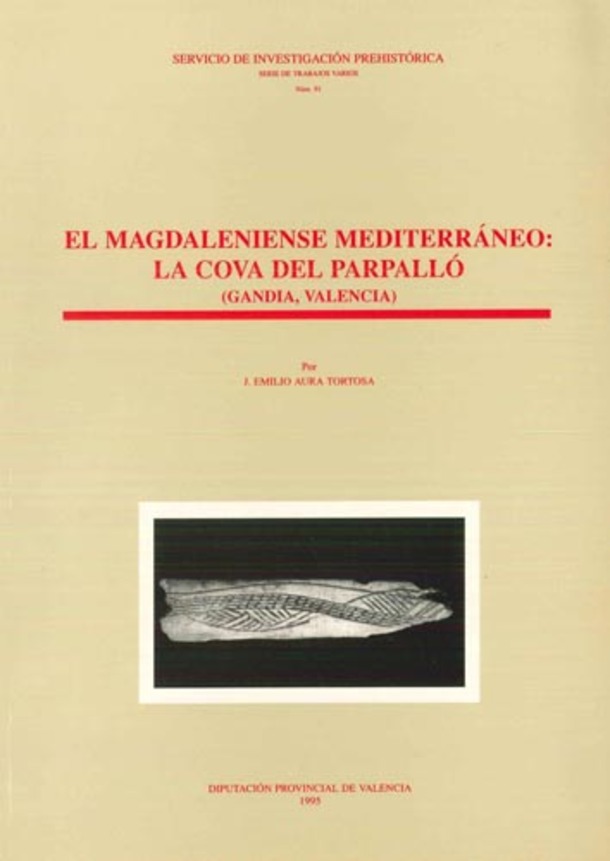
Serie de Trabajos Varios 91
El Magdaleniense mediterráneo: la Cova del Parpalló (Gandia, Valencia)
Joan Emili Aura Tortosa
1995
, ISBN 84-370-0532-9
978-84-370-0532-4 , 216 p.
[page-n-1]
Sl?RVICIO DE li'NESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
SERiE DE TRABAJOS \1\RIO.S
Jllóm '11
"
EL MAGDALENIENSE MEDITERRANEO:
LA COVA DEL PARPALLÓ
(GANDIA, VALENCIA)
Por
J. EMILIO AURA TORIOS ,\
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
1995
[page-n-2]
[page-n-3]
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREIDSTÓRICA
DIPUTACIÓN PROVlNCIAL DE VALENCIA
SER.JE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 91
EL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO:
LA COVA DEL PARPALLÓ
(GANDIA, VALENCIA)
Por
J. EMlLIO AURA TORTOSA
VALENCIA
1995
[page-n-4]
[page-n-5]
DIPlffACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREillSTÓRICA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 91
..
[page-n-6]
@
1. E~IUO AURA TORTOSA, 1995
Departament de Prehistoria i Arqueología
de la Universitat de Val~ncia
Foto portada: Fragmento de costilla grabada
de la Cova del Parpalló - Sector P, 3.00 m.
(foto Arch ivo SIP)
Depósito Legal: V-2.636- 1995
LS.B.N.: 84-7795-977-3
Imprime: QUU..ES. Anes Gráficas, S. A.
Picayo, 23. Tel. 348 12 92
46025 Valencia
© de la edición digital: Museu de Prehistòria de València, 2011 -- ISSN 1989-0540
[page-n-7]
ÍNDICE GENERAL
Pág.
Índice de figuras ................................................................................................ .........................................................
Prólogo ........................................................................................................................................................................
Presentación ................................................................................................................................................................
Agradecimientos .........................................................................................................................................................
l.
LAS INDUSTRIAS TARDIGLAClARES DE LA FACIES IBÉRICA: EL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO
l. l.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
II.
11
15
19
21
El Magdaleniense mediterráneo: visión histórica ........ ............................................................................
Las primeras referencias ................... .......................................................................................................
La construcción de una secuenc.ia.regional ..............................................................................................
La revisión de la secuencia ......................................................................................................................
Los años ochenta .....................................................................................................................................
23
23
24
25
26
EL ESTUDIO DE LAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS
IL L
Descripción de las industrias .............................................................................................................. ....
29
ll. l. 1. Industrias líticas ... ..... .. ....... .. ..... ............ .... ......... .... ........ .. .. .......... ... .. .......... .. .. ..... ...... .... .. .. ... ....
n .t.2. Los datos y su tratamiento ········································································································
29
31
n.2. Industrias sobre hueso y asta ············································································································· .....
31
32
ll.3.
m.
La comparación entre yacimientos .........................................................................................................
LA REGIÓN MEDITERRÁNEA P ENINSULAR: EL ESCENARIO
Ill.l.
ill.2.
Ámbito geográfico ................................................................................................................................
Las condiciones paleoambientales durante el Tardiglacia.r (ca. 16.500-10.500 BP) .............................
33
34
lli.2. 1. Los testimonios del glaciarismo tardiglaciar ...........................................................................
ffi.2.2. Datos paleoclimáticos de los registros arqueológicos ..............................................................
35
35
ffi.2.2. 1. Sedi.mentos ............................................................................................................
ID.2.2.2. Los paleopaisajes tardiglaciares ............................................................................
ID.2.2.3. Los restos paleontológicos .....................................................................................
35
35
37
Paleogeograña litoral ..............................................................................................................
37
ill.2.3.
..
7
[page-n-8]
Pág.
fV . INDUSTRIAS MAGDALENIENSES DE LA COV A DEL P ARPALLO
N .l .
JV.2.
La elección del Talud .................................................................. .........................................................
La excavación del Talud .......................................................................................................................
40
41
Descripción de las capas practicadas ..................................................................... ~..............
Características del depósito y su correlación con las capas de excavación ............. ...............
Frecuencia y densidad de materiales .....................................................................................
41
43
46
Las industrias líticas de Parpalló-Talud ........... :................. :..................................................................
47
IV.3.1. Tecnomorfología: soportes, preseoda de córtex y talones ....................................................
IV.3.2. Tipometría ......................................................................................................................... ....
IV .3.3. El retoque ..............................................................................................................................
IV.3.4. Estudio tipológico .................................................................................................................
47
48
49
Sl
IV.3.4. 1. Materiales etiquetados por capas .........................................................................
JV.3.4.2. Materiales etiquetados por tramos de 0.50 m .......................................................
S1
83
fV .3.5. Dinámica tipológica ..............................................................................................................
84
Industrias sobre hueso y asta de Parpalló-Talud ...................................................................................
91
IV .4.1. Distribución estratigráfica de los documentos .......................................................................
IV .4.2. Grupos tipológicos ................................................................................................................
N.4.3. Los tipos y su dinámica .........................................................................................................
91
91
93
IV.2.1.
IV .2.2.
N.2.3.
IV.3.
IV.4.
Azagayas y varillas ..............................................................................................
Las puntas finas ...................................................................................................
Estudio de las secciones ......................................................................................
Morfología y conformación de las bases .............................................................
Marcas y motivos incisos .....................................................................................
Las agujas de hueso .............................................................................................
Otros tipos ...........................................................................................................
93
94
94
96
96
100
lOO
IV.S.
Dinámica tipológica..............................................................................................................................
100
lV.6.
La evolución industrial de Parpalló-Talud ............................................................................................
104
IV.6.1.
1V.6.2.
El límite Solutreogravetiense-Magdalenicnse .......................................................................
La evolución magdaleniense .................................................................................................
104
106
1V.6.2. J.
IV .6.2.2.
l 06
l 08
IV.4.3.1.
IV.4.3.2.
IV.4.3.3.
IV.4.3.4.
IV.4.3.S.
IV.4.3.6.
fV.4.3.7.
El Magdaleniense antiguo de facies Badeguliense ...............................................
El Magdalenieose superior o reciente ............................................................... ...
V. OTRAS SECUENCIAS MAGDALENIENSES DEL PAÍS VALENCIANO
V . l.
113
113
114
J 14
Abric del Tossal de la Roca ...................................................................................................................
114
V.2.1. Descripción del depósito ..........................................................................................................
V.2.2. Industria lítica ...........................................................................................................................
V.2.3. Valoración................................................................................................................................
V.3.
113
V.l.1. Descripcióndeldepósiro .............................................. .-..........................................................
V.l.2. Industria lítica...........................................................................................................................
V. 1.3. fndustt:i.a ósea ...........................................................................................................................
V.l.4. Valoración ................................................................................................................................
V.2.
Cova de les Cendres ...............................................................................................................................
114
114
115
Abric de la Senda Vedada ......................................................................................................................
115
Descripción del depósito ..........................................................................................................
Industria lítica ............. ............... ........................................................ .......................................
Industria ósea ................ :..........................................................................................................
Valoración ..... ...........................................................................................................................
J 15
1J S
V.3.1.
V .3.2.
V.3.3.
V.3.4.
8
..
116
116
[page-n-9]
Pág.
V.4.
Vl.
116
117
117
Cova Matutano .......................................................................................................................................
118
V.5.1. Descripción del depósito ..........................................................................................................
V.5.2. Industria lítica...........................................................................................................................
V.5.3. Industria ósea ...........................................................................................................................
V.5.4. Valoración ................................................................................................................................
V.6.
116
V.4.1. Descripción del depósito ..........................................................................................................
V.4.2. Descripción de los materiales ...................................................................................................
V.4.3. Valoración................................................................................................................................
V.5.
Cova del Volcán del Faro ......................................................................................................................
118
119
120
120
Otras referencias ....................................................................................................................................
121
EL MAGDALENIENSE EN ANDALUCÍA
VI. l.
Cueva de Nerja ......................................................................... ............................................................
U3
Vl.l.l.
Descripción del depósito .......................................................................................................
125
VJ.I.I.I. Sala de la Mina....................................................................................................
Vl.l.l.2. Sala del Vestfbulo ................................................................................................
125
126
Industria lítica de la Sala de la Mina .....................................................................................
126
VI.l.2.1. Tecnomoñología: soportes, presencia de córtex y talones...................................
Vl.l.2.2. Tipometría .......................................................................... .................................
Vl.1.2.3. El retoque ............................................................................................................
VI.t.2.4. .Estudio tipológico ................................................................................................
126
126
129
129
V1.1.3. Industria ósea de la Sala de la Mina ......................................................................................
Vl.l.4. Industria lft.iea de la Sala del Vestfbulo .................................................................................
130
132
VI.! .4.1. Tccnomorfología: soportes, presencia de córtex y talones ...................................
VT
.I.4.2. Tipometría ...........................................................................................................
V1.1.4.3. El retoque ............................................................................................................
V1.1.4.4. Estudio tipológico ................................................................................................
133
133
133
134
VI.1.5. Industria ósea de la Sala del Vestflmlo ..................................................................................
VI.I .6. Interpretación y correlación de los depósitos de ambas salas ................................................
136
138
Yacimientos de la Cala del Moral (Málaga) .........................................................................................
138
V1.2.1.
VI.2.2.
VI.2.3.
Cueva de la Victoria ........ ............... .......................................................................................
Cueva del Higuerón o del Suizo ............................................................................................
Caverna de Hoyo de la Mina .................................................................................................
138
139
139
Otras referencias ...................................................................................................................................
140
V1.1.2.
Vl.2.
VI.3.
Vll.
CRONOESTRATIGRAFÍA DEL MAGDALENIENSE MEDITE RRÁNEO
VJl.l.
VII.2.
VUI.
Secuencias litocstratigráficas ..............................................................................................................
Cronología absoluta ............................................................................................................................
143
147
LAS VARIA ClONES DIACRÓNICAS DEL UTILLAJE MAGDALENIENSE
VID. l.
Vlll.2.
VTD.3.
Puntas de piedra 1 puntas de asta (17.000-14.000 BP) .......................................................................
Arpones y útiles compuestos (14.000-10.500 BP) .............................................................................
¿El fin del ciclo industrial magdalenicosc? ........................................................................................
151
152
157
9
[page-n-10]
Pág.
IX. LOS YACIMIENTOS Y LA SUBSISTENCIA
IX. l.
La dispersión de los yacimientos ..........................................................................................................
Los yaciJnjeotos: algunas características ..............................................................................................
El uso de los recursos ...........................................................................................................................
159
16l
163
IX.3. 1. Tendencias diacrónicas ..........................................................................................................
IX.3.2. Variaciones sincrónicas .........................................................................................................
163
165
IX.4. Subsistencia y asentamiento al fmal del Tardiglaciar ...........................................................................
166
IX.2.
IX.3.
X. UN ENSAYO DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS DEL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO
X. l.
La magdalenización de Parpalló ............................................................................................................
El Magdalenieose antiguo de facies Badeguliense «tipo Parpalló» ................................................... ... ..
X.3. El Magdalcniense medio: horizonte industrial, artístico o regional ........................................................
X.4. El Magda1eniense superior o reciente ........................................................ ........................... ......... .........
X.5 . La transición al Holoccno: Epipaleolitico microlarninar/Epimagdaleniense .........................................
X.2.
169
172
174
175
176
XI. CONSIDERACIONES FINALES
Xl1 . Sobre la Cova del Parpalló ...................................................................................................................
XJ.2. Sobre la secuencia regional del Magdaleniense mediterráneo ..............................................................
179
180
Apéndice 1
Aplicación del k-means a las series del Magdaleniense superior mediterráneo ................................................
183
Apéndice 2
Tablas 1 a 24 .....................................................................................•...........•.............•........................•............
191
Bibliografía .................................................................................................................................................................
209
JO
[page-n-11]
ÍNDICE DE FIGURAS
Pág.
Pág.
CAPITULOI
-
-
-
Fig. 1.1: Secuencia de las industrias tardiglaciares
a partir de los datos proporcionados por la Cova
de Les Malladetcs (Jordá, 1957) ............................
- Fig. 1.2: Principales propuestas sobre la secuencia
de Parpalló y su incidencia en la ordenación de las
industrias magdalenienses .....................................
25
-
26
-
CAPITULO lll
- Fig. lli.l: Localización de los principales yacimientos citados en el teXlo .....................................
- Fig. lli.2: Pisos bioclimáticos de la Penfnsula Ibérica (a partir de Costa, 1986) ...................................
34
34
-
CAPITULO IV
-
-
-
Fig. fV .1 a: Planimetrfa de la Cova del Parpal1ó
Fig. IV .1 b: Sectores de excavación, a partir de Pericot (1942) ............................................................
Fig. lV.2: Secuencia simplicada de la Cova del
Parpalló (Pericot, 1942) .........................................
Fig. IV .3: Capas practicadas en la excavación del
Talud (a partir de Pericot, 1931) ............................
Fig. IV.4: Corte estratigráfico frontal del Talud
elaborado a panir de la documentación fotográfica. ..........................................................................
Fig. IV.5a: Densidad de útiles retocados y plaquetas en ParpaUó-TaJud (referidas a 1 m') .................
Fig. IV.5b: Densidad de útiles retocados, industria
ósea y plaquetas en Parpalló-Talud por año, según
la duración temporal estimada para cada período..
Fig. IV.6: Parpalló-Talud. Distribución de los sopones .....................................................................
Fig. IV.?: Parpalló-Talud. Presencia de córtex entre el utillaje retocado ............................................
39
40
40
44
45
-
46
-
47
48
48
Fig. IV.8: Parpalló-Talud. Distribución de los talones ......................................................................
Fig. IV.9: Parpalló-Talud. Longitud del utillaje retocado ....................................................................
Fig. IV . 10: Parpalló-Talud. Anchura del utillaje
retocado . .. ..... .. ............ ..... .... ..... ... ...... ......... ... ... .....
Fig. IV .1 1: Parpalló-Talud. Índices de carenado
del utillaje retocado ...............................................
Fig. IV.12: Parpalló-Talud. Índices de alargamiento del utillaje retocado ...........................................
Fig. IV. 13: Parpalló-Talud. Industria lítica retocada. Capas 13 y 12 ...................................................
Fig. TV. l4: Parpalló-Talud. Industria lítica retocada. Capa J 1 ............................................................
Fig. IV. 15: Parpalló-Talud. Industria ütica retocada. Capa 10 ............................................................
Fig. IV. 16: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 10 ............................................................
F'ig. IV.l7: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 9 ..............................................................
Fig. IV . 18: ParpaUó-Talud. Industria lítica retocada. Capa 8 ............... ......... .................. ...... .. .. .. .. ... ...
Fig. IV.19: Parpalló-Talud. Industria Lftica retocada. Capa 8 .. .. .. ..... ....... .... ............... ........ ............. ....
Fig. IV.20: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 7 .......... ............ ................... ..... ... .. .. .... .. ...
Fig. IV.21: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 7 ..............................................................
Fig. lV.22: ParpaUó-Talud. Industria IItica retocada. Capa 6 ..............................................................
Fig. IV .23: Parpalló-Talud. industria Htica retocada. Capa 6 ..............................................................
Fig. IV.24: Parpalló-Talud. Industria Htica retocada. Capa 5 ..............................................................
Fig. IV.25: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 5 ..............................................................
Fig. lV.26: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 5 ........ ..... ... ... .......... ............... ... .. .. .. .........
48
48
48
49
49
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
11
..
[page-n-12]
Pág.
-
Fig. TV.27: Parpalló-TaJud. Industria lftica retocada. Capa 4 .. ........ .. ........ ....... ........ .. .. ......... ... .. .. .......
Fig. lV.28: Parpalló-Talud. Industria Utica retocada. Capa 4 .. ...... .. ...... ..... .. .. ...... ........ ... ....... ........ ... ..
Fig. IV .29: Parpalló-Talud. Industria lítica retocada. Capa 4 ...... .. .. ............. .... .. .. .. .. .. .... .. ... ...... .... .. .. ..
Fig. J V.30: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 2 ..............................................................
Fig. IV.31: ParpaUó-Talud. Industria Lftica retocada. Capa 2 ..............................................................
Fig. lV.32: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 2 ..............................................................
Fig. IV.33: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 1 ..............................................................
Fig. lV.34: Parpalló-Talud. Industria lítica retocada. Capa 1 ..............................................................
Fig. IV.35: Parpalló-Talud. Industria lftka retocada. Tramo F ...........................................................
Fig. IV.36: Parpalló-Talud. Industria Htica retocada. Tramo E .... .... ............ ...... .. .. ........... .... ...... .... ....
Fig. IV.37: Parpalló-Talud. Industria lítica retocada. Tramo D...........................................................
Fig. lV.38: ParpaUó-Talud. Industria lfrica retocada. Tramo B ..... .. .. ........... ... .... .. .. .. .. ........... ...... .. .. ...
Fig. IV .39: Histograma diacrónico del grupo de
raspadores ... ..... ...... ...... ... ... ..... .. ... ..... .. .... ....... ...... ..
Fig. I V.40a: Raspadores.1ndices de alargamiento..
Fig. IV.40b: Raspadores. Índices de carenado .......
Fig. IV.41: Histograma diacrónico del grupo de
perforadores-becs ..... ....... ................... ...................
Fig. I V.42: Histograma diacrónico del grupo de
buriles ....................................................................
Fig. IV.43: Histograma diacrónjco del grupo de
piezas retocadas .....................................................
Fig. IV .44a: Piezas retocadas ( 1 borde). Distribución de la posición del retoque .. .. ....... .... ...............
Fig. 1V.44b: Piezas retocadas (2. bordes). Distribución de la posición del retoque ..................... .....
Fig. IV.45a: Piezas retocadas. fndiccs de alargamiento ....................................................................
Fig. JV.45b: Piezas retocadas. fndjces de carenado.
Fig.JV .46a: Raederas. Índices de alargamiento .....
Fig.lV.46b: Raederas. Índices de carenado ...........
Fig. IV.47: Raederas. Distribución de la posición
del retoque .................................... .........................
Fig. 1V.48: Histograma diacrónico del grupo de
raederas .. ... .... ..... ...... ........ ..... ... .... .. ... .. ...... ... .........
Fig. lV.49: Histograma diacrónico del grupo de
muescas-denticulados ............ ................................
Fig. JV.50.a: Rasquetas. Índices de alargamiento ..
Fig. IV.50.b: Rasquetas. Índices de carenado ........
Fig. IV.51: Histograma diacrónico del grupo de
rasquetas ...... ....... ....... .. ..... ..... ....... .......... ... ...... ......
F~g. !Y·5_2: His~o~~·~a diacrónico del grupo de
uullaJe mtcrolammar· ·-~ ................................ ... .......
Fig. IV.53: Utillaje microlaminar. Longitud ..........
Fig. 1V.54: Utillaje microlaminar. Distribución
puntas-hojas ...........................................................
Fig. IV.55: Microlitos geométricos. Longitud .......
12
Pág .
71
72
73
74
75
-
76
-
77
-
78
79
80
81
82
84
85
85
-
Fig. IV.56: Histogramas diacrónicos de los materiales etiquetados por tramos .................................
Fig. IV.57a: Industria ósea. Distribución de las
secciones de los materiales etiquetados por capas ..
Fig. IY.57b: Industria ósea. Distribución de las secciones de los materiales etiquetados por tramos.....
Fig. 1V.58: ParpaUó-Talud. Industria ósea. Capas
J l y 10. Tramos 3.50- 2.50 m. ...........................
Fig. IY.59: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capa 9.
Fig. IV .60: Parpalló-Talud. Industria ósea. Tramos
2.50 - 1.50 m. .............. ........................................
Fig. IY.61: ParpaUó-Talud. Industria ósea. Capas
7, 6 y 5 ...................................................................
Pig. IV.62: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capa 4.
Fig. IV .63: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capas
3y2 .......................................................................
Fig. IV.64: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capa 1.
Tramos 1.00-0.00 m..........................................
Fig. IV.65: Índices tipológicos del Solutreogravetiense (Rodrigo, 1988) ...........................................
Fig. IV .66: Parpalló-Talud. Índices tipológicos de
las capas 16 a 12 (Rodrigo, 1988) ..........................
Fig. IY.67: ParpaUó-Talod. Industria ósea. Capas
15al2 ...................................................................
Fig. IY.68: Parpalló-Talud. Índices tipológicos del
Magdaleniense antiguo, tipo Parpalló ....................
Fig. IY.69: Parpalló-Talud. Índices tipológicos del
Magdaleniense superior .........................................
..
~·
94
94
95
97
98
99
1O1
102
103
105
105
106
107
108
86
86
87
87
87
87
87
88
88
CAPITULO V
Fig. V.l: Cova de les Cendres. Nivel D. Índ ices tipológicos (Villaverde, 1981) .................................
- Fig. V.2: Abric del Tossal de la Roca. Índices tipológicos (Cacho et al., 1983) ...............................
- Fig. V.3: Abric de la Senda Vedada. Índices tipológicos (Vmaverde, 1984) .....................................
- Fig. V.4: Cova Matutano. Í.Odices tipológicos
(OI~ria et al., 1985) ...............................................
-
113
115
116
121
CAPITULOVl
88
88
89
89
89
-
90
90
91
91
91
-
Fig. Vl. l: Principales yacimientos paleoUticos de
la costa oriental andaluza ..... ..................................
Fig. VI.2: Cueva de Nerja. Planimetrfa .................
Fig. V1.3: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. Columna litoestratigráfica del sondeo (C-4) (J ordá
Pardo, .1 986) ..........................................................
Fig. VI.4: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Distribución de los soportes (Aura, 1986) ......................
Fig. VI.5: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Presencia de córtex (Aura, 1986) ................................
Fig. VI.6: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Distribución de los talones (A ura, 1986) ........................
Fig. VI.7: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Longitud (Aura, 1986) .................................................
..
..
92
•
·
123
124
125
126
127
127
127
[page-n-13]
Pág.
Pág.
-
-
Fig. VI.8: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Anchura (Aura, 1986) .................................................
Fig. VJ.9: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Índices de alargamiento (Aura, 1986) ..........................
Fig. VI. lO: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Índices de carenado (Aura, 1986) ................................
Fig. VT.ll: Cueva de Nerja/Sala de la Mina. Utillaje microlaminar de las capas 16, 15 y 14 (Aura,
1986 b) ..................................................................
Fig. Vl.12: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Distribución puntas-hojas (Aura, 1986) ......................
Fig. Vl.l3: Cueva de Nerja 1 Salas de la Mina y
del Vestíb~o.lndustria ósea (Aura. 1986 y 1988) .
Fig. Vl.l4: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
Distribución deJos soportes ..................................
Fig. VI.l5: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
Presencia de córtex ................................................
Fig. VI.l6: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
Distribución de los talones ....................................
Fig. Vl.l7: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
Longitud ................................................................
Fig. Vl.l8: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
Anchura ......... ..................... ................................. ..
Fig. Vl.l9: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
índices de alargamiento .........................................
Fig. VI.20: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
Índices de carenado .. ............ .......... ... .... .. .......... ....
Fig. VI.21: Cueva de Nerja /Sala del VestJbulo.
Industria lítica de Las capas 5+6 y 7 .......................
Fig. VI.22: Cueva de Nerja 1 Salas de la Mina y
del Vestíbulo. Índices tipológicos ..........................
127
127
127
128
129
131
133
133
133
134
134
Fig. VID.l: Listado de los arpones asociados a
conjuntos del Magdaleniense superior mediterráneo.........................................................................
!55
l54
154
156
156
157
CAPITULO IX
134
135
138
144
145
146
148
149
CAPITULO VIll
-
153
134
CAPITULO VIl
- Fig.VII.l : Interfase Malladetes D y su correlación
con la cronozonación de la secuencia polínica (a
partir de Fumanal, 1986) .. ............... ...... .... .... .... ....
- Fig. Vll.2: CorreJación de 1as secuencias obtenidas en las dos saJas de la Cueva de Nerja (Jordá,
Aura y Jordá, 1990, y JordáPardo, 1992) ..............
- Fig. VI1.3: Posición cronoestratigráfica estimada
para los niveles con industrias solutreogravetienses y magdalenienses (a partir de Fumanal, 1986 y
Jordá Pardo, 1986) .................................................
- Fig. Vll.4: Distribución de Las dataciones de Cl4
disponibles entre 19.000 y 10.000 BP para toda la
fachada oriental peninsular ....................................
- Fig. Vll.5: Distribución de las dataciones de C14
disponibles entre 19.000 y 10.000 BP para los te~
rritorios de Andalucía. Murcia y el Pafs Valenciano...........................................................................
-
Fig. Vill.2: Arpones de yacimientos del País Valenciano .................................................................
Fig. VID.3: Arpones de yacimientos de Andalucía
y Murcia ................................................................
F ig.Vlll.4: índices de utillaje laminar (trazo superior) y relación R!B (trazo inferior) de conjuntos
atribuidos al Magdaleniense medio-superior, superior-final y Epipaleolítico, ordenados según sus
dataciones radiométricas .... .. .. .. .. .. ...... .... ... ... .... .... ..
Fig. Vill.5: Principales índices tipológicos de conjuntos datados en el XIII9 milenio y atribuidos al
Magdaleni~nsc superior mediterráneo ...................
Fig. Vill.6: Desglose del utillaje microlaminar
descrito en conjuntos atribuidos al Magdaleniense
superior asociados a arpones .................................
Fig. Vill.7: Desglose del utillaje microlaminar
descrito en conjuntos atribuidos al Magdaleniense
supe.rior, superior-frnal y Epipaleolitico no asociados a arpones .. ..... .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. ..... ... ..... .
Fig. VIll.8: Evoluc~ón diacrónica de los principales grupos tipológicos durante el Magdaleniense
superior (MSM), Magdaleniense superior•fmal y
Epípaleolítico Microlaminar (EMM) .....................
- Fig. JX.l: Distribución de los yacimientos con arte
parietal (P) y mobiliar (M) situados entre el rio
Ebro y Gibraltar .....................................................
- Fig. IX.2.: Rasgos descriptivos y registro arqueológico de algunos yacimientos con ocupaciones
magdalenienses y epipaJeolíticas ...........................
- F ig. IX.3: Malacofauna ornamental asociada a
ocupaciones magdalenienses y epipaleolíticas.
(Nerja: Jordá Pardo, 1986c; Caballo: Martinez,
1989; Tossal: Cacho, 1986; Parpalló: Soler,
1990; Matutano: Olaria et al., 1983) ......................
- Fig. IX.4: Densidad de materiales en diferentes niveles 1estratos con industrias magdalenienses.
Fuente: Matutano (01aria et al., 1985); Senda Vedada (Villaverde, 1984); Parpalló-Talud (Aura, cf.
capítulo IV); Tossal de la Roca (Cacho et al.,
1983); Caballo y Algarrobo (Martínez, 1989);
Nerja (Aura, 1986 y 1988) ....................................
- Fig. IX.5a: Resumen de los restos faunísticos asociados a conjuntos .magdalenienses y del Epipaleolítico microlaminar ................................................
- Fig. IX.5b: Frecuencias de los ungulados básicos
asociados a conjuntos del Magdaleniense antiguo
(MAM). Magdaleniense superior (MSM) y Epipaleolítico microlaminar (EMM). Los inventariQs
pueden ser consultados en la Tabla 24 ...................
- Fig. IX.6: Variación diacrónica de Jos conjuntos
faunísticos obtenidos en la Cueva de Nerja. Datos
procedentes del s.ondeo de la Sala del Vestíbulo
(Jordá Cerdá et al., 1991) ......................................
160
162
162
ló2
164
164
166
152
l3
[page-n-14]
Pág.
Pág.
CAPITULO X
APSNDICEI
Fig. X.1: Selección de dataciones radiométricas de
series badeguUenses france sas y sus correspondientes coetáneas en la región mediterránea peninsular .......................................................................
- Fig. X.2: Distribución de los yacimientos con industrias del Badegulienses .. ............ ............ ...... .. .. .
- Fig.X .3: Secuencia arqueológica de las industrias
magdalenienses y epimagdalenienses de la región
mediterránea peninsular -del Ebro a Gibraltar ....
- Fig. 1.1 ..................................................................
- Fig. 1.2 ..................................................................
-
183
185
170
LÁMINAS
171
-
l ...........................................................................
109
- IV...........................................................................
110
111
141
- n ...........................................................................
- m ...........................................................................
177
CAPITULO XI
-
Fig. XI. l .: Secuencia magdaleniense de la Cova
del Parpalló propuesta por Pericot ( 1942) y la correspondiente aJ Talud ...........................................
180
Todas las ilustraciones son originales del autor, salvo indicación expresa. O. Garcfa Pucho/ trazó a tinta algunos mapas
e histogramas; Angels Mart( Bonafé hizo otro tanto con la indusrtria ósea de Parpal/6, y J. Ll. Pascual Benito, con los arpones
de la región mediterránea española.
14
[page-n-15]
PRÓLOGO
Los estudios sobre el Paleolítico de la región mediterránea están alcanzando en las últimas décadas la madurez que
hacían prever la importancia de sus yacimientos y su tradición investigadora y museística. Los años setenta vinieron a
marcar un importante cambio de orientación, con la incorporación de procedimientos sistemáticos para la descripción
de los conjuntos arqueológicos y el inicio de una colaboración multidisciplinar dirigida al estudio de los cambios paleoambientales y paleoeconómicos. Estas líneas de trabajo y
procedimientos de análisis han ido actualizando una documentación abundante y de singular importancia. Paralelamente, los nuevos·yacimienros han aportado el contexto paleoambiental y cronoestratigráfico del que carecían las
antiguas excavaciones.
Dentro de este contexto se sitúa la revisión de los materiales recuperados por L. Pericot Garcfa durante .las excavaciones realizadas por el Servico de Investigación Prehistórica de Valencia en la Cova del Par paUó, sin duda el
yacimiento paleoHtico más .singular, tanto por la amplitud
de su secuencia estratigráfica, en algunos tramos única para
toda aquella región, como por la excepcionalidad de su registro artístico. La percepción que resultaba de Ja gran monografía de L. Péricot García, se fue enriqueciendo y modificando con las aportaciones de diversos autores hasta llegar
a1 satisfactorio estado en el que nos encontramos, gracias a
los trabajos de síntesis de J. M. Fullola Pericot sobre las industrias líticas de sus tramos medio-inferiores, el recentísimo de V. Villaverde Bonilla sobre su ingente producción de
plaquetas decoradas y el que hoy prologamos. Con todo ello
puede darse por prácticamente fmalizada una etapa de reinterpretación, contextualización y valoración de un yacimiento que, en cierto modo y por razones externas a su contenido, no tuvo el porvenir que se merecía.
Este texto de E. Aura Tortosa es una adaptación y ampliación del que, bajo mi dirección, Je sirviera para obtenet
el grado de Doctor por la Universidad de Valencia. Lamayor parte de él trata de un aspecto previo y fundamental: la
organización secuencial del Magdaleniense mediterráneo.
Ante este propósito, obviamente la actualización de los
datos pertenecinetes al depósito con industrias magdale-
nienses de Parpalló ocupa un lugar preponderante. Pero hay
que destacar una elección original y sagaz: no todo Parpalló, sino los materiales recuperados en el sector denominado
Talud, el último que excavara Pericot. El examen de los diarios de excavación y de su documentación fotográfica testimoniaban en ese sector unos controles encomiables para la
época (: 1931; no parece que lsturitz se excavara mejor.
pero, a diferencia de Parpalló -cuyo registro, además, rompfa inconvenientemente con el establecido El hombre fósil- , fue durante muchos años una referencia incuestionada) y asumibles hoy. Sin embargo, aun a pesar de esta
reducción, puede considerarse a la muestra como significativa del yacimiento. Su descripción ha permitido trazar las
grandes líneas evolutivas del utillaje magdaleniense de un
yacimiento que, por su posición periférica respecto de las
teóricas «áreas nucleares» del Paleolitico occidental, ha sido
tradicionalmente valorado como excepcional. Su localización geográfica y La singular colección de soportes mobiliares ya grabados o, lo que es muy excepcional en el contexto
europeo, solamente pintados, e incluso pintados y grabados,
insistían en mostrar a Parpalló como un punto aislado, sin
paralelos con las magnitudes de so registro. Por lo demás, la
información manejada no se ha limitado a los restos industriales. El estudio de los diarios de excavación y de la documentación fotográfica ha permitido incorporar aspectos relevantes no abordados basta ahora: los procedimientos de
excavación, la disposición de los grandes paquetes o la densidad de materiales a lo largo de su secuencia.
Junto a los datos aportados por Parpalló, otro de Los piJares de aquella organización secuencial es la información
recuperada por F. Jordá Cerdá en la cueva de Nerja; el autor
fue miembro responsable del equipo de excavación desde su
vinculación a la Universidad de Salamanca. Este yacimiento
empieza a constituir otro referente fundamental dentro de la
facies mediterránea, aunque sigue estando aislado dentro de
una J'egión un tanto desatendida en lo que a investigaciones
paleolíticas se refiere. Además de Parpalló y Nerja, los resultados ya publicados de las principales excavaciones actualmente en curso (Cova Matutano, Cova de Les Cendres y
Tossal de La Rocá, junto con las. referencias ya conocidas
]5
[page-n-16]
como Hoyo de La Mina, Victoria, Barranco de Los Grajos o
la síntesis de M. Martínez Andreu para la región murciana)
constituyen referentes decisivos a la hora de ensayar la propuesta de ordenación secuencial de las industrias magdalenienses de la región mediterránea peninsular al sur del Ebro,
que se articula en esta obra.
Pero junto a este objetivo, otro no menos ambicioso es
el intento de contextualizar dentro del Paleolítico occidental
a la larga secuencia de Parpalló y las de los otros yacimientos magdalenienses estudiados, en el buen entendido de que
eLlo no constituye un fm, sino un medio que permite evaluar
la variabilidad y la diferente expresión de los procesos regionales.
Con toda honestidad, el autor nos recuerda repetidas veces que su propuesta de ordenación secuencial contiene indudables limitaciones, derivadas de la propia muestra y del
carácter preliminar de muchos de los datos actualmente disponibles, pero aun así constituye una aproximación coherente y flexible .
La valoración del final del ciclo industrial episolutrense
ocupa un espacio propio, tal y como empezamos a intuir a
mediados de los setenta, cuando en un trabajo incidimos en
el horizonte cronológico de implantación de las industrias
magdalenienses y en su propio proceso. En este sentido, es
muy sugerente el resultado de la comparación que el Autor
hace entre lo ahora descrito para La región mediterránea, el
sureste francés y la región cantábrica. La imbricación del
proceso seguido en las tres zonas para la sustitución del Solutrense por el Magdaleniense muestra en cada caso rasgos
específicos, ¡x;ro insiste en reforzar el carácter occidental de
la región mediterránea peninsular, ampliando las distancias,
s
y ello e- un aspecto a remarcar, con respecto a lo sucedido
en las áreas situadas al oriente del Ródano.
Tras un proceso de transformación que todavía presenta
importantes incógnitas (por ejemplo, la expansión de las
puntas de escotadura de técnica gravetiense o su asociación
con las azagayas monobiseladas y decoración en espiga), la
secuencia de Parpalló registra una importante transformación del utillaje lítico, con un perfil tecno-tipológico que
tiene puntos de coincidencia con el denominado Badeguliense-Magdaleniense antiguo/inferior. Esta tradición industrial no habfa sido reconocida explícitamente hasta ah.ora al
sur de los Pirineos y por sí mismo constituye un nuevo elemento de ·reflexión a la hora de solventar una ya vieja polémica, que superficialmente parece ser puramente terminológica, pero que en su trasfondo concierne a los contenidos
que subyacen en los términos que habitualmente empleamos
para nombrar los taxones arqueológicos y su naturaleza.
Estas industrias han sido denominadas por el Autor
Magdalenieose antiguo tipo Parpalló, apreciándose en su
composición y recorrido evolutivo innegables confluencias
con el Badeguliense francés. Esta conclusión supone un
cambio importante respecto de las opciones manejadas en
les últimos veinte años, porque explícitamente no ubicaban
a Parpalló entre aquellos conjuntos que A. Cheynier denominó Protomagdaleniense I y que en la actualidad constituyen los conjuntos tipo más característicos del Badeguliense;
la inclusipn que este Autor hacía de Parpalló en su Protomagdaleniense U se refería a otra línea industrial. Por desgracias del azar, esta realmente importante y bien argumentada aportación de Aura no encuentra por ahora paralelos en
16
el resto de Las series estratigráficas de la región estudiada;
nuevamente Parpalló se nos presenta como un caso único. Y
eJ[o nos lleva a un problema que ha tratado la bibliografía
de los últimos años. Pero, desgraciadamente, el modo como
hoy conocemos a Parpalló y la finura de análisis que se requerirían para abordarlo, nos dejan con el sinsabor de que
este yacimiento se contaba entre Jos escasisimos que pudo
haber contribuido a la mejor defmición o solución de problemas pendientes, como son, por un lado, la existencia o
no de una línea evolutiva del Badeguliense al Magdaleniense inferior, aspecto que la actual investigación cuestiona o
niega, y, por otro, el recientemente expuesto modelo languedociense sobre la aculturación del primero por el Magdaleniense en sentido estricto. La imagen que nos queda de
Parpalló es la de la sustitución de unas industrias de componente badeguliense por otras realmente madgalenienses, sin
que podamos entrar en más detaHes. Pero es tan neto el contraste entre los materiales aparecidos por debajo y por encima de la capa S del Talud, en nuestra opinión tan poco unos
y tan magdalenieoses otros, que quizá se tenía que haber insistido más en lo badeguliense para la más correcta definición del tramo inferior. Hoy nos arrepentimos de que nos
corresponda alguna parte de esa timidez. Pero, en definitiva,
ello no deja de ser un mero problema terminológico, estando reconocida la filiación interna.
La misma composición de ese Magdaleniense antiguoBadeguliense y su probable perduración, tal y como argumenta el Autor, permite enjuiciar críticamente la existencia
de un Magdaleniensc medio (IV) en la región, de estiló cántabro-pirenaico en su sentido más restrictivo, porque no
aparecen los elementos óseos característicos. Se opta así por
una secuencia bipartita para el Magdaleniense regional ordenada en dos grandes fases: el ya mencionado Magdaleniense antiguo y el superior o reciente con arpones. El Autor propone la fecha del 14000 para el inicio de la segt!nda
fase, denominada Magdaleniense superior con arpones y
triángulos, que divide en A, B y C, según situaciones cronológicas, la composición de la industria lftica y la pérdida de
los elementos óséOs. En nuestro estudio de los complejos
epipaleolíticos del Mediterráneo español se reconocía un
Magdaleniense superior-final a partir de unos pocos yacimientos situados entre Gerona y Málaga, que nos permitían
establecer una relación filética entre las industrias magdalenienses tardiglaciares y las epipaleoliticas, a expensas de lo
que pudieran aportar los resultados de la por entonces recién
iniciada excavación de Volcán y una necesaria revisión de
las capas superiores de Parpalló. Se puede afinnar que desde principios de la década de los ochenta, y siguiendo una
estela iniciada por la cova de Les Cendres, los yacimientos
con ocupaciones atribuidas al Magdaleniense superior se
han multiplicado, Uegando a constituir el horizonte industrial más ampliamente distribuido de entre todos los reconocidos dentro del Paleolítico mediterráneo o de facies ibérica; sólo el Solutren se-Solutreogravetiense le iría
ligeJamente a la zaga. A una ya larga lista de sitios de ocupación se han añadido también algunas estaciones con arte
mueble y parietal, rompiendo en este segundo caso el monopolio que hasta hace bien poco mantema Andaluc(a.
La variabilidad parece ser la primera característica que
resulta de la comparación de las series del Magdaleniense
superior. A pesar de esta rasgo, comp¡ut~n un utillaje básico
[page-n-17]
común, aunque ordenado porcentualmente de forma diversa.
Esta variabilidad haría difícil reconocer hOrizontes evolutivos más cortos, de no existir otros elementos d. reconocido
e
valor diagnóstico, cualidad que posee una industria ósea
muy desigualmente repartida entre los yacimientos, pero
compuesta por buena parte de los morfotipos magdalenienses característicos.
Si el Magdaleniense antiguo identificado en Parpalló
suscita una reflexión sobre la s.ecuencia regional mediterránea en relación con lo ocurrido con las otras facies occidentales, el Magdaleniense superior permite explorar las diferencias entre los yacimientos. Precisamente, la
incorporación del capítulo dedicado a las características de
los yacimientos y al uso de los recursos supone un intento
de ampliar las bases de discusión, poniendo en relación las
variaciones diacrónicas del utillaje magdaleniense con las
transformaciones económicas. Esta línea argumental es ya
una constante en muchos de los trabajos surgidos desde el
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia.
¿Cuál es ese Magdaleniense superior con arpones, y
triángulos escalenos? Creemos que sería interesante averiguar en un futuro próximo si reúne las características de la
facies M2 de Bosselin y Djindjian. Su irregular comportamiento en buriles diedros y su numeroso grupo microlaminar con escalenos y larninitas truncadas aludirían a una posible respuesta afirmativa. Esa facies M2, ampliamente
repartida, incluso en el Languedoc, se inicia sincrónicamente al último tercio del Badeguliense y perdura hasta la disolución del mundo magdaleniense, atravesando todas las divisiones clásicas de éste, e incorporando de desigual manera
Los «fósiles» característicos de aquellas divisiones.
El gozne en tomo all4000 para la sustitución del Magdaleniense antiguo tipo Parpalló por el Magdaleniense superior y la negación de un Magdaleniense medio, nos suscita
algún comentario. ¿Qué valor .hemos de dar a los elementos
óseos especiales poco o muy repartidos geográficamente?
Sin duda, uno cultural, con capacidad de regionalización
para los primeros, y otro cronológico para los dos, si logramos acotar el lapso de su presencia. La inexistencia de los
elementos especiales en hueso y asta del Magdaleniense
medio cántabro-pirenaico sirve al Autor para no reconocerlo
en el área mediterránea peninsular. La pregunta que haríamos es ésta: ¿Se puede negar un Magdaleniense microlftico
en <
En cualquier caso, la negación de un Magdaleniense
medio «clásico» no justifica levantar hasta el 14000 al horizonte Magdalcniense. superior con arpones. Si nos atenemos
al contexto global del occidente europeo y filtramos los datos brutos del 14C, que siempre presentan dataciones extremas en los dos sentidos de la banda, con las otras disciplinas que nos sirven para establecer la cronóestratigrafía,
entonces vemos que el horizonte de arpones comienza en el
BoUing, pero que la inmensa mayoría de las dataciones interdisciplinarmente coincidentes se refieren al Dryas If, y
que en la transición Dryas ll/Allerod se va disolviendo el
mundo magdaleniense y sus arpones. El 14000 queda muy
alejado de ese horizonte. Pero si observamos los cuadros
que elabora el Autor, los arpones mediterráneos aparecen en
el lapso esperable: siglos arriba o abajo en tomo al 12000;
esto es, en lo que en la cronozona polínica se denomina
Dryas II (obviamente utilizamos esa terminología en sentido
meramente cronológico).
¿Con qué se rellena el decimocuarto milenio al sur del
Ebro? Ciertamente con poca cosa: hace algún tiempo insistimos en que el Magdaleniense ill de Pericot se había datado en el 13800 y que en ese tramo se habian encontrado algunos muy pocos elementos paralelizables con Jos del
Magdaleniense medio «clásico», aunque, como nos recuerda el Autor, también aparecían en los conjuntos antiguos del
superior. Si acaso, con la capa 4 del talud. También se nos
dice en este trabajo que en los estratos IV y m de Matutano
hay un motivo de reflexión: el primero, con azagayas y sin
arpones, está datado en el 13960, mientras que el segundo,
con arpones, lo está en el L2130. En definitiva, ¿rellenar?
con aqueJios exiguos conjuntos que el Autor denomina
Magdáleniense superior inicial-A. Así, pues, y hasta nueva
información, nosotros seguiríamos sin excluir una facies
microlítica magdaleniense anterior a la generalización de
los arpones y poco, o quizá nada, investida de los elementos
óseos que en otras áreas regionalizan al magdalenie0$e medio «clásico».
Resultado también de los trabajos desarrollados por
Aura Tortosa desde la finalización del doctorado es su percepción sobre el final del ciclo industrial magdaleniense.
La posibilli!iad de entender al Epipaleolltico microlaminar
como un Epimagdaleniense parece coherente si nos atenemos a su perfil industrial, formas de utili.zación de los recursos y ocupación de los mismos yacimientos. Nada tenemos que objetar a ello, porque esa era la filiación industrial
que en su día expusimos para lo.s complejos microlarninares del Epipaleolítico. No demasiado lejos, D. Sacchi califica de epipaleolíticos a los conjuntos languedocíertses que
él denomina Epimagdalenienses y sitúa entre el Allerod y
el Dryas IIJ. El problema es otra vez meramente terminológico, con los inconvenientes de cambiar denominaciones
por primar más a uno u otro matiz. En nuestra opinión, Epipaleolftico denomina a aquellos conjuntos industriales que
sucedieron a la disolución de un mondo magdalenjense formalizado y que en el Holoceno antiguo comenzaron a cargarse de elementos geométricos. El problema está en que
aquella disolución no presenta en el registro arqueológico,
al menos en su plano industrial, las características de ruptura neta. Ello nos lleva a una reflexión. Si, como se ha dicho, el cambio es la dimensión temporal de La forma, ¿por
qué no intentamos al menos reconocer un punto de inflexión dentro de aquella ausencia de ruptura, más allá de la
variabilidad funcional? Los arpones, los escalenos y las laminitas truncadas configuran un horizonte bastante homogéneo, formalizado, convenientemente repartido en la geografía J suficientemente acotado en la cronoestratigrafía. El
cambio, el comienzo de la disolución y de la mayor variabilidad aparece después, cuando estos elementos desaparecen. Y si en esto pudiera encontrarse un criterio válido,
¿por qué no llam.a mos Epimagdaleniense o EpipaleoHtico
microlaminar a buena l)arte de lo que el Autor llama Magdaleniense SUl)erior-C? Pero no seríamos nosotros los que
qui.siéramos aumentar más las confusiones terminológicas,
ni ser muy beligerantes, salvado lo fundamental, que es la
fil.iación del proceso.
17
[page-n-18]
Hay que reconocer que esta obra hace justicia al Magdaleniense mediterráneo peninsular, que hace bien poco seguía levantando alguna incredulidad, ... ¿prejuicios?,
...¿negar la especie, porque sólo se la querría reconocer si
todos los árboles dibujaran miméticamente los rasgos subespecíficos? La propuesta de E. Aura Tortosa se basa en
yacimientos antiguamente excavados, de los que prudentemente sabe sacar la información válida, y también en otros
recientes, pero cuyas investigaciones se encuentran en muy
18
diferentes fases de desarrollo. El resultado es coherente, lógicamente flexible y renovador en más de un aspecto fundamental. Afortunadamente, el Autor es un miembro muy
calificado de un potente grupo investigador valenciano. Sus
aportaciones futuras habrán de seguirse con mucha atención.
Feo. JAVIER PORTEA PÉtEZ
Universidad de Oviedo
[page-n-19]
PRESENTACIÓN
Una parte importante del texto que compone este libro
fué escrita entre 1987 y 1988 y constituyó mi tesis de doctorado centrada en la ordenación secuencial de las industrias
magdalenienses de fa región mediterránea peninsular.
Desde entonces se han publicado nuevos datos y abierto
nuevas lineas de investigación, hasta el punto de poder afirmar que la investigación en torno al Magdaleniense ha concentrado una buena parte de los esfuerzos de los investigadores que trabajan en esta región - dentro de un tema más
amplio como son las transformaciones culturales que se suceden desde el Tardiglaciar -.
A pesar de los años transcurridos y de los trabajos parciales que hemos publicado sobre aspectos concretos de la
secuencia (Aura, 1989, 1992 y 1993; Aura y Pérez, 1992),
quedaba pendiente la publicación de los resultados obtenidos en la revisión de Jos materiales de la Cova del
Parpalló. Esa documentación constituye el núcleo fundamental de este texto. No hemos procedido asf con otro yacimiento básico para fa redacción de aquel trabajo: la Cueva
de Nerja, optando por resumir la documentación presentada a la espera de una futura publicación de las excavaciones del Prof Jordá Cerdá en la Sala del Vestfbulo.
Se han reducido algunos capftulos y eliminado otros,
como los dedicados a la secuencia magdaleniense del
Périgord, del SE francés y del Cantábrico, puesto que no
constituyen partes relevantes de este trabajo. Otro tamo hemos hecho con los epígrafes dedicados a las áreas interiores y a Murcia. En el primero quedaba considerado el yacimiento de Verde/pino. localizado en Castilla-la Mancha .
Para Murcfa, cualquier referencia actual debe basarse en
el trabajo de Martfn ez Andreu ( 1989) dedicado al
Paleolltico superior final y Epipaleolftico regional. Por
tanto, el estudio de las industrias magdalenienses localizadas entre la margen derecha del rfo Ebro y Gibraltar se limitará a los territorios de Andalucfa y Pa fs Valenciano.
Junto a los capftulos dedicados a la descripción de la
cultura material y a la ordenación secuencial, que matienen
en esencia la redacción original, hemos incorporado un capftulo dedicado al uso de los recursos, siguiendo de cerca
trabajos recientes (Aura y Pérez Ripo/1, 1992 y E.P.). Otras
incorporaciones han sido la puesta al dfa de las dotaciones
radiométricas, algunos datos paleoambientales y las correcciones que la revisión de aquel primer original han ido
sugiriendo.
La estructura del texto contempla dos partes claramente separadas: una dedicada a la presentación de la documentación analizada y otra a su valoración. Dentro de la
primera, cabe diferenciar los epfgrafes introductorios de lo
que podemos describir como el corpus de yacimientos y materiales. Los primeros incluyen un capftulo bibliográfico sobre la investigación del Magda/eniense mediterráneo, unas
notas sobre los objetivos y procedimientos empleados durante nuestro estudio y un resumen de Jos datos paleambientales conocidos para el Tardiglaciar.
La segunda parte de/texto está dedicada a la valoración
de los datos y al ensayo de una propuesta de ordenación de
las industrias del Magdaleniense mediterráneo. Este segundo bloque pretende presentar, de forma algo más ordenada,
muchas de las cuestiones a fas que se ha hecho referencia a
lo largo de la discusión industrial. Completa esta segunda
parte un breve comentario sobre el uso de los recursos durante el Tardiglaciar y unas breves conclusiones.
19
[page-n-20]
[page-n-21]
AGRADECIMIENTOS
Son muchas las personas que con su confianza han posibilitado la elaboración de este trabajo: Francisco Jordá
Cerdá y Javier Portea Pérez han tenido siempre La sugerencia y estimulo precisos. A la generosidad del primero debemos Los datos inéditos de la excavación de Nerja y el que
este trabajo se iniciara, al segundo la dirección de mi tesis
de doctorado.
Mis compañeros del Departament de Prehistoria i
d ' Arqueología de la Universitat de Valencia-Estudi
General, y muy especialmente, José L. Peña Sánchez que
nos ayudó en las tareas docentes y Joan Bemabeu Aubán
que hizo otro tanto en la parte estadfstica y con el que posteriormente hemos coincidido en otros temas.
Las reflexiones de Valentín Villaverde Bonilla han servido de diario contraste a nuestro trabajo. Nuestra colaboración en el estudio de las industrias óseas de la Cova del
Parpalló, todavía inédito, nos ha permitido incluír en este
texto los resultados del sector Talud.
Manolo Pérez Ripoll, Milagro Gil-Mascarell Boscá, M'.
Pilar Fumanal García, Micbele Dupré Ollivier, Pilar Utrilla
Miranda, Dominique Sacchi, Nards Soler i Masferrer, M.
Martínez Andreu, Jesús Jordá Pardo, Emestina Badal
García, José L. Sancbidrián Tortí, y tantos otros que atendieron nuestras consultas.
Josep M' Fullola i Pericot nos animó a continuar lo iniciado en su tesis y nos facilitó el diario de excavaciones de
Luis Pericot García, sin el cual todo intento de reconstrucción estratigráfica hubiera sido imposible.
Javier GónzaJez-Tablas, Julián Bécares, Josep Ll.
Pascual, Rosa y Miquel, Inocenci Sarrión, José M. Arias,
Paula lardón, Begoña Soler, Josep Femández, Angels Martí
y la larga lista de amigos de Salamanca, Valencia y Alcoi.
Enrie Pla Ballester y Bemat Martí Oliver apoyaron y
autorizaron la revisión de los materiales de la Cova del
Parpalló, depositados en el Museu de Prehistoria del Se.rvei
d'Tnvestigació Prehistorica de la Diputació de Valencia.
AnAlisi i Gestió InformAtica S.L. (Aicoi), nos
permitió utilizar sus equipos informáticos, aportando un
apoyo técnico realmeme decisivo.
Rafael Puertas nos permitió la revisión de Los materiales
de Nerja y de Hoyo de la Mina depositados en el Museo de
la Alcazaba de Málaga y Carmen Cacho, los del Barranco
de los Grajos. depositados en el M.A.N.
La familia dio sobradas muestras de apoyo y paciencia
en todo momento y mi hermano R. Jorge invirtió una buena
parte de su escaso tiempo creando el soporte informático de
este trabajo. Josepa, mi amiga y compañera, posiblemente
vivió los peores momentos de este trabajo.
21
[page-n-22]
[page-n-23]
l.
LAS INDUSTRIAS TARDIGLACIARES DE LA FACIES
ffiÉRICA: EL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO
La defirución y periodización de la cultura arqueológica que hoy denominamos Magdaleoiense fue planteada por
primera vez en Francia, con criterios y fundamentos m.ás
propios de las Ciencias Naturales que de la Arqueología
prehistórica. Estos principios empezaron a ser arqueológicos en la primera de las propuestas de Breuil (1905), alelaborar una primera estructuración articulada en tres periodos
á partir de las variacio.nes observadas en los instrumentos de
hueso y asta. El primero sin arpones y con azagayas monobiseladas, el segundo con arpones todavía escasos al principio para ser luego más abundantes y por último, un tercer
momento con arpones de una y dos hileras de dientes.
A e¡;ta primera aproximación se unirá, años más tarde,
la periodización ya clásica del Magdaleniense francés en
seis fases evolutivas apoyada en las colecciones de Charente, Dordoña y Pirineos (Breuil, 1913). Este aspecto regional
quedó rapidamente difuminado al adoptarse dicha secuencia
para todo el Pa.leolitico occidental sin las debidas matizaciones, a pesar de las precauciones planteadas por el propio autor por la inseguridad estratigráfica del material óseo de Le
Placard, yacirWento básico para la dcfulición de las tres primeras fases (Breuil y Saint Perier, 1927). El propio alcance
de los trabajos desarrollados desde aquellas fechas han convertido al Magdaleniense de Aquitania y Cantábrico-Pirineos en paradigma y referencia, casi obligada, para las restantes facies regionales del Paleolítico occidental.
l. l.
EL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO: VISIÓN IDSTÓRICA
Bajo la denominación de Magdaleniense mediterráneo
(Fortea, 1973), se viene haciendo referencia en la bibliografía española a una serie de industrias cuya carácterfstica común es su edad tardiglaciar (ca. 16.500 - 10.500 BP), estar
localizadas sobre las cuencas que vierten en este mar y un
perfíl tipológico concreto, en el que sobresale la presencia
de puntas y arpones de hueso. Posee por tanto contenidos
cronológicos, geográficos y arqueológicos, pero no pretende
designar unas entidades arqueológicas, ni tampoco culturales, exclusivas de este territorio. Las analogías observadas
entre nuestra región y otras áreas (p.e.: Cantábrico o SE de
Francia) en cuanto a la fabricación de algunos instrumentos
en piedra y hueso, o incluso en la composición de algunas
decoraciones y realizaciones simbólicas, justifican el uso
del término Magdaleniense, mientras que su ámbito geográfico avala el apelativo de mediterráneo.
A1 aceptar esta designación para los complejos industriales del Paleolítico superior final de la fachada oriental
peninsular, asumirnos una sistemática en la ordenación de
los conjuntos arqueológicos de edad paleolitica desarrollada
en otras regiones del SW europeo que, indudablemente, no
conlleva una estricta identificación técnica - por no decir
económica o social- de los autores del Magdaleniense mediterráneo con aquellos cazadotes de renos del Pirineo Q del
Périgord y cuya cultura material dio origen al término Magdaleniense. Actualmente, la utilización de una terminología
común, operativa y fácilmente comprensible para d.esjgnar a
industrias tan distantes es más una deuda con la investigación anterior que un marco explicativo adecuado para el estudio e interpretación de las sociedades paleoliticas.
E.n este trabajo no se abarca la totalidad de la región
mediterránea peninsular, ciñéndose al estudio de los yacimientos localizados entre la margen derecha del rfo Ebro y
Gibraltar. El motivo fundamental de esta elección está en
que una buéna parte de los datos procedentes de Cataluña y
Aragón, especialmente los proporcionados por Bora Gran y
Cbaves podrían sugerir vínculos más próximos con el Pirineo que con las regiones mer idionales (cf. Corominas,
1949; Pericor y Maluquer, 195l; Sonneville-Bordes, 1973;
Utrilla, 1992) .
1.2.
LAS PRIMERAS REFERENCIAS
La excavación de la Bora Gran d 'en Carreres originó
las primeras citas de la existencia de industrias magdale-
23
[page-n-24]
ilienses en Cataluña, un área de estudio no contemplada en
este trabajo (Aisius, 1871; Harlé, 1882; Cazurro, 1908). Por
esas mismas fechas, encontramos en la obra de Siret eJ primer avance de su esquema general del Cuaternario español
en el que el Magdaleniense ocupa una posición terminal por
encima del Solutrense y de un Chelense-Musteriense. A esta
temprana adscripción al Magdaleniense de algunos niveles
de los yacimientos de Murda y Almeria (Siret, 1893), se
unirá la relación establecida por Sucb (1919) entre el nivel
inferior de la Caverna del Hoyo de la Mina y ese complejo
industrial.
En esa.s mismas fechas, Obermaier (1917 y 1934) proponía veladamente la excisión de la Penfusula en dos grandes unid.ades: la atlántica, vinculada al occid.ente europeo y
la mediterránea. Esta última habr{a recibido el influjo del
Capsiense africano, dotándola de una particular secuencia,
que en su avance hacia el norte habría llegado hasta el País
Vasco y Francia, tal y como atestiguaban, siguiendo con su
argumentación, los microlitos de Saotirnamiñe o Martinet.
Aquellas filogenias africanas fueron pronto abandonadas (Vaufrey, 1935; Mencke, 1940; Almagro, 1944), pero
dejaron su huella en la cuestión del origen del Solutrense
ibérico (Pericot, 1942; Jordá, 1955). Sin embargo, no fueron
aceptadadas a la hora de entender el problema del Magdaleniense de Parpalló, y por extensión de la región mediterránea (Pericot, 1942). Estas industrias fueron vinculadas con
el occidente europeo -en la línea abierta por Garrod
(1938)- con un origen pirenaico tal y como propuso Obermaicr, o báltico siguiendo a Breuil, entre otros.
1.3. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SECUENCI A REGIONAL
Los datos obtenidos en La Cova del Parpalló sirvieron
para e.laborar la que podemos considerar como la primera
secuencia del Magdaleniense regional. Además de su filiación occidental, destacan dos cuestiones que serán recurrentes en la discusión posterior. La primera, es la inexistencia
de hiatus entre el Episolutrcnse ibérico, Uamado entonces
Solútreo-Aoriñaciense final y la propia ocupación magdaleniense. La segunda, son los fáciles -y hasta cierto punto
sorprendentes- paralelos de las piezas óseas recuperadas
en Parpalló con las más clásicas estaciones del Magdaleniense antiguo francés: Le Placard o Laugerie-Haute. Ambos elementos, junto a la entonces vigente ordenación del
Paleolítico superior europeo (Breuil, 1913), van a enmarcar
esta primera propuesta, apoyada también en la presencia y/o
ausencia de detenninadas piezas óseas.
En Parpa116, los niveles magdalenienese fueron. aislados
entre las capas más superficiales y Jos 4,00 m de profundidad. De muro a techo, fueron identificados las N primeras
fases de esta complejo industrial (Pericot, 1942).
Entre los 4,00 y los 3,50 m se describió un Magdaleniepse I, que a nivel industrial mostraba una doble transformación respecto de las capas infrayacentes. La pobreza y
tosquedad de los artefactos líticos contrastaba con la progresión de la industria ósea, carácterí:z.ada por las puntas de
asta monob.iseladas y que en algún caso ofrecían sobre su
bisel aplanado una decoración en espiga.
24
Entre los 3,50 y 2,50 m quedó fijado el Magdaleniense
II, también muy pobre en el apartado lítico y dominado por
las decoraciones de lineas onduladas realizadas sobre soportes óseos de sección aplanada (Pericot, 1942).
Los niveles atribuídos al Magdaleniense m eran reconocidos entre los 2,50 m y los 0,80 m de profundidad. La
indu¡;tria lítica, más numerosa ahora, se tomaba más magdaleniense -laminar- y la ósea con sus piezas de mayor tamaño de sección rectangular y cuadrada, frecuentemente
acanaladas, señalaba cambios con respecto a las capas inferiores (Pericot, 1942).
El depósito culminaba con el denominado Magdaleniense IV, sedimentado entre los 0,80 y los 0,00 m de profundidad. En estas capas más superficiales se documentaba
una industria lítica donde los microlitos - particularmente
los triángulos escalenos- eran un grupo destacado, junto a
buri.les, hojitas-sierras o perforadores. En la industria ósea,
las azagayas de doble bisel, las varillas y los protoarpones
defwiao este episodio.
Quedaba así fijada la secuencia magdaleniense para el
ámbito mediterráneo. La presencia de estas industrias en la
Cova del Parpalló era entendida como límite de la expansión
meridional d~ este complejo; es más, las dos ú.ltimas fases de
la secuencia propuesta por Breuil: el Magdaleniense V y VI
quedarían localizadas únicamente al norte del Ebro, en la
Bora Gran d'en Carreres, muy cerca del núcleo pirenaico.
Se intuye ya en Pericot la doble evolución del Paleolítico superior fwal de la Península, que argumentará posteriormente Jordá. Así, al sur del Ebro y por extensión de lo
observado en Parpalló. se produciría a partir del Magdaleniense IV la expansión de las culturas E!piauriñacienses que
tendrán una larga proyección temporal basta alcanzar incluso los primeros tiempos neolíticos (Obermaier, 1934; Pericot, 1942). Estas últimas reflexiones de Pericot nos sirven
de en.lace con los trabajos de Jordá centrados primero en la
ordenación del Solutrense peninsular y más tarde en fijar
una secuencia general para el Paleolítico peninsular cantábrico e ibérico.
En sus trabajos se define y argumenta la actual regionaUzación del Paleolítico superior de la Península y $e propone una ordenada secuencia del Paleolítico superior final y
Epipaleolftico de la facies ibérica (Jordá, 1954, 1955 y
1956). A partir de la secuencia obtenida en Les Mailadetes,
yacimiento situado también en el Mondúver, plantea una
serie de cuestiones que inciden de manera muy directa sobre
la secuencia establecida por Pericot en Parpalló.
Se va a subrayar ahora la pertenencia de la facies ibérica a «una comunidad cultural» mediterránea, definiendo un
nuevo complejo i.ndustriat: el E!pigravetiense, sincrónico a
los Magdalenienses inferior y medio de Parpalló y base para
el desarrollo de las industrias postpaleolíticas del Mediterráneo (Jordá, 1954).
Su fase I ofrecía dos momentos, caracterizados respectivamente por la punta de muesca elaborada mediante retoque
abrupto y por las azagayas monobiseladas, quedando así
prácticamente identificado con Solutreogravetiense. El Epigravetiense n era definido a partir de la presencia de hojas y
puntas microlíticas de dorso abatido y de raspadores de cortas
dimensiones. Su discurrir era sincrónico al del Magdaleniense ill y IV. Por último, en el Epigravetiense m se producía
una doble evolución que venía a explicar la dualidad del Epi-
[page-n-25]
paleolítico mediterráneo, sistematizada años más tarde por
Fortea (1973). Hablaba entonces Jordá de una facies levantina, con un arraigado sustrato indígena, identificada con una
industria microlaminar y de tradición gravetiense y de una facies capsiense, donde se documentaban los primeros micrólitos geométricos. Su proyección temporal rebasaría la cronología del genérico Magdalenicnse superior francés (Fig. I.l).
Cova del ParpaUó
SllrddEbro
Epigravctiense IV (?)
Norte dtl Ebro
Epignverícose IV (7)
Azilicnse (?)
(Cocina U)
(Cocina ID)
Magdaleniense VI
Epigravetiensc DI
(Mallacrcs)
MagdaiOJliense IV(?)
Epigravctiensc n
Magdaleniensc V
Magdaleniensc IV
Mogdaleniensc ID
Magdalenlense 11
"Epigrovctiensc l
1
Magdalenicn.se 1
Solurrense IV
SolutteoSC IV
Solutrense superjor
Fig. 1.1: Secuencia de las industrias tardiglaciares a panir
de los daros proporcionados por la Cova de Les Malladctes
(Jordá, 1957).
A partir de esta propuesta, se ordenaba la coelCistencia
de magdalenienses y epigravetienses en las comarcas valencianas. Dos complejos industriales de
magdaleniense servía para justificar la presencia de un tipo
de azagaya monobiselada común en los niveles del Magctaleniense I de Parpalló y del Epigravetiense l de Les Malladetes (Jordá, 1954 y 1958). Pero la aparentemente temprana
formalización de los cánones magdalenienses observada en
Parpalló -en su sentido tipológico-, no impedía valorar
este yacimiento como un hecho aislado y con una evolución
singular. De hecho, se restringirá .la presencia del Magdaleniense superior al Norte del Ebro, mientras que al sur de
este Hmite, y una vez culminado el Magdaleniense IV de
Parpalló, se producirá la consolidación del Epigravetiense
frente a un Magdalcniense superior disrribufdo sobre las dos
vertientes pirenaicas.
Todos estos planteamientos fueron recogidos por la mayoría de los autores de la época (Fietcber, 1956; González
Echegaray, 1971). Ninguna aportación importante se producirá basta la década de los 70, si bien el hallazgo de un fragmento de arpón en la Cueva del Higuerón calificado al parecer por Pericot como Magdaleniense IV (Giménez Reyna y
Laza Palacios, 1964), venía a confirmar las apreciaciones de
Such (1919) sobre la existencia de industrias magdalenienses en Andalucía oriental, desatendidas hasta el relanzamiento de los trabajos dedicados al Paleolítico y Epipaleoürico mediterráneo (Fortea,l973; Fortea y Jordá, 1976).
1.4.
LA REVISIÓN DE LA SECUENCIA
A p.rincipios de Los años setenta, una nueva excavación
en Les Malladetes abrió las líneas de investigación desarro-
Hadas en las dos últimas décadas (Fig. 1.2). En los nuevos
trabajos se reconocía un hlato estx:atigráfico en su secuencia
que negaba la sincronía del Epigravetiense de Malladetes y
el Magdaleniense de Parpalló (Fortea y Jordá, 1976). Su estrato VIl del Sector Oeste manifestaba una evidente crisis
de ocupación que venía a separar los niveles atribuidos al
Solutreogravetiense, de las capas superiores Epigravetienses, término que a partir de ahora tendría un contenido un
tanto equívoco, pues si bien venía a ser sinónimo de epipaleolítico microlaminar, este tenia una raíz magdaleniense y
no gravetiense.
Esta revisión estratigráfica negaba la dualidad industrial
entre Parpalló y Les Malladetes, pero dejaba abierta la incógnita de los posición cronológica del Solutrense superior
evolucionado ll y ill (= Solutreogravetiense I y ll) y por tanto el inicio de la secuencia magdaleniense en la región mediterránea. Las dataciones obtenidas en ambos yacimientos
(Davidson, 1974; Portea y Jordá, 1976) y la entidad real del
Solútreogravetiense pennitían cuestionar que el inicio de la
magdalenización de Parpalló se produjera en fechas sincró·nicas al Magdaleniense I y U francés. Dicho espacio temporal debía estar ocupado por la evolución episolutrense.
Este carácter retardatario, en sentido cronológico, podía
ser también tipológico. Al menos así parecían. apuntarlo algunas piezas óseas del Magdaleniense I, pero sobre todo del
II de Parpalló, cuya relación con el Magdaleniense m francés permitían una ínterpretación más ajustada con lo observado en otras facies peninsulares. Esta reubicación, también
afectaba al denominado Magdaleniense medio de Parpalló
(fases ill-IV) pues, además de la datación obtenida para el
tramo 1.75-1.50 m en 13.800 BP, existían algunos elementos óseos que podían indicar una posición más tardía (Fortca, 1973, 1983 y 1985).
La revisión de la industria lítica del Magdaleniense I y
IJ de Parpalló realizada por Fullola (1979) vino a completar
el importante giro dado a la interpretación del proceso de
disolución del Solutr~ogravetiense, evoJución enmarcada
ahora dentro de los procesos de transformación de las industrias con puntas escotadas del Mediterráneo occidental, fechadas durante el Würm IV inicial. Ambas fases de Pericot
quedaban ahora englobadas en la denominada Fase Magdalenizante, con semejanzas tipológicas y una posición cronológica similar a la del Magdaleniense inferior cantábrico.
Las conexiones con el Mediterráneo francés también eran
anotadas (Fullola, 1979).
Si el inicio de la secuencia magdaleniense fue objeto de
una profunda revalorización en la década de los setenta,
otro tanto ocurrió con sus momentos finales. La excavación
de la Cova de l'Hortet de Cortes o del Volcán del Faro sin
responder a las expectativas planteadas tras la publicación
de las primeras notas (Fletcher y Aparicio, 1969) permitió a
Portea (1973) plantear una secuencia evolutiva en la que
este Magdalenjense medio-superior servía como sustrato del
posterior Epipaleolítico microlarninar.
La sucesión Magdalenieose IV con escalenos de ParpaUó y Volcán 1Niveles Epigravetienses de Volcán/EpipaleoHtico de Les Malladetes, dejaba planteada una hlpótesis que
sería abordada, años más tarde, por Villaverde (1981) al tratar la cuestión del Magdaleniense superior en el País Valenciano. Esta sucesión, planteada entonces como hlpóte.sis, se
verá reforzada por la identificación de 11n Magdaleniense
25
[page-n-26]
For1ea, 1985
Perico!, 1942
FuUola Perkot, 1979
VWaverde y Peña, 1981
for1ea y J ordii, 1976
VOlaverde, 1984
J ord6, 1986
Rodrigo, 1988
M~gdaleniense
Magdalenienso
superior
superior
Om
~nieoseiV
MagdnJcnlert~c
superior
?
0.80
1.00
Magdaleniensc
Magdaleniense
Magdaleniense m
medio
medio
Mag:daleniense 1J
Magdaleniunte
Parpallcnse Ul
2.00
2,50
Fase
3.00
Fase
Mlgdaleni7.arne
3.50
f
Magdaleniense
Patpallense 11
inicial
Magdalenicnse
inferior
Magdaleniensc 1
P~~Jpa!lensc 1
4.00
Solutreogravetiense 11
4.75
s.oo
Solutreogravctiensc
Solutrense
Evolucionado lll
Solutreogrovetiensc U
(Parpallensc)
4SO
Solutre~Auriñacieosc
Solum:nse
Evolucionado 11
Solutreogrovetiensc 1
Solutrense $Uperior
Solu!ICnse superior
Solutrense
evoluciooado 1
Solutreograveliensc
Soluuense
evolucionado 1
Soluueogravetiense 1
Solutrense
evolucionado
Fig. 1.2: Principales propuestas sobre la secuencia de Parpalló y su incidencia en la ordenación de las industrias magdalenienses.
superior-final repartido a lo largo del litoral mediterráneo
(Portea, 1973). A los yacimientos con arpones: Bora Gran
(Pericot y Maluquer, 1951), Parpalló, Cueva del Higuerón y
Cueva de la Victoria (Girnénez Reyna y Laza Palacios,
1964; Ripoll Perelló, 1970; Fortea, 1973) se unían los casos
de La Mallada (Villascca y Cantarcll, 1955-56), Barranco
de los Grajos (Walker, 1979) y Hoyo de la Mina (Such,
1919), donde la frecuencia de los buriles, mayoritariamente
diedros, el elevado porcentaje de utillaje microlaminar y la
presencia de los triángulos escalenos definían unos carácteres que los distanciaban del epipaleolítico microlaminar.
1.5.
LOS AÑOS OCHENTA
Con el inicio de la década se multiplican los trabajos
dedicados a la descripción de las industrias magdalenienses.
La revisión de los materiales de la Cova de les Cendres vino
a ratificar la ex.istencia de un Magdaleniense superior en el
Pafs Valenciano, caracteri7.ado en lo Htico y óseo por las
constantes ya comentadas (Fortea, 1973; Villaverde, 1981).
A este yacimiento pronto se unirán la Cueva de Nerja
(Jordá et al., 1983; Aura, 1986 b) el Tossal de la Roca (Cacho et al., 1983) y Cova Matutano (Oiaria et al., 1985), a
26
los que podríamos sumar algún otro enclave situado tanto al
sur como al norte del Pafs Valenciano (Martínez Andreu,
1983 y 1989; Fullola et al., 1985; Maluquer, 1986).
Si los momentos iniciales y finales de la secuencia
magdaleruense quedaban ahora mejor definidos en su sentido tipológico y cronológico, entre ambos se abrían importantes incógnitas. Precisamente, los materiales del Abric de
la Senda Vedada sirvieron a Vi11averde (1984) para referirse
a la cuestión del Magdaleniense medio. Bien delimitado
desde lo lítico y lo óseo del Magdaleniense inicial y superior que lo enmarcan, la serie de la Senda Vedada podia
ejemplificar la primera de las dos grandes fases que para
este momento parecían intuirse en Pa.rpalló. La primera, caracterizada por la dinámica tipológica definida por la propia
industria lítica de la Senda Vedada y en lo ó&eo, por «las
secciones cuadradas y las acanaladuras longitudinales y las
azagayas de bisel superior a 1/3 de longitud y decoración
con rayas oblicuas>> (Villaverde, 1984: 41). La segunda fase
era de más dfficil definición, aunque se consideraba que
tanto los triángulos escalenos, las azagayas de doble bisel y
los protoarpones del Magdaleniensc tV de Parpalló, podrían
ser tomados como sus elementos característicos (Fig. 1.2).
Por aquellas mismas fechas y en un trabajo en el que intentamos resumir los principales temas de discusión, se se-
[page-n-27]
ñalaban las dificultades observadas a la hora de separar las
series lfticas del Magdalenlense medio de las del superior,
lo que nos inclinaba a considerar la evolución ósea y el marco cronoe.stratigráfico como decisivos para su intlividualización. Igualmente, se incidía en algunos interrogantes que
años más tarde siguen siendo claves para intentar resolver la
periodización interna y pautas generales de .las industrias
del Magdalenienses medüerráñeo (Aura, 1986). Las principales incógnitas recaían sobre el límite Solutreogravetiense
- Magdaleniense en Parpalló, que a nuestro entender era
factible de ampliar a costa del Magdaleniense I de Pericot.
También, la l>OSición tipológica y cronológica del Magdaleniense ID-N de Patpalló pennitio algunas consideraciones
en la.línea abierta por Portea y Jordá (1976).
Coincidiendo con esta revalorización de La secuencia
magdaleniense, Jordá planteó una serie de reflexiones sobre
el origen y relaciones del Magdaleniense de ParpaUó, a partir de Jos cambios observados en los motivos decorativos de
la industria en hueso y asta. Se destaca el condicionamiento
impuesto por el dinámico Solutreograveticnse sobre las tres
primeras fases magdalenienses y su continuidad industrial,
en lo ütico y en lo óseo. Igualmente, se resalta la importante
faceta de ParpaUó como centro creador y emanador de cánones simbólicos, con repertorios origina.! es .sucesivos. Ambos elementos justificarían la denominación de Parpallense
I, I1 y ill para los considerados por Pericot como Magdaleniense 1, Il y ID, conservando este térrnino para la última de
las etapas de Pericot, pero que ya no sería Magdaleniense
medio (IV), sino superior (Jordá, 1986b y E. P.). Compartimos en esencia estas opiniones: la originalidad de Parpalló
en su conjunto y el papel jugado por el Solutreogravetiense
en el desarrollo de la secuencia Magdaleniense. Aceptar o
no La nueva terminología no es cuestión a resolver aquí; sin
embargo arañe a uno de los objetivos de este trabajo, puesto
que La revisión de los materiales de Parpalló es lo que debería permitir medir las distancias indu.striales entre ambos
complejos industriales y su ordenación interna.
L ógicamente, de.~de la redacción de este texto se han
producido nuevas aportaciones. Se reubicó el límite Solutreogravetiense.-Magdaleniensc en Parpalló (Rodrigo, 1988; ViHaverde y Fullola, 1989), se han dado a conocer las grandes
lineas evolutivas de la secuencia de Parpalló ordenada en
dos grandes fases (Aura, 1988, 1989, 1992 y 1993) y publicado notas preliminares sobre nuevos yacimientos con industrias del Magdaleniense superior: Cova deis Blaus (Casabó et al., 1991), Cova Foradada d'Oliva (Aparicio, 1990)
o el Pirulejo (Asquerino, 1988). Pero, en esencia, la ordenación secuencial del Magdaleniense mediterráneo sigue siendo en gran medida la que se deriva de la discusión que se
presenta en las siguientes páginas.
27
[page-n-28]
[page-n-29]
II.
EL ESTUDIO DE LAS EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS
Uno de los objetivos que guió la realización de este trabajo fue describir las variaciones diacrónicas de )as industrias magdalenienses de la región mediterránea. Tangencialmente eran contemplados otros aspectos, como las
transformaciones económicas o las relaciones entre asentamientos, que pueden ser considerados incluso como más relevantes para el conocimiento de las sociedades paleolíticas,
aunque no eran esos los objetivos prioritarios.
De este intento, dentro de los cauces y limitaciones impuestas por los datos, los procedimientos empleados y nuestra interpretación de los mismos, deriva un modelo evolutivo para las transformaciones del instrumental lítico y óseo
del Magdaleniense territorial. Pero, el que se puedan reconocer cambios diacrónicos en la fabricación de determinados instrumentos en piedra o hueso no implica que podamos
explicar completamente las causas que originan esas transformaciones ni su transcendencia, más allá de su ordenación
estrictamente tecnoindustrial. En algún caso, las tendencias
observadas muestran coincidencias cronológicas indudables
entre yacimientos - p.e.: el abandono de las puntas de
muesca o escotadura hacia mediados del XVll milenio BP
o la probable presencia de arpones de hueso y asta desde finales del XJV milenio BP- . En otros, sobre todo entre las
series correspondientes al Xill-XII milenios BP, la importante variabilidad porcentual de las industrias líticas dificulta establecer si existe una causalidad cronológica, evolutiva,
en esas situaciones.
A pesar de admitir el componente c ronológico que
muestran algunas transformaciones industriales, existen serias dificultades para reconocerlas. Ello se debe a que nuestro ensayo se ha basado en los cambios porcentuales de algunos tipos de instrumentos procedentes de un todavía
reducido y descompensado número de yacimientos. Así,
Parpalló sigue siendo el único depósito donde queda estratificada la sucesión Solutreogravetiense - Magdaleniense y
por igual los más tempranos horizontes estudiados de esta
industria, mientras que para el denominado Magdaleniense
superior el número de yacimientos permite un contraste mayor, aun siendo todavía reducido.
Otros elementos que han influido negativamente en
nuestro propósito se encuentran en la naturaleza de la mues-
tra y de las unidades de estudio analizadas. En el mejor de
los casos se trata de colecciones obtenidas a partir de la excavación de una extensión superior a los 10m2 (p.e.: NerjaSala de la Mina), mientras que para la mayoría de los yacimientos Jos datos proceden de sondeos y pub1icaciones
preliminares. Estas series han sido agrupadas por capas geológicas o unidades ütoestratigráficas y no a partir de la identificación de ocupaciones con una unidad espacial y deposicional reconocida. A pesar de estas circunstancias, entre
nuestros objetivos no ha figurado ni la correlación automática con otras facies, ni el ensamblaje ortodoxo de nuestros
resultados en aquellas secuencias regionales de mayor tradición. El recurso de la comparación fuera de nuestro ámbito
sólo ha buscado contextualizar sus tendencias con lo sucedido en otras áreas.
ll.l. DESCRIPCIÓN DE LAS INDUSTRIAS
ll. l .l . INDUSTRIAS LÍTICAS
En los yacimientos directamente estudiados por nosotros se ba realizado una descripción tecnomorfológica, tipométrica y tipológica de sus industrias líticas. Para 1a Tealización de este estudio se han seguido criterios e.c lécticos,
considerando tres variables ampliamente recogidas en la bibliografía: soporte, presencia/ausencia de córtex y talón. En
el caso de Nerja hemos separado el utillaje retocado del no
retocado, mientras que en Grajos o Parpalló sólo fue descrito el utillaje retocado.
- Dentro de la primera de estas variables, y en el caso
del retocado, hemos establecido cuatro categorías:
lasca, hoja, hojita y piezas nucleares.
-En cuanto a la presencia/ausencia de córtex, hemos
diferenciando tres situaciones, según la frecuencia
conservada: 1, cuando la pieza en cuestión ofrece
más del 50 % de su superficie cubierta por córtex,
incluyendo aquf las piezas de descorticado; 2, cuando este porcentaje es menor del 50 %, pero mayor
del 10 %, 3, aquellas piezas que no ofrecen resto al-
29
[page-n-30]
guno de córtex o que en todo caso é,Ste afecta a menos del 10 % de su superficie.
-Inicialmente diferenciamos ocho tipos de talón, sefs
reconocibles y dos irreconocibles, aunque finalmente hemos optado por resumirlos en los siguientes:
cortical, liso, puntiforme, diedro y facetado, más la
categoría genérica de irreconocible, en la que quedan englobados los rotos --con o sin intencionalidad manifiesta-, y aquellas piezas que no poseen
talón.
En el estudio tipométrico hemos separado también el
material retocado del no retocado (Bagolini, 1968; Lap1ace,
1973). Para la longitud y anchura se han establecido hasta
seís categorías a partir de igual número de bloques cuya amplitud es de diez milímetros (0- 10, 11-20, 21-30 mm, etc).
En la obtención de los índices de alargamiento y carenado,
resultantes de la relación entre estos parámetros más el espesor, también se ha tenido en cuenta los criterios aplicados
por Villaverde (1984 b) a la hora de distinguir las piezas
planas de las muy planas, incluyendo en esta categoría
aquellas cuyo índice de carenado es mayor de 4.
En Parpalló, además del estudio tipométrico global de
todo el utillaje retocado, se ha realizado un análisis particular de algunos grupos tipológicos, concretamente de Los raspadores, piezas con retoque continuo, I aederas, rasquetas y
utillaje mierolaminar, separando también en este caso las
piezas enteras de las fracturadas.
Para el análisis tipo!ógÍco de la industria lítica nos hemos servido de los dos sistemas de clasificación ya aludidos. No creemos necesario insistir en los principios y fundamentos metodológicos que genera la formulación tanto del
sistema morfológico-descriptivo de Bordes-Perrot como del
analítico de Laplace, puesto que las ventajas y carencias de
uno y otro ya han sido motivo de una abundante literatura
(Barandiarán, 1967; Portea, 1973; Fullola, 1979; Utrilla,
1981; Bemaldo de Quirós, 1982).
Hemos optado por la utilización de Ja Lista tipológica
original de Sonoevi!le-Bordes y Perrot publicada durante
los años 1954, 1955 y 1956, ya que la adopción de la Lista
corregida y ampliada plantea discordancias a la hora de establecer comparaciones con las series estudiadas mediante
la primera. En su aplicación hemos seguido Jos siguientes
criterios:
-En el tipo número l «raspador sobre lasca o lámina»,
han quedado inclufdas aquellas piezas de esa tipología que no ofrecían retoque complementario, independientemente del tipo de soporte sobre el que están fabricados, reservando el número 5 para los
raspadores sobre hoja Tetocada y el 8 para los obtenidos sobre lasca retocada.
- En el caso del raspador atípico, número 2 de la Lista,
hemos incluído aquellas piezas fracturadas, normalmente fragmentos distales, que no permiten precisar
a que variante de raspador corresponden.
- Para la clasificación de los raspadores nucleiformes
nos hemos servido a la par de los crite.r.ios establecidos por Utrilla (1981) y de las consideraciones de
Merino (1984). Su presencia es testimoni~l. salvo en
alguna de las capas de Parpalló.
30
En el caso de las puntas de dÓrso, especialmente de
la microgravette, hemos considerado su carácter microlaminar más que su morfología específica, de ahí
que hayan sidg contabilizadas con el resto de utillaje
microlaminar.
- Dentro del grupo microlaminar, e independientemente del tipo concreto, hemos diferenciado dos categorías: Puntas y Hojas, y en su interior hemos establecido una nueva subdivisión: fragmentos dístales y
proximales -más los mediales, imposibles de incluir
por ese mismo carácter en las puntas o las hojas-.
- Para las rasquetas hemos considerado, siguiendo a
Utrilla (1981), tanto la ausencia de aristas marcadas
en su cara superior como la presencia del retoque
abrupto corto y poco profundo. A estos atributos hemos añadido otro tecnomoriológico pues se trata
siempre de lascas de silueta subcircular o elíptica,
sin aristas ni cóx:tex y con una tipometría bastante estandarizada. Este criterio ha sido el adoptado tras la
lectura de los trabajos de Cheynier (1930 y 1933),
Heinzelin (1962), Hemingway (1980) y Le Tensorer
(1981). Todas estas aportaciones coinciden en señalar las dificultade.s encontradas para la definición del
morfotipo rasqueta; imprecisión que intenta ser paliada por Le Tensorer a partir del análisis tipométrico y morfotécnico de la posición y extensión del retoque, lo que le lleva a definir hasta diez subtipos;
incertidumbre a la que tampoco es ajeno Hemingway
(1980), quien tras un exhaustivo análisis basado en
la relación entre los ángulos de retoque y la tipometría, llega a la conclusión de que las rasquetas deben
ser identificadas por su estilo, el aire de familia del
que hablaba Cheynier, siendo difícil su exacta definición dada su variabilidad. Condiciones que no le
impiden afirmar que son fácilmente reconocibles.
-
Además de la clasificación de los útiles retocados en los
92 tipos de la Lista Bordes-Perrot, se han obtenido Jos fndices de una serie de grupos tipológicos
-
IG ~ índice de raspador.
- m= índice de buril.
- ffid = (ndice de buril diedro.
- 1Bt =índice de buril sobre truncadura.
- lBdr = índice de buril diedro restringido.
- lBtr =mdice d.e buril sobre truncadura restringido.
- Ibc =índice de perforadores y becs.
- TT = índice de truncaduras retocadas.
- lrS índice de piézas con retoque continuo
-lm-d =índice de muescas y denticulados.
-le =índice de puntas y piezas con escotadura.
- Isol =índice del grupo solutreose.
- IE = índice de piezas esquirladas.
- JR = índice de raederas.
- Irc = índice de rasquetas.
- Igm = índice de utillaje geométrico.
- Iuml =índice de utillaje microlaminar.
- Iuc = índice de útiles compuestos.
- GA =Grupo Auriñaciense.
- GP = Grupo Perigordiénse.
=
[page-n-31]
La utilización del sistema aoaHtico de Laplace ( 1957,
1964, 1966, 1974) nos ha penrutido describir y cuantificar
los modos del retoque, su amplitud, con sus tendencias, y su
dirección, pero sin profundizar en la exhaustiva descripción
propuesta por este Autor. Asimismo, se han obtenido lascorrespondientes secuencjas estructurales de cada una de las
series.
El carácter abierto del sistema Laplace hace que en ocasiones quede diluido el significado secuencial de algunos tipos. Es el caso de las rasquetas, cuya utilización como verdaderos fósiles indicadores del Magdaleniense antiguo
Badeguliense está fuera de toda duda y cuyo tratamiento en
la lipologfa de Laplace queda totalmente difuminado, al
quedar englobadas en los abruptos indiferenciados, de ahí
que hayamos optado por abrir un apartado (A-re) en el que
quedan separadas. Otro caso similar, pero menos ortodoxo,
es el de los becs obtenidos mediante retoque simple y que a
nuestro entender no deben ser incluidos en las Puntas, puesto que no lo son, quedando considerados en los S-be.
ll. l.2.
LOS DATOS Y SU TRATAMIENTO
En lo que respecta a la primera cuestión, las series líticas y óseas manejadas han sido consideradas significativas
tanto de la población de la que son muestra, como del problema estudiado. Para su análisis y posterior comparación
Se han respetado en todo momento las unidades geológicas
o arqueológicas establecidas por sus excavadores. Asimismo se ha considerado la conveniencia de contar con un número mínimo de piezas por unidad a la hora de afrontar las
comparaciones.
El mmimo de 100 piezas no ha sido alcanzado en algunas capas de Parpalló o Nerja, valorando en éstos y algún
otro caso más, tanto las tendencias generales como el propio
estilo de las series. Pese a eUo y a causa del procesado mecánico de los datos, se bao extraído sus mdices respectivos
y se les ha dado un tratamiento estadístico similar al del resto de unidades, sin que por eUo su comentario exceda los
criterios sefialados.
El número de piezas manejadas, especialmente en el
caso de Parpalló, puede llegar a multiplicarse por diez a la
hora de combinar las variables tecnomorfológicas, tipométricas y tipológicas consideradas. Esta realidad nos obligó a
reflexionar sobre los medios necesarios para procesar toda
esta información con seguridad y rapidez. Finalmente, con
La ayuda de R. Jorge Aura Tortosa (A.G.I. S.L.-Aicoi) pudimos disponer de un soporte informático adecuado para solventar estos problemas.
Los errores derivados del origen y carácter de la muestra, de la propia jerarquización y ordenación de los tipos en
el interior de la lista, así como los inherentes a los procedimientos estadísticos que en ella se siguen, recogidos en el
ya clásico trabajo de Kerrick y Clarke ( 1967), han intentado
ser paliados mediante la articulación de los mdices tipológicos como base de definición de la dinámica industrial, relegando a un segundo plano los tipos concretos. En Parpalló
se aplicó la prueba del cm-cuadrado a los modos de retoque,
tal y como ya hiciera Fullola (1979), en un intento de contrastar la agrupación propuesta a partir del estudio tecnomorfológico y tipológico. Los resultados obtenidos en esta
prueba confirmaron en sus lineas básicas la seriación propuesta, por lo que no han sido incluídos en este trabajo
(Aura, 1988).
ll.2.
INDUSTRIAS SOBRE HUESO Y ASTA
A excepción de Parpalló, todos los yacimientos con industrias magdalenienses locali.zados al sur del Ebro comparten una característica que, posiblemente, es más aparente
que real: la escasez de industria ósea. Este rasgo contrasta
con lo observado en otras regiones más septentrionales,
donde tradicionalmente han sido las variaciones observadas
en los útiles de hueso y asta las que han servido para ordenar sus desarrollos evolutivos (Breuil, 191 3 y 1927). Esta
situación puede ser parcialmente explicada, al menos en los
casos de Matutano, Cendres, Tossal de la Roca y NerjaVestlbulo, por el carácter preliminar de los datos publicados
y por lo tanto, por el volumen de los sedimentos excavados.
Ello no impide que los lipos documentados y sus tendencias
sean perfectamente paralelizables con lo observado en otras
regiones, lo que en defmitiva les otorga un similar valor secuencial.
La excepcional riqueza de Parpalló hace que debamos
basar en sus materiales óseos la mayorfa de nuestras conclusiones, sobre todo en los momentos iniciales y centrales de
la secuencia, puesto que es éste el único yacimiento donde
se hallan estratificados dichos episodios. Su estudio se limita a la colección del sector Talud, quedando para una futura
publicación, en colaboración con V. Villaverde, el catálogo
exhaustivo de la totalidad de la industria ósea de Parpalló.
Para la descripción del instrumental óseo hemos seguido los trabajos de Barandiarán ( 1967, 1969 y 1973), de
Camps-Fabrer y Bourrely (1972) y de Corchón ( 1981). Salvo en el caso de Parpalló, donde las series si permiten un
tratamiento amplio, en el resto nos hemos limitado a la descripción de las piezas y a su comentario a nivel de tipos primarios y familia tipológica. La tipología ósea de Barandiarán (1967) ha resultado una herramienta irremplazable, dada
la amplitud de tipos primarios contemplados y su carácter
morfotécnico.
Para el caso concreto de Parpalló se han establecido una
serie de criterios a la hora de separar los tipos de sección,
morfología de los biseles o cuantificación de los fragmentos, con el fin de lograr una mejor descripción de las piezas.
Esta información queda recogida en una serie de cuadros-inventario, donde se cuantifica su distribución a nivel de grupos tipológicos, tipos, secciones y un resumen de las marcas
y motivos que se disponen sobre el fuste y/o biseL Desgraciadamente, el estado de conservación de las piezas impide
precisar algunas cuestiones tipométricas, especialmente las
referentes a la relación entre longitud y anchura o longitud
y bisel, pues sólo en el 6 % de las piezas contamos con sus
dimensiones reales o reconstrufdas. Esta fragmentación nos
ha impedido conocer - aproximadamente en el 50 % de los
casos~ el tipo concreto a que pertenece el fragmento en
cuestión, quedando detenida la desc ripción en estos casos a
·
nivel de grupo tipológico.
El análisis de esta colección ha generado la necesidad
de concretar algunos criterios de clasificación con el ffn d.e
describir mejor algunos morfotipos. Así, no son frecuentes
31
[page-n-32]
pero tampoco excepcionales, las azagayas de sección aplanada con monobisel mayor de un tercio de la pieza. En éste
y otros casos similares hemos procedido a la definiéión de
un nuevo tipo secundario, aprovechando las ventajas del carácter de lista abierta de la tipología ósea de Barandiarán.
Las ampliaciones planteadas son las que a continuación se
recogen:
-Los fragmentos mediales que ofrecen bisel o son
todo bisel, en los que la sección de la pieza a la que
pertenecen es irreconocible por ese carácter, al igual
que su morfología longitudinal y transversal, han
sido agrupados· en la casilla 1.4, con la intención de
contabilizarlos por separado.
- Las puntas monobiseladas de sección circular cuyo
bisel es cóncavo longitudinalmente y mayor de uo
tercio han sido agrupadas bajo el número 4.16.1. De
igual modo se ha procedido con las piezas que ofrecen sección cuadrada e idénticos atributos, agrupándolas en este caso en el tipo 4.18.1.
- En el 11.1 hemos incluído aquellos fragmentos de
puntas finas cuya base es irreconocible por fractura.
-En el 25.1.2 hemos considerado a las ya mencionadas azagayas monobiseladas de sección aplanada y
bisel mayor de un tercio.
- En el25.1.3las monobiseladas de sección aplanada y
bisel lateral.
-En el 55.2.1, las agujas de cabeza truncada y evidencias claras de una perforación anterior.
En el apartado de !.a s secciones, hemos asimilado al criterio de su morfología transversal (circular, oval, cuadrada,
etc.), un parámetro tipométrico basado en sus índices de espesor, siguiendo criterios aplicados a otras colecciones (Barandiarán, 1981 y 1985). Esta posibilidad, ofrece la ventaja
de crear categorías mutuamente excluyentes pero al mismo
tiempo difumina algunas cuestiones estilísticas. En muchos
casos, debido a la fragmentación y a las pérdidas de materia
ósea, el índice de aplanamiento puede variar en una misma
pieza según sea obtenido en sus extremos o en su parte central.
Concretando Los criterios señalados, hemos adoptado el
cociente 1.40 como límite entre lo que serían las piezas espesas, con sección circular, circular con un lado recto, cuadrada, triangular e incluso oval, que quedarían situadas por
debajo del mismo, de las piezas claramente aplanadas, rectangulares y planoconvexas, cuyo índice de aplanamiento
sería superior al referido 1.40.
ll.3.
LA COMPARACIÓN ENTRE YACIMIENTOS
La comparación entre las diferentes unidades arqueológicas se ha realizado a partir de la definición de sus respectivas dinámicas tipológicas mediante la aplicación de los
32
procedimientos sefialados. Ello nos ha permitido observar
una serie de tendencias industriales de largo desarrollo a las
que en la medida de lo posible, hemos intentado dotar de un
marco temporal. Su variabilidad - tipométrica, tecnomorfológica y tipológica - ha sido interpretada casi siempre en
términos diacrónicos, evolutivos en definitiva. Con ello no
pretendemos rechazar la l)OSibilidad de que alguna de las series consideradas pudiera quedar mejor explicada como l'e sultado de una actividad funcional, pero tampoco queremos
ir más allá de la información manejada ni de los objetivos
propuestos.
Con un carácter exploratorio idéntico al que nos hizo
utilizar la prueba del cm-cuadrado en las series de Parpalló,
hemos aplicado la técnica del análisis de conglomerados a
las s. ries del Magdaleniense superior mediterráneo de los
e
yacimientos distribuídos entre el Ródano y Gibraltar. El mém
todo utilizado ha sido el k-. eans, empleado en múltiples
ocasiones en el ámbito de la Arqueología prehistórica.
Como en otras técnicas se parte de una matriz de variables, los grul)Os tipológicos en nueStro caso, e individuos:
las capas o unidades arqueológicas. El objetivo de este método es clasificar aquellos individuos similares dentro de un
mismo cluster, que a su vez deberán ser tan diferentes entre
sí como sea posible. El procedimiento empleado para medir
la distancia que separa las series manejadas no arranca,
como en otros casos del análisis de conglomerados, de considerar a cada individuo como un cluster por sí mismo,
puesto que en esta técnica hay que definir previamente el
número de grupos en los que se deben distribuir los individuos. De áhí que cada serie se integre en aquel grupo cuya
distancia a su centroide sea menor.
Este proceso puede repetirse tantas veces como se considere necesario, configurando en cada caso particiones sucesivas en dos, tres, cuatro grupos, etc, deténiendose cuando la distancia media al cuadrado de los componentes de
cada grupo n;specto a su centroide se aproxime a O. Dado
que los agrupamientos son independientes unos de otros,
puede darse el caso de que los individuos cambien de grupo al efectuar cada nuevo reagrupamiento, por lo que esta
técnica no proporciona una ordenación jerárquica de los individuos, de ahí que no sea aconsejable su ex:presjón como
dendrograma.
Con su aplicación a las series liticas del Magdaleniense
superior mediterráneo, francés y peninsular, hemos pretendido conocer sus posibilidades de aplicación. Al mismo
tiempo y tomando la variabilidad tipológica de la industria
lítica como criterio de agrupación, hemos intentado interpretar los resultados atendiendo a los dos niveles de discusión arqueológica fundamentales: en vertical, es decir si los
clusters responden a la existencia de diferentes horizontes
temporales y evolutivos del complejo industrial Magdaleniense superior, y en vertical, buscando en este caso su explicacjón en la existencia de facies regionales. Con ello no
hemos pretendido la definición de grupos culturales o etnoculturas (Vialou, 1985), puesto que este reducido número de
variables consideradas no permite inferencias de tal contenido. Simplemente hemos explorado las posibilidades de unas
técnicas recurriendo a la variabilidad de la industria lítica.
[page-n-33]
m.
III.l.
~
;
LA REGION MEDITERRANEA PENINSULAR:
EL ESCENARIO
ÁMBITO GEOGRÁFICO
La fachada mediterránea peninsular ofrece una importante diversidad geográfica sobre la que actúan elementos que la
dotan de cierta unidad, fundamentalmente, su disl>Osición sobre un eje costero, su baja latitud y los efectos templados del
Mar Mediterráneo. Sin embargo, la gran variedad de materiales y estructuras, las diferencias de altitud, Jos cambios de
orientación de los relieves, el clima o la vegetación son variables que manifiestan una marcada heterogeneidad.
Dentro de este eje mediterráneo, que tiene una longitud
lineal de algo más de 1.600 km, el área de estudio viene definida en gran medida por la dispersión de los yacimientos
estudiados. Sus limites pueden ser fijados trazando una banda de aproximadamente 100 km de ancho respecto de la Hnea de costa actuaJ desde la margen d. recha del rio Ebro a
e
Gibraltar Sobre esta franja se sitúan la totalidad de yacimientos arqueológicos aqui considerados (Fig. lli.l ).
Pero, más allá de estos límites convencionales, encontramos a occidente de esta línea una serie de relieves montañosos que separan una Uanura lito.r al- de extensión variable - del interior peninsular, configurado por una meseta
elevada en el sector septentrional y el valle del GuadaJquivir en el meridional.
Así, dentro del País Valenciano, el borde septentrional
de nuestra área de estudio se ve cerrado por el Sistema Ibérico, dispuesto en dirección NW-SE y con alturas que en algún caso superan los 1.800 m (Penyagolosa: 1.831 m). Estos relieves pierden altura a medida que nos acercamos a la
costa, conformando una serie de valles elevados de fondo
plano, delimitados por bloques fallados que se escalonan en
gradería hacía el mar. Su parte final, afectada por una importante acti.vidadneotectónica (Rey y Somoza, 1991), sirve
de transición y enlace con el Sistema Bético. En este tramo
central del territorio valenciano destaca la disposición de
una meseta elevada interior (Requena-Utiel) que es una prolongación de la castellana y, tras los últimos relieves ibéricos, la Uanura del Turia-Xúquer, que configura el mayor Uano litoral de todo el área (Terán y Solé, 1987).
En este punto confluye el Sistema Bético que con dirección WSW-ENE se dispone desde el Golfo ae Cádiz hasta
las costas de la Safor-Marina, recorriendo por tanto las divisiones político-administrativas actuales de Andalucía, Castilla-Mancha y Murcía para culminar en las comarcas centrome(idionales del Pafs Valenciano. Esta importante
cordillera alpina ofrece las más altas cotas altitudinales de
la península y puede ser subdividida en dos grandes regiones paleogeográficas: las zonas externas y las internas.
El Bético se dispone paralelamente a la Línea de costa actual y posee las cimas más elevadas del Sistema (Tejeda:
2.065 m; Nevada: 3.478 m; Gádor: 2.322 m; Filabres: 2.168
m). Al norte y separado por el surco intrabético, importante
corredor longitudinal salpicado de c1,1encas y altiplanicies (Antcquera, Granac!a, Ouadix...), se dispone la unidad Subbética
que discurre paralela a la anterior desde Gibraltar a Alicante y
que tanto por su menor altura como por los cambios de orientación es más discontinua. Esta unidad ofrece una serie de
contrafuertes elevados (Grazalema: 1.654 m; Mágina: 2.167
m; Cazo_rJa: 1.830 m; Sagra: 2.381 m; Espuña: 1.579 m; Aitan.a: 1.558 m), separados entre sí por depresiones elevadas y
pliegues-fallas que en algQI1 caso contituyen ejes fundamentales de comunicación interregional y con el interior peninsular.
Esta disposición y orientación de los relieves explica en
gran medida las carácterísticas. y trazado de una red fluvial
marcada por su limitado recorrido y su irregularidad. De hecho, si exceptuamos el Ebro, Túria, Xúquer y Segura, ninguno de los ríos de nuestra área de estudio supera los 200
km de longitud, Jo que unido a los marcados desniveles que
recorren a lo largo de esta distancia y a la existencia de un
régimen pluvial discontinuo, con un desigual estiaje, les
confiere un carácter torrencial.
Sobre este escenario, encontramos unas condiciones
bioclimáticas bastante heterogéneas. Las oscilaciones térmicas interanuales y el volumen de precipitaciones refleja situaciones muy extremas, que sólo s on explicables a partir
de Ja actuación combinada de los flujos atmosféricos, la latitud, altitud y disposición del relieve. Los parámetros termoclimáticos y ombroclimáticos, combinados con los facto-
33
[page-n-34]
4 2'
1
L
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jr
8.
9.
JO.
11.
12.
13.
14.
r.:::::::~
t;:;:ill .tooom
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2'
Bora Gran d'en Carreres.
Cueva de Chaves.
Cova Mat¡¡torw.
Cova deis 8/aus.
Abric de la Senda Vedada.
Cova del Volcán del Faro.
Cova del Parpalló/Cova de
us Malladetes.
Cava Foradada d'Oiivá.
Cava Beneito.
Abric del Tossa/ de la Roca.
cova deles Cendres.
Ratl/a de/Bubo.
Barranco de los Grajos.
Cueva del Caballo/Cueva
del Algarrobo.
Cueva de los Mejillones.
Cueva Ambrosio.
El Pirulejo.
Cueva de.Nerja.
lACa/a.
Górham's Cave.
Fig. UJ.l.: Localización de los principales yacimientos citados en el texto.
res mencionados, influyen decisivamente en la estructura y
composición del paisaje vegetal, dando lugar a la sucesión
de cuatro pisos bioclimáticos de vegetación: Tcrmomediterráneo, Mesomediterráneo, Suprameditcrráneo y Oromediterráneo (Rivas Martfnez, 1982 y 1987) (Fig. ill.2).
III.2.
b5l...
OV'
UJTIJ·
s
$
~• 2
[] •
.
~3
§ 7
Fig. lll.2.: Pisos bioclimáticos de la Península Ibérica (a partir
de Costa, 1986). 1: Colino; 2: Subalpino; 3: Mesomedirerrán.e o
cálido; 4: Supramediterráneo cálido; 5: Montano; 6: Termomediterráneo; 7: Mesomediterráneo; 8: Oromediterráneo.
34
LAS CONDICIONES PALEOAMBffiNTALES DURANTE EL TARDIGLACIAR (ca.16.500 - 10.500 BP)
. Las industrias magdalenienses que se describen en las
siguientes páginas fueron elaboradas, utilizadas y abandonadas durante el lapso de tiempo denominado Tardiglaciar en
el sistema cronológico-climático de la Europa del Norte.
Este segmento temporal se corresponde con los momentos
finales del Pleniglaciar reciente (Dryas antiguo), el intcrestadio tardiglacial y el Dryas reciente hasta el inicio del Holoceno (ca. 10.200 BP). Se corresponde, aproximadamente,
con el fmal del del estadio isotópico 2 y los momentos inmediatamente posteriores al tránsito 2-1 de las muestras
oceánicas. L os datos diponibles sobre las condiciones bioclimáticas de este período proceden, en su mayoría, de depósitos arqueológicos. A esta información se añaden algu-
[page-n-35]
nos datos sobre las manifestaciones del último glaciar en
los &istemas montañosos y unas breves referencias sobre la
paleogeografía litoral.
Ill.2. 1. LOS TESTIMONIOS DEL GLACIARISMO
TARDIGLACIAR
Los efectos del último glaciarismo cuaternario tuvieron
una manifestación reLativa en nuestra región, dada su latitud
y su posición periférica dentro del continente. Globalmente,
influyeron de forma desigual en. una región tan diversa desde ·
el ponto de vista geográfico, concentrando los sistemas Ibérico y Bético sus manifestaciones más características. En el
primero se han descrito depósitos periglaciares en los límites
de nuestra área de estudio: Sierras de Gúdar-Maestrazgo y
de Javalambre, expresados en gr¿zes litées y morrenas en el
primero (Gutiérrez Elorza y Peña Monné, 1989), aunque
desconocemos su posición altitudinal.
La unidad bética posee las manifestaciones glaciares
más meridionales del continente, aunque limitadas a sus
cumbres más elevadas. En el área del Veleta-Mulbacén se
han descrito dos conjuntos morrénicos, atribuyéndose el
más reciente a.l Tardiglaciar. Estos depósitos se sitúan a
unos 2.350 m de altitud (Goy, Zazo y Baena, 1989).
Ill.2.2.
ill.2.2.1.
DATOS PALEOCLIMÁTICOS DE L OS REGISTROS ARQUEOLÓGICOS
Sedimentos
Los resultados paleoclimátieos obtenidos a partir del
análisis de Jos sedimentos arqueológicos no permiten proponer una secuencia paleoclimática regional, aunque servirán de base, junto con las dataciones absolutas, para trazar
las relaciones secuenciales entre yacimientos. La información disponible es todavía fragmentaria, aunque se ·pueden
reconocer una serie de pulsaciones frfas en el interior de
una o varias fases templadas, en las que los depósitos fluviales y en arroyada difusa, de desigual energía, son el medio característico. Así mismo, la existencia de hiatos y procesos erosivos al principio y final de la secuencia que nos
ocupa, dota d.e cierta complejidad a los registros disponibles, lo que incide negativamente a la hora de enfrentar y
unir las escasas estratigráfias estudiadas. El tránsito al Holoceno está acompañado de procesos erosivos, desarrollados bajo un clima con estaciones marcadas y con una pluviometria in-eguJar, lo que dará lugar a la denudación de
laderas y colmatación de valles (Fumanal, 1986 y 1990;
Jordá Pardo, 1992).
ID.2.2.2.
Los paleopaisajes tardiglaciares
La escasa entidad del último glaciarsmo, los efectos del
Mediterráneo y la baja latitud de la región, son elementos a
retener a la hora de interpretar la evolución de las asociacione:s vegetales de nuestra área de estudio. Esta situación
apunta a que los cambios registrados en la vegetación tardiglaciar puedan ser relacionados más con variaciones del
grado de humedad-aridez que con lá temperatura (LeroiGourhan y Renault-Miskovsky, 1977; Dupré, 1979).
Los datos disponibles para la descripción de los paleopaisajes tardiglaciares proceden en su mayoría de depósitos
arqueológicos, con la excepción de la secuencia obtenida en
la turbera de Padul (Granada). En esta secuencia, recientemente revisada (Pons y Reillé, 1988), se ha descrito un incremento de las condiciones estépicas en ca. 15.000 BP. La
fase P3g viene definida por un cierto retroceso de los pólenes de Pinus en beneficio de las Poaceae, Juniperus y otros
taxones de caracteósticas estépicas. Sin embargo, este cambio en el diagrama es interpretado como una mejoría general en las condiciones paleoclimáticas durante la estación de
crecimiento. Una mejoría más clara parece manifestarse entre el"13.000 -ll.OOO BP, a· diferencia de lo ocurrido en
otras regiones europeas, donde no se constata hasta ca.
10.000 BP. Las nuevas condiciones, algo más templadas y
húmedas, posibilitaron cierta expansión del Quercus de hoja
caduca, con presencias significativas de Quercus-ilex y Pislacia. A continuación, en la fase P3l, ca. 11.000-10.000 BP,
se atestigua un cierto retroceso de los Quercus, paralelo a
un incremento de Pinus, Juniperus y Artemisa. Este aumento de los tax.ones estépicos se relaciona con el Dryas reciente. Por último, una nueva mejoría climática queda registrada
desde el 10.000-9.000 BP, al producirse un retroceso general de las plantas estépicas, del Pinus y Juniperus. Paralelamente, se produce un incremento sostenido de Quercus, Pislacia y Quercus suber ~ste último a partir de P3q, ca.
8.000 BP- (Pons y Reillé, 1988).
Esta sucesión no es fácimente parálelizable con la obtenida a partir de los análisis palinológicos realizados sobre
sedimentos arqueológicos, quizás porque las condiciones de
formación de ambos depósitos, su conservación y representatividad no sean las mismas. No obstante, existen coincidencias destacadas como el reconocimiento del Pinus como
especie árborca fundamental en el paisaje tardiglaciar,
acompañado casi siempre de algunos taxones termófilos,
quizás porque en nuestra región, las condiciones rigurosas
no fueron lo suficientemente frías --o constantes- cómo
para desplazar y hacer desaparecer dichos taxones (Dupré,
1988).
La secuencia paleoclimática derivada de los análisis palinológicos no siempre será coincidente con propuesta por
la sedimentología, pero complementará sus resultados. En la
«interfase Malladetes D» ( 19.200- 16.500 BP) se produce
cierto desajuste entre los resultados de ambas disciplinas,
puesto que la pulsación fría intercalada entre los dos momeo"
tos claramente benignos, concretada en un Lecho de plaquetas de gelifracción ~strato IV del corte ex.terior de Malladetes (Z-ll)- , no queda registrada por el polen. Ello es
explicado a partir de una doble hipótesis que contempla
bien la infiltración de los poJenes entre las plaquetas, bien La
probable incrustación de estos gelifractos en el inmediato
nivel inferior (Dupré, 1981 y 1988). Un mayor desarrollo de
la cobertura arbórea se aprecia en los estratos m y li del
corte exterior de Malladetes. El mayor grado de humedad
junto a la suavidad climática permiten la presencia del abeto, platano y Los helechos triletes que, junto a los siempre
mayoritarios pinos y los Quercus en progresión, serán lo
más destacado del diagrama. Ambos niveles ofrecen restos
industriales del Solutreogravetiense, estando fechado el más
35
[page-n-36]
inferior en 16.300 BP (Fortea y Jordá, 1976). En este momento se interrumpe la estratigraffa de Malladetes, produciéndose una laguna sedimentaria de aproximadamente
6.000 años, que obliga a buscar en otros registros el hiato
marcado en este yacimiento.
El depósito del TossaJ de la Roca puede servir para llenar el vacío señalado en Malladetes, al menos los resultados
obtenidos para sus niveles basales son coherentes con la
fase final de les Malladetes (Dupré, 1988). Su nivel IV ha
proporcionado un alto porcentaje de pólenes arbóreos, de
los que el Pinus supone más de Jos dos tercios; otras especies como el Quercus, Buxus, Juniperus y Abies, también se
hallan presentes. Por último, entre las herbáceas sobresalen
las compuestas cicoráceas y las gram[neas (López in Cacho
et al. , 1983). Estos datos sefialan unas condiciones frías y
secas, lo que unido a su datación (15.360 BP), inclinan a las
autoras a situar TR-IV dentro de un momento asimilable al
Dryas 1 de la zonación polínica. En este sentido, remitimos
a los comentarios referidos a esta cuestión en el apartado
dedicado a la cronoestratigraffa.
La unidad superior - TR JIJ- ofrece un desarrollo todavfa mayor de la cobertura forestal (polenes árboreos:
AP = 98 %), con el pino como especie más representada,
acompañado al principio y final del episodio por el abeto y
el boj. En cuanto a las herbáceas, las gramíneas son el grupo
más significativo. Esta asociación sugiere un clima más templado y húmedo, relacionable con el Béilling (Cacho et al.,
1983). Por su parte, en el nivel TR-ll, datado entre 12.69012.140 BP, se aprecia un cierto retroceso de los taxones arbóreos. El pino, siempre dominante, se verá acompañado al
principio y final de este momento por Buxus y Quercus respectivamente, mientras que el abeto también queda documentado, aunque de fonna puntual. El estrato herbáceo estarfa formado, fundamentalmente, por las gramíneas.
El proceso erosivo señalado entre los estratos n y I del
Tossal explica en parte las diferencias reflejadas en el díagrama entre este último y los inferiores - ll a IV-. No
sólo descienden las AP al 30-50 %, también hay novedades
a nivel de especies al estar los taxones termófilos más diversificados: Alnus, Juglans, U/mus y Quercus. Un cambio importante reflejan las NAP, constitufdas mayoritariamente
por las compuestas y otras especies mediterráneas, y que
llegan a equipararse con las AP. Esta asociación es interpretada como expresión del recalentamiento del Allerod, bajo
un clima seco y templado (López in Cacho et al. , 1983).
Otros datos más puntuales confirman la importancia de
las pináceas en e l paisaje vegetal del mediterráneo würmiense. As(, en Verdelpino esta especie supone el 70% de
Jos polencs identificados en las muestras correspondientes a
la ocupación Magdaleniense - 12.930 BP- , dando lugar a
un bosque denso en el que también tendrfan cabida el Corylus, Juniperus, Buxus, las ciperáceas y los helechos, bajo un
clima fresco y humedo (Moure y López, 1979). También en
Nerja se documenta este taxón, al igual que el Quercus y
Olea, pero en este caso a traves de los restos carbonizados y
elementos vasculares, ya que hasta el momento los análisis
polínicos efectuados sobre las muestras de la Sala de la
Mina han resultado estériles. Quizás, tal y como señala Guillén ( 1986), las corrientes de aire debidas a la termocirculación impidieron la depositación de palinomorfos en esta
parte de la cavidad.
36
El abeto, posiblemente Abies pinsapo por su carácter
xerófilo, es quizás el taxón extinguido más significativo de
entre la flora documentada en los depósitos arqueológicos
de Malladetes y Tossal. En la actualidad se encuentra refugiado en algunos puntos de Andalucfa, en regiones de cierta
altitud y sobre todo elevada pluviometria, como es el caso
de la Sierra de Grazalema. Está documentado a partir det
16.300 BP en les Malladetes, favorecido por el aumento de
la humedad y aparece también en el Tossal, tanto en tos momentos más frfos y áridos - TR. IV- como en los templados y secos - TR. 1 por lo que su posible utilización
como indicativo climático es relativa.
Estos datos señalan que desde la interfase templada detectada en les Malladetes (ca. 19.200-16.500 BP) se va a
instalar un paisaje formado por el pino como especie arbórea fundamental con las compuestas y gramíneas como sustrato herbáceo más persistente. Otro dato destacado es que
los taxones mediterráneos están presentes en todos los momentos de la secuencia de Malladetes y del Tossal, adquiriendo una mayor entidad a medida que nos acercamos al
Holoceno. Esta situación permite pensar que el Mediterráneo peninsular se vió favorecido por un recalentamiento
precoz, tal y como se apunta para el SE francés (Leroi
Gourban y Girard, 1977; Vemet y Thiébault, 1987), o en las
mismas conclusiones de Padul (Pons y Reillé, 1988), de ahf
que los cambios en el paisaje no sean bruscos y mantengan
cierta continuidad.
Has ta ahora nos hemos centrado en la reconstrucción
del paisaje a partir del polen fósil. Conviene ahora dar paso
a los resultados del análisis del carbón vegetal, cuya presencia en los sedimentos arqueológicos conlleva, de no existir
ningún fenómeno de combustión natural, la intervención antrópica directa en e l proceso de selección, transporte y combustión de la madera en el propio asentamiento. Los análisis
antracológicos de edad tardiglaciar han sido realizados, fundamentalmente, sobre muestras de la RatUa del Bobo, Cova
de les Cendres, Tossal de la Roca y Cueva de Nerja (Badal,
1990; Uzquiano, 1990).
Los resultados obtenidos ban permitido a Badal (1990)
proponer una secuencia biocronológica organizada en dos
grandes fases.
La 1, de edad tardiglaciar (ca. 16.500- 10.300 BP),
viene definida por la asociación de taxones áridos
con Pinus nigra y Juniperus como árboles dominantes, acompañados de algunos Quercus. Esta asociación muestra alguna variación en el caso de Nerja,
donde las leguminosas son dominantes.
-La fase 2 (ca. 10.000-6.000 BP) parece corresponderse con la expansión y consolidación del bosque
mediterráneo de Quercus. Hay que anotar que estos
datos indican la existencia de un decalage N-S en
las asociaciones vegetales identificadas desde el
sur de Francia a Gibrallar y, aunque en ambas regiones se ha descrito un paisaje abierto, con coníferas y enebros, al sur del paralelo 4()2 parecen existir
unas condiciones más templadas y áridas que en el
norte.
-
[page-n-37]
ill.2.2.3.
Los restos pal eontológicos
Los restos paleontológicos hallados en los yacimientos
arqueológicos permiten esencialmente una doble lectura. En
primer Jugar pueden ser indicativos de unas condiciones paJeoclimáticas concretas, al implicar la presencia de déterminadas especies unas condiciones ecológicas restringidas.
Esta condición permite su utiJización con fines bioestratigráficos. En segundo, tienen un contenido paleoeconómico,
dado su origen antrópico. Esta intervención humana actua
de forma selectiva sobre el medio, d. ahí que no se hallen
e
registradas todas las especies existentes, ni que tampoco se
correspondan sus frecuencias relativas con la distribución
.real de la fauna
En nuestro caso, la posibilidad de establecer una secuencia bioestratigráfica a partir del significado paleoclimático que pudieran tener algunas especies queda reducida a
un número muy limitado de especies. Asf, en Jos depósitos
tardiglaciares de la región mediterránea se documenta un
conjunto de mamíferos ungulados muy similar al potencialmente actual, destacando tan sólo un ligero aumento de especies tradicionalmente asociadas con el medio forestal jabalí, rebeco y corzo- en los momentos de transición al
Holoceno, Lo que coincide con el aumento de la temperatura
y la humedad señalado por Jos análisis paleobotánicos. Esta
situación se debe tanto a las condiciones .relativamente templadas de la región, como al grado de adaptación de las especies representadas, Jo que impidió fluctuaciones significativas deJ tipo ausencia-presencia. Este tipo de sustituciones
sí se aprecian en eJ Cantábrico, Cataluña y SE francés, donde se registran algunas especies vinculadas con la región eurosiberiana (pe: Rungifer, Bison, Elephas sp. o Crocuta
sp.), que no han sido identificadas al sur del.r.ío Ebro (Estévez, 1987). En nuestra área de estudio Cervus elaphus y Capra pyrenaica ya eran las especies básicas desde ca. 20.000
BP, observándose una progresiva reducción de Bos sp. y
Equus sp. desde ca. 30.000 BP.
Una mayor sensibilidad a los camb.ios climáticos parecen mostrar los micromamíferos, aves, peces y moluscos.
Los primeros tienen su origen en la ocupación de Jas cuevas
por parte de las rapaces y pequeños carnívoros, por lo que
su origen antrópico puede ser prácticamente desestimado
(GuiJlem y Martfnez, 1991). Y otro tanto pued.e ocurrir con
una parte de las aves, sobre todo las de pequeño tamaño.
Aunque no disponemos de un estudio global de la rnicrofauna hallada en los registros tardiglaciares, si contamos con
referencias preliminares. Así, la presencia de Microtus arvalis en Tossal, Cendres y Bolumini puede ser considerada
como un indicador tle condiciones frías. ya que su distribución actual queda restringida a las zonas de montaña del
piso oromediterráneo (Guillem in Fumanal, Vj]]averde y
Bemabeu, 1991). En la Cova de les Cendres acompañan a
esta especie el Microtus cabrerae, Microtus duodecimcostatus, Arvicola sapidus, Apodemus sylvaticus, Coccidura sp. y
Erinaceus europaeus. Salvo la primera de las especies, el
resto han sido identificadas también en Gorham's Cave,
Nerja, Bolumini, Volcán o Matutano. El lirón - Eiyomis
quercinus-, indicativo de un biotopo pedregoso con cierta
cubierta arbórea, está documentado también en Tossal, Cendres, Bolumini y Nerja. En este último yacimiento se citan
también dos insectívoros -Myotis myotis y Mi11iopterus
schreibersi- especies asociadas normalmente a una fauna
templada cálida y cuyos hábitos forestales pueden convertirse en troglófilos ante cualquier evento climático o antrópico
que haga retroceder la cobertura arbórea.
La avifauna es otro de Jos conjuntos potencialmente
importantes, puesto que en general habita en biotopos y
condiciones climáticas bastante restringidas (Vilette,
1983). La presencia del Alea impennis, especie hoy extinguida, refuerza el carácter frío señalado por la sedimentología para la capa 15 de la Sala de la Mina, sin que ello suponga la existencia de unas condiciones árticas,
impensables en latitudes tan meridionales (Dawson,J980).
La identificación del Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquiroja) en esta misma capa apunta en e¡;ta misma dirección, pues esta especie se encuentra actualmente en zonas
de montaña (Eastham, 1986). También en Cendres se cita
en su estrato ID la chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus), aJ igual que en el nivel B de Gorham's -¿Tardiglaciar'? (Eastbam, 1967).
La presencia de estas especies frías en nuestras latitudes
confirma su penetración c.n el Medit~rráneQ occidental durante el Tardiglaciar, ya señalada para el SE francés por Vilene (1983). Sin embargo, no debemos menospreciar la documentación de especies claramente mediterráneas, o
ubiquistas incluso, como la perdiz, codorniz o paloma, que
en cierto modo contrarrestan el carácter extremadamente riguroso que supondría la lectura parcial del registro, pudiendo pensar que La desaparición de un buen número de especies incluidas en los catálogos faunísticos tardiglaciares, se
debe tanto a los cambios paleoambientales de largo alcance,
como a la presión humana.
Por último, se pueden citar también algunos indicadores
bioclimáticos fríos entre la fauna marina de los yacimientos
de Andalucía oriental. En el nivel B de Gorham 's se ha señalado la presencia de Nucel/a lapillus, entre los moluscos
(Baden-Powell, .1964) y en Nerja se han identificado restos
de peces marinos que hoy tienen una distribución boreal:
Pollachius pollachius y Melanogrammus aeglefinus, en un
nivel datado en 10.860 BP (Rodrigo, 1991). Algunas de estas especies pueden ser relacionadas con el flujo de aguas
atlánticas frías llegadas al Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar y con un descenso térmico de las aguas
mediterráneas - 3 ó 4ij aproximadamente en ca. 18.000
BP- (Climap, 1976). Así parecen confirmarlo también los
depósitos de foraminíferos del Mar de Alborán, que señalan
la existencia de una microfauna fría entre el 12.000-10.000
BP (Pujol y Vergnaud, 1989). Estos datos plantean la posibilidad de que las tierras continentales (asociaciones paleobotánicas y paleofaunfsticas) y Las masas oceánicas (moluscos, peces y forami.Jiíferos) registraran con ritmos diferentes
el deshielo tardiglaciar.
ill.2.3. Paleogeografía litor al
La alineación y dirección de los relieves va a incidir decisivamente en una morfología costera en la que destacan
los grandes óvalos que desde Gibraltar al Ebro articulan la
fachada mediterránea peninsular. Dentro de esta disposición, la alternancia de acantilados, con pequeñas calas en la
desembocadura de las rambla.s y ríos, y costas bajas es sig-
37
[page-n-38]
nificativa de unos márgenes continentales bastante variados:
progradantes entre el Ebro y el Golfo de Valencia, intermedios entre Jos Cabos de la Nao y Palos, abrupto ·entre Palos
y Cabo de Gata -aunque conformado por materiales blandos- , para pasar a ser de tipo intermedio desde Almería a
Gibraltar (Rey y Medialdea, 1989). Esta diversidad de situaciones, filtrada por una neotectón.ica desigualmente conocida, puede ayudar a comprender mejor la incidencia de las
oscilaciones climático•eustáticas del nivel del mar en la
conservación de los yacimientos costeros de edad tardiglaciar.
Para la cuenca mediterránea occidental se ha calculado
un mínimo regresivo en torno al 18.000 BP que vendría a
coincidir con la isóbata - 100/120 m con respecto a la línea
de costa actual. Esta posición se desplazaría basta la isóbata
- 40 m durante el Holoceno inicial {ca. 9.000 BP) (Shackleton y van Andel, 1985). Este proceso transgresivo, con un
ascenso del nivel del mar de algo más de 1 cm/año, ocasionó ell'ecorte del medio continental, adosando paulatinamente la línea de costa a Jos primeros relieves y menguando la
franja litoral. Ello implicó que una parte de la plataforma
submarina actual quedara emergida durante Jos mínimos
eustáticos, aunque resulte difícil calcular su extensión dada
la variabilidad de los márgenes continentales {Fumanal y
Viñals, 1988; Fumanal et al. , 1991).
El desigual alcance de la última transgresión marina en
Andalucía y eJ País Valenciano -en términos de extensión
de tierras sumergidas- queda reflejado en el Mapa 1, donde se recoge el perfil continental correspondiente a la isóbo-
38
ta - 100 m. Desde un ponto de vista arqueológico, Jos efectos del cambio de posición de la lfnea de costa no se reducen únicamente a la pérdida paulatina de los territorios ocupados por los cazadores prehistóricos. Esta dinámica, al
menos en el caso del País Valenciano, se vio acompañada
p.or el desplazamiento simultáneo de las barras submarinas
y restringas, que cerraban un buen número de albuferas y
marjales, áreas que concentran una elevada productividad
primaria y que sin duda fueron muy importantes en la subsistencia de estos grupos. No disponemos de datos sobre la
ocupación de estas áreas durante el Tardiglaciar, aunque durante el Holoceno sí se han reconocido restos antrópicos
asociados a estos medios lacustres, que nos indican tanto su
explotación por parte de Jos cazadores postglaciares como
que el mar babfa alcanzado su posición actual {Mateu et al.,
1985).
La desigual incidencia de la proyección de la isóbata
-100m sobre La plataforma emergida puede servir también
para explicar la conservación de yacimientos volcados en el
uso de los recursos marinos en las costas de Andalucía. Las
diferencias señaladas entre el catálogo faunfstico de Nerja
con respecto al ofrecido por los yacimientos valencianos,
actualmente localizados en el mismo borde del mar: Cendres y Volcán, permite pensar que yacimientos con una estrategía económica similar a la de Nerja, es decir asentamientos cuyós territorios de captación estaban fuertemente
mediatizados por su posición litoral, se encuentren actualmente cubiertos por las aguas frente a las costas valencianas
(Aura et al., 1989; Fumanal et al., 1993).
[page-n-39]
IV.
INDUSTRIAS MAGDALENIENSES DE LA COVA
DELPARPALLÓ
Es sobradamente conocido el interés arqueológico que
suscitó la Cova del Parpalló desde las primeras notas publicadas por Vilanova i Piera ( 1893), situación que llevó al
propio Breuil a realizar un sondeo superficial en una de sus
frecuentes prospecciones y visitas a Valencia. Todas estas
circunstancias quedan reseñadas en la propia monograffa y
en obras más recientes, por lo que obviaremos su comentario (Pericot, 1942; Plá Ballcster, 1964; Fullola, 1979).
COVA DEL PARPALLO eGAND IA l
SIMBOL.OS
~
..--~··
~
.... tuM •• , .
•""tY•...,....
, . ....... .
.,....... .,......
.
~
!m
fZ)
2
SECCIONES
e
PLANTA
D
1
ID ...
••••
uo
A
A'
l
•
1'
D
E.3
,.
•
..
Fig. IV.la: Planímeuía de la Cova del Parpalló.
39
[page-n-40]
La excavación se inició en el verano de 1929, prolongándose durante 1930 y 1931 hasta excavar totalmente la
sala central y galerías. En consonancia con los procedimientos empleados por aquellas fechas, la cueva fue dividida en
sectores que fueron excavados independientemente por capas artificiales de 20 cm de grosor primero, de 25 a partir
de la campaña de 1930, hasta alcanzar los 8,50 m de profundidad (Fig. T b). No se apreciaron capas estériles en
V.l
Cova del Parpalló
- Om
Magdaleniense IV
- 0,80
Magdaleniense ill
- 2,50
Magdaleniense
n
.... 3,50
Magdaleniense I
r- 4,00
SolútreD-Auriñaciense
fmal
1-4,50
Solutrense superior
Fig. IV .1 b: Sectores de excavación, a pan ir de Pericot ( 1942).
estos primeros trabajos, señalándose tan sólo la presencia de
losas y bloques de origen autóctono y algún lentejón de tierras claras sin material alguno en la zona de la entrada,
mo.strándose ParpaUó como un yacimiento rico y sin alteraciones (Pericot, 1942).
El estudio de los miles de evidencias de todo tipo que
babfa proporcionado la excavación de Parpalló permitió establecer una de las secuencias paleolíticas más potentes de
Europa, documentando un escaso Graveúense en su base,
una de las secuencias solutrenses más completas y unos potentes niveles magdalenienses, de cuya descripción ya nos
hemos ocupado en otro lugar (Fig. 1V.2).
IV.l.
LA ELECCIÓN DEL TAL UD
El estudio de los tramos magdalenienses de la Cova del
Parpalló constituye el ñúcleo de este trabajo. Nuestro objetivo inicial se centraba originalmente en la revisión de la industria lítica y ósea del Magdaleniense m y IV, tramos que
no habían sido incluídos por Fullola (1979) en su revisión
de las industrias líticas del Paleolítico superior ibérico. Posteriormente, la necesidad de resolver las dudas planteadas a
la hora de fijar el momento de aparición y evolución de algunos tipos obligó a buscar una mayor profundidad en la
clasificación, ampliándola a la totalidad de la secuencia
magdalenicnse.
40
~ 5.25
Solu't rense medio
1- 6,25
Solutrense inferior
t- 7,25
Auriñaciense superior
1- 8,50
Fig. IV.2: Secuencia simplicada de la Cova
del Parpalló (Pericot, J942).
Nuesrras previsiones contemplaban estudiar separadamente los sectores de excavación planteados por Pericot hasta obtener una muestra significativa y representativa de la dinámica industrial de Parpalló. El estudio de la monografía y
la opinión de los investigadores que habían estudiado sus
materiales coincidían en señalar el denominado Talud-testigo como sector que podía reunir estos requisitos. A esta condición se unía un más que aceptable estado de conservación,
ya que cuando procedimos a la separación de los materiales
y a su agrupación por sectores y profundidades, pudimos
[page-n-41]
confirmar las observaciones que V. Villaverde nos había expresado. El Talud era, con diferencia, el sector que ofrecía
más garantías y prueba de ello era que el material se hallaba
envuelto, por debajo de las actuales bolsas de PYC, en periódicos de la época de la República.
Este sector, con sus aproximadamente 8 metros cuadrados de extensión, suponía alrededor del 12 % de la superficie total de la sala central, sin contar las Galerías y al igual
que los departamentos CE y L era la zona más fértil, concentrándose en este sector oriental la gran mayoría de los
hogares y acumulaciones de cenizas descritos en los diarios
y en la monografía (Pericot, 1931 y 1942).
El material no ofrecía ningún tipo de separación ni se.lección, pues tal y como señalara Pericot el Talud se excavó
«...con un cuidado mayor si cabe que para el resto de la cueva a fin de que no se perdiera ninguna observación ni ningún resto por pequeño que fuese» (Pericot,l93l b: 5). Esta
meticulosidad queda refrendada en los anáHsis tipológicos y
su mejor testimonio es la frecuencia alcanzada por el utillaje microlaminar en las capas superiores.
Desde un principio comprendimos que la consulta del
diario de excavaciones podría aportar datos de indudable
interés sobre el proceso de excavación, diario que nos fue
remitido amablemente por J. M.• Fullola y d.e l que hemos
extraído la documentación manejada en el apartado relativo
a la estratigrafía. Esta será la base documental del próximo
apartado, junto a las fotografías realizadas por el propio
Pericot durante la excavación del Talud, cedidas amablemente por B . Martf, director del Servei d'Investigació
Prehistorica.
Advertir por último que si bien la djscusión queda centrada en el Talud, la dinámica del resto de los sectores también ha sido consultada, por lo que toda generalización debe
comprenderse en estos términos. Por supuesto, queda pendiente intentar el ensamblaje de los diferentes sectores con
el fín de comprender mejor la dinámica del yacimiento.
IV.2.
LA EXCAVACIÓN DEL TALUD
La excavación del Talud se realizó con el corte estratigráfico a cara vista obtenido tras eJ vaciado de la sala central y mediando el estudio de los materiales obtenidos en las
campañas anteriores: «La excav11ción del testigo se hizo por
capas, siguiendo las características que mostraba el corte
del talud y cortando las clrpas por los lugares que el estudio
realizado durante el invierno indicaba la existencia de una
separación de nivel arqueológico» (Pericot, 1942: 46).
Desafortunadamente, con su excavación se perdía el último testigo conservado en el interior de la sala, donde presumiblemente se encontraba el registro mejor conservado.
No obstante, durante la consulta de algunas notas y planos
depositados en el Servei d 'Invesrigació Pxe.historica, pudimos hallar referencias que podrían sugerir la ell.istencia de
yacimiento arqueológico en el arco exterior de la cueva. Es
más, en el año 1958 se rea:lizó una corta campaña de limpieza, preparatoria de lo que debía ser una nueva excavació,n,
debajo de los grandes bloques que señalara Pericot en sus
primeras visitas y que deben sellar el yacimiento exterior
- si es que existe realmente.
No disponemos de una descripción detallada de la coloración, la fracción o composición de los sedimentos que
constituían el relleno de Parpalló, de sus características
litoestratigráficas en definitiva. Sin embargo, si existen anotaciones, así como algunos croquis y fotografías que pueden
alumbrar algunas cuestiones. Basándonos en esta documentación podernos plantear algunas consideraciones sobre el
proceso de excavación y una descripción del relleno, pero
sin que ello nos haga olvidar unas limitaciones que son insalvables.
Lógicamente esta documentación también permite uná
lectura más amplia, que incide en la metodología practicada
durante la excavación de Parpalló. Sin inümción de ir más
allá de los datos disponibles, se puede pensar que Pericot
distinguió algún tipo de capas naturales y siguió su buzamiento en la excavación del Talud. Al menos, en algún
caso, se describe explícitamente que la razón de la división
estratigráfica no es otra que la diferente coloración del relleno. El porqué este hecho no quedó reflejado en la publicación es algo que desconocemos.
IV.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CAPAS PRACTICADAS
La circunstancia de ser el último sector excavado quizás
influyó en el desigual espesor de las capas que, al menos en
los primeros cuatros metros del depósito, no se ajustan a Jos
25 cm descritos en la monografía. Pero, no es sólo este el
aspecto más destacado. La desigual profundidad de las cotas
señaladas para cada uno de los extremos del frontal del Talud sugiere que estas capas no eran horizontales. Su inclinación es coincidente, en general, con los buzamientos que se
observan en las fotografías seriadas de la excavación (Láminas II y ni). Esta disposición de las capas es todavía visible
en algunos restos del depósito adheridos a las paredes de la
cueva,localizados casi siempre en relación con oquedades y
posibles surgencias. Estas mismas observaciones actuales
indican que el Talud, por Jos perfiles de la pared y formaCión columnar que lo limitan, pierde exten.sión a medida
que gana profundidad.
Si bien la capa 14 fue el límite inferior establecido, con
ciertas reservas, para los depósitos magdalenienses en el Talud (Pericot, 1931 ), describimos a continuación las 29 capas
practicadas en este sector hasta alcanzar la base de la cavidad. Advertir que en los casos en que figuren dos cotas separadas por el signo/, estas corresponden a sus profundidades máximas y mínimas en los vértices izquierdó -W- y
derecho - E - del corte a cara vista, considerado ahora
frontal del Talud. Lógicamente, si sólo se menciona una
única cota es que ésta es la misma para ambos laterales
(Fig. IY.3).
-Capa 29 (7 .30 - 6.50 m).
A partir de los -6.50 m, la colada del fondo de la cueva
empezaba a ganar extensión hasta cubrir completamente el
sector. Desde un punto arqueológico, se anota la caHdad de
alguna de las plaquetas y la presencia de hojitas de dorso
(Pericot, 1931: 56).
41
[page-n-42]
-Capa 28 (6.50- 6.25 m).
El tlnico elemento destacado en el diario es el tamaño y
abundancia de las placas calizas, de las que un buen número
presentaban grabado y pintura.
-Capa 27 (6.25 - 6.00 m).
A muro de esta capa y junto a la columna estalagrnftica
se describe la presencia de un bogar conformado por grandes placas calizas, en algún caso decoradas y en cuya base
se delimitó una zona de tierra roja. Se dibujan las primeras
puntas bifaciales solutrenses halladas en este sector.
-Capa 26 (6.00- 5.75 m).
Se cita la presencia de varios dentaliums, pequeños caracoles perforados y puntas solutrcoses.
- Capa 25 (5.75 - 5.50 m).
AquJ parece situarse un cambio en las caractetisticas
del depósito con respecto a los niveles superiores: « ...surten
molts penyots, moltes plaques i molts ossos, alguns d'animal gros. No sembla que hi hagi aquella zona clara de terra
cremada.» (Pericot. 1931: 52). En esta capa siguen estando
presentes las puntas bifaciales, destacando la presencia de
un diente fósil de escualo, probablemente Carcharodon carcharia (Soler, 1990).
-Capa 24 (5.50- 5.25 m).
Tan sólo se mencionan y dibujan alguna punta bifacial
y algún dentali11m.
-Capas 23, 22 y 21 (5.25 - 4.95 m).
A pesar de que no se detallan las cotas individuales de
cada capa, es evidente que en estos casos no se ajustan a los
25 cm vistos hasta ahora para las capas inferiores. En el diario se traza un croquis de la disposición de estas capas que
en la reconstrucción del corte hemos intentado mantener
con la mayor fidelidad (Fig. IV.3). Esta clisposición podría
hacemos pensar en el reconocimiento de algún tipo de lamínación o lentejones.
Para la capa 21 se menciona un cambio en la densidad
de materiales y sedimentos: « ...surt molt poc. La terra cremada i esteril abunda... » (.Pericot, 1931: 48). Las puntas de
pedtlnculo y aletas estan presentes desde la capa 23.
- Capas 20 y 19 (4.95- 4.55 m).
En este caso ocurre una circunstancia similar, aunque
muy posiblemente la mayor parte de los 40 cm de espesor
de ambas capas corresponde a la 19. El dibujo del perfil de
la capa 19 semeja una cubeta, destacando un cambio en el
buzamiento, ahora E-W, « ... perqué ara l'orientació de les
capes es en sentit invers.» (Pericot, 1931: 47).
-Capa 18 (4.55/4.25- 4.55 m).
Esta capa presenta una silueta de cuña adosada a la formación columnar. Se cita la presencia de varias puntas de
escotadura y hojitas de dorso, pero « ... no ha sortit cap dimoni» (= puntas de pedúnculo y aletas).
42
-Capa 17 (4.25/4.00- 4.55/4.25 m).
Tan sólo se menciona la primera punta de pudúnculo y
aletas baUada en el sector, junto a la pared E y a una profundidad de -4.45 m.
- Capa 16 (4.00- 4.25/4.00 m).
Sin cambios con respecto a lo anterior.
-Capa 15 (4.00/3.66 - 4.00).
AJ igual que la capa 18, esta unidad ofrece una silueta
en cuña adosada a la columna, señalándose su coloración
negra.
-Capa 14 ( 4.00/3.66- 4.00/3.80 m).
Esta capa debía ser la última del depósito magdaleniense, si nos atenemos a sus profundidades, aunque se mantiene alguna reserva sobre su exacta atribución (Pericot,
1931).
-Capa 13 (3.66/3.45 - 3.80/3.55 m).
Se inaugura un gran paquete de tierras claras con algún
cambio local que se detalla en relación con la uniformidad
mencionada. Muestra un claro buzamiento W-E.
-Capa 12 (3.45/3.25 - 3.55/3.38 m).
Siguen las mismas tierras claras señaladas en la capa inferior, dibujándose como es habitual algunas piezas en sílex, hueso y plaquetas.
-Capa 11 (3.25/2.90- 3.38/3.15 m).
Señala y dibuja Pericot, algunos punzones biapuntados
y una punta biselada con decoración a base de líneas longitudinales. De igual modo, anota el mayor tamaño de las piezas lfticas respecto de las capas superiores.
-Capa 10 (2.90/2.80- 3.15/2.95 m).
Se corresponde con un paquete de tierras mucho más
oscuras. Lo ondulado de su representación nos lo muestra
como un nivel destacado de sus adyacentes y uniforme, con
una inclinación W-E.
-Capa 9 (2.80/2.35 - 2.95/2.40 m).
Esta unidad de excavación es bastante más gruesa que
las practicadas hasta ahora. Vuelven las tierras claras, todavía cenicientas a muro de esta capa, cuando se completa el
denominado Magdalenicnse U (Pericot. 1942). Tal y como
se recoge en el diario " ...continua la capa 9 amb la matei.xa
grolleria deis sfleX», renriéndose al utillaje tosco de los niveleS superiores.
-Capa 8 (2.35/2.00 - 2.40/2.00 m).
Se corresponde con un paquete de tierras cenicientas en
cuyo interior se distingujó un lentejón de tierras claras que
casi no proporcionó material arqueológico. Junto a la pared
se señala alguna Jamjnación de tierras rojas con abundantes
huesos.
[page-n-43]
-Capa 7 (2.00/1.70- 2.00/1.80 m).
Si.guen las mismas tierras grises y cenicientas, señalándose asimismo algún lentejón de «terra clara molt poc fert:il» (Pericot, 1931:36).
-Capa 6 (1.70/1.45- 1.80/1.60 m).
alguna pieza dudosa, no hallamos ,ningún fragmento cerámico o lftico claramente atribu.íble a momentos más recientes.
IV.2.2.
Se señalan las mismas tierras grises y cenicientas, pobres en material arqueológico.
-Capa 5 (1.45/1.1 O- 1.60/1.00 m).
Dé textura semejante y coloración cenicienta, " ... és
forya esteril sobretot la terra cremada del centre on apenas
surt res» (Pericot, 1931 :35). Algún nivel de cenizas debía
ocupar la parte media de la capa según estas observaciones,
que dada su esterilidad quizás pueda relacionarse con algún
vaciado de hogar (?).
-Capa 4 (1.10/0.80- 1.00/0.80 m).
La capa 4 volvía a presentar un color grisáceo y ceniciento. Como nota a destacar hay que mencionar la presencia de una punta bifacial con ped.únculo y aletas incipientes,
dibujada en el diario junto a los materiales de esta capa y
que inicialmente incluúnos aquí cuando en realidad corresponde a la capa 1.
-Capa 3 (0.80- 0.65 m).
Tal y como se nos describe y dibuja su sección en el
diario, podemos pensar que esta capa se corresponde con
una cubeta o un nivel uniforme de cenizas y restos quemados. Describe Pericot (1931:32) una especie de hoyo «onhl
ha més cremat, apenes hi han puntes de dors rebaixab>.
La inexistencia de materiales etiquetados bajo la denominación de capa 3 fue una de las sorpresas que en principio nos hi1.0 dudar sobre la elección del Talud como sector
a estudiar. Sin embargo, la lectura deJ diario y el hallazgo
de un pequeño paquete con esquirlas y dos hojitas de dorso -únicas piezas junto a un punzón de esta capa dibujadas en el diario- nos hizo pensar en una doble explicación. La primera de ellas es la reflejada ·en el propio
diario: el caracter de cubeta y su esterilidad manifiesta. La
segunda es su etiquetado como capa 2, Jo que no alteraría
su inclusión dentro del MagdalenienseN, al ser 0.80 m la
profundidad tanto de la capa 3 como del límite inferior de
esta fase.
-Capa 2 (0.65/0.37 - 0.65!0.30 m).
Paquete de tierras sueltas de color grisáceo, muy rico en
materiales arqueológicos.
-Capa 1 (0.37/0.00- 0.30/0.00 m).
Esta. capa se caracterizaba por su carácter seco y pulvurulento. Durante la selección y limpieza de sus materiales ha1lamos algunas balas de fusil y botones de bronce
que pueden ser relacionados con la decapitación sucesiva
de los sedimentos durante la extracción del estiercol depositado en la cueva al ser utilizada como corral. Con la excepción de la punta de pedúnculo y aletas mencionada y de
CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO Y SU
CORRELACIÓN CON LAS CAPAS DE EXCAVACIÓN
Durante el estudio de las fotografías correspondientes a
La excavación del Talud se apreciaron ciertas variaciones en
la textura y composición de los sedimentos que podían
aportar algún dato sobre el proceso de excavacióll y las divisiones culturales establecidas. Con el fin de contrastar estas apreciaciones, solicitamos a M.• P. Fumanal una valoración de la secuencia a partir de las fotografías conservadas.
Sus comentarios son en gran medida la base sobre la que se
han redactado estas notas.
La seóe fue analizada detenidamente, en algún caso
mediante visión esteroscópica al solaparse entre sí algunas
imágenes, apreciándose variaciones significativas. Lógicamente, las limitaciones que impone esta documentación no
pueden ser sobrepasadas y los comentarios que de su estudio se derivan no dejan de ser una aproximación, hipotética
y recreada, a la estratigrafía de este sector.
De muro a techo se pueden apreciar cuatro grandes episodios que son reconocibles en el dibujo del corte realizado
a partir de la proyección de las imágenes diapositivadas. En
ese perfil se aprecian algunos cambios en el buzamiento de
los depósitos, una disminución. de la tracción gruesa de techo a muro y la disposición de laminaciones cruzadas en el
paquete central (Láms.ll y m y Fig. IV.4).
Caracterizado por su estratificación masiva, muestra una cierta disposición horizontal en su base. La fracción
gruesa de morfología angulosa es abundante, destacando los
grandes bloques a muro. Su coloración es oscura con «lentejones» blanquecin.os que quizás puedan ser relacionados
con procesos de carbonatación. Su contacto con el tramo superior es erosivo.
IT) Es quizás la parte más compJeja de la secuencia.
Se compone de una sucesión de delgadas capas oblícuas de
trazo oblicuo que adoptan una geometría de suaves cubetas
que se encajan sobre La anterior y que por ello adoptan una
disposición lenticular. La fracción gruesa parece disminuir
con respecto al tramo inferior y también es de menor tamaño. Su coloración es oscura y a techo se aprecia un contacto
brusco con el paquete superior.
ID) Tratno bastant¡;: homogéneo de sedimentos finos
con cantos pequeños muy dispersos. Se dispone horizontalmente con respecto a la base. Coloración clara.
IV) Sedimento caótico y masivo con cantos dispersos.
Su coloración también es clara aunque el techo del corte se
encuentra bastante enmascarado por una colada de barro.
A este corte le hemos superpuesto, en una escala lo más
aproximada posible, la proyección de las capas de.excavación con las profundidades anteriormente referidas (Figs.
IV.3 y IV.4). Con este procedimiento intentamos contrastar
basta que punto los cambios en el buzamiento de algunas
capas se correspondían con los observados en las fotografías y si los cuatro episodios podían ser correlacionados con
los límites establecidos para las divisiones culturales. Los
n
43
[page-n-44]
Fig. rv.J : Capas practicadas en la excavación del Talud (a panir de Perieot. 193 1).
44
[page-n-45]
---- -
111
.--.....
D _,..-
--
-
--
~
~--
11
o
2m
Fig. IV.4: Corte estratigráfico frontal del Talud elaborado a partir de la documentación fotognHica.
45
[page-n-46]
resultados obtenidos avalan algunas de las afirmaciones señaladas al referimos al proceso de excavación del Talud.
Así, en el episodio m se observa un cierto buzamiento W-E
que es coincidente con las capas identificadas como pertenencientes a este momento --
las laminaciones «cruzadas» del dibujo del corte, aunque
esta coincidencia no pretendemos convertirla en exacta correspondencia. I gualmente, la disposición más o menos horizontal del depósito que se ha señalado para el episodio I
tienen su reflejo en la posición paralela de las últimas capas
practicadas en el Talud -de la capa 23 a la 29.
La otra cuestión a la que nos queremos referir es la relación entre Jos cambios apreciados en los sedimentos y la seriación arqueológica. Aunque para el caso del registromagdaleniense suponga avanzar resultados de una discusión no
jniciada, la secuencia reconocida en el Talud y sus capas correspondientes se resume a continuación:
- Magdaleniense superior: capas 1 a 4.
-Magdaleniense antiguo/Badeguliense: capas 6 a 11.
-Solutreogravetiense: capas 12 a 19, hasta la 20 si nos
atenemos a la revisión de Rodrigo (1988).
- Solutrense superior: capas 20 a 23.
- Solutrense medio: capas 24 a 27.
-Solutrense inferior y Gravetiense: capas 28 y 29.
Mientras que la distribución de las capas de excavación
en los cuatro epísodios descritos en el corte no resulta tan
nítida, ya que sus respectivos límites no son tan exactos:
IV) Capas l a 6.
ill) Capas 6 a lJ-12.
II) Capas 11-12 a 26.
1) Capas 27 a 29.
A pesar de las precauciones señaladas, estos datos parecen índicar que existe cierta coincidencia entre los límites
de Jos episodios sedimentarios y los de las fases arqueológicas, sobre todo en lo que respecta a los depósitos más recientes.
IV.2.3.
FRECUENCIA Y DENSIDAD DE MATERIA·
LES
Antes de abordar la descripción de las industrias magdaleoienses del Talud, se describen las densidades de materiales·por capas y fases arqueológicas. Para ello se han utilizado las tres categorías disponibles: industria Jitica
retocada, industria ósea y plaquetas decoradas. La procedencia de estos datos es diversa. Aparte de nuestros resultados obtenidos para las 13 p¡jmeras capas de excavación, hemos seguido los recuentos de Rodrigo ( 1988) para las capas
solutreogravetienses -20 a 14- y de Fullola (1979) para
el resto basta completar las 29 capas del Talud. Los datos
sobre la industria ósea proceden de también de nuestro estudio, aunque sólo se incluyen los relativos al Magdaleniense.
Los recuentos de las plaquetas han sido obtenidos a partir
de la reciente monografía de Villaverde (1994).
46
En la tabla adjunta se relaciona el número de evidencias de cada una de las divisiones culturales mayores (Tabla 1). Los gráficos elaborados a partir d.e esta información
vienen a confirmar algo ya sabido: el Talud muestra, a lo
largo de su depósito, importantes diferencias de densidad
SI+G
SM
SS
SG
MAA
MAB
MSM
Fig. IV .5a: Densidad de ·útiles retocados y plaquetas
en Parpalló-Talud (referidas a 1 m,).
de materiales. A esta situación se añaden algunos recorrí.
dos de plaquetas y útiles retocados que pueden ayudar a
comprender mejor el funcionamiento del sector (Fig.
IV.5a). Así, el índice de plaquetas es mayor que el de útiles
retocados durante el Gravetieose-Solutrense -inferior y Solutrense medio-superior, invirtiéndose esa relación a partir
de1 Solutreogravetiense. La densidad de plaquetas es relativamente constante, con mínimos claros eil el Gravetiense y
el Magdaleoiense Antiguo A y un máximo destacado durante el Solntrense medio. Este equilibrio es más inestable
en el caso la densidad de útiles retocados. donde se observan variaciones muy amplias: entre algo más de 1 útil retocado por metro cúbico de sedimentos en el caso del Gravetiense y los 353 útiles que ofrece e l Magdaleniense
superior, apreciándose un cambio importante en )as tendencias a partir del Solutreogravetiense.
Otro dato interesante que puede ayudar a valorar mejor
la dinámica del sector es conocer la relación entre el número de piezas atribuídas a cada división industrial y su duración temporal. Para ello hemos estimado la duración temporal de cada ciclo industrial, coincidiendo en gran medida
con lo propuesto en su día por Davidson (1989), y dividiéndola por el número de piezas recuperadas en el Talud. Los
resultados obtenidos confirman Jo descrito en párrafos anteriores, ya que sólo durante el Magdaleniense se abandonan
en este sector más de 1.5 útiles retocados por año, lo que
contrasta con el indice de plaquetas, los más bajos junto con
los del Gravetiense-Solutrense .inferior y Solutrense superior (Fig. IV.5b).
Al tratarse de los datos de un sector concreto de la cueva, presumiblemente uno de los más ricos en material arqueológico si nos atenemos a comentarios anteriores, resulta difícil extraer conclusiones que vayan más allá de su simple
descripción. Sin embargo, convendría confirmar si estos re-
[page-n-47]
3 ,-------------------------------------~
--&-
r. lftic.a
--+---
I. qsea
------
Fig. IV.5b: Densidad de litiles retocados, industria ósea y plaquetas en Parpalló-Talud pnr año, según la duración temporal estimada para cada perfodo.
corridos se producen también en el resto de sectores, puesto.
que podríamos encontramos ante un dato relevante a la hora
de interpretar el uso y función de este original yacimiento.
La visión que transmite este sector es que la idea, no sabemos si generalizada, de que Parpalló tuvo una ocupación
continua y «estable» puede ser matizada. Indudablemente,
ocupó un lugar destacado como centro emanador de cánones simbólico-artísticos durante todo el ciclo solutrense,
cuando su documentación artística es mayor, pero sus evidencias tecnoindustriales más reducidas. A medida que su
ocupación se hace más intensa, fundamentalmente durante
el Magdaleniense, su exclusividad como centro artístico
empieza a ser compartida, abriéndose al mismo tiempo una
clara desproporción entre densidad de documentos artísticos
y tecnoindustriales. Este nueva situación debe ser contextualizada dentro de las transformaciones culturales desarrolladas durante el Tardiglaciar y con una realidad observada
Q.urante estos últimos años, que en cierto modo es consecuencia de lo anterior: la multiplicación de yacimientos de
edad magdaleniense con conjuntos de arte mueble: Blaus,
Matutano, Tossal, Cendres, Nerja o el Pirulejo, meramente
testimoniales si los comparamos con Parpalló.
TV.3.
IV.3. l.
LAS INDUSTRIAS LÍTICAS DE PARPALLÓ-TALUD
TECNOMORFOLOGÍA: SOPORTES, PRE·
SENCJA DE CÓRTEX Y TALONES
Las industrias líticas magdalenienses de Parpalló están
realizadas casi exclusivamente sobre sílex de muy diferente
calidad y quizás, procedenc\a. En nuestras visitas al yacimiento prospectamos junto con P. Jardón algunos barrancos
cercanos, pero no pudimos hallar depósitos importantes de
materias primas, aunque presumiblemente las más comunes
no deben estar muy alejadas del yacimiento (Lám. I-1 y 2).
En general, el sílex es de mejor calidad en las capas en
las que la talla laminar está más generalizada: textura fina,
coloración uniforme y sin impurezas. Por el contrario, presenta más restos de córtex y cristalizaciones en aquellas
donde las lascas son el soporte más numeroso. Aunque esporádicamente hemos clasificado alguna pieza sobre jaspe y
otras rocas, sus porcentajes son insignificantes y será el sílex: de colores medios el más empleado para la obtención
del utillaje retocado.
La distribución de los soportes empleados p¡\¡~ la fabricación ·del utillaje retocado destaca la existencia de tres conjuntos bastante homogéneos (Tablas 2a.y 2b y Fig.IV.6).
-El formado por las capas 13 y 12 ofrece una significativa frecuencia de útiles elaborados sobre hojas hojitas, más acorde con la dinámica observada en los
tramos inferiores que con las tendencias que se inician a partir deJa capa siguiente (Aura, 1989).
-El constituído por las capas 11 a 6 muestra un importante descenso de los soportes laminares, que en algún caso son ínfimos, lo que contrasta con los ofrecidos por las capas que lo enmarcan. Un rasgo decisivo
a la hora de comprender este comportamiento es la
práctica ausencia de utillaje microtaminar, abandonándose prácticamente las técnicas de taUa encaminadas a la.obtención de soportes laminares.
-El tercer conjunto es el formado por las capas 5 a 1,
con frecuencias de soportes laminares más acordes
con lo señalado para los momentos avanzados del
Magdaleniense.
Una similar agrupación nos van a permitir los resultados obtenidos a partir de la descripción del porcentaje de
córtex que conservan los soportes (Tabla 3 y Fig. IV.7).
Las piezas corticales --categoría 1- ofrecen unos porcentajes algo heterogéneos pero sin alcanzar el 8 %, mientras
que en las piezas que conservan algún resto del córtex -categorías 2 y 3- es donde v~os a ·observar las mayores diferencias.
De nuevo cabe distinguir tres momentos sobre la base
de las variaciones observadas en las piezas clasificadas en
la categoría 2. Las capas 13 y 12 ofrecen un porcentaje que
ronda el 30 %, mientras que el gran paquete central formado
por las capas 11, 10, 9, 8, 7, y 6 se acercan al 50 %, para
volver a ofrecer unas frecuencias medias en L superiores,
as
situándose de nuevo en tomo al 30 %. Estos resultados expresan con claridad que es en este momento cuando las lascas son los soportes más abundantes y las piezas que conservan restos de córtex las más numerosas.
La repetida presencia de lascas de silueta subcircular o
cuadrangular, en ocasiones difíciles de clasifi<:ar dada su
fTagmeotacióo y parecido con las tabletas de reavivado, fue
sin duda una de las sorpresa'> iniciales de la clasificación y
estudio de las capas correspondientes al Magdaleniense ll y
parte del In. En algunas de estas piezas hemos reconocido
la expresión más clara de la técnica de talla denominada «en
rodajas de salchichón», estudiada por Cheynier (1930, 1932
y 1939) en los niveles del Magdalenieose antiguo de Badegoule y Laugerie-Haute.
Los talones lisos y corticales junto con los irreconocibles son los que ofrecen porcentajes significativos a lo largo
47
[page-n-48]
de toda la secuencia. El bajo porcentaje de talones diedros y
facetados puede ser relacionado con los procesos de acondicionamiento y troceado de los núcleos, buscando o optando
C~pas
4- 1
por planos de percusión que podfamos considerar limpios,
frecuentemente lisos, y sin preparaciones excesivamente
complejas (Tabla 4 y Fig. rv.8).
El estudio de las fracturas muestra un cierto aumento de
este carácter cuando las piezas sin restos de córtex y los soportes laminares son más abundantes.
IV.3.2. TIPOMETRÍA
Clpu 11·9
Capu 13- 12
o
•
40
20
l.u<:as
•
60
Hojas
Hojitas
•
80
121 P. núelcares
100
Fig. CV.6: Parpall6-Talud. Distribución de Jos soportes.
Los gráficos y tablas correspondientes muestran que el
módulo dominante es el que contiene las piezas comprendidas entre 2 y 3 cm de longitud, a excepción de las capas 8, 7
y 6 en Las que esa posición es ocupada por las piezas de l-2
centímetros. Por tanto, la industria pueda ser considerada
como de tamaño mediano (entre 2 y 4 cm) en el caso de las
capas más inferiores ~apas 13, 12, 1 L y 10- y de las superiores ~apas 4, 2 y 1- , mientras que en las capas intermedias, especialmente en la 9, 8, 7 y 6, las piezas pequeñas
(entre O y 2 cm) son Jos más frecuentes, rondando en casos
el 50% del total (Tabla 5 y Fig. lV.9).
Capas 4-1
Capas 8·6
Capu 11-9
Capu 13-12
o
20
•
40
60
•
2
80
•
o
100
20
0-9 mm
10.19 mm
•
•
3
Fig. IV.7: Parpalló-Talud. Presencia de cortex entre el utillaje
retocado.
40
80
60
• 2G-29 mm
t:=a 30.39 mm
tOO
O 4G-49 mm
•
>50 mm
Fig.JV.9: ParpaJJ6-Talud. Longitud del utillaje retocado.
Capu 4-1
Capas 4-1
Capas 8-6
Capas 8-6
Capas 11-9
Capas ll -9
Capas 13-12
Capas 13- 12
o
•
•
20
Cortical
Liso
40
60
•
l'llntifOfl"lle
~ Diedro
0
•
80
Facelado
Jrrecooocible
Fig. 1V.8: Parpall6-Talud. Distribución de Jos talones.
48
100
o
20
•
•
0.9 mm
10.19 mm
40
60
•
lo-29 mm
~ Jo-39
80
lOO
o~
Fig. fV.lO: Parpalló-Talud. Anchura del utillaje retocado.
[page-n-49]
La anchura coincide en lo señalado para la longitud, al
ser dominantes las del módulo comprendido entre 1 y 2 cm.
La presencia de soportes laminares hará que podamos considerar como «poco ancho» (entre 0-2 cm) el utillaje de las capas 13, 12, 4, 2 y 1; mientras que en las capas restantes ~a
pas 11, 10, 9, 8, 7, 6 y 5- puede ser considerado como algo
mayor al ofrecer la suma de las piezas «anchas» (entre 2-4
cm) frecuencias que van del 35 al 40% aproximadamente.
Por último, los soportes «muy anchos» sólo se documentan,
mínimamente, en las cápas 8, 7 y 6 (Tabla 6 y Fig.lV .J 0).
Los fndices de carenado también manifiestan cierta variabilidad entre capas, aunque en general, la industria pueda
considerarse plana. Las piezas con un índice comprendido
entre 2 y 4 son las que ofrecen siempre frecuencias superiores
al 50-60 %, a excepción de la capa 9 donde las piezas planas
y espesas se encuentran igualádas (Tabla 7 y Figura N.11)
Porcentajes significativos de piezas espesas, además de
la mencionada capa 9 ofrecen también la 10 y la 8, únicos
casos en los que las piezas muy planas no alcanzan ellO %.
Su comportamiento y evolución no es tan uniforme como en
el módulo anterior, ya que tan sólo en seis capas llegan a
Capas 4-1
Capas 8·6
Capas 11-9
Cap.aJ 13- 12
o
20
•
>5
4.0
•
5-4
60
•
4-3
IZl
80
o
3-2
superar el 20 % -capas 12, 6, S, 4, 2 y 1- quedando el
resto comprendido entre el 10% ~apas 10, 9 y 8- y el 20
%-capas 13, 11 y 7.
Sus [ndices de alargamiento ofrecen también un comportamiento similar. Mientras en las capas inferiores 13, 12
y 11, asi como en .las más superficiales -capas 4, 2 y 1bay una proporción elevada de piezas largas, en el bloque
intermedio las pieza-s cortas son las que caracterizan la seríe. Otro dato a retener es que las piezas consideradas como
largas y estrechas sólo se documentan en las capas más recientes -4, 2 y 1- y siempre en porcentajes bajos (Tabla 8
y Fíg. IV.l2).
En definitiva, el análisis tecnomorfológico y tipométrico nos muestra una agrupación más o menos clara en tres
bloques:
-En el inicio de la secuencia estudiada hallamos un
utillaje retocado elaborado sobre soportes laminares de tamaño mediano y bastante plano --capas 13
y 12.
-Una clara ruptura nos van a ofrecer las capas inmediatamente superiores, de la 11 a la 6-5 aproximadamente, donde los soportes cortos y poco laminares -lascas, en ocasiones gruesas y con restos de
córtex- presentan valores superiores al 95 % en algún caso.
-Un marcado contraste presenta la comparación de los
resultados del análisis tecnomorfológico y tipométrico de estas Ca(laS intermedias con las más .recientes
4, 2 y l. Este boque está caracterizado por la mayoritaria presencia de soportes laminares, sin córtex, de
tamaño mediano y plano, con tendencia a muy plano.
En definitiva, una importante transformación tecnomorfológica que se reflejará también en la clasificación tipológica.
100
fV.3.3.
<2
Fig. JV. 11: Parpalló-Talud. Índices de carenado del utillaje
retocado.
EL RETOQUE
Las variaciones señaladas en el morfología y tipometría
de las series pueden perfilarse mejor a partir de otro atributo
técnico: el modo de retoque con que fueron elaborados las
piezas retocadas. Su descripción se ha realizado siguiendo
los procedimientos de LapJace (1974).
CaP"• 4-1
-Capa l (585 tipos primarios: 479 monotipos y 53
dobles).
Capas 8-6
Serie ordinal: S
241
Capas 11-9
A
B
203
121
E
11
SE
9
p
o
-Capa 2 (l.199 Lipos·primarios: L025 monotipos y 87
dobles).
Serie ord.inal: A
489
Capa$ JJ- l2
o
•
20
0-1
•
60
40
l · I.S
E
1.5-2.5
80
~ 2.5-4
100
0
>4
Fig. l.V.l2: Parpalló-Talud. Índices de alargamiento del utillaje
ret. cado.
o
S
B
464 228
SE
9
E
8
p
1
-Capa 4 (l.062 tipos primarios: 938 monotipos, 59
dobles y 2 triples).
Serie ordinal
S
497
A
B
392 162
SE
E
P
8
2
1
49
[page-n-50]
-Capa 5 (818 tipos primarios: 685 monotipos, 65 dobles y 1 triple).
Serie ordinal: S
430
A
B
226 149
E
9
SE
4
p
o
- Capa 6 (456tipos primarios: 424 monotipos y 16 dobles).
Serie ordinal: S
269
A
134
P
2
SE
13
8
31
E
7
-Capa 7 (451 tipos primarios: 389 monotipos y 3ldobles).
Serie ordinal: S
346
A
60
B
24
E
16
SE
5
P
o
-Capa 8 ( 619 tipos primarios: 544 monotipos y 37
dobles).
Serie ordinal: S
509
A
60
B
25
SE
15
E
p
7
2
- Capa 9 (278 tipos primarios: 223 monotipos, 24 dobles y 2 triples).
Serie ordinal: S
199
B
29
A
23
SE
20
E
6
P
o
- Capa lO (475 tipos primarios: 388 monotipos, 42 tipos dobles y 1 triple)
Serie ordinal: S
378
B
40
A
34
SE
13
E
lO
P
o
-Capa 11 (745 tipos primarios: 596 monotipos, 70 dobles y 3 triples).
Serie ordinal: S
587
B
72
A
45
E
SE
26
15
p
o
- Capa 12 (101 tipos primarios: 69 monotipos y 16 dobles).
Serie ordinal: S
57
-
B
32
E
7
A
4
SE
1
P
o
Capa 13 (101 tipos primarios: 57 monotipos y 24 dobles).
Serie ordinal: S
64
B
28
A
9
SE E=P
4
o
-Tramo 8 (465 tipos primarios: 383 monotipos y 41
dobles).
Serie ordinal: A
223
-
8
68
SE
3
E
2
P
o
Tramo C (343 tipos primarios: 275 monotipos y
34dobles).
Serie ordinal: S
153
50
S
169
B
99
A
83
SE P=E
3
o
-Tramo D (J 96 tipos primarjos: 148 monotipos y 24
dobles).
Serie ordinal: S
92
A
83
B
15
p
E
SE
4
o
2
-Tramo E ( 171 tipos primarios: 149 monotipos y 11
dobles).
Serie ordinal: S
1] 1
A
SE
B
45
8
p
6
E
o
-Tramo F (421 tipos primarios:-338 monotipos, 40 dobles y 1 triple).
Serie ordinal: S
286
A
86
B
22
SE
14
p
E
13
o
Secuencias estructurales según los modos de retoque:
Capa 1:
Capa 2:
Capa 4:
Capa 5:
Capa 6:
Capa 7:
Capa 8:
Capa 9:
Capa 10:
Capa 11:
Capa 12:
Capa 13:
Tramo B:
Tramo C:
TramoD:
Tramo E:
TramoF:
NI/ B/1/
S/
B//1
S
B///
N
B/1
S//// A
SI
A// B/1/
SI
NI B
SI
NI B//11
SI
B//// A
B
S/
Al/
S/
B///1 NI//
SI/l/ 8/ El///
SI/ B/11 A////
S
A
E
SE
SE
E////
SE//// E
SE
E////
SE//// E
SE
E///
SE//// E
E
SE//
SE
E
E
SE
SE
NI/
SB
S
A/
B///
NI
B/11
S/
S/
A//
SE
NI
B/1/1 SE
A
S/
S///1 8
SE
SE
SE////
B///
p
p
p
p
E
E
E
E
La comparación de sus estructuras modales revela algunas constantes. El retoque simple (= S) encabeza prácticamente todas las series, aunque la distancia con respecto al
segundo modo varía de manera importante. Existen rupturas
muy marcadas entre simples y buriles(= B) en las capas 11
a 9 y entre simples y abruptos(= A) entre las 8 y la 6. Tanto
en las capas 12 y en menor medida 13, como en las capas 5
a 1, la distancia entre los simples y el segundo modo de la
secuencia es menor, particularmente en el bloque superior,
donde los abruptos ocupan en la capa 2 el primer lugar de
la secuencia, por primera y única vez.
Tomando en consideración las rupturas, se puede afirmar que en las capas l3 a 6 se produce una fuerte polarización de las series a favor del retoque simple, mientras que
entre la 5 y La 1 simples y abruptos logran un cierto equilibrio que los distancia claramente del resto.
El modo buril ocupa la segunda posición de la secuencia en las capas 13 a 9, aunque también se pueden señalar
algunas matizaciones a partir de la distancia que los separa
de los siguientes modos. A partir de la capa 8, los buriles
ocuparán la tercera posición de la secuencia.
El retoque abrupto ofrece un comportamiento influído
por la oscilación del buril. Se puede decir que ambos modos
[page-n-51]
invierten sus posiciones y asr, desde la capa 8 a la 1 los
abruptos ocuparán el segundo lugar de la secuencia, con la
excepción de la capa 2 y la 12, donde quedan relegados al
tercer lugar por detrás de los esquiciados(::: E).
Cierran las secuencias los planos (= P), cuando existen,
observando una alternancia entre sobreelevados (=SE) y esquirlados, pero casi siempre favorable a los primeros. Las
rupturas entre las últimas posiciones de la secuencia son
casi siempre menores que las señaladas para las primeros
posiciones.
Esta distribución de los modos del retoque permite organizar sus variaciones en dos grandes bloques, con posibles desarrollos interoos más cortos. El primero sería el formado por las capas 13 a 6, donde el S es dominante seguido
de B o A. EJ segundo corresponderla a las capas 5 a l, en
las que S y A concentran buena parte de los efectivos. Estas
conclusiones parciales se ven confinnadas, en sus líneas básicas, por las secuencias estructurales obtenidas para los tramos de 0.50 m.
TV.3.4
ESTUDIO TIPOLÓGICO
IV .3.4. 1. Materiales etiquetados por capas
El estudio tipológico se ha realizado siguiendo las directrices presentadas en el capítulo dedicado a la metodología. En las 13 primeras capas del Talud han sido clasificados un total de 6.359 útiles retocados. La capa 14 no ha sido
incluida puesto que en su reciente revisión ha sido considerada como Solutreogravetiense (Rodrigo, 1988).
Capa 13 (Fig. IV.13).
Como puede observarse en ésta y otras capas, hasta la 9
concretamente, nuestros recuentos no coinciden exactamente con Jos de Fullola ( 1979) debido al hallazgo de algún
nuevo lote de materiales o a los diferentes criterios de clasificación empleados.
Los raspadores son el grupo mayoritario dentro de la escasa serie proporcionada por esta capa. Aproximadamente
la mitad son simples sobre lasca u hoja, a los que se suman
algunos dobles, sobre lasca y sobre hoja retocada. Completan el conjunto un par de carenados, algún raspador en hocico y otros dos nucleifonnes (Tabla 6).
Los útiles compuestos suponen algo más de un punto,
ex.presados en las variantes raspador-buril, la más habitual,
y en la de raspador-pieza truncada (Tabla 8).
El grupo de los buriles es inferior aJ de los raspadores,
siendo mayol'itarios los diedros rectos o centrales con dos
pal'ios y Jos de ángulo sobre fractura. Entre los elaborados a
partir de un retoque de apoyo destacan los realizados sobre
truncadura recta-oblicua.
El conjunto de piezas con retoque abrupto es reducido.
Hemos clasificado una punta de la gravette, una pieza fracturada en la que hemos identificado una escotadura obtenida
mediante retoque abrupto profundo y una truncadura, a medio camino entre la escotadura y la truncadura oblicua, tipos
ambos presentes en el Solutreogravetiense de Parpalló. No
hemos clasificado ningún perforador.
Dos piezas con retoque continuo sobre un borde y una
raedera lateral cercana a un raspador desviado, son la totalidad
de las piezas incluídas en el sustrato. Por último, entre el utiUaje microlaminar, hemos clasificado una hojita de dorso, otra
de dorso y truncadura y ya en los diversos, un microburil.
Capa 12 (Fig. TV.13).
De la capa 12 hemos clasificado un número similar de
piezas retocadas, 85 en este caso. Los raspadores siguen
siendo el grupo con la frecuencia más elevada, aunque pierden cerca de 20 puntos con respecto a la capa 13. Los simples sobre lasca y hoja son los más comunes, seguidos de
los elaborados sobre soportes retocados (4 sobre boja y 2
sobre lasca) y algunos carenados.
Los útiles compuestos suponen el 7 %, también concentrados en las variantes raspador-buril y raspador-pieza truncada.
Los buriles ofrecen cierta progresión con respecto a la
capa inferior. Su índice se sitúa muy cerca del proporcionado por los raspadores. También son mayoritariamente diedros, compensando la pérdida de los ejemplares rectos y
desviados el avance de los de ángulo sobre rotura.
Un perforador atfpico y una truncadura oblicua marcan
los índices respectivos de cada grupo.
Las piezas con retoque continuo, casi siempre localizado sobre un borde, las muescas-denticulados y las esquirladas logran cierta entidad (Tabla 8).
El utillaje microlaminar se compone de dos hojitas y
una punta con retoque marginal S (A) y otra hojita con
muesca. También se ha clasificado un microburil.
Capa 11 (Fig. IV.14).
De los 669 útiles retocados de esta capa, 222 son raspadores. Más de la mitad del total son simples, mientras que
los elaborados sobre Lasca y hoja retocadas muestran un claro desequilibrio favorable a los primeros. No faltan los
ejemplares en hombrera-hocico, algún ojival, uno sobre
boja auriñaciense y los fragmentados.
Los buriles son mayoritariamente diedros, suponiendo
los de ángulo sobre fractura las 2/3 partes del grupo. Entre
los fabricados sobre truncadura podemos destacar los de
truncadura oblicua y los realizados sobre retoque lateral.
Algunos nucleiformes y uno plano completan el inventario.
En los útiles compuestos se ha clasificado algún raspadorburil (Tabla 6).
Los grupos que participan del retoque abrupto son testimoniales, con frecuencias inferiores a la unidad para L
os
becs y poco más para las truncaduras y abruptos indiferenciados.
La sorpresa se encuentra en la dinámica y entidad de los
grupos que a partir de ahora denominaremos sustrato. Las
piezas con retoque continuo doblan su frecuencia anterior y
son mayoría las retocadas sobre uno de sus bordes aunque
no faltan Las que ofrecen dos bordes retocados, en ocasiones
de forma alterna.
El grupo de muescas-denticulados ocupa, tras los raspadores, La mayor frecuencia entre los grupos reseñados. En
algón caso, dado su soporte, tamaño y fTagmentación semejan piezas reutilizadas, mientras que en otros el retoque define muescas aisladas o adyacentes que llegan a estrangular
51
[page-n-52]
su silueta, concretando una particular versión de pieza estrangulada sobre lasca. Las piezas esquirladas también ofrecen un porcentaje significativo (Tabla 8).
Las raederas -simples, laterales y convexas, aunque
también las hay sobre cara plana- tienen una presencia
importante, r.efor.lando los valores de las piezas con retoque
simple continuo.
El utillaje microlaminar de dorso abatido está completamente ausente, sólo se han clasificado 2 hojitas oenticuladas.
Capa 10 (Fig. IV.15 y IV.16).
En esta unidad hemos clasificado 431 útiles retocados.
Los raspadores son también el grupo que ofrece una
mayor entidad. Dentro del grupo dominan los simples, seguidos de los ejemplares sobre lasca retocada y carenados,
morfotipo que junto a los nucleiformes y los de hombrerahocico van a marcar un estilo propio. Los elaborados sobre
hoja retocada también se documentan, al igual que alguno
doble, ojival y unguifonne.
El grupo de buriles mantiene su baja frecuencia. Los
diedros son mayoritarios, casi siempre expresados en la variante de ángulo sobre fractura, algún ejemplar sobre muesca y 3 nucleiformes totalizan el resto. Los útiles compuestos
ofrecen una entidad testimonial, al igual que en la capa 11
(Tabla 8).
Los becs están delineados en su mayoúa mediante retoque simple profundo, de ahí su consideración dentro de los
S en los recuentos de Laplacc. Las piezas de dorso abatido
total y parcial repiten valores de capas inferiores. Completan la descripción del utillaje con retoque abrupto, cuatro
piezas con escotadura y dos rasquetas (Tabla 6).
Los grupos del sustrato computan de nuevo frecuencias
importantes. Las piezas con retoque continuo sobre uno o
dos de sus bordes participan de los carácteres señalados en
la descripción de la capa 11. También las muescas y denticulados muestran esa apariencia de reutilización o reavivado, asociándose en ocasiones a retoques continuos. Piezas
esquirladas, en sentido estricto, sólo hemos clasificado una.
No obstante, en los recuentos del retoque queda reflejada su
asociación a otros tipos, frecuentemente a raspadores y piezas con retoque continuo. En cuanto a las raederas, mantienen la progresión ya scñ.alada en la capa inferior, con una tipometría y estilo similar.
Por último, en el utillaje rnicrolaminar hemos clasificado una hojita y dos puntas con retoque simple marginal,
más dos hojitas con borde abatido.
Capa 9 (Fig.1V.17).
Se han clasificado un rotal de 249 útiles retocados.
Los raspadores siguen siendo el grupo mayoritario, en
la línea de lo observado en la capa 1O. Dentro del grupo sobresale· un buen conjunto de nuclciformes que por si mismo
suponen el 15.6 %, esta elevada frecuencia tiene buena parte de explicación en los criterios morfológicos aplicados en
su clasificación.
Esta capa ofrece un bajísimo componente laminar,
como sus adyacentes. La morfología, tamaño y frecuencia
de córtex son resultado de un troceado, en el sentido estricto
del término, bastante sistemático. Los núcleos no presentan
una morfología formalizada, con planos más o menos regu-
52
lares, encontrándose además muy fracturados. Algunos
ejemplares soo lascas gruesas, con restos de córtex y huellas
de talla, en algún caso bipolar. Sobre estos sopo.rtes hemos
clasificado como raspadores nucleiformes aquellas piezas
que ofrecen un frente bastante regular mediante retoques
contibuos laminares y paralelos (Merino, 1984).
De todas formas, e insistiendo en otra vía contenida en
la bibliografía (Utrilla, 1976 y 1981), vemos que una vez
descontados los r:aspadores nucleiformes el lG se mantiene
todavía dominante. Los raspadores carenados son el siguiente tipo más común, repitiendo tendencias anteriores.
En frecuencias similares se situan también los elaborados
sobre lasca retocada y los simples, destacando la reducida
entidad de los elaborados sobre hoja y los tipos en hocicohombrera.
Los buriles experimentan cierto ascenso, siendo mayoritarios los diedros en la variante de ángulo sobre fractura.
Un buril sobre truncadura oblicua y 5 nucleifotmes completan este grupo.
Los perforadores y becs también ofrecen cierta progresión. De los 11 ejemplares que componen el grupo, 8 han
sido elaborados mediante retoque S o S (A), de ahí su inclusión en los becs.
Las piezas con retoque abrupto se mantienen en su linea, al igual que las truncaduras, casi siempre rectas. Se ha
clasificado rambiéo una rasqueta.
Las piezas con retoque continuo se mantienen, siendo
frecuentes las que ofrecen dos de sus bordes retocados. El
grupo de muescas-denticulados sostiene una frecuencia similar a la de la capa inferior. No hc1110S clasificado ninguna
pieza esquirlada, pero si se ha documentado este retoque·en
6 ocasiones asociado a otros tipos primarios. Por último, se
han clasificado también algunas raederas.
El grupo microlaminar ofrece un índice mínimo, corno
ya viene siendo habitual. Su desglose nos ofrece una hojita
con retoque simple marginal, otra de dorso y denticulación
y otra denticulada.
Entre los diversos hemos incluído algunas piezas fragmentadas y aquellos soportes que ofrecen varios modos de
retoque.
Capa 8 (Fig. IV.l8 y IV.l9).
Las capas 8 a 4, ambas inclusive, fueron atribufdas por
Pericot al Magdaleniense ID y por tanto no fueron incluidas
por Fullola (1979) en su revisión de las series líticas de Parpalió. En esta capa se han clasificado 581 ótiles retocados.
En relación con las capas inferiores, los raspadores reducen su presencia a la mitad. Los simples son mayoritarios
con unos frentes no siempre ortodoxos, abuñdan los desviados, un tanto desplazados hacia uno de sus bordes y también
alguna pieza, repetida en capas superiores que por sus reducidas dimensiones parece ser resultado de continuos reavivados. Tampoco están ausente lo.s inversos, qolzás buscando un mayor grosor al ser en la mayoría de ocasiones sobre
un marcado bulbo, al que ablacionan en parte, es decir son
inversos y proximales.
Los ejemplares sobre lasca retocada son frecuentes,
mientras que carenados y nucleiforrnes se sitúan ahora en
valores bajos. Los raspadores en hocico-hombrera están presentes, al igual que Jos elabor.tdos sobre hoja retocada, en
[page-n-53]
algún caso de tipo auriñaciense. Algún ojival y unguiforme,
además de 11 ejemplares fragmentados, completan el inventario (Tabla 6).
En la capa 8 vamos a encontrar de nuevo un bajo m. Siguen siendo mayoritarios los diedros, frecuentemente de ángulo sobre fractura. También se ha clasificado alguno que
aprovecha o apoya en un retoque de preparación, uno nucleiforme y otro plano.
Los útiles compuestos están practicamente ausentes,
idenúficando tan sólo un raspador-buril y otro raspador asociado a un bec no muy típico.
El grupo de becs y peñoradores sobrepasa por primera
vez el 5 %, gracias a la inclusión de algunos becs espesos y
bastante atípicos en ocasiones. También hemos clasificado
algún perforador 1 bec múltiple.
Las piezas de borde abatido parcial o total se mantienen
en sus frecuencias habituales, al igual que las truncaduras,
mayoritariamente oblicuas (Tabla 8). También hemos clasificado tres rasquetas, aunque su número hubiera sido algo
mayor de haber incluído alguno de los abruptos iodiferenciados en este grupo.
Las piezas con retoque simple continuo experimentan
una marcada progresión con respecto a las capas inferiores.
al igual que las muescas-denticulados. La utilización del retoque inverso para su elaboración es un rasgo singular. En
el caso de las piezas con dos bordes retocados son frecuentes las que ofrecen retoque inverso, de forma alterna.
El grupo de muescas-denticulados ha proporcionado el
mayor fndice de esta capa y supone junto a las piezas con
retoque continuo y raederas más del 50 % del utiUaje retocado. Se mantienen las piezas con esa apariencia de reutilización o reavivado descritas en anteriores comentarios.
Completan el sustrato tres piezas esquirladas y 23 raederas , entre la que también encontramos las de cara plana insistiendo en la presencia de retoques alternos - además de
las simples laterales y transversales.
El u\illaje microlaminar se desglosa en una hojita de
dorso y otra con retoque simple marginal inverso a las que
se suman otras dos, una con muesca y otra denticulada.
Capa 7 (Fig. IV.20 y TV.21).
Hemos clasificado en esta capa un total de 420 útiles retocados.
Siguiendo el orden marcado, los raspadores experimentan una drástica caída con respecto a Las capas inferiores.
Los simples son la variante más documentada, seguidos de
los obtenidos sobre lasca retocada. Muy por detrás se situan
los carenados, unguiformcs y algún ejemplar en hombrerahocico.
Los buriles mantienen una presencia similar a la ofrecida en la capa 8. De los 22 ejemplares clasificados todos menos uno, obtenido sobre truncadura oblicua, son diedros de
ángulo sobre fractura.
El grupo de becs y peñoradores se compone en su mayoría de puntas obtenidas mediante retoque simple.
Las piezas de borde abatido se acercan al 5 % y de no
aplicar tan ajustados criterios en la clasificación de las rasquetas, alguna de estas podría haber sido clasificada como
tal. Las truncaduras se mantienen en su baja entidad, mientras que las rasquetas hacen su aparición.
Las piezas con retoque continuo y las raederas mantienen su progresión, quizás compensando la brusca caída de
los raspadores. Siguen siendo frecuentes las de retoque inverso y alterno. Dentro del grupo de muescas-denticulados
se aprecia que aún siendo más numerosos los denticulados,
se produce un cierto equilibrio interno. Las piezas esquirladas mantienen su presencia.
Por último, más del 5 % de piezas han sido incluídas
entre los diversos, de las que destacaríamos 2 cantos tallados sobre sílex, uno unifacial y otro bifacial, que quizás
sean simples núcleos. No se ba encontrado ni clasificado
ningún instrumento dentro del grupo de utillaje microlaminar, ya sea de dorso abatido o de retoque simple.
Capa 6 (Fig. IV.22 y IV.23).
El núcleo central del Magdaleniense m de Pericot, si
nos atenemos a la profundidad refcrerida en la monografía,
no muestra grandes transformaciones con respecto a la capa
inmediatamente inferior.
Hemos clasificado 440 útiles retocados, d e los que 51
han sido considerados como raspadores. A nivel de tipos,
sobresalen los simples sobre lasca u hoja, los obtenidos sobre lasca retocada y ya en porcentajes inferiores al 1 %, los
unguiformes, sobre lasca retocada, ojivales, circulares y
fragmentados.
Los buriles confinnan la baja frecuencia señalada en capas anteriores. Los diedros siguen siendo mayoritarios, ofreciendo ahora una mayor diversificación con algún desviado,
de ángulo con dos paños, otro múltiple y 14 simples de ángulo sobre fractura. Se han clasificado también uno sobre
truncadura convexa, otro sobre retoque lateral y ono más
múltiple.
Los útHes compuestos mantienen sus bajas frecuencias,
al igual que los becs (Tabla 8).
Los abruptos indiferenciados duplican su presencia anterior y t.a mbién las truncaduras sostienen cierta progresión,
concentradas en las variantes recta y oblícua.
La cuestión de las rasquetas merece un comentario ·particular. Si en la capa 7 su índice se situaba en tomo a 3 puntos, en esta sobrepasan los 8. Normalmente ofrecen un retoque abrupto corto, en casos A (S), que llega a delinear un
frente o arco regularmente retocado. Están elaboradas sobre
soportes de silueta subcircular u ovalada, incluídos dentro
de la categoría de lascas.
Los grupos del sustrato superan, conjuntamente, el 45
% del utillaje retocado. Entre las piezas con retoque continuo siguen estando presentes las piezas con retoque inverso
y alternante. Algunas piezas, sobre lasca, ofrecen retoque
transversal S y quizás podrían haber sido incluídas dentro
de las truncaduras (Merino, 1984).
Las muescas-denticulados presentan características ya
come)'ltadas y las raederas igualan a los raspadores. En ocasiones son d ifíciles de separar de algunos ejemplares considerados como piezas con retoque continuo y tan sólo la consideración del mayor tamaño -sin alcanzar casi nunca los 4
o 5 cm propuestos por Heinzelin ( 1962) -, la regularidad y
la delineación del retoque permiten su individualización.
Dentro del utillaje microlaminar hemos c lasificado 2
hojitas de dorso y otra con retoque simple marginal, además
de otros dos ejemplares con retoque simple marginal inver-
53
[page-n-54]
so. En todos los casos se trata de hojitas, no documentándose ninguna punta.
Capa 5 (Fig. IV.24, IV.25yiV.26).
La capa 5 proporcionó 752 útiles retocados.
Durante los trabajos de limpieza y selección del material observamos un cambio importante en tomo a las capas
que se corresponden con la profundidad de -1.00 m. A partir
de estas cotas la industria se vuelve más laminar y el utillaje de dorso logra frecuencias elevadas.
Estos cambios se aprecian 'también en la utilización de
los soportes empleados para la elaboración de los raspadores y aún siendo los simples los ejemplares más abundantes,
los obtenidos sobre hoja retocada experimentan un alza importante, equiparándose prácticamente con los obtenidos sobre lasca. Sálvo las variantes circular y unguiforme, el resto
de tipos está documentado en esta capa 5.
Los útiles compuestos adquieren cierta entidad tras su
presencia testimonial en las capas precedentes. Es frecuente
la asociación raspador-buril y en menor medida las troncaduras asociadas tanto al primero como al segundo.
La progresión que experimenta el grupo de buriles les
lleva a triplicar porcentajes anteriores (Tabla 8). Su fndice
iguala al de los raspadores, observándose una mayor diversificación. Entre los diedros se encuentran ejemplares de
gran calidad junto a otros sobre lascas gruesas y con restos
de córrex., cáracterísticos de las capas inferiores. Son también los de ángulo sobre fractura los más frecuentes, segu.idos de los diedros múltiples, los de ángulo con dos paños y
los diedros rectos y desviados. Entre los obtenidos sobre
truncadura sobresalen los asociados a una truncadura obUcua. Algunos nucleiformes, tres busqués y dos planos, completan los recuentos (Tabla 6).
El grupo de becs y perforadores mantiene rasgos anteriores. Entre el utillaje dé dorso abatido hemos clasificado
alguna escotadura y unas pocas truncaduras, obtenidas sobre soportes claramente laminares, distribuidas entre las
rectas 'f oblicuas.
Los abruptos indiferenciados reducen su porcentaje con
respecto a la capa inferior, al igual que las rasquetas, si bien
repiten carácteres ya señalados.
Los grupos del sustrato también retroceden, pero todavía mantienen una presencia cercana a 1/3 del total de utillaje retocado. Entre las piezas con retoque simple continuo destaca la pérdida de los ejemplares que ofrecen dos
de sus bordes retocados, lo que junto a la presencia de hojas entre los soportes, matizan un tanto el aire general del
conjunto.
El grupo de muescas-denticulados se encuentra desequilibrado a favor de las muescas y las piezas esquirladas mantienen cierta presencia.
Las raederas siguen ofreciendo una frecuencia y diversidad importantes, desde las microraederas sobre lasca, de
silueta circular y unguiforme, cercanas a las rasquetas de no
ser por el retoque, a las fabricadas sobre lasca-laminar. El
retoque también recuerda a tramos inferiores. aunque disminuye el localizado en posición inversa.
La gran novedad de esta capa, junto a la progresión de
los buriles, es la importante entidad del utillaje microlaminar de dorso abatido. Hemos clasificado algo más de 100
54
titiles sobre hojita, repartido en 83 hojitas y 23 puntas, de
las que tan sólo 30 ejemplares están enteros (Fig. IV .54).
Este grupo muestra una diversificación importante (Fig.
IV .26). No son raras las que ofrecen retoque total o parcial
en ambos bordes, delineando morfotipos cercanos a las rnicrogravettes. También algunas hojitas de dorso y truncadura
podrían haber sido consideradas como laminitas escalenas,
pero hemos preferido esta clasificación por su menor anchura y retoque abrupto en ambos bordes. Se han reconocido
también algunos triángulos escalenos y una hojita con doble
truncadura oblfcua con.siderada como trapecio.
El retoque simple o S (A) marginal directo ba S.ido identificado en otras 5 puntas y 16 hojitas.
Algunas piezas ofrecen una profunda denticulación, obtenida mediante retoque S (A), opuesta a un borde abatido,
situándose muy cerca de las hojitas-sierra, aunque en algún
caso apuntadas (Defarges y Sonnevil1e-Bordes, 1972). Seis
piezas con muesca o denticulación y otras tantas con retoque inverso, completan el utillaje microlaminar retocado.
Entre los diversos han quedado incluídos algunos microburiles y ápices triédricos, junto a las habituales piezas
fragmentadas.
Capa 4 (Fig. IV.27, IV.28 y IV.29).
Se han clasificado un total de 999 útiles retocados.
En esta capa los raspadores experimentan una nueva
alza que los aleja de los buriles. Dentro dé! grupo, los más
frecuentes son Jos simples, mientras que los elaborados sobre hoja y lasca retocada mantienen su importancia. El resto
de variantes también queda registrada, salvo los atípicos y
circulares, aunque con parciales menores. Dobles, unguiformes y carenados sobresalen un tanto, seguidos de algún ojival, en abanico, en hombrera y nucleiforme (Tabla 6).
Los útiles compuestos se situan en los parciales habituales y la única novedad es la diversificación de asociaciones, más allá de la usual ra<;pador-buril.
Los buriles mantienen su frecuencia a la baja. El desarrollo vjsto para Jos raspadores hace que la relación R/B sea
de nuevo favorable a los prim~ros , tras su equilibrio de la
capa inferior. Los diedros son mayoritarios, destacando los
conseguidos por la intersección de varios paños que dan lugar a diferentes tipos: rectos, desviados, de ángulo y múltiples. Los buriles sobre retoque van a quedar distribuidQs entre las variantes de buril sobre truncadura recta, obJicua y
sobre retoque lateral, un par de desviados y mixtos.
Los perforadores y becs reducen su índice, pero quizas
lo más interesante sea destacar que la calidad y soporte de
estos perforadores difiere bastante de los clasificados en capas inferiores. Las puntas obtenidas son más regulares, ayudando a ello también la condición laminar de los soportes y
el retoque delineado.
Los abruptos indiferenciados pierden la presencia alcanzada en capas más profundas y lo mismo podemos decir
de las rasquetas, con valores inferiores a la unidad. Las piezas truncadas quedan concentradas en las variantes más
usuales: truncadura recta y oblicua, además de alguna bitruncadura. Se ha clasificado también alguna escotadura.
Los grupos del sustrato siguen reduciendo sus parciales.
Una diferencia importante con respecto a las capas inferiores es que están elaborados s.obre soportes más laminares y
[page-n-55]
con menos restos de córtex, aunque coexisten todavía algunos ejemplares sobre lasca corta con retoque directo más o
menos profundo.
Las raederas experimentan un similar descenso, siendo
en la mayoría de ocasiones simples, laterales o transversales
y delineando un borde retocado recto o convexo. Las muescas-denticuLados también retroceden, destacando algunas
muescas retocadas. Por último, las piezas esquirladas quedan reducidas al testimonio de dos piezas.
Dentro del utillaje microlaminar se han clasificado un
total de 342 piezas, de las que 247 son hojitas y 95 son puntas (Fig. Vl54).
Este conjunto microlarninar, de buen tamaño y talla,
mucho mayor que el de Nerja por ejemplo, ofrece una gradación en el retoque abrupto y en menor medida simple, que
va desde el marginal hasta el más profundo, situándose además en diferente posición, Localización y asociación.
Hemos clasificado siete triángulos, cinco de ellos isósceles y otros dos escalenos, aunque alguna laminita truocada podría ser considerada también escalena, un posible trapecio y un segmento. En ocasiones, nos hemos asombrado
de la diversidad de este grupo frente a la total ausencia de
utillaje rnicrolaminar en capas inferiores.
La variedad de ángulos que se establecen por la convergencia de dos bordes retocados da lugar a formalizaciones
muy diversas. Varias hojitas ofrecen mediante retoque
abrupto un crán poco profundo y un tanto atípico, a medio
camino entre la escotadura y la truncadura oblicua, cercanas
por su estilo a las estudiadas por Lenoir (1 975).
La mayoría de ejemplares han sido incluídos en el número 85 1 85 bis, aunque las hojitas truncadas y las de dorso
y truncadura también ofrecen frecuencias significativas. Entre las primeras hemos apreciado la formalización repetida
de un tipo de pieza que ofrece una truncadura oblfcua más o
menos cóncava. Entre los segundos existe alguna pieza cercana a los triángulos escale.nos alargados y algún otro ejemplar difícilmente clasificable.
Las piezas que ofrecen. la asociación de un dorso abatido a una denticulación son también abundantes, dando lugar
a verd.aderas sierras con el dorso abatido, y en algún. caso
con el extremo apuntado. Se ha clasificado también alguna
hojita con muesca y denticulación, siete hojítas con retoque
inverso y dos puntas azilienses, haciendo valer en extremo
el dorso curvo, bastante escaso en las series del Paleolítico
mediterráneo.
Microburiles en sentido estricto hemos hallado 7, cuatro
proximales y tres distales. En alguna fractura hemos creído
identificar algún microburil de Krukowslcy y también hemos anotado restos de ápices triédricos sobre hojitas de dorso. En el primero de los casos han sido considerados entre
los diversos y en los dos restantes han sido incluídos en el
tipo correspondiente.
Capa J.
Las cotas de profundidad de esta capa coinciden con las
establecidas por Pericot para la base del denominado Magdaleniensc IV. De esta unidad sólo hemos hallado una hojita
de dorso abatido y otra con dorso y truncadura. N"o creemos,
como planteamos hipotéticamente en páginas anteriores,
que ·esta capa fuera toralmente estéril y nos inclinamos a
pensar que sus materiales quedaron posiblemente etiquetados como capa 2.
Capa 2 (Fig. IV.30, IV.31 y IV.32).
En una profundidad coincidente con la de esta capa halló Pericot el arpón de dientes más marcados, pero también
más juntos, de los tres identificados en su monogr;úía (cfr.
Pericot, 1942: fig. 67, 1 y 2, y fig. 75. 3), encontrado junto
a la pared W a 0.40 - 0.50 m de profundidad.
La capa 2 ha proporcionado 1.118 piezas retocadas. Entre los raspadores dominan los simples, seguidos de Jos obtenidos sobre lasca y hoja retocadas. El resto de variantes
no alcanza el 1 % y se reparte entre Jos dobles, unguiformes, nucleiformes y alguno más ojival, en abanico, hombrera y carenado (Tabla 6).
En los útiles compuestos se mantiene la frecuente combinación de raspador-buril, al igual que alguna pieza truncada asociada a raspadores, buriles y perforadores.
Los buriles muestran un cierto ascenso, quedando situados a tan sólo dos puntos de los raspadores. Los diedros
mantienen un estilo y diversificación cercanos a la señalada
en la capa 4, destacando Jos de dos paños y los múltiples.
En los elaborad.os sobre truncadura o retoque, los de truncadura recta, oblicua y retoque lateral son los más comunes.
El grupo de perforadores se mantiene en valores bajos,
destacando los obtenidos sobre soporte laminar y un peque.ño conjunto de becs.
Entre el utillaje de dorso abatido hemos clasificado alguna escotadura sobre hoja. Las piezas de borde aba6do total o parcial mantienen su frecuencia, mientras que las rasquetas han desaparecido completamente. Las truncaduras
también ofrecen valores bajos y aunque se documeAtan todos Jos morfotipos, siguen concentrándose en las variantes
recta y oblicua.
Las piezas con retoque continuo y raederas pierden los
valores alcanzados en capas iiúeriores. Alguna de las hojas
retocadas ha sido incluida entre las auriñacienses. Un recorrido similar muestra el grupo de muescas-denticulados.
El utillaje microlaminar vuelve a ser el grupo dominante. De un total de 359 piezas, 246 son hojitas, 54 puntas y
59 fragmentos mediales (Fig. IV.54). De tal conjunto tan
sólo un tercio aproximadamente no presenta fractura, lo que
en cierto modo también explica tan elevada fiecuencia de
utillaje microlaminar (Guerresc.hi, 1974).
Los rnicrolitos geométricos alcanzan una frecuencia importante, siendo los triángulos el tipo más frecuente. Si en la
capa 4 se señalaba cierto equilibrio entre triángulos isósceles y escalenos, estos últimos son mayoritarios ahora. Los
restos de ápices triédricos identificados en algunos ejemplares indican que fueron elaborados mediante la técnica del
rnicroburil. Han sido clasificados también algún rectángulo,
un trapecio y un segmento.
Como puede observarse en la parte gráfica, hay auténticos triángulos de Crabillat, cortos y con el filo opuesto al
dorso abatido denticulado (Peyrony, 1941; SonneviJle-Bordes, 1960). El valor secuencial otorgado a estos triángulos
isósceles con denticulación, puede resumirse en su posterioridad a los escalenos, es decir del Magdaleniense m en adelante, desarroJlándose con cierta entidad al tinal de la secuencia.
55
[page-n-56]
Las hojitas truncadas y las de dorso y truncadura asociada superan el5 % de computarlas conjuntamente y de unirlas
a los geométricos, resultaría que tal grupo supone aproximadamente un tercio del total del utillaje microlaminar.
De las 239 piezas incluidas en el número 85 de la ListaTipo, el retoque simple está presente en 14 y el abrupto en
diversas gradaciones y tendencias en el resto. En su morfología se aprecia que casi siempre el borde retocado es más o
menos rectilíneo, parcial o total; afectando tanto a uno
como a los dos bordes, en ocasiones sólo a la punta o sobre
toda la exteñsión de sus lados, con ejemplares cercanos a las
puntas de Laugerie.
Las hojítas de dorso y denticulación también ofrecen
una presencia destacada. En algún caso se trata de piezas
cercanas a Jos triángulos de Crabillat, ofreciendo una truncadura muy abierta sobre un sopone alargado que las separa
tipométricamente de los triángulos. Por último, han sido
clasificadas algunas puntas y hojitas de escotadura al límite
con las truncaduras oblicuas/hojitas de dorso parcial.
Se ha reconocido algún microburil, mientras que su faceta dorsal ha sido hallada en geométricos y hojitas de dorso truncadas.
Capa 1 (Fig. IV.33 y IV.34).
Diversos autores se han ocupado de un pequeño conjunto de piezas obtenidas en las capas superficiales (Pericot,
1942: fig. 73), argumentando a partir de las mismas la posibilidad de una ocupación Aziliense (Almagro, 1944), Epigravetiense (Jordá, 1954) o Epiperigordiense (Almagro,
1960) a techo de los niveles del Magdaleniense IV de Pericot.
El propio Portea (1973) recogía estas argumentaciones
concluyendo que debía valorarse la posible mezcla y remoción de las capas superficiales de la cámara central, al igual
que ocurriera en las Galerías, donde aparecían comuomente
asociados plaquetas y útiles paleolíticos a cerámicas neolíticas y romanas. La comparación y valoración tipológica de los
materiales referidos le llevaba a los horizontes III y IV de
Cocina, a Llatas, Casa de Lara y Arenal de la Vifgen, yacimientos donde también se asociaban Los trapecios con la base
pequeña retocada, los triángulos isósceles y los segmentos, ya
dentro de un horizonte cerámico en todos los casos.
A la extrema rareza de estos tipos de geométricos entre
las industrias magdalenienses se puede aportar la clasificación de los materiales aquí descritos, identificando algunos
ejemplares de trapecios y segmentos - muy escasos para ser
sinceros- además de abundantes triángulos isósceles yescalenos en las capas inmediatamente inferiores a ésta y en un
contexto plenamente Magdaleniense, sin distorsiones sedimentarias conocidas. Con ello no creemos cerrar la cuestión
de .l a existencia- inexistencia de una ocupación del Epipaleolftico Geométrico, en el yacimiento. Lo que sí podemos
afumar es que en el Talud tan sólo dos piezas nos hao sugerido un aire neolítico, pero sólo eso. Se trata de un bec o
taladro, de los desc;ritos y definidos como alternos sobre
boja (Juan Cavanilles, 1984) y una punta de pedúnculo y
aletas.
De los 532 útiles retocados clasifi cados en esta capa,
103 son raspadores. Dominan los simples, seguidos de los
elaborados sobre lasca retocada y ya más alejados, por los
·56
ejemplares sobre hoja retocada. Entre el resto, se puede señalar la presencia de algún carenado, doble, ojival y nucleiforme.
Los útiles compuestos mantienen su presencia en torno al 2 % y tal y coroo hemos seílalado repetidamente
(Tabla 8)
Los buriles superan porprimera y única vez a los raspadores. Entre los diedros están representados los simples de
ángulo sobre fractura, tras ellos los diedros de ángulo, múltiples y los rectos-desviados. Pór su pane, en el grupo sobre
truncadura o retoque destacan los obtenidos sobre truncadura reéta y oblicua, sobre retoque láteral y los múltiples (Tabla 6).
Los perforadores y becs mantienen sus bajas frecuencia<>, sobresaliendo los perforadores sobre boja y algún perforador múltiple.
Entre el utillaje de borde abatido destaca la baja frecuencia de los abruptos indifercnciados y truncaduras, concentradas en las variantes recta y oblicua.
Los grupos del sustrato van a repetir el aire y frecuencia
de las capas más próximas. Así, las piezas con retoque simple continuo están realizadas indistintamente sobre lasca u
hoja y son mayoritarias las retocadas sobre un sólo borde.
Igualmente, las raederas se mantienen alejadas de las altas
frecuencias observadas en capas inferiores, situándose en la
dinámica iniciada a partir de la capa 4, al igual que las
muescas-denticulados.
El utillaje microlaminar concentra, aproximadamente,
un tercio del total de utillaje retocado. D e las 156 piezas
clasificadas, 99 son hojas, 31 ,puntas y 26 son fragmentos
mediales (Fig. IV.54). Dentro del grupo, los geométricos
suponen un conjunto numeroso. En este caso son siempre
triángulos escalenos o laminitas escalenas, aunque todavía
se encuentra alguna pieza que recuerd.a a los triángulos de
Crabillat.
Entre las hojitas hay algunas truncadas y de dorso más
truncadura, que en algún caso bien podrían ser consideradas
como mkrogravettes, pero en frecuencias infe.riores a las
vistas en anteriores capas. De las 129 piezas ineluídas en el
tipo 85, cinco están obtenidas mediante retoque simple y
124 en diversas gradaciones del abrupto. En tales cantidades
es fácil hallar dive.rsas variantes y subtipos según la extensión, regularidad y profundidad del retoque. Destacaríamos
una pieza con el dorso arqueado que quizás debiera haber
sido incluida entre los segmentos.
Hemos clasificado alguna hojita de dorso y denticulación, y otras con muesca y denticulación, también con una
frecuencia menor a la ofrecida en capas inferiores. Cierran
la serie ocho ejemplares sobre retoque inverso, en algún
caso alterno. En los diversos ba quedado incluído algún m icroburil proximal.
[page-n-57]
ft
~
1
-
o
.
1
-.
\
\1
l
m .~
1
'
A
1
1
\
@
·r~~
'
Fig.IV. 13: Parpalló-Talud. Industria lfúca retocada. Capas 13 y 12.
57
[page-n-58]
\
(j
\
Fig. IV. 14: Parpalló-Talud.lndusrria truca rcrocacta. Capa 11.
58
1
[page-n-59]
1
1
Fig. TV . 15· Parpalló•T alud. Industria lftica retocada · eapa 1o
.
.
59
[page-n-60]
~
1
1
~-d
1
1
(
,.
, Gl
. ...... _.
:: ·
.
••
~
T #"
•
•
o
Fig. (V. 16: Parpalló-Talud. lndustrla lftica retocada. Capa 10.
60
'•
~
...
'f.
1
[page-n-61]
o
u
1
1
O
-
.
.
.
D-G
1
·:··:-
~
-··
. ....
~
1
1
-
3cm
Fig. fV.I7: Parpalló-Talud.lndustria trtica retocada. Capa 9.
61
[page-n-62]
·m.--·
-
.
......
0 ..,
.
~-0
·~~
;~
·r..
.
•
.
:o·
1
~
e
ü
....
-(
Fig. JV. l8: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 8.
62
[page-n-63]
~~'ª'~
1
3cm
~
~·
\
J~.
.
~
· ~· ~. (JO ~-·..
~. ~·
-.
-
·_
-
•l :-.
-
...
-
..
-
..
• 'I
1
"'
.
{)i
"":.-
.
".-...
.
1
- -••• ;
Fig. IV.l9: Parpalló-Talud.lndustria lftica retocada. Capa 8.
63
[page-n-64]
.~
(t\1)
~ :~
-- --·
-
1
1
• -
.
1
~-(
CJ\7€}
C\1~
!\
éJ
1
1
Fig. TV.20: Parpalló-Talud.lndustria lítica re tocada. Capa 7.
64
·.
-
~
.
-- .
f)
:.=·~
.;:~·~· -
-
[page-n-65]
~
1
'
1
D~
\1
.
.
..
-
-
- 7 ~-~1
1
-t)
- --·.
-
-
.
·--
. ·.
(}
-
-
l)
.
~
-
h
-
--
Fig. IV.21: Parpalló-Talud. lndustria lrtica retocada. Capa 7.
65
[page-n-66]
._··._::
$
..
-·--
-
1
\
-.
W
.
..
- .. ...
-
.~
...:. .
,
\
-
~
~.
~
\""
\
1
8}
· --
~- .
~
~
1
0
0•
'
': --'.
·
.·
L::=J
1
3 Clll
1
1 \
. ,
fj
/
- .....
\
r
\
¡": j
.- .,
'•
.
t
Fig. IV.22: Parpalló-T alud. industria lítica retocada. Capa 6.
66
[page-n-67]
Jcm
foig. 1V.23: Parpalló-Talud. Industria Htica retocada. Capa 6.
67
[page-n-68]
iU
1
Fig. IV.24: Parpalló-Talud.lndustria 1ft' retocada. Capa 5.
1ca
68
[page-n-69]
o
@
A¿J¡j
'
-
~
~
'
'
-
'
tr ~
Jf)
.
Fig. IV.25: Pa.rpa 116-Talud· Industria lítica retocada. Capa 5.
69
[page-n-70]
1
1
'
~- \J . icVV : =
.' -_ U ~ [11. ~~ \- ~
~ rJ o··
·m~· ~ - · :~ - :;'.
~ .· - -.·
•
\
m '·.
-·
..,.
.. .
•
~
1
1
~
. 1
...
,:.
.
...
:-
':'
-~
1
.
....
-·-
··..:::""'
=-:--_
t
-
-
:
~
.
"
:
:
~
:
'.
.
~~
:
.
~
-
~WQ~ij. 4. f ~~~
,· ~[ ;. ~ f U 1' V ~-n ~
~-
Fig. JV.26: Parpalló-Talud. Industria lítica retocada. Capa S.
70
..
[page-n-71]
-1
(
i
-ce
J
f[Jf
1
- .
·-:: ~·'
UJ_t f(J¡-~
O
1
(J'
3cn~
fig. IV.27: Parpaii 6-Talud. Industria lítica retocada. Capa 4.
71
[page-n-72]
'€)
-
.
'
'>•
•
1
·~.,. ..
. >.
1
()
G
1 1
m
WJ
1
·~~ . --
•· :t :· -~·.
• 4
•
•
.
..
.
••
.
•
. _,
:.
•
Fig. JV.28: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 4.
72
•
;.::
1
[page-n-73]
.
\
•
-
•
.
•
•
.
1
.
~
•
-
'
o
~
!
:\
-
:. .
:
...
.
• 1
- .'
; ;
.
•
..
.
:
..
1
1
'
'
~; - ~
.:
!•
~.·
1
••
.
•
.
, ~·:, ~· ~~~
~..
:;
• .
.
\
11
;'
-_
'
u
:·
.
1
.
1
.
1
.
1
1
1
:
'
-
"
·,
.
.'
•
••
•
• '
;
•
.
u·.
-
•
:
:
.
•
-
-
•
'1
~i
:
\
;
'
'¡
,
• ••
'
,·
•
.
,,
•
1
~. · ~ ~ dW ·~ ·~ V~ - .~
-~
- ~ ~ ~ ~ 4~·"'~ q o
·- ~ ~~ \u~~ , ~ ~ ~
- ~~ -~ 1 1\~ :, ~ 0.~ D
'
•
1
L=J
1
'
1
...
1
1
1
''
\
'
'
•
''
Fig. IV.29: Parpalló-Ta¡ud· Industna lftJca retocada. Capa 4.
.
.
73
[page-n-74]
m
1
(JJ
'
,
3cm \
\
-~
ffAf
~- \\
t
Fíg. JV.30: Parpalló-Talud. lndusrria lftica retocada. Capa 2.
74
•
[page-n-75]
~
\
Fig. lV.3J: Parpall6-Talud. Industria lítica retocada. Capa 2.
75
[page-n-76]
~
•
•
•
1
•
1
11
. ; ' ~ ~ ~ : :1u''
~~
~~
11
~ ~ &;; .
' -;_ q ~
~A
·;- ft f 3~ " f ~ ~
~ ~ ~ ~ ,· . f ~ (JJ : ·,"
l1J
~
1
l
1
V
·,
1°
11
Fig. JV.32: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 2.
76
.
[page-n-77]
Fig. IV.33: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa l.
77
[page-n-78]
/l
1 1
11
1 1
,,
Fig. IV.34: Parpalló-Talud. lnduslria lrtica retocada. Capa l.
78
[page-n-79]
'
.
1
D
'
\
·1
L::J
1
cj\fpi)\J
~~ - . & ~
Fig. IV.JS: Parpalló-Talud. Industria Uúca retocada. Tramo F.
79
[page-n-80]
CJ
'
1
/~
Fíg. lV.36: Parpa116-Talud. Industria l!Lica retocada. Tramo E.
80
[page-n-81]
t
~~ '-Y
\
.
·~·
:_ ~· &
~
(j}_{
'\
1
0
l=::i
1
~
1
3 Ctll
J
11
·t) ~ ·_. u ; ,, ' ' ~
~ ~
f l~ 191 - t ~ '(\
Fig. IV.37: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Tramo D.
81
[page-n-82]
•
·v
1
1
o
1
\1(1)~
L=J
1
¡
\
3~111
_1
n~
-:·-1,(1
--
.
-
'
liJ-'tA
-
~
1 1
1\
1 1
\.
.
da Tramo B.
Fig. IV.38: Parpa116-Talud. Industria truca retoca .
82
[page-n-83]
IV.3.4.2.
Materiales etiquetad os por t ramos de 0.50 m.
Junto a los materiales correspondjcntes a las capas de
excavación ya descritas, fueron hallados 1.447 útiles líticos
retocados y 232 piezas óseas etiquetados por tramos de 0.50
m. Estos tramos han sido denominados con letras para una
más rápida y fácil lectura. Sus cotas de profunrudad son las
sjguientes:
Los grupos del sustrato ofrecen cierta regresión, aunque
la suma de los grupos s upone todavía un tercio del total del
utillaje retocado. Las piezas con retoque continuo y las raederas repiten el estilo ya señalado mientras que las muescasdenticulados muestra una fuerte caída.
El utillaje microlaminar ofrece unos valores muy bajos,
en la línea de lo ya señalado (Tabla 10).
Tramo «D» (Fig. IV.37).
-«A»: 0.00 - 0.50 metros
-«B»: 0.00- 1.00 metros
-«C» : 0.50- 1.00 metros
-«D» : 1.00 - 1.50 metros
- «E» : 1.50- 2.00 metros
- «F»: 2.00- 2.50 metros
Tramo «F» (Fig. IV.35).
Fueron identificados 379 útiJes retocados en los paquetes que ofrecfan la profundidad mencionada, coincidente
con la mayor parte de la capa 8.
Los raspadores suponen algo más del 20 % y son mayoritariamente simples, seguidos de los ejemplares sobre
lasca retocada, carenados y nucJciformes. También quedan
contabilizados los de hombrera-hocico, alguno doble, sobre
hoja retocada y unguiforroes (Tabla 7).
Entre los buriles los diedros son el grupo dominante,
mientras que los obtenidos sobre truncadura son escasos.
Entre los primeros, la variante más veces repetida es la del
buril sobre fractura.
Los perforadores y becs alcan7,.an su valor máximo en
este tramo. Se han clasificado algunos becs, gruesos y delineados mediante dos fuertes muescas retocadas que estrangulan una punta espesa. No falta alguna pieza que podría ser
considerada como perforador múltiple y un perforador-raspador, el único útil compuesto.
Las truncaduras manüenen su baja frecuencia, expresadas en sus variantes recta y oblicua. Las piezas de borde
abatido y las rasquetas dan cierta entidad al grupo de utillaje
elaborado mediante e l retoque abrupto (Tabla 8).
Los grupos del sustrato se acercan al 50 % del total de
útiles retocados, destacando las muescas-denticulados. El
grupo de piezas retocadas ofrece una entidad importante,
anotando de nuevo la presencia de piezas con retoque inverso y alternante. Las raederas son mayoritariamente simples,
rectas o convexas, laterales o transversales, con alguna inversa.
El utillaje microlamjnar queda reducido a una hojita de
dorso abatido marginal.
Tramo «E» (Fig. IV.36).
Hemos identificado 160 útiles retocados en este tramo.
Los raspadores quedan prácticamente concentrados en las
variantes simple y sobre lasca retocada.
El grupo de buriles se compone de 6 ejemplares, en la
línea de las frecuencias obtenidas en las capas del Talud a
similares cotas de profundidad.
Los becs mantienen su presencia, duplicando los índices
obtcrudos para las capas 7 y 6. Y algo simjlar ocurre con las
piezas de borde abatido, las truncaduras y las rasquetas.
En esta unidad se han clasificado un total de 172 útiles
retocados. Los raspadores pierden algunos puntos con respecto al tramo inferior. Dentro del grupo, destacan los parciales de los simples y sobre lasca retocada. La presencia de
algunos dobles, carenados, ojivales y sobre hoja retocada
transmite cierta divcrsifkación (Tabla 7).
El grupo de los buriles participa de la baja entidad señalada en las capas centrales del Talud -8, 7 y 6-. Son, de
nuevo, mayoritarios los diedros, manteniéndose los buriles
sobre truncadura en parciales inferiores a la u.rudad.
Los perforadores, las truncaduras y las rasquetas ofrecen cierta presencia y ningún dato a destacar aparte de los
ya reseñados.
Los grupos del sustrato suponen todavía la cuarta parte
del utiUaje retocado. Entre las piezas con retoque continuo
se mantienen algunos ejemplares con retoque inverso y alternante, aunque las que ofrecen dos bordes retocados son
cada vez más escasas. Las muescas-denticulados también
mantienen su presencia, encontrando en este tramo algún
ejemplar con retoque alternante.
De nuevo es el bloque 1.50 - LOO m el que d efine un
punto de inflex_ión en lo que respecta al utiJlaje rnicrolarrunar, pasando desde unas frecuencias ínfimas a concentrar un
cuarto o un tercio del total del material retocado.
Dentro del grupo, hemos clasificado tres triángulos escalenos -en alguna ocasión próximas a las hojitas escalenas para ser más precisos- , además de un trapecio un tanto
particular. Las hojitas retocadas se djstribuycn en 7 elaboradas mediante retoque simple y 25 ejemplares que lo son mediante el abrupto. También hemos clasificado un total de 5
escotaduras sobre soportes microlaminares y con un estilo
diferente al de las solutreogravetienses. El cómputo se completa con algunas bojitas truncadas más y otra de dorso y
denticulación (Tabla 7).
Entre los dive rsos ha quedado incluido algún microburil, proximal en este caso, y piezas fragmentadas.
Tramo «C».
Este tramo se corresponde, en parte, con las capas 4, 3 y
2 y ha proporcionado 309 piezas retocadas. En eJ desglose
del grupo de raspadores se observa que son los simples, seguidos de los ejempla.res sobre lasca y hoja retocadas las variantes más comunes. También ofrecen cierta entidad los
dobles y en menor medida los ojivales, unguiformes y carenados.
El grupo de buriles se acerca al formado por los raspadores y también, como en anteriores ocasiones, son mayoritarios los diedros.
Los útiles compuestos muestran combinaciones algo
más diversificadas, mientras que los perforadores y becs
presentan una morfología más lamioar.
83
[page-n-84]
'
.
Los abruptos indiferenciados y las truncaduras se sitúan
bajo mínimos y las rasquetas no se documentan (Tabla 8).
Los grupos del sustrato pierden también la entidad lograda
en tramos inferiores.
El utillaje microlaminar es el tercer grupo tipológico
por su frecuencia, tras raspadores y buriles. Hemos clasificado algunos geométricos, triángulos en su mayoría, aunque
en algún caso extremo hemos identificado algún trapecio y
rectángulo.
Las hojitas truncadas y de dorso más truncadura ofrecen
una entidad reseí'íablc, al igual que las que ofrecen una denticulación o muesca opuesta a un dorso abatido, así como
las de muesca y denticulación estricta. También se han clasificado seis escotaduras sobre hojita.
Tramo «B» (Fig. IV.38).
Este tramo «B>> difiere un tanto del resto, en cuanto que
comprende materiales pertenecientes al primer metro del relleno arqueológico del yacimiento. Es también el tramo que
mayor número de útiles retocados ha proporcionado: un total de 424.
Entre los raspadores son los simples, seguidos de los
ejemplares sobre lasca y hoja retocadas las variantes más veces clasificadas, aunque en este caso se da la particularidad de
que los denominados unguiformes alcanzan un parcial incluso
superior al de los ejemplares sobre hoja retocada (Tabla 7).
No muy alejados de los raspadores, el grupo de buriles
sigue estando caracterizado por la mayoritaria presencia de
diedros, siendo los simples de ángulo sobre fractura Jos más
frecuentes, acompañados de algún desviado, de ángulo y
múltiples.
Los perforadores y becs, las piezas de borde abatido y
las truncaduras participan de la escasa entidad señalada para
estos momentos la secuencia. Tampoco se hao clasificado
rasquetas en este tramo.
Los grupos del sustr'clto ofrecen en esta ocasión una reducida presencia, repitiendo un estilo ya señalado.
El utillaje microlaminar es el grupo tipológico mayoritario. El tipo 85 supone por sí mismo del 32.3 % del total
del MR y en s u desglose interno hemos separado 15 hojitas
y una punta elaboradas mediante retoque simple y 119 en
los que el abrupto es el retoque empleado.
Las hojitas truncadas, las que ofrecen un dorso abatido y
truncadura y los geométricos forman un conjunto interesante, por su diversificación manifiesta Hemos clasificado 15
triángulos, dos isósceles y los restantes escalenos, un rectángulo que ofrece la truncadu ra proximal obtenida mediante
retoque simple y un trapecio. Las hojitas con dorso y denticulación opuesta, que en algún caso se combina con una
truncadura, son también un conjunto significativo; al que podemos sumar las hojitas con muesca y las denticuladas.
Entre los diversos han quedado inclufdos seís microburiles, la mayorfa proximales. Igualmente, se hao reconocido
más de una veintena de ápices triédricos, asociados a hojitas
de dorso abatido.
Tramo «A».
En este tramo más superficial tan sólo hemos bailado un
raspador sobre hoja retocada, un raspador-buril y una pieza
con truncadura recta.
84
IV.3.5. Diná mica tipológica
Para el comentario de los resultados del análisis tipológico se ha optado por describir la dinámica diacrónica de
los grupos fundamentales, destacando mejor las transformaciones y tendencias generales. Lo singular de algunos tipos
y variantes nos ha llevado a diversos desgloses y caracterizaciones internas, en busca de su más completa definición.
Los raspadores.
Su dinámica en términos absolutos y la evolución particular de algunos tipos concretos permiten plantear algunas
observaciones. Los raspadores son uno de los grupos fundamentales en las capas que ocupan la base de la secuencia estudiada (Fig. rv. 39), suponiendo más de un tercio del MR
en las capas 13 a 9.
EJ
1-
3-
s_
6-
8-
910 -
1112 -
1
30
1
20
1
10
1
o
1
10
1
20
1
30
Fig. TV.39: Histograma diacrónico del grupo de raspadores.
A lo largo de todo este momento se aprecian desarrollos
más cortos. Aunque existen dife~ncias en lo que respecta a
sus índices, las capas 13 y 12 muestran algunos rasgos comunes: la mayor entidad de los raspadores sobre hoja, retocada o sin retocar, simples o dobles, Jo que da lugar a cierta
ventaja de los raspadores considerados largos sobre los cortos (Fig. IV .40a).
[page-n-85]
Capas 4-1
Capas 8-6
Capas 11-9
Capu 13-12
o
2()
•
111
0-l
40
1- LS
111
60
100
1.5-2,5
0>4
Fig. IV.40a: Raspadores. Índices de alargamiento.
A partir de la capa 11 y basta la 8, si bien esta última
puede servimos de enlace con las inferiores, los raspadores
simples, los obtenidos sobre lasca retocada y el binomio carenados-nucleiformes, que en La capa 9 ofrecen los parciales
más elevados, van a ser los tipos más representados. Estos
cambios quedan también anotados en el comportamiento tipométrico. Si anteriormente el equilibdo raspadores cortoslargos era ajustadamente favorable a los segundos. ahora
sus posiciones se invierten al ser los cortos to.talmente dominantes, hasta el extremo de imponer$e ese carácter en el
90 % de los ejemplares contabilizados en alguna de las capas señaladas (Tabla 9).
De igual modo, la entidad de carenados y nucleiforrnes
hará que el grosor medio de los raspadores sea mucho menor en las capas 13 y 1 que en las inmediatamente super.2
puestas, donde buena parte de los soportes quedan incluídos
en el módulo de espesos y muy espesos (Fig. IV .40b).
Capas 4- 1
Capas 8·6
Capas IL-9
-El formado por las capas 13 a 9, donde el carácter
dominante de sus ro es el principal rasgo compartido. No obstante, se pueden apreciar algunos cambios
significativos entre los raspadores de las capas 13 12 y los de las 11 a 9, en cuanto a la elección de los
soportes y su tipometría.
-El constitu(do por las capas 7 a 1, haciendo servir la
8 como eslabón entre ambas agrupaciones, si bien
participa básicamente de los elementos definidos en
el conjunto inferior.
En este segundo bloque podemos a su vez establecer
dos momentos sucesivos:
El constituido por las capas 7, 6 y 5, caracterizado por
una media del IG que ronda el 14 % y donde los ejemplares
son mayoritariamente cortos. es decir sobre lasca.
El formado por las capas 4, 2 y 1, donde asistimos a
cierta progresión del IG y sobre todo, a la sustitución del
tipo de soporte, pues los raspadores sobre hoja superan a los
obtenidos sobre lasca.
Una similar evolución, raspadores cortos y gruesos raspadores largos y planos, se observa en el estudio de los
materiales etiquetados en tramos de 0.50 metros, de ahí que
no insistamos más sobre este aspecto.
Los petforadores y becs.
Capas 13· 12
o
•
capa 6, unidad que ofrece el índice más bajo de las 13 capas
estudiadas, para posteriormente iniciar una progresión continuada hasta la capa 1.
Este segundo bloque, caracterizado por la menor entidad del grupo, también puede ser analizado más detenidamente desde la tecnomorfología y tipometría. Así, vamos a
ver en las capas 8, 7, y 6 que los raspadores simples, sobre
lasca ·retocada, carenados y ungu.iformes son las variantes
más repetidas (Tabla 6). Ello peonite apreciar cierta continuidad con respecto al bloque inferior, puesto que los raspadores conos son los dominantes; mientras que atendiendo a
su grosor, y he aquí una separación más con respecto a las
capas inferiores, los soportes espesos van a perder los altos
valores vistos en las capas 10,9 y 8 (Fig. IV.40b).
A partir de la capa 5 la importante presencia de raspadores obtenidos sobre hoja, establece una separación con
respecto a las capas 8, 7 y 6. Los raspadores largos pasan a
ser mayoritarios. invirtiéndose los módulos de alargamiento
obtenidos en las capas 11 a 5.
Sintetizando lo señalado basta ahora, podemos establecer a partir de sus diferencias cuantitativas y cualitativas
dos grandes conjuntos, que permiten segmentaciones internas en algún caso (Tabla 9 y Figs. IV.40a y b).
20
>5
•
5-4
60
40
111
4-3
1Z1
3-2
100
80
O
2· 1
•
< 1
Fig. IV.40b: Raspadores. Índices de carenado.
La capa 8 participa de esos rasgos cualitativos pero su
índice de raspador marca una pérdida de cerca de 20 puntos
en relación con la media establecida para las capas 13 a 9.
Se inaugura así una regresión que será sostenida hasta la
Este grupo ofrece casi siempre una baja entidad (Figura
IV.4l). En el casó de Parpalló, la mayoría de ejemplares
clasificados en las capas medias e inferiores -13 a 5- ,
pueden ser considerados como becs. Los soportes sobre los
que están obtenidos son mayoritariamente cortos y gruesos
y en su fabricación se empleó frecuentemente el retoque
simple y no el abrupto. Destacan, por su formalización repetida en las capas medias de la secuencia, un conjunto de piezas cortas de silueta triángular y con una punta despejada a
partir de la combinación de retoque directo + inverso. Por
su morfología han sido clasificados dentro de este grupo,
85
[page-n-86]
4-
3-
4-
G-
s_
76-
e9-
7-
10-
0-
11-
910-
13-
1
20
1
10
o
10
1
20
Fig. rv.41 : Histograma diacrónico del grupo
de pcrforadores-bécs.
12-
13-
aunque no descartamos que pudieran haber sido montados
como puntas de proyectil (Fig~. IV.I8,IV y IV.22).
En las capas superiores --4 a l-los perforadores participan del carácter más laminar de la industria y del avance
del retoque abrupto visto en las estructuras modales. También en esta ocasión los materiales etiquetados por tramos de
0.50 metros confirman esta evolución, reforzando incluso
esos máximos vistos en la parte media de la secuencia.
Los buriles.
En Parpalló, las series analizadas no han resultado ser
muy ricas en buriles. siendo su recorrido en parte inverso al
de los raspadores (Figs. lV.39 y IV.42).
En las capas 13 y 12 el grupo va a marcar los más altos
fndices de toda la columna, para posteriormente experimentar una fuerte reducción en las capas 11 a 6. Esta evolución
ya fue descrita erl la revisión del Magdaleniense 1 y ll, señalando la infrecuente regresión de los buriles a medida que
se ascendía en la secuencia magdalenieose (Fullola, 1979).
En el bloque superior -capas 5 a 1- se produce un claro
ensanchamiento de la pirámide motivado por el aumento del
m. que en la capa 1 llega a superar al JG en tan sólo dos décimas (Fig. IV.42).
En cuanto a la composición interna del grupo, son siempre dominantes los buriles diedros, lo que se debe en grao
medida a la elevada presencia de buriles simples sobre fractura. El grupo constituído por los elaborados sobre truncadura y retoque sólo alcanza cierta significación en aquellas
capas donde el JB traspase a la barrera del 1O %. Ello nos
86
1
1
20
10
o
1
tO
20
Fig. JV.42: l listograma diacrónico del grupo de buriles.
hace pensar que allf donde el grupo de buriles es menor capas ll a 6- esa disminución con respecto a capas inferiores y superiores afecta de desigual manera a las dos agrupaciones establecidas: diedros y sobre truncadura, siendo en
todos los casos más sensibles a reflejar esa pérdida los segundos, llegando incluso a desaparecer en la capa 1O.
Las truncaduras.
Un comportamiento similar al descrito para el grupo de
perforadores y bccs podemos contemplar también en el caso
de las truncaduras. En ningún caso sobrepasan los 6 puntos
y a lo largo de toda la secuencia su índice es testimonial.
Piezas con retoque continuo.
Este grupo llega a constituir en alguna de las capas un
conjunto decisivo. Para su análisis se han tenido en cuenta
tres variables: su frecuencia relativa, su tipometrfa y la posición del retoque (Tabla JO y Figs. N.43 a IV.45).
Los resultados obtenidos indican que las capas 13 y 12
constituyen de nuevo un bloque bastante homogéneo. Comparten, además de la escasez de evidencias, un bajo índice
de piezas retocadas y el carácter totalmente laminar de los
soportes sobre los que se hao obtenido.
[page-n-87]
Otro aspecto destacado es la .importante frecuencia de
piezas cuyo retoque ofrece una posición inversa-alternante, lo
que les otorga un estilo bastante peculiar. Su cuantificación a
1-
2-
Capas 4-t
3-
5Capa.• 11-9
7Capa• 13-12
8-
o
40
20
11
60
11
Direc~o
100
80
lnve!SO
Fig. N.44b: Piezas retocadas (2 bordes). Distribución
de la posición del retoque.
1011-
Capas 4-1
13-
Capas 8-6
1
w
~
1
m
1
o
1
~
1
w
~
Fig. IV .43: Histograma diacrónico del grupo de piezas retocadas.
Las capas ll a 5 pueden ser agrupadas en un segundo
bloque a partir de su tipometría, pues coinciden eA mostrar
una mayoritaria presencia de soportes cortos, a lo que se
une en ocasiones una alta freéuencia de _
piezas gruesas. En
el episodio central del depósito magda1eniense del Talud es
donde el grupo registra los valores más altos, concretamente
entre las capas 8 y 5 (Tabla 6 y Fig. IV.43).
Capas 11 -9
o
20
•
40
0.5-1
•
1-1.5
60
•
100
80
1.5-2.5
fa > 2.5
Fig. IV .45a: Piezas retocadas. (ndices de alargamiento.
Capa.s 4-1
Dlpas 8-6
Capas 11-9
Cap:u¡ 13-12
o
20
40
11
Direclo
60
11
80
Inverso
Fig. N.44a: Piezas retocadas (1 borde). Distribución
de la posición del retoque.
100
o
20
•
>5
40
•
5-4
80
60
1111 4-3
~ 3-2
100
o
<2
Fig. TV.45b: Piezas retocadas. Índices de carenado.
87
[page-n-88]
lo largo de la secuencia es bastante evidente (Fig.IV.44a y b).
Este atributo co.incide sobre las piezas más cortas y también
más gruesas (Fig. IV.45a y b).
Dentro del grupo existe un conjunto de piezas cuyo
frente retocado es frecuentemenre recto-convexo y su posición lateral-transversal. Su tamaño y delineación del filo
permíte pensar que han sido objeto de continuos reavivados.
En las capas 4, 2 y 1 se produce una fuerte caida de las
piezas con retoques continuos, sitúandose su media en algo
más del 7 %. Su morfología y tipometría nos las separa del
episodio central de la estratigrafía y aunque se documenta
todavía alguna pieza corta con retoque inverso, dominan los
soportes largos (Taola 10).
Las raederas.
cóncavo o convexo; en defmitiva, un criterio que no estauficientemente precisa entre ambos
blece una separación lo &
tipos.
La solución a este tipo de problemas quizás se encuentre, al menos en parte, en la propuesta de Laplace (J 966 y
1974) quien incluye ambos tipos atendiendo a la posición y
modo del retoque entre las raederas y puntas, simples o espesas. En todo caso la descripción de otros atributos secun-
Capas 4-1
Capas 8-6
En muchos casos hemos sido conscientes de la escasa
distancia que separa a este tipo de las piezas con retoques
continuos, puesto que apenas existe variación morfológica y
tipométrica entre ambos grupos (Tabla 11 y Fígs. IV.46 y
IV.47). Por ello, el criterio distintivo ha sido el de considerar raedera y no pieza con retoque continuo, a aquellos
ejemplares cuyo retoque 1lega a delinear un frente recto,
Capas 11-9
Capas 13-12
o
20
40
11
60
11
Directo
80
Inverso
Fig. JV.47: Raederas. Distribución de La posición del retoque.
Capas 1-4
¡
1-
Capas 6-8
2_
3Capas 9-11
-4-
o
•
20
•
0-0.5
40
0.5-1
60
•
100
80
PJ
1-1.5
o
1.5-2.5
5-
2.5-4
6-
Fig.IV.46a: Raederas. Índices de alargamiento.
18-
Capas 4-1
9lO_
Capas 8-6
1112-
Capas 9-1 1
13-
o
20
•
>5
40
•
5-4
60
•
4-3
80
~ 3-2
Fíg.IV.46b: Raederas. Índices de carenado.
88
o
100
<2
1
20
1
10
1
o
1
10
1
20
Fíg. IV.48: Histograma diacrónico del grupo de raederas.
100
[page-n-89]
darios debe ser la dirección que posibilite una más acertada
y ajustada definición.
Un elemento que tampoco ayuda a clarificar la cuestión
es su variación porcentual a lo largo de la secuencia, pues
piezas con retoque continuo y raederas muestran alzas y bajas bastante paralelas (Tabla 6).
Resumidamente, el comportamiento del grupo incide en
señalar tres momentos más o menos homogéneos (Figura
IV .48). El constituído por las capas 13 y 12, caracterizadas
por una baja o nula entidad del IR. El conformado por las
capas superiores, 4, 2 y l, que participan de los rasgos señalados para el primer momento de la secuencia. El definido a
partir de las capas centrales de la estratigrafía, de la 11 a la
5, que ofrecen Jos valores más altos y entre las que destacan
los máximos logrados en las capas 7 y 6.
¡_
23-
S-
Las muescás-denticulados.
Las muescas-denticulados participan en lineas generales
del comportamiento descrito para los restantes grupos del
sustrato. El mayor índice del grupo se logra en la capa 8 y
adyacentes, basta la 11 a muro y la S a techo. En todas ellas
su índice supera el 13 %, mientras que en las restantes queda situado J?Or debajo de los lO puntos (Fig. IV .49).
Las rasquetas.
En el momento de concretar los atributos que debía
contener toda pieza clasificada como raclette nos servirnos
de las diferentes aportaciones bibliográficas que ha suscitado. Todas las referencias consultadas coincidían en destacar
su variabjJidad y su valor secuencial, siendo consideradas
como fósil-indicador del Badegulieose 1Magdaleniense antiguo.
Los criterios aplicados en su clasificación han sido
eclécticos y un tanto reduccionistas. Como atributos esenciales han sido considerados la presencia de un retoque
abrupto corto pero profundo y la morfología subcircular o
elíptica de los soportes, sin aristas marcadas en la cara superior y sin córtex, resultado en gran medida de la ya mencionada técnica de talla en «rodajas de salchichón».
Con este criterio se han clasificado 82 ejemplares en las
13 capas Magdalenicnses del Talud y que según refleja su
tipometría particular, en más del 75 % de los casos son lascas cortas y planas. Su grosor es sensiblemente inferior al
de la media general de útiles retocados de sus correspondientes capas (Tabla 12 y Fig. IV.50a y b)
Su presencia queda limitada al tramo central de la secuencia ~apas 1O a 4-, logrando cierta entidad en las capas 7, 6 y S; una presencia de la que nos ocuparemos más
adelante (Fig. IV .S l ).
10-
"-
1
1
30
1
10
20
1
1
o
1
1
10
30
20
Fig. IV .49: Histograma diacrónico del grupo
de muescas-denticulados.
O
•
=
O. S - 1
••
1-I ~S
M
B
tO<
-
1.!5- 2 .3
Fig. IV.50 a: Rasquetas. Índices de alargamiento.
El utillaje microlaminar
El conjunto de útiles retocados elaborados sobre hojita
es en alguno de los momentos de la secuencia un grupo fundamental. Si nos atenemos a sus índices podemos observar
que prácticamente está ausente en las capas bajas y medias
de la ocupación rnagdaleniense, logrando importantes frecuencias en las capas superiores (Fig. IV.S2). Dentro de esta
penuria, las capas 13 y 12 se destacan con una media de
40
•
>
:s
•
s....
a
4-l
ea
3-2
o :z..•
Fig. IV .50 b: Rasquetas. Índices de carenado.
89
[page-n-90]
1_
1-
23-
3-
4-
56-
6-
7-
7_
89_
9-
10-
10 -
11-
11-
12-
12-
13-
13-
1
20
1
10
1
o
1
10
1
20
Fig. rv.51 : . istograma diacrónico del grupo de rasquetas.
H
algo más del 3 %, mientras que en el resto muy ajustadamente se alcanza el 1 %.
En el bloque superior, la capa 5 inaugura una nueva tendencia marcada por la generalización de la talla laminar y el
crecimiento del grupo microlaminar. Un rasgo importante
del momento es su diversidad. La combinación de diferentes
bordes, ángulos y modos de retoque da lugar a un conjunto
que por sr mismo merece un estudio monográfico. Destaca la
presencia de los microlitos geométricos, fundamentalmente
triángulos, más algíin trapecio y segmento y de un conjunto
de piezas truncadas que podrían ser considerados «parageométricos» (Bordes y Fiue, 1964). El doble dorso se documenta prácticamente desde el principio de la secuenda por
lo que su empleo como indicador de las fases más evolucionadas o incluso epi paleolíticas, debería ser matizado.
En el límite con las truncadura.s se han clasificado algunas hojitas y puntas con escotadura de estilo magdaleniense
y con una tipometría menor que las solutreogravetienses.
Alguna escotadura, en sentido estricto, si se ha clasificado
en las capas medias de la secuencia, aunque en ningún caso
conforma una punta.
Otros morfotipos destacados son las hojitas de dorso y
denticulación, en ocasiones sobre soportes largos, muy estrec hos y apuntados, que también se encuentran entre los
materiales de Hoyo de la Mina (Fonea, 1973). Así como algunas variantes de puntas, cercanas a las de Laugerie.
La tipometría y morfologfa de este grupo han merecido
90
1
30
1
20
1
10
1
o
1
10
1
1
20
:J)
Fig. JV.52: Histograma diacrónico del grupo de utillaje
microlaminar.
también un estudio particular del que podemos deducir que
el utillaje microlaminar de Parpalló-Talud queda mayoritariamente concentrado en el módulo 15-30 roro de longitud,
observando de muro a techo cierta reducción del tamafio de
los soportes (Tabla 13). Este recorrido nos ha pennitido adverlir, sobre una secuencia larga, una tendencia que tradicionalmente ha servido para caracterizar las series del final
del Tardiglaciar y el inicio del Holoceno: la rnicrolitización
(Fig. IV .53). De igual modo, se observa que las puntas nunca llegan a superar el 25 % del grupo, en clara desventaja
con respecto a las hojitas (Fig. lV.S4).
La evolución de las dimensiones del utillaje geométrico
no coincide con la tendencia descrita para el utillaje mkrolaminar, aunque la muestra es mucho más reducida (Tabla
14 y Fig.IV.SS).
Se han identificado algunos microburiles estrictos, casi
siempre proximales y posiblemente relacionados con la elaboración de geométricos. Parece confirmarse por tanto, la
aplicación de esta técnica en Parpalló (Pericot, 1955). El
número de geométricos y hojitas de dorso que conservan
evidencias de esa técnica es reducido ya que en la mayoría
de los casos el ápice triédrico ha sido destruído por el retoque que delinea la truncadur.t.
En algún caso se ha identificado el propio ápice triédrico, pero tal y como señalara Fortea ( 1973) aJ referirse al
epipaleo!Itico de Les Malladetes, es en tan baja entidad que
[page-n-91]
su presencia sólo merece su mención. En similar posición
se encuentra el conocido como micro buril de Krukowsky,
cuyo estigma característico parece estar causado en g·ran
medida por un accidente de talla relacionado con el retoque
abrupto. En cuanto a su distribución por capas a lo largo de
toda la columna, resulta indicativo contemplar su presencia
en Ja~¡ capas 13, 12, 6, 5, 4, 2 y 1, aunque es en estas tres últimas donde tienen un peso importante.
Capa 1
C.1pa 2
C.apa 4
IV.4. INDUSTRIAS SOBRE HUESO Y ASTA
DE PARPALLÓ-TALUD
Capa5
o
20
•
•
60
40
10..14mm
15-19 mm
•
20..24 mm
li:l 25-29 mm
80
D
•
100
30-34 mm
> 35
Fig. IV.53: Utillaje mierolaminar. Longitud.
TramoB
El estudio del instrumental óseo de ParpaUó ha sido realizado en colaboración con V. Villaverde y ·supone quizás
uno de los últimos pasos de un Jargo camino dedicado a la
recuperación para la investigación actual de este importante
yacimiento. Si bien en un principio consideramos la posibilidad de incluir en este estudio la totalidad de los documentos óseos proporcionados por las capas magdalcnienses de
Parpalló, la eleccción deJ Talud como sector-guía de nuestro
análisis nos hizo desistir de esa idea inicial.
TramoC
TV.4.1.
Tr.unoD
Capa 1
Capa 2
Capa 4
Capa 5
o
20
11
40
60
11
Puntas
Hojas
100
80
11
Indet
Fig.lV.54: Utillaje microlaminar. Distribución puntas-hojas.
Capa 1
DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRÁFICA DE
LOS DOCUMENTOS
Los niveles magdalenienses del Talud ban proporcionado 641 documentos, repartidos entre las capas de excavación y los denominados tramos. Sll descripción queda sintetizada en una serie de tablas donde se recoge su distribución
por grupos tipológicos, tipos, secciones y un resumen de las
marcas y motivos que se disponen sobre el fuste y bisel de
los instrumentos (Tablas 15 a 19).
Las 13 primeras capas del Talud ban quedado en 12, al
no haber hallado ninguna pieza etiquetada como capa 8. No
obstante, esta ausencia queda un tanto compensada recurriendo a los tramos de 0.50 metros, al coincidir, aproximadamente, con el tramo 2.50-2.00 m.
Su reparto a lo largo del depósito magdaleniense deJ
Talud es desigual. Las unidades inferiores son las que ofrecen una documentación más reducida, concretamente las capas 1.3 a 10 y el tramo 3.50-3.00 m. Las capa 4 y de forma
más atenuada la 1 y la 5, vuelven a marcar valores por debajo de la media, lo que también tiene su exacta correlación en
la distribución por tramos.
Capa2
JV.4.2.
Capa 4
Capa 5
o
20
11 l 0-14mm
11 LH9mm
40
60
1111 20..24mm
~ 25-29mm
80
O
30·34 mm
Fig. TV.55: Microl.itos geométricos. Longitud.
100
GRUPOS TIPOLÓGlCOS
El estado de conservación de las piezas impide precisar
algunas cuestiones tlpométricas, especialmente las referentes a la relación entre longitud y anchura (Ia) o longitud y
bisel (lb), pues sólo contamos con las dimensiones reales o
reconstruídas para el 6 % de las piezas. Esta fragmentación
ha obligado a detener la descripción a nivel de grupo tipológico en el 50 % de los casos aproximadamente.
En el material etiquetado por capas podemos apreciar
que los grupos I y Vll concentran prácticamente el 90 % de
los efectivos, el resto salvo el V y el VIII, no alcanza el 0.5
91
[page-n-92]
A8-
e0-
F
.Jo
1
lo
o
1
10
1
30
i.
8uriiC$
1
20
'
1
10
o
1
10
1
20
1
10
o
1
1
10
1
20
1
30
RaspadorC$
A8-
eD-
E-
F1
20
1
'· Muescas
30
1
20
1
1
o
10
1
1
10
20
1
10
30
1
1
30
P. retoque C«
1dcntic~Aodos
A8-
e_
o_
E-
F1
20
¿
1
10
1
20
1
10
20
A~as
8-
eD
E-
F1
'
U. rricrolaminor
1
30
20
1)
1
o
1
10
1
3)
1
30
Fig. IV.56: Histogramas diacrónicos de los materiales etiquetados por tramos.
92
1
10
1
20
1
30
[page-n-93]
con respecto del total. Ello da lugar a un dominio absoluto
de la familia de los apuntados: azagayas en sentido amplio,
puntas de base abultada, puntas planas y varillas. Annas y
objetos aguzados en definitiva (Tabla 15). Los tipos supuestamente .implicados en trabajos de preparación de pieles y
otras materias, los complementarios, los accesorios y básicamente los que no ofrecen ese carácter de apuntamiento no
están documentados en este sector.
El grupo 1 se muestra prácticamente dominante a lo largo de las 12 capas consideradas, concentrando incluso el 75
% del totaJ en las capas 12 y 6 a 2, marcando los mínimos
aJlí donde el grupo VIl tiene una mayor pwgresión: capas 7
a 11 y también en la capa l.
En cuanto al grupo Vil, en el que quedan contemplac4ls
las puntas planas, su frecuencia es importante a lo largo de
toda la columna, siendo dominantes en la capa 9 (51.9%) y
ofreciendo valores'por encima del 10% en la 11, 10, 7, 6,
así como en la 3 y la l.
El resto de grupos no alcanza en ningún caso el 5% y en
la mayoría de los casos ni supera el 0.5. Las varillas -grupo VID- se acercan al primero de los valores mencionados, quedando concentradas en la parte media-superior de la
secuencja. Su mayor índice de aplanamiento, cercano a 2
puntos, permite separarlas de las puntas aplanadas, aunque
reteniendo en algunos casos la duda de si se tratará de fragmentos mediales de bisel mejor que de vari!Jas (Barandiarán, 1981 y 1985).
La distribución de las piezas etiquetadas por tramos de
0.50 m coincide con lo señalado para las capas y si bien
existe algún matiz, por ejemplo la mayor entidad del grupo
entre l.50- 3.50 m (capas 6 a 12), reafirma lo descrito
en el párrafo anterior.
De esta lectura diacrónica de la distribución por grupos
tipológicos podemos entresacar algunos rasgos generales:
vn
- La concentración de más del 90 % de las piezas en
prácticamente dos grupos tipológicos, lo que confiere
al conjunto un aire monótono y repetitivo.
- EL dominio absoluto del grupo I en toda la secuencia,
a excepción de alguna de las capas centrales donde
esa posición será intercambida con el grupo Vll.
-La buena presencia del grupo Vll a lo largo de todo
el depósito complementa la anterior observación, llegando a ser dominante en la capa 9 y significativas
en la 10, 7, 6,3y l.
- Las varil.las logran cierta entidad en las capas 9 a 5 y
3 a 1 y están ausentes del tercio inferior de la secuencia.
IV.4.3.
1V.4.3.1.
LOS TIPOS Y SU DINÁMICA
Azagayas y varillas
Un total de 275 piezas han sido consideradas como tales, 181 en las capas y 94 en los tramos. Sólo en el 11.6 %
de los casos se ha podido conocer su longitud real o reconstruida. Situados en este plano, meramente indicativo, podemos apuntar que la industria ósea de ParpaUó es en general
de pequeñas dimensiones. No son frecuentes las pieza!; que
sobrepasan holgadamente los 1O cm, pudiendo pensar incluso que la mayoría de las piezas quedan situadas entre los 6-
8 cm, ganando tamaño a medida que ascendemos en la secuencia.
Aprox.imadamente el 80 % de las piezas presenta bisel,
218 exactamente, sobre distintas secciones y con una morfología diversa en cuanto a su teminación y secciones longitudinal y transversal. En 71 casos se trata de fragmentos
mediales con arranque de bisel o biseJ propiamente (tipo
1.4). El 20 % restante se reparte entre las puntas dobles, rectas o incurvadas, sobre diferentes secciones. También hemos clasificado alguna de base recortada, poligonal, redondeada y poco más, quedando fuera de este cómputo las
puntas de bas.e abultada y las puntas finas.
Su distribución a lo largo del depósito permite plantear
algunas reflexiones que, insistimos, aún siendo válidas para
el Talud deben de ser tomadas como preliminares en espera
del estudio global de la industria ósea de Parpalló (Tabla
16).
De muro a techo, vemos que en las capas 13, 12, 11, 10
y en el tramo 3.50-3.00 m, son frecuentes las azagayas monobiseladas de sección circular y oval con mono bisel mayor
de l/3 y cóncavo longitudinalmente. También se aprecia la
presencia de puntas de base abultada, alguna de base poljgonal y puntas dobles de sección circular y aplanada-oval.
Las varillas estan ausentes de este bloque inferior (Fig.
IV.67).
A .Partir de la capa 9, aprox.imadamente por encima de
los 3 m de profvndidad, el material .e mpieza a ser más abundante. El bloque ·constituido por las capas y los tramos comprendidos entre 3.00-l.50 m muestran una clara proyección
de los carácteres anteriores, pero con una mayor nitidez. Se
generalizan las azagayas monobiseladas. de sección circular
y aplanada-oval, estas últimas con valores significativos en
la capa 9. En ambos casos son frecuentes, al igual que en el
tercio inferior, las de largo monobisel, asociado en ocasiones a un perfil longitudinal cóncavo. Las puntas dobles, frecuentemente incurvadas, de sección oval o plana, logran
frecuencias importantes, especialmente en la capa 9, quizás
a costa de las monobiseladas.
Junto a estos tipos mayoritarios, se encuentran otros que
si bien no alcanzan su entidad, si consiguen dar al conjunto
un aire a1go más diversificado. Tal es el caso de una pieza
con bisel de tope, de otras dos con perfil carenado y de una
más de sección circular que nós ba proporc~onado e l único
doble bisel identificado en el Talud. Junto a éstas debemos
señalar la identificación de tres puntas de base recortada, 2
ejemplares en la capa 9 y el restante en 2.50-2.00 m (Fig.
JV.59.)
Las varillas hacen su aparición desde la capa 9, experimentando un continuo ascenso basta la capa 5, pero sin llegar nunca a ser un tipo característico. Han sido identificadas
a partir tanto de su morfología como de su índice de espesor: mayor que el de las azagayas aplanadas. La identificación de este tipo no es tarea fácil cuando se trata de fragmentos mediales que no ofrecen ningllna decoración
supuestamente caracter(stica (Barandiarán, 1981 y 1985).
El resto de capas y tramos hasta cubrir el metro y medio
restante está caracterizado también por la presencia de puntas dobles y con monobisel, con una longitud y morfología
ya descritas, pero con la novedad importante de que ahora
las secciones están bastante más diversificadas, pues junto a
la circular-oval y aplanada, características de la parte media
93
[page-n-94]
y baja de la secuencia, se asocian ahora las cuadradas y las
triángulares.
La capa S muestra esos signos de cambio, "
pues si bien
son todavía mayoritarias las piezas con monobisel largo y
en ocasiones cóncavo de sección circular, adquieren ahora
cierta entidad las puntas dobles de clara sección cuadrada y
las monobiseladas de idéntica sección transversal. Ambos
rasgos, secciones cuadradas (angulosas) y una buena presentía de puntas dobles, también de sección triangular, son
la nota más característica de estas capas superiores, estableciendo diferencias con respecto a lo descrito para las capas
inferiores y medias. Un último dato a retener es la importante caída que manifiestan las azagayas monobiseladas de sección cuadrada en la primera capa. Por lo demás, todo este
tercio superior parece guardar un aire bastante homogéneo
(Figs. IV.62, IV.63 y IV.64).
En este bloque superior se han clasificado otras 3 piezas
carenadas, 1 en la capa 5, otra en la 4 y la restante de 0.500.00 m, así como una pieza con biseles inversos, que parece
aprovechar un antiguo bisel fracturado (Fig. IY.62 4). De la
capa 4 procede un antiguo bisel, fracturado en lengüeta, que
ofrece una serie de recortes sobre ambos lados que al estar
dibujado en pv,ición invertida recuerda a las piezas dentadas (Fig. IV .62, 5)
Las varillas, ausentes e n la capa 4, vuelven a documentarse en las tres superiores, con valores similares a los señalados para el bloque central.
( l.20- L.39) que de las circulares. Su frecuencia absoluta se
sitúa en torno al 8 %.
De sumar todas estas secciones que podemos denominar
redondeadas por oposición a las angulosas (cuadradas,
triangulares y rectangulares), vemos que aquéllas suponen
Capa 1
Capa 2
Capa3
!!!!!!!~~
Capa 4
Capa 5
Capa6
Capa 7
Capa 9
Capa 10
Capa 11
Capa 12
Capa 13
o
20
•
Circul.ar
•
()val
•
Ea
Aplanada
P-convet
40
60
O
•
Rectángular
OJadnJda
RO
¡¡¡¡¡
D
100
Triángular
.Irreconocible
Fi.g. IV.57 a: Industria ósea. Distribución de las secciones
de los materiales etiquetados por capas.
0.50· 0.00
JV.4.3.2.
Las puntas finas
1.00- 0.50
Tan sólo hemos hallado cuatro ejemplares, todos ellos
de sección circular. Una punta fina corta en el tramo l.S01.00 m, otra algo mayor doble en la capa 7 y dos fragmentos en las capas 10 y llxespectivamente.
1.50· 1.00
2.00· 1.50
2.50·2.00
IY.4.3.3. Estudio de las secciones
3.00· 2.50
En unas series tan poco diversificadas cualqujer elemento susceptible de mostrar variaciones resulta decisivo a
la hora de ordenar los datos diacrónicamente. Los cambios
en las secciones de las puntas y varillas pueden estar relacionados con los procesos de extracción y trabajo del asra,
aunque por ahora son simples intuiciones.
Las secciones circulares son claramente mayoritarias,
tanto en los tramos como en las capas, concentrando más
de un tercio de las identificadas. Su mayor frecuencia en el
material etiquetado por tramos puede tener su origen en la
probable inclusión de las piezas de la ausente capa 8 en el
tramo 2.50-2.00 m, el que más piezas ha proporcionado
junto con sus adyacentes a muro y techo. Esta circunstancia marca cierta distorsión a la hora de su comparación con
el material etiquetado por capas (Tabla 17 y Fig. TV.57a
y b).
A las circulares les siguen las aplanadas estrictas, con
porcentajes en tomo al 20 % para las capas y de cerca del
30% para los tramos, desproporción que puede estar causada por las razones ya aludidas. Esta posición puede verse reforzada si sumamos a éstas la variante oval, más cerca de
las aplanadas tal y como muestran sus índices de espesor
94
3.5·3.00
o
20
40
60
•
Circular
•
Aplanada
O RectáJlgular
•
Oval
~
P-eonvexa
•
Cuadmda
8(}
100
El T_riángular
O Irroconociblc
Fig. IV .57 b: Industria ósea. Distribución de las secciones
de los materiales etiquetados por tramos.
cerca del 80 % en Jos tramos y algo más del 60 % en las capas, desproporción que hay que achacar a lo reducido de la
muestra estudiada en los tramos 1.50-0.00 m. precisamente
los que han proporcionado un mayor número de angulosas
(Tabla 17).
Las cuadradas y subcuadrangulares suponen el 16 % del
s
material etiquetado por capas, mientras que en los tramo_ su
frecuencia no alcanza siquiera el 4 %. Cuadradas en sentido
estricto son las de las capas superiores, mientras que las de
las capas situadas por debajo de la 5, son en la mayoría de
los casos subcuadrangulares, sin las aristas y planos marcados vistos a techo. Les siguen en importancia las triangulares, ya con. valores inferiores al 5 %, tanto en las capas
[page-n-95]
1 1
o-
!r
•::
..
'.1
1
' ~
i·
- Q-
- o-
;i
,í
\.'
..
· :·
~
:.
i¡
·'
1
• 1
.....
:
1 1
1
' 1
.: 1
'l '
,1
..
\1
-0 -
~'.
5
t'
1, 1
,1
i
·'
!·,
'
1
6
o
:~..
"·1
'' 1;
1' ·
o-
l
::. i
.:.::¡
1,¡
1•~
• • 1
1
\
:1
1:
'
1
1 '
1
\l'
:• '-'
..·'
,,
o
..
1
1.
1
1 \
·:
2
-o-
<4
JI
~
¡1
,.
~
/1
·:
'
..
:.:
~·~
,.
t;.
!:.
-0\
~: 1
..
'•
1
a
1
·O 12
~
,O,
1
•
1
11
10
Q
wl
'
(!
1
~
'\
1
\
-o-
·~
!
·.·.
3~111
1
f
Y.
,1
l
1
1·.
l .
,! 1
7
··,
\
;
·•
1~
,,
.
~
'
14
~.
IG
1
o
1
Fig. IV.58: ParpaUó-Talud. lndusrria ósea. Capas 11 y 10. Tramos 3.50- 2.50 m.
95
[page-n-96]
como en los tramos. Una frecuencia similar muestran las
rectangulares con 17 ejemplares en las capas y sólo 2 en los
tramos.
Todas estas variantes, que hemos agrupado bajo el adjetivo de angulosas, suponen el 25 %de las secciones identificadas en las capas y algo más del 7 % de las at,'Tilpadas por
tramos, lo que nos aporta un porcentaje sobre el total de tramos y capas de algo más del 21 %, de no contabilizar las
irreconocibles.
Por último, las secciones planoconvexas no alcanzan el
3 % en ninguna de las agrupaciones manejadas: 13 piezas
en total casi siempre asociadas al morfotipo varilla. Cierran
el cómputo las irreconocibles que suponen aproximadamente el 1O % en las capas y algo más del 13% en los tramos.
En cuanto a su distribución a lo largo de la secuencia,
vemos que el binomio circular + aplanada-oval es absolutamente mayoritario en todo el bloque inferior y medio, concretamente en las capas 13 a 5 y también a techo, en la capa
1, donde logran equilibrarse con las angulosas (Fig. IV.57 a
y b). Esta afirmación no esta exenta de detalles cuando trasladamos la discusión a desarrollos más cortos.
La reducida serie de documentos obtenidos en las capas
inferiores del Talud, de la 13 a la 1O, nos impide traspasar el
Hmite de lo genérico, ya mantenido en el comentario de los
tipos. Es evidente que este primer bloque está caracterizado
por las secciones redondeadas, pero desconocemos en que
proporción se distribuyen estas entre aplanadas y circulares.
Lo que sí parece fuera de toda duda es que tras este episodio, en las capas 9, lo que debía ser la 8, es decir el tramo
2.50-2.00 m, y en menor medida la 7, las secciones aplanadas-ovales logran imponerse, situándose por delante de las
circulares. Por encima de este momento, las secciones circulares vuelven a ser dominantes en la capa 6, mientras que
las cuadradas-cuadrangulares hacen una tímida aparición. al
igual que rectangulares y planoconvexas.
La capa 5 ofrece rasgos vinculados al bloque central,
anunciando al mismo la dinámica que vamos a observar en
las capas superiores. Entre los primeros están la buena frecuencia de piezas con secciones circulares y aplanadas-ovales, mientras que entre los segundos podemos señalar el ascenso de las cuadradas y el mantenimiento en valores
discretos de las planoconvexas.
En las capas superiores, especialmente en la 4, 3 y 2 , las
secciones angulosas van a ser dominantes, superando claramente al conjunto de las redondeadas. La cuadrada, concentrada fundamentalmente en las capas 5 a 2 y en menor medida la triangular, sólo documentada en las capas 3 a 1, dan
al conjunto un aire diferente del descrito para las capas medias y bajas. Dentro de este último bloque, la capa 1 se distancia un tanto de las inmediatamente inferiores volviendo a
marcar las secciones redondeadas valores dominantes, aunque la buena frecuencia de triangulares-rectangulares y su
condición de capa superficial aconsejan relativizar este
dato.
IV.4.3.4.
Morfología y conformación de las bases
Siete modalidades de acondicionamiento de sus bases
han proporcionado las puntas y varUias estudiadas en Parpalló, concentradas la mayoría en la variante de bisel simple,
96
frecuentemente Largo y de perfil cóncavo, tal y como ya se
ha insistido. Este rasgo se repite a lo largo de toda la secuencia, aunque con una mayor insistencia en la parte media. La terminación de estos biseles, en aqueUos casos en
los que las fracturas no impiden su reconocimiento, es mayoritariamente ojival-apuntado, con una relación de 2 a 1
respecto de los redondeados. Un rasgo todavía no cuantificado de los primeros es la frecuencia con que este acabado
apuntado se asocia a la máxima anchura de la pieza, dando
un aspecto aplastado al bisel.
Le sigueo en importancia las de base apuntada o puntas
dobles, tanto incurvadas como rectas y de diferentes secciones: circular, aplanada, cuadrada y triangular. Estas últimas
se concentran en la parte alta de la estratigraüa, donde este
tipo de preparación logra su mayor entidad.
El resto de modalidades ofrece frecuencias simplemente
testimoniales. Una pieza con sección circular y doble bisel,
e l único trunc'a do de todos los estudiados, del tramo 2.502.00 m, tres puntas de base acortada o recortada, quizás reutiliz.ando tipos anteriores, y alguna punta de base poligonal,
todas ellas localizadas en las capas inferiores -capa 9 y
tramo 2.50-2.00 m- (Fig. IV.59). Por último, también hemos identificado una punta de base redondeada, en el tramo
2,50-2,00 m (Fig.lV.60, 4), y otra con sección oval-aplanada que ofrece un aplastamiento central en la capa 2.
IV.4.3.5.
Marcas y motivos incisos
Las marcas y motivos incisos identificados en el fuste y
bisel de las puntas y varillas del Talud no componen temas
realistas o figurativos. En muchas ocasiones se trata de realizaciones puramente tecno-funcionales. En su análisis hemos separado aquellas situadas sobre el fuste de las asociadas al bisel, construyendo para ambos casos tablas similares
(Tabla 18 y 19).
Sobre el bisel hemos aisJado una reducida serie de marcas, muy posiblemente destinadas a facilitar la sujeción y
enmangue de la pieza (Allain y Rigaud, 1986). Esta parece
ser la finalidad del estriado longitudinal de buena parte del
bisel, una de las rea.lizaciones más veces observada junto a
las líneas incisas paralelas, de disposición transversal, oblicua y más raramente inversa (Fig. IV.58, 7 a 10).
Los motivos en aspa repetidas 'formando un ajedrezado
y en algún caso asociadas a alguna línea incisa irregular,
son también frecuentes sobre el bisel (Figs. lV.60, 5 y 7 y
IV.61 , 5 y 9). Realizadas casi siempre sobre piezas de sección circular, lograrán frecuencias importantes en algún momento de la sec.uencia como habrá ocasión de comentar.
Otros motivos, como las acanaladuras, las lineas incisas
longitudinales onduladas o sinuosas y los motivos en ángulo
se encuentran mínimamente representados.
La dist.ribución de estos motivos define un máximo en
las capas 7, 6, 5 y 4, especialmente de los que podemos considerar más significativos: líneas incisas paralelas de diferente orientación y motivos en aspa. Este reparto queda
igualmente expresado en los tramos, siendo más abundantes
entre los 2.00 y 1.00 metros (Figs. IV.61 ).
Por su parte, las dos piezas que ofrecen doble linea ondulada, que también alcanza el bi.sel, pertenecen a las cotas
más profundas (3.50-2.50 m), mientras que el estriado loo-
[page-n-97]
P.
' '
1'
\:
'
...,,
..
',•:
:.¡
¡
~
r
:
·:·
'
~:.1
'•
¡
·:-:
1
·¡
1
¡i=
(
'1
.-o-
,.
1
..
::' ¡:
!
i
:¡
.
1
:!
•!
!
:' ' 1
·:s
,...
.
¡.
1
·····
·····:
;••':·.
r··. ,:
...
¡·:·."
.::JI
,.... - o
· ~:
. :
1
¡·····i~
: ·:
.
'
•'
;~ - 0
10
17
5
3
,,
\
• 1
•' .
,.
•!
'•O
~
1
.
...
.:·:: '
l:. :
-o
'
i ':<;t'
..
1 ..
.
1:
10
'
: .. 1
1
1 a
1¡
11
1
1
~
·;.,:.
t·O:~~;r
·
:l
:
(¡ .
\ : '
11 '
'J
1
¿'
' .
o o
/'
¡
15
~
13
o.
o
12
Fig. J.Y.59: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capa 9.
97
[page-n-98]
' '1 '1
.,
-0i,
'•
,, o
.,
.. r
-0-
1
-o-
...
·'•
¡:
·'
:
1
1
1
..
..
1·
1
'·
';
; 1
1
,! _02
'il
l
4
6
-0-
,
!
¡·
'
¡, -o-
~:.• r·
\'
• ,¡
'1
),
'
.
,.
.:
..
·:,
.'
1 '
~.
:¡
o
l
1
1
i· 1
1i
1'
. .
1
" 11"1
¡
• f ··:
'
l
-o-
,'
V
~:
,. • • • •
:.
1
i ··: ¡;'
a
\
1
;•:: . · : o
.: •• • 1
:.
1 •..
,t
-
i·
' ,:
'
-
i
~
\~
~·
~
~¡
\
,
..
,:
. :.
-
o.
1
~-o
..
'\
'•,
1
1,
,;
·1
11
14
12
Fig. IV.60: Parpalló-Talud. Industria ósea. Tramos 2.50- 1.50 m.
98
15
10
[page-n-99]
1
o
l!.
;¡•
.a·
1
'
1
o
¡,
·.~¡
,.
\
\
.1¡'
1:
l.
i,j.'·
1
:¡:; l
t•
1
t•
, ~.~
;~
o
·
¡i.n
o¡o
!1
!¡ :
1
[1:
!
' 4
\1
¡1 2
· o·· 1
' -4!
1:
1
o
-
~·:. '
) '
o
¡:~ ¡
1
1
'l
~
-Q -
1
1•1·
1
~~~
1
!1
¡··
l.
o
11
'1
-
5
;;
\¡¡
..
..i
•
·j:1
( ¡:
1
':
o
- o-
r-
t
¡ij!
o
,
1
a
'
1
•
1
1 1
,o,
~-
'•'
1'1
.:¡
ª
"
,o
j'
V
..
..
o
o
1
-o-
1r
Q1&
12
1
1
1
1
1 1
20
Fig. JV.61: Parpalló-Talud. lndus1riu ósea. Capas 7, 6 y 5.
99
[page-n-100]
gitudinal se encuentra a lo largo de toda la secuencia, con
una mayor asiduidad a partir de la capa 7, asociado a biseles de perfil cóncavo.
Sobre el fuste de azagayas y varillas encontramos un
catálogo de marcas y motivos algo más diversificado y
abundante. Junto a los ya descritos para el bisel, aparecen
ahora con una frecuencia importante las acanaladuras, casi
siempre sobre piezas monobiseladas de sección cuadrada.
No es rara la combinación de varias ranuras dispuestas en
caras y lados, asociadas en algún caso a líneas transversales
cortas sobre los bordes (Fig. IV.62, 11).
Un motivo algo más complejo y que por su frecuencia
pudiera constituir una de las sorpresas de Parpalló es el zigzag longitudinal sobre los lados, en cuatro casos sobre ambos y frecuentemente realizada sobre soportes de sección
circular - 14 de 18 casos-. También es un tema dominante, pero no exclusivo, de un episodio concreto de la secuencia (Figs. IV.60, 12 y IV .6 1, 17 a 20).
Los motivos en ángulo se asocian, al igual que las acanaladuras, a la sección cuadrada. En un ca.~o se trata de ángulos abiertos enfrentados y en otro de incisiones muy profundas que afectan a bisel y lados (Fig. IV.63, 16). Por su
parte las aspas sobre el fuste repiten su máximo en las capas
medias al igual que ocurriera con los biseles. En cuatro casos, de sefs contabilizados, se trata de piezas que ofrecen
sección plano convexa. Este dato y el señalado algo más
arriba, nos mueve a ser prudentes respecto a su clasificación
como varillas (Fig. IV.61, 15).
Cierran esta relación una pieza con un motivo dentado
(Fig. IV.59, 13) y otra más con una serie de líneas incisas paralelas cercanas a la excisión (Fig. IV.58, 15). Las marcas incisas
simples, oblicuas y transversales, y las que ofrecen un estriado
longitudinal son menos frecuentes en fuste que en bisel.
En cuanto a su reparto en las diferentes capas y tramos,
debemos anotar un rasgo general compartido por todas las
marcas y motivos: su mayor entidad a partir de la capa 9 y sobre todo de la 4. A nivel particular, vemos que las acanaladuras se concentran a techo del depósito, alli donde es más frecuente la sección cuadrada a la que normalmente se asocian.
Una posición similar ocupan también los motivos en ángulo.
El zigzag longitudinal está presente en los dos primeros
metros del registro, hasta la capa 7 fundamentalmente, con
máximos en las capas 7, 6, 5 y 4, ya que en algún ejemplar
de la capa 2 el tema, aún siendo el mismo, ofrece algunas
diferencias técnkas y de desarrollo. No es este un motivo
infrecuente dentro de las colecciones óseas magdalenienses
y prueba de ello es que existen una decena larga de yacimientos, tanto de Dordoña (Laugerie, La Madeleine, Montrastuc) como de Pirineos-Cantábrico (l sturitz, Lumentxa,
Bolinkoba, Pendo, Valle, Cierro, Paloma), o de la misma región mediterránea (Nerja o Blaus) que ofrecen motivos similares, tanto aislados como asociados a otros más complejos (Barandiarán, 1967 y 1973; Sieveking, 1987).
IV.4.3.6.
/
Las agujas d e hueso
Tan sólo dos piezas de las identificadas entran en esta categoría, ambas son de las de cabeza truncada y perforación
circular, en un caso con restos evidentes de una perforación
anterior, rota. No dcscanamos totalmente que alguna de las
100
puntas fmas fracturadas pudiera entrar en este tipo, aunque la
inexistencia de la perforación nos impide ser concluyentes.
IV.4.3.7.
Otros tipos
En la capa 6 hemos clasificado una boja o lámina sobre
diáfisis de sección aplanada algo irregular; dos compresores-alisadores, uno en 2.50-2.00 m y otro en la capa 4, y un
machacador sobre candil de ciervo, quemado, de la capa 3.
Cierran este inventario algunos fragmentos de diáfisis con
marcas, uno con doble línea incisa longitudinal combinada
con incisiones transversales de la capa 2 y otros dos de
1.00-0.50 m.
N.S.
DINÁMICA TIPOLÓGICA
El Talud no contiene ninguno de los morfotipos que sirvieron a Pericot para apoyar su ordenación en IV fases de la
secuencia magdaleniense: azagayas tipo Le Placard, puntas
con doble bisel y arpones. Pero, su estudio nos ha permitido
traspasar el umbral de lo puntual, al permitirnos una visión
más global de la dinámica y composición del utillaje óseo
magdale.niense de Parpalló. Si en la industria lítica nuestro
interés radicaba en establecer dinámicas de largo desarrollo,
en la ósea nos proponemos hacer otro tanto.
En las capas inferiores de la secuencia estudiada, de la
13 a la 10, las escasas evidencias quedan clasificadas en los
grupos I, V y Vll. En este episodio no hemos hallado ninguna pieza con grabado en espiga tipo Le Placard y bien pocas
de las denominadas de base poligonal, tipos caract~rfsticos
del Magdaleniense l de Pericot (1942) y que independientemente de este dato, parecen concentrarse entre los 4.25 y
3.50 m. Si hemos hallado un buen conjunto de azagayas de
sección circular y también aplanada-oval, con biseles largos, cóncavos longitudinalmente, apuntados y en ocasiones
anchos, aplastados.
Estos morfotipos se encuentran también en la p~imcra
capa que sí ofrece un volumen de piezas importante: la 9.
Esta capa ofrece además una frecuencia media de puntas
dobles y aplanadas, concentrando prácticamente todos los
ejemplares de puntas de base recortada. Estas variaciones
no aconsejan por el momento conformar con todo el bloque
inferior-medio de la estratigrafía de Parpalló-Talud un episodio homogéneo
A esta conclusión también nos conduce el análisis de las
marcas y motivos decorativos que se asocian al fuste y bisel
de las puntas y varillas. En principio la escasez de piezas decoradas, puede ser tomado como rasgo característico del momento, permitiéndonos agrupar todas las capas situadas por
debajo de los 2.50 metros (9 a 13) y reservando para un futuro próximo una más exacta valoración de la capa 9. Esta
pobreza relativa de temas y marcas no impide contar con algunas realizaciones significativas. Este sería e l caso de las
series de lineas longitudinales sinuosas-onduladas -que tienen un fácil paralelo en las plaquetas del Magdaleniense ll-,
o de la pieza que ofrece un motivo similar, realizado mediante una técnica cercana a la excisión. Estos temas son relativamente comunes aunque no exclusivos de este momento, pues se encuentan también sobre soportes de cronología
[page-n-101]
(\
"
1
1
1
!\-o-
~
¡
·::
.
i
..
.:
!:
....
1
.;
! .: ·
..
¡..
¡~
\
..
J- o ...
•'
j¡i
3
..
1
~
~
'..
·
..
1¡
...
• ¡
·'
-o-
a
11
ji
;'
)
.,
5
11
,'!
l.
·!
1" ·
~ ~1
.'
:!
:
i
1'·
.
:
.
.
1
{
1
'·
\~
\!
1
) -0- ¡;
~
d
\1- 0i:
;,
1
\
;.
11'
,1
\
i
li
6
'd
~·
1'10 10
8
o
o
1
'
1
•
l,
1~
..:.
.·
11
;'
\]
.o
J
1
2
13
1-
•
: o~' ¡
.
-
•
1~
Fig. N.62: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capa 4.
101
[page-n-102]
1
1
ll
r.
. ...
1
'
.
'1 :
o
!..::~:::),~'1\
!
,,,
. ·:. i
'
"'
.....,
-
~·
.¡ :,
\'1 .
lQ-
:
1:
'
! :
\
~· _Q_3
,r-0-
.,
·'
,.
,.
;
o
•'
:~
1
'·
;;
..
11 jo
~¡r
;;
,;¡
[:::·l: -o!¡
r
:¡
2
1!
J.·
; ;:
¡::.::·
il
1
r~
! l:
: .:
l ~
:,
, ..
1\
-\)-
: IÍ
1 ¡1
!
,\
:1\
;1:
,.
: ~;
·1.
,·
:
o
~~
>
~
•'.
'•
'
;, l
•,:
..
-o-
'-Q-
';. ·¡i
1
·.,
"
,... '.' 1
~
..
"
..
'\ -
o
/1
~ ¡ ¡.
1
\'
6
S
'o'
..
\'
.1
t~
.:,
(J_
-
\
1
~
1 il
1.~ .
'
-4
t,i
'
h!
. :l !
ol. :
1{~ -
1
·',
.
11 't :
·~.~ ...
1'
~!
'·
•,pr.
.
•
1¡
.·~~·:
.t-t,l'•'
•\' 1
! :'
\
'• ;11
r
'1
!; if!
,; :.: j
·
!:;:
;¡;¡
;;
'','lf
·.:;.
,', \ •:
·::;
....
..
1
.·. '•
'1
'1 1 ,•
¡l
-o'
1
1
11
o
1
~
\ .. •:,
.:: '!1
1
n
\
'
¡~
1 ..
\;
':tr
H
··~
'•
.,
'1
f\
:.\:
\0
,,
12
o
Fig. IV.63: Parpalló-Talud.lndustria ósea. Capas 3 y 2.
102
1- "'\:::::?
10
-
o
':o
j
·'
', 11
~
l .
' '-.:
1
jf¡i
.. ¡ni
;!
1
1.
~ ,. ]
j
~
r ,
1
-0-
\ 1
'1'
,.rt
•' o
..
'
'
~i
1
diS
-
[page-n-103]
n)
~o
1
:~,
-
D-
1 -0 -
-D1
1
5
..
-03
-o -
1
o
L::J
Jc:m
1
1 \
o
"1
.!
• 1
•1
\.
'
.1
:~
\ ::,
::i
'{
1
'
1
¡
~
1
1
i'
~·.,
a
Fig. IV.64: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capa l. Tramos 1.00 -0.00 m.
103
[page-n-104]
más reciente -p.e.: un canto de caliza mannórea de la capa
16 de la Cueva de Nerja-Mina (Sanchidrián, 1986).
La presencia de una pieza que ofrece linea quebrada y
de otra con un motivo en ángulo en la capa 9, temas rectiJJneos más propios de las capas superiores, insiste en la dificultad de ubicar cJaramenle esta capa, cuestión sobre la que
pesa negativamente la inexistencia de una capa 8, lo que nos
obliga a recurrir al tramo 2.50-2.00 m para paliar ese vacío.
Las 55 piezas inventariadas en este traqlo refuerzan lo ya señalado, buena presencia del grupo vn y por tanto de las secciones aplanadas y una distribución a nivel de tipos bastante
similar, sin que a nivel iconográfico se muestren cambios.
,No hay en este tramo todavía decoraciones angulosas o rectiUneas que si harán su aparición, y con fuerza, en el siguiente. Si se han identificado algunas acanaladuras, pero distintas
de las identificadas en las capas superiores. Se trata casi
siempre de ranuras cortas, en algún caso sobre varj]la dada
su sección y estilo (Fig. IV.60, 14), afirmando apreciaciones
anteriores sobre la aparición de este tipo (Pericot, 1942).
Las capas inmedlafamente superiores, la 7, 6 y la 5, esta
última con reservas, comparten con el bloque inferior la
presencia de puntas de sección redondeada, con biseles largos y cóncavos, pero ofrecen a su vez elementos propios, al
menos así creemos poder adjetivar la reducida pero sostenida presencia de varillas a lo largo de estas capas.
Los temas incisos más frecuentes en estas unidades suponen ciena innovación. El zig-zag longitudinal, sin ser exclusivo de esta parte media tienen su máxima expresión en este
momento. Junto a la línea quebrad~ los motivos en aspa, tantQ sobre fuste como sobre bisel y las líneas incisas paralelas
de diferente orientación, dan al conjunto un aire distinto.
Podemos pensar que la mayoría de motivos tiene una
clara aplicación funcional, las aspas y líneas paralelas sobre
los biseles han recibido frecuentemente e·sa interpretación,
mientras que el cnso del zig-zag longitudinal traspasa ese
ámbito para entrar en la reiteración sucesiva de un signo
simple en ángulo. Ya hemos apuntado algunos paralelos, un
tanto lejanos la verdad, para este tema, que también hallamos en algunas plaquetas de Parpal1ó, asociados a representaciones zoomorfas o formando parte de composiciones más
complejas del denominado Magdaleniense IV (Pericot,
1942, cfr. figs. 437, 441 y 443; Villaverde, 1994: 233), o en
Nerja-Mina, donde una punta de La capa 16 ofrece un motivo similar (Aura, 1986 b: fig.17.l).
En claro contraste con el conjunto de capa~ y tramos descritos hasta el momento, las unidades superiores del Talud, al
igual gue ya ocurriera en el análisis de la industria lítica,
coinciden en mostrar imponantes cambios. Nuevos tipos, sobre s-ecciones diferentes y con una iconograf(a que se repite,
pero que también se renueva, marcan ahora las pautas.
Las puntas dobles ganan espacio en prejuicio de las azagayas monobiseladas. Ambos tipos habían sido obtenidos .
hasta el momento ·sobre secciones redondeadas: circular y
aplanada-oval y seguirán elaborándose en las capas 4 a 1,
pero sobre sección cuadrada y en menor medida, triangular
y rectangular, angulosas en definitiva.
En cuanto a los motivos que soportan, relativamente
abundantes si los comparamos con Jos níveles inferiores,
perdura la linea quebrada, desapareciendo Jos motivos en
aspa sobre el fuste e incorporándose nuevos elementos: las
acanaladuras y los motivos en ángulo asociados .frecuente-
104
•
·'
mente a la sección cuadrada (Figs. IV.62 y rv .63). Esas secciones angulosas y los tipos obtenidos sobre las mismas,
son los que acompañan a las azagayas de doble bisel, las varillas y los arpones hallados en las capas superiores de Parpalió.
La imposibilidad de discernir qué es lo realmente característico de las capas inferiores de la secuencia magda]eniense de Parpalló obliga a plantear una separación muy difuminada entre estas -hasta la 9 aproximadamente- y las
inmediatas superiores, basta la 5-4. Una distancia más clara
parece defmirse entre este episodio central y el superior, de
la 5/4 a la 1, reafirmando así dinámicas ya comentadas al
describir la industria lítica.
IV.6.
LA EVOLUCIÓN INDUSTRIAL DE
PARPALLÓ-TALUD
Los procedimientos de excavación y la extraordinaria
riqueza de materiales proporcionada por Parpalló han sido
tenidos en cuenta a la hora de valorar los cambios industriales. La primera circunstancia nos ha hecho buscar desarrollos largos, los procesos generales de transformación de sus
industrias líticas y óseas. La segunda se ba mostrado corno
un tamiz que destaca cualquier d¡storsión puntual, sin invalidar las tendencias de largo desarrollo.
IV.6.1.
EL LÍMITE SOLUTREOGRAVETIENSEMAGDALENIENSE
A partir de los trabajos de Fullóla (1978 y 1979) los niveles so.lutreogravetienses quedaron situados entre los 4.754.00 m, ampliando su potencia a costa del último tramo del
Solutrense superior de Pericot ( 1942). .La reciente revisión
c!e sus industrias líticas ha pennitido una nueva ampliación,
pero esta vez en perjuicio del primer tramo del Magpaleniense I de Pericot: 4.00-3.75 m (Rodrigo,l988; Aura,
1986). Esta nueva situación hace que las industrias episolutrenses computen globalmente más del doble de los útiles
obtenidos en la suma de los conjuntos del Solutrense inferior medio y superior. Igualmente, sus depósitos doblan en
potencia estratigráfica a cada una de las fases solutrenses,
mostrando además significativas diferencias en cuanto a
densidad de materiales (Fig. IV.S).
En el Talud la secuencia magdaleniense se inauguraba
con la capa 14 si nos atenemos a su profundidad, aunque la
revisión de sus series líticas y óseas ha mostrado que esta
debia quedar integrada dentro del ciclo solutreogravetiense
(Rodrigo, 1988). A techo de esta capa, la 13 y la 12 han
proporcionado las series líticas y óseas más reducidas de
toda la columna estudiada. Esta circunstancia introduce
cierta indefinición, que expresa y da sentido a las dudas
planteadas por Pericot al describir el límite Solutreogravetiense-Magdaleniense. Con la intención de ampliar la discusión en tomo a esta cuestión, se han comparado los resultados obtenidos en e stas capas con las inmediatamente
infrapucstas - 161 15 y 14--. Estas series panicipan plenamente de la evolución descrita recientemente para los principales grupos tipológicos durante el ciclo final episolutren-
[page-n-105]
IG
Pn~pnlló
4.00-3.75
Parpalló 4,25-4,00
Pa~palló 4,50-4,25
P~~palló 4,75-4,50
ID
42,6
J2.S
32.3
32,2
18,7
16.1
10.&
7.1
lhc
0.1
O.S
0.6
0.2
rr
lrs
hu-d
IR
le
1.5
1,1
1.1
1.1
~.S
3.9
3.l
1.6
0.6
0.3
1.1
0.4
9,6
U .S
27.3
30.6
4,)
3.3
3.6
0.9
bol
0,1
0.1
O.&
1.1
lu111l
7
14.3
13.4
14.1
Fig. JV.65: lndices ripológicos del Soh1treogravetiensc (Rodrigo, 1988).
se: cierto enriquecimiento de raspadores y buriles, acompañado de un claro descenso de la piezas con escotadura y del
utilJaje microlarninar, mientras que los restantes grupos se
muestran bastante estables (Fig. IV .65) (Rodrigo, 1988).
Estas tendencias de los principales grupos tipológicos se
mantienen en las capas 13 y 12. La progresión de raspadores
y buriles y la cafda de las piezas con escotadura y del conjunto microlaminar quedan claramente expresadas (Fig.
IV.66). No obstante, en la capa 12 se advierte un incremento
de los grupos del sustrato, que en momentos posteriores pasará a ser uno de los carácteres esenciales. Igualmente, los
soportes sobre los que se han obtenido las reducidas series
retocadas de ambas capas son mayoritariamente larnin.ares y
con frecuencias significativas de piezas sin restos de córtex.
Estos earáeteres son similares a los descritos para las capas
inferiores, pero muy diferentes de los definidos a partir de la
capa 11, donde las Lascas cortas, gruesas y con córtex pasarán a ser los soportes más comunes (Figs. IV .6 y IV .7).
Esta continuidad puede ser contrastada ampliando la
discusión a La documentación ósea y al arte mueble. En la
industria ósea se advierten similares signos de continuidad,
pero también de transformación. Entre las capas 15 a 12 se
produce la sustitución del hueso, materia prima empleada
preferentemente durante toda la evolución Solutrense, por
el asta de ciervo, masivamente incorporada a partir del Solutrcogravetiense final y el inicio del Magdaleniense. En
hueso se fabricaron la grao mayorfa de puntas de sección
circular y aplanada, biapuntadas y de base poligonal, caracterfsticas del Solutrense superior y Solutreogravetiense;
mientras que las primeras azagayas monobiseladas obtenidas sobre asta están documentadas desde el inicio de la evolución Solutreogravetiense (Pericot, 1942: fig. 20.6).
Una punta corta y estrecha con monobisel mayor de un
tercio y perfil algo carenado hemos identificado en la capa 15
del Talud, acompañada por las puntas dobles y de base poligonal. La capa 14 ha proporcionado al menos tres biseles,
que en dos casos suponen más de 1/3 del total de la pieza entera o reconstrufda (Fig. IV.67). Uno de ellos ofrece además
una decoración a base de líneas longitudinales surcadas por
otras un tanto oblícuas y perpendiculares (Pericot, 1942: fig.
36 n2 9, 15 y 18), tipo que con alguna variación tipométrica
vamos a encontrar también en las capas 13 y 12 del Talud.
Desafortunadamente, no hemos hallado en el Talud ninguna punta monobiselada con grabado en espiga tipo Le
IG
Cara 12
01(1:1 13
c.,ra 14
Cara15
Carat6
3S,l
S4,3
3S
31
26,4
ID
2&.2
18.5
18
8,6
9,2
lhc
rr
0.1
1.1
1:2
o
o
o
O.C•
3
2.1
1,3
Placard de las que sirvieron a Pericot para identificar su
Magdaleniense I y que conviene aclarar, mantienen diferencias con las del yacimiento epónimo por su concepción y dimensiones. La ubicación exacta de estas piezas en el tránsito estratigráfico Solutreogravetiense-Magdaleniense sigue
siendo imprecisa. Una lectura amplia de su posición en la
secuencia, a caballo entre ambas industrias --entre los 4.25
y los 3.50 m- , nos puede hacer ver tras estas piezas el testimonio de una posible aculturación magdaleniense sobre el
arraigado Solutreogravetiense, en un marco cronológico no
muy alejado de la primera mitad del XVII milenio BP
(Aura, 1988 y 1989).
Por otro lado, el estudio técnico y temático-estilístico
del conjunto mobiliar del Magdaleniense 1 y TI realizado por
Arias (1985) permite distinguir dos «momentos perfectamente diferenciados». El primero se concretarla sobre la
base de los rasgos de la capa 14, donde se documentan todavía elementos propios del ciclo solútreo-gravetiense: la frecuencia del trazo múltiple, la abundante serie de figuras realizadas mediante la combinación de la pintura y grabado, así
como algunos convencionalismos en la construcción de los
équidos. La capa 13 del Talud manifiesta elementos de tránsito con la inmediata capa 12 que «ya es indudablemente
Magdaleniense tanto por las características de los zoomorfos como por la presencia mayoritaria de líneas sinuosas,
tanto en placas grabadas como en hueso, y serpentiformes»
(Arias Martfnez, 1985: 456); y asf ha sido considerada en la
reciente monograffa dedicada al arte mueble de Parpalló
ampliando los rasgos técnicos y estilfsticos del horizonte artfstico en qué se integra (Villaverde, 1994).
Como vemos, las dudas planteadas por Pericot a la hora
de fijar la separación entre el Solutreogravetiense y su Magdaleniense 1 quedan en grao medida sin respuesta. Lo avanzado en esta cuestión puede resumirse en el cambio de cotas
de profundidad general establecidas en la actualidad como
límite para el primero de estos complejos industriales: 4.753.75 m (Rodrigo, 1988). Es probable que dicho episodio tuviera fluctuaciones, diferentes prof11ndidades según sectores, que hacen difícil proponer una cota de profundidad
general para todo el yacimiento. Si fue esta la causa que originó nuestra actual lectura de este episodio transicional, a lo
largo de un momento del depósito tan dilatado, es algo que
hoy por hoy se nos escapa. Lo que es evidente es que algunos de estos rasgos, por separado, han servido y sirven para
ID
1.2
2.4
2
lm·d
IR
le
bol
luml
s.a
o
o
o
1.2
4,7
2.4
9
S.~
2.1
1.3
1.2
IS
:!9.3
o
o
o
o
o
2.6
4
o
o
o
30.~
7.6
19.8
Fig.lV.66: Parpalló-Talud.Indices tipológicos de las capas 16 a 12 (Rodrigo, 1988).
105
[page-n-106]
o
-o-
1
,,
l
1 1
o-
!1
(
1
1
'
'¡
1
.
' 1\
-o-
:'.:
• !
-o-
"
-03
o1
.A
1
'•
..
,Q,
..
..
.,.
1
;¡
...
,,
'.
·:·:· \
: :~
:•
\
'•,
1
·t
,-
IV.6.2.
'o
s
5
o
..
1'
o
1·
V
1
Uno de los aspectos que se derivan del análisis de las
industrias líticas y óseas de Parpalló-Talud y que hemos intentado exponer en trabajos anteriores es que su secuencia
magdaleniense es susceptible de ser sistematizada en dos
grandes ciclos industriales: los denominados antiguo y su.perior o reciente, puesto que las distancias señaladas desde
la morfología, la tipometría y la tipología entre ambos complejos convergen en afirmar profunda~ diferencias entre dos
conjuntos, homogéneos y sucesivos (Aura, 1989). Esta opción supone un replanteamiento importante de La secuencia
form ulada por Perjcot (1942). Su fundamento se halla tanto
en el resultado de nuestros p~opiQs análisis como en las opiniones expresadas por diversos autores y que coincidían en
afirmar la posibilidad de proyectar, en sentido cronológico
pero también tipológico, las capas superiores del Magdaleniense de Parpalló.
\
\ ,.
if
1 1
O
a
10
IV .6.2.1.
Fig. IV.67: Parpalló-Talud. industria ósea. Capas 15 a 12.
106
LA EVOLUCIÓN MAGDALENIENSE
7
Jcm
1
'
·l
1
reconocer dos tradiciones industriales diferentes y que la
correcta explicación de su coexistencia deberá ser contrastada sobre nuevas secuencias o desde otros planteamientos.
Existen elementos para pensar que el final del ciclo episolutrense pudo prolongarse en el Talud hasta las capas 13
y 12. Ambas participan todavía de la dinámica industrial
que caracteriza al Solutreogravetiense, aunque ello incorpore un cierto contrasentido al no existir escotaduras a partir
de la capa 12. Una segunda opción sería valorar sus elementos comunes con las capas superiores, a partir del avance de
los grupos del sustrato y de la definición de nuevos elementos temático-estilísticos en el arte mueble (Villaverde,
1994). Lo común en ambas opciones es la intención de conformar con las capas 13 y 12 un episodio por si mismo. El
decidirse por una u otra no es excluyente, en tanto que ambas pueden ser argumentadas desde sus adyacentes a muro y
techo, aunque la tecnomorfologfa, tipometría y tipología de
sus industrias Hticas comparten más elementos con el Solutreogravetiense que con la dinámica que se inicia a partir de
la capa 11. Y en este sentido, no hay que olvidar que nuestra propuesta de Ordenación secuencial de las industrias
magdalenienses se basa en los cambios observados en los
instrumentos en piedra y hueso y no en las variaciones estilística<; del arte mueble .
Este episodio, sin duda corto, fue nombrado como Magdaleniense inicial o arcaico en la redacción original intentando así aislarlo de las tendencias que lo enmarcan (Aura,
1988). Posteriormente, se creyó conveniente pronunciars~
con una mayor claridad, atribuyéndolo al Solutreogravetiense final (Aura, 1989; VWaverde y Fullola, 1989). Por tanto,
la difuminación de los carácteres Solutreogravetiensese y el
punto de inflexión en el que se generalizan Las téc;nicas y tipos que ve.odrán a definir Jo magdalenicnse debió sí_tuarse en
el Talud en tomo a las cotas 3.25 - 3.38 m de profundidad.
E l MagdaJenjense antiguo de facies Badeguliense
El espacio cronológico ocupado por la evolución episolutrense no contradice el carácter arcaico, tipológicamente
[page-n-107]
hablando, de las primeras industrias magdalenienses de Parpalió. A partir de la 11 capa del Talud se observan importantes cambios en los soportes sobre los que se va a elaborar
el utiUaje retocado. La adopción de unas técnicas de talla y
troceado sobre núcleos pequeños y poco formalizados en las
capas medias de la secuencia estudiada ocasiona un producto de silueta subcircular o subcuadrangular, corto y bastante
espeso, sobre el que se obtienen un número reducido de tipos que son farragosamente repetidos.
Estas industrias ya fueron adjetivadas como toscas por
Pericot (1942) y los resultados de su revisión constituyen
posiblemente la principal aportación del Talud. Su posición
estratigráfica nos las situa entre las capas 1 L a 6, ambas inclusive; precjsamente, cuando se recorren y completan los
tramos atribuidos al Magdaleniense IT y ID por Pericot, si
nos atenemos a sus profundidades.
El perfil tecnomorfotógico y tipológico de estas capas
guarda importantes coincidencias con las industrias badegulicnses. En el campo de la tecnomorfología existen ciertas similitudes con lo descrito para Beuregard y los yacimientos badegulieoses de Ue-de-France, ·en los que se
describen «de nombreux outils sont fayonnés sur éclats
massifs et présentent souvent un aspect frustré>> (Schmider,
1971: 73). Cuestión sobre la que tambi.én se ha insistido al
Ieferirse a un yacimiento más cercano en el espacio y en el
tiempo, el Abri de Cuzoul en el Lot, donde se nos describe
el utillaje de una forma bastante expresiva: «Le trait marquant de cet outillage est son caractére frustré: de tres nombreux éclats portent des retouches apparentment anarchiques, les pieces esquillées, les denticulés, les éclats a
retouches mono ou bilatérales, dominent» (Ciottes, Giraud
y Servelle, 1986: 64).
La apariencia de reavivado que presentan algunos de los
útiles descritos en Parpalló y los tipos que llegan a formalizar les otorgan un aire arcaizante y regresivo, en el sentido
de que algunos grupos por su tamaño y estilo no desentonarían en absoluto dentro de cualquier serie musteriense. Esta
condición junto a su posición relativa en la secuencia, nos
ha llevado a denominar a todo el bloque conformado por las
capas 11 a 6 como Magdaleniense antiguo, tipo Parpalló
(Aura, 1988 y 1989).
Sus características básicas son un bajo índice de buriles
- siempre inferiores a los del ciclo final episolutrense-, la
práctica desaparic.ión del utillaje microlaminar y un claro,
contundente cási nos atreveríamos a decir, ascenso del sustrato, cuyo cómpuro superará siempre el 25-30 % de útiles
retocados , llegando a alcanzar en ocasiones el 60 %
(Fig.IV.68). A estas tendencias, compartidas en diverso grado por todas las capas mencionadas, podemos sumar otros
elementos más particulares que son los que nos van a permitir un seguimiento más ajustado.
lG
C.1fl~ 10
49,8
S2,2
ID
S.9
S,2
4,1
10,8
7.6
Cara 11
33.1
7.1
CapaG
Capól7
. Capól8
Capa 9·
lt,S
13,1
2S,9
Ihc
2.2
2,8
IT
S,4
4,7
S,l
4,4
3,6
1.6
2S
2.2
0.1
2.1
Asi, las capas 11, 10 y 9 ofrecen un IG medio de más 40
puntos, un bajo índice de buriles y una presencia testimonial
del grupo microlaminar. El resto de útiles quedan distribuidos entre las piezas con retoque continuo, las raederas y
muescas-denticulados: los grupos del sustrato en deftnitiva,
que como ya vimos ofrecen una entidad y estilo propios.
En las capas 8, 7 y 6 esta evolución va a ser matizada,
incluso transformada en parte, por la aparición de una nueva
dinámica. En la primera de las capas ya queda reflejada la
brusca caída de Jos raspadores, que se harii más evidente en
la capa 7, marcando los valores más bajos de toda la secuencia. Estas diferencias también se manifiestan cuando
descendemos a los tipos concretos y si bien los raspadores
de la capa 8 pueden ser relacionados por su es.tilo y morfología con el bloque inferior, en las capas 7 y 6 se advierte
una pérdida sensible del binomio carenados-nucleü'ormes,
aunque globalmente siguen siendo raspadores conos.
Esta caída del IG va a propiciar el reajuste del resto de
grupos tipológicos. Así, los buriles descienden hasta el 5 %
aproximadamente, recorrido un tanto inusual dada la posición
relativa de las capas referidas: en pleno Magdaleniense ill de
Pcricot (1942); mientras que los becs alcanzan en esras capas
sus mayores parciales. Los grupos del sustrato serán los más
beneficiados del retroceso de los raspadores. Ya en la capa ll
habían ofrecido una entidad considerable, al suponer su suma
global cerca del 50 % del utillaje retocado. Esa elevada frecuencia no será registrada en las capas 10 y 9. pero sí en Las
inmediatamente superiores en las que estos grupos computan
entre 46 y 59 puntos. Si anteriormente hacíamos servir el elevado JG como primer rasgo a considerar en la individualización del primero de los horizontes magdalenienses, ahora ese
papel corresponde al sustrato (Fig. rv.68).
La aparición de las rasquetas a partir de la capa 10 es
también un elemento a considerar, dado el valor secuencial
que se la atribuye en la bibliografía (Cbeynier, 1930; Daniel, 1952; Sonneville-Bordes, 1960 y !967; Allain, 1968 y
1987; Kantman, 1970; Schmjdcr, 1971; Hemingway, 1980;
Le Tensorer, 1981; Trotignon, 1984). Están documentadas
en las capas 10 a 4, pero tan sólo en tres de estas unidades
ofrecen unos (ndices significativos, destacando la capa 6 y
en menor medida sus adyacentes.
Su posición relativa dentro de la secuencia magdaleniense no es tan anómala como en un principio podría pensarse, dado el carácter retardatario del Magdaleniense mediterráneo en sus momentos iniciales por el propio desarrollo
del episolutrense (Fortca y Jordá, 1976). A esta circunstancia podemos unir la propia dinámica de las rasquetas dentro
de la secuencia badeguliense, describiendo una tendencia al
enriquecimiento en sus momentos plenos y finales (Troügnon, 1984; Allain, 1968 y 1987). Sin pretender extendemos
en las fáciles y obligadas comparaciones. ni extrapolar con
les
19.1
26.7
17
7.2
lm-d
IR
Ire
luml
IS,G
31.5
13.2
3.9
3.6
8,1
3,1
0,:5
1.1
22.6
11.1
10,4
s.s
15
6
0,2
0.:5 .
14.5
27.~
4,9
o
Iuc
o
0.6
1,'2
1.1
o
Fig. IY.68: Parpalló-Talud.lndices tipológicos del Magdalenieose amiguo. tipo Parpalló.
107
[page-n-108]
.fe ciega los resultados obtenidos en otras áreas europeas, el
recorrido de las rasquetas y grupos de1 sustrato en la secuencia del Talud manifiesta puntos de coincidencia con
propuestas recientes (Bosselin y Djindjian, 1988).
Todo este conjunto de capas guarda también cierta homogeneidad interna en la jerarquía y posición de Jos modos
de retoque tal y como podemos observar en sus secuencias
estructurales:
-Capa 6:
-Capa 7:
- Capa 8:
-Capa 9:
-Capa lO:
-Capa ll:
S/1 A/2
S/1 A/2
S/1 A/2
S/l B/4
S/1 B
S/1 B/4
B/3
B
B/4
A
A/2
A/4
SE/4
E/3
SE/4
SE/2
SE
E
E
SE
E
E
E
SE
p
p
.Esa homogeneidad no impide ver dos momentos sucesivos en los que el retoque abrupto intercambia sus posiciones con el buril. Si en el conjunto inferior -capas 11 a 9son los buriles los situados tras los siempre dominantes
simples, en el superior -capas 8 a 6- ocuparán el tercer
Jugar de las series por detrás de los abruptos, lo que nos
viene a mostrar el ya comentado descenso del IB junto al
avance de las rasquetas y abruptos indiferenciados, causantes en último término de la inversión de posiciones entre
buriles y abruptos.
La dinámica tipológica de todo este conjunto que ocupa
la base y parte media de la secuencia magdaleniense del Ta.lud, susceptible de una subdivisión interna como ya hemos
intentado argumentar, va a constituir por sí mismo un ciclo
industrial, cuyo significado sólo podemos interpretar en términos de evolución diacrónica.
IV.6.2.2.
E l Magdaleniense superior o reciente
Estos caracteres van a sufrir una importante transformación a partir de la capa 5. Los conjuntos situados a muro y tecbo de esta capa (1.60/1.45- 1.10/1.00 m) transmiten importantes d~ferencia.s que no sólo conciernen a lo tipológico,
también la morfología y la tipometría son sensibles a una
transformación que se concreta en el desarrollo de la talla laminar y en la pérdida significativa de las piezas con restos de
córtex. Todo indica que a partir de la capa 5 la industria Utica
se torna más magdaleniense: el aumento de los soportes laminares, el equilibrio en la relación R/B y el importante incre-
c~p~
1
Capa 2
Copo 4
Cap~ S
IG
19,3
IS,&
24,4
1S,S
ID
19,S
16,9
13,7
1S,S
lbc
2,4
1.9
1.1
3.1
rr
lrs
1,1
2.1
3.1
8,2
6
7.7
4,7
11,4
mento del utillaje rnicrolaminar así lo evidencian (Fíg. IV.69).
Pero, a pesar del nuevo perftl tipológico que ahora empieza a definirse, la valoración de esta capa 5 resulta compleja por su condición de límite entre dos ciclos industriales
que desde lo litico y lo óseo muestran profundas diferencias. Bl estilo de raspadores y buriles o los valores del conjunto microlaminar son rasgos que contrastan con lo descrito para el Magdaleniense antiguo, aunque no hay que
olvidar que los grupos del sustrato y las rasquetas ofrecen
todavía valores en la línea de los obtenidos en el bloque inferior. Del mismo modo, ya hemos comentado que la industria ósea de esta capa 5 muestra elementos de transición, al
coexistir los tipos y secciones característicos del bloque inferior y hacer su aparición los elementos característicos de
las capas superiores.
Esta combinación de elementos no tiene una lectura fácil en términos evolutivos. De hecho, los paralelos más directos con esta capa 5 del Talud apuntan hacia el Magdaleniense antiguo del mediterráneo francés: Lassac, Grotte
Bize o Campamaud, si bien todos estos conjuntos tienen
una cronológica anterior (Sacchi, 1986; Bazile, 1977; Aura,
L993). Sin olvidar esta relación, tampoco se está en condiciones de desestimar la posibilidad de una mezcla entre los
conjuntos situados a muro y techo de la capa 5, lo que en último término podría explicar el aparente carácter transicional de su composición tipológica. Ambas opciones acotan el
problema, al presentar esta capa 5 bien como desarrollo final del Magdaleniense antiguo o CQlOO el re~ultado de una
mezcla. En cualquier caso, no existen en nuestro ámbito inmediato secuencias que puedan servir para constrastar el
proceso evolutivo registrado en Parpalló, por lo que, una
vez más, su valoración deberá espe.rar hasta que esta situación sea corregida.
Tras este epísodio, se completa el ciclo evolutivo de las
industrias magdalenienses en Parpalló marcado en gran medida por la importante homogeneidad que muestran sus industrias líticas y óseas. Las series líticas de las capas 4, 2 y
.1 ofrecen una estructura tipológica coincidente con el perfil
atribuído al Magdalen.iense superior mediterráneo: una relación R/B equiUbrada o incluso favorable a Jos segundos, un
conjunto microlaminar importante, diversificado y entre el
que están presentes los triángulos escalenos. Y otro tanto se
puede decir de la industria ósea: varillas, azagayas con motivos incisos geométricos, entre las que destacan a techo las
de base en doble bisel y arpones de morfología diversa.
lm·d
8,8
7,2
IR
0,7
S,1
13,4
1,2
7
0,9
lrc
o
o
lgm
2.2
4,S
0,8
0,9
2,S
o.s
Fig. IV.69: Parpalló-Talud. Índices tipológicos del Magdaleniense superior.
l08
·.
1uml
31,S
36,7
35,2
14,6
luc
[page-n-109]
LÁM I A l
foo1o l.
Cov•• del Parpalló.
Vi'>l
Fo10 2.-Yi,lll
de la Marxuquer
del Parpall6.
h11o 1.- l tl\'>al de la
(FOIO
RlK
1'1" g.::nl!r.JI del .Jbngn
Muscu d'Alcol).
hllo ~-
Co'a d~ k' Ccndr,;:, l·o1o ao.:rca lid acan11lado
) boca de accc,o (FOIO J. B~m:tbeu )
109
[page-n-110]
U.M JNA 11
Fmo 5.-Cova dd Parpallo Cort~ lronral del 1alud ame' tk
llliCiar su cxca\ ac11i11. cn el IJUc ~e apr.:cr:l la linea marcada en
la pared de la cueva currc,pundieme al1cd1o do: lth 'cdimenlm !AILhi\o SIPJ.
l·mo 7.-t "'"del P.1rp.1llu. l un.: tkl 1:rlud 11 J' 1.11.'\(il\ .lllllll
de la' primer;" 11 capa' c,\rt.ht\11 SIP1.
11 0
Fmn ti Co\ .1 d~l 1'.1rpalln. El Talud u a' 1.1 e \ca\ .IC1<1n tk 1,,,
capa' cnn indu,lll.l' dl'! \lagdalen1.:n'e rcncmc } partc dd
'vlagdakn1.:n'e amiguo B cArdH\11 SI PI.
l·o111 1\.
Ctl\ .1 tkl P.IIIMihí. L.1 L.lp.t 1 ~ ,kl l.tlll\1 maiL.td.t
.-n.:l curte tt\rchl\o SIPl
[page-n-111]
LÁMINA 111
l·ntu IJ. Ül\ a JI!! l'.lrp.llltl. 1:1 l.tlu.l Jur.uuc 1.1 c\t'
Fmn 11.- Cu\.ltlo:l f>arpallú L.1 e¡...:;!\ ación tld Talud al 11nal
de la cxC:I\
h1111 lfl. Cm,, ,1..:1 Po~rp.1llu. Curh:
marcada la ,jlucta tk la, c.1p;h de e\cavación. apreci<índo,e ~u
claro hutamlcnll•) gnhor Jc,1gual cArchi\o SIPl.
l-oto 1:! {'el\ a del P:upalln l'nn.- tronwl del Talud en el que
'e ha tratado l;t \llucta de la' cnpa' corrc,¡xmdieme~ al epi~o
dio 11 ) 'e aprecia 'u dl\po,ictón hort~onwl lD e tnfenorcs¡
ti\rchivo Slf>).
11 1
[page-n-112]
[page-n-113]
V.
V. l.
OTRAS SECUENCIAS MAGDALENIENSES DEL PAÍS
VALENCIANO
COVA DE LES CENDRES
Su gran boca se abre al sureste en el mismo acantilado
de la Punta de Moraira, situándose unos 50 m por encima del
nivel del mar (Lám. 1-4). Tras advertir la presencia de depósitos magdalenienses a partir de los materiales obtenidos en
las campañas de 1974-75 (Uobregat et al. , 1981 ), se practicó
un sondeo de comprobación en la sala interior, cuyos resultados preliminares sirven de base a estos comentarios (ViJiaverde,l981 ; Fumanal, Villa"Verdey Bemabcu, 1991).
V.1.1.
DESCRIPCIÓN 'DEL DEPÓSITO
Tras un hiato est.ratigr.1fico que separa las ocupaciones
neolíticas de las del Epimagdaleniensc - Magdaleniense superior-fmal, se han descrito hasta la fecha 3 niveles:
Nivel 1 (20-30 cm): Conservado parcialmente, se encuentra erosibnado a techo, en contacto con Jos níveles neolíticos. Está compuesto por una matriz arcillosa que engloba
bloques y cantos con signos de alteración.
Nivel I/ (50-70 cm): Fue subdividido en tres tramos:
lla: Formado por una matriz arciUoarenosa con abundante fracción gruesa de bordes angulosos.
/lb: Con idéntica matriz, presenta un 45 % de cantos y
un 10% de gravas de morfología angulosa y sección aplanada.
llc: Compuesto por una matriz arcilloarenosa, algunos
bloques y escasos cantos y gravas. Presenta signos de alteración.
Nivel l/1 (20-30 cm): Con una disposición masiva y una
matriz similar a los anteriores incluye cantos -60 o/o- y
gravas -10 o/o- y presenta un elevado índice de alteración.
Los materiales obtenidos en el sondeo de 1.981 son los
publicados hasta ahora (Villaverde, 1981), puesto que sobre
los trabajos realizados a partir de 1986, cuya descripción litoestratigráfica acabamos de resumir, sólo se han publicado
unas breves notas (Fumanal, Villa verde y Bemabeu, 199 J).
Según esta referencia, las nuevas series confirman la secuencia descrjta en Cendres y la amplfan, al haber recuperado a techo del estrato II un arpón de sección plana y aspecto evolucionado que quizás permita proyectar su ocupación
hasta el Epipaleolítico - Epimagdaleniense.
V.L.2.
INDUSTRIA LÍTICA
De los materiales recuperados en el sondeo de 1981 nos
limitaremos a describir la serie correspondiente al nivel n.
La industrfa Htica retocada de este nivel se compone de 154
piezas obtenidas sobre sOex, a excepción de 7 ejemplares
sobre caliza. En cuanto a su morfología, ofrece un fndice laminar técnico - 38.9 %- similar al de alguna de las capas
de Nerja-Vestíbulo, pero menor que el de Parpalló. Las piezas con restos de córtex suponen un tercio del total, aproximadamente. Sus dimensiones medias quedan comprendidas
entre los 20-30 mm de longitud.
En el plano tipológico destaca la relación R/B favorable
a los segundos, dominando entre los primeros los raspado·
res sobre lasca y hoja corta, en algún caso espesos y en hocico, y entre los segundos los buriles diedros.
Los perforadores se mantienen en la línea de lo señala·
do para otras series, al igual que las truncaduras, mientras
que los grupos sustrato se sitúan por debajo del 20 %
(Fig. V.1).
El grupo del utillaje microlaminar alcanza un significativo porcentaje, ofreciendo un interesante desglose interno.
Fig. V.l : Cova de les Cendres. Nivel U.lndices ñpológicos (ViUavcrde, 1981 ).
11 3
[page-n-114]
Se han descrito tres triángulos escalenos y algunas piezas
con do~;so abatido y truncadura que en algún caso podrían
ser consideradas laminitas escalenas. Las hojitas de dorso
abatido, que son el tipo más frecuente, ofrecen cierta variabilidad pues las hay de dorso abatido parcial o total, apuntadas, de doble dorso y de dorso más denticulación. Por último, destacaríamos también la presencia de una punta corta
que muestra una escotadura de estilo magdaleniense en su
borde izquierdo (Villaverde, 1981: fig. 6.19).
V.l.3. INDUSTRIA ÓSEA
La serie conocida se distribuye entre las puntas y los arpones. De las primeras cabe destacar una azagaya de sección cuadrada, mientras que el resto de ejemplares ofrece
sección circular y aplanada. A este conjunto se pueden añadir algunas varillas y puntas que ofrecen base en doble bisel, halladas en los trabajos más recientes.
En lo que respecta a los arpones, al primero hallado en
1974 se sumaba en el sondeo de 198 1 la identificación de
un extremo dístal de otro, que conserva dos dientes y ofrece
sección aplanada y un fragmento más de una probable base
con una protuberancia lateral (Fig.VTI1.2. 5 a 7). También
en este caso podemos sumar el ejemplar recuperado en 1986
(Fumanal, Villa verde y Bemabeu, J 99 1: cf. Bonet et al.,
1991: 107).
V.l.4.
En su depósito se pudieron distinguir cuatro unidades,
separadas en ocasiones por procesos erosivos Fumanal
(1986). De muro a techo son:
- Estrato N (40-50 cm): Se superpone directamente
sobre la roca madre, en su composición destaca la
presencia de fracción gruesa de morfología angulosa
y sin alteraciones.
-Estrato JI/ (40-60 cm): Ofrece una menor entidad de
la fracción gruesa y una mayor matriz arenolimosa
de color gris rosado. Puntualmente contiene estructuras laminares fragmentadas.
-Estrato 11 (30-50 cm): Mantiene un contacto erosivo
con la unidad inferior y ofrece a techo un perfil irregular por fenómenos erosivos postsedirnentarios.
Está formado casi en su totalidad por fracción gruesa
de bordes vivos, sin alteración y dispuesta horizontalmente.
-Estrato 1 (60-70 cm): Presenta también un contacto
erosivo con el nivel n, mientras que a techo se encuentra alterado por su propio carácter superficial.
Está compuesto por una matriz fina limoarenosa, disgregada y de color grisáceo, mientras que la fracción
gruesa ofrece cierto desgaste y redondcarniento.
V.2.2.
INDUSTRIA LíTICA
Se han publicado hasta la fecha dos series de materiales, aunque sólo nos referiremos a los procedentes de un
sondeo realizado por Asquerino en 1978 y estudiados recientemente por Cacho (1983).
Las series líticas están elaboradas sobre sOex, procedente en buena parte de afloramientos y depósitos cercanos al
yacimiento (Garcfa-Carrillo,Cacho y Ripoll, 1991). Sus dimensiones oscilan entre los 10-35 mm y los soportes laminares ofrecen frecuencias significativas.
- Nivel IV.
Sobre un total de 3.552 restos líticos. 149 presentaban
retoque. En el plano tipológico destaca el equilibrio entre
raspadores y buriles y su numeroso conjunto microlaminar,
entre el que se señala un triángulo escaleno.
El resto de materiales se distribuye entre las muescas y
denticulados, cuya presencia nos situa al grupo .inmediatamente por detrás del utillaje microlaminar, y las piezas de
dorso abatido más las truncaduras que suman algo más de
JO puntos (Fig. V.2.). Asimismo, se seflala la presencia de
algunas raederas y rasquetas.
ABRIC DEL TOSSAL DE LA ROCA
Situado en la VaJI d'Alcala, a unos 640 metros sobre el
nivel del Mar Mediterráneo y a una distancia cercana a los
25 km en linea recta. El abrigo se abre al oeste al pie mismo
de una pared caliza del Barranc del Penegrf (Cacho et al.,
1983a y b; Cacho, 1986) (Lárn. I-3).
114
DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO
VALORACIÓN
A partir del registro de Cendres se solventó uno de los
interrogantes abiertos desde los trabajos de Pericot y Jordá:
la inexistencia de un Magdaleniense superior en el País Valenciano. El limite fijado para la evolución de esta industria
al sur del Ebro ya había sido superado en algunas secuencias de Andalucía, donde se había defin ido un Magdaleniense superior-final desde lo litico y lo ósea (Fortea,
1973). Sin embargo, en el País Valenciano el ciclo final
magdaleniense no había podido ser aislado basta este momento, proponiéndose una temprana evolución Meso/ftica
(Aparicio, 1979). Los datos aportados por Cendres fueron
decisivos al permitir definir, por primera vez, un Magdalenicnse superior mediterráneo localizado, ya sin lagunas,
desde Gerona a Málaga.
En el trabajo de Villaverde (1981) se insistía además en
la conveniencia de aportar elementos progresivos a dos yacimientos que en la bibHograffa quedaban considerados
como estrato-tipos del Magdalenicnse IV: Parpalló y Volcán. Sin ser concluyente sobre esta cuestión, se destacaba la
necesidad de revisar Jos tramos m y IV del Magdaleniense
de Parpalló asr como la totalidad de su industria ósea.
V.2.
V.2.1.
-Nivel lll.
Resultó ser la unidad más pobre de las estudiadas con
964 restos liticos, de Jos que 35 ofrecen retoque. Esta escasa
serie se reparte, prácticamente, entre los raspadores y el utillaje microlaminar y las muescas-denticulados.
[page-n-115]
-Nivel/l.
En este nivel se recuperaron un total de 1.303 restos lf.
ticos, de los que 112 están retocados. En su distribución tipológica sobresale el elevado índice del utillaje microlaminar y en menor medida la distancia abierta entre raspadores
y buriles, en una relación siempre favorable a los primeros.
El resto del utillaje retocado se distribuye entre las truncaduras y piezas de dorso abatido que suponen el 7 .1, las
muescas-denticulados, las piezas retocadas y las raederas.
-Nivel!.
El nivel más superficial del corte interior ha ofrecido un
total de 3.379 restos Hticos. de los que 204 están retocados.
En su dinámica destaca la buena frecuencia del grupo de
raspadores, casi siempre cortos y del tipo unguiforme, cuyo
fndíce queda muy alejado del valor ofrecido por el grupo de
buriles, formado únicamente por un ejemplar diedro de ángulo sobre rotura.
El utillaje microlaminar ofrece el Endice más elevado,
tras el cual se situa el proporcionado por la suma de truncaduras y piezas de borde abatido y e l grupo de muescas-denticulados, que mantiene una frecuencia bastante sostenida.
10
TOSSAL-1
TOSSAL-ll
TOSSAL-111
TOSSAL-IV
ID
lhl'
rr+W
1$,1
u
M
l,.\
lO
~
~.X
6,1
G
~.6
m
21
11,6
Con los datos disponibles hasta la fecha, parece más
ajustado considerar la propuesta de Fumanal (1986: 197):
«Pensamos que la secuencia frío 1 templado 1 frío obtenida
en los níveles pleistocenos del Tossal de la Roca sucede en
realidad a los niveles solutreogravetienses de Les Mallaetes,
y
y siguiendo este razonamiento, los estratos Tossal IV,
TI corresponderfan bien a la pulsación Dryas le - Bolling •
Dryas TI, o bien Dryas TI - Allerod • Dryas ill, de la nomenclatura polínica».
Considerando el registro arqueológico, parece más probable la segunda de Las opciones expuestas, ya que la estructura tipológica de Tossal IV puede ser considerada Magdaleniense superior, pobre en buriles e industria ósea. Las
unidades superiores parecen mostrar una lenta evolución en
la que destaca la reducción del grupo de buriles y la progresión del utillaje microlaminar. Las dos dataciones obtenidas
para el nivel n parecen también demasiado antiguas, si nos
atenemos a lo conocido en otras secuencias con similares dataciones radiométricas, ya que por su dinámica tipológica y
posición relativa podrfan representar el inicio de las transformaciones industriales que vendrán a definir lo epipaleolítico.
El nivel I es ya de cronología holocena, aunque mantiene un
grupo microlaminar bastante numeroso (Fig.V.2).
7,1
Ir~
hn-fl
IR
.,,l
2.6
14.1
11.7
2.U,I
111
l¡:m
hnnl
lnc
31.3
1,7
l7, 1
2'-'
30.2
Fig. V.2: Abric del Tossal de la Roca. l.ndices tipológicos (Cacho et al., 1983).
V.2.3.
VALORACIÓN
El Tossal es, sin duda, uno de los yacimientos que ha
aportado en estos últimos años un mayor volumen de datos
para el estudio del tránsito Pleistoceno superior - Holoceno
en nuestra área de estudio. Sus niveles arqueológicos corresponden «\lfl moment de transition culture! entre le Magdalénien supérieur firtal, et 1'Epipaléolithique de type Azilien périgourdin, ce demier stade étant atteint avec le niveau
l» (Cacho et al., 1983: 87).
Si nos atenemos a los resultados del Cl4, su niveUV es
la ocupación Magdaleniense superior más antigua de la región mediterránea, entrando incluso en el grupo de las fechas más bajas del Magdaleniense superior europeo
(Schvoerer el al., 1977). Esta elevada cronología, junto a la
seriación poHnica propuesta -Dryas 1 al Allerod- ha propiciado el un envejecimiento considerable de las industrias
magdaleniense superior (Cacho eral.• 1983).
El alcance de esta situación no ha sido suficientemente
valorado hasta ahora, puesto que admitir esta cronologra
conlleva comprimir la proyección temporal del ahora denominado Magdaleniense antiguo de Parpalló entre un Solútreogravetiense, cuyo ciclo final está datado en varios yacimientos en ca. 16.500 BP, y un Magdaleniense superior
antiguo: 15.360 BP. Evidentemente, existen alternativas,
pero en el mejor de los casos pasan por aceptar La contemporaneidad de dos industrias: Magdaleniense antiguo y superior, que en la única secuencia en que están registradas se
suceden en el tiempo.
V.3.
ABRIC DE LA SENDA VEDADA
LocaliT.ado en el término de SumacArcer (Valencia), el
abrigo se halla orientada al sureste y mide aproximadamente 17 metros de boca por 8-1 O de fondo (Villaverde, 1984).
Los trabajos realizados tras su descubrimiento en 1979, se
limitan al estudio de los materiales obtenidos en un sondeo
de 1 m 2 realizado ese mismo año y una cata adyacente.
V.3.1. D ESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO
En el sondeo se alcanzó una profundidad máxima de
0.60 m, describiéndose de forma preliminar un estrato llnico, <
A los 558 restos lfticos y 49 útiles retocados obtenidos
en el sondeo, se suman los materiales proporcionados en la
segunda cata, concretamente 462 restos lrticos y 59 piezas
con retoque que totalizan un toral de 1 128 restos. de los
cuales 108 están retocados. A esta serie se añaden dos piezas óseas y una cuenta de collar.
V.3.2.
INDUSTRIA LÍTICA
Está elaborada sobre sílex, tal y como viene siendo habitual en la práctica totalidad de yacimientos paleolíticos
115
[page-n-116]
Fig. V.3: Abric de la Senda Vedada. lndices tipológicos (Villaverde, 1984).
del Pafs Valenciano. En su morfología se observa un índice
técnico laminar cercano al de Cendres, pues los útiles retocados elaborados sobre hoja y hojita suponen el 39.8 % del
total. Las dimensiones del utillaje retocado son pequeñas.
En la distribución tipológica de los 108 útiles retocados
desta.c a su escasa diversidad, pues quedan clasificados en
tan sólo en 26 tipos. Se han clasificado un total de veintisiete raspadores, repartidos entre los simples, los ejemplares
sobre lasca u hoja retocada y ya en menor proporción, carenados y unguiformes.
El grupo de buriles es, junto al anterior y el compuesto
por el utillaje microlaminar, Jo más significativo de la serie.
Situados cuatro puntos por detrás de los raspadores, en su
mayoría son buriles diedros.
Entre los útiles compuestos se clasifica un buril-pieza
truncada, mientras que los becs, Jos abruptos indiferenciados y las rasquetas están ausentes. Por su parte las truncadoras sólo están representadas por un ejemplar de La variante
recta. Dada esta situación, los grupos del sustrato y el conjunto microlaminar suponen prácticamente el otro 50 %restante de la industria del Abric de la Senda Vedada.
Dentro del sustrato, las piezas con retoque continuo,
mayoritariamente sobre un borde, suponen el JO,J del total,
mientras que el grupo de muescas-denticulados se acerca al
13 % . El utillaje microlaminar es bastante unifonne ya que
22 de las 30 ejemplares quedan clasificados dentro del tipo
85, cinco hojitas tienen fino retoque directo y dos piezas
más delinean muescas en sus lados (Fig. V.3).
V.3.3.
INDUSTRIA OSEA
La industria ósea se compone únicamente d.e dos piezas,
obtenidas ambas en la segunda de las catas realizadas en el
yacimiento. Se trata de un fragmento medial de punta de
probable sección ttiángular y una azagaya monobiselada de
sección cuadrada y doble acanalado longitudinal en sus caras, fragmentada por ambos extremos.
V.3.4.
VALORACIÓN
La dinámica tipológica de la Senda Vedada pennitía a
Villaverde caracterizar su industria como un conjunto en el
que destacaba el equilibrio entre raspadores y buriles, todavra favorable a los primeros, la presencia de un significativo
grupo microlaminar y una baja frecuencia de muescas-denticulados (Villaverde, 1984). En el apartado óseo se hacía
especial hincapié en la azagaya monobiselada de sección
cuadrada y doble acanalado longitudinal. Sus paralelos con
las del Magdaleniense de Parpalló eran evidentes, haciendo
valer la clasificación establecida por Perico! (1942) para
este tipo de piezas: Magdaleniense m. En la posterior adscripción del conjunto, este dato tendría un peso específico
junto al perfil tipológico de su industria Lrtica.
116
En su discusión se hacfan notar las marcadas diferencias, en lo lítico y Jo óseo, entre la Senda Vedada y el Magdaleniense I y TI de Parpalló, denominado Magdaleoiense
inicial mediterráneo y en el otro extremo, con respecto al
Magdaleniense superior, ejemplificado en Cendres (Villaverde, 1981). Esta situación convertía a la Senda Vedada y
ParpaUó - tramos m y IV de Pericot -. en conjuntos Líticos y
óseos representativos del Magdaleniense medio mediterráneo, en cuyo interior a su vez se podfan «intufr la existencia
de dos grandes fases» (Villaverde, 1984: 41).
El problema, al igual que en el ya tratado caso de Parpalió y en el próximo de Matutano, reside por tanto en la caracterización y definición de un Magdalcniense medio mediterráneo, episodio no contemplado en toda su dimensión
en nuestra seriación de las industrias de la secuencia magdaleniense de Parpalló.
V.4.
COVA DEL VOLCÁN DEL FARO
La Cova del Volcán del Faro o de l'Hort de Cortés, según la toponimia local, se encuentra situada en las cercanías
del faro de Cullera, orientada al este y a 122 metros sobre el
nivel del Mar Mediterráneo, de cuya línea de costa actual
dista aproximadamente unos 2 km. Su denominación reciente como Volcán del Faro se debe a su morfología, sobrevenida por el hundimiento de buena parte de la bóveda y visera, lo que ha ocasionado una planta en forma de arco
cerrado, sobre el que se abren covachas y restos de galerías
de la cavidad original.
Entre los años 1969- 1976 se realizaron nueve campañas
de excavación, de las que tan sólo se han publicado algunas
notas preliminares (Fietcher y Aparicio , 1969; Aparicio y
Fletcher, 1969; Aparicio, 1972-1973 y 1977).
V .4.1.
DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO
En el sondeo de 1969 se establecieron un total de 6 divisiones mayores en los 11,25 m de depósito, sin llegar a
alcanzar el piso natural de la c ueva. Las subdivisones propuestas fueron las siguientes (A paricio, 1972-1973 y
1977):
Tramo F, capas XXX a XX (1 1.25-6.40 m): Formado
por una tierra marrón rojiza y en el que empieza a ser abundante la fracción gruesa a medida que se profundiza.
Tramo E, capa XIX (6.40-6.20 m): Constituido por la
misma tierra marrón rojiza. En esta capa fue hallado un bastón de mando con motivos en ángulo, aspas y series de trazos pareados.
Tramo D, capas XVIll a XIV (6.20-5.20 m): De composición similar a los dos anteriores.
[page-n-117]
Tramq C, capas Xm a VI (5.20-2.50 m): También constituido por una matriz descrita como «tierra marrón - rojiza»
(Aparicio, 1972-1973).
Tramo 8 , capa V (2.50-1.75 m): Fonnado por una tierra
blanquecina y granulosa, aparentemente estéril.
Tramo A, capas IV a 1 (1.75-0.00 ): Formado por una
tierra muy suelta y de color negruzco.
Entre 1969 y 1975 se excavó también el denominado
sector <
Nivel/ (capas 2 y 1): Formado por las tierras negruzcas
y marrones superficiales.
V.4.2.
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
De muro a techo nos describe Aparicio (1972-1973) la
siguiente sucesión de materiales en el sondeo:
-Tramo F: Además de la presencia de raspadores, buriles y hojitas de dorso abatido, se anota la existencia de
una punta escotada, de claro estilo solutrense por su
morfologfa y retoque (Aparicio, 1972-1973: fig. Sk).
-Tramo E: Constituído únicamente por la capa XIX,
lo que contrasta con lo establecido para el resto de
tramos. En esta capa fue hallado el bastón de mando,
asociado a punt!l$ de muesca y una pieza apuntada
con amplios retoques, a relacionar más con las puntas de cara plana que con las lames appointés magdalenienses. A pesar de esta asociación, este tramo fue
atribuído al magdaleniense.
-Tramo D: Se nos señala la presencia de «raspadores,
perforadores, buriles y hojitas de dorso abatido»
(Aparicio, L972- l973: 74). En un intento de detallar
un tanto lo anterior se nos presentan algunas piezas
que merecen cierto comentario más pausado.
La capa xvrrr proporcionó otra pieza apuntada y
con retoque continuo en ambos bordes. En la XVll
fueron halladas una punta de muesca, sin retoque invasor en la cara inferior, y una pieza de talla bifacial
asimétrica. De la XVJ procede la más clara azagaya
monobiselada deJ sondeo, además de una truncadura
oblfcua muy cercana de la escotadura dístal y una hojita de dorso. En la capa XV se nos señala la presencia de una pieza que podría ser relacionada con cierta
cautela con las pu.ntas de Teyjat; mientras que de la
XIV procede un fragmento en extremo de azagaya de
sección circular con una cara plana, en la que presenta una profunda acanaladura, una hojita de dorso y
una hojita con escotadura distal alterna, a considerar
como pedúnculo o perforador.
- Tramo C: Los materiales siguen siendo descritos de
fonna genérica: «raspadores, buriles, hojitas de dorso
rebajado. núcleos y abundantes lascas» (Aparicio,
1972-73: 73), quedando al igual que las capas paleolfticas del sondeo adscritas al Magdaleniense.
- Tramo 8: Resultó ser prácticamente estéril, salvo en
la zona próxima a la pared del abrigo, denominada
«grieta», cuyos materiales fueron considerados revueltos.
-Tramo A : Este tramo contiene todas las capas que
proporcionaron cerámica, excediendo por tanto el lfmite de nuestro trabajo.
En el Sector «A» se establecieron un total de 24 capas
de excavación, con un espesor superior a los 3.50 metros de
profundidad, proporcionando los siguientes materiales:
-Capas 24 a 17: En este conjunto de capas se nos señala la existencia de un numeroso grupo de piezas
elaboradas con retoque abrupto, presentan una morfología cercana aJas raederas y se asemejan un tanto
a las raclettes, aunque no lo son (Aparicio, 19721973). Asimismo, se citan una punta de cara plana,
una punta de muesca y otra con la base cóncava, subtipo documentado también en Mallaetes y Parpalló
(Fortca y Jordá, 1976). En hueso, se mencionan un
par de azagayas monobiseladas y un punzón.
-Capas 16 a 11: En esta agrupación de capas también
se señala la presencia de las micro-raederas anteriormente descritas, acompañadas en este caso de alguna
posible raclette, raspadores y los siempre aludidos
buriles y hojitas de dorso abatido. En la industria
ósea se identifican al menos seís azagayas monobiseladas entre las capas 16 a lO.
-Capa 14: De la capa 14 provienen tres puntas de
muesca.
-Capa 10: En esta unidad se describen una punta de
muesca y una azagaya monobiselada. Todo este conjunto de capas comprendido entre la 17 y la 5 se nos
describe como una «gran masa de hogares superpuestos» (Aparicio, J 972 - 73: 80).
-Capa 5: Delimitada en su base por dos capas estalagmíticas, en esta unidad quedaban concentrados la
mayoría de triángulos escalenos, hallados entre las
cotas 2,00-l,SO m. Junto a estas piezas, segufan apareciendo hojitas de dorso, raspadores, buriles y un
microburil.
-Capa 4: Continua el mismo material arqueológico:
raspadores, buriles y hojitas de dorso.
- Capa 3: La misma tónica y los mismos materiales.
-Capa 2: Se señala ahora un importante aumento de la
fauna malacológica. Entre los materiales se señalan
raspadores, buriles y hojitas de dorso.
- Capa 1: Bn la capa más superficial se describe, junto
al material l(tico tantas veces repetido, la presencia
de algunos fragmentos de cerámica y una abundante
fauna malacológica.
V.4.3.
VALORACIÓN
Los interrogantes y relaciones abiertas tras la publicación de las primeras notas del registro del Vocán siguen sin
respuesta. Los materiales conocidos por la bibliografía son
los aquí descritos, de ahí que la interpretación de ambos
sectores sea extremadamente aventurada. No obstante, esta
117
[page-n-118]
pequeña serie de piezas pueden servir para testimoniar sus
diferentes ocupaciones.
Los tramos F, E, D y C del sondeo y el Nivel Il del sector «A», fueron considerados magdalenienses, precisando
en este segundo caso la e.x.istencia de un Magdaleniense IV,
a partir de la relación establecida entre los triángulos escalenos de este nivel y los del Magdaleniense IV de Parpalló
(Aparicio, 1972-1 973).
Centrándonos en el sondeo, la seriación de piezas descrita permite una interpretación bastante diferente de la
propuesta, puesto que las puntas de muesca o escotadura
descritas presentan un claro estilo solutrense y es, además,
en las fases finales de esta industria donde tal tipo adquiere
la entidad necesaria para ser considerado como característico. Sin perjucio ni contradicción con su documentación durante el Gravetiense de Malladetes y Parpalló (Fortea y Jordá, 1976). En esa misma lfnea incide la presencia de una
punta bifacial asimétrica, quizás del tipo Monrau4 muy similar a las descritas en las dos primeras fases del Solutrense evolucionado de Les Mallaetes, asociadas en este caso a
puntas de muesca y de pedúnculo y aletas (Fortea y Jordá,
1976), asf como las posibles puntas d.e cara plana y el bastón de mando, cuya decoración podrfa ser motivo de una
nueva lectura (Corchón, 1974), mientras que tan sólo la
punta de Teyjat de la capa XV podría servir de argumento
tipológico para aftrmar la presencia de una ocupación roagdaleniense en Jos tramos F, E y D de Volcán, que en todo
caso sería superior. Por todo ello y coincidiendo con Fortea
( 1973), no resulta difícil plantear la posibilidad de que en
Volcán existió un Solutrensc-Solutreogravetiense, siendo
su contaco y posición relativa en la estratigrafía totalmente
desconocidos.
Los materiales del Sector «A», donde se alcanzó una
cota de algo más de 3,50 m, pueden servimos para comprender aquelJo que en el sondeo no es posible: las capas situadas
por encima de los 5,20 m. Las capas 24 a 10 ofrecen puntas
de muesca asociadas a microraederas, rasquetas y azagayas
monobiseladas. Estos materiales pueden ser relacionados
con los descritos para el Solutreogravetiense - Magdaleniense antiguo de Parpalló, aunque desconocemos si se reconoció en este caso una sucesión estratigráfica similar.
Entre los 2,00- 1,50 m y separados por dos capas estalagmfticas, se hallaron los niveles con escalenos que junto a
la mención de un posible «protoarpón o arpón dudoso>)
(Fortea, 1973: 220), sugieren la existencia de una ocupación
Magdaleniense superior. Las capas que completan el Nivel
D ofrecieron un conjunto lítico fonnado por raspadores, buriles y hojitas de dorso abatido (Aparicio, 1972- 73).
A partir de estos datos, es posible proponer una sucesión más acorde con la conocida para el resto de yacimientos que le son más próximos:
- Capas con puntas de cara plana, puntas escotadas o
de muesca y una pieza bifacial asimétrica, piezas
acompañadas de alguna azagaya monobiselada y por
el bastón de mando en el sondeo.
- Capas con microraederas y puntas de muesca en lo
Lftico y azagayas de sección circular y aplanada (capas 24 a 10 del sector «A»).
- Capas con escalenos, raspadores, buriles y hojitas de
dorso (capa 5 del sector «A»).
118
- Capas inmediatamente superiores y que fueron relacionadas por Fortea (1973) con un episodio inmediatamente anterior al Epi paleolítico de Les Malladetes.
Esta hipotética reconstrucción de la secuencia de Volcán viene a insistir en la necesidad de una pronta publicación de los trabajos efectuados durante los cerca de veinte
años que median ya desde la realización del primer sondeo,
que detalle su secuencia y explique la asociación de los materiales comentados.
V.5.
COVA MATUTANO
El yacimiento se situa en el término municipal de Vilafamés, Provincia de Castelló, a una altitud de 351 m sobre
el nivel del Mar Mediterráneo y a unos seís km de su línea
de costa actual. La cueva se abre al noroeste en el mismo
cambio de pendiente de la Serra de les Altures de les Comtesses con el Pla de Vilafamés, cuenca endorreica colmatada
de materiales detríticos. La cueva fue utilizada como corral
por sus propietarios, construyendo en su entrada un molino
que sin duda afectó a la parte más externa del yacimiento
arqueológico.
V.5. 1.
DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO
En 1979 se realizó un sondeo en los cuadros 1-7, I-8, J-7
Y J-8, reconociendo «diversas estructuras de hogares y varios pisos de ocupación a lo largo de la secuencia estratigráfica» (Ol~ia et al., 1985: 23). Su relleno sedimentario es
descrito como homogéneo y sin grandes distorsiones, alterado puntualmente por «diversas capas carbonosas y por los
niveles ocre-rojizos endurecidos que correspondían a los
distintos pisos o suelos de ocupación» (OI.Aria et al., 1985:
26). En el sondeo se diferenciaron cuatro estratos, susceptibles de una subdivisión interna.
- Estratos N (394-325 cm respecto del nivel 0): Com-
-
-
-
puesto por arcillas bastante sueltas, granulosas y con
restos de cal, reposa sobre un piso irregular que quizás corresponda al de la cavidad.
Estrato 1/1 (325-255 cm): Formado por sedimentos
arcillosos, granulosos y compactos, con restos de cal
y manchas carbonosas.
Estrato 1/ (255-180 cm): Fue subdividido en tres niveles sucesivos : U A, D B y n C.
Nivel 1/ C (255-242 cm): Identificado con un suelo de
ocupación constituido por arcilla compacta ocreamarillenta sobre el que se disponían pequeños hogares.
Nivel ll B (242-205 cm): Constituído por arcilla
compacta con carbones, cenizas y nódulos de cal.
Nivel JI A (205- 180 cm): De textura similar a los dos
anteriores. En este nivel empezaban a ser abundantes
los bloques, acompañados de intrusiones de cal y
carbón, junto a restos de tierra cocida de color rojizo
y textura granulosa.
Estrato 1 (180-115 cm): Subdividido también en dos
niveles : 1 A y 1 B.
[page-n-119]
- Nivel 1 B ( 180-156 cm): Formado por una tierra arcillosa de color ceniciento y textura granulosa-compacta, con intrusiones de cal y abundante fracción gruesa
autóctona.
- Nivel 1 A (156-llS cm): Se corresponde con el nivel
más superficiaL Está constituido por una tierra arcillosa y cenicienta de textura granulosa. acompaftada
de nódulos de cal y abundantes piedras.
V.5.2.
INDUSTRIA ÚTICA
Se han resumido Jos resultados de la clasificación original, realizada mediante la tipología analítica de Laplace, a
sus índices más característicos. Necesariamente, este trasvase no es exacto pero si lo suficientemente aproximado como
para permitimos su comparación con el resto de series estudiadas.
- Nivel !V.
Esta unidad proporcionó 463 restos Hticos de Los cuales
69 estaban retocados. Sobresale e n lo tipológico la buena
frecuencia del grupo de buriles, que dobla a los raspadores,
raederas y denticulados. Por su parte, las truncaduras y puntas ofrecen fndices testimoniales de algo más del 1 %, mientras que el conjunto microlaminar no alcanza ellO%.
-Nivel /11.
En este nivel se contabilizan 2.337 restos líticos, de los
que 276 están retocados. Lo buriles siguen siendo el grupo
mejor representado, pese a s u cafda en cerca de 1O puntos
con respecto al nivel inferior. Los raspadores experimentan
cierta progresión, acercándose a los buriles.
Por dellis de estos grupos se situán las muescas-denticulados, piezas con retoque continuo y raederas, en valores
similares a los descritos para el nivel IV. También el grupo
microlaminar y los abruptos indiferenciados ofrecen unos
parciales semejantes al nivel anterior, sin alcanzar el 10 %;
mientras que las truncaduras experimentan cieno avance y
se documentan testimonialmente los becs.
- Nivel JI C.
-
Proporcionó 927 restos lfticos, de los cuales 82 estaban
retocados. Se corresponde posiblemente con uno de los episodios clave de la secuencia de Matutano, pues a muro y a
techo de este nivel se observan unas dinámicas tipológicas
distintas. llegando incluso a ser para algún grupo particular
completamente inversas.
El grupo de los raspadores duplica ahora su frecuencia
con respecto a los niveles inferiores, constituyendo un {ndice esencial de la serie. Por su parte, los buriles, en continuo descenso desde el nivel
pie.rden también algunos
puntos.
Los grupos del sustrato mantienen sus frecu.encias y si
bien se registra un ligero descenso, la tendencia general
posterior no permite demasiadas valoraciones. Truncaduras
y bccs manifiestan cierta progresión, ya señalada en el nivel
anterior, que en el primero de los grupos será continuada
hasta los niveles má.~ supeñiciaJes, unidades en las que el
IT ofrece unos parciales significativos.
m.
El utillaje m.icrolarninar, siempre escaso en Matutano,
manifiesta una ligera pérdida que posteriormente será también compensada.
- Nivel// B.
En esta unidad se contabilizaron 2750 restos Uticos de
los que 308 están retocados. Se manifiesta en este nivel una
dinámica similar a la señalada en el comentario de la unidad
inferior, aunque en este caso sobre una muestra mucho mayor. La distancia entre raspadores y buriles se ampHa por
una nueva cafda del grupo de buriles. Por igual, los grupos
del sustrato mantienen sus posiciones, al suponer algo más
de la cuarta parte del uúllaje retocado.
Entre el utillaje elaborado mediante retoque abrupto
cabe destacar el sostenido ascenso de las truncaduras y un
cierto avance del utillaje microlaminar.
-Nivel JI A.
Este nivel proporcionó un total de 577 restos líticos en
los que se identificaron 112 tipos primarios sobre 95 piezas
retocadas.
Se amplia de nuevo la distancia entre raspadores y buriles. El utillaje micro laminar experimenta un ligero aumento,
superando por vez primera el lO % y también las truneaduras y abruptos indüerenciados sostienen la progresión ya seHalada, lo que en definitiva dará aJ modo abrupto una entidad mayor dentro de la serie. Por último, el grupo de becs
no ofrece grandes oscilaciones, manteniendo siempre unos
parciales testimoniales.
-Nivel 1 B.
En esta unidad se obtuvieron 3435 restos líticos, de los
cuaJes 51 S ofreclan retoque. En su dinámica se observa un
cierto retroceso de los raspadores, acompañado de un reducido grupo de buriles.
El grupo de muescas-denticulados marca el mayor índice de los considerados hasta ahora, superando incluso aJ de
los raspadores. esta frecuencia junto al aumento de las piezas con retoque continuo y las raederas dará al sustrato un
parcial cercano aJ 40 o/o del utillaje retocado en este nivel.
También las truncaduras aumentan su frecuencia, compensado quizás el retroceso de los raspadores; mientras que
el grupo microlaminar desciende a sus valores usuales, al
igual que los abruptos indiferenciados.
-Nivel/ A.
El nivel más superficial proporcionó un total de 2753
restos lfticos, de los que 569 ofrecía algún tipo de retoque.
En su distribución tipológica, los raspadores siguen estando
muy distanciado de los buriles, cuya frecuencia es ahora la
más baja.
Los grupos del sustrato manifiestan cierta pérdida, pero
mantienen su buena posición, superando incluso el 35 % del
uti!Jaje retocado. De igual modo, el utillaje rnicrolaminar reduce un tanto su presencia, mientras que las truncaduras, en
progresión constante, suponen aproximadamente el 22.4 %
de piezas retocadas.
119
[page-n-120]
V.5.3.
INDUSTRIA ÓSEA
Se compone de 42 documentos, rcpanidos prácticamente entro las puntas y los arpones (OJAria et al., 1985).
-Nivel /V.
Proporcionó un total de 12 piezas distribufdas entre las
puntas, con 1O ejemplares, y las variUas. Entre las primeras
cabe destacar una punta doble de sección aplanada, tres
fragmentos con monobisel y cuatro más con doble bisel, en
dos casos truncados y sobre soportes de sección subcuadrangular o cuadrangular en la mayoría de Jos casos.
En cuanto a las secciones, son dominantes las cuadradas, descrita en 5 piezas, seguidas de las ovaladas (= aplanada), circulares y rectángulares, presente esta última en
una pieza en la que nosotros creemos identificar un fragmento medial de varilla a partir tanto de su sección como de
la decoración que recorre una de sus caras (OIAria et al.•
1985: fig. 19.7). La pieza dibujada con el número 19.18 en
la publicación antes citada parece mostrar el arranque de un
diente y recuerda, por el engrosamiento lateral y bisel lateral, a algunos arpones. Aunque no podemos ser concluyentes al respecto. Se reproduce en la Fig. Vlll.2, 13.
-Nivel l/1.
Del que proceden 19 piezas distribuidas en JI puntas, 2
probables varillas, 6 arpones, además de 5 huesos con Hneas
incisas y en algún caso señales de pulimento y por último, una
pieza que entraría dentro del grupo de las esquirlas de fabricación (OIIl.ria et al., 1985). Las secciones permiten su relación
con el nivel IV, siendo dominantes las subcuadrangulares-cuadradas, seguidas de las ovaladas y circulares-semkirculares.
En cuanto a los arpones, son en todos los casos de dientes unilaterales y de dimensiones más bien cortas, no alcanzando eJ único ejemplar entero los 1Ocm de longitud. En lo
referente a sus secciones dominan las del tipo subcuadranguJar con 3 ejemplares, seguida de la subcircular, aplanada
y plano-convexa con un ejemplar cada una. Por sus carácteres morfotécnicos, posiblemente tres de estos ejemplares
podrían ser considerados prototipos de arpón por sus dientes
agrupados, cortos y estrechos, muy simjlares a los hallados
en Parpalló (Fig. Vlll.2. 8 y 10 a 13).
Junto a estos prototipos aparecen dos ejemplares más,
cuyos dientes bastante largos y en algún caso ancbos se situan de forma más espaciada (OIAria tt al .. 1985: fig. 19.6 y
19.3). En especial, un fragmento medial que conserva un
único diente roto de sección cuadrada, con un amplio ángulo
de retención y con un borde proximal más abierto que en el
resto de los descritos (Fig. VUI.2.12). Ofrece también una
decoración en su cara superior a base de un motivo en espiga
de desarrollo longitudinal y una serie de incisiones sobre el
diente a la altura de su borde proximal, donde se inicia un
trazo longitudinal un tanto incurvado que alcanza el arranque
de otro posible diente, fracturado tambit:n. En su lado derecho muestra un doble motivo en ángulo y un trazo corto inverso (OJAria et al., 1985).
- Nivel JI C.
Este nivel proporcionó tres documentos: un fragmento
de diáfisis con una serie escalonada de tra2.os simples iover~
120
sos subparalelos de desarrollo longitudinal y dos fragmentos
en extremo de sendos arpones unilaterales, de dientes seguidos y poco marcados, cortos y estrechos (OIAria et al., 1985:
Fig. 18.7 y 18.8). El ejemplar que conserva tres dientes .se
encuentra muy cercano del único ejemplar entero descnto
en el nivel 111 y los ya mencionados protoarponcs de ParpaUó (Fig. VIIJ.2.9).
- Nivel JI B.
En el que se recuperó un fragmento medial y de extremo de punta de sección cuadrangular (OlAria et al., 1985:
Fig. 18.10).
- Nivel 1 B.
Proporcionó un fragmento medial y de extremo de punta de sección circular con una cara plana, que ofrece un acanalado en su cara recta.
V.5.4.
VALORACION
En las conclusiones del trabajo que hemos utilizado
como referencia se señalaba que el registro de Matutano
« ... puede desdoblarse en dos fases claramente definidas por
las fechacioncs de C14 y por el estudio tipológico aplicado;
una, la más antigua, que correspondería a un Magdaleniense IV avanzado, con arpones, azag11yas, varillas y una preponderancia de buriles sobre raspadores y relariva importancia de laminitas con dorde abatido; otra fase, la más
reciente, a un segundo momento Magdaleniense V-VI, también con arpones, azagayas y puntas, arte mobiliar geométrico y naturalista, e inversión del fndice de raspador sobre
el de buril y ligero descenso de las laminitas de retoque
abrupto» (OJAria et al., 1985: 99).
Son varias las cuestiones sobre las que incide esta secuencia, también son diversas, cuando no contradictorias,
las opciones permitidas según hagamos primar una variable,
la cultura material y su posición relativa en la columna, sobre otra: la serie de datuciones radiométricas obtenidas en
cuatro de las unidades consideradas. En la primera de las direcciones cabría aludir a la asociación de niveles reflejada
en el dendrograma efectuado a partir de las distancias del
cbi-cuadrado y que supone una triple agrupación (Olll.ria et
al., 1985):
- Niveles 1 A- m
- Niveles U A- Il B - li C
- Niveles ill - IV
Esa inferencia es coincidente oon la djnámica expuesta
a partir del comentario de sus principales indices tipológlcos (Fig. V .4). Así, los niveles U1 y IV coinciden en mostrar
una relación R/B desigual y favorable a los segundos Y una
entidad del sustrato en tomo a 30 puntos. En el otro extremo
se manifiesta una frecuencia un tanto baja del urillaje microlaminar y las truncaduras.
Por su parte, el nivel ll C participa de la dinámica registrada a techo y muro de su posición. Los buriles, pese a
ofrecer un índice importante, mantienen una relación de uno
[page-n-121]
por cada dos, aproximadamente, con los raspadores; mientras que el s ustrato, grupo microlaminar y truncaduras,
siempre en progresión, repiten sus posiciones.
A esta propuesta secuencial apoyada en la industria lítica, debemos sumar la seriación ofertada por la ósea. En Matutano, tal y como se desprende de su propia descripción, la
industria ósea queda concentrada en los niveles m y IV. En
lll
J. S
6
lhc
rr
IK
o.•
n.•
IC\,'1
~3
o.~
10/t
19.S
15.K
11.S
12,~
7,4
1).3
9,8
s.c.
11,'1
1~'1
••4
19,1
1,1
1.1
(~1
12.3'
ll.A
IU
26
:..•J
14
14,1
o
l.l
1~.:1
16
14,1
"··
. J~.a
OJ•
10
Mal ulanol~
M>IUIIIIO ib
Mahii>IIO
M;uurauollb
na
Ma1111~10 Ue:
MIIUIIIIO 111
M~IUI~no IV
primeros, inversa a la ofrecida por el resto de yacimientos
con arpones: Bora Gran, Cendres y Nerja.
A partir del nivel U B la industria ósea prácticamente
desaparece, de manera muy similar a la señalada en NerjaMina. En los niveles 11 B - rr A es donde se concretan los
rasgos anticipados por la industria lftica del n.ivel ll C. Ambas series definen una dinámica sintetizada por una relación
16
22,6
3S,7
33
39,3 '
hu·ol
I(...C
23,7
In;
1~111
IUIIII
r..~
7,(t
7.r.
Fig. V.4: Cova Matutano. lndices ripológicos (011ltia et al. , 1985).
el IV se concentran prácticamente la totalidad de puntas de
base biselada y las varillas decoradas. Mientras que por su
parte, en el nivel fll sólo hemos contabilizado una pieza con
posible bisel. Esta distancia se acorta al descender al terreno
de las secciones, pues en ambos njvcles son las cuadrangulares-subcuadrangulares las más comunes. Resulta sugerente la aparición por separado y consecutivamente de dos
moñotipos conside rados en la bibliografía como característicos del Magdaleolense superior mediterráneo: azagayas de
doble bisel y varillas, descritas en el nivel IV, infrapuesto al
primero que proporcionó los arpones.
La aportación de la cronología absoluta se suma en dar
complejidad a esta dirección. Según la fechación obtenida en
su Estrato IV, estos tramos quedan fechados en 13.960 BP;
mientras que el nivel superior está datado, mediante una
muestra recogida a 139 cm por encima de la anterior, en
12.130 BP. Esta interrelación de elementos podría hacemos
reconsiderar anteriores valoraciones sobre la existencia de un
Magdaleniense medio, puesto que eo Matutano existe un episodio sin arpones, en el que la relación R/B es favorable a los
segundos y el utillaje microlaminar es todavía escaso. Este horizonte con azagayas con bisel simple y doble de sección cuadrada y varillas, se encuentra muy cerca del límite propuesto
para la sustitución Magdaleniense antiguo - Magdaleniensc
superior y podría constituír eo el futuro un punto de refleltióo.
No termina aquí la aportación de Matutano. La aparición de ocho ejemplares del morfotipo arpón no era frecuente hasta bace bien pocos años en los yacimientos mediterráneos (Villaverde, 1981). Lo importante en este caso es
su variabilidad morfotécnica, pues junto a ejemplares muy
cercanos a los de Parpalló: unilaterales de dientes seguidos,
cortos y estrechos, aparece alguno de dientes también unilaterales pero más espaciados, anchos y marcados como denotan sus respectivos ángulos de retención. Su asociación y
posición relativa, al igual que ocurrirá en Nerja-Mina, no
coinciden con la linea evolutiva comúnmente aceptada, lo
que junto a su escasez les resta e l valor diagnóstico atri buído en otras facies.
Uno de los arpones descrilos en el nivel más reciente en
que están presentes, el U C. se encuentra muy cerca de los
vistos en Parpalló. Este nivel muestra, coincidiendo también
con lo descrito en Parpalló, una relación RJB favorable a los
R/B favorable ampliamente a los primeros, por un cierto aumento de Jos abruptos indifercnciados + truncaduras y también por el sostenimiento del sustrato. A techo, los níveles J
B y 1 A se ahondan los rasgos descritos para el estrato n. Él
grupo formado por los raspadores pierde e n estos niveles
superiores más de 1O puntos, mientras que los buriles mantienen a la baja su anterior frecuencia. Esas pérdidas son
acumuladas, probablemente, por las truocaduras --que llegan alcanzar el 22.4 % en e l nivel 1 A- y los grupos del
sustrato. La dinámica tipológica descrita para estas tres últimas series ahonda en la posibilidad de plantear un envejecimiento considerable, pero totalmente contrario con respecto
a lo observado en otras secuencias, del punto de inflexión
en el que los rasgos tipológicos má~ destacados del Epipaleolítico microlaminar se manifiestan (Portea, 1973), cuestión
que podrá ser retomada al valorar los resultados del Cl4.
V.6. OTRAS REFERENCIAS
En estos últimos años se han dado a conocer breves notas sobre algunos yacimientos que previsiblemente aportarán datos en un futuro próximo. Tal es el caso de la Cova
deis Blaus, donde se recuperó un tubo de hueso con series
demotivos en zig-zag normal y ondulado y bandas de trazos
cortos paralelos atribuido al Magdalenienses o Epipaleolftico (Casabó et al., 1991 ).
De la Cova Foradada de Oliva se ha publicado un fragmento de arpón de dientes destacados e incurvados y una punta de hueso de sección circular que indudablemente corresponden a una ocupación Magdaleniense superior (Aparicio,
1990) (Fig. Vlll.2. 4). Al sur de este yacimiento, en las comarcas montañosas del interior, existen también algunas referencias que quizás podrían atribuirse a los momentos t.ransicionales Magdaleniense final - Epimagdaleniense: Coves d'Esteve,
Cova Bemat y Cova Fosca d'Ebo (Doménech, 1991).
Otra novedad ha sido la publicación de conjuntos obtenidos a partir de recogidas superficiales y para Jos que en
ningún caso se cuenta con información sobre su integridad.
Al caso del Prat (Llíria) (Villaverde y Martí, 1980) se añaden los yacimientos publicados por Casabó y Rovira ( 198788) en CasteUón.
121
[page-n-122]
[page-n-123]
VI.
Los dams aportados por la Cueva de Nerja senrirán de
hilo conductor para la caracfaizaCiÓd de las industrias magdalenienses en esta región. Los restantes yacimientos constituyen, en el mejor de los casos, simples referencias (Fig,
VI.l), mientras que para la Cala del Moral, importante concentración de hábimts y santuarios paIeolíticos que sigue
demandando un trabajo crítico actual, la documentación
procede de excavaciones antiguas. Conviene recordar que
esta región contiene la más importante concentración de
MAR
de PeIIicer*Arribas, J o d y de la Quadra (hdá, 1986.3. La
información obtenida en esms primeras excavaciones permitió conocer, fundamentalmente, los níveles cerhicos que
coronaban el depósito y la presencia de enterrarnientos solatrenses.
A partir de 1979 se replantea la excavaeih de los niveles paleolíticos, formándose a tal fin un equipo interdisciplinar bajo la dirección del Prof. Jordá. Ese m i m o &í , se
fo
abrió u n sector en la Sala de la Mina que fue ampliado en
DE ALBORAN
Fig. V1.I .: Principabs yacimientos paleolíticos de la costa oriental andaluza.
a+te parietaI paleolítico de toda la facies ibérica (Sanchidrián, 1990).
VI.1. CUEVA DE NERJA
La meva se abre ea la vertiente sur de la Sierra de Ia Nmijara, a 158m de altitud sobre el nivel del mar y muy rieroa
de la lhea de costa actual, de Ia que apenas la separan 1.O00
m en línea recta ( L h . IV-1 y 2). El yacimiento se situa justo! unos metros por encima del cambio de pendiente que da
paso a una estrecha llanura costera (Jordá Pardo, 1986).
Los primeros trabajos arqueológicos se reparten a lo
largo de la década de los sesenta con diversas actuaciones
años postefiores hasta afectar entre 11 y 13 m2, se&n capas
pig. Ví.2). Los resuítados obtenidos en dicha excavación
han sido publicados recientemente (JordB Pardo, 1986).
La mala conservación de los cortes obtenidos en esta
sala, debida a la fácil disgregación de los depósito8 - muy
secos y con abundante fracción gruesa - hizo necesario entibarlss tras la excavación de los níveles cerrimicos. Esta accidentada sedimentologia quedaba traducida en una serie de
moyadas y fuertes erosiones que llegaban a marcar daras
cicatrices emsivas, desmantelando y/o entremezclando materiales de diversa cronología.
La secuencia obtenida en esta ssal aconsejó reabrir 10s
cortes de la contigua Saia del Vestibulo, allí donde de la
Quadra había excmado los entermienros solutrenses. Un
[page-n-124]
CUEVA DE NERJA
LEYENDA
~Mármol
~~~¡{/;j AntiQuo entrado cubi erto por
derrubios
1"•:1 Columnas
o
10
esloloQmtlicos
20 ...
CIJEVA PE
CUEvA
NERJA
DE NERJA
1.l:YtND!:
E!i!l"*'""
........ ·
liiil- -
~-
Fig. VI.2: Cueva de Nerja. Planimetrfa.
1
24
[page-n-125]
sondeo realizado durante 1982- 1983 permitió detallar algo
más la evolución magdaleniense, documentando en su base
una interesante secuencia solutrense y del Paleolítico superior inicial(?). Entre 1983 y 1987 se excavaron una serie de
banquetas-testigo de las antiguas excavaciones y una extensión aproximada de lO m1 • De los materiales obtenidos en el
sondeo se publicó una nota preliminar en la monografía dedicada a los trabajos efectuados en la cueva hasta 1985 (Jordá Cerclá, 1986).
VI.l.l. DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO
En este trabajo nos limitaremos a la descripción de las
capas atribuídas al Magdaleniense superior, aunque los datos cronoestratigráficos de la secuencia completa de ambas
salas pueden ser consultados en otro lugar (Jordá Pardo,
1986a; Jordá, Aura y Jordá, 1990).
VI. l. l. l.
Sala de la Mina
NM-16 (20-40 cm): En el que se pudo diferenciar tres
tramos de muro a techo:
NM-16.1 (0-14 cm): Compuesto por arcíllas y arenas de
color negro, muy rico en materia orgánica.
NM-16.2 ( 10-18 cm): Tramo de lentejones de arenas,
arcillas y limos de color gris blanquecino.
NM-16.3 (5-20 cm): De color marrón grisáceo y una
composición similar al anterior, presenta a techo un contacto erosivo con la unidad que se le superpone.
NM-15 (15-40 cm): Para el que también se reconocieron tres momentos
NM-15.1 (0-8 cm): Subnivel discontinuo y erosionado
de color anaranjado-grisáceo y geometrra lenticular.
NM-15.2 (0-5 cm): Subnivel de arcillas de color negro
con abundante materia orgánica y geometña lenticular.
NM-15.3 (15-30 cm): Constituido por un nivel de placas y plaquetas de mármol de tamaño medio, angulosas Y
poco alteradas. Estas reposan en posición horizontal o subhorizontal, quedando englobadas en una matriz suelta y disgregada de arcillas, limos y arenas ímas de color gris.
NM-14 (0-20 cm): Nivel discontinuo de arenas y gravas
de color gris claro que se encuentra parcialmente erosionado por el inmediato superior.
La siguiente unidad (NM-13) se identifica con un proceso erosivo relacionable con el inicio del Holoceno (Jordá
Pardo, 1986b).
CUEVA DE NERJA
SALA
DEL VESTIBULO
LEYENDA
¡;;m Cooiol
~Pioqt~tiOI
f1.tl1J Growoa
(ifiJ Auno•
{mJ Limos y Atc.lUu
[:;:J e•• ,,.. tJnudim•ntorlol
IIDIJCotlloooloclón
wa ...
,~.
accundotlo
Qt9ÓtiiCO
~ Otp6a11n motoceld'oicot
§} C«1uo
n toloominc.a dt l tlltlro1o
1
B
1
)
tSClUtM•
ot~ -oto c-4
•
z-.
.• L_-L------!-------!------¡--~-•
~------~-------
Fig. V1.3: Cueva de Nerja /Sala del Veslibulo. Columna lilocstraligráfica del sondeo (C-4) {Jordá Pardo, 1986)
125
[page-n-126]
Vl.l.l.2.
Sala del Vestíbulo
En el sondeo efectuado se alcanzó una profundidad de
3,30 m hasta Llegar al manto estalagmitico basal. Se distinguieron UIL total de 13 capas, aunque sólo en tres de estas
unidades se identificaron industrias magdalenienses (Fig.
VI.3).
NV-7 (20-75 cm): Nivel de arcillas con abundante materia orgánica sedimentado por arrollada difusa, reposa en
contacto erosivo sobre el inferior. Localizados por todo el
paquete, pero sobre todo a techo, aparecen bloques de mármol de forma poliédrica y tabular procedentes del techo de
la Sala; asimismo, se Localizan en algunas zonas pequeñas
plaquetas de bordes vivos.
NV-6 (0-40 cm): Posible cubeta o vaciadero de hogar,
dada su discontinuidad lateral, que yace de forma erosiva
sobre el anterior y está constituido por arcillas limosas de
color gris ceniciento con abundante materia orgánica.
NV-5 (20-30 cm): Nivel de arcillas limosas de color
marrón oscuro, que yace de forma erosiva sobre los niveles
NV-7 yNV-6.
Una fuerte erosión fluvial separa NV-5 de NV-4, llegando a desmantelar en algunas zonas los depositas hasta
afectar a NV-8. El relleno de esta cicatriz erosiva es de origen antrópico, formando un auténtico conchero de Mytilus
edulis. Por encima de NV -4, se registran los niveles cerámicos (Jordá Pardo, 1986b).
VI.l.2.
INDUSTRIA LÍTICA DE LA SALA
DE LAMINA
Los materiales procedentes de las excavaciones efectuadas en esta sala entre los años 1979 y 1983 fueron publicados en un trabajo anterior (Aura, l986b), por Jo cual nos limitaremos a resumir sus principales rasgos, .incorporando la
descripción de tres fragmentos de arpón recuperados durante la excavación de un hogar de La capa 16 en la campaña de
1987.
VI.l.2.l.
gra sobrepasar el 3 % (Fig. VI.S). Las piezas que no conservan el talón son Jas más abundantes, seguidas de las
que ofrecen talón liso, puntiforme y facetado (Fig. VI.6).
Estos resultados coinciden con la idea de una lenta evolución, sin grandes cambios, a lo largo de la secuencia magdaleniense.
Los núcleos recuperados han sido escasos, predominando Jos fragmentos irregulares e informes. No obstante, Los
mejores ejemplares corresponden a los de tipo prismático y
piramidal para la extracción de hojas-hojitas, con uno y dos
planos de percusión. Los irregulares y globulares. destinados
a la obtención de lascas, escasos en número y muy fragmentados, también están presentes (Aura, 1986b).
VI.l.2.2.
Tipometria
En general, se aprecía una mayor diversificación de los
módulos tipométricos ent[c el utillaje no retocado (Figs.
VI.7 y Vl.8). El predominio d.e las piezas pequeñas -entre
1 y 3 cm- y los valores bajos para las mayores de 4 cm son
sus características comunes. La capa 15 participa también
esta distribución, si bien Jos soportes mayores de 4 cm están
mejor representadas entre el conjunto no retocado. La anchura del utillaje retocado y no retocado se concentra en el
módulo 0-2 cm, apreciándose una pérdida paulatina de las
piezas más anchas.
Los soportes no retocados muestran una progre.sión diacrónica de Las piezas cortas a costa de las largas, lo que contrasta con los resultados obtenidos para e] utillaje retocado.
Estos datos invitan a pensar en algún tipo de selección de
s
los soportes que . e.rán retocados (Fig. VI.9).
La comparación de Los índices de carenado muestra una
gran similitud entre las tres unidades, siendo mayoritarias
las piezas planas y muy planas. No obstante, las piezas espesas están mucho mejor representadas entre el utillaje no
retocado (Fig. Vl.l 0).
En definitiva, se aprecia cierta caída de los soportes largos y planos, así como la reducci.ón el tamaño de las piezas
a medida que ascendemos en la estratigrafía.
Tecnomorfología: soportes, presencia de córtex y talones
NM/- 14(MNR)
El utillaje lítico está elaborado mayoritariamente sobre
sílex, aunque puntualmente se ha podido utilizar el jaspe y
otras rocas locales. Su calidad media es más que aceptable,
si lo comparamos con el empleado en los yacimientos valencianos, aunque su tamaño es reducido. Esta circunsl1ltlcia
quizás pueda ser relacionada con el abastecimiento de pequeños cantos, obtenidos en depósitos secundarios, fluviales
y marinos, a juzgar por su morfoJogfa redondeada-aplanada
y grado de erosión de sus superficies externas.
En las tres unidades la suma de hojas y hojitas supera el
60% en términos absolutos, aunque se observa una pérdida
paulatina de útiles retocados elaborados sobre dicho soporte
(Fig. VI.4).
En cuanto a sus órdenes de extracción, resulta ilustrativa la presencia casi simbólica de las piezas corticales que
aún siendo ascendente a lo largo de la secuencia nunca lo-
126
NM/-1 S (MN'R)
NM/-16 (MNR)
MNf-14(MR)
NM(-15 (MR)
NM/-16(MR)
o
•
20
Lascas
•
40
Hojas
60
11 Hojiras
RO
100
C1J P. nucleares
Fig. VI.4: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Oist}'ibución de
Jos soportes (Aura, 1986).
[page-n-127]
NM/· 1 (MNR)
4
Capa 14
NM/· IS {MNR)
NMI16 (MNR)
Capa IS
NM/· 14 {MR)
NM/· IS {MR)
NM/· 16 (MR)
Capa 16
o
20
•
•
40
0-9mm
10- 19 mm
•
80
60
20-29mm
30-39
~
100
O >40mm
Fig. VI.8: Cueva de Ncrja /Sala de la Mina. Anchura (Aura,
1986).
Fig. Vl.5: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Presencia de córlex (Aura, 1986).
NM/· 14 (MNR)
Capa 14
NMI·IS (MNR)
NM/·16(MNR)
Capa IS
NM/- 14 (MR)
NM/· IS (MR)
Capa 16
NM/- 16 (MR)
o
o
40
20
•
•
ConicaJ
Liso
0
80
Facdado
•
Irreconocible
60
• Puntiro.rmc
12.1 Diedro
40
20
100
•
•
60
't.s-2.5
I?J 2.5-4
•
()..!
1- l.S
100
80
0 >4
Fig. Vf.9: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. índices de alargamiento (Aura, 1986).
Fig. VI.6: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Distribución de
los talones (Aura, 1986).
NM/- 14 (MNR)
NM/- 14 (MNR)
NM/- IS (MNR)
NMI· IS (MNR)
NM/- 16 {MNR)
NM;-16 (MNR)
MN/-14 (MR)
NM/- 14 (MR)
NMI-IS {MR)
NM/-IS (MR)
NM/-16 (MR)
NMI-16 (MR.)
o
20
•
•
I0-19mm
20-29
40
60
•
30-39
~ 40-49
100
80
o
>50
Fig. VJ.7: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Longitud (Aura,
1986).
o
•
20
>S
•
•
80
60
40
S-4
4-3
I?J
3-2
o
100
<2
Fig. Vl.IO: Cueva de Nerja /Sala de la Mi.na.!ndices de carenado (Aura, 1986).
127
[page-n-128]
-
~•
..
t t ~m
1
'
~2 ~~
11
1 1
t ~"'"
~~
17
18
19
" 20
~ ~.
1
1
1
~
' ••
23
• 14
6
'\
5
25
24
8
1
-:
. 22
.
~
u
1
12J
•
;
1 1 24
~
TI
13
-
~~:
V.,.
: '
.
5
•
15
' 16
'
:
: ' 17
IJ
o
flAl\:
J
~·
'··
j
: .1
'·
20
ü - ~: ~27 ~-~
L\_
tt
u.. '
~
' 25
--
••
1
: :
.
.
m ··
: !23
~ ~
: :
21
a~\)
'··
Fig. Vl.ll : Cueva de Nerja /Sala de la Mina. ULillájc microlamínar de las capas 16, 15 y 14 (Aura, 1986 b).
128
26
7
1
••
"
3 Clll
: '
•• "
22
~ ~
5
4
1 •
~"
~.. &.. ~ ~ Q. ~17 ~
,
~
1
g
21
-
J
1
0
~ ~ l]_~ .~ ~ -
-
2
011
'
-
29
[page-n-129]
VI.l.2.3. El retoque
Se describen a continuación las series siguiendo un procedimiento similár al empleado para el caso de la Cova del
Parpalló.
- Capa 16 (563 típos primarios: 536 monotipos, 26 dobles y l triple).
Serie ordinal: S
A
SE
B
E
P
5
92
ll
2
218 235
- Capa 15 {268 tipós primarios: 250 monotipos y 9 dobles).
Serie ordinal: S
112
A
SE
B
106
1
47
E
2
p
o
-Capa 14 (239 tipos primarios: 219 monótipos, 7 dobles y 2 triples.
Serie ordinal: S
99
A
SE
94
B
44
E
1
p
o
Secuencias estructurales según Jos .modos de retoque:
- Capa16:
- Capa 15:
-Capa 14:
A
SI/
S
S
A/
A/
B/1/
B///
B///1
E////
E////
SE=E
SE
SE
p
El rasgo común de las tres secuencias estructurales es la
presencia dominante de S y A. Sumados ambos modos suponen más de 2/3 del total de tipos clasificados. Esta circunstancia da lugar también a una escasa variabilidad de
monotipos, tal y como se puede observar en Los inventarios
tipológicos.
Podemos anotar algunas diferencias entre la secuencia
proporcionada por La capa 16 y las dos superiores. En esta
lo.s abruptos se sitúan en la primera posición de la serie por
delante de Jos simples, esta posición se debe más a la menor
entidad del s ustrato, especialmente del grupo de piezas retocadas, que a un mayor porcentaje de piezas obtenidas mediante retoque abrupto en esta capa.
VI.l.2.4.
Estudio tipológico
Los perforadores y becs mantienen su presencia discreta
y tan sólo se han reconocido 15 piezas. Se identificó también alguna pieza de dorso, un buen conjunto de truncaduras, cercano a 5 puntos y tres rasquetas.
Las piezas con retoque continuo alcanzan el 7 % y en so.
clasificación se ha apreciado la irreguláridad y escasa profundidad del retoque. EL grupo de muescas-denticulados ofrece
su máximo en esta capa. Su caída en las superiores estará
acompañada de una mayor presencia de muescas simples.
El utillaje microlaminar supone casi el 40 % del total de
utillaje retocado. Su característica principal es la uniformidad de un tipo de hojita o punta sin restos de córtex y con el
talón liso o puotiforme, cuando es reconocible. Fabricadas
mediante retoque abrupto, en ocasiones bipolar y muy profundo, la gran mayoría se concentra en el tipo 85 y no es
frecuente su asociación a otros modos de retoque. No se han
reconocido triángulos escalenos y Las hojitas de dorso y
denticulación son escasas (Fig. VI.ll).
El tipo 85 ha quedado desglosado en dos categorías fundamentales: hojas y puntas, separando en cada caso l as enteras de las fracturadas. El bajo porcentaje de hojitas enteras
es signjfícativo, sobre todo si Jo comparamos con las puntas
(Fig. VI.12). Se han identificado seis fracturas que recuerdan al microburil de Krukowsky.
Entre los útiles diversos se han contabilizado un par de
cantos tallados, tres rnicroburiles y algún cuchillo de dorso
natural.
Capa 14
Capa 15
Capa 16
o
20
•
- Capa 16.
Sobre un total de 1.688 restos liticos, sin contabilizar
las esquitlas e infonnes, se ba.n clasificado 536 piezas retocadas.
El tipo de raspador más común en esta capa es el realizado sobre lasca u boja corta, de proporciones algo más
gruesas que la media del material retocado. Su índice se situa en el 12,5, siendo los s'imples los mejor representados
junto con los dobles y los sobre lasca u boja retocadas.
Entre 1os útiles compuestos, la asociación raspador-buril es la que mayor número de piezas ha ofrecido.
Los buriles sobrepasan en algo más de un punto a los
raspadores. Los ejemplares diedros de ángulo sobre fractura
son los más abundantes, seguidos de Jos obrenidos sobre
truncadura obHcua.
40
Puntas
80
60
•
l19jas
•
100
Indet.
Fig. Yl.l2: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Distribución
puntas-hojas (Aura, 1986).
-Capa 75.
Esta capa 15 proporcionó un total de 256 piezas retocadas.
Los raspadores se mantienen muy cerca del índice ofrecido por la capa 16, pero con el matiz de que ahora nos encontrarnos con una mayor presencia de raspadores fabricados sobre lasca o lasca-Laminar. La mítad de los ejemplares
han sido clasificados como simples, anotándose un cierto
avance de los unguiformes.
Los útiles compuestos, representados exclusivamente
por la asociación r aspador-buril, ofrecen porcentajes similares a los señalados para la capa 16.
129
[page-n-130]
Los buriles logran ahora su valor máximo en los tres niveles estudiados. Siguen siendo los diedros, concretamente
el tipo de ángulo-fractura, el más representado. Los fabricados sobre retoque muestran porcentajes bajos.
Los perforadores experimentan cierto retroceso, al igual
que las piezas de borde abatido. Otro tanto ocurre con las truncadas si comparamos su índice con el obtenido en la capa 16.
Las piezas con retoque continuo ofrecen una progresión
que será sostenida en la capa 14. El retoque ocupa diferente
posición y amplitud, siendo usual su carácter marginal o
poco profundo, mientras que el grupo de muescas-denticulados muestra un recorrido contrario al señalado para las piezas de retoque continuo.
El utillaje microlaminar es de nuevo el grupo mejor representado, siendo también su escasa diversificación un rasgo destacado (Fig. VI. 11). Tan sólo las de dorso abatido y
truncadura y las que presentan muesca adquieren valores
netos apreciables, el resto prácticamente queda absorbido
por el tipo 85. El desglose de este tipo no muestra düerencias con lo señalado para la capa 16, aunque ofrece una proporción de puntas más baja (Pig. V1.12). No hemos reconocido ningún microburil, pero si un ápice Lriédrico y un
microburil de Krukowsky, asociados ambos a hojitas de
dorso abatido.
- Capa 14.
La última capa estudiada en esta sala no mostraba un
desarrollo unüorrne, estando arrasada en algunas zonas por
la superior. Pese a ello, ha ofrecido abundante material lítico, no asr óseo donde veremos cambios cuantitativos importantes a partir de la capa 15.
Los raspadores experimentan cierto retroceso y la escasa diversidad de tipos se hace cada vez más evidente. Son
de nuevo los simples quienes ocupan la posición dominante
dentro del grupo.
Los buriles superan con una mayor holgura a los raspadores. Su estilo está más cerca de la capa 16 que de la 15,
donde los soportes fragmentados eran dominantes. Los realizados sobre algún tipo de retoque ostentan el porcentaje
relativo más bajo de las tres capas.
Los útiles compuestos suponen algo más del 3 % y se
encuentran algo más diversificados que en la capa inferior.
Las truncaduras se concentran en sus variantes más
usuales: rectas y oblicuas, pero sin alcanzar Jos cinco puntos. Alguna pieza de borde abatido y otra con escotadura
cierr.m este grupo.
. Las piezas con retoque continuo mantienen su progreSIÓn, siendo mayoritarias las que presentan un único borde
retocado, mientras que el grupo de las muescas-denticulados sigue perdiendo entidad.
El utillaje microlaminar experimenta una pérdida de 5
puntos con respecto a lo visto en las capas \5 y 16 pero aún
asf, su parcial sigue siendo elevado. La gran mayoría de piezas se inluye dentro del tipo 85 (Pig. VI. 11). Su morfología, muy estereotipada, nos muestra una alta homogeneidad
e~ las tres capas (Fig. VT.I2). Entre el resto del qtillaje lammar hay que señalar la presencia de un posible segmento,
algunas piezas con dorso abatido y truncadura y las que
ofrecen muescas o denticulación. Entre los diversos hemos
clasificado dos microburiles.
\30
VI.l.3.
Industria ósea de la Sala de la Mina
(Fig. VI.13)
Las series óseas de Nerja presentan algunos rasgos particulares, destacando la aparición de algunos morfotipos característicos -p.e.: los arpones- junto a otros que casi podrfan considerarse específicos - los biapuntados finos y
cortos.
Si la escasez es su primer rasgo, su distribución a lo largo de las tres unidades introduce matices, al concentrar la
capa 16 la mayor parte de los documentos. Doce piezas de
las aquí descritas están fabricadas sobre asta, mientras que
para el resto se empleó el hueso. Mayoritariamente son Jos
micropunzones y agujas, también algún punzón, los elaborados en hueso, mientras que el asta, restringida prácticamente a la capa 16, es el soporte elegido para las puntas de
mayor tamaño y algún arpón.
- Capa 16.
- Fragmento medial de punta de asta, de la que hemos
logrado recuperar 4 fragmentos que no la completan;
tres de ellos, que ensamblan, son los aquí descritos.
Presenta sección oval y decoración a base de zig-zags
y motivos en ángulo. En el. extremo proximal de lo recuperado ofrece un entalle que semeja el arranque de
un diente. Sus dimensiones, entendiendo por tales su
longitud, anchura y espesor máximos son los siguientes (44xl0x6mm) (Fig.Vr.J3-l).
- Extremo distal, suponemos que de la pieza anterior, con
la que no llega a unir. (15x5x3 ffim> (Fig.VI.I3-l).
- Punta fina y corta de hueso un tanto arqueada. Su sección es circular y en la base se aprecian dos recortes.
(40x4x3.5 mm).
·
- Punta fina y posiblemente doble de asta incompleta de
sección circular. (43x6 3 mm) (Fig.Vl.l3-4).
- Fragmento central y de extremo de punta fma de asta
de sección cuadrangular en la base y circular en el
.resto. (42x3.5x3 mm) (Fig.Vl.l3-3).
- Fragmento medial y de extremo de punta de hueso de
sección circular. Posible punta doble. (37 x3 x3 mm).
- Punta fina de asta de sección subtriánguJar algo aplanada, en su extremo proximal está fracturada. Presenta una incisión en su cara inferior, un tanto irregular
por la porosidad del asta. (36 x 3.5 x 2.5 mm)
(Fig. Vl.l3-5).
- Fragmento medial de punta fina de asta de sección
circular.(25x5x3 mm).
- Fragmento medial de punta fina de asta quemada. Sección circular. (17x3x3 mm).
- Fra&>mento en extremo de punta de hueso con señales de
exposición al fuego y sección circular. (21x 10x6 mm).
- Fragmento central de punta de asta de sección circular
algo aplanada. (26x5 x4 mm).
- Fragmento medial de punta fina de hueso quemada.
Sección circular. (21 x3 x2.5 mm).
- Fragmento medial de varilla de asta de sección planoconvexa. Presenta una acanaladura longitudinal en
uno de sus lados y otra más suave y corta, en una de
sus caras. (19x9x5 mm).
[page-n-131]
~
-o-
-o.
1
2
·¡
'
'
1
1
'
1
-o-
-0 -
!
- o.
-o-
-O' 1
1 1
1¡
h
·O·
J. -0-
o,~ o~
~
1.
¡·
·01
-0·
-0-
1'
u
-o ·
~ ~
3
6
'1 5
4
-e
l
1
u
10
l
-
'"ZP
- o
8
- e
15
-~
-~
12
_ez,
-e
1
\~
-e
20
~
1
~
¡¡
21
\:-e::~
Fig. VL13: Cueva de Nerja 1Salas de la Mina y del Vesuoulo. lndumia ósea (Aura, 1986 • y 1988).
131
[page-n-132]
- Fragmento central de punta de asta de sección circular
tendente a cuadrangular, parcialmente quemada.
(17x9x7 mm).
- Fragmento medial de punta de hueso quemada. Sección subcircular. (19x4x4 mm).
- Fragmentos proximal y distal de aguja de hueso con
cabeza redondeada y sección oval. El diámetro máximo de su perforación ronda el milímetro y medio. Sus
dimensiones reales, de estar completa, serían:
69x9x 1.5 mm (Fig.V1.13-7).
- Fragmento medial y de extremo de aguja de hueso de
sección oval. El diámetro de su perforación está próximo al milímetro. En su extremo conserva restos de
una perforación anterior. (26x3x2 mm).
- Fragmento en extremo de posible aguja de hueso de
sección circular con una cara plana. (26x2x 1 mm).
- Fragmento proximal de posible aguja de hueso, en una
de sus caras se aprecian unas débiles incisiones muy
posiblemente relacionadas con la extracción del soporte. Sección circular aplanada. (20 x 2 x 1.5 mm).
- Fragmento central de aguja o punta fma de hueso. Su
sección es c ircular y presenta señales de fuego.
(16x2x 1 mm).
- Fragmento proximal de aguja o punta fma de hueso,
sección aplanada.(25 x 3 x 1.5 mm).
- Fragmento central de aguja o punta fina de hueso, sección circular. (16x2x 1.5 mm).
- Fragmento central de punta de hueso de sección triangular. (12x7x7.5 mm).
- Fragmento central de punta de base abultada de hueso
obtenida mediante el aguzamiento de su extremo distal,
aquí su sección es circular, mientras que en la fractura
proximal es cercana a la semianular disimétrica .
(52x9x5 mm).
- Fragmento en extremo de arpón de asta. Su sección es
circular con una cara plana y en el extremo distal presenta rres fracturas que por su morfología quizás puedan ser causadas por impactos. Conserva un diente,
roto y poco destacado del fuste. ( 18 x 6 x 4 mm) (Figura vm.3. 5).
- Fragmento central de posible arpón de asta de secció.n
aplanada que no conserva njngún diente pero si un rebaje lateral y el borde proxi mal recto de Jo que debía
ser el arranque de un diente bien destacado del fuste.
En su cara superior se dispone algún motivo en ángulo. (31 x 10x5 mm) (Fig. VUI.3. 3).
- Fragmento central y de extremo de un arpón de sección aplanada fabricado sobre costilla o escápula de
Capra pyrenaica. Conserva tres dientes bien destacados del fuste. En el tercio final de su cara superior
muestra algunas incisiones lineales muy finas que
quizás se deben al proceso de fabricación; en su cara
inferior es visible la zona interna del soporte, parcialmente pulida. (66 x4.5 x 2 mm) (Fig. Vill.3. 1).
- Capa 15.
- Fragmento de costilla de 8os sobre la que se aprecia
parte de una perforación de tendencia circular. Presenta incisiones irregulares en ambas caras.
(64x27x 12 mm).
132
- Fragmento central de punta de asta de sección oval
aplanada. En todas sus caras, salvo en la zona más porosa del asta, presenta series de motivos en ángulo.
(21 x9x5.5 mm) (Fig.VJ.l3-2).
- Fragmento en extremo de punzón de hueso. "(27x4x
xl mm).
- Capa 14.
- Biapuntado corto y fino de hueso de sección circular.
(36x2x2 mm) (Fig.VJ.I3-6).
-Fragmento central de punta de asta de sección irregular aplanada. (17x7x4 mm).
- Fragmento en extremo de punzón de hueso con apuntamiento muy somero. (31 x4x2 mm).
El número de efectivos, su fragmentación y la desigual
distribución de piezas en las tres capas estudiadas no permite
ningún análisis en profundidad. Estos aspectos hacen que su
valoración quede limitada a un breve comentario que será
ampliado al tratar la documentación de la Sala del Vestíbulo.
Sus dimensiones son bastante reducidas, salvo la azagaya decorada incompleta, el resto de las piezas, de estar enteras, apenas superarían los 70-100 mm. Sólo tres grupos
muestran cierta entidad: las puntas, casi siempre de sección
circular, que por su tamaño y morfología deberían ser incluidas en su mayoría dentro de las puntas finas y cortas
(Barandiarán, 1967; Corchón, 1981), l~s agujas de hueso y
los arpones.
Cinco fragmentos de puntas, sobre asta, presentan decoración incisa a base de trazos simples y motivos en ángulo
que dan lugar a una línea quebrada en zig-zag. En el caso de
la azagaya de la capa 16, la decoración se sitúa sobre los
dos bordes y enmarca un motivo ahusado que recuerda una
silueta de animal (Fig. VI.13.l).
Este tema está documentado también en Parpalló y con
unos motivos similares fueron decorados los arpones de la
Cueva de la Victoria (Fortea, 1986) y alguno de Cova Matutano (OlAria et al., 198.5).
La escasez de documentos óseos recuperados en las
capas 15 y 14 quizás puede tener un significado secuencial, aunque no coincide con lo observado en la vecina
Sala del Vestíbulo, donde la industria ósea sigue presente
en el conchero (NV-4). La mayorfa de piezas son puntas
cortas, de sección circular y fino espesor. Sus diámetros,
al menos en tres casos, nos inclinarían a clasificarlas como
biapuntados fmos y cortos - anzuelos rectos -, de no ser
por su estado tan fragmentario. De la capa 14 procede precisamente una pieza entera con esta morfología que incide
en lo anterior.
V1.1.4.
INDUSTRIA LíTICA DE LA SALA
DEL VESTÍBULO
Antes de presentar los resultados de l análisis de los materiales procedentes del sondeo hay que advertir que las capas 5 y 6 han sido agrupadas en una misma serie. La escasez de efectivos procedentes de 1 m 1 y la clasificación
tipológica nos han inclinado a asumir esta posibilidad. En
c ualquier caso, y dadas las limitaciones del material manejado, nos ceñiremos a valorar sus tendencias generales.
[page-n-133]
Vl.1.4.1.
Tecnomorfologia: soportes presencia de córtex y talones
Al igual que en la Sala de la Mina, el sílex es la materia
prima más comúnmente utilizada, si bien también están presentes el jaspe, el cristal de roca y algunas materias locales.
Sobre un gran nómero de piezas se advierten señales de haber estado expuestos al fuego, independientemente del tipo
de soporte y tamaño,
El utillaje retocado y no retocado de los níveles magdaleruenses de esta sala presenta un porcentaje laminar menor
que el descrito para la Sala de la Mina, basta el punto que
las lascas son el soporte mayoritario entre el utillaje retocado (Fig. VI.l4). También las piezas con restos de córtex
ofrecen frecuencias más altas (Fig. Vl.l5). No obstante, La
distribución de los talones evidencia un similar comportamiento para ambas salas. Aparte de Las piezas que no conservan talón, que son mayoría, lisos, corticales y diedros
son los tipos más frecuentes (Fig. Vl.16).
VI. 1.4.2.
NV~S(MNR)
NVJ.7 (MNR)
NV/.fJ+S (MR)
NV/·7 (MR)
w
o
•
o
Las<:a.s
w
~
•
Hojas
•
100
Hojitas
Fig. VI.l4: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. Distribución
de los sopones.
Tipometria
Los histogramas muestran una gran similitud entre las
capas 5 + 6 y 7, describiendo cierta tendencia a reducir sus
dimensiones a medida que ascendemos en la secuencia.
Destaca el contraste entre la longitud y anchura del MR y
MNR. lo que muy posiblemente se deba a lo reducido de la
muestra en el caso del utilJaje retocado (Figs. VI.l7 y
Vl.l8).
Las piezas retocadas con una longitud entre los 1-2 cm
suponen más del 50 % del total; esta distribución contrasta
con lo observado en el conjunto no retocado, donde ese Jugar es ocupado pos las piezas entre 2-3 cm. Un desajuste similar se aprecia también para la anchura, sobre todo en los
extremos de los módulos.
Las tres capas ofrecen una presencia mayoritaria de piezas retocadas cortas, mientras que en el conjunto no retocado existe un mayor equilibrio entre piezas largas y cortas
(Fig. VI.19). Sus índices de carenado muestran que las piezas planas y muy planas concentran prácticamente la totalidad del muestreo (Fig. VI.20). Hay que scijaLar que las pie7..as enteras, tan sólo modificados por el retoque, están en
ligera ventaja o equilibrio con las fracturadas. Esta cualidad
contrasta con lo señalado para la Sala de la Mina.
NV/.fJ+S (MN!l.)
NV/-7(MNR)
NV/- 6+S (MR)
NV/· 7(MR)
o
20
.1
•
2
100
80
60
40
•
3
Vl.l5: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. Presencia de córtex.
NV/-6+.S (MNR)
NV/-7 (MNR)
Vl.l.4.3.
El retoque
-Capa 5 + 6 (92 tipos primarios: 78 monotipos y 7 dobles)
Serie ordinal: S
A
B
B
40
34
15
2
p
1
SE
o
-Capa 7 (92 tipos primarios: 63 monotipos, 13 dobles
y 1 triple)
Serie ordinal: S
A
B
40
26
21
E
4
p
1
NV/-6+S (MR)
SE
o
NV/-7{MR)
o
40
20
1
ConiC8l
Uso
•
60
Puntifoone
eiJ Diedro
100
80
0 Facetado
•
l'mcooociblc
Fig. V1.16: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. Distribución
de los talones.
133
[page-n-134]
NVf.f>+S (MNR)
NY/-ó+S (MNR)
NV/·7(MNR)
NY/·7(MNR)
NV/-ó+S (MRJ
NV{-6+S (MR)
NV/·7(MR)
NY/·7(MR)
o
20
11
•
40
60
•
30-39
~ 4049
I0-19mm
20-29
o
11
100
80
D >50
20
>s
40
11 s-4
60
B
4-3
80
Ea
3·2
100
D
<2
Fig. VI.20: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. Índices
de carenado.
Fig. VI.I7: Cueva de Nerja /Sala del Vesl.fbulo. Longirud.
Secuencias estructurales según los modos de retoque:
- Capa 5+6: S
-Capa 7:
S////
NV/-ó+S (MNR)
B//1
E/1//
P
A
B/
E//
P
Como se puede observar, las secuencias estructurales de
las series magdalenienses de esta sala guardan importantes
coincidencias con las descritas en la Sala de la Mina. Ex.j_ste
una identidad entre las series ordinales de las capas 5 + 6 y
7, pero se aprecia cierta inestabilidad en el grado de las rupturas, derivada muy posiblemente de la escasez de la muestra. Simples y abruptos inician tatnbíén las secuencias del
Vestíbulo, aunque en ambos casos separados por unas rupturas muy cortas de buriles. Es esta quizás el principal matiz,
ya que el resto de la serie no presenta mayores novedades.
NV/·?(MNR)
NV/-ó+S (MR)
NV/-7(MR)
o
11
11
20
0-9mm
10.19mm
40
60
20.29mm
~ 30.39
11
80
D
lOO
NV/·7(NMR)
NV/6+5(MR)
NV/-7(MR)
0-t
m
B t-1.5
~
11
g
~
1.5-2.5
el 2.5-4
Estudio tipológico
-Capa 5 + 6 (Fig. VI.21).
NV/·6+5 (MNR)
o
11
VL 1.4.4.
>40mm
Fig. YL 18: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. Anchura.
100
O >4
Fig. Yl.l9: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. fndices
de alargamiento.
134
A/
La suma de ambas series ha ofrecido 525 restos líticos,
de los que 85 están retocados.
Su índice de raspador se sitúa en el 8.2, siendo los simples mayoritarios. Los buriles superan holgadamente a los
raspadores, quedando concentrados prácticamente en la variante de ángulo-rotura. Alguno múltiple y transversal sobre
muesca, cierran el conjunto.
Los ú.tiles compuestos están representados por la asociación raspador-buril, raspador-pieza truncada y un perforador-truncadura. Idéntica frecuencia alcanza el grupo de
perforadores- becs: 4.7.
Los grupos del sustrato suman más del 35 % del total
del utillaje retocado. Las piezas con retoque continuo, casi
siempre localizado únicamente en uno de sus bordes, suponen e1 8,2, mientras que el grupo de muescas-denticulados
alcanza el mayor índice registrado con el 16.4.
Entre las piezas elaboradas mediante el retoque abrupto,
destaca el alto porcentaje alcanzado por las truncaduras rectas y oblicuas. Dentro de este grupo hemos incluído un grupo significativo de piezas de muy reducido tamaño, casi
siempre Sobre lasca-laminar corta de silueta s ubrectangular
y que podrían, según casos, ser clasificadas bien como
[page-n-135]
-,tJ
·.·
:·
A-
3cm
~
[J¡ ~~
_t '~
tm
~
1
p
1
'-~
F ig. V1.21 : Cueva de Nerja /Sala del Vcslfbulo. lnduslria lflica de las capas 5 +6 Y7.
135
[page-n-136]
muesca retocada, bien como truncadura distal cóncava. El
escaso espesor del soporte así como la equívoca tendencia
del retoque nos hace ver en casos A (S) y en otros S (A),
siendo su morfología prácticamente idéntica. Su tamaño y
aire general recuerda a algunas piezas descritas en la capa 2
de Barranc Blanc (Fortea, 1973; FuUola, l979).
Las hojitas de dorso, en sus variantes de dorso estricto y
de dorso y truncadura, suponen el7.05 y el 11.7 sí les sumamos las hojitas con retoque marginal y las que ofrecen
muesca (s) o denticulación.
De la capa 5 proviene un canto aplanado de silueta subrectangular que hemos clasificado como retocador-eompresor, similar al haUado en la capa 16 de la Sala de la Mina,
aunque sin motivos incisos en este caso (Sancbidrián, 1986).
- Capa 7 (Fig. VI.21).
Sobre un total de 679 restos líticos, se han reconocido
77 útiles retocados.
Su índice de raspador supera los 9 puntos, entre los que
hemos clasificado algunos simples sobre lasca u hoja, alguno doble, en hombrera, sobre lasca retocada y algún ejemplar fragmentado.
Los buriles son, junto al uti!Jaje microlaminar, el grupo
que experimenta una mayor progresión. Su índice se sitúa
en el 20.7 y son también mayoritarios los diedros y dentro
de estos, la variante sobre ángulo-rotura. Los ejemplares
elaborados a partir de un retoque de apoyo son escasos, destacando los que parten de una truncadura oblfcua y uno
múltiple sobre trUncadura retocada.
Los útiles compuestos también están presentes, mientras que el grupo de becs-perforadores ofrece un índice algo
menor que en las capas superiores.
Los grupos del sustrato muestran una menor entidad
que en la capa 5 + 6, característica difícil de evaluar por la
enorme variabilidad que generalmente se atribuye a estos
conjuntos. Las piezas con retoque continuo suponen eJ 5.1,
las muescas-denticulados el 15.5, y los esquirlados e\2.5.
Entre el utillaje de borde abatido destaca la caída de las
truncaduras, cuyo índice se situa ahora en el 5.1 %, y el paralelo ascenso del utillaje microlaminar. Entre las primeras
existen algunos ejemplares que nos recuerdan a las paniculares piezas truncadas de la capa.S+ 6.
Dentro del utillaje microlaminar hay que señaJar la presencia de dos triángulos escalenos que suponen el 2.6 %, y
una hojita escalena. Las hojitas truncadas, las de dorso estricto y las de dorso más truncadura suponen el 15.5, que
sumadas a las piezas con muesca (s) y denticulación y las
hojitas con retoque simple marginal directo o inverso, nos
proporciona un indice d.e utillaje microlaminar del22.08.
Piezas fracturadas y sobre las q ue se combinan varios
modos de retoque de forma irregular completan Jos seís lítilcs diversos clasificados.
Vl. l .5.
INDUSTRIA ÓSEA DE LA SALA
DEL VESTÍBULO (Fig. VT.13)
Esta sala ha proporcionado una documentación algo
más diversificada y numerosa, si nos atenemos a la extcn-
136
sión manejada. Se compone de un total de 35 documentos
elaborados en su totalidad sobre hueso. Son mayoría las piezas fragmentadas o incompletas.
- CapaS.
-Fragmento medial de punta fina de hueso de sección
circular. (23 X 3.5 x 3 mm).
- Un fragmento central de punta fina de hueso de sección circular. (12x2x2).
- Un fragmento en extremo de punta fina de hueso de
sección circular. (24x3 x3).
-Un fragmento en extremo de una punta fina de hueso
o aguja de sección circular. (18 x2x2).
-Un fragmento distal de punra fina de hueso que presenta una fractura proAirilal con apariencia de bisel y
que da lugar a una sección semicircular en este extremo, mientras que en el apuntado es completamente
circular. (23x2x2).
Y otro fragmento de idénticas características al
anteriormente descrita, aunque de menores dimensiones. (17 x 2 x 2). Podría tratarse de dos fragmentos de
una misma pieza incompleta, resultando ser una micropunta biapuntada o anzuelo.
-Un fragmento medial de hueso trabajado de sección
aplanada, ofrece incisiones lineales en ambas caras,
quizás relacionadas con su elaboración. (20x6x2)
-Un fragmento central de arpón de hueso de sección
algo aplanada que conserva tres dientes y parte del
arranque de otro, bastante estrechos y angulosos que
presentan un ángulo de ataque y retención bastante
cerrados; se disponen juntos y están perfectamente
delineados sobre el fuste, del que destacan. En su cara
superior y en el lado opuesto a los dientes presenta un
adelgazamiento lateral recorrido por una serie de tra7-0S inversos que tienen su replica en la cara inferior,
en la que también observamos marcas oblícuas paralelas, y que al coincidir dan lugar en algún caso, a una
seriación de signos en «V» de brazos asimétricos.
Otra serie de trazos se situa sobre esta misma cara inferior, en posición sublongitudinal e inversa. (30 x 9 x
6) (Fig. Vlll.3. 2).
-Capa6.
- Un fragmento medial y de extremo de punzón parcialmente aguzado, afectando las señales de pulimento
tan sólo al extremo activo. (38 x9x6).
- Un fragmento en extremo de punta de hueso de sección circular. (19x6x6).
-Una punta de hueso bastante aplanada, en la base ofrece
una fractura que afecta a uno de sus lados. (40x5x4).
- Un fragmento en extremo de punta aplanada que conserva restos del canal medular y que, al encontrarse
perfectamente pulido, configura una ranu:ra o acanalado
si atendemos a su sección. (14x6x3) (Fig. VI.l3-8).
-Otro fragmento central de punta aplanada con restos
del canal medular. Podrfa formar parte de la misma
pieza anterior. (16x5x3) (Fig. VI. l3.8).
- Un fragmento distal de punta f'ma de hueso, sección
prácticamente trapezoidal. (29 x 3 x 2.5).
[page-n-137]
- Fragmento en extremo de punta fina de hueso o aguja,
sección circular (l4x2x 1).
- Fragmento en extJ;J:mO de punta fina de hueso o aguja,
su sección es subcl.rcular y está quemada. (25x2x 1.5).
- Un fragmento en extremo de punta fina de hueso o
aguja de sección aplanada. (18x3x 1).
- Un fragmento de núcropunta o posiblemente anzuelo
de sección aplanada. (14x2x 1).
- Una micropunta biapuntada cona con sus extremos ligeramente fracturados y sección semianular, quizás se trate también de un anzuelo. (38x4x2) (Fig. Vl.l3.10).
- Una micropunta biapuntada fracturada, presenta sección
subtriángular a circular en los extremos. (48 x 3.5 x 2)
(Fig. VI.l3.11).
- Un fragmento central de punta fina o micropunta de
hueso, de sección circular. (27x3x2.5).
- Fragmento de punta fina o aguja de hueso, de sección
aplanada. (17 x 2 x 1).
- Un fragmento en extremo de punta fina 1 aguja de
hueso de sección aplanada. ( 16 x 2 x 1).
- Un fragmento central de fuste de sección irreconocible, por fractura en ambos extremos y también longitudinalmente. (12 x8 x6).
- Un fragmento central de arpón de hueso, de sección
masiva y tendencia poligonal. Conserva un único
diente destacado, ancho y convexo, con los ángulos
de retención y de ataque bastante más abiertos que en
e l ejemplar descrito en la capa superior. (13x1J x6)
(Fig. VITT.3. 4).
- Capa7.
- Un fragmento en extremo de punta fina de hueso de
sección circular. (29 x 3.5 x 3).
-Un fragmento distal de punta fina de hueso de sección
circular. (13 x2x2).
-Un fragmento en extremo de punta fina o aguja de
hueso, de sección circular. (8 x2x 1).
- Un fragmento distal de punta fina de hueso de sección
circular. (13X2X2).
- Un fragmento medial y de extremo de punta fma de
hueso de sección subcircular. (36 x 3 x 2.5).
- Una punta bastante fina de hueso de sección circular
que en el extremo opuesto tiende a ser aplanada para
dar paso a un estrangulamiento, en ambos lados, que
da lugar a una doble hombrera. (62 x 4.5 x 3) (Fig.
VL13.9).
- Un fragmento en extremo de punta fma de hueso o
más posiblemente de aguja, de sección aplanada.
(16x2xl).
- Un probable fragmento proximal de aguja de hueso de
sección aplanada. (15x3x l).
- Un fragmento central de fino tubo de hueso, posiblemente de ave, de sección anular y que presenta uno
de sus extremos apuntado y cuidadosamente pulido.
(38x3x3).
- Un fragmento central de punta o varilla de hueso de
sección trapezoidal, presentando en la cara inferior
planos de pulido a tres vertientes. Tanto en la cara superior como en la inferior, ofrece abundantes arrastres
oblicuos. (28 x 12x6) (Fig. Vl.J3.13).
Estos recuentos indican un dominio absoluto del grupo
de Jos apuntados, compuesto básicamente por fragmentos de
puntas finas de sección circular-oval totalmente pulidas y de
cortas dimensiones. Junto a estas piezas se documenta alguna, prácticamente entera, que por su carácter biapuntado y
grosor inferior a 3 mm hemos clasificado entre las micropuntas biapuntadas o anzuelos. Sus secciones son algo más
diversificadas ya que, ademas de la circular-oval. encontramos aplanadas o subtriángulares. Ambos tipos - puntas y
biapuntados finos y cortos - quizás pueden ser considerados
como variantes tipométricas de un mismo útil.
Los anzuelos, aún siendo poco frecuentes, están documentados desde el Aurifiaciense típico, experimentando
cierta progresión en el Paleolítico supe.r ior final y EpipaleoIrtico (Barandiarán, 1967). Este tipo es descrito también
por Corchóo (198 1) identificándolo con el subtipo anzuelo
recto de Camps-Fabrer (1966-68). En conjuntos magdaJenienses peninsulares se ha identificado en algún yacimiento
cantábrico - Aitzbitarte IV- (Barandiarán, 1967) y con
dudas en Hoyo de la Mina (Such, 1919). Está presente también en niveles azilienses de la Petite Grotte de Bize (Sacchi, 1986).
La repetida aparición de estas piezas con unos carácteres bastante estereotipados --dimensiones, morfología y tipos de sección- plantea serios problemas de clasificación
cuando nos encontramos ante fragmentos centrales o proximales de lo que en algunos casos podrfan ser considerados
como fragmentos de agujas, de las que no contamos con
ningún ejemplar que conserve la perforación que da pie a su
segura identificación. Estos morfotipos son abundantes en
las capas 4, 5 + 6 y 7, desapareciendo a partir de esas cotas.
Entre el resto, hay alguna pieza que merece un comentario. En primer lugar, podemos referirnos a una punta de la
capa 7 que ofrece un estrangulamiento en su extremo basal
que da lugar a una doble hombrera combinada con una sección aplanada (Fig. VI.l3-9). Su carácter particular, tan sólo
algunas piezas cortas espatuladas y casi siempre fragmentadas, recogidas por Barandiaran ( 1967) y Leroy-Prost
( 1976,-79) recuerdall lejanamente su morfología, podría incluso, hacernos pensar en una singular modalidad de enmangue en función de la punta opuesta, al combinarse el estrangulamiento con un aplastamiento gradual que
transforma la sección circular en aplanada.
Del último grupo de los apuntados disponemos tan sólo
de un ejemplar más o menos tfpico. Nos referimos a un
fragmento central de varilla de la capa 7 de sección trapezoidal irregular y que presenta una serie de arrastres oblicuos en ambas caras (Fig. VI.13- 13).
Entre los dentados hemos incluído dos fragmentos de
arpón. El primero proviene de la capa 5 y el restante del
contacto entre la caP.a 7 y la 6. Ambos fueron los primeros
recuperados en Andalucía en un contexto industrial y paleoambiental documentado. El ejemplar de la capa 5 presenta
motivos incisos a base lineas y series de ángulos que tienen paralelos claros en algunas piezas de Parpalló, Matulano o Victoria, aunque quizás puedan ser estrictamente funcionales.
El ejemplar de la capa 5, pese a su sección circularoval, podría parecer menos evolucionado -úpológicamentc
hablando- por sus dientes seguidos y rectos; mientras que
137
[page-n-138]
el fragmento de la capa 6 ofrece una sección poligonal y el
único diente conservado está claramente destacado del fuste
y es mucho más incurvado. En ambos casos se ha empleado
el hueso y no el asta para su elaboración.
VI.l.6.
INTERPRETACIÓN Y CORRELACIÓN DE
LOS DEPÓSITOS DE AMBAS SALAS
Comparten las industrias Uticas de ambas salas materias
primas similares, aunque se observan difetencias en la distribución de los soportes y en la densidad de materiales que
quizás puedan ser valoradas mejor en trabajos futuros. En lo
tipológic"o, el perfil común viene definido por una relación
R/B favorable en diverso grado a los segundos y un buen
conjunto de utillaje microlarninar (Fíg. VI.22).
puntados. En los tres casos su índice de fragmentación es
muy elevado.
Explicar la diferente composición de los conjuntos, sala
a sala y capa a capa, no resulta fácil. La interpretación sedimentológica indica una cierta correlación entre los procesos
sedimentarios registrados en ambas salas (Fig. VI.23). Esta
proximidad también se puede afirmar a partir de las dataciones radiométricas obtenidas para las capas 16 -Mina- y
7, 6 y 5 -Vestt'bulo- (Jordá, Aura y Jordá, 1990; Jordá
Pardo, 1992). Pero, si nos atenemos a los criterios habitualmente manejados a la hora de proponec la ordenación secuencial de las industrias magdalenienses en la región, existen rasgos en la Sala de la Mina que bien podnan ser
relacionados con los procesos de diversificación industrial
iniciados durante el Magdaleoiense final: una tendencia a la
microlitización, mayor equiUbrio entre raspadores y buriJes,
IG
NMI-14
NMI-15
NM/-16
NV/-5+6
NV/-7-
10
llw
rr
lrs
1111·11
IR
1~111
IO.l
12.8
12.5
8.2
14.(í
~.(.
u
I.U
(>.6
0.4
15.2
13.9
14.1
I.'J
~-'
11.7
S.'J
o
1.7
4.7
4.(.
(,.•)
10
0.7
16.4
(1
9
20.7
2.<1
~.1
~·
o
o
o
o
1}.~
()
2.(,
20
5.1
huul
,J,7
luc
1
~·J.8
3!1.1
11.7
:.!2
3.1
1.7
1.3
3.~
4.2
Fig. V1.22: Cueva de Nerja 1Salas. de la Mina y del Vestfbulo. Índices tipológicos.
Las diferencias mayores se encuentran ~n la entidad de
las series manejadas. Esta situación quizás pueda explicar
algunos rasgos particulares de los conjuntos obtenidos en el
sondeo de la Sala del Vestíbulo, ~omo son un mayor desequilibrio entre raspadores y buriles, el particular grupo de
truncaduras y la mayor diversificación del utillaje microlaminar. Otras diferencias, como el comportamiento de muescas-denticulados y piezas retocadas no aportan mayores resultados.
A pesar de sus limitaciones, la documentación del sondeo ofrece la sucesión estratigráfica de algunos morfotipos
líticos y óseós que tradicionalmente han tenido un valor secuencial reconocido. La presencia de dos triángulos escalenos en la capa 7 acompañados de una corta pero variada serie microlaminar -comparable a las proporcionadas por
Cendres y Parpalló- y de arpones en las inmediatas superiores -capas S y 6- establecen un recorrido que habrá
que contrastar en el futuro. Esta sucesión, sin embargo, se
produce rápidamente en términos cronológicos, si nos atenemos a las dataciones radiométricas obtenidas en estas capas (cf. Capítulo VII).
La evolución de las industrias liticas de la Sala de la
Mina está marcada por la homogeneidad de las series. El
mayor equilibrio entre raspadores y buriles y la escasa diversificación del utillaje elaborac;lo sobre hojitas son sus rasgos característicos. El único elemento que establece distancias es la distribución de la industria ósea en las tres capas
estudiadas. La capa 16 concentra la mayoría de evidencias:
puntas de asta, en algún caso decoradas con series de motivos en ángulo, puntas finas, biapuntados finos y cortos anzuelos- y arpones de morfología y sección diversas. Las
dos unidades que se le superponen -la 15 y 14--han ofrecido una serie ósea muy corta y compuesta en su mayoría
por fragmentos de puntas finas y cortas, posiblemente bia-
138
elevado índice de utillaje microlarninar -con una monotonía y estandarización marcadas- y el progresivo abandono
de la industria ósea.
Este punto de inflexión, en el que las industrias magdalenien.ses inician diversos y no estrictamente homogéneos
procesos que conocemos como Epipaleolítico aziloide o
como Epimagdaleniense (Soler, 1980; Sacchi, 1986), parece
registrarse igualmente en la Sala del Vestíbulo, donde la
base de la unidad NV-4, datada en t0.860 BP, contiene
buena parte de los rasgos tipológicos atribuídos a las industrias del inicio del Holoceno, aunque acompañados todavía
de una industria ósea compuesta en su mayoría por biapuntados fmos y cortos.
Vl.2.
YACIMIENTOS DE LA CALA
DEL MORAL (MALAGA)
. A unos 9 km de la ciudad de Má.laga y siguiendo la misma línea de costa se localizan una serie de colinas y promontorios caUzos que han servido y sirven como materia
prima para la elaboración de cementos y honnigones. Los
tres yacimientos que a continuación se comentan se situan
entre las poblaciones de la Cala y el Rincón de la Victoria,
en el conocido como Cantal Gordo.
VI.2.1.
CUEVA DE LA VICTORIA
Se nos describe como un pequeño pozo o torca que
daba paso a una serie de salas de desarrollo horizontal cuya
entrada original estaba cegada por derrumbes (Giménez
Reyna, l941 y 1946). En la breve descripción estratigráfica
que se hace del depósito. de la primera de sus salas se nos
[page-n-139]
señalan tres paquetes. Al superior corresponden los conjuntos cerámicos atribuidos a la denominada Cultura de las
Cuevas (Giménez Reyna, 1941 y 1946). Mientras que los
dos inferiores son los que en principio presentan un mayor
interés, al coincidir con los descritos en las cercanas cuevas
del Higuerón y Hoyo de la Mina.
Los datos preliminares sobre un sondeo practicado por
Fortea parecen confirmar una secuencia fonnada por un nivel inferior, leptolitico, y otro intermedio con abundante fauna malacológica que llega a constituir en ocasiones un auténtico conchero; a techo de ambos se situarían los niveles
cerámicos ya señalados (Fortea. comunicación personal).
De sus materiales paleolíticos sólo se conocen las referencias publicadas por Ripoll (1970) y Fonea (1973) de la
existencia de dos arpones de una hilera de dientes de tipologfa evolucionada tal y como se desprende de su descripción:
sección oval y subrectánguJar con decoración a base de bandas de zig-zag que rodean el fuste y haces sinuosos o quebrados, que lo recorren longitudinalmente (Fortea, 1986: 73).
VI.2.2.
CUEVA DEL IDGUERÓN O DEL SUIZO
Fue Breuil (1921) quien en sus trabajos y prospecciones
por la Provincia de Málaga advirtió la existencia de restos
de pintura, semejantes a los signos en rojo de la Pileta, en
uno de los pozos o torcas cercanos a Hoyo de Ja Mina. Es
conocida también como Cueva del Suizo en recuerdo de
Antonio de la Nari, un infatigable y suponemos frustrado
buscador de tesoros árabes en la Andalucía romántica, causante de la total remoción de los sedimentos. A pesar de estas circunstancias, Breuilllegó a apreciar dos niveles de habitación, al igual que en Hoyo de la Mina.
En los años sesenta, Giménez-Reyna y Laza Palacios
( 1962) efectuaron trabajos de limpie1-a y excavación, pero
sin lograr aislar ningún paquete estratigráfico que no estuviera revuelto. La revisión de estos materiales y los de la
colección Santa OlaJia de! M.A.N., realizada por López y
Cacho ( 1979) cierra el capitulo de trabajos llevados a cabo
en el yacimiento.
Las conclusiones alcanzadas en este último trabajo vienen a proponer que la cavidad fue ocupada durante el Auriñaciense (?), Perigordiensc, Solutrcnse y Magdaleniense,
aunque a nuestro entender sólo están suficientemente atestiguadas las dos últimas industrias. La serie de raspadores y
útiles fabricados sobre hojas y lascas son, por estno y típomctrfa, fácilmente relacionablcs con los obtenidos en Ambrosio o en Nerja-Vestíbulo. Destaca la presencia de una
punta bifacial con pedúnculo y aletas, una punta escotada y
dos fragmentos de arpón, uno con los dientes perfectamente
marcados y sección aplanada y otro con un único diente
marcado (Fig. Vll1.3. 6 y 7).
VL2.3.
CAVERNA DE HOYO DE LA MINA
Está orientada al sur y a unos 300 m sobre el nivel del
mar, del que dista escasamente mil metros. A la cueva se
accedía por medio de una torca abierta en una de sus galerfas al encontrarse la entrada original tapiada, desde tiempos
neolfticos, tras la inhumación de varios individuos. Fue excavada durante 1917 y 1918 por Such, quien nos señala que
sus trabajos se limitaron prácticamente a la sala principal,
próxima a la primitiva entrada. La pubHcación de una detallada memoria de sus trabajos nos ha permitido contar con
una monografía correcta y sugerente.
En su depósito distinguió Such ( 1919):
- Un nivel Neolftico sepulcral que ocupaba los 20 cm
superficiales.
- Por debajo de este, un potente nivel de 1,45 m de espesor en el que no halló ni cerámica ni piedra pulida.
En su interior se apreciaron tres pisos de hogares superpuestos, constitufdos por densidades apreciables
de valvas de moluscos marinos, si exceptuamos Heli.x nemmoralis, y entre las que eran dominantes Tapes decussatus y frecuentes las de Mytilus, Pecten,
So/en y Cardium.
- Tras éste se halló una capa estéril de arcilla roja
compacta con escasos bloques, en la que se profundizó 25 cm sin alcanzar la roca.
Los tres pisos de hogares del nivel Il fueron denominados de la siguiente forma:
- Nivel mixto (20- 30 cm): En el que se hallaban todavfa algunos fragmentos de cerámica lisa y una escasa
industria lítica, destacando la presencia de algunos
geométricos.
Tras este nivel mixto vendrfan los dos pisos paleolíticos.
-El superior (10 cm): fue denominado Tardenoisiense,
quedando incluido en parte dentro del mixto y perderse en otras zonas.
- El inferior (> lOO cm): llamado Capsiense, estaba
constituido por dos pisos de hogares superpuestos,
delimitados por bloques calizos con su cubeta revestida por un lecho de piedras pequeñas, en los que se
amontonaban restos de mariscos, peces y crustáceos
con abundantes cenizas. Proporcionó una reducida
serie lftica como veremos.
Nuestro estudio de los materiales conservados en el Museo de la Alcazaba de Málaga viene a coincidir con la clasificación de Fortea (1973). Tan sólo comentar la elevada proporción de hojas-hojitas y la cal idad de la talla, realizada
mayoritariamente sobre sílex de colores grises, negros y claros. Asr mismo, anotamos una buena presencia de sopones sobre cuarcitas de grano fino y colores oscuros. El resultado de
la talla sobre ambos tipos de roca era mayoritariamente laminar y de dimensiones mayores a las contabilizadas en Nerja.
En el plano tipológico, el funcionamiento de algunos
grupos puede ser significativo, dentro de los límites que impone la escasez de la muestra. El piso Tardenoisiense ofrece
una buena serie de utiUaje microlamínar entre el que destacaríamos las puntas de base adelgazada, algún buril, que según Such se concentraban en el piso inferior Capsiense y
tres perforadores sobre hoja, de muy buen esu1o, sólo comparables a algunas piezas del Magdaleniense cántabro-pirenaico. El resto de la serie está formada por raspadores cortos sobre lasca y algunos ejemplares sobr e hoja. La
139
[page-n-140]
industria ósea conservada se reduce a una posible espátula
que ofrece en uno de sus extremos doble bisel y marcadas
señales de abrasión.
En el nivel Capsiense vamos a encontrar una industria
de fuerte componente laminar y con una tipometría claramente mayor que la del nivel Tardenoisiense. Destaca aqu1
la buena presencia de los buriles que, aunque inferiores en
número a los raspadores, tanto por su estilo como por la
presencia de un ejemplar del tipo en pico de loro, dan un
aire magdalenicnse al conjunto. Hay también una posible
rasqueta y algún t1til compuesto que nos reafirman en lo anterior. El utillaje microlaminar es menos abundante que en
el del piso superior, pero más variado, señalándose la asociación de un triángulo escaleno alargado a dos puntas de
dorso y denticulación. A este nivel parecen corresponder
también los cinco fragmentos de puntas o punzones, dos de
los cuales tal y como ya señaló Fortea (1973), bien podrfan
pertenecer a sendas azagayas. En la monografía se describe
un anzuelo curvo, similar a otro hallado en los niveles neolfticos de Nerja, un colmillo de Sus perforado y grabado y
otro más, también perforado, de mamífero marino que no
pudimos encontrar entre los fondos del Museo de Málaga
(cf. Such, 1919: Lam XIX: 6 y JO).
Las conclusiones de Such, pese a mantenerse dentro de
la ortodoxia de las teorras africanistas entonces imperantes,
no dejan de apuntar el marcado aire magdaleníense de Hoyo
de la Mina, para concluir que su nivel Capsiense «se desarrolló durante la época del Solutrcnse y Magdaleníense del
resto de Europa» (Such, 1919: 53).
La revisión posterior de sus materiales ha venido a afirmar esta fiüación magdaleníense, pasando a constituir junto
con el Barranco de los Grajos y La Mallada la base que sirvió para definir el perfil tipológico del Magdalcniense superior-fmal mediterráneo, ya sin axpones (Fortea, 1973).
Lo común a estos tres yacimientos de La Cala, independientemente de su proximidad espacial o de la buena presencia de fauná marina que lodos presentan, es que· repiten
una secuencia similar y que las escasos referencias conocidas sobre su cu.llura material coinciden en señalar ocupaciones Magdaleniense superior sensu lato.
140
VI.3.
OTRAS REFERENCIAS
El yacimiento del Pirulejo se encuentra muy cerca de la
población de Priego de Córdoba, al abrigo de unas fonn.aciones de travertínos. Hasta la fecha sólo se han publicado
unas referencias preliminares sobre sus industrias y del hallazgo de algunas plaquetas con restos de ocre e incisiones
que al menos en un caso delinean una cabeza de cabra grabada (Asquerino, 1988 y 1989). Su localización interior y
estas primeras descripciones sugieren la existencia de un
yacimiento que habrá tener presente en el futuro. Su atribución al magdalenicnse se ajusta a lo conocido en Andalucfa
y en el resto de la región mediterránea.
De la Cueva Tapada proviene una azagaya monobiselada de sección circular con Hneas incisas paralelas que recorren el bisel y parte del fuste y que fue relacionada, con reservas, con el Magdaleniense (Portea, 1973).
Igualmente, los niveles superiores del yacimiento de
Gorham's Cave fueron relacionados con el Tardiglaciar, especialmente el B. La escasa serie lítica formada por raspadores, buriles de ángulo y alguna hojita de dorso, además de
una azagaya con amplio monobisel, puede ser fácilmente
comparada con los conjuntos de Parpalló y Hoyo de la Mina
(Waechter, 1964), aunque sin traspasar ese limite.
El yacimiento al aire libre del Duende (Rodríguez y
Aguayo, 1984), situado en Ronda y por tanto muy cerca de
la Cueva de la Pileta. presenta ciertos rasgos - sobre todo el
tam.a ño y aire del utillaje microlaminar- que podrían encajar perfectamente con lo descrito para las series finales del
Magdaleniense regional, aunque asociados a otros elementos -hojas retocadas y flexionadas, 1 microbun1 y quizás
un geométrico-- que se inscriben mejor dentro de la dinámica de la neoHtización. Este tipo de asociaciones es habitual en los yacimientos locali7.ados al aire libre.
Por último, en la Sierra de Momia, al sureste de Cádiz,
se han descrito 2 conjuntos superficiales: Cubeta de la Paja
y Cuevas de Levante, que junto a morfotipos claramente
solutrenscs contienen rasgos que invitan a pensar en la
existencia de ocupaciones magdalenienses (Sanchidrián,
J992)
[page-n-141]
LÁMINA lV
Foto 13.-Cucva de crja.
El yacimiento se ubica
en el mismo cambio
de pcndieme
entre el picdcmonte
y la e'>trecha llonum litoral.
Foto 14.- Morfologfu
CO\tCnt en la perpendicular
del yacimiemo
d.: la Cue' a de '\erJa
Foto 15. Cueva de 1\erp Repr.:,entac•6n lll.lfllhl o lemenina
del llamado Camarín de lo-, Pece~ (Foto J. L. Sanchidrián).
Fmu
lú.-CU~\;1 d~
la Pileta. alón del pct.
141
[page-n-142]
1
.
1
[page-n-143]
VII.
CRONOESTRATIGRAFÍA DEL MAGDA.LENIENSE
MEDITERRÁNEO
Los niveles que contienen las industrias magdalenienses
descritas en páginas anteriores se depositaron entre ca.
16.500 y 10.500 BP, a lo largo de las últimas pulsaciones
frias del Wünn reciente y el inicio del Holoceno. La utilización de unos referentes y términos generados sobre resultados de estudios realizados en latitudes más septentrionales
-p. e.: la secuencia alpina o la cronozonación polínica (Leroi-Gourhan, 1980; Laville et al., 1985, Hoyos, 1981)-,
puede resultar un tanto contradictoria con comentarios anteriores sobre las condiciones paleoambientales de nuestra región. Ciertamente, se han citado algunos indicadores bioclimáticos fríos en depósitos arqueológicos y en otros
medios, pero tanto su latitud como su situación en los márgenes del periglaciarismo continental la dotan de una problemática específica (cf. Capítulo III).
Esta situación, asumida y destacada por la mayoría de
investigadores que trabajan en la región, además de trasladar asunciones y modelos de otras áreas pretende ser, sobre todo, operativa. Su manejo tiene posiblemente un sentido más cronológico que paleoclimático, pues resulta
difícil identificar en las secuencias litoestratigráficas, los
palinogramas o los antracogramas de nuestra región la detallada sucesión de eventos reconocidos en estas propuestas. Sí se reconocen algunas pulsaciones que pueden entenderse como la manifestación regional de los cambios
paleoambiemales tardiglaciares, aunque basta ahora no se
ha elaborado una secuencia regional que ensamble el importante volumen de información paleoambiental obtenido
en las dos últimas décadas (Fumanal y Dupré, 1983; Fumana!, 1986; Dupré, 1988; Badal, 1990; Jordá Pardo,
1992).
La escasez de columnas estudiadas y su grado de integridad han incidido en mantener esta situación, _puesto que a
lo reducido de la muestra se añade en. muchos casos la falta
de determinadas analíticas. Para un buen número de yacimientos se dispone de estudios sobre sus sedimentos, polen,
carbón y/o macrofauna; pero, alguno de estos estudios se
han publicado de forma preliminar y otros -posiblemente
las que pudieran contener un mayor volumen de datos susceptibles de ser empleados con fmes bioestrati~áficos: mi-
crofauna, ¡¡ves o malacofauna- se encuentran en fase de
elaboración.
Este punto de partida está acompañado por algunos rasgos que se repiten en .los yacimientos mediterráneos - el
corto recorrido de sus secuencias o la presencia de $Ucesivas
pulsaciones erosivas - y de otros que no son exclusivos .de
nuestro territorio. Como se podrá comprobar en las siguientes páginas, también aqu.í los resultados aportados por las
diferentes disciplinas son.en ocasiones contradicto.rios entre
si (González Sain.z, 1989), lo que en algún caso se resuelve
mediante el arbitraje de un procedimiento externo e independiente de las transformaciones culturales o paleoambientales: el Cl4.
A pesar de estas carencias, las dataciones absolutas y
las relaciones secuenciales establecidas a partir de las columnas L
itoestratigráficas disponibles servirán para esbozar
el marco cronológico de las industrias magdalenienses. Advertir que los limites manejados exceden su desarrollo estricto. Desde un punto de vista paleoclimático abarca desde
el denominado interestadial Würm ill-IV al Ho1oceno. En la
cronología absoluta se valoran las dataciones comprendidas
entre el 18.000 y 10.000 BP.
VII.l.
SECUENCIAS LITOESTRATIGRÁFICAS
Iniciaremos el comentario de los datos actualmente conocidos a partir de la interfase templada relacionada con el
interestadial Würm lli-IV (19.200-16.500 BP). En torno al
20.000 BP se documenta en Malladetes el inicio de una fase
caracterizada en su conjunto por el atemperamiento de las
condiciones rigurosas anteriores (Fumanal, 1986). En su interior, la sedimentología, pero no la palinología, ha reconocido una pulsación fría y seca datada en 16.300 BP en la
zona externa -Z TI-, tras la cual se produce un h.iato en el
corte interior entre el nivel VTI de la Z l. con industria Solutreogravetiense y el nivel VI, datado en 10.370 BP, ya con
industria Epipaleolítica (Fortea, 1973; Fortea y Jordá, 1976;
143
[page-n-144]
Fumanal, 1986). Este episodio, denominado interfase Malladetes D, puede ser considerado como una manifestación
de1 último interes.tadial würmiense (Fig. Vli.1).
Z-1 (cata oesre)
Z-U (cata este)
1
Oryasm
MA-Vl (10.370BP)
Erosión 1 Hiato
Dryaslb
MA-VU
MA-ll
Lascau:x
MA-Vlll
MA -ill (16.300 BP)
Dryasla
MA -IX
MA-IV
Laugerie
MA,-X
MA -V (20.140BP)
Fig. Vll.l: Interfase Malladetes D y su correlación con la
cronozonación de la secuencia polínica (a partir de Fumanal,
1986).
Más al sur, la Cueva de Nerja ha ofrecido también depósitos relacionables con este momento. Tras una contacto
discor'dante entre las capas 11 y 10 de la Sala del Vestíbulo,
las unidades numeradas como capas 10, 9 y 8 denotan unas
condiciones frías todavía, pero más templadas y húmedas
que los depósitos infrapuestos (Jordá Pardo, 1986b y 1992).
Dos dataciones obtenidas para el muro y techo de la capa 8
nos sitúan su formación, aproximadamente, entre 18.420 y
17.940 BP (Jordá, Aura y Jordá, 1990). Por su parte, en la
Sala de la Mina estos depósitos no quedan registrados, marcándose en su Jugar una cicatriz erosiva (Fig. Vll.2).
Un proceso erosivo similar, aunque de menor entidad,
queda registrado de nuevo entre las capas 8 y 7 de la Sala
del Vestíbulo, la primera con restos del Solutrene superior y
la segunda con un utillaje caracteristico del Magdaleniense
superior. Este episodio erosivo por circulación fluvial impidió la conservación de los niveles posteriores al Solutrense
superior y anteriores al Magdalenieose superior (ca.
18.000-12.500 BP), si es que realmente llegaron a depositarse. Queda por tanto registrado un hiato que bien podría
deberse a un episodio templado con momentos de alta energía, relacionado con un régimen pluviométrico irregular y
estacional, bajo condiciones templadas y con precipitaciones torrenciales puntuales (Jordá Pardo, 1986b).
Como vemos, las manifestaciones locales del tránsito
Würm ID-IV quedan reflejadas en los escasos registros de
Andalucía y del País Valenciano de forma poco clara, y
aunque se aprecia ún atemperamiento con respecto a condiciones anteriores, este queda expresado por procesos variados. En Malladetes se observan suaves manifestaciones de
alteración seguidas de un ruptura estratigráfica, procesos de
encostramiento y carbonatáción en Calaveres, pulsaciones
erosivas en Porcs, Beneito, Ambrosio, Nerja --quizás también en Gorham's- y en la base de la estratigrafía de la
Cueva de la Cocina (Fumanal, 1986; Jordá Pardo, 1986b y
1992). Estos episodios erosivos se encuentran por tanto en
un buen número secuencias, aunque sea dificil establecer si
corresponden a un único o a varios procesos recurrentes
(Fig. vn.3).
144
En Parpalló-Talud, donde no existe una descripción litoestratigráfica de su registro, este momento debe corresponderse con el límite Solutreogravetiense-Magdaleniense
antiguo, si nos atenemos al contexto arqueológico y marco
cronológico obtenido en otras secuencias. Con las reservas
lógicas que la información manejada impone, cabe recordar
que coincidiendo con esa sustitución queda marcada en el
corte un contacto discordante, produciéndose también una
importante caída en la densidad de materiales en las capas
correspondientes al Solutreogravetiense final (Tabla 1).
Retomando la estratigrafía obtenida en Nerja, con posterioridad al proceso erosivo identificado entre las capas 8 y
7 - difícil de ubicar cronológicamente - se atestigua un desprendimiento de bloques del techo de la cavidad que marca
el inicio de un episodio húmedo y fresco: capa 16 y 15 de la
Sala de la Mina y 7 del Vesúbulo. Todas estas unidades incluyen restos del Magdaleniense superior y han sido datadas
entre 12.270 y 11.850 BP. Tras este momento -o mejor,
englobado en el mismo- se constata una pulsación corta
fría y algo húmeda que da lugar a la formación de un lecho
de plaquetas --<:apa 15.1 de la Mina y 7 del Vestíbulo-.
Tras la cual, se atestiguan depósitos de arroyada formados
bajo condiciones más templadas y húmedas: capa 14 de la
Sala de la Mina, parte de la 7, la 6 y la 5 del Vestibulo, datadas en esta última sala entre fines del Xllill y principios
del Xll11 milenio BP (Fig. Vll.2). A techo de l~s capas aludidas, se marca en ambos cortes una fuerte erosión debida a
una reactivación de la actividad fluvial, bajo un clima templado-cálido, seco y con precipitaciones de tipo irregular.
Posiblemente inaugura las condiciones holocenas (Jordá
Pardo, l986b).
El Abric del Tossal de la Roca ofrece también un importante registro sobre el final del Tardiglaciar. Se inicia su
depósito con un nivel frío y seco -estrato IV-, datado en
15.~60 BP y relacionado con el Dryas lb (Cacho et al.,
1983). El que se le superpone muestra cieno atemperamiento y aumento de la húmedad con respecto a TR-IV, condiciones que son relacionadas por López con el Boll.ing. Por
encima de esta unidad, el estrato TR-ll manifiesta de nuevo
una clara degradación climática con pulsaciones algo más
templadas tanto al inicio como al final del momento. Dos
dataciones Tadiométricas obtenidas para este estrato lo sitoan en la segunda mitad del Xlii2 milenio BP. Tanto este
edad aproximada como la degradación climática señalada
han aconsejado su relación con el Dryas U, fechado en tomo
al 12.000 BP (López in Cacho et al., 1983). Con este estrato
culmina la sedimentación pleistocena del Tossal de la Roca,
ya que el superior TR-I es consideraoo holoceno, señalándose entre ambos un contacto erosivo (Fumanal, 1986).
Como vemos la alternancia frío/templado/frío registrada en los niveles IV, ill y U del Tossal queda anotada tanto
por la sedimentología como por la palinología (Fumanal,
1986; López in Cacho et al., 1983). Otra cuestión diferente
es la exacta ubicación de dicha secuencia dentro del Tardiglaciar, si bien teniendo en cuenta las dataciones absolutas
obtenidas en los estratos IV y 11 es factible pensar que el
Tossal suceda en el tiempo a los niveles con industrias Solutreogravetienses de Malladetes (Fumanal, 1986). En este
sentido, tesulta interesante la doble posición planteada por
Fumanal a la hora de interpretar estas tres unidades, bien
como manifestación local del Dryas le - Bolling- Dryas II,
[page-n-145]
tal y como aconseján las dataciones (Cacho et al., 1983); o
bien considerarlos como Dryas ll- AUerod - Dryas III. lo que
estaría más en consonancia con la evolución industrial del
yacimiento. Esta doble alternativa queda reflejada en la Fig.
Vll.3.
A partir de estos comentarios se puede afirmar que la
posición cronoestratigráfica estimada para la sedimentación
de los niveles con industrias del Magdaleniense mediterráneo destaca algunas cuestiones que no merecen la conside-
ración de propuesta. En primer lugar, su inicio y final están
presididos en la mayoría de secuencias por procesos erosivos o rupturas estratigráficas, aunque ello no implica afrrmar la contemporaneidad de todos estos procesos, puesto
que su exacta ubicación cronológica es incierta dentro del
segmento temporal analizado (Fig. Vll.3).
Entre ambos límites existe un. importante vacío de secuencias que contengan depósitos atribuibles al Dryas antiguo- inicio del interestadio tardiglaciar (ca. 16.000-13.500
DATACIONES
PROCESOS
ABSOLUTAS B.P.
IUCIPITACION
CAUONATO$.
PALEOCLIMATOLOGIA
cando ' algo .......do.
CoUdo y seco.
COI.UVIONAIIIBL
TO UOS!ON.
ARROYADA 01fUSA CAUONATA_
CION.
To•plodo oigo hu•odo.
Te•p'-tdo alvo h""'e do.
CARIONAlAQON.
~DIFU
SA.
UOSION.
GENESIS ANTRO
~~Mfl CON
UOS!ON Y
MENTACION
N,V. 4 .(UIAI tSJ) 10.UO i 160.
VIAl.
EROS!ON.
To•plodo oigo ..........
To•plodo oigo ...,_do.
Telftplaclo .., . coe preciplto-
clonet etporoclícaa.
Too1plodo
1000
"-do.
SA.
,_,..do ···•do.
GEUVACION.
Mo• ftlo y M <•-
AUOYAOA
l'rf.V• .S.{UIAI U 4)
n..t)O"to
°
N.M.16-IUOIIA 167112.060 t 11
N.Y.6. tut.AI \~ U ,tt'O! \JO
N.V.. 7. tut.U tlf,¡ 11 ,1U t IJO
H. M.W.'-f. CUOtA H ) 1U10t no
..a.v.t..,.. CU&At
••J17,t 4o uoo
N.Y t iol. ,,..... 1SOI1Utot uo
.
CAlDA BlOQUES.
ARIIOYAOA OlfU-
SA.
To.....odo
~•••do.
UOSCON l
PlOMES•
CARtONNAClON.
fraKo
N CO.
EIOS!ON .
To.plodo _, ...,,.odo.
r..,lodo h••odo.
EROS!ON.
M•y
""'"• do.
fño
IKO.
Fig. Vll.2: Correlación de las secuencias obtenidas en las dos salas de la Cueva de Nerja (Jordá, Aura y Jordá, 1990 y Jordá Pardo, 1992).
145
[page-n-146]
Posición cronoestratigráfica estimada para los principales registros.
Años
PAIS VALENCIANO
BP
~
t
?
..8
S
~
e
o
11.000
?
Tossal
(corte exterior)
10.000 J:
Hiatus {?)
+
Cendres I
Tossal 1
Malladetes VI
(?)
Tossal 1
1
?
Nerja/M-13
?
Tossal TI
j
!4)
<
Nerja/V-6
>
Cendres m
a
Nerja/M-16
~
-~
-e
o
b.O
~
Nerja/V-7
~
o
-
Nerja/V-5
Nerja/M-15
Tossal IV Tossal Il
"'
e
13.000 ~
Nerja/M-14
Tossalill
~
===
.$
Erosión
Cendres TI
;:::¡
::::
:o
Nerja/V-4
Ero~ión
Erosión
e
12.000
ANDALUCIA
1
o
~
~
Tossal ll
~
:9
J
>
""
o
?
?
Q..
u
~
§
>
""
o
u
14.000
s
b.O
:o
~
Q..
TossaliV
15.000
g
~
16.000
Maliadetes VIl o
"'
~
C)
...
:::::1
'O
Malladetes VID
"'
Erosión
~
C)
ª
(.)
j
17.000
ª
~
.S
Erosión{?)
'
ií
Erosión(?)
+Ratllall
F·
+
Erosión
ll • ...••,
Nerja/V-8
Fig. Vll.3.: Posición cronoestratigráftca estimada para los niveles con industrias solútrcogravetienscs y magdalenienses
(a partir de Fumanal, 1986 y Jordá Pardo, 1986).
146
[page-n-147]
BP). Parpalló indudablemete los tuvo, si nos atenemos a criterios arqueológicos, pues hasta ahora es el único yacimiento que parece mostrar integra - basta donde hoy creemos conocer - la secuencia magdaleniense. La secuencia de Cova
Matutano quizás se inicia en este momento y posiblemente
el abrigo de Verdelpino también. Para el Tossal e.xiste una
doble alternativa que permanece abierta, pero que muy posiblemente convendr[a rejuvenecer. Por último, la Cova d.e les
Cendres c.o ntlene un registro inmediatamente posterior a
este momento, si nos atenemos a lo conocido hasta ahora,
pero que todavía hay que cerrar en su base.
Dentro del interestadio tardiglaciar (ca. 13.000-11.000
BP) la sedimentologfa ha reconocido alguna pulsación fría
datada en el XID11 milenio BP. Tanto en Tossal, como en
Nerja - y quizás en Cendres- se mencionan lechos de pJaquetas de bordes vivos que quizás se corresponden con manifestaciones locales del Dryas n (?). Este diagnóstico está
reforzado en algún caso por la presencia de indicadores bioclimáticos fríos en la fauna y por datos más dificiles de evaluar entre los taxones vegetales. Con posterioridad a estas
pulsaciones, las secuencias de Tossal y Nerja marcan sendas
cicatrices -¿AllerOd?- , que en el caso de Nerja/Vestíbulo
está rellenada por un conchero antrópico datado en el XI11
milenio (NV-4) y que puede ser identificado con el tránsito
al Holoceno, aunque persiste algún indicador bioclimático
frío entre Jos restos de ictiofauna sobre cuya interpretación
ya nos hemos pronunciado (cf. Capítulo ill). En Mal.ladetes
el estrato VI (Z-l), datado también en el Xl11 milenio BP, ha
sido relacionado con las últimas pulsaciones frías tardiglaciares -¿Dryas ill?- (Fig. Vll.l ).
Vll.2.
CRONOLOGÍA ABSOLUTA
La generalización del uso de las técnicas de datación radiométdca no ha pennitido la construcción de una cronología independiente de la obtemda mediante la confrontación
de las secuencias paleoclimáticas o arqueológicas. Indudablemente, su empleo ha disminuído el papel que tradicionalmente había desempeñado el «fósil-guía» dentro de la ordenación secuencial d~ los conjuntos arqueológicos, aunque
su valor diagnóstico y excesivo determinismo se ha trasladado en algún caso a la valoración de las dataciones absolutas. No es infrecuente que la atri bución cultural de una ocupación se apoye actualmente más en el valor estadístico
proporcionado por una fecha que en la presencia de un determinado perfil industrial, sin que por ello pretendamos
justificar procedimientos anteriores.
A la hora de decidir qué seriés de dataciones podían
aportar información relevante-para aproximarnos a la cronología de las industrias magdalenienses se han tenido en
cuenta estas cuestiones. Por ello, se ha optado por abarcar
un segmento temporal concreto más que el estricto conjunto
de fechas atribuidas a los complejos industriales estudiados.
Igualmente. se han Tespetado las atribuciones culturales propuestas para cada una de las ocupaciones datadas en sus publicaciones originales, sin que ello suponga su total aceptación (Tabla 22).
La elección del segmento temporal 18.000-10.000 BP
excede, intencionadamente, Jos límites convencionalmente
aceptados para el desarrollo de las industrias magdalenien-
ses, pero puede resultar relevante a la hora de abordar determinadas cuestiones -p. e.: el origen del Magdaleniense
mediterráneo o su disolución-. Igualmente, puede ayudar a
destacar mejor los grandes procesos de cambio tecnoindustrial que se producen en el Tardiglaciar y el desigual volumen de dataciones disponibles milenio a milenio.
Con el listado de dataciones ineluídas en la Tabla 22 se
han construido dos gráficos que muestran la proyección de
cada fecha y su desviación estandar (lSD). El primero recoge todas las datacíones disponibles para la región mediterránea (Fig. Vll.4) y el segundo se limita a los territorios de
Andalucía, Murcia y Pais Valenciano (Fig. VII.5). Su observación permite advertir un importante vacío de muestras entre aproximadamente ca. 16.500-14.000 BP y una importante concentración entre ca. 13.000-11.500 BP. Esta desigual
dispen¡ión de los datos hará que sus límites resulten más inciertos. El más antiguo en lo cronológico, el más reciente en
lo arqueológico.
Dos cuestiones, que serán ampliadas en capítulos siguientes, pueden ser abordadas a partir de esta documentación: los límites temporales de las industrias magdalenienses y la propia duración de sus fases internas.
En términos arqueológicos. la secuencia obtenida en
Parpalló-Talud demuestra que las primeras industrias magdalenienses conocidas se superponen al Solutreogravetiense. El reconocimiento de La entidad y posición cmnológica
de esta industria se ha visto reforzada en estos últimos años
por la publicación de nuevas dataciones y yacimientos. De
incluír la datación obtenida en la Cueva de Chaves su intervalo temporal abarcaría desde ca. 20.000 hasta 15.000 BP
(Balldellou y Utrilla, 1985), aunque a este espectro se le superponen parcialmente algunas dataciones obtenidas para
conjuntos atribuidos al Solutrense superior (Fig. Vll.4).
Este desarrollo evolutivo está artificialmente proyectado -hasta ca. 15.000 BP- debido al intervalo de error de
MaUadetes ID, hasta el punto de solaparse con la datación
más antigua actualmente conocida para un conjunto magdaleniense superior: Tossal de la Roca IV, que también ofrece
un amplio intervalo estadístico. No obstante, el resto de dataciones disponibles sugieren que la magdalenización debió
producirse en pleno XVUQmilenio --ca. 16.500 BP- , lo
que coincide con la idea ya expresada del carácter retardatario de su implantación, participando en un proceso que encuentra puntos de confluencia con lo sucedido en otras regiones (Fullola, 1979; Aura, 1989).
El inicio del Magdaleniense antiguo puede ser datado
de manera indirecta a partir de la proyección de las industrias episolutrenscs, mientras que su momento final lo está
también de fonna indirecta por las dataciones actualmente
conocidas para los niveles más antiguos del Magdaleniense
superior. La ineXistencia de fechas atribuibles con certeza al
Magdaleniense antiguo llega a ocultar completamente su
existencia en las figuras Vll.4 y VII.5, al producirse un salto desde las industrias solutreogravetienses a las del Magdaleniense medio-superior.
Precisamente, al Magdaleniense medio se atribuye la datación obtenida en Parpalló (1.10-1.50 m), cotas más o menos coincidentes con ellfmHe fijado en el Talud para la sustitución Magdaleniense antiguo B - Magdaleniense superior y
que aceptamos como indicativa de tal proceso de cambio industrial. Otro tanto ocurre con la obtenida para e1 nivel N de
147
[page-n-148]
""
8
00
Patpaii6SS
Patpall6SO
Nttjo/V-•
Darnne ll+lla
l.'~¡
-
-
-..J
V.
8
-..J
A
0\
8
8
8
8
1'~1aii61.7.S· I .SO
111
111
M>IUI>IIO ·2.
r+
~
1--t 1-
-~
-
~
~
-+
-
-+ f-
f-on:as 14
Dornuc 11+11>
01av<.t:!b
Vtrdcl¡1ino Vb
Chavcs :!b
Cendra
l'on>t~
7
Tosulll
MMUI>IIO
T-.ru
Ma1u1:u10 l!fJ
l'orcu 13
N~rj>IM 16
Ncrjn/V 6
M>1u1l1110 111
N~rjoiV 7
MliUI>IIO ID
Malulano
Nc~o/M 16
Ch•vula
N~rJniV .S
Ncrja/M 16
Matulano ·2.19 m
l\falui:UIO-2.44 111
ran:ollb
f'Ofld.\ ..
Dor• Cioo
Matulli.IIO ·220m
R. Misdia·T
D. c!cl Gai·2
1'. Voltada
C..ballo2
Nttjo/V .¡
D.M>r&inccb·6
l'on:o 11
Malladclea VI
D. del Ciai·l
8
-11r--
AI'Md.l Rallla Dubo 11 Dcnclloll AmbnNioiV Ambrosio 11 TosuiiV Vudclpino Va Malulano IV OalTane: ll+lla -3.20 -
MatUI.\110 ·lA4 10
8
- fP-
AmbnNio VI
Malllldelca 111
M>IUI>IIO
- tt - "" §" - "" - -: - - § - § - - E § - § á
e
"" "
""
8 8 "" ""
8
¡.
•
•
-
-
~
~
-r-f-
-
¡...
-
- rr-
-
....
-...
..
-
-
......
-
.....
1 -p,-
¡...
..
f+-
.
-....
-
-
-
-
-
-t- SOllTI'RENSE SUPERJOR
~ S0Ll11'R.I!OORAVE11ENSE
t
r:-
r
~ 1~ ,..
~
-e- MAGADALENIENSE SUPERIOR
-+ MAGADALENIBNSE MEDlO
-8-
.
EPI:PALEOÚTlCO MICROLAMINAR
-+- EPIPALOOÚTlCO SAUVETERROIDE
Fig. VU.4.: Distribución de las daraciones de CJ4 disponibles cn1re 19.000 y 10.000 BP para toda la fachada oriental peninsular.
148
[page-n-149]
Cova Matutano, yacimiento para el que se conocen un buen
número de datacioncs - pero no el contexto que datan, salvo
las publicadas en el trabajo dedicado al sondeo (Olaria et al.,
1985)- que coinciden en afumar una cronología en pleno
00
8
Parp311óSS
PnrpallóSO
-
-
Dóllr:ute ll+lla Nccj:i!V-S
Ambrosio VI
MallaUc:lc:s IIJ
,,
V.
u.
"'
8
8
XIV 11 milenio BP para sus depósitos inferiores pero que rejuvenecen en cerca de un milenio su techo.
Entre el Xlll0 y Xl0 milenios BP las fechas se solapan y
encadenan, invirtiéndose ligeramente en la mayoría de seV.
§
....
.¡..
~
8
8
,..,
8
~
§
8
V.
o
8
- e--- r+f--
-
-
Rntlla Dubo 11
-
Dcncitoll
-
Ambro.~ioiV
-
Tn.=llV Parpalló 1,75-150 Matulólllll1V ll+lln Mntut;ulO
MntulólllO
111 D;ur.u1c 11+11a Ambrosio 11
~
-+ 1-1 P--
- ,.__
- ¡.--
D:llT:UIC
-3.20 111
-2.60
7-
CCII(lrc.' Ul
-~
f-+
+
Matut,,uo -2.44 111
For;¡d:~da
To.'Sótlll
MatUióllkl
-
Mó11Uiól!l0 liD To.'Sótl U
Ncrj:liV 6 -
Ncrj:liM 16
Ncrj:liV 7 -
Mntutnuo 111
M01tulnll0 ID
-
Ncrj:liM 16 Ncrj:liV S Matulilllll
Matuta110 -2.19-m Matulóluo -2.44 111 Ne
FoCildad014
Matuta110 -220m
-
-~
-r-r-1-
--
~
...
.....
-
-·-
-
-+-
- e r-
-
V1 -
Cabnllo2
Nccj:liV 4
Mal ~,Uc:lc:s
~
a
Fig. VD.5.: Distribución de las dataciones de C14 disponibles entre 19.000 y 10.000 BP para los territorios de Andalucfa, Murcia
y el País Valenciano.
149
[page-n-150]
cuencia.<> largas - Nerja, Tossal o Matutan(}-. Es posiblemente el milenio mejor conocido en lo cronológico, lo paleoambiental, lo industrial y lo ¡:>aleoeconómico, aunque existen importantes diferencias de documentación entre
regiones y discrepancias importantes a la hora de atribuir
determinadas ocupaciones a una u otra fase e incluso, a uno
u otro complejo industrial.
En el País Valenciano se conocen conjuntos datados a
fmales del XII11 milenio BP y atribuidos al Magdaleniense
superior que por su estructura tipológica podrían ser considerados como epipaleolíticos (Fig, VII.5 y Capítulo VIII). A
la inversa, la única datación de Murcia, atribuida a un conjunto Magdaleniense superior, es coetánea de series epipaleoJíticas de Valencia o Andalucía.
En Cataluña la situación es diferente, pero tampoco está
exenta de problemas. Entre el 11.500-10.000 BP existen conjuntos atribuídos al Magdaleniense superior-fin.al, al Aziliense,
al Epipaleolftico microlaminar, al Epipaleolítico Geométrico
/facies sauvete.rroide y al Mesolítico (Fíg. VII.4 y Tabla 22).
Estas situaciones ejemplifican sobradamente lo complejo que resulta fijar el límite reciente de las industrias
150
magdalenienses, pues existe una clara incerteza a la hora
de asignar determinadas series a uno u otro complejo industrial -Magdaleniense superior 1Epipaleolítico Microlaminar- cuando no están acompañadas de los morfotipos
óseos caracteósticos. Situación, insistimos, que se resuelve en muchos casos mediante el arbitraje de los resultados
del Cl4 y sin que se produzca ninguna valoración crítica
sobre su incidencia en la validez de otras secuencias, apoyadas sobre datos paleoclimáticos y estudios morfotipológicos.
En trabajos anteriores se propuso el 10.500 BP como fecha convencional para la sustitución Magda1eniense superior-Epipaleolítico microlaminar, destacando la continuidad
entre ambos complejos industriales y la necesidad de establecer nuevas propuestas de análisis que sentarán las bases
para dilucidar si se trata o no de un mis mo compléjo indus'trial y su propia denominación (Aura, 1992; Aura y Pérez
Ripoll, 1992). También babrá ocasión de .retomar estos temas en las siguientes páginas, aunque por ahora se puede
mantener ese límite como momento final para el desarrollo
de las industrias magdalenienses.
[page-n-151]
VIII.
LAS VARIACIONES DIACRÓNICAS DEL UTILLAJE
MAGDALENIENSE
Los conjuntos descritos en capítulos anteriores y la lectura de los trabajos referidos a otras series directamente implicadas en e.l problema estudiado, pueden servir para aproximarnos a las transfo rmaciones diacrónicas de las
industrias tardiglaciares. La variación más importante e ntre
ca. 16.500-10.500 BP se encuentra en los cambios en el soporte, forma y tamaño de las puntas de proyectil elaboradas
sobre piedra y hueso o asta. Más allá de esta transformación, que en definitiva es La que vertebra la secuencia arqueológica, lo reducido de la muestra o su importante variabilidad dificultan una lectura en términos evolutivos de las
industrias magdalenienses.
VIII.!.
PUNTAS DE PIEDRA / PUNTAS DE
ASTA (17.000-14.000 BP)
A lo largo del XVll11 milenio BP se produce una de las
transformaciones tecnológicas más relevantes para el segmento temporal estudiado: la sustitución de las puntas de
muesca o escotadura por un proyectil de asta, de dimensiones cortas, sección redondeada y base frecuentemente biselada. Este tipo de proyectiles, con algunas variaciones formales q ue afectan fundamentalmente a su sección y quizás,
tamaño y conformación de la base, perdura hasta ca. 14.000
BP y parece marcar el momento de iniciación de las industrias magdalenienses, si nos arenemos a los datos conocidos.
Las industrias líticas que acompañan a este nuevo equipo de caza indican una importante transformación del utillaje Htico, pues se abandonan los procesos de talla encaminados a la obtención de soportes largos y estrechos,
formalmente considerados como hojas. En su lugar se gene raliza un instrumental que reiteradamente está elaborado
sobre lasca, aunque esta condición técnica no impide advertir un grado de formalización similar al que ofrece cualquier serie fabricada sobre hojas-hojitas. La diferencia fundamental es que esta formalización no se consigue en el
principio de su cadena de fabricación -como en cierto
grado ocurre en el caso de las hojas-hojitas mediante una
preparación y acondicionamiento sistemático de los núcleos-, sino al final y, presuponemos, como resultado de su
uso y reavivado.
Esta última afirmación es una intuición no contrastada
por análisis tecnológicos y traceológicos, aunque la observación de la parte gráfica que acompafia la descripción de
las industrias líticas de ParpaUó permite apreciar una cierta
gradación en las dimensiones de las piezas que presentan
frentes rectos, convexos y más raramente cóncavos que pueden ser interpretados como diferentes estadios de uso/reavivado de un mismo útil. El hecho de que este equipo lftico,
tan monótono y repetitivo, se asocie a la eclosión de la industria ósea que se produce en este momento podría sugerir
su intervención en el proceso de elaboración de las puntas
de asta, aunque esto sea presuponer procesos de trabajo y limitar su aparente versatilidad.
Posiblemente, la continua repetición de un reducido número de monotipos sobre soportes y tamaños bastante estereotipados tiene su mejor interpretación en e1 campo de lo
funcional, de lo particular de una determinada ocupación.
Pero, en Parpalló las capas atribufdas al Magdaleniense antiguo de facies badeguliense se acercan a los dos metros de
potencia y presumiblemente se depositaron a lo largo de dos
milenios. No se trata pues de un episodio puntual sino de un
cambio drástico en la morfología de los útiles que sólo puede ser explicada -16.000 años después - a partir del supuesto de que su configuración formal está originada por la
necesidad de aumentar su eficacia, en la línea de lo descrito
para los cambios en la forma y tamaño observados en las
puntas de proyectil (Nuzhnyj, 1989). A esta suposición conviene añadir otro dato relevante. La eltistencia de un proceso similar en un buen número de yacimientos franceses, c<>n
los que ParpaUó comparte rasgos tecnomorfológicos y tipólógicos, insiste en negar el carácter puntual o local de este
proceso de transformación.
151
[page-n-152]
Vlll.2.
ARPONES Y ÚTILES COMPUESTOS
(14.000-10.500 BP)
A partir de la capa S de Parpalló-Talud, en tomo a ca.
14.000 BP si nos atenemos a la información disponible, se
produce un nuevo cambio en la tecnología y morfología de
las industrias líticas y óseas.
En lo óseo se advierten nuevas formas de conformación
de las bases ----el doble bisel fundamentalmente-- y un incremento de las secciones que convencionalmente h.emos
descrito como angulosas. Ambos elementos no son exclusivos de Parpalló, pues se documentan también en Matutano,
Cendres o Bora Gran, ya fuera de nuestro ámbito estricto.
La incorporación de nuevos morfotipos -varillas, arpones
y anzue1os rectos- coinciden con este proceso de renovación. Las varillas se documentan desde momentos anteriores, si nos atenemos a los datos aportados por Parpalló-Talud y la base de Matutano, mientras que arpones y anzuelos
rectos pueden ser considerados por ahora como específicos
de las industrias datadas post 13.500 BP.
Yacimiento
CoY& Matutano·lll
CovoMotuL1no·llc
eo.. del PNpoUó
Cova fwodild•
Con de lu Ccndr..
Cueva dclN Meillnn..
Cueva dcllliJU
1'/qja/ Mina ·16
1'/crjo/Vcstibulo ·5
l'lcria!Vcslihulo ·6
N"
(,
Cl4 (DP)
1.UGRA 208: 13.2207
J.ll.314: 12.130DP
IJGIIA 22S: 13.3707
2
l'>.l~2
C 277: 12.SOO
12(,50
3
2
2
3
1
1
01111'i• <1 al.. 198S
Olaria
3
1
3(+1)
Rdcrcncia
UDA1197:11.850
IJDAit 154: 11.930
UDAR ISS: 1111.10
.Apañcio, 19'JO
Villannlc. 19K1
Garcla del Toro. 198S
l~11C7. y C11Cho. 1979
f'Clft
AU<0.19XX
Aun.l9gK
Fig. VllLI.: Listado de los arpones asociados a 9oojuntos
del Magdilleniense superior mediterráneo.
Al sur del río Ebro se han recuperado un total de 28 arpones - fragmentos en la mayoría de los casos-, aunque
quizás podría añadirs.e alguno más de confirmarse su presencia en la Cova del Volcán. Esta serie proporciona una información muy desigual, pues en algún caso se desconoce
su contexto de aparición -Foradada, Mejillones o Higuerón- o sólo se conoce su descripción - Victoria (Fortea,
1985).
A esta situación se añaden las dificultades para datar su
momento de aparición. Hasta ahora, los más antiguos se remontaban a la segunda mitad del XIII11 milenio BP -Cendres, Foradada, Nerja y Matutano--. Sin embargo, la obtención de nuevas series de dataciones en Cova Matutano
permite pensar que su aparición debería retrotarse hasta ca.
13.300 BP, si es que existe correspondecia entre las cotas de
profundidad de estas muestras y la estratigrafía del sondeo
(Oliíria et al., 1985; González et al., 1987). Su límite reciente queda fijado en la primera mitad del Xll11 milenio, aunque
datos preliminares sobre los nuevos trabajos en Cendres podrían rejuvenecerlo (Fumanal, Villaverde y Bemabeu,
1991).
Si exceptuamos los ejemplares de la Bora Gran todos
los recuperados en la región mediterránea peninsular ofrecen una única hilera de diente.s , variando su número en fun-
!52
ción de su estado de integridad. Uno de los ejemplares de
la Cueva del Higuerón conserva S dientes, pero la mayoría
no pasa de 3 (Figs. Vill.2 y VII1.3). La sección de sus fustes, cuando se conoce, indica cierta diversificación: circular, oval, aplanada, planoconvexa y rectáogular. La confors
mación de sus base_ es desconocida en la mayoría de los
casos, pues sólo existen tres ejemplares enteros y los fragmentos pertenecen en su mayoría a la zona central o distal.
Alguna pie.z a de Parpalló ofrece un aplastamiento que no
llega a bisel, en Cendres se cita otro c.on un engrosamiento
lateral y en Mejillones una pieza que pudo tener base apuntada.
Este limitado conjunto parece distribuirse entre piezas
con dientes poco marcados y aquellas otras en las que los
dientes están más destacados mediante una ruptura más o
menos clara con respecto al fuste. En este segundo caso tienen cabida el ejemplar de Cova Foradada, alguno de los de
Cendres, Cova Matutano, Mejillones, Nerja e Higuerón
(Figs. Vlll.2. 4, 6y 10 y VTIJ.3. 3, 4, 7 a 9).
La combinación de todos estos caracteres morfológicos
con los datos cronológicos - relativos y absolutos- no permite detallar la evolución diacrónica del morfotipo arpón.
Hasta ahora venía considerándose que los tres ejemplares
recuperados eh Parpalló se correspondían con los cánones
aceptados para los denominados protoarpooes: dientes pequeños y espaciados/seguidos. Esta formalización si es fácilmente reconocible en una de las piezas (Fig. Vill.2.l.)
pero más discutible en e1 resto, hasta el punto de que alguno
de los ejemplares podría situarse indistintamente al principio o al final de la secuencia evolutiva comúnmente aceptada (Fig. VID.2. 2 y 3).
La dificultad de establecer criterios más o menos sólidos para Ja evolución de los arpQnes en nuestra región se
expresa también en los yacimientos excavados en esta última década. En Matutano coexiten piezas de dientes pequeños y seguidos - ¿protoarpones?- con otras de dientes
destacados; es más.• una de las piezas recuperadas en el nivel más reciente en que aparecen los. arpones mantiene dientes pequeños y poco destacados (Fig. VIII.2.9). Y otro tanto
ocurre en Nerja, donde la excavación de un hogar de la capa
16 de la Sala de la Mina proporcionó tres fragmentos de arpón de morfología diversa y en algún caso muy evolucionada (Fig. Vlll.3. 1, 3 y 5).
Es probable que los ejemplares de dientes destacados y
más o menos incurvados sean más comunes en los momentos recientes, aunque convendría contar con una muestra
mayor para superar el comentario puntual de algún -rasgo.
En cualquier caso, se puede afumar que la presencia de arpones ha sido utilizada como elemento diagnóstico determinante a la hora de atribuir un conjunto al Magdaleniense superior mediterráneo (Aura, 1986).
Azagayas, varillas, arpones y anzuelos rectos, éstos en
menor medida pues hasta ahora parecen restringuirse a la
costa oriental. andaluza, son los morfotipos que ban servido
para la definición del Magdaleniense sopedor medjterráneo.
Pero, se conocen un buen número de yacimientos y ocupaciones donde la industria ósea está prácticamente ausente y
.la discusión recae sobre la industria lítica, las dataciones radiométricas y los estudios paleoclirnáticos.
A partir de ca. 14.000 BP se advierte una nueva transformación en las técnicas de talla y acondicionamiento de
[page-n-153]
,,
11
..'
~ ~~---~-~
,,
,,
"t:l
1!ol
~
~
j
,,
4
-Wb
....
3
~
l.
. '·'
.
'1 ·
:
~
~
:.¡1
l';::
,
1
;;-,:¡
. .
~
1
:
(WJ -
..
••
.~l~
1:
~
1
(
j; J
~
:
~.
'
~-
~-
~
~.,
6
7
5
10
'1 1
~·
:. t
;;! 1,:
9
.\'
' ·~
;¡
.;
: .r
• :le
~~
"
13
o
3
12
Fig. VII1.2.: Arpones de yacimientos del País Valenciano. 1 a 3: Cova del Parpalló (Pericot, 1942); 4: Cova Foradada (Aparicio,
1990); S a 7: Cova de les Cendres (Villaverde, 1981 ); 8 a 11: Cova Matutano (el 9 del nivel llc, el resto del m salvo la pieza dudosa
nt1mero 13 que es del IV) (OIUia tt al., 1985). Reproducidos a partir de las publicaciones citadas.
153
[page-n-154]
las industrias líticas. La talla laminar se generaliza y el utillaje microlaminar alcanza un peso específico en la mayoría de las series. Ambos rasgos, junto al comportamiento de
algunos grupos -básicamente raspadores y buriles- han
servido en gran medida para elaborar el perfil tipológico
caracterfstico del Magdaleniense superior mediterráneo.
Sin embargo, en el interior de este complejo industrial es
posible apreciar una importante variabilidad que llega incluso a difuminar las fronteras entre el Magdaleniense superior-final y el Epipaleolítico microlaminar (Aura, 1986 y
1992).
La proyección de los índices de utillaje microlaminar
y la relación raspador/buril de los conjuntos que poseen
dataciones absolutas, con la excepción de Parpalló, revela
que existen importantes diferencias entre series y yacimientos. La inestabilidad del grupo microlaminar entre las
series anteriores al 12.000 BP coincide con un comportamiento más sostenido de la relación R/B (Fig. Vill.4). Se
puede afirmar que Jos intervalos de variación de la relación RJB son más cortos, definiendo una tendencia a situarse por debajo de la unidad a medida que nos acercamos al Holoceno. Intencionadamente, se han incorporado
series epipaleolíticas datadas en el X11 milenio BP para
apreciar mejor los recorridos.
Es difícil establecer covariaciones constantes entre ambas variables y la presencia/ausencia de industria ósea, pero
básicamente existen cinco espectros de variación:
-Conjuntos ricos en utillaje microlaminar (> 30 puntos), con una relación RJB favorable a los primeros y
con industria ósea: puntas, v·a tillas o arpones: Parpalló.
- Conjuntos rloos en utillaje microlaminar, con una relación R/B favorable a los segundos y con industria
ósea: puntas, varillas o arpones: Cendres, Nerja -y
también Bora Gran y Chaves.
- Conjuntos con un grupo micro laminar menor de
1O puntos, una relación R/B favorable a lós segundos
y con industria ósea: puntas, varillas o arpones: MatutanoNyill.
- Conjuntos ricos en utillaje microJaminar (> 30 puntos), con una relación R/B favorable a Jos primeros y
sin industria ósea: Tossal N y 11.
- Conjuntos con un grupo microlaminar menor de 20
puntos, una relación R/B favorable a los primeros y
sin industria ósea: Matutano llb y lb, Malladetes y
Tossal 2b (corte exterior).
~'~~=---H~~-~------------------~----~----~~~-,
·
jO
..
e
~
{?.
~
::;.
:g
~
ó!
~
t
.o
::. ...
8
~
a
i
...
A
;.
1
¡.
A -!
~
!
~
l
i
5
1
!1
i!
tt ...
;<;
..
.:1
~
~
·s;¡:
A
,::
c: · "t
1d ...¡
..
u
.:1
8
~
~
:Z
'1
S
':;
S
i S
¡
.'!
5 ...
.:1
~
at
]
Fig. Vill.4: Índices de utillaje laminar (trazo superior) y relación R!B (trazo inferior) de conjuntos atribuidos al Magdaleniense mediQ-superior, superior-final y EpipaleoiJtico, ordenados según sus dataciones radiométricas.
IG
Nerja/M-16
NerjaN-5+6
Matutanolb
Matutano III
NcrjaN-7
Matutano Ilb
Tossalli
Cendres li
lB
13,9
14,1
6
26
20,7
9,8
3,5
22,7
Todas las agrup.aciones incluyen series datadas en pleno Xlll2 milenio BP, un,a s asociadas a arpones y otras no.
Esta situación revela que bajo una misma atribución existen perf.tles tipológicos diversos y que en algún caso, cabe
la posibilidad de que algunas dataciones hayan podido influir decisivamente a la hora de proponer su atribución al
Magdaleniénse superior (Fig. VTII.S). Sobre esta base resulta djfícil establecer una secuencia evolutiva para la
transformación de Las tres variables empleadadas: ausencia/presencia de industria 6sea, utillaje microlaminar y relación R/B.
Esta situación deriva, en gran medida, de las dos últi·
mas agrupaciones, aquellas que no tienen asociada una industria ósea significativa. El caso de Tossal (IV y 11) en me·
nor medida, pero sobre todo el de Matutano (ilb y lb)
expresa en pleno XIU11 milenio BP los rasgos atribuidos al
Irs·
Im~d
6,9
8,2
15,8
14
5,1
11.9
2,6
7,1
10
16,4
23,7
16
15,5
15,9
Iulam Arpones
Si
11.850 - 12270
Si
11930 -12.190
No
12090
Si
12130
12130
No
12390
No
14,2
No
12390 -12.480
7;1 ;
Si
12650
Fig. Vlil.5: Principales índices tipológicos de conjumos datados en el xmumile.nio y atribuidos
12,5
8,2
22,6
18,3
9
38
11,5
12,9
39,1
11,7
7,4
7,6
20,7
8,4
57,1
30,5
C14 (BP)
al Magdaleniense superior medile.(Tilneo.
154
[page-n-155]
1
1
':\
}1
.
2
4
..
..
o.
w-
•,
'1
8
1\
®
- ~
~
,(
~
~
4.
JJ
9
o
3
Fig. VW.3: Arpones de yacimientos de Andalucfa y Murcia. 1 a 5: Cueva de Ncrja (1, 3 y 5 de N/M- 16), (2 de N{V-5) y (4 de NfV-6);
6 y 7: Cueva del Higuerón (López y Cacho, 1979); 8 a 10: Cueva de los Mejillones. Originales del autor salvo las piezas 6 y 7.
155
[page-n-156]
Epipaleolítico microlam.inar y que de algu.na manera corresponden a la última de las situaciones (Portea, 1973). Consecuentemente, o las variables tradicionalmente empleadas
para la definición del Magdaleniense superior mediterráneo
no recorren la secuencia evolutiva generalmente admitida o
las dataciones son más antiguas de lo que Iealmente les corresponde (Aura, 1992).
La inestabilidad de los índices de utillaje microlaminar
no debe ocultar la importante transformación que subyace
tras la fabricación y uso del armadurismo magdaleniense.
Su principal característica es que constituye un componente
independiente y renovable de los útiles compuestos, pues
dado su tamaño y peso pudo ser montado como herramienta
cortante o más posiblemente enastado como punta o diente
de proyectil sobre asta/hueso o madera. Así lo indican algunos hallazgos puntuales magdalenienses (Allain y Desconts,
1957; Leroi-Gourhalll, 1983) y la abundante documentación
mesolitica (Clark, 1975). Este grupo tipológico es, posiblemente, el que ha sufrido cambios en su forma y tamaño
más rápidos y evidentes entre ca. 14.000 y 7.000 BP.
Comúnmente, y los capítulos anteriores son una buena
muestra, los análisis morfotipológicos del utillaje microlaminar abordan esta categorja de útiles de forma unitaria, posiblemente porque la forma y tamaño deJos soportes son un
atributo compartido. Pero, en su interior existe una importante variabilidad, que en 1a mayoría de los casos queda reducida a una simple cuestión de porcentajes.
Durante la descripción de las series de Parpalló-Talud
se apreció una importante diversidad en la tipometría, posición/combinación del retoque y grado de fracturación de las
hojitas-puntas. El interés por conocer posibles pautas de
combinación de bordes con retoque o su asociación a determinados modos de fracturación promovieron algún intento
de elaboración de una ficha descriptiva específica para las
producciones microlarninares. Finalmente, esas intenciones
no se materializaron en el estudio ·expuesto en páginas anteriores aunque no se han abandonado completamente.
De hecho, en capítulos anteriores se ha destacado a partir del estudio tipométrico restringuido del grupo microlaminar de algunos yacimientos la tendencia a la reducción del
tamaño de las hojitas-puntas a medida que nos acercamos al
Holoceno. Esta evolución que deberá ser contrastada sobre
otras secuencias, incorporando series atribuidas al Epipaleolítico/Mesolftico, se documenta en Parpalló y en menor medida en Nerja, yacimientos que utilizaron materias primas y
fuentes de aprovisionamiento diferentes, por lo que no es un
rasgo estrictamente dependiente de la disponibilidad y tipo
de rocas empleadas para la talla.
Con la intención de desglosar la segura variabilidad intema que existe e.n el interior del grupo, se .han comparado
los valores particulares de algunos morfotipos, o grupos de
morfotipos. Concretamente, han sido obtenidos Jos índices
restringidos sobre el total de utillaje microlaminar -y no
sobre el total del utillaje retocado- de hojitas truncadas
(LT), hojitas de dorso y truncadora (LD +T), hojitas de dorso y denticulación (LD + Dent) y microlitos geométricos
(Gm).
Estos cuatro grupos son posiblemente los que permiten
una más rápida comparación, dado que pueden ser fácilmente obtenidos a partir de los recuentos elaborados con la
lista Bordes-Perrot. Conviene destacar que no abarcan com-
156
pletamente la diversidad de algunos conjuntos, pues en Parpalló-Talud se han reconocido piezas que por su tamaño y
forma encajarían perfectamente en la definición de parageo'
métricos (Bordes y Fitte, 1964).
Para su rápida visualización se han construido dos gráficas. La primera incluye el comportamiento de las cuatro
Ncrja/V-.5+6
Nerja/V·7
Ncrja(M- 16
Cendres-ll
Parpallóff- 1
Parpallóff-2
Parpall6{f-4
llora GClln
o
20
•
•
Resto
lLT
40
•
:lLDT
~ lLDT+DenL
Fig. Vlll6: Desglose del utillaje microlaininar descrito en
conjuntos atribuidos al Magdaleniense superior asociados
a arpones.
Mallaetes
Senda Vedada
Grajos
H. de la Mina'
Mallada
Nerja / M-14
Ncrja /M-15
o
20
•
•
Resto
ILT
40
•
~
60
llDT
lLDT+Dent.
100
80
0
IGm
Pig. VIIJ.7: Desglose del utillaje microlaminar descrito en
conjuntos atribuidos al Magdaleniense superior, superior-final y Epipaleolítico no asociados a arpones.
categorías en conjuntos Magdaleni.ense superior asociados a
arpones (Fig. Vlll.5), La segunda representa otro tanto para
aquellos conjuntos atribuídos al Magdaleniense superior-final y Epipaleolítico, sin arpones (Fig.VITI.6). A pesar de Jo
reducido de las series, y de los efectivos manejados en algún caso, existen diferencias significativas entre las dos categoría-s de yacimientos que puede ser interpretada en términos evolutivos, pero también funcionales.
La diversidad mayor corresponde a las series asociadas
a industria ósea, si exceptuamos algún caso particular,
mientras que la situación es más .heterogénea entre los con-
[page-n-157]
juntos sin arpones. Es el caso de Hoyo de la Mina, Mallada
y Grajos, yacimientos que sirvieron a Portea (1973) para definir un Magdaleniense superior-fmal, sin arpones y con
triángulos/laminitas escaleoas. A este grupo se añaden las
series de Nerja/Mina 15 y 14 y dos conjuntos: Senda Vedada y Malladetes, que o bien son ya epipaleoüticos o se sitúan en el punto de inflexión. Desafortunadamente, series
como las de Matutano o Tossal babñan podido enriquecer
considerablemente esta comparación, al igual que los conjuntos microlaminares, pero no existen datos suficientes
como para permitirlo.
VIII.3.
elaboración se han tenido en cuenta Jos horizontes evolutivos generalmente admitidos para el momento que nos ocupa: Magdaleniense superior, Magdaleniense superior-final y
EpipaJeolitico. En la adscripción de las series y yacimientos
a cada uno de los tres horizontes no se han tenido en cuenta
los resultados del Cl4, sino su perfil tipológico y su cronología relativa eo el caso de las series estratificadas de un
mismo yacimiento (Tabla 24). Es probable que alguna de
estas series pudiera ser reubicada en un horizontre distinto
¿EL FI N DEL CICLO INDUSTRIAL
MAGDALENIENSE?
La fecha de ca. 10.500 BP ha sido utilizada como punto de inflexión de las industrias magdalenienses en su recorrido hacía la conformación de los complejos epipaleolíticos microlaminares. Estas industrias fueron consideradas
como la expresión de un aziloide regional, por su vinculación a la tradición magdaleniense y posición en la secuencia. En su interior se reconocieron tres grupos de yacimientos que en un caso ejemplificaban el horizonte final del
Magdaleniense superior y en los dos restantes correspondfan a otras tantas facies, más o menos sincrónicas y con
algunas diferencias en sus respectivos recorridos evolutivos
(Portea, 1973).
Estas industrias ofrecen una marcada vinculación con
las industrias magdalenienses. La talla laminar se mantiene
y aunque no existen estudios que permitan contrastar algunas observaciones, se intuye que estos soportes laminares
son utilizados preferentemente para la elaboración de proyectiles. Para los restantes grupos tipológico& se aprecian
diferentes proporciones de lascas-hojas que parecen favorecer a las primeras, aunque no se dispone de cuanúficaciones
que lo avalen.
La transformación más evidente que se advierte entre
las industrias lfticas magdalenienses y epipaleolíticas está
en la redistribución de las frecuencias de los grupos tipológicos básicos y en la pérdida de la diversidad del utillaje
microlaminar que parece caracterizar los momentos iniciales y plenos de las industrias magdalenienses. En la industria ósea las diferencias son mayores, llegando incluso a
desaparecer en la mayoda de conjuntos epipaleolíticos;
aunque éste es un rasgo que si nos atenemos a lo comentado anteriormente, parece apreciarse también en algunos
conjuntos del Magdaleniense superior y final. Otro tanto
ocurre con el arte mueble, pues existen datos para pensar
que estas producciones son tmnsgresivas, adentrándose en
el Holoceno inferior (Villaverde, 1994). Esta situación
transmite la idea de que existe una importante continuidad
industrial entre ambas entidades, reforzada por la ocupación recurrente de un buen número de yacimientos durante
el Magdaleniense superior y Epipaleolltico y por algunas
tendencias señaladas en el uso de los recursos (Aura y Pérez, 1992).
La vinculación industrial entre las industrias magdalenienses y las comúnmente nombradas como epipaleoliticas
microlaminares queda expresada en la Fig. VIU.8. Para su
o
20
•
JG
•
m
40
•
lbc
~ IT
60
.
O
In
•
1nHI
80
El
8
100
lulam
Resto
Fig. VID.8.: Evolución diacrónica de los principales grupos
tipológicos durante el Magdaleniense superior (MSM).
Magdaleniense superior-final y Epipaleolitico Micro-laminar
(EMM).
al propuesto, aunque eUo no afectaría decisivamente a este
recorrido. El gráfico recoge la media de Jos principales grupos tipológicos, mostrando una inversión de sus índices:
raspadores, truncaduras, muescas-denticulados a la alza; buriles y utillaje microlaminar a la baja.
Estas tendencias evolutivas difuminan importantes diferencias entre series y yacimientos debidas a la variabilidad
porcentual de los principales grupos. Pero, sobre todo, plantean serias dificultades a la hora de establecer una ruptura
neta entre las industrias magdalenienses y epipaleolíticas. A
esta situación se añade el manejo de denominaciones diversas para nombrar estas industrias -epimagdaleniense, postmagdaleniense, epipaleolftico microlaminar o mesolític~
y que en la mayoría de los casos tienen un sentido más cronológico que cultural.
Lo específico en este caso es que el desarrollo de esta
tecnología coincide en un momento determinado de su evolución con un cambio paleoecológico de alcance global: el
deshielo y el inicio del Holoceno. Las secuencias arqueológicas -sobre todo las de la Europa más septentrional- establecen una importante transformación técnológica, eco;
nómica y social coincidiendo con la implantación de las
condiciones bioclimáticas actuales, situación que se ha
trasladado sin los debidos matices a la Europa meridional.
El reflejo de estos modelos da lugar a una asociación latente entre Tardiglaciar 1industrias magdalenieoses y entre
Holoceno 1industrias epi paleolíticas, que asume la existencia de dos tradiciones industriales con unos contenidos es-
157
[page-n-158]
pecíficos, pe&e a admitir una innegable continuidad que se
expresa al nombrar como epipaleolfticas las industrias bolocenas.
Una posible alternativa a esta dinámica de incorporación de términos diferentes para nombrar conjuntos que industrialmente participan de una misma tradición quizás se
158
encuentre en valorar hasta que punto se trata de dos complejos industriales diferenciados o de simples bo(izontes evolutivos de un único complejo industrial y que a partir de un
determinado momento -¿el tránsito Tardiglaciar 1Holoceoo?- pasa a ser nombrado como epipaleolftico (epimagdaleniense).
[page-n-159]
IX.
LOS YACIMIENTOS Y LA SUBSISTENCIA
Los yacimientos arqueológicos que contienen industrias
magdalenienses presentan diferencias de tamaño, situación,
distribución y contenidos. La finalidad de este capítulo es
describir algunos de estos rasgos, incorporando al mismo
tiempo un elemento no tratado en páginas anteriores: la fauna asociada a estas ocupaciones. Este último componente ha
sido objeto de recientes aproximaciones, intentando en la
mayoría de los casos relacionar las tendencias diacrónicas
descritas en la composición de los conjuntos faunísticos con
las transformaciones tecnoindustriales (Estevez, 1987; Davidson, 1989; Aura y Pérez, 1992; Villaverde y Martinez,
1992). En este caso se pretende prestar atención tanto a sus
recorridos comunes como a las diferencias entre yacimieJltos, aunque los datos disponibles para abordar ambas cuestiones sean desiguales y escasos.
IX. L
LA DISPERSIÓN DE LOS YACIMIENTOS
Resulta difícil evaluar si los actuales unidades biogeográficas de la región mediterránea peninsular tuvieron su
antecedente en el Tardiglaciar (Martínez Andreu, 1992). La
ralentización aparente de los cambios bioclimáticos y la diversidad de unidades que la integran no permiten evaluar lo
ocurrido durante un episodio temporal tan breve. Previsiblemente, Jos grupos humanos se vieron más afectados por el
ascenso del nivel del mar y de la búmcdad que por las oscilaciones térmicas o las transformaciones del relieve (Fumana!, 1986; Dupré, 1988; Badal, 1990).
Los cambios del nivel del mar originaron un retroceso
de la línea de costa hacia sus márgenes continentales, inundando una llanura costera que paulatinamente redujo su extensión. A este proceso global se añadió, posiblemente en
época reciente, la ocultación y/o destrucción de los yacimientos situados al aire libre causada por la acción antrópica
y la consecuente modificación de la dinámica sedimentaria,
generando procesos de colmatación de valles y estuarios por
la denudación de vertientes (Fumanal y Calvo, 1981; Hoffman y Scbulz, 1987; Fumanal, 1990; Jordá Pardo, 1992).
Ambos procesos mediatizan la actual percepción dé la dis-
persión de los yacimientos con industrias magdaleruenses
-y en general los de edad paleoHtica y epipaleolitica.
La pérdida paulatina de tierras emergidas se produjo en
el contexto de unas condiciones relativamente templadas,
sobre todo en relación con lo ocurrido en la región eurosiberiana, aunque en su interior se reconocen algunas pulsaciones frías. El grado de húmedad debió jugar un papel decisivo en la conformación de determinadas asociaciones
vegetales y en menor grado macrofaunísticas, dada la aparente adaptabilidad de los ungulados básicos: la cabra montés y el ciervo. Los datos paleobotánicos y paleontológicos
parecen señalar una mayor continuidad de las condiciones
húmedas desde el interestadio tardiglaciar, estabilizándose o
incrementándose los taxones termófilos -Qut:rcus sp.,
Olea europaea ...- y añadiéndose a los catálogos faunísticos algunos mesomamíferos propios del biotopo forestal
-Capreolus capreolus y Rupicapra rupicapra- (Dupré,
1988; Badal, 1990; Aura y Pérez, 1992).
Estos datos proceden en la mayoría de los casos de yacimientos arqueológicos situados sobre la franja litoral, desconociendo si estas tendencias se registraron. también en la
extensa altiplanicie interior, su intensidad y su ritmo. Si las
condiciones actuales son significativas de lo que ocurrió en
el pasado, previsiblemente los rebordes prelitorales y la llanura costera disfrutaron de una menor variación térmica y
de un mayor grado de húmedad que las áreas interiores. Actualmente es as( y salvo alguna excepción, las regiones situadas tras Jos sistemas montañosos que se disponen más o
menos paralelos a la costa tienen unos índices de pluviometría menor y unas condiciones tér:micas más continentales.
Estos contrastes pueden servir para justificar la desigual
densidad de yacimientos y evidencias en las dos áreas manejadas, concentrándose la mayor parte sobre una franja de
aproximadamente 50 lcm desde la línea de costa actual (Fig.
ill.l). La asimetría entre el interior peninsular y las áreas
relativamente bien conectadas con la llanura costera puede
ser explicada a partir de sus diferentes condiciones de conservación y visibilidad, o por su desigual nivel de prospección y estudio. Pero, tampoco conviene asumir que, en
igualdad de condiciones, las grandes áreas abiertas situadas
159
[page-n-160]
- 42'
•
>lOCO m
...,.
1
r
o
~·
2·
50
•••
1: Co110 Matucano (M ).
2: Cavo deis 8/ous (M).
100km
3: Covo del Porpal/6 (M)
4: Tossal de lo Roca (M).
5: Cava del Barronc (M).
6: Cava Fosca de Vol/ d'Ebo(P).
7: Cava Rein6s (P).
8: Cava de les Cendres (M) .
9: Cueva de Jorge (P).
10: Cueva Ambrosio (P+M).
JI : Piedras Blancos (P).
/2: Cueva de Nerjo ( P+M).
13: Cut110 Victorio(P).
14: Cueva del Higuer6n (P).
15: Cueva Na110rro (P).
/6: Cueva del Toro (P).
17: Palomos 1 (P).
18: LA Moti/la (P).
/9: LA Pileta (P).
20: Doña Trinidad (P).
21: Malalmuerzo (P).
22: El Pirultjo (M ).
23: El Morr6n (P).
24: El Nifio (P).
Fig. JX.I: Distribución de los yacimientos con arte parietal (P) y mobiliar (M) situados entre el río Ebro y Gibraltar.
tras los relieves periféricos pudieron contar con un volumen
de yacimientos y evidencias similar al conocido para los
bordes continentales. Las diferencias interregiooales deben
existir -independientemente de la conservación diferencial-, dado que los recursos no se disponen de fonna continua y homogénea y que los yacimientos son resuJtado de
ocupaciones únicas o recurrentes en función de la potencialidad de las áreas en que se ubican y de los medios técnicos
y estratégicos de los grupos humanos que las recorren (Binford, 1980).
La franja prelitoral ofrece, potencialmente, una mayor
diversidad de ambientes, lo que por sí mismo podría justificar su utilización preferencial por parte de los grupos cazadores, pescadores y recolectores tardiglaciares. A su mayor
potencialidad ecológica se añade otro aspecto decisivo para
la supervivencia y reproducción de los grupos bumanos: la
vertebración de las diferentes unidades biogeográficas que
componen este extenso territorio es posible, fundamentalmente, a través del eje costero. Este corredor debió sufrir
cambios importantes en su extensión y morfología durante
el periodo estudiado por la traslación de los ambientes sedimentarios costeros y el progresivo estrechamiento de las
superficies continentales (Aura, Fernándcz y Fumanal,
1993).
Su recorrido debió ser relativamente fácil entre el río
Ebro y los cabos de Palos-Gata, estrechándose desde este
160
punto a Gibraltar por el avance de los contrafuertes béticos
hasta configurar un márgen continental abrupto. El acceso
desde este eje costero al interior peninsular es diverso por la
disposición estructural de los relieves y sus cambios de altitud.
La confluencia de dos corredores naturales costa-interior en el área central del territorio valenciano, Júcar-Canal
de Montesa y alto Vinalopó, configura una de las mejores
vfas de comunicación con la altiplanicie de Almansa. El
mismo curso medio del Vinalopó logra enlazar con la Vega
Baja y cuenca del Segura, conectando con el litoral meridional hasta los cabos de Palos-Gata (Aura, Femández y Fumana!, 1993).
Desde Murcia, el Segura pennite transitar hasta los llanos de Hellín-Almansa a través de las cuencas de Cieza-Jumilla-Yecla; mientras que el eje Murcia-Totana-Lorca, siguiendo el Guadalentín, es posiblemente la mejor vía de
acceso a la alta Andalucía a través de las sucesivas depresiones terciarias que se disponen a lo largo del surco intrabético.
Desde Andalucía oriental, los ríos-ramblas de Almanzora, Almeda y Guadalfeo configuran otros tantos corredores
entre la costa y las cuencas intrabét1cas de Baza, Guadix y
Granada. Mientras que a través del Vélez, Guadalhorce y
Guadiaro es posible acceder a la depresión Bética y/o al
Guadalquivir.
[page-n-161]
La disposición de los relieves permite pensar que la articulación de los diferentes ambientes que se encadenan entre el Ebro y Gibraltar se produjo a través del eje costero.
Además de esta posible vía de interconexión regional existen vías interiores, algo más complejas en la mayor parte del
País Valenciano y aparentemente más factibles en su tercio
meridional. Desde esta área se abre una doble alternativa
interior desde los llanos de Almansa y el corredor Yecla-Jumílla que, bordeando -o superando-- las sierras subbéticas
de Cazorla-Segura, logra conectar el óvalo central valenciano con las depresiones terciarias y cuaternarias intrabéticas
y el alto Guadalquivir. Esta vía encu. ntra puntos de apoyo
e
en la distribución del arte paleolítico (Fig. IX.l).
La posición de los yacimientos en relación a estos posibles viales de comunicación muestra algunas diferencias entre el País Valenciano y Andalucía, aunque el reducido número de yacimientos implicados y algunas diferencias a
nivel de registro -especialmente en lo referente al arte parietal- no permiten ir más allá de su comentario. Murcia
constituye, en éste y otros aspectos, un puente entre ambos
territorios.
Sobre el eje costero o en los valles a media altura bien
conectados con el llano litoral se concentran la mayor parte
de los sitios de ocupación y yacimientos con arte parietal y
mueble del País Valenciano. En el tercio meridional de este
territorio se dispone el corredor del Vinalopó, quizás la vía
que permite un mejor tránsito costa-interior desde el Ebro a
Gibraltar. En su cabecera se abre a los llanos de Almansa y
la Meseta, mientras que en su curso inferior conecta con la
Vega del Segura y el Campo de Cartagena. Este eje NO-SE
configura un auténtico redístríbuídor.
La dispersión de los sitios de ocupación y estaciones
con arte parietal y mueble de Andalucía oriental ofrece también una disposición costera, aunque combinada con yacimientos situados sobre los áccesos a las cuencas y altiplinacies interiores: Cueva de Jorge sobre un afluente del Segura,
Cueva Ambrosio en la cuenca del Guadalent{n, Piedras
Blancas sobre la del Almería y Trinidad sobre la del Guadalhorce. Igualmente la vfa más interior tiene sus jálones
en la Cueva del Niño -situada en Albacete~, El Mop-6n y
El Pirulejo. La Cueva de Malalmuerzo queda en el interior
del surco intrabético y La Pileta y Motilla están conectadas
con la cuenca del Guadiaro (Fig. IX.1).
Desafortunadamente, existe en Andalucía lo que no se
conoce en el Pafs Valenciano - salvo alguna excepción- y
a la inversa. Los sitios de ocupación con estudios paleoambientales y cronoestratigráficos se concentran en Valencia;
las estaciones con arte parietal en Andalucía, en algún caso
con yacimientos arqueológicos en su zona externa. Esta situación contrasta con lo que ocurre en otras regiones de! suroeste europeo - p.e.: el Cantábrico--, en las que sitios de
ocupación y estaciones parietales mantienen una disposición m.á s continua sobre el territorio y una proporción menos polarizada.
Las diferentes tradiciones de investigación arqueológica, menos sensible al estudio de los desarrollos anteriores a
la neolitización en el caso andaluz, la propia configuración
espacial y topográfica de cada una de estas regiones y algunos factores mencionados pueden servir para difuminar estas diferencias, tal y como son percibidas actualmente. Pero,
lo que tampoco conviene olvidar es que la facies mediterrá-
nea --desde el Ebro a Gibraltar en su sentido más restrictivo-- duplica o triplica la extensión de cualquiera de las unidades espaciales de análisis manejadas para el suroeste europeo. En su interior es posible una sudivisión regional a
partir de algunos rasgos desigualmente conocjdos. La presencia de un importante núcleo de arte parietal, el uso de los
recursos marinos al final del Tardiglaciar o el empleo de determinadas materias primas ya han sido manejados a la hora
de establecer diferencias entre el registro paleolítico actualmente conocido de Andalucía y el País Valenciano (Aura,
1988 y 1992; Aura y Pérez, 1992).
IX.2.
LOS YACIMIENTOS: ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
Los yacimientos situados al aire libre son escasos y su
grado de integridad es bajo al estar afectados por procesos
postdeposicionales que dan lugar a la asociación de materiales diversos --desde monotipos solutrenses a piezas típicamente neoüticas-. Esta situación favorece la visión, un
tanto convencional, de un hábitat preferentemente localizado en cuevas y abrigos. Al mismo tiempo, se manifiestan
rasgos que señalan una importante continuid ad entre eJ
Magdaleniense superior y Epipaleolítico microlaminar. Junto a la perduración de un similar equipo industrial se advierte en muchos casos la ocupación recurrente de los mismos
yacimientos (Aura y Pérez, 1992). Este dato contrasta con
lo descrito para la sucesión. Solútreogravetiense- Magdaleniense antiguo.
Los asentamientos muestran algunos rasgos comunes en
lo referente a su ubicación, entorno, tamaño y contenidos,
enjuiciable desde la presencia 1 ausencia de determinados
componentes -cultura material, fauna y espesor de los sedimentos con restos arqueológicos~. Existe cierta regularidad en la localización sobre zonas de contacto (llanuras
litorales- primeros reüev.es) o dominando amplios valles,
sobre unos límites topográficos y ecológicos que previsiblemente permiten controlar la transición entre ambientes. Son
también frecuentes los situados sobre entornos no tan diversificados, como.cabeceras de valles interiores o áreas de topografía a~rupta. Estos últimos se conocen desde momentos
anteriores al Tardígla.ciar, aunque parecen multiplicarse durante el tránsito al Holoceno,
La orientación de abrigos y cuevas es muy diversa, pero
coincide casi siempre con la propia de la alineac~ón montañosa en la que se .inserta. Su acceso a puntos permanentes
de agua y a fuentes de materia prima puede ser relativizada,
dado que desconocemos su funcionamiento o disponibilidad
en el momento de las ocupaciones; otro tanto se puede decir
con respecto a su posición en relación a la línea que ocupaba la costa ya que su situación actual no es relevante de la
que ocuparon en el pasado (Fig. IX.2). En so distribución
altitudinal se aprecia una cierta regularidad entre O y 500 m,
perdi.e ndo efectivos a partir de esta cota. La combinación de
estas variables pudo ser determinante para su elección como
hábitat, la época y duración de las ocupaciones, aunque no
resulta fácil articular todas estas variables (Aura, Femández
y Fomanal, 1993).
161
[page-n-162]
Tipo
Cueva
Abrigo
Cueva
Abrigo
Matutano
Senda Vedada
Parpalló
Tossal
Cendres
Caballo
Algarrobo
Mejillones
Grajos
Nerja
H. de la Mina
Dimensiones Allllud s.n.m. Distancia al ma: ArteP/M
150
351
1Skm
M
?
X
X
Puntas
X
X
X
X
X
Arpones Anzuelos
X
150
.ao.km
450
10km
300
680
22km
M
M
soo
50
0,2km
M
135
135
2km
200
200
14km
X
7
150
1 km
X
X
100
500
45km
~00
158
1 km
X
X
X
300
250
1 km
X
X
200
Cu.wa
Cueva
Cueva
200
300
Cueva
Abrigo/Cueva
Abrigo/Cueva
Cueva
Abrigo
Cueva
Higuerón
Victoria
Adorno
X
250
1 km
?
X
X
X
X
?
P/M
p
?
X
X
X
p
7
X
Fig. 1X.2.: Rasgos descriptivos y registro arqueológico de algunos yacimientos con ocupaciones magdalenienses y cpipalcoüticas.
200
llcm
150
Las evidencias arque<>lógicas recuperadas en los yacimientos con industrias magdalenienses son similares, aunque existen importantes variaciones de frecuencia y densi dad. Lo más significativo quizás sea la presencia 1ausencia
de dos clases de objetos: el arte mueble y los arpones (Fig.
IX.2), si bien la diferente calidad de los datos actualmente
conocidos o la escasa extensión de superficie excavada en
Nerja
Acanthoavdia sp.
Thcocloxu.t nuviolilit
Cerithium sp
Chlamys sp (7)
Collumbclla rustica
Conus mcdilerraneus
Cyelope nerilea
Trivia monacha
Tlurilella 1p
Turrilella lriplic:ata
Glycymeris sp.
Ullorina obtu.~ala
Uuorinasnxtalis
Ccrnstodcrma cduiG
P«ten jaeobeus
l'ectcn sp.
l'ectuneulu.t exolcla
Dcntalium sp.
Oonu INnOJius
N~lic:vius hebrnrus
Na.uasJ).
Actron lorn~tolis
Occnebrn SJl.
Dilo! lo
Towl
~
~
~
~
Pam\116 Matutano
"
~
~
J.
~
u
X
X
X
X
X
X
X
X
ll
ll
X
ll
ll
ll
X
X
XJt
X
loclwltia doca
Utillojc f
Totol
N-/mJ
Tolol
34(Vl
o
o
M:lllltano la
1,04
536,45
t
Mawtano lb
$U
o
o
Malul:\no lla
95
95
o.c.
201.1
1
Matul:\no'llb
301
3,1
Malu~111o llc
12
151.1
2
6.7
276
91,5
14
Malulwlo 111
4.34
MalubnoiV
ll
12
G9
2
Senda VcW
11.6
l.J
36
13.4
Plup:lll6 rr- 1
676
llU
36.t
134$
533,7
91
P~aq>:JIIó rr-2
29,5
612
59
P:vp:ill6 rr-4
122A
Toss;sl-1
1200
21>1
Toss;sl-11
154.9
112
267
Tossnl-111
35
1"oss31-tV
14?
1273
o
47,S
CAI>ollt>llh
31
o
)2
3.4
Cobolln IV
3
21
1.9
I&.S
4
Alprrt>bo 2·.S
116
1.1
Nttjo/M-14
22.~
3
13<'-'
1
Ner":vM·IS
15.33
3
256
23
S.9
Norjolllf·lli
$36
t:I?A
71.4
242.8
25
NN·$+6
SS
1~4
10
20
NN-1
77
m
~
~
1990). El uso de la malacofauna con fmes ornamentales insiste en la ocupación y/o contacto con la Llanura litoral (Bailey y Davidson, 1984).
Las diferencias entre yacimientos son mayores cuando
comparamos sus densidades de útiles retocados, industria
ósea y plaquetas por metro cúbico de sedimentos. Los índices incluídos en la Figura lX.4 deben entenderse como una
ll
X
ll
X
X
Fig. rx.3: Malacofauna ornamental asociada a ocupaciones
magdalenienses y epipaleoüticas. (Nerja: Jordá Pardo, 1986c;
Caballo: Martfnez, 1989; Tossal: Cacho, 1986; Parpalló: Soler, 1990; Matutano: Olaria et al., 1983).
VloqlldoU
Total
1
2
N"/ml
o
o
o
o
2
1
1
3,1
0,3
0,3
G.6
2,01
o
o
71
26,4
60
23.1
2<1
12
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
0.2
o
o
o
o
Fig.IX.4: Densidad de materiales en diferentes niveles/estratos con industrias magdaleoienses. Fuente: Matutano (Oiaria
et al., 1985); Senda Vedada (Villaverde, 1984); Parpalló-Talud (Aura. cf. capftulo IV); Tossal de La Roca (Cacho et al.,
1983); CabaUo y Algarrobo (Mart(nez, 1989); Nerja (Aura,
1986 y l988).
la mayoría de yacimientos no permiten mayores comentarios. Otro tanto se puede afirmar sobre los elementos de
adorno, mayoritariamente elaborados sobre piezas malacológicas (Fig. DC3), ya que en esta región los colgantes sobre hueso o dientes de animales son escasos, lo que contrasta con lo sucedido con otras facies contemporáneas (Soler,
162
referencia, puesto que las superficies excavadas son reducidas y en la mayoría de publicaciones no se refleja el volumen de sedimentos excavados -tan sólo la superficie en el
mejor de los casos- . Tampoco se conoce qué extensión de
los abrigos-cuevas puede ser computada como área de ocu-
[page-n-163]
pación, ni la velocidad d.e sedimentación, los prQCesos postdeposicionales o la paleotopografía de la cavidad, variables
que quizás convertirían en inviable cualquier intento de
comparación. A pesar de estas reservas, los datos reflejan
que las cu~vas de mayor tamaño incluyen evidencias
arqueológicas de todo tipo -arte mueble y/o parietal, industria ósea, adomo, además de industria lítica- y que en
general ofrecen una densidad de materiales mayor que los
abrigos-cuevas de dimensiones reducidas. Los datos del
Tossal de la Roca se desmarcan de esta tendencia y del resto
de yacimientos, pero proceden de una superficie muy reducida: 0.75 x0.35 m (Cacho et al. , 1983: 81).
Estas variables al s.er combinadas, en algunos casos,
con el tamaño y la continuidad en las ocupaciones permiten
visualizar, desde un enfoque puramente descriptivo, dos
grandes categorías de yacimientos que evidentemente no
explican todo el espectro de situaciones. La primera, formada por los abrigos-cuevas de dimensiones reducidas y una
cierta unidad espacial que presentan ocupaciones únicas y/o
una baja densidad de materiales. Ejemplos de esta categoría
de yacimiento podrían ser la Senda Vedada, el Barranco de
los Grajos y alguno de los yacimientos del Campo de Cartagena. La otra categoría incluida los yacimientos con evidencias de ocupación más intensa y repetida, que en ocasiones
se asocia con su condición de cuevas, su mayor tamaño y
localiz·ación costera. Este sería el caso de Cendres, Nerja y
el núcleo de La Cala (Málaga) y con alguna diferencia, tambjén de Matutano, Parpalló y Tossal.
La construcción de una tipología de los asentamientos
debería apoyarse también. sobre el reconocimiento de pautas
de representación diferencial en la fauna. Previsiblemente,
las ocupaciones cortas deben estar caracterizadas por un
consumo preferente d.e las partes marginales y de más dificil conservación, estando poco representadas las marcas de
carnicería causadas durante el fileteado. Por su parte los yacimientos con una mayor estabilidad y duración centrarán
una parte de sus actividades en Los sistemas de conservación, descamando las partes más adecuadas y originando un
gran número de marcas durante este proceso. Son temas
abiertos, sobre los que se sigue trabajando y que en un futuro pueden aportar nuevos elementos de discusión (Aura y
Pérez, 1992).
IX.3.
EL USO DE LOS RECURSOS
Los conjuntos faunísticos asociados a las industrias
magdalenienses se componen de un número de especies
bastante estable al que se incorporan en cada caso y en diferente proporción otros recursos «menores». Si nos atenemos
a los datos puramente cuantitativos, los lagomorfos son el
grupo más numeroso. Los ungulados constituyen la: segunda
agrupación, citándose Ja presencia del ciervo, cabra montés,
équido, uro, jabalí, rebeco y corzo. La baja frecuencia de
carnívoros es un dato común, aunque hay que resaltar el que
existan diferencias entre yacimientos en cuanto al número
de restos y de especies. Los restos identificados se reparten
entre el lince, gato montés, lobo, zorro y tejón (Tabla 24).
La lista de mamíferos se completa con algunos restos de
foca mediterránea -Monachus monachus-, descrita desde
el Solutrense al Neolítico en Nerja (Boessneck y Von den
Driesch, 1980; Alcalá et al., 1987; Pérez Ripoll, comunicación personal) y que recientemente ha sido citada también
en la Cova de les Cendres (Martínez in Fumanal, Villaverde
y Bernabeu, 1991). Ambas identificaciones se suman a la
antigua referencia de Gorham's Cave (Waechter. 1964) y la
más dudosa de Hoyo deJa Mina (Such, 1919).
Este catálogo se amplía al incorporar los recursos considerados tradicionalmente como complementarios por su
bajo aporte y utilización coyuntural. Así, restos de anátidas,
galliformes y otras aves de diferentes ordenes han sido descritos en Volcán, Cendres y Nerja (Davidson, 1989; Martínez in Fumanal, Villaverde y Bernabeu, 1991; Eastham,
1986), señalándose su presencia en otros yacimientos. Del
mismo modo, los moluscos marinos y continentales son frecuentes en la gran mayoría de depósitos de la época. Su
aprovechamiento económico encuentra apoyos en los yacimientos costeros de Málaga y Murcia (Jordá Pardo, 1986c;
Martínez, 1989).
La pesca fluvial también esta documentada en la región
mediterránea, al menos, desde el Paleolítico superior inicial
(Juan-Muns, 1987). El número de restos recuperados parece
aumentar a medida que nos acercamos al Tardiglaciar, aunque el catálogo de especies es reducido. En Jo que respecta
a la pesca marina, si exceptuamos las citas no confirmadas
que para el Paleolítico medio existen en la costa sur-oriental
(Devll's Tower y Complejo Humo), todas las referencias
proceden de yacimientos costeros -a excepción de un resto
de espárido hallado en los niveles superiores de Parpalló
(Sarrión, comunicación personal)- y están asociados a industrias magdalenienses: Cendres (Rodrigo, in Fumanal, Villaverde y Bernabeu, 1991 ), Caballo (Marúnez And.reu,
1989) y Nerja (Rodrigo, Juan-Muns y Rodríguez, 1993).
Salvo Nerja, los yacimientos han proporcionado un conjunto muy reducido de .restos pertenencientes en su mayoría al
pagel, la lubina y la dorada.
Los recursos vegetales fueron posiblemente importantes
en latitudes bajas como la nuestra (Ciark:e, 1976), aunque
se conocen pocos datos para los yacimientos situados al Sur
del Ebro, debido quizás a las técnicas de recuperación
(Buxó, 1990). Esta situación previsiblemente cambiará en
los próximos años, pero de momento existen algunas referencias para la Cueva del Caballo (Martínez Andreu, 1989),
el Tossal (Cacho, 1986) y Nerja, que ha ofrecido piñones,
semillas de Olea y Quercus a lo largo de su secuencia paleolÍtica y epipaleolftica (Guillen, 1986; Badal, 1990).
IX.3.1.
TENDENCIAS DIACRÓNICAS
Los conjuntos faurústicos estudiados son todavía escasos, de ahí que nuestro mayor interés se centre en la descripción de las tendencias generales que describen las especies fundamentales a partir de los recuentos globales del
número de restos. Con este fin se han incluído también la
datos correspondientes a] Epipaleolítico microJaminar. En
todos los casos se asume que los restos asociados a las industrias magdalenienses -macro y mesomamíferos, 1agomorfos, aves, moluscos y peces- tienen un origen antrópico, mientras no existan estudios tafonómicos que indiquen
lo contrario (Aura y Pérez, 1992).
163
[page-n-164]
Magdnlcnicnsc nnliguo
Magd¡¡J¡:nicnsc superior Epipulcolítico micl'ol:uninar
NR
Eqtii/S sp.
Bossp.
Cervus clnphus
Cnwn {'yreunicn
Rupicapra rupica,,n
Su.r scrnpha
Camivoros
'lo
NR
151
80
660
838
8,71
4,61
38.1
48,38
106
5
1765
. 1280
1
29
o
1
o.os
2
0,1 1
~gormorlos
Aves
NR
'lo
O.o9
33
2
2371
1400
39
70
0,21
0.01
IS.S9
9.2
0.25
0,46
0,27
R7,31
1,11
81
10937
272
0,53
?1,93
1,78
'lo
0,35
0,01
5.88
4,26
o
Rl
26194
537
Fig. IX.Sa: Resumen de los restos faunísticos asociados a conjuntos magdalenienses y del Epipaleolítico microlaminar.
Los lagomorfos son la especie más estable y frecuente
durante el Magdaleniense superior y Epipaleolítko microlaminar (Fig. IX.Sa y Tabla 24). Su presencia no puede ser
explicada completamente por procesos tafonómicos relacionados con la desocupación humana de cuevas y abrigos
-madrigueras y aportes de rapaces y carnívoros-. Su utilización económica durante el. Paleolítico superior y Epipaleolítico, ha sido argumentada en trabajos recientes a partir
del estudio de la$ marcas de carnicería y desarticulado, patrones de fracturación y señales de fuego que presentan un
buen número de restos (Pérez Ripoll, 1992 y 1993).
La evolución del grupo de ungulados muestra variaciones importantes con respecto a la primera mitad del Paleolítico superior regional pues basta los primeros momentos
solutrenses Equus sp. y Bos sp. ofrecen valores por encima
del 30 %, enlazando sin grandes ruptura& con el Paleolítico
Medio (Pérez Ripoll, 1977; Estévez, 1980 y 1987; Davidson, 1989; Villaverde y Martínez, 1992). El retroceso de
ambas especies configurará durante las ocupaciones con industrias magdalenienses y epipaleolíticas un binomio dominante constituído por Cervus elaphus y Capra pyrenaica.
La relación entre estos dos especies básicas esrá en ocasiones muy polarizada sobre una u otra, posiblemente en relación con el entorno en que se ubican los yacimientos.
Para la fauna asociada al Magdaleniense antiguo contamos únicamente con los datos de Parpalló (Davidson, 1989:
etapas 2 a 4) cuya composición ejempljfjca esa tendencia a
la baja de équidos y bóvidos en beneficio del ciervo y la cabra montés. Esta distribución de especies es prácticamente
idéntica a la ofrecida por el Solútreogravetiense del mismo
yacimiento (etapas 5 y 6). Se desconoce el peso de los lagomorfas, ya que al parecer sus restos no fueron recuperados
durante la excavación (Davidson, 1989).
La etapa 1 de Davidson (1989) se corresponde con un
episodio de difícil adscripción a partir de la cultura material:
el tránsito Magdaleniense antiguo- Magdaleniense superior,
aunque la fauna muestra un recorrido coherente con la evolución descrita .basta ahora. Por primera vez el ciervo se
equipara a la cabra montés, équidos y bóvidos insisten en su
retroceso y el jabalí, en cualquier caso testimonial, ofrece su
frecuencia más alta. Este espectro faunístico es ahora coherente con la propia ubicación del yacimiento, situado en la
cabecera de un estrecho valle cuya morfología recuerda en
algún punto las formas alpinas y con importantes desniveles
164
a su espalda, allí donde se ubica la Cova de les Malladetes.
En todo caso, se han señalado algunas reservas sobre la
correspondencia entre las unidades de estudio de Davidson
y las de la secuencia industrial actualmente manejada que
imponen mostrar cierta cautela a la hora de valorar estos datos como representativos de la dinámica del yacimiento (Villaverde, 1991-1992).
EMM
MSM
MAM
o
•
8
Equussp.
Bossp.
20
•
~
tíO
40
Ce.rvus el.aphus
Capra pyrenaica
!10
O Rupicapra
•
100
iii1 Carnívora
Sus scropha
Fig. lX.Sb: Frecuencias de los ungulados básicos asociados a
conjuntos del Magdaleniense antiguo (MAM), Magda1cniense
superior (MSM) y Epipaleolítico microlaminar (EMM). Los
inventarios pueden ser consultados en la Tabla 24.
Estas tendencias enlazan con lo señalado en otros yacimientos, aunque la ausencia de datos para el primer metro de
Parpalló y la imposibilidad de buscar una contextualización
próxima a través de Volcán (Davidson, 1989: 183 y 184),
impiden completar Ja secuencia más larga del mediterráneo.
En el resto de yacimientos con industrias magdalemenses y
del epipaleolítico microlaminar el ciervo y la cabra montés
son las especies más frecuentes. En éstos se observa que junto al retroceso de los grandes ungulados -caballo y uro-se produce Ja incorporación de especies de mediano tamaño
-Rupicapra rupicapra y con dudas de Capreolus
capreolus- y la mayor presencia del jabalí -Sus
[page-n-165]
scropha- (Fig. IX.5b y Tabla 24). Resulta complejo ev·aluar
si estas tímidas tendencias son resultado de Jos cambios
ecológicos que anuncian el l:loloceno, cuando el previsible
aumento de la cobertura forestal favoreció la expansión de
especies como el ciervo, rebeco, corzo y jabali, o si cabe
considerarlas como resultado de una cierta reorientación
económica que encuentra puntos de apoyo en otros procesos
(Aura y Pérez, 1992).
La evolución de los conjuntoS' paleofaunísticos no tiene
una correlación sencilla con las variaciones diacrónicas descritas para el utillaje magdaleniense. En primer lugar, la
sustitución de las puntas de escotadura episolutrenses por
las puntas de asta con monobisel del Magdaleniense antiguo
no parece afectar a la distribución de la fauna que las acompaña en Parpalló (Davidson, 1989), por lo que quizás cambió el equipo de caza pero no las formas de caza. En este
sentido, resulta bastante significativo el que se haya sugerido el uso del arco, aunque sin datos todavía concluyentes,
para lanzar tanto las puntas de escotadura episolutrenses
como las puntas cortas monobiseladas de asta (Jardón et al. ,
1990; Allain, 1989).
Los equipos de caza y pesca del Magdaleniense superior parecen mostrar un grado de complejidad algo mayor.
J unto a la presencia de útíles muy especializados, como Jos
anzuelos rectos y quizás los arpones, existe un amplío conjunto de microlitos - geométricos y no geométricos- que
pudo ser enastado con funciones muy diversas. Especialización y diversificación en la fabricación de los equipos pueden ser relacionadas con el aprovechamiento de nuevos recursos y ambientes (Zvelebil, 1986), lo que coincide con la
ampliación del espectro que se produce en estos momentos.
IX.3.2.
VARIACIONES SINCRÓNICAS
En el interior de las tendencias diacrónicas es posible
percibir yacimientos con tamaños, entornos, secuencias y
registros faunfsticos diversos. Aunque la muestra es reducida, conviene tratar de manera más individualizada los casos
de Cova Matutano, Cova de les Cendres, Abric del Tossal y
la Cueva de Nerja. Estos yacimientos ofrecen ocupaciones
sucesivas atribuidas al Magdaleniense superior y con alguna
excepción también al Epipaleolírico microlarninar, ejemplificando otras tantas situaciones que el sumatorio global de
la Figura IX.5 no expresa. En todos los casos lo Jagormorfos son la especie más represe.ntada, acompañada en diferente proporción por otros recursos menores.
Cova Matutano e$ un yacimiento situado sobre una valle a media altura bjen comunicado con la llanura litoral que
guarda algunas similitudes con Parpalló, si tenemos en
cuenta su Cronología, entorno y posición. Los restos de ungulados de sus ocupaciones magdalenienses (Niveles IV, ill
y Tic) se concentran en tres especies, señalándose una presencia todavía significativa del caballo y la dominancia del
ciervo sobre la cabra (Est.evez in Olaria et al., 1985). La
trayec.toria seguida en los niveles superiores, considerados
aquí como transicíonales o estrictamente epipaleolíticos (llb
y a, lb y a), está marcada por una mayor especialización sobre el ciervo, la caída de équidos y bóvidos y la incorporación del jabalí y corzo, lo que apunta a cierta diversificación
en términos cualitativos (Tabla 23).
La Cova de les Cendres se situa sobre un cantil calizo
prácticamente en la vertical de la actual línea de costa. Su
enromo está caracterizado por pequeños elevaciones de pendientes suaves que en los momentos estudiados debían descender hast{l una llanura litoral de mayor anchura. Su catálogo faunístico está formado por seis especies de ungulados,
destacando el dominio absoluto del ciervo sobre la cabra
montés. La caída de équidos y bóvidos, la progresión de la
cabra montés y la presencia del rebeco en su estrato más reciente son los rasgos más significativos de la evolución producida entre sus estratos m yII (Martínez in Fumanal, Villaverde y Bernabeu, 1991). La composición de este
catálogo, así como la existencia de aves migratorias, unos
pocos restos de peces marinos y foca monje, pueden ser indicativos de una particular situación ecotónica que hace de
Cendres un yacimiento desde el q ue potencialmente se pueden aprovechar recursos diversos (Tabla 23).
El Tossal de la Roca se encuentra en las sierras prelitorales y en línea recta dista, aproximadamente, unos 40
km de la Cova de les Cendres. Su entorno está presidido
por fuertes desniveles, con valles encajados situados por
encima de los 600 metros de altitud y cotas superiores a
!.o s J .000 metros en las cercanías d.e l abrigo. En los niveles
magdaleoienses se aprecia una fuerte especialización sobre la cabra montés, mientras que en los niveles con industrias del epipaleolitico microlaminar équidos y bóvidos alcanzan valores testimoniales, el ciervo y jabalí aumentan
significativamente su pre:sencia y se incorpora el rebeco
(Tabla 23). Esta tendencia al retroceso de la cabra montés
en beneficio del ciervo se repite en ocupaciones posteriores, citándose también el rebeco y jabalí (Pérez y Martínez, inédito).
La Cueva de Nerja se situa muy cerca de la actual línea
de costa, en un entorno quebrado con cotas superiores a los
1.000 m de altitud. En este caso, la morlología de la platafomla y talud quizás han permitido la conservación de una
particular forma de utilización de los recursos, inédita en el
resto del ámbito peninsular durante el Magdaleniense superior (Aura, Jordá y Rodrigo, 1989). La cabra montés es la
especie dominante entre los ungulados, señalándose la presencia del ciervo, jabali y unos pocos restos atribufdos a
Equus sp. Existen algunas diferencias entre la Sala de l a
Mina y la del Vestíbulo respecto a la distribución de frecuencias pero son menores si }as comparamos con la evolución diacrónica del yacimiento. En este recorrido destaca el
aumento de la cabra montés, el jabalí y la foca monje durante el Epipaleolítico (Pérez Ripoll, comunicación personal).
Este reducido grupo de ungulados está acompañado de un
amplio abanico de recursos, en el que junto a los lagomorfos sobresalen los peces, moluscos, equinodermos, crustáceos, aves, algunos .restos de galápagos y de frutos vegetales
(Jordá Pardo, 1986).
La ictiofauna marina se distribuye, fundamentalmente,
entre los espárídos -Sparus aurata, Pagrus pagrus, Pagellus eurytrinus, Diplodus vulgaris-, serránidos -Epinephelus guaza-, murénidos -Dicentrarchus labrax- , escombridos -Scomber japonicus-, carangidos - Trachurus
trachurus- y lábridos -Labrus bergylta-, señaláildose
también la presencia de Acipenser esturio (Rodrigo, JuanMuns y Rodríguez, 1993). Estos datos proceden de u.n muestreo, por lo que no se dispone de la cuantificación total, fre-
165
[page-n-166]
cuencias relativas y un estudio de los tamaños (Rodrigo, comunicación personal).
La evolución de los conjuntos paleofaunísticos de la
Sala del Vestíbulo indica que la explotación sistemática del
medio marino se produjo en Nerja a partir del Xill milenio
BP. Los niveles anteriores a las ocupaciones con industrias
magdalenienses (NV -8 a NV-13) incluyen malacofauna marina -aunque cuantitativamente la continental es más numerosa (Jordá Pardo, 1986 e)-- y la capa NV-8 algunos restos de peces. Esta última situación puede deberse, muy
posiblemente, al contacto discordante descrito entre las capas NV -8 y NV-7. En las ocupaciones epipaleolíticas el
peso de la pesca y la recolección de moluscos es todavía
NV·3/2
NV-4
NV-7/5
NV-1018
NV- 11/13
o
•
•
Doméstica
Macrofauna
20
40
• Lagormoños
1'22 Ave$
60
80
100
O MalacoJcont. El Ictiofauna
•
Malacojmar.
Fig. IX.6: Variación diacrónic3 de los conjuiitos faunfsticos
obtenidos en la Cueva de Nerja. Datos procedentes del sondeo
de la Sala del Vestíbulo (Jordá Cerdá et al., 1991).
mayor, constatándose igualmente en lo niveles neolíticos
(NV-3 y NV-2), cuando se incorporan ovicápridos y cereales domésticos (Fig. lX.6).
Los datos de estos cuatro yacimientos parecen indicar
que existe una relación entre el entorno del asentamiento y
la composición de lo~ conjuntos faunísticos. La asociación
de la cabra montés con una orografía quebrada y la del ciervo con morfologías más suaves ya ha sido señalada (Bailey
y Davidson, 1984). El jabalí está casi siempre mejor representado en yacimiéntos de entorno abrupto y el rebeco no
mantiene una situación tan clara, aunque parece estar vinculado con el tránsito Tardiglaciar-Holoceno.
IX.4.
SUBSISTENCIA Y ASENTAMIENTO
AL FINAL DEL TARDIGLACIAR
Las variaciones diacrónicas de la fauna y también las
que se aprecian entre conjuntos contemporáneos pueden ser
relacionadas con reajustes ecológicos, aunque su mejor
marco de explicación se encuentra en una probable reorientación en las formas de utilización de Los recursos por parte
de los grupos humanos autores de las industrias magdalenienses.
166
El aprovechamiento de los lagomorfos se remonta al
menos a los ~nicios del Paleolítico superior (Villaverde y
Manfnez, 1992), pero en los momentos finales del Tardiglaciar su consumo estuvo vinculado a una importante ampliación del espectro, mediante la incorporación de recursos
hasta ahora ignorados, o al menos no documentados. Esta
reorienración económica se manifiesta con una entidad y
componentes específicos en Nerja y en el resto de yacimientos de La Cala, para los que también existen citas sobre la
importancia de peces y moluscos marinos (Such, 1919). Los
restantes yacimientos también la expresan, aunque con otra
entidad.
Estos recursos han sido considerados tradicionalmente
como complementarios y coyunturales, lo que puede cuestionarse no desde su aporte a la dieta pero si desde otros
enfoques. El carácter relativamente simple del equipo necesario para el marisqueo, la caza de Jagormorfos o incluso detexminadas formas de pesca, su abundancia, predictibilidad o la posibilidad de afrontar cualquiera de estas
actividades de forma individual son etementos a tener en
cuenta.
Junto a esta diversificación de los recursos, se aprecian
formas de caza muy especializadas sobre el ciervo y la cabra montés. Estas estrategías se conocen al menos desde el
Solutrense (Straus, J 987; Davidson, 1989; Villa verde y
Martínez, 1992)) y coinciden con .lo señalado en otras regiones (González Sainz, 1989). Ambas especies tienen en común su tamaño medio, el no desarrollar grandes desplazamientos migratorios y conformar rebañ.os bastante estables
según la edad y sexo. Precisamente este último dato al ser
combinado con la distribución por grupos de edad obtenidos
de conjuntos arqueológicos sugiere la probable existencia
de estrategias de caza diferentes según la edad, sexo y estación (Pérez Ripoll, 1977; Aura y Pérez, 1992 y E. P.).
La presencia de individuos juveniles de cabra montés y
ciervo es citada en prácticamente todos Jos yacimientos,
aunque no se dispone de muestras amplias. Estos documentación indica que durante el Magdaleníense superior - y
también durante el EpipaJeolítico microlaminar- se eligieron preferentemente presas subadultas, cuando estaban cerca de alcanzar su peso máximo, y que juven.iles y adultos
están mejor representados que los de mayor edad. Esta selección quizás puede estar rel~ionada con unas estrategias
de caza concretas, ligadas al ciclo biológico de las presas
(Aura y Pérez, 1992).
Actualmente en las reservas y parques naturales las mayores aglomeraciones de ciervos se producen en otoño,
coincidiendo con eJ celo. Tras la berrea se forman grupos
distintos de machos adultos Yhembras que se mantienen se·
parados el resto del año. La cabra montés también ofrece
sus máximas concentraciones durante los meses del celo,
separándose los rebaños de hembras y crías por un lado y de
machos por otro a partir de febrero (Alados y Escos, 1985).
Posiblemente, las mayores necesidades de alimento de hembras (lactancia) y machos (crecimiento de la cuerna) durante
los meses centrales del verano estarán .limitadas por la sequía estacional. En esta situación los rebaños podrían dispersarse, sobre todo los compuestQS por machos, siendo más
dificil la realización de batidas sobre los grupos de ciervos,
mientras que las cabra.s presumiblemente rea1izarían una
migración altitudinal, diferente según sexos.
[page-n-167]
Estos comportamientos, si se corresponden con los desarrollados durante la Prehistoria, permiten pensar que los
grupos humanos no tuvieron que realizar los largos desplazamie.ntos de-scritos en las regiones eurosiberiana y boreal.
No bay que olvidar que una de las causas fundamentales de
la movilidad es asegurar la subsistencia y en este caso los
animales cazados no practican largas migraciones, por lo
que previsiblemente los grupos humanos tampoco las realizaron. Otros elementos que coinciden con esta dinámica
son la ampliación del espectro, mediante la explotación de
un mayor número de recursos y ambientes, así como la propla compartimentación de la región mediterránea, que llega
a contener una importante diversidad ecológica sobre una
superficie reducida por los cambios de altitud que se suceden entre la costa y los valles elevados (Aura y Pérez,
1992).
La combinación de todas estas variables permiten prever
algunos contrastes entre la costa y los valles prelitorales situados a cierta altura que, sin llegar a explicar completamente la variedad de situaciones, podrían ser sigilificativos del
uso combinado de ambas áreas, con ciclos de ocupación y
conjuntos faunfsticos má.s o menos propios. Los datos de
Andalucía y el País Valenciano muestran, por separado, esta
posible forma de implantación sobre el territorio mediante
el uso de los recursos marinos y continentales. Desafortunadamente, no existen yacimientos en el territorio valenciano
que evidencien un uso del medio marino similar al practicado en Nerja y los yacimientos de La Cala. A la inversa, hasta la fecha no se conocen en Andalucía yacimientos situados
sobre los valles prelitoralcs o en las cuencas interiores que
pudieran completar este modelo.
Aunque las limitaciones de la documentación son evidentes, algunos yacimientos muestran una ocupación intensa y continuada favorecida por el uso combinado de un amplio abanico de recursos, de origen continental y marino. En
esta situación, empieza a perfilarse la hipótesis de que entre
los grupos cazadores-recolectores y pescadores del final del
Tardiglaciar se desarrolló una mayor estabilidad en el asentamiento (Aura y Pérez, 1992). Sin embargo, tanto el tamaño de Jos yacimientos como el hecho de que en la práctica
totalidad se encuentren similares equipos industriales no
permiten establecer categorías funcionales, quedando abierta la posibilidad de que sus registros sean resultado de ocupaciones recurrentes, originadas por grupos de pequeño tamaño que recorren las tierras bajas Jjtorales y los valles
interiores a media altura.
167
[page-n-168]
[page-n-169]
X.
UN ENSAYO DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS
DEL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO
A lo largo d.e capítulos anteriores se han valorado diferentes propuestas sobre la dinámica y evolución de las industrias tardiglaciares de la región mediterránea peninsular.
Nos proponemos ahora abordar esta cuestión desde una óptica más si:stemática, asumiendo las conclusiones parciales
alcanzadas durante la descripción y análisis de los datos.
No es necesario insistir en cuestiones cronoestratigráficas y paleoambientales, pero sf procede reiterar la precaución con que debe ser entendido este ensayo de sistematización, sobre todo en lo referente a su primer momento. La
imposibilidad de contrastar los resultados obtenidos en Parpalló-Talud dentro de la propia facies íbérica sigue siendo
un muro insalvable, 50 años después de su excavación. No
tanto por la originalidad que caracteriza a todo este episodio
industrial, como por la incapacidad de obtener de estos datos respuestas que vayan más allá de la simple discusión tipológica. Si a este aspecto se añaden los problemas derivados de la importante variabilidad industrial que parece
caracterizar al denominado Magdaleoiense superior, tendremos como resultado una documentación que pese a Jos esfuerzos realizados sigue ofreciendo lagunas, puntuales eso
si, pero indescifrables.
X. l.
LA MAGDALENIZACIÓN DE PARPALLÓ
La gran mayoría de y~J,cirnientos que contienen depósitos con industrias episolutrenses muestran rupturas o contactos discordantes a techo de estos niveles. Esta situación
puede explicar la ausencia de Magdalenlense antiguo en
toda la vertiente mediterránea, con la excepción de Parpalló,
aunque sigue siendo una explicación pobre. Probablemente,
existieron yacimientos al aire libre y quizás alguno de esos
talleres --el término es rntrascendente en este caso- relacionados con la tradición auriñaciense por su aire arcai.c o o
su abundante sustrato puedan ser reconsiderados a partir del
perfil industrial proporcionado por Parpalló-Talud. Esta posibilidad podría abrir nuevos referentes y ampliar la discusión.
Otro elemento que va a afectar decisivamente a nuestra
percepción de la implantación de Jos cánones y técnicas
magdalenienses al sur del Ebro, aunque de naturaleza muy
diferente, es la propia evolución episolutrense. Los datos
climatoestratigráficos, las dataciones radiométricas y la discusión industrial indican que este proceso fue retardatario
(Portea y Jordá, L976; Portea et al.• 1983; Villaverde y Fullolil, 1989; Ripoll y Cacho, 1989; Aura 1989), pero no hasta el punto de implicar la suplantación del Magdaleniense
antiguo por el Solutrense superior evolucionado (Ripoll y
Cacho, 1989).
Desde el Solutrense superior se advierte en todo el arco
mediterráneo pe11insular un proceso de sustitución del retoque plano por el abrupto, empleados ambos en la elaboración de las puntas de proyectil. Este episodio culmina con
las industrias solutreogr~J,vetienses, cuando el retoque plano
prácticamente ha desaparecido y el grupo perigordiense alcanza valores siñlilares a los logrados en conjuntos Hgados
a la tradicjóo gravetiense. Estas industrias fueron denominadas inicialmente como Solútreoauriñaciense final, término
que f ue modificado años más tarde por el de Solutreogravetiense (Pericot, 1942 y 1955).
Si bien esta denominación estuvo en origen plenamente
justificada por su posición secuencial y perfil tipológico, la
realidad es que ha introducido cierta distorsión a la hora de
comprender adecuadamente la secuencia regional, sobre
todo entre los investigadores extranjeros (cf. ErauJ 24: 281 291 y Eraul 38: 474-475). Por este motivo, en este texto se
ba utilizado frecuentemente el término episolutrense. Esra
denominación, presente ya en la bibliografía, describe su
posición temporal y aJeja cualquier posibilidad de re) ación
con lo sucedido en la península itálica.
Precisamente, su relación temporal y tipológica con
otras industrias mediterráneas ha sido señalada en múltiples
ocasiones (Fortea y Jordá, 1976; Fullola, 1978 y 1979; Villaverde y Peña, 1981; Portea et al., 1983), destacando las
coincidencias - presencia de puntas escotadas y de utillaje
microlaminar de dor¡¡o abatido-, pero desatendiendo la diferente tradición, articulación de los principales grupos tipológicos y dinámica propia de cada una de las facies territo-
169
[page-n-170]
riales implicadas (Rodrigo, 1988; Villaverde y Fullola,
1989).
Si el parentesco industrial se sostiene sobre la base del binomio puntas de escotadura- utillaje microlaminar, la sincronía temporal a la que se ha aludido también peonite alguna
matización. Las dataciones obtenidas en algunos yacimientos
del Ródano -Oullins o la Salpetriere- indican que el llamado «proceso de desolutreanización» se había iniciado allí tempranamente, algunos siglos antes que en nuestra región (Bazile, 1980), intercalándose las fechas suministradas por ambos
yacimientos entre las del Solutrense medio y superior evolucionado I de Malladetes y Parpalló (20.140- 18.080 BP).
Estos datos, junto al gradiente cronológico que parecen
mostrar las puntas de escotadura desde la Europa central hacia occidente podrían indicar que la distribución cartográfica de este tipo de proyectil se. integra dentro de un proceso
más global. Esta posibilidad es una simple hipótesis, al
igual que aquel reflujo sur-norte del Solutrense ibérico por
vía costera que señalara Méroc (1953) y al que Sacchi
(1970 y 1986) añadió nuevos contenidos a partir de parale-
los en el arte mueble. A esta situación se añade la datación
obtenida para estas industrias en la Cueva de Chaves, en el
pre-pirineo oscense (Utrilla, 1992), aunque algunas características técnicas y morfológicas de sus puntas de escotadura
podrían servir también para justificar el reflujo sur-norteantes comentado (Villaverde, 1992).
Pensar que esta dirección haya sido la única seguida por
las técnicas y culturas prehistóricas de ambos lados de los
Pirineos, parece bastante improbable. Esa vía de penetración fue muy posiblemente la que hi1.o arribar los cánones
badegulienses/magdalenienses al sur del Ebro, aprovechando un camino, directa o más posiblemente a través de contactos de larga distancia, ya recorrido por las industrias auriñacienses, gravetienses y quien sabe, si también por las
puntas escotadas del episolutrense. La existencia de esta vía
en fechas anteriores a ca. 16.500 BP podría ve.r se reforzada
por la presencia de puntas de escotadura en las series de solutrense superior de algunos yacimientos pirenaicos, perdurando incluso en los niveles badegulienses de Cassegros o
Cuzoul (Aura, 1989).
20.500
20000
~
19.500
19000
18.500
+
~~
18000
17.500
1
t
l~
+
0~.-
~~ ~ ~~~
17000
~r-
+
~r-
+
'
•
16.500
16000
lSSOO
1
T
1.5000
•
14.500
1
14000
T
moo
13000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'
• =.Badeguliense.
ll. = SolurreoJiraveriense.
A = Solurrense superior.
•=
Mogdaleniense superior.
Fig. X. l.: Selección de dataciones radiométticas de series badegulienses francesas y sus correspondientes coetáneas
en la región mediterrán.ea peninsular.
170
[page-n-171]
En un trabajo anterior se llamó la atención sobre el gradiente cronológico que parece derivarse de las escasas dataciones del badeguliense francés, advirtiéndose una serie
de jalones en las cabaceras del Garona, Lot, Loira y Taro
que coinciden con el carácter retardatario de su momento
de aparición en el mediterráneo francés y peninsular (Aura,
1989). Con el fm de apreciar mejor este gradiente, se han
trazado los valores de algunas dataciones del Badeguliense
francés junto a las del Solutrense superior, Solutreograveliensc y las más antiguas del Magdaleniense superior mediterráneo. Esta proyección evidencia la contemporaneidad
-en la escala del Cl4- del Badeguliense francés y del
Solutrense superior-Solutreograveticnse peninsular (Figura X.l).
Las industrias badegulienses están fechadas entre fmes
del XIX2 y pleno XVlli9 milenio BP en el Alto Loira Abri Cottier o Rond du Barry- , del departamento de Indre
- Abri Fritsch- , de Dordoña - Laugerie Haute Est-o del
Lot -Cuzoul, Pégourié y Cassegros- (Fig. X.2). Mientras
que Lassac, el único conjunto badeguliense/magdaleniense
antiguo datado del mediterráneo francés, lo está en el
XVU11 milenio, un marco cronológico que coincide con el
manejado para la implantación magdaleniense en Parpalló y
en el Cantábrico, donde no se han reconocido hasta la fecha
conjuntos claramente relacionados con esta facies (Utrilla,
1981, 1986 y 1989; Corchón, 1981 y 1986).
Otro dato al que conviene hacer referencia es que las industrias badegulienses parecen perdurar hasta mediados del
XV11 milenio BP, según las dataciones obtenidas en el Abri
Cuzoul (Clottes, Giraud y Servelle, 1986). Este límite reciente coincide con. el momento manejado para la sustitución Magdaleniense antiguo - superior en nuestra área.
Parpalló es por ahora el único asentamiento situado al
sur de los Pirin.eos que contiene industrias de facies badegulieose superpuestas a las episolutrenses. Ese contacto no estuvo exento de problemas, pues desde los 4.25 m se citaban
puntas monobiseladas de asta decoradas con temas propios
del más antiguo magdaleniense asociadas a puntas escotadas y una industria técnicamente laminar, que perduraba
hasta el tramo 4JX>/3.75 m (Pericot, 1942). La reciente revisión de las industrias Uticas episolutrenses de Parpalló ha
destacado la necesidad de considerar este tramo como solátreogravetiense (Aura, l986b; Rodrigo, 1988). Pero, queda
sin resolver totalmente el significado de las mencionadas
azagayas, aunque indican relaciones con otras áreas y una
posición cronológica perfectamente coherente con el proceso de sustitución Solutreogravetiense - Magdaleniense antiguo.
En este contexto, el estudio de Parpalló-Talud ha estado
presidido más por establecer procesos de largo desarrollo
que por diseccionar su depósito en sucesivos paquetes y
aunque deja sin resolver totalmente la cuestión, la acota y
Fig. X.2: Distribución de los yacimientos con industrias del Badcgulicnse 1 Magdaleniense antiguo. 1: Le Bcauregard; 2: Abri
Fritsch; 3: Abri Cottier: 4: Rond du Barry; 5: BadegouJe; 6: Laugeric Haute Est; 7: Pégourié; 8: Abrí Cuzoul;
9: Campamaud; 10: Lassac; 11: Pe tite Grotte de Bize; 12: Cova del Parpalló.
171
[page-n-172]
limita. Las capas 13 y 12 del Talud han sido consideradas
como episolutrenses (¿terminal, final, atenuado?), aunque
las características estiliticas, técrucas y temáticas de su conjunto mobiliar indican que la 12 muestra rasgos más propios
del Magdaleniense antiguo (Villaverde, 1994). Una vez más
habrá esperar a que otros yacimientos o nuevos procedimientos de estudio, permitan contar con los datos que Parpalió-Talud no puede ofrecer para este momento.
A pesar de que la implantación magdaleniense fue tardía, sus momentos iniciales han sido denominados como
Magdaleniense antiguo y no inicial. De hecho, los paralelos
entre las industrias badegulienses y las de Parpalló-Talud
podrían haber aconsejado su denominación como Badeguliense «tipo Parpalló», aunque lo importante es la descripción de sos componentes y no una polémica terminológica
cuyo trasfondo afecta a la concepción misma de los complejos magdalenienses: bien como una única tradición técnicocultural (Sonneville-Bordes, 1960) o como dos industrias
independientes (Daniel, 1952; Vignard, 1965; Allain, 1989).
Una alternativa conceptual a ambas opciones debería ir más
allá de este caso concreto, dando cabida a la diversidad de
facies conocidas y que en algún caso son sincrónicas. Esta
situación parece indicar un origen poligenético de la entidad
arqueológica denominada en su conjunto como cultura magdaleniense (Kozlowski, 1985).
X.2.
EL MAGDALENIENSE ANTIGUO DE
FACIES BADEGULIENSE «TIPO PARPALLO»
Tras un episodio incierto pero perfectamente acotado en
la secuencia del Talud, se definen insistentemente unos rasgos tecnotipológicos que ya hicieron adjetivar a Pericot
(1942) como tosco al utillaje lítico de estos niveles. Los
principales rasgos tecnomorfológicos y tipológicos d.e l utillaje lítico retocado de las capas 11 a 6 de Parpalló-Talud
conducen al genérico Badeguliense (Allain, 1968, 1978 y
1989; Allain in Trotignon et al., 1984).
Sus industrias guardan puntos de confluencia con estos
conjuntos de estilo regresivo y tipología arcaizante: un bajo
índice técnic;o laminar, inexistencia de utillaje microlaminar
y abundante presencia de soportes cortos, gruesos y con restos de córtex. Esta tecnomorfología tiene uoa clara expresión tipológica, cuya descripción no estamos convencidos
de haber solventado con la exactitud deseada. Ya se ha aludido reiteradamente a las dificultades que presentó la clasificación y el aire de reavivado que presentan muchas de las
piezas englobadas en el genérico sustrato, grupos decisivos
en este mome,nto.
La tipología y también la tecnomorfología han permitido describir dos horizontes que se suceden en el tiempo y
cuya dinámica está presidida por el dominio del retoque
simple y p!)r. defecto, la reducida presencia del burinante +abrupto.
A partir del comportamiento de los grupos tipológicos,
se ha descrito un Magdaleniense antiguo A «tipo Parpalló», sobre la base de los rasgos aislados en las capas 11 a 9
del Talud:
172
- Frecuencia dominante del grupo de raspadores, con
una media superior al 40 %, entre Los que sobresalen
los ejemplares cortos y espesos.
-Descenso importante del grupo de buriles con respecto a las industrias episolutrenses, situándose en
una relación de 1 a 4 aproximadamente con respecto
a los raspadores.
-Progresión irregular de los grupos del sustrato, ocupando un segundo lugar tras Jos raspadores.
- Pres.encia testimonial. de rasquetas, con un indice inferior a un punto.
-Un grupo miérolaminar que no llega a superar los
dos puntos.
El segundo horizonte ha sido denominado Magdaleniense antiguo B «tipo ParpaUó» (con rasquetas) y ha
sido defmido a partir de la dinámica tipológica de las capas
·
8 a 6. Sus rasgos principales son:
- Descenso marcado del grupo de raspadores, pérdida
que se dejará sentir con mayor fuerza en aquellos
ejemplares que caracterizaban al horizonte A: los carenados y nucleiformes.
- Cafda del ya de por si bajo grupo de buriles, situándose ahora por debajo de los seís puntos. Pese a ello,
salen beneficiados en su relación con los raspadores
por ser su pérdida mucho mayor.
- Dominio absoluto de los grupos del sustrato, con frecuencias superiores al 40 %, reemplazando si puede
decirse así, el lugar ocupado por los raspadores en
las capas 11 a 9.
- Aparición de Jas rasquetas, llegando a superar los
ocho puntos en la capa 6.
-Presencia sostenida a la baja del utillaje microlami.nar, pues en dos de las capas su índice no alcanza siquiera el 1 %.
La industria ósea muestra a lo largo de los dos horizontes una producción bastante monótona, reducida a unos pocos tipos: alguna punta de base recotada, azagayas con mono bisel !.argo y frecuentemente cóncavo en su perfil
longitudinal, puntas dobles, algunas varillas a techo de este
bloque y poco más. Las secciones de todo este gran paquete
son mayoritamente redondeadas: circulares y aplanadasovales, experimentando una cierta progresión estas últimas.
A partir de estos datos se comprende mejor porqué
C.heynier (1952 y 1953) incluyó Parpalló en su lista de yacimientos Protomagdalenienses, lo desconcertante para la rnvestig~ción actual era que las rasquetas no aparecían allí
donde se esperaba: la Fase Magdalenizante (FuUola, 1979).
Precisamente, las más recientes aportaciones han caracterizado al llamado Badeguliense antiguo por la nula o poca
entidad de las rasquetas frente a los numerosos buriles
transversale.s, becs y sustrato. Las rasquetas serán frecuentes en las fases medias y sobre todo plenas, posición y valores con los que Parpalló se muestra coincidente (Allain,
1968, 1978 y 1989; Trotignon, 1984). Otros rasgos característicos son una relación raspador-buril favorable en muchos
casos al primero y un irregular grupo microlaminar, coexistiendo dentro de este misma tradición yacimientos como
Abri Fritscb, Laugerie- Haute o Abri Cuzoul sjn apenas ho-
[page-n-173]
jitas de dorso, j unto a otros como Cassegros o Lassac en los
que este grupo tiene un peso importante (Hemingway, 1980;
Le Tensorer, 1981; Sacchi, 1986).
Desde una perspectiva más actual se señalaron elementos cronológicos e industriales próximos al Magdaleniense
inferior cantábrico (FuUola, 1979). La publicación reciente
de un buen número de trabajos sobre esta región pennitie
valorar brevemente esa relación, sobre todo en lo óseo. ParpaUó y Rascaño 5, nivel-tipo del denominado Magdaleniense cantábrico arcaico, coinciden en ofrecer puntas de largo
monobisel de sección redondeada y en ocasiones portando
grabados en espiga (Utrilla, 1981; Oonzález-Echegaray y
Barandiarán, 1981 ). Estos morfotipos junto con la datación
obtenida de este nivel guardan puntos de coincidencia con
el probable horizonte cronológico de la magdaleoización de
ParpaUó, tal y como señalara FuiJola (1979).
No existen similares puntos de confluencia con el genérico Magdaleniense inferior cantábrico tipo luyo, ni las secciones, a!H cuadradas y e n Parpalló mayoritariamente
circulares-ovales, ni tampoco los temas decorativos, especialmente los tectiformes que no los motivos en ángulo, lo
permiten. Esta facies occidental si tiene en la industria lítica
algunos elementos próximos a los definidos en Parpalló, tal
es el caso de la relación R/B favorable a los primeros, el
peso del binomio carenados-nucleiformes, la presencia de
algunas rasquetas o la importancia del sustrato. La entidad
de un desigual grupo microlaminar, en el que se cita algún
escaleno, los distancia un tanto (Utrilla, 1981).
La facies del País Vasco ofrece incluso menos posibilidades de comparación. En lo lrtico presenta unos aires clásicos ya que los buriles son un grupo importante, La talla laminar alcanza frecuencias elevadas y existe un importante
grupo microlarninar con cierta diversificación interna. En lo
óseo, el tipo más característico es la punta doble de sección
triángular decorada con motivos en rombo, junto a las puntas de base recortada y las azagayas con monobisel mayor
de un tercio y estriado longitudinal, piezas que si se encuentran en el Magdaleniense antiguo «tipo Parpalló». Las excavaciones recientes en Erralla (Altuna, Baldeón y Mariezkurrena, 1985), Ekafn (Altuna y Merino, 1984) o Abauntz
(Utrilla, 1977 y 1979) han venido a perfilar mejor las distancias con respecto a la facies tipo Juyo, coincidiendo en
resaltar que el oriente y occidente cantábrico no constituyen
dos grupos diferenciados. En estos conjuntos están presentes algunos elementos característicos de la facies occidental:
azagayas de sección cuadrada en Erralla, donde no existen
las características de la facies tipo País Vasco o raspadores
nucleiformes en Ekafn. Esta dinámica lo convierten en un
más que probable embrión del Magdaleniense medio, beneficiándose quizás de su vecindad con los Pirineos (Utrilla,
1981, 1986 y 1989; Corchón, 1986).
Este breve repaso a las facies más septentrionales coincide en mostrar la diversidad del Magdaleniense antiguo-inferior. Esta situación afmna la originalidad de la Cova del
Parpalló, participando en lo lftico de aquellos pulsos más
especificamente badegulienses, mientras que en lo óseo se
pueden trazar algunas relaciones con el más antiguo magdaleniense. Asf contextualizado, Parpalló y el sur de ta Península ibérica se nos presentan como un cul de sac donde las
ideas del occidente atlántico, ya de por si reioterpretadas en
el transcurso de las relaciones a larga distancia que nos las
acercan, son a su vez reelaboradas sobre la base de unas tradiciones previas.
El proceso de asimilación de lo badeguliense 1magdaleniense fue tardío, cronológicamente hablando (ca. 16.500
BP), pero rápido si sospesamos el arraigo de las industrias
episolutrenses. Pudo ocurrir que ése Magdaleniense antiguo
llegara a repetirse de tal modo, que algunos siglos más tarde, cuando los Pirineos viertan sus influencias al norte y al
sur (Portea, 1985), se produjera de nuevo una asimilación
retardada, al igual que ya había ocurrido con el primer magdaleniense. Las relaciones con el mediterráneo francés, los
resultados de las dataciones de algunos yacimientos y la industria ósea del Magdaleniense antiguo B , permiten una reflexión en este sentido.
- Ya se han comentado las diferencias tipológicas que
separan a Parpalló de los yacimientos del Magdaleniense antiguo más próximos: Camparnaud, Bize, La
Riviere y fundamenta lmente Lassac, cuya articulación industrial pennitc situarlo muy cerca del Magdaleniense clásico (Bazile, 1977; Sacchi, 1976 y
1986; Hemingway, 1981). De hecho, se puede afirmar que su relación más clara se podría establecer
con la capa 5 del Talud, cuya cronología probable
sea posiblemente dos milenios más reciente (Aura,
1993).
-Las dataciones obtenidas para las capas del Magdaleniense antiguo/ Badeguliense del Abri Couzol constituyen otro referente importante. Aparte de las similitudes que parecen existir entre estos niveles y
ParpaUó-Talud, se da la coincidencia de que alli también se produce la magdalenización sobre una industria solutrense con puntas escotadas, aunque en fechas indudablemente más tempran.a s ya que el techo
del Magdaleniense 0/ Badeguljense inicial está datado en 18.300 BP (Clottes, Oiraud y ServeUe, 1986).
Por encima de este nivel se superponen un total de 21
unidades arqueológicas con restos del Magdaleniense
l- Badeguliense tipico, datadas en su parte medjabaja en 16.800 BP y a techo en 14.560 BP (Fig. X.2).
- Las decoraciones de la industria ósea del Magdaleniense antiguo B «tipo Parpalló» tienen en la línea
quebrada sobre el fuste y los motivos en aspa sobre
el bisel los temas más significativos. Estos temas están presentes en las capas 7 y 6, precisamente alU
donde las rasquetas alcanzan sus valores más altos.
Los paralelos más próximos de nuestro zig-zag longitudinal se encuentan en el genérico Magdaleniense
medio-superior, aislado o formando parte de un repertorio no figurativo característico, que no exclusivo, del bloque Magdaleoiense con arpones.
'·
De nuevo se puede apreciar una dualidad entre aquello
que mejor caracteriza a lo óseo - La decoración incisa mediante la reiteración de motivos en ángulo y aspas- y lo lítico, que de ningún modo puede ser conceptuado ~omo un
Badeguliense en vfas de dotarse de los elementos propios
del Magdaleniense medio-superior tal y como podrían apuntar estos temas incisos. Una doble lectura de la cultura material de Parpalló que no debe ser necesariamente entendida
como contradictoria, ya que desde el episolutrense 'existe
173
[page-n-174]
ese desfase y se manifiesta de forma diversa en su industria
lítica y ósea.
Entendido así, Parpalló queda mejor cootextualizado
tanto en lo material como en lo cronológico. Existe eo Parpalló un Magdaleniense antiguo de facies badeguliense, en
sentido tipológico, aunque es verdad que la base industrial
sobre la que actúan estos elementos y su misma localización
dentro de la Europa suroccidental no favorecieron su temprana asimilación. Los datos manejados pemiten pensar que
el yacimiento del Mondúber se integra en un circulo más
meridional, del que participa coherentemente en su dinámica y desarrollos (Fig. X.2.).
X.3. EL MAGDALENIENSE MEDIO: HORIZONTE INDUSTRIAL, ARTÍSTICO O
REGIONAL
Los comentarios anteriores afe~tan directamente a otra
de las claves del registro de Parpalló: la existencia de un
Magdaleniense medio (IV) tal y como fue descrito por Pericot (1942). En principio, esta propuesta no contempla la
existencia de una fase media intercalada entre los magdalenienses antiguo y superior o reciente. Al proceder así, no
hacemos otra cosa otra cosa que afirmar la enorme distanda
que separa sus industrias líticas, aunque la industria ósea y
el arte mueble trazan un puente indudable. En este sentido,
cabe recordar que en ninguna de las secuencias francesas
existen situaciones que avalen la transición Magdaleniense
antiguo de facies badeguliense 1Magdaleniense clásico, salvando los casos descritos en el sureste francés ya mencionados (Sacchi,1986; Bazile, 1987).
También es cierto que el análisis de la sucesión Magdaleniense antiguo 1 Magdaleniense superior no resuÍta fácil
en Parpalló-Talud. La capa 5 sirve de límite entre ambos
honontes, participando de los rasgos descritos a muro y techo de la misma. Esta situación impone reservar su correcta
interpretación hasta disponer de referentes válidos, pues si
nos atenemos a sus paralelos con las series líticas del sureste francés, cabría considerarla como epígono del Magdaleniense antiguo, mientras que por su industria ósea quedaría
mejor integrada con el resto de ca:pas que conforman el bloque superior. Esta doble dirección podría indicar que el perfil industrial de la capa 5 debería ser considerado como
mezcla y no puente entre ambas fases. Una vez más, la lec·
tura de la secuencia del Talud se hacé difícil en los momentos transicionales, impidiendo leer un proceso evolutivo de
innegable interés.
Pero, no es ésta la 11nica razón que ha Uevado a no contemplar una fase media en la sistematización de las industrias del Magdaleoiense mediterráneo. Es conocidó que las
industrias líticas no permiten, por sf mismas, establecer límites precisos entre el Magdaleniense medio (IV) y superior (V-Vl), siendo frecuentemente individualizado a partir
de su posición cronológica y abundante -y singular- producción artística. Habitualmente se ha venido haciendo así y
los datos, sobre todo de Aquitania-Pirineos pero también del
Cantábrico, así lo han confirmado (Breuil y Lantier, 1959;
Leroi-Gourhan, 1965; Barandiarán, 1967 y 1973; Fortea,
1989)
174
Junto a una documentación artística abundante y excepcional, entre la que destacan los contornos recortados, las
espátulas y los rodetes, son considerados casi exclusivos del
momento algunos morfotipos en hueso y asta. Los protoarpones --de doble hilera de dientes en la mayoría de los casos-, los propulsores, las variUas con decoración compleja,
las piezas intermedias, las bramaderas y las azagayas de
base ahorquillada --en menor medida- constituyen sus estereotipos más característicos. La distribución espacial de
este conjunto de piezas parece guardar una segura pero indescifrable coherencia hasta el momento: Aquitania, Pirineos --del Mediterráneo al Atlántico- y Cantábrico fundamentalmente, combinada con una similar p osición
cronológica: ca. 14.500-1 3.500 BP. ¿Se integró Parpalló
dentro de este circuito, si es qué realmente existió como
tal?. La respuesta no es fácil para un estudio que se hacentrado en la cuestión industrial y no en su producción artística, puesto que es a partir de la distribución regional de determinados objetos mobiliares y «armas» sobre hueso y asta
por donde la discusión actual toma nuevas iniciativas (Fortea, 1989 y Portea et al., 1990).
Sin ánimo de eludir una de las cuestiones más dificiles
de resolver en la actualidad, centraremos la discusión en dos
aspectos fundamentales el industrial y el cronológico. El
Magdaleniense ill-IV de Parpalló ha sido considerado un
caso atípico por su desproporcionada potencia estratigráfica,
sin matices internos, y en la que están ausentes algunos elementos claramente indicativos, pues la presencia de protoarpones - arpones al fin y al cabo- obligaba a una lectura
demasiado mecánica, sin concreción. Esta cuestión ya fue
advertida por Fortea y Jordá (1976), quienes introdujeron
elementos progresivos en la secuencia al incorporar a la discusión algunas varillas con decoraciones de estilo pirenaico.
Años después, Portea (1983, 1985 y 1986) volvió a insistir
en esta cuestión, al igual que Jordá (1986 y E. P.) y nosotros
mismos, al proponer que el binomio triángulos escalenosarpones de morfología diversa podría tener un valor de
diagnóstico particular en el caso de Parpalló, pero extensivo
al resto de la facies: Magdaleniense superior sensu lato
(Aura, 1986).
'Un trabajo de Villaverde (1984) con fines más sistemáticos sobre los materiales de la Senda Vedada y sus paralelos con Parpalló permitió definir un Magdaleniense medio
estructurado eo dos momentos. Esta propuesta queda ahora
mermada de buena parte de sus fundamentos, puesto que las
características industriales intuidas en Parpalló no ocupan la
posición atribuida ni ban resultado ser las esperadas (Aura,
1988 y 1993; ViUaverde, 1992). Posiblemente, los rasgos tipológicos de la Senda Vedada y lo que es también importante, la presencia de un IÍllico horizonte industrial, encajan
mejor dentro de lo que es el Magdaleniense final - Epipaleolítico inicial de la región.
Si Senda Vedada no pcrntite por sí mismo afirmar la
existencia de un Magdaleniense IV en el Mediterráneo peninsular, de no mediar su comparación con Parpalló, obviamente se debe buscar en este yacimiento los contenidos de
esta fase. Retomando pues el tema, algunas puntas y varillas
de hueso fueron la causa que originó el replanteamiento de
la cuestión (cf. Pericot, 1942: fig. 59, 4 y 5). Estas piezas
e
tienen su paralelo en el Magdaleniense IV d. Pirineos tal y
como seña'ló Portea, pero en ningún caso son exclusivas de
[page-n-175]
este momento, encontrándolas por igual en momentos posteriores.
Con este matiz no pretendemos otra cosa que llamar la
atención sobre actuelto que en estricta sistemática de clasificación se ha repetido una y otra vez. Sí la identificación del
Magdaleniense IV cantabro-pirenaico está apoyada en la
producción de detenninadas armas y objetos de contenido
simbólico, puesto que la industria lítica no pennire el detalle, no existe un Magdaleniense IV sensu stricto en ParpaUó. Ninguno de sus elementos propjos se encuentra en Parpalió. Si lo hay en los Pirineos orientales, por referirnos a
una región próxima a la nuestra. Canecaude y Gazel son
ejemplos claros de conjuntos con arpones, contornos recortados, propulsores y azagayas de base ahorquillada (Sacchi,
1986). E.Ste último tipo ha sido descrito también en Bora
Gran y Chaves, reforzando sus lazos pire. aicos (Rueda,
n
1987; Utrilla, 1992; Barandiarán, 1967).
A estas dificultades, imposibles de solventar desde el
terreno industrial, se une un desigual y en ocasiones conttadictorio marco cronológico que sin ser decisivo en esta
cuestión podría aportar algún nuevo elemento. La fecha obtenida enParpalló para el tramo 1.70-1.50: 13.800 BP, entra
de lleno en el huso atribuido al Magdaleniense IV, planteando una discusión difícil de resolver con los datos actuales,
pero de ningún modo contradictoria con nuestras propuestas: limite aproximado entre el Magdaleniense antiguo y eJ
superior de Parpalló-Talud.
Ello implicaría cierta peduración de nuestro Magdaleniense antiguo B «tipo Parpalló», fenómeno que sería simple resultado de la concatenación de las situaciones retardatarias ya observadas desde el inicio de la secuencia
magdaleniense y que vendría a comprimir a un teórico Magdaleniense medio. Su reflejo en la secuencia quizás esté en
la documentación de La técnica del alambre de espino en varias "Plaquetas de 2.40-2.20 m, en el importante aumento de
arte mueble que se produce en este momento o en la continuidad estilística y temática establecida entre el Magdaleniense antiguo B y los momentos posteriores (Villaverde,
1988 y 1994). La incorporación de un repertorio decorativo
de claro estilo magdaleniense medio-superior en la industria
ósea del Magdaleniense con rasquetas podría ser otro elemento a incorporar.
Estos rasgos, el ejemplo de Cuzoul o lo visto en el Cantábrico, penniten considerar la posibilidad de una perduración del Magdaleniense antiguo «tipo Parpalló» hasta ca.
14.000 BP. Con esta interpretación creemos agotar )as posibilidades actuales de discusión; pero, sobre la base de lo conocido hasta ahora, cualquier propuesta futura dirigida a la
defmición un Magdaleniense medio difícilmente podrá desligarlo del posterior Magdaleniense superior con triángulos
y arpones.
Otros dos yacimientos han sido mencionados al referirnos a esta cuestión: Verdelpino y Cova Matutano. El primero es un dato aisládo que no pennite matices pero el segundo si puede ser relevante. Su nivel IV, datado en 13.960 BP,
ha ofrecido una industria ósea compuesta por azagayas de
doble bisel de sección cuadrada y varillas. Estas piezas,
acompañadas de arpones, forman parte de las series más características del Magdaleniense superior de la región mediterránea: Cendres, Parpalló y Bora Gran. La inexistencia de
arpones en este nivel no es por si mismo suficiente como
para definir un Magdaleniense medio. De hecho, en Chaves
ocurre otro tanto y no se ha procedido en esa dirección
(Utrilla, 1992). Por tanto, cabría pensar en el horizonte de
iniciación del Magdaleniense :reciente, pues el perfil industrial en lo lítico así lo aconseja y la ausencia de los motfotipos característicos del Magdaleniense IV también lo permiten.
En todo caso, se impone un compás de espera, necesario para que las excavaciones en curso aporten los datos
que ParpalJó no puede proporcionar y también para que recientes propuestas nacidas paralelalemente a la redacción
original de este texto puedan incorporar una nueva percepción de este primer horizonte del Magdaleniense superior
mediterráneo (Bosselin y Djindjian, 1988). Somos conscientes de que las propuestas actuí formuladas están sustentadas sobre datos puramente industriales, que son en origen
los de hace cerca de cincuenta años, con las desventajas
que ello conlleva.
X.4.
EL MAGDALENIENSE SUPERIOR O
RECIENTE
Al referirnos al Magdaleniense antiguo aludíamos a las
dificultades que suponía proceder a su definición sobre la
base de l,lil único registro. Un panorama bien distinto ofrece
el Magdaleniense superior muy abundante y repartido a lo
largo de toda la costa mediterránea -sobre todo en su episodio central de triángulos y arpones-. y que bajo una marcada homogeneidad industrial ofrece una importante variabilidad.
Esta aparente uniformidad de unas industrias 1fticas que
entroncan perfectamente con el Magdaleniense clásico no es
sólo propia de la facies ibérica, de ella participa prácticamente todo el occidente europeo con importantes penetraciones incluso en centroeuropa. No queremos ofrecer con
ello una idea monotética del Magdaleniense superior puesto
que la tradición regional, expre.sada en diferentes facies, las
estrategias de subsistencia y los mecanismos sociales debieron ser diversos, pero si recoger una idea insistentemente citada.
Las características establecidas por Portea (1973) para
el Magdaleniense superior-final siguen definiendo en gran
medida su perfil tipológico. Caracterizado en Jo lítico por la
talla laminar, un importante grupo de utillaje microlarninar
y una relación RJB equilibrada o claramente favorable al segundo. Los restantes grupos ofrecen diferencias entre yacimientos de incierta interpretación.
La unidad en lo lítico impide en ocasiones discernir
ante que desarrollo del complejo Magdaleniense superior
nos encontramos, hasta el extremo de resultar difícil la separación de algunas series del Magdaleniensc superior-final
de las Epipaleolítico inicial. Esta situación se manifiesta
cuando no existen elementos con un valor secuencial reconocido, condición que se atribuye a detenninados morfotipos óseos.
La variabilidad porcentual que se observa entre yacimientos y conjuntos es importante, hasra el punto de permitir pensar en la existencia de facies funcionales y regionales.
Sin embargo, hay que reconocer que hasta ahora no se ha
175
[page-n-176]
desarrolladQ una interpretación totalmente satisfactoria. La
duda de si estas posibles facies son tales o más bien, parte y
resultado de un cambio permanente en el que es difícil distinguir estados puros, no está totalmente despejada.
La industria ósea se compone de un .reducido, ,pero significativo, número de tipos: CU"POnes, puntas de diversa morfología, varillas, agujas y anzuelos rectos. Entre las puntas
son cuantitativamente importantes las secciones angulosas,
especialmente cuadradas, siendo quizás la azagaya monobiselada la más común tanto sobre sección circular•oval como
cuadrada, aunque las de doble bisel, los arpones y en menor
medida las varillas, parecen servir mejor para caracterizar
este episodio.
Los motivos incisos sobre esta industria ósea no son demasiado abundantes, siendo los temas no figurativos el repertorio más común, por no decir exclusivo. Motivos en ángulo en diferente posición, zig-zags o aspas son lo más
significativo, junto a las fuertes acanáJ.aduras sobre las caras
y lados de algunas piezas de sección cuadrada.
Algunos arpones soportan realizaciones complejas mediante combinaciones de zig-zags, motivos en ángulo, en
espiga, lineas longitudinales y· trazos cortos. Por lo demás,
la escasa serie de arpones no permite precisar su evolución.
Sólo algún rasgo mencionado para la conformación de los
dientes y las secciones parecen mostrar cierta evolución al
describir una tendencia al aplanamiento a medida que nos
acercamos al Holoceno. Un último dato a retener sobre este
tipo, es que una buena parte de los ejemplares actualmente
conocidos tienen como soporte el hueso y no el asta.
Otro elemento que también guarda semejanzas con lo
observado en otras regiones es una cierta generalización del
arte mueble. No es sólo Parpalló, aunque lo sigue siendo
cuantitativamente hablando, el yacimiento magdaleniense
superior con una producción artística conocida. TossaJ,
Cova Matutano, Cova dels Blaus, Cova del Barranc de l'lofem, Cova de les Cendres, Cueva de Nerja y el Pirulejo se
suman a una lista, todavía abierta. Esta situación quizás
deba ser contextualizada con algunas de las valoraciones
expresadas al referimos a las características de los yacimientos y al uso de los recursos.
Toda esta documentación reafirma Ja existenc.ia de una
importante tradición industrial Magdaleniense superior distribuída a lo largo de la costa 11;1editerránea desde Gerona a
Málaga, tal y como escribiera Fortea (1973) y que años más
tarde quedó defmitivamente incorporada a la secuencia regional (Villaverde, 1981 ).
Estas industrias se desarrollaron, si las formulaciones
anteriores son ciertas, entre el 14.000 y 10.500 BP, sin que
sea fácil establecer con seguridad el punto de inflexión en el
que se manifiestan los carácteres atribuídos al Epipaleolítico rnicrolaminar. En su interior es difícil precisar desarrollos más cortos, dada la variabilidad de sus industrias líticas
y el solapamiento de las dataciones radiométricas, aunque
se pueden intuir tres horizontes que poseen un grado de defmición desigual (Fig. X.3):
Un Magdaleniense superior A o inicial, mal conocido
por ahora debido a las dificultades señaladas en ParpallóTalud para el límite Magdaleniense antiguo y superior. La
capa 4 del Talud y la base de Matutano (IV) vendrían a
constituir sus referentes. Su perfil industrial resulta dificil
176
de describir dado que las series conocidas son muy desiguales, aunque entre el utillaje litico destaca la diversificación
del utillaje rnicr0 laminar señalada en Parpalló y en lo óseo
la presencia de azagayas de bisel doble y simple de sección
angulosa, varillas y alguna aguja. Todos estos elementos parecen perpetuarse durante el siguiente horizonte. Su. desarrollo temporal abarcaría buena parte del XIV11 milenio BP.
El horizonte pleno ba sido denominado Magdaleniense
superior B con triángulos y arpones. Es posiblemente el
momento mejor documentado y definido, aunque muestra
una importante variabilidad. En lo lítico se aprecia una relación RJB equilibrada o favorable a los segundos y un utillaje rnicrolaminar diversificado, entre el que destaca la presencia de triángulos-lam.initas escalenas. La industria ósea
repite los morfotipos anteriores, incorporándose ahora su
morfotipo característico: Jos arpones y en el caso de Nerja,
los anzuelos rectos. Su inicio puede remontarse posiblemente hasta fmes del XIV2 milenio BP, mientras que su límite
reciente es más difícil de ubicar (¿ca. 11 .000 BP?).
Por último, parece conveniente diferenciar un Magdaleniense superior C. Ciertas tendencias señaladas en la relación R/B, en el utillaje microlaminar -entre el que todavía se cita algún triángulo o laminita escalena- y una
importante reducción del utillaje óseo más característico serían sus rasgos principales. Su ubicación temporal es incierta, puesto que como ya se ha insistido en páginas anteriores
conjuntos emparentados en diverso grado con este perfil son
coetáneos de otros que encajarían en el horizonte central
(Fig. X.3).
X.5.
LA TRANSICIÓN AL HOLOCENO: EPIPALEOLÍTICO MICROLAMINAR 1EPI·
MAGDALENIENSE
No se dispone de factores correctores con la solidez suficiente, de orden funcional o regional, que peonita calibrar
si los horizontes evolutivos descritos hasta ahora tienen su
principal y única motivación en la cronología. Lo genérico
en exceso de las tendencias desarrolladas tiene en la evotución diacrónica un argumentó sólido, pero no llega a explicar completamente la variabilidad que muestran las series
atribuidas al Magdaleniense superior.
Variabilidad y fragmentación regional no son procesos
que en la región mediterránea se asocien estrictamente con
el Holoceno, son anteriores. La baja frecuencia de lJtillaje
rnicrolaminar o la progresión de las truncaduras que muestran los yacimientos de Castellón (Casabó y Rovira, 19871988); la importante diversidad de utillaje rnicrolaminar de
las comarcas centro-meridionales valencianas o la presencia
de algunos morfotipos óseos específicos de Nerja - junto a
otros elementos compartidos con los yacimientos de la Cala
(Lárn. IV-3 y 4)- son rasgos que se rastrean desde el Magdaleniense superior. Sobre esta diversidad, las trayectorias
evolutivas de los yacimientos valencianos, murcianos y andaluces muestran una importante continuidad entre las industrias magdalenienses y epipaleolíticas.
El registro material de las industrias nombradas como
Magdaleniense superior y Epipaleolítico rnicrolarninar comparte un buen número de rasgos. De hecho, se puede afmnar
[page-n-177]
que es más lo que las une que lo que las separa, puesto que
sobre una base técnica y tipológica común se producen variaciones porcentuales y situaciones del tipo ausencia-presencia, similares a las que se observan entre los horizontes
de cualquier otra tradición industrial. En lo cronológico, si
parecen existir espectros temporales espcdficos, aunque en
sus límites se producen solapamientos.
En términos histórico-culturales, los grupos cazadoresrecolectores-pescadores de fines del Tardiglaciar y del inicio del Holoceno mantienen similares formas de utilización
de los recursos y de implantación sobre el territorio (Aura y
Pérez, 1992). No existen datos sobre los rituales funerarios
magdaleoienses, pero parece ser que durante el epi paleolítico de Nerja se siguó manteniendo el enterramiento individual (Garcra Sánchez, 1986), más o menos característico de
todo el PaleoHtico superior reciente. Igualmente, la perduración de similares objetos de adorno y del arte mueble
magdaleniense en contextos epipalcolfticos sugiere que las
relaciones entre grupos e individuos no fueron muy diferentes.
En un trabajo publicado recientemente se proponra a
partir de estas coincidencias considerar al denominado Epimagdaleniense (Casabó y Rovira, 1986) como horizonte final dentro del Magdalenieose superior mediterráneo (Aura y
Propuesta d e secuencia regional
Yacimientos de referencia
Otros yacimientos
9.000
Fosca m(?)
Tossal llb (cxl)
Epi paleolítico microlaminar 1 Epimagdaleniense
(con elementos sauveterroides)
Epipaleolítico microlaminar 1 Epimagdaleniense
10.500
MSM -C
.....
cr:
o
B
c..
::>t.:!
m~
t.:lz
~o
~~
MSM - B
(con triángulos
y arpones)
..J
<
Q
(,!)
~
Matutano -1
Tossal-1
MallaetcsB
Gorgori
Sta. Maita IV
Ambrosio
Matutano-n
Tossal -ll
Algarrobo -1
Caballo -2
Nerja/M-15y 14
Senda Vedada
Grajos
H. de laMina
El Duende (?)
Matutano-m
Patpalló tralud -3 a 1
Cendres -n
Tossal-IV
Algarrobo -2 a 5
Caballo -4
Ncrja JM-16
Nerja N- 5 a 7
Volcán del Faro
Cova Foradada
Mejillones
Higuerón
Victoria
El Pirulcjo
MSM- A
Matutano -IV
Parpalló fralud -4
t.:l
MAM-B
~
..J
"tipo Parpall6"
(con rasquetas)
Parpalló Iralud -8 a 6
14.000
o
:::>
(,!)
~
<
llil
m
~
m
:::>
¿Voicdn del Faro?
g"
t.:l
Q
CIQ
< <
Q
~
"
~
MAM - A
"tipo Parpall6"
Parpalló tralud -11 a 9
16.5
S olutrcogravcticnse 1 E pisol utrcnse
Parpalló
Malladetcs
Ambrosio
Darranc Blanc
Fig.X.3: Secuencia arqueológica de las industrias magdalenicnses y epimagdalenienscs
de la región mediterránea peninsular -del Ebro a Gibraltar.
177
[page-n-178]
Pérez, 1992). En esta ocasión se puede ir más lejos, afirmando que el Epipaleolítico microlaminar en su conjunto es
ciertamente un epimagdaleniense. Su fuogenia industrial y
su posición secuencial así lo indican.
En su interior posiblemente existen horizontes evolutivos más cortos, aunque por ahora son bastante ind~scifra
bles. Tan sólo la presencia de algunos triángulos y algún
segmento en Tossal2b (Cacho, 1986), en la parte media del
conchero de Nerja (NN-4) y quizás en la base de Cova Fos-
178
ca (Olaria, 1988) podrían sugerir la incorporación de algún
rasgo más especificamente sauveterroide sobre una arraigada tradición que sólo será desarticulada por el renovado
geometrismo trapezoidal de facies tardenoide, desvinculado
completamente de aquella primera pulsación descrita en los
momentos plenos del Magdaleniense superior. Esta posibilidad apunta a que el límite reciente de este epipaleolítico 1
epimagdaleniense podría quedar situado en la mitad del Xll
milenio BP.
[page-n-179]
XI.
CONSIDERACION.ES FINALES
El objetivo prioritario de la investigación que dio origen
a este trabajo fue actualizar una parte de la información recuperada por L. Pericot durante la excavación de la Cava
del Parpalló. Los procedimientos empleados debían permitir
ensamblar los resultados obtenidos en esta revisión con el
resto de referencias. Su finalidad era describir la evolución
de los equipos industriales menos perecederos - los fabricados en piedra y materias du(as animales- elaborados por
los grupos humanos que entre ca. 16.500 y 10.500 BP habitaron la región mediterránea peninsular, entre el rfo Ebro y
el Estrecho de Gibraltar.
Los conjuntos arqueológicos de esta edad y dispersión
geográfica han sido denominados magdalenienses, puesto
que los estudios de su cultura material coinciden en señalar
que esta región participó de los procesos de transformación
industrial señalados para la Europa suroccidental. Existen
ritmos comunes en la articulación de los grupos tipológicos
del utillaje lítico, también en el instrumental óseo, con la
formalización de Jos tipos más característicos e incluso en
el arte mueble, manifestándose en los motivos incisos sobre
las armas de hueso y asta y en una cierta «generalización»
de los soportes decorados. Las mayores diferencias se encuentran en las condiciones bioclimáticas que disfrutaron
las áreas situadas al sur de los 4Ql! de latitud N y como consecuencia de lo anterior, en las formas de subsistencia. Se
puede afJllllar que los conjuntos arqueológicos tardiglaciares de esta región pue<;len ser nombrados badeguliense/magdalenienses recurriendo a los mismos criterios que permiten
denominar como auriñacienses las primeras industrias leptolíticas, o solutrenses a los conjuntos con puntas foliáceas
de retoque cubriente. Ello no ruega el que exista una lógica
variación interregional, explicable desde la tradición previa
y la capacidad de articular tecnologías acordes con el medio
en que se insertan.
A pesar de estas coincidencias, en recientes trabajos se
ha cuestionado, negado incluso, la existencia de industrias
magdalenienses en la región mediterránea peninsular: «En
Espagne, seules la zone cantabrique et la Catalogue possedent des gisements magdaléniens» (Delpech, 1992: 128).
Paralelamente, se acepta sin reservas la denominación de
magdalenie.ns·e para industrias localizadas fuera de la Europa suroccidental y con tradiciones industriales previas diferentes, casos de Moravia o Polonia. En ambos casos, el registro material de yacimientos como Kuloa, Pekárna o
Mascycka perrnlten su .asjmilación a alguna de las facies de
la tradición magdaleniense (Valoch, 1992; Kozlowski,
1989).
En relación con esta cuestión, se ha escrito recientemente que «La notion de Magdaleruen apparait ainsi tres
contingenle,lieé a una époque détetminée para l'histoil:e de
la recherche» (Otte, 1992: 414). De hecho, hace referencia a
un segmento cronológico y a las variaciones industriales
que se reconocen en una amplía región del continente, identificando en su interior diferentes facies que aparentemente
son contemporáneas (Koz]owski, 1985; Bosselin y Djindjian, 1988). Más allá de los atributos arqueológicos que permiten emplear una terminología común, pudieron existir diferentes etnoculturas o entidades sociales de dispersión más
restringida, pero su definición excede el marco de análisis
derivado del estudio de las variaciones tecnoindustriales.
En este sentido, se ha mencionado que el uso de una
terminologfa común no presupone atribuir a los grupos de
cazadores de cabras, ciervos y conejos de la región mediterránea un nivel de desarrollo tecnológico, económico y social similar al de los cazadores de renos contemporáneos de
la región eurosiberiana. Los contextos culturales fueron diversos y también Jos procesos histórico-culturales recorridos por los grupos humanos, pero en ambos casos estos grupos fabricaron unos equipos de piedra, htreso y asta que
mantienen pulsos comunes y que las diferentes tradiciones
de investigación regional han convenido en denominar
como magdalenienses.
XI. l. SOBRE LA COVA DEL PARPALLO
Este yacimiento sigue constituyendo el eje sobre el que
se vertebra la secuencia industrial. Hasta ahora, todos los
estudios dedicados a revisar su documentación mediante
179
[page-n-180]
procedimientos actuales han aportado matices y sugerencias. Esta situación ejemplifica sobradamente la naturaleza
y potencialidad de un. yacimiento excepcional por su secuencia y registro material. Paralelamente, se ha obtenido
de otros yacimientos lo que Parpalló no puede ofrecer: el
marco paleoambiental y cronoestratigráfico de la secuencia
regional.
En este caso se ha intentado obtener del Diario de excavaciones (Pericot, 1931) y de la parte gráfica depositada en
el SIP los datos disponibles para evaluar el proceso y circunstancias de la excavación del sector Talud. Esta docu-
Parpalló (1942)
Capas
Om
f-
Talud
representativo de lo ocurrido en el Testo de yacimiento, que
Parpalló fue más un santuario que un sitio de ocupación durante una buena parte de la secuencia solutrense. A esta posibilidad apunta no sólo los datos cuantitativos de las diferentes evidencias recuperadas, también el hecho de que se
hayan reconocido en los soportes mobiliares atribuídos al
estilo 11 y m IDicial concepciones y formalismos propios
del arte parietal (Villaverde, 1994: 344).
Este estudio ha permitido reubicar en el sector Talud las
cotas de profundidad de las diferentes tradiciones y fases industriales implicadas (Fig. XI.l). Pero, también ha destacado. la dificultad de detallar los momentos de transición industrial y la posibilidad de que algunos procesos que en la
actualidad se nos presentan como muy dilatados en el tiempo -p.e.: la presencia de puntas monobiseladas tipo Le Placard-, sean resultado de las diferencias entre sectores.
1
Magdaleniense IV
2
3
0,80
Magdaleniense
superior 1
recjeote
4
XI.2.
SOBRE LA SECUENCIA REGIONAL
DEL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO
Magdaleniense ill
5
6
1
8
Magdaleniense
antiguo
B
(con rasquetas)
-2,50
9
Magdalenieose li
lO
Magdaleniense
antiguo
A
11
12
t- 3,50
Solutreogravetiense
Magdaleniense T
4,00
13
Episolutrense
final.
14
Fig. XL 1.: Secuencia magdaleniense de la Cova del Parpalló
propuesta po. Pericot (1942) y la correspondiente al Talud.
r
mentación confirma que los trabajos se realizaron con un rigor más que aceptable, reconociéndose las variaciones
fundamentales entre los diferentes paquetes sedimentarios y
recuperando la mayor parte de los restos arqueológicos.
A partir de estas referencias se ha podido reconstruir,
aproximadamente, el corte estratigráfico de Parpalló-Talud
(Fig. IV.4) y valorar algunas variaciones observadas en la
disposición y composición de sus depósitos arqueológicos.
Igualmente, se han calculado las densidades de materiales,
por metro cúbico y en relación con la duración estimada
para cada división industrial, con la intención de conocer
mejor la dinámica del yacimiento. Los resultados de este último procedimiento sugieren, si se asume que el Talud es
180
La descripción tipológica de los conjuntos líticos y óseos
y 1as relaciones secuenciales establecidas entre los yacimientos, a partir de los estl,ldios climatoestratigráficos y las
dataciones absolutas, han servido para elaborar nuestra propuesta de ordenación de las industrias del Magdaleniense
mediterráneo. Las variaciones diacrónicas del utillaje magdaleo.iense pueden ser medidas fácilmente mediante la morfotipología, pudiendo incluso ofertar una dinámica más o
menos específica para cada una de las fases -y ·horizontes
identificados. Traspasar este límite equivale a asumir un nivel de .explicación que dichos procedimientos no contemplan.
Este ensayo de sistematización se ha realizado a partir
de un reducido y descompensado número de yacimientos.
Parpalló sigue siendo el único depósito donde queda estratificada la sucesión Solutreogravetiense- Magdaleniense y
por igual la primera fase de esta industria. Para e1 denominado Magdaleniense superior con arpones, el número de yacimientos implicados permite un contraste mayor, aún siendo todavía reducido. Esta posibilidad se ve favorecida
también por el enfoque multidisciplinar de Jos trabajos en
curso.
Es difícil pronunciarse sobre el proceso de magdalenización como fenómeno de sustitución, traumática o no, de
las industrias episolutrenses por las nuevas técnicas. Sabemos que fue contemporáneo de lo sucedido en el sureste
francés y en el cantábrico, pero Parpalló no permite una lectura minuciosa de éste fenómeno, necesitada de una contextualización litoestratigráfica y cronológica precisas. En el
resto de asentamientos con ocupaciones episolutrenses, diversos procesos sedimentarios culminan estos depósitos,
impidiendo conocer Jo sucedido.
Recurrir al impulso exterior para comprender la magdaIenizacióo de Parpalló, no equivale a aceptar subrepticiamente su colonización por gentes venidas del norte, al menos nosotros no lo entendemos así. Por el contrario, explica
mejor ciertas confluencias, fundamentalmente artísticas, rei-
[page-n-181]
tera contactos posiblemente muy arraigados y sobre todo,
pennite contemplar a los grupos tardiglaciares que habitaron la región mediterránea peninsular desde una óptica menos particular y más sistemática.
En reiteradas ocasiones se ha aludido a los paralelos que
permitía la producción artística de Parpalló, desde el plano
estilístico y temático, con el mediterráneo francés o con Cantábrico-Pirineos y Aquitania (Pcricot, 1943 y 1952; Fortea.
1978; Jordá, 1978; Villaverde, 1988 y 1994; Saccbi, 1986).
Quizás en ésas coincidencias y no en otras haya que buscar la
explicación del porqué Parpalló pudo llegar a convertirse en
un centro redistribuidor, con una apreciable originalidad interpretativa, de las técnicas y también las ideas llegadas a través de contactos de d(flcil trazado, pero con una indudable
dirección inmediata: el universo cántabro-pirenaico.
L11s industrias del Magdaleniense regional han sido divididas en dos grandes unidades: Magdaleniense antiguo de
facies badeguliense «tipo Parpalló» y Magdaleniense superior o reciente. La ausencia de los estereotipos característicos han aconsejado no considerar la existencia de un Magdaleniense medio ( IV), con los contenidos y alcance
descritos para éste horizonte en Pirineos o el Cantábrico.
El origen de las industrias del Magdaleniense antiguo
«tipo Parpalló» es incierto. No parece guardar relaciones
con el episolutrense que le precede, pues las distancias señaladas desde la tecoomoñologí'a y la tipología los separa
más que los acerca. Sin embargo, si parece manifestar en su
fase antigua un innegable aire badeguliense, industria que
hasta ahora tenía una distribución septentrional al no haberse reconocido conjuntos asimilables a esta tradición al sur
de los Pirineos. Quizás por ello y haciendo valer más lo que
resta por conocer que lo actualmente evidente, no hemos
planteado ninguna objeción al uso del término Magdaleniense, aplicándolo a todas las fases y horizontes reconocidos. Proponer la denominación de Badeguliense «tipo Parpalió» para nuestro Magdaleniensee antiguo equivaldría,
posiblemente, a aislar todavía más a un yacimiento, y por
extensión a una facies dentro del Paleolftico occidental,
cuando el objetivo de su revisión es justamente el opuesto.
La producción industrial del Magdaleniense antiguo A
y B tipo Parpalló permite apreciar pulsos reconocidos en regiones vecinas, pero sobre todo lejanas, con las que guarda
coincidencias en lo que se refiere a su articulación tipológica y ritmos de evolución. Su fin no desmerece sus principios, nada hay en las industrias lfticas que nos permita ver
entre ambos bloques magdalenienses una relación de dependencia, una continuidad de los carácteres tecnomorfológicos
y tipológicos que los individualizan.
El Magdaleniense reciente supone un cambio, una ruptura en lo lítico y en menor medida en lo óseo, con respecto
al Magdaleniense antiguo. En nuestra área, la presencia de
triángulos, hojitas truncadas o de dorso y denticulación parece apuntar a que es en los momentos iniciales (A) y plenos (B) de este complejo, cuando el utillaje microlarninar
está más diversificado en lo que a variantes de puntas y hojitas de dorso se refiere. Su asociación a los arpones durante
el XIII~l y XITR milenios BP se identifica con el Magdaleniense superior más característico.
En aquellos conjuntos más evolucionados y que no
ofrecen arpones se observa que el utillaje microlaminar es
mucho más estereotipado, monótono incluso, al no presen-
tar la diversidad de tipos señalada para el grupo anterior, lo
que parece enlazar con lo conocido para las industrias bolocenas de tradición magdaleniense. Entre ambas grupos quedan algunos yacimientos que ofrecen cierta diversificación
en el utillaje microlaminar pero no industria ósea.
Estas tres situaciones constituyen otros tantos horizontes identificados en el interior del Magdaleniense superior.
Pero, la importante variabilidad porcentual que muestran las
series de este momento - sobre todo Las datadas entre el
XIlJl' y Xl11 milenios BP- parecen indicar que los procesos
de fragmentación regional que se asocian comúnmente con
las industrias holocenas ya habían empezado a manifestarse.
En todo caso, habrá que esperar a que los informes preliminares sobre los que hemos basado buena parte de nuestras
argumentaciones se conviertan en definitivos.
Esta percepción de las industrias del Magdaleniense superior-final hará que el tránsito al Holoceno esté presidido
por la continuidad. Se ocupan los mismos yacimientos, se
práctica una forma similar de utilización de los recursos y lo
que es más significativo en esta discusión, se fabrica un similar equipo industrial sobre piedra, mientras que puntas y
arpones de hueso o asta prácticamente han desaparecido
(Aura y Pérez, 1992).
Esta transfonnación del utillaje de tradición paleolítica
se asocia en buena parte de Europa con el inicio del deshielo tardiglaciar y las nuevas formas de implantación sobre el
territorio y de subsistencia que las nuevas condiciones bioclimáticas y el propio desarrollo social de los grupos de cazadores perfilaron. En nuestra región esas formas de subsistencia organizadas sobre una especialización en la caza de
los ungulados básicos -<:abra montés y ciervo-- y una importante diversificación del espectro, mediante la incorporación de recursos menores, se conocen desde al menos el
XID11 milenio BP, algunos siglos antes de registrar el definitivo abandono de la fabricación de los estereotipos óseos o
el frn del arte mobiliar de tradición magdaleniense.
Los numerosos sitios de ocupación conocidos, en comparación con los momentos anteriores, transmiten cierta expansión y quizás también un aumento demográfico. Las
nuevas estrategias de explotación parecen constituir un adecuado marco de explicación para estos cambios, aunque no
hay que ocultar que la base documental sobre la que se sustenta esta percepción es todavra frágil. De hecho, quizás se
hayan establecido conclusiones sobre los ejes fundamentales de las transformaciones que se asocian al Tardiglaciar
con excesiva prontitud, sin reflexionar suficientemente sobre las cualidades del registro arqueológico mediterráneo y
la adecuación de utilizar como referentes tendencias observadas en las regiones eurosiberiana y boreal, cuyo punto de
partida son modelos etnológicos de incierta validez dentro
de los parámetros bioclimáticos mediterráneos.
La convición de que las excavaciones actualmente
abiertas y una prospección más sistemática lograrán perfilar
nuevos escenarios de trabajo debe ser nuestra última valoración. Tres cuestiones, al menos, deben seguir siendo motivo
de reflexión: la disolución de los complejos episolutrenses y
por lo tanto el origen del Badeguliense/Magdalenieose mediterráneo, la deímición con datos menos particulares de las
modificaciones diacrónicas del utillaje y la consolidación de
una colaboración multidisciplinar encaminada a explicar los
procesos de cambio cultural.
18.1
[page-n-182]
[page-n-183]
Apéndice 1
APLICACIÓN DEL K-MEANS
A LAS SERIES DEL MAGDALENIENSE SUPERIOR
MEDITERRÁNEO
En el capítulo dedicado a la discusión industrial nos hemos referido a la alta homogeneidad a nivel de tipos, que no
de su distribución porcentual, que ofrecen las industrias líticas del Magdaleniense superior, final y EpipaleoHtico inicial. Rasgo repetidamente citado en buena parte de los trabajos que tienen por objetó el análisis de éstas industrias y
al que nosotros también hemos hecho referencia.
Esa variabilidad de la industria lítica puede ser motivo
al menos de una doble lectura arqueológica, a nivel espacial
y temporal. En el primer caso, podria ser resultado de di.(ereotes tradiciones técnicas regionales o de otras tantas actividades especializadas: facies territoriales o funcionales en
definitiva. Sin embargo, también podría estar relacionada
con la importante transformación que en el tránsito Pleistoceno-Holoceno acusan las técnicas de fabricación del instrumentallítico, viendo en éste caso simples desarrollos evolutivos de nuevas tecnologías, susceptibles de ser entendidos
como horizontes de dicha transformación.
Esta doble, que no única posibilidad de explicación, es
la que nos ha motivado a aplicar las técnicas del análisis de
cluster a las series lfticas de algunos yacimientos magdalenienses, tanto del mediterráneo francés como peninsular.
Para ello se ha elegido, con fines puramente exploratorios,
la técnica de cluster conocida con el nombre de k-means,
utilizando la variabilidad tipológica de la industria lítica
como criterio de agrupación.
Este procedimiento permite predeterminar el número de
grupos que se quieren obtener de la serie .inicial que contiene la totalidad de individuos, impidiendo éste caracter su
expresión como dendrograma puesto que los individuos
pueden cambiar de grupo en cada nueva partición. Para reconocer que número de grupos es la mejor división posible
de entre los solicitadas, se ha elaborado un simple gráfico
con los porcentajes de error de ajuste (sum squared error:
sse). Este cociente indica que tanto por ciento de la variabilidad que ofrecen las series, en términos de distancia, no
queda explicada (Fig. 1.1).
50 ~-------------------------------------,
--G--
SSE
% eT(Or de ajuste
40
30
20
2
3
4
S
6
7
Fig. l.l
La prueba ha sido detenida al llegar a 6 clusters, coincidiendo con una caída más pausada del sse. Es evidente que
de haber solicitado nuevas agrupaciones. éste porcentaje habría seguido bajando, pero también es verdad que el número
de yacimientos implicados no exige, pero tampoco requiere
de un mayor número de grupos. a no ser que se pretenda
conformar grupos reducidos, con dos o tres individuos, y
por lo tanto poco significativos.
Los yacimientos y series considerados en éste análisis
se distribuyen, entre el Ródano y Gibraltar. En total son 13
yacimientos y 24 series las implicadas. Requisito necesario
183
[page-n-184]
para su elección ha sido, además de su adscripción al Magdaleniense superior o en su defecto al Epipaleolftico inicial
(=Epimagdaleniense) cuando se trata d.e varias unidades
consecutivas de un mismo yacimien~o. el disponer de un mínimo de 75 piezas retocadas, criterio no cumplido tan sólo
por Tossal-ill.
Se han considerado como variables y por tanto criterios
de agrupación, los principales índices tipológicos de la lista
Bordes-Perrot. Por ésta razón han sido excluídos aquellos
yacimientos estudiados mediante la tipología analítica de
Laplaoe, ya que la reconversión de éste sistema tipológico
en los índices mencionados introduce elementos de error tal
y como comprobamos en su momento. De todos modos,
creemos que ésta selección, involuntaria pero necesaria, no
invalida el caracter experimental que hemos otorgado a la
aplicación de éste método. Los yacimientos implicados y las
fuentes de las que hemos obtenido los datos manejados se recogen en la Tabla l. l.
La búsqueda de la mejor agrupación posible se ha iniciado solicitando la configuración de 2 grupos, después de 3
y así sucesivamente hasta 6 clusters. Con sus respectivos
porcentajes de error de ajuste hemos elaboradQ la gráfica
aludida, con el fin de obtener una fácil visualización de que
número de grupos son los idóneos (Hodson, 1971).
El resultado de ésta operación nos indica que el sse desciende rápidamente para 2 clusters (48 %), teniendo en
cuenta que ellOOx lOO equivale al grupo inicial que contiene todas las series manejada·s. Ello lógicamente da lugar en
)a gráfica·:a un acodamiento muy marcado a la altura del
punto correspondiente a dos clusters_ inflexión que no vol,
veremos a encontrar hasta la correspondiente a 5 grupos,
aunqt¡e· menos marcada en éste caso. Entre 2 y 5 el sse descieJ;lde má~ lentamente, sobre todo para 3 (42 %), mientras
que para 4 (32 %) y 5 (22 %) clusters la caida es más constante, deteniéndose de nuevo al llegar a 6 clusters, donde la
' variabilidad no explicada supone tan sólo el17% (Fig. I.J ).
A la vista de éstos resultados podemos pensar que la
distribución de la serie inicial en dos clusters es en principio
la mejor, seguida de la de 4 y 5 grupos, rechazando por su
menor nivel de explicación las de 3 y 6 clusters.
En el caso de 2 clusters, el primer grupo queda constituido prácticamente por la totalidad de yacimientos y unidades arqueológicas del Magdaleniense mediterráneo peninsular: Nerja, Tossal, Cendres, Parpalló, Senda Vedada, La
Mallada y Bora Gran, más alguno del otro lado del Pirineo:
1 La Teulera, L' Oeil y del Ródano: la Col.ombier. Mientras
que el segundo está configurado a partir de Gazel, Belvis,
La Salpetriere y el estrato 2 de Tossal, única serie peninsular que se integra en éste grupo.
Para 4 clusrers, vemos que el grupo más numeroso, formado básicamente por los yacimientos peninsulares, ha perdido un tanto su cohesión al quedar desgajados de éste y
conformar sendos clusters, la capa 5 + 6 de Nerja-Vestíbulo
por un lado y los estratos IV, m y 1 de Tossal por otro. El
restante grupo mantiene todos sus efectivos: Gazel, Belvis,
la Salpetriere y Tossal-ll.
La configuración de 5 clusters coincide en gran medida
con la distribución señalada para 4 grupos, pero con la novedad de que eJ grupo más numeroso y presumiblemente
menos homogéneo se redistribuye en qos clusters: yacimientos localizados al sur del Ebro por un lado y aquellos
184
otros más septentrionales: Colombier, La Teulera, L'Oeil y
Bora Gran, por otro.
En lo que respecta a las variables tipológicas y a los valores de las mismas que intervienen en cada nueva agrupación, éstas pueden ser consultadas en la Tabla 1.1, donde
quedan reflejados los valores máximos y mínimos de cada
variable, su media y desviación típica, en base a las cuales
se han efectuado las sucesivas configuraciones en 2, 3, 4, 5
y 6 clusters.
Una lectura de conjunto de los resultados obtenidos nos
da a entender que, salvo excepciones, el nivel de similitud
mayor se produce entre series pertenecientes a un mismo
yacimiento. A excepción de Nerja-Vestibu!o 5 +6 y Tossalll, que se separan de las series de sus .respectivos yacimientos, el resto de unidades de un mismo asentamiento permanecen invariablemepte asociadas, pese a cambiar el número
de clusters solicitado.
Esta elevada homogeneidad interna entre series de un
mismo yacimiento tiene su origen y mejor argumento en la
tradición técnica y ocupacional de cada asentamiento, Sin
que por ello dejemos a un lado el factor subjetivo del investigador que al seguir idénticos criterios de clasificación, en
ocasiones acomodados inconscientemente a las particularidades estilísticas de cada conjunto, puede introducir o aumentar el grado de cohesión interna de las series procedentes de un mismo depósito.
El segundo nivel de similitud parece tener su explicación en la cercanía espacial, el factor geográfico en definitiva. Desde la primera configuración en dos clusters se intuye
la tendencia a quedar asociados los yacimientos próximos
entre sí, en principio franceses por un lado y peninsulares
por otro. Junto a éste rasgo, a partir de 3 clusters y sobre
todo de 4, vemos que una serie, Nerja-Vestíbulo 5 + 6, y un
yacimiento, Tossal de la Roca, plantean alguna distorsión,
llegando a constituir sendos clusters independientes.
La explicación de éste distanciamiento se debe posiblemente a que en el caso de Nerja, la referida capa es producto de la excavación de un metro cuadrado, de ahí que algún
grupo concreto ofrezca valores un tanto inusuales dentro de
la dinámica general del yacimiento, caso del. elevado IT·o
del bajo grupo microlaminar. El caso de Tossal es similar, si
bien en ésta ocasión al elemento singular del yacimiento
(pocos buriles, elevado índice de hojitas de dorso y también
de muescas-denticulados), cabe unir también una recogida
de datos deficiente, al no contar con un inventario detallado
a nivel de tipos individuales, lo que ocasiona que el grupo
de piezas con retoque continuo sea siempre O y que junto a
las truncaduras queden contempladas también las piezas de
dorso abatido (Cacho et al., 1983).
En un terreno más particular, no deja de ser curioso que
la configuración de 5 clusters contemple la mejor división
posible del grupo inicial en facies o grupos t~rritoriales
magdalenienses vinculados por lazos de proximidad geográfica; lo que equivale a presuponer una tradición técnica
compartida y desarrollada, quizás, sobre un territorio común.
- El primer grupo está conformado por prácticamente
la totalidad. de yacimientos situados entre el Ebro y
Gibraltar: La Mallada, Senda Vedada, Parpalló, Cendres y Nerja. Rasgos propios y en gran medida, pero
[page-n-185]
en diverso grado, comunes a todos estos yacimientos
son el elevado índice de buriles y raspadores, cuya
relación casi siempre es favorable a los primeros, la
reducida presencia de perforadores y truncaduras, la
importante frecuencia de muescas y piezas retocadas
y la entidad de un grupo microlaminar, situado casi
siempre por delante del resto de grupos y en el que
tienen cabida algunos geométricos.
-La segunda agrupación acoge los yacimientos localizados entre la margen derecha del Aude y el Ródano,
a excepción de la Colombier y Tossal ll. Este grupo
el
está caracterizado por " bajo índice de raspadores y
buriles y el elevadísimo porcentaje de utillaje microlaminar, que llega a concentrar en alguna serie más
del 80 % del total de piezas retocadas. Otros rasgos
también compartidos son una buena frecuencia de
muescas-denticulados y piezas retocadas y un significativo grupo de geométricos, el inás numeroso si exceptuamos el caso de Tossal.
- El tercer wopo queda constituido únicamente por la
capa 5+6 de Nerja-VestJbulo, de ahf que nos ahorremos su comentario.
- El cuarto lo está por los estratos fV, m y 1 de Tossal
de la Roca, por lo que procedemos de idéntico modo.
- El quinto se define básicamente a partir de los yacimientos localizados entre el Ebro y la margen derecha del Audc: Bora Gran, La Teulera y L 'Oeil, siendo la presencia de la Colombier el único elemento
discordante con los límites geográficos señalados.
Comparten éstos yacimientos un bajo índice de raspador y el más elevado grupo de buriles, unos reducidos valores para el sustrato, un grupo de perforadores
algo superior a la media y un elevado índice de utillaje microlaminar, en el que también alcanzan cierta
entidad los geométricos, aproximándose incluso al
ofrecido por los yacimientos situados entre la margen
derecha del Aude y Ródano.
Esta sugerente segmentación geográfica pueda deberse
a elementos ajenos a la realidad cultural de los grupos de
cazadores autores de las industrias magdalenienses que habitaron está extensa región. Pero, en cualquier caso invita a
la reflexión puesto que viene a plantear la posible existencia
de tres facies territoriales en el interior de los complejos
magdalenienses repartidos entre el Ródano y Gibraltar. En
el terreno de las hipótesis ésta separación regional es coincidente tanto con nuestra impresión de que Bora Gran queda
mejor explicada desde el norte que desde el sur, como con
ésa doble corriente o linaje que para e.l Magdaleniense superior del mediterráneo francés se ha señalado a partir de diferentes tradiciones técnicas (Onoratini, 1982). Con ello creemos haber superado con creces los objetivos que motivaron
la aplicación de este procedimiento.
Este método de agrupamiento como ya se ha advertido,
no permite su expresión como dendrograma, de ahí que paralelamente se haya realizado un cluster que si proporciona-
ra una ordenación jerárquica de los individuos. El utilizado
mide la similitud-disimilitud entre individuos en base a la
distancia euclidiana, considerándolos como vectores en un
espacio n dimensional. Una novedad con respecto al anterior, es que en éste caso han sido considerados-únicamente
los yacimientos que ofrecen más de 100 útiles retocados, de
ah{ que no hayan sido incluidas las dos unidades de NerjaVestibulo y el estrato m del Tossal de la Roca.
Los resulmdos obtenidos son prácticamente coincidentes, puesto que son idénticas las variables implicadas. Dos
grupos, uno peninsular formado por La Mallada, Senda Vedada, Parpalló, Cendres y Nerja-Mina, y otro francés constituído por Gazel, Belvis, La Salpetriere y de nuevo, Tossalll, son los que ofrecen las distancias más cortas entre si. Un
tercer grupo, menos cohesionado a decir verdad, es el constituído por Bora Gran, La Teulera, L'Oeil con reservas y la
Colombier. Esta agrupación guarda cierta relación, 'aunque
la distancia que los separa es_importante, con el anteriormente referido grupo de yacimientos franceses. Por último,
las dos series restantes, Tossal-IV y 1, se encuentran a su
vez bastante distanciadas entre si ·y en mayor medida del
resto de yacimientos, puesto que marcan la mayor disimilitud registrada (Fig. 1.2).
1BG
Co
LT
r---
r:o
lS
~
Ge
Gs
Ta
83
82
N te
N1s
N1
4
1'2
~
1-
1--
PI
P4
LM
sv
e
o
Fig. 1.2
185
[page-n-186]
K-means.l
ID
lbcc
rr
10,2
14,6
2,6
12,8
15,2
1,9
12,5
13,9
8,2
lpr
llll·d
IR
Ire
lgm
Iulam
<4,8
13,3
6,6
0,4
11,7
8,9
o
o
o
2,7
6,9
10
0.7
0,5
14,1
4,7
20
8,2
16,<4
9
20,7
2,6
5,1
5,1
15.S
15
0,01
3,9
21
o
13,2
o
o
o
11,6
3,5
o
7,1
2;6
14,2
1,7
6,7
4,6
10
o
2,5
3,8
7,1
20,8
7,1
o
12,9
6
22,7
1,2
19,3
19,5
2,4
1,1
8,2
8,8
0,7
18.8
24,4
16.9
13,7
1,9
2,1
7,2
1,2
3,1
6
7,7
0,9
1,2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
33,7
3.S
4,6
25
29,8
11,3
21,2
0,9
10,1
12,9
13,1
o
o
1,7
4,3
o
o
o
34,6
4,5
0,8
3,1
0,6
0.1
2,6
22.1
6
0,6
2,6
6
9
31,2
2,7
2.9
0,4
2.S
2
6,6
4,S
2
0,5
l,S
0,6
5,6
4
0,6
1,8
IG
Ncrja /M-14
Ncrja/M-15
Ncrja/M-16
Ncrja/V-5+6
Nerja/V-7
Tossal Roca-1
Tossal Roca ~2
Tossal Roca -4 :
Cendres
Parpallóff· 1
Parpallófl' -2
Parpallófl' -4
Senda Vedada
Mallada
Dora Gran
L'Ocil
La Tculcra
Del vis -2
Del vis -3
Gaz.ci-5
Gazcl-6
Salpctricre 14/16
Colombicr -1
186
5,1
57,1
O,Ql
30,2
1,9
30,5
2,2
3l.S
36,7
4,5
0,9
35,2
25
38,6
o
o
o
o
o
o
0,6
2
50,9
0,4
0,6
40,9
o
4
79,1
0,2
5,1
84,1
o
0,6
61,5
0,7
o
68,2
o
o
4,3
61,4
o
38,6
9,1
l,S
2,6
9,5
2,5
4,3
9,5
0,8
1,7
8,7
32.7
5,6
3,S
1,2
1,8
o
9,1
31,3
35,9
13,1
3,1
22
o
o
6.1
0,3
8
2,1
11,7
2,6
o
5,9
2,3
39,1
o
o
o
2
4,2
6.1
0,7
0,8
39,8
[page-n-187]
K-means.2
Summarx statistics for 2 clusters
Variable BetwccnSS
IG
lB
lbe
IT
lpr
lm·d
IR
Ire
lgm
lulam
DF
Summarx statistics for 5 clusters
S6,44S
0,347
0,031
1,62S
5812,216
DF
F·ratio
Prob.
Variable DclwccoSS
977,368
1565,778
71,113
662,469
350,809
698,48
7,191
4,435
87,115
1987,089
360,461
415,681
1,837
3,967
25,8
WilhioSS
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
8,114
S,841
0,568
0,132
1,618
1,778
1,062
0,009
0,024
1,925
0,72
0,217
0,196
0,314
0,698
0,179
IG
lB
lbc
IT
lpr
lm-d
IR
Ire
lgm
64,3S
o
1u1ani
0,155
0,459
Sumrnar;t statistics for 3 clusters
Variable Betwccn SS
IG
lB
lbe
IT
Jpr
lm-d
IR
lrc
Igm
Julam
399,004
428,001
4,S8S
243,085
34,523
120,452
0,436
0,089
9,145
621S,951
662,4
1699,303
40,392
388,745
241,84S
388,746
1,449
0,325
18,735
6678,052
WilhioSS
DF
F-ntio
Prob.
Variable BetweeoSS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
938,826
ISS3,4S8
68,364
423,351
342,07S
634,473
7,103
4,377
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
4,463
2,893
0,704
6,029
1,06
1.993
0,644
0.213
1,122
43,26
0,024
0,078
0,506
0,009
0,364
0,161
10
lB
lb e
IT
Jpr
lm-d
IR
85,594
WilhioSS
DF
F-mio
Prob.
4
4
4,658
28,607
S,893
4
134,165
4
4
4
4
4
366,179
6,09
4,141
76,oo4
1121,254
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
0,009
4
4
67S,429
282,155
32,558
277.691
6,65
8,S24
S,043
1,13
0,373
1,17 1
28,29
o
0,003
0,002
o
0,006
0,372
0,825
0,35S
o
Sumrnar;t statistics for 6 clustcrs
DF
1S23,354
DF
O.S3S
0,81
0,344
o
lrc
lgm
lulam
710,001
1709,023
43,312
391,949
258,886
424,109
2,412
0,333
38,243
1181,6SS
DF
WilhioSS
DF
F-ntio
Prob.
S
5
S
5
5
5
5
5
S
S
627,828
272,435
30,638
274,488
117,724
330,815
5,127
4,133
56,496
611 ,651
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
4,071
22,583
4,972
S,141
7,917
0,012
4,61S
0,001
0, 187
0,912
1,694
0,29
2,437
42,304
o
o,oos
0,004
o
0,075
o
Sumrnar;t stalistics for 4 clustcrs
Variable BelwccnSS
IG
lB
lb e
IT
lpr
lm-d
IR
Ire
lgm
Iulam
400,729
1216,446 .
16,031
385,161
131,484
302,318
0,776
0,311
15,01
6387,172
DF
Wilhil1 SS
DF
F-ratio
Prob.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
937,1
765,012
56,919
281,27S
245,125
452,607
6,762
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2,851
10,6
1,878
9,129
3,576
4,453
0,063
4,155
79,73
1412,134
0,165
0,499
1,255
30,1S
o
0,166
0,001
0,032
0,015
O,S27
0,687
0,317
o
187
[page-n-188]
K-rneans.3
12 Clustcn
Oll>lc11
Palpallo!·l
l'alpalJ4 ·l
Patpall6 ~
. C.odla
T061&1Roca-4
T061&1RA>ca·l
Senda Vedada
NetjaiM·I•
Nctj.\IM·U
NcrjaiM·16
lic.-a Oran
LaMalla6a
LaTcolcra
l'Ocll
Colomblcr 1
NetjaN•l+6
Nc(JaN-7
T061&1R«& ·l
OiJWlda Vadablo MiJ>illliiJII
2,37
2,47
JO
2,6
3,13
3,71
6,33
7,86
5,06
3,07
'·~
2~
O.S3
6,16
ID
lbc
rr
lpc
lm-d
IR
ltc
l¡m
lulam
o
o
o
o
o
o
o
o
11,7
1•.23
17,51
3,17J
.$1
$,33
1,62
0,:19
0,13
1,1
3:1,63
MWIDI11l
:19,1
~.6
so
711l
9,1$
1,71
$,93
6
21
13,3
•.oi
20,1
$~
1,2
1.9
6,1
$0,9
0,47
1,71
0,43
...,
:Z.9S
3,37
2.1
10
2,6
'~
11
o
o
o
o
Ccndou
Tooalltoca-4
T-lltoca·l
Scoda Vccla4l
ll
Dc.-a Ocla
Tooalltoca·l
OiJtonda V&dlblo Miniaalll
l;ll
3,91
JO
0.6
$,46
ID
l.S
lbc
0.00
rr
0,7
O.S
.......
$,21
7.9
2,4$
•,QJ
lpc
lm-d
IR
o.a
o
OJ7
l&m
o
2,$
........
$7,1
...
o
2.93
l,lll
o,u
6IJ7
M.uiiiWJII
so
11,6
1:1.1
3.17
)Pi
u
IJS
7,1
9.S
1•.2
1,7
0,7
6,1
'84,1
2.l
),OS
Mlnlmllm ltluD Ma.úmDm
PMpall6-4
H
•••7
6,31
vw~>~e
so
2.2S
LaTculcra
l'Odl
Coloolmlcr 1
6Pi
1.16
lJ
OíOUD<ú
Porpall6·1
Porpall6·1
La Malla6a
$,92
7,3
Cl••t..,l
TotlliRoel-2
Dclvb·l
Dclvb·)
Caacl-6
Cuci·S
Salpctrlcrc 14/16
,....
••02
6,61
1,13
5,16
3,1$
).02
~
6,21
611l
lbc
rr
lpc
1m..S
IR
h
l¡m
.......
o
o
o
o
22
I•.S9
17,71
2,99
•.ra
$,16
1,17
0,31
0,2$
1.27
33,16
~.6
1111
9.31
6
21
4,11
:19,1
U)
20,1
1.2
1,9
6,1
$0,9
1,71
••1
$,37
o.~
o.••
1,73
7.43
$,6.$
6,98
....
$,19
6,47
O..t
5,4$
Dclvb-2
3.91
10
0.6
Bdvb..)
5,46
11
l.S
Caacl-6
lbc
o
lJ
Guti·S
0,7
l.9S
Salpcldm 1./16
3J7
lpc
O
.S
ltn-d
0,1
rr
...
....
•n
Mean Mu.imum
$,21
7,9
:z.u
• .Q}.
2,93
$,1)1
IR
0,216
2,4
,...
o.u
lolam
o.a
o
o
57,1
6IS1
o
OJ7
2,$
11.6
1:1.1
•.s
7,1
9.S
14,2
1
1,7
0,7
6,1
84,1
so
3,17
),riJ
J.sl
2.l
J,OS
•n
0,1
0,216
2,4
9,18
Clllstu 3
OiJIInda V&dable Milllmum MciG
HujaN·l~
o
Ma.úmDm
so
o
o
o
10
l.l
1.2
1,2
11
lbc
1.,1
4,7
20
14,1
4,7
20
l,l
16,4
1• ••
••7
20
8,2
16,4
o
o
o
rr
lpc
lru-d
IR
lto
.......
""'
188
1,1 ••
16,.
o.
o
o
o
11,7
11,7
o
o
11,7
o
o
o
o
o
o
o
[page-n-189]
K-means.4
DIJIIftd.\ Vllllablo lollolmum M..n
Ollllnda V&riablc Mln!mlm M
Patpall6-4
Ctlldfu
S
4,1)6
5,22
lbc
rr
0,6
Nnja1M·I4
Najo/M·IS
3,41
lpr
0,4
DoraCnn
3,11
2,96
S,l9
IR
Ir e
o
o
o
L&Mallacll
G,04
o
IJ4
L&Tculcn
4,7&·
G,sG
"""'
'""
lulam
22
35,04
Patpall6 ·2
~J•IM·I6
L'Ocll
C4lcalblctl
Ncrja/V·7
10
ID
2,6
13,1
o
H,74
lO,I6
2.,61
2.,15
6,26
6,65
0,37
0,3
19,1
34,6
6
5,1
13,3
7.$l
7,03
1,7
I.S
Dtlria·3
0...1-6
Gud·S
Sa!p:tri
1,19
2.79
3,14
10
11
lbC
9
1),1
4113
rr
0,9
3111
5,1
3,13 '
3,19
3.01
5,36
5,1lJ
'"'
"""'
Dl
...
4,3
1,04
1,22
13,3
O,ll
1,17
1,2
1,9
6.1
32.16
)9,1
Parplll6-4
Ctodla
Scllda Vcdod.a
Nclja /M-14
Nerjo/MoiS
l,l
1,9
O.Sl
L&Mallacll
6,1
1,1
Nnja/V·7
S0.9
Nnja/M•I6
1Jm
o
o
o
o
17,47
17,1S
1,71
0,32
29,1
22,7
2.,7
u.s
~CIUII
S
lel>lt ·2
Bd>lt·l
Oüwlda V&riablo Mlnlmum
5,45
3,91
10
0,6
5,46
ID
3.S
2.,3
2,95
3,57
o
7.Sl
u.s
$,31
Mean MW11111n
5.21
7,9
lbc
0.00
0,7
2,45
4,1lJ
l¡w
O,l
0,1
rr
...
o
l&m
o
2.93
S.CJI
0,57
O,IS
l,l
lulllll
37,1
61,.S7
1111.;1
IR
O
SO
11,6
ll,l
4,l
7,1
,..,
3.09
u
0,1
0,26
14,2
u
0,6
S,28
11,6
3.S
7,9
13.1
3,17
3,09
2,45
4.oJ
4.S
7,1
1.S5
2,l
9.S
14,2
1,7
0,7
6,1
&4,1
),QS
3,57
lpr
Jm.d
Dl
Ir e
....
lollam
o
0,7
O,l
o
2,93
5,01
0,57
O,IS
o
:u
57,1
61.S7
0,1
o
0.-3
DiJIIftd.\ Vllllabk MIDimlm Mc>rl Ma&illlun
o
, ...
1,2
o
14,1
14,1
4,7
4,7
o
10
ID
lbc
rr
lpt
lm-4
IR
Iro
l¡m
Mam
1,2
14,1
4,7
20
20
20
l,l
1,2
16.4
16.4
1,2
16,4
o
o
o
o
o
o
11,7
11.7
o
o
o
11,7
rr
o
Jo,))
21
o
o
o
11,7
lpr
IS,l)
20,1
...
o
o
1&1'0
lulam
ll.S
Dl
o
o
o
o.
21,33
l,l
1,2
14,1
4.7
14,1
4,7
rr
o
o
lpr
lnHI
o
o
lrc
o
lpl
lul&m
lll
o
o
o
o
SD
o
o
o
o
20
1,2
l,l
16.4
16.4
o
o
o
o
o
11,7
11.7
o
o
o
o
11,7
o
o
o
M
SD
1),9
3
4.77
20
5,49
6
lAS
0,78
o
o
5.1
10.33
21
1,51
o
o
11,7
IS.l3
20,1
) ,91
IR
Ire
o
o
o
o
o
o
o
o
.......
""'
o
o
o
o
ll.S
21,3)
31,3
3,4S
rr
o
3.91
o
o
3,45
so
1p<
Tooal~·3
0,71
1,51
31,3
4,7
2.4
9,11
20
o
o
o
Dblanda V&rioblc Mlnl.mum
3,09
6,7
3.71
10
o
4,25
ID
3,9
1bo
5,49
2,45
o
o
o
20
1,2
16,4
4,92
0,1
0,.26
1111.;1
Tooal~-4
T-IK-·1
Distancia V&riablo Mlllirnom M
13,9
20
3,71
10
6.7
3
6
4,25
ID
o
3,9
4,77
5,1
lbc:
1,2
14,1
lbc
1,2
10
18
SO
so
18
lbc:
rr
4,92
6,3
10
2,95
'm
1,7
0.7
6.1 .
&4,1
0~1-6
Ouci·S
Salp:lllcro 14116
3:91
5,46
2,3
l.ll
2.2
Distanda V&riablo Millimam MuD Mulmom
Ncrja IV.S..S
Patpall6 ·2
SO
1,11
3,61
4,3 1
0,46
Clusl
T-IRou·l
Dthb·l
M.Wmum
Parplll6·1
2.13
2,13
3,19
o
OIIIIDda Vllllable Mlnlmuro
Den O....
o
M
2.29
L&Tnltn
1,1)6
10
l,6
7,9
11,3
l,l
L'Odl
4,29
ID
22,1
30,15
34,6
4,1
1,6
lbc
2,7
4,7
G
1,21
rr
0,6
1,95
),S
I,%J
lpr
0.4
1.12
),1
1,1)1
Jm.d
0,6
2.,71
6
2.01
IR
O
O.Dl
0,1
0,04
COioalllla ·1
lrc
O
O,lS
0,6
0,26
lam
o
0,73
1
0,77
Jalam
31.6
•l.lS
S0.9
S,lll
189
[page-n-190]
K-means.5
16 Cluslcrl
Olokrl
~·1
i'atp&ll6·l
DúlaDda Vlliablc MinlmuD
1,11
O:adou
Solida Vcdl4&
Nc!).liM·I4
Nlf)a/M·U
Naj•IM·16
La lwWlada
NajaN·7
10
lB
TcuatRoc:a~
l9.S
rr
0,9
lpr
lm·d
IR
ltc
J¡m
4,3
o
l.ll
o
o
o
O,SJ
0,32
J,l7
ll,S
J,l
1,9
6,J
1,91
lpr
ltiHI
IR
ltc
l¡m
2l
3:1,J6
39,1
6)
lulam
Varlablc
Mlnli~M~m
Mean
Mwmum
so
o
2l.7
2.1
$,1
13,3
6,14
3,31
0,99
1,47
2.73
DilUida Vlldable loCialmum
31»
3,11
6,7
10
4,lS
11
o
11.41
11.15
1.11
3,07
1,04
lbc
9
13,1
SI)
lulam
Patp&ll6~
1.19
2.19
3,14
4.03
3,13
3,19
3,01
$,36
MS
-
Chslct 4
Maüalom
Toual Roca ·1
TcuaiRoc:a·J
lbc
rr
3:;7
Q.47
0)9
,,
o
o
Mno M.ulaRm
SI)
13,9
3
4,77
IQ,33
l.49
2.45
0,11
I,SI
lO
6
l.l
21
o
o
o
11,7
U,ll
3,98
o
2.0.1
o
o
o
o
o
o
o
o
2J..S
21.33
31,3
o
o
o
lAS
eJ...., S
Cl•Jitrl
Tcuallloca·l
OwJ-6
CUcl·$
S&lprlriae WlcS
1Oltlancla
3,76
3,()1
1,36
3,13
JO
ID
...
2,6
3,S
7,21
o
0,7
2,1
o.a
o
l¡m
o
lolam
S7,1
k
rr
lpr
lm·4
IR
...
o
DioLIIIda Varlablc Mlolmum Mean Mulmum
D«&Orul
La Te• lera
4,29
1,6
3,21
3,4)
L'Odl
2,06
4,.U
4,12
11.6
J3,1
4,2
7,1
9)
J))
ColombkH
6.1
O.IS
1,9
11.3
3,1
]4,6
4.1
J,ll
lpr
0,6
0.4
JO.IS
4,7
1,95
1.12
S,l4
Jn>.4
0,6
o,as
l.7l
IR
o
O)
Ire
o
o
0,03
O,lS
0,73
42,15
JO
ID
lbc
2,6
2l.l
2.44
rr
),11
14,1
0,17
J,ll
1,7
0.7
4,3
6:1,05
61,2
3:;7
J,06
1,19
""'
lolam
Clukt6
Oook
MaD
jo,luJmml
SI)
o
o
o
o
o
o
IG
JB
lbc
rr
lpr
lnl-4
IR
ltc
lam
lulam
190
2.7
31,6
,,
6
1,2
u
1.2
J4,J
J4,J
4,1
lO
J4.,1
4,7
u
4,1
lO
l,l
16.~
16,4
o
o
o
o
o
o
11,7
11,7
20
1.2
16.4
o
o
o
11,7
o
o
o
o
o
DtJ'IIl·2
Dtl'lll·)
l,l'l
1,01
3.1
6
0.1
0,6
2
0,04
0,26
0.77
m
S,OI
DiaLIIIda Variable MUWnum Mcoo Ma.Umum
DiolaDd.& Vwblc MiuimiiJn
so
2.l9
l,OI
so
IJI)
J.OJ
0,1
10
0,6
J.J
2
ID
$,6
6,J
6,6
Q.$
lbc
2
2
3,23
3
4.S
1,2$
rr
Jpr
fm.4
IR
ke
""'
llllam
o..u
4
J
0,3
0,6
o.os
I,S
1,65
o
1.1
O,IS
o
o
o
o
O.l
0,1
l,oS
4
79,1
0,1
$,oS
11,6
6,1
14,1
l.S
[page-n-191]
APÉNDICE2
Tabla 1
PARPALLÓ-TALUD. INVENTARIO DE MATERIALES Y SU DENSIDAD
e
Copa 1
Capa 2
Capa 3
Capa4
Capa5
Capa6
Capa 1
Capo S
Capa 9
Capa 10
Capa 11
Capa 12
Capn 13
Capa 14
Capa 15
Capa 16
Capa 17
Capa 18
Dlpa 19
Capa 20
Capa 21
Cnpa 22
Capa 23
C.1pn 24
Capa 25
Capa 26
Capa 27
Capa 28
G:1pa 29
532
1118
2
999
752
440
420
581
249
431 .
669
l. lítica
T
144
227
157
225
155
80
RO
2114
95
24
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
6
5
85
81
100
92
151
1(.0
106
55
o
o
o
S
3
3
o
o
"
4
17
17
q
17
3
8
l. ósea
Tl)hl1
676
1345
159
1224
907
520
500
865
344
431
<í
81
100
92
151
1(.0
106
55
24
11
4
N"/m3
e
252,3
533,7
132,5
612
238,6
288,8
250
288,3
29
76
20
43
32
40
58
86
359,1
28R,3
45,9
81
9
4
6
T
7
15
13
16
11
20
20
42
50
17
11
8
44
13
o
125
Ci7.6
151
76.2
88,3
-
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24,6
7,9
4
17
22
20
20
3
8
8,5
11
10
10
1.5
1.2
o
-
.
.
.
-
-
To1u1
36
91
33
59
43
60
78
42
131
26
15
14
13
-
-
.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
.
N"/m3
e
13,4
36,1
27,5
29,5
11.3
333
39
14
32,7
21,6
6,4
51
47
10
17
7,7
7
23
1
35
4
o
17
8
4
12
78
9
20
30
25
8
10
10
13
13
68
140
15
79
46
S
Plaquetas
T
Toln1
14
71
13
60
6
16
7
24
2
25
14
13
12
47
1
5
8
8
3
20
14
22
o
4
21
9
5
4
8
8
83
13
28
38
o
o
o
o
o
o
2S
7
7
7
7
o
o
S
10
10
13
13
15
147
22
86
46
5
N"/m3
26,4
23,8
13,3
12
6,5
7,7
23,5
1,6
2
16,6
9,4
2,2
11,4
103,7
9,5
28
18,1
20,8
5,6
IS
37,5
73,5
11
43
23
0,7
191
[page-n-192]
.....
Tabla 2
:S
PARPALLÓ-TALUD. DISTRIBUCIÓN DE LOS SOPORTES, PRESENCIA DE CÓRTEX Y TALONES
"
U"/
ToNel· 1
Talud - l
Tolucl·l
Tu.d· 4
Talud. S
Talud. 6
T•lud • 7
alud· a
Talud· 9
Talud· 10
Talud· 11
Talud. l l
Talud· 13
r.•
o
"'
m
,..
o
o
160
lOO
lit
Jl
:rt
IU
4)
,.
9
2) '
1!
7
17
20)
7
7
..
o
JO)
100
160
27
o
J
•
o
111
,.
.;
...
"
21l
lll
m
T.--.-E
T
ll)
..,
170
1
21)
IU
26)
,
n•
u
UJ
60
1
2
"
•
o
10
1
o
o
1•
•
•
1
2
o
1
,.
1111
n
IU
o
2
o
o
"
•
"'
•:o
,..
'"
,
,,
111
T
.• .
,
,
1
2
J
20
,.
o
S
2S
1
,
'
2
IS
o
o
11
'
•
,
2
1
o
uo
))
Sl
.,
7
"
2
))
..
o
1..
o
l
12
2
1
l
2
41 '
"
19
•.
.
1:0
.,
o
,.
J
JO
u
)
1
,
2
2
1
••
1
1J!
:rt
o
su
,.
,
,
7
u
l
111
)J
1
11<
o
o
ll
o
.. .,
"
•• ., ..
..
• .
o
,.
"
"
..
T...,•• o
•
,.
1~
"
..
Lo.ot•
2
97
T...
7
. 1
,.
,.
'"
,.
,,
Hol>u
•
1
2•
J!t
a:
ramo-8
Tn.-no•C
61
,.
"'
S»
IS9
IM
160
2..
lll.
o
.,
)U
116
T
111
lt7
SIO
,.,
SOPORTE:
1
.."
T
20S
1..
212
......
2)0
• 17
o
u•
JOS
Tramo-A
r,..,..F
Lu< ..
1
10)
191
o
o
•
o
•
7
1
1
•
1
o
7
o
o
.o
1
o
S
• 60
•
21
...
oiJI
..
IJ
)
.,.
•
19
21
»
u
11
"
liS
:rts
..
"'
1)
10
o
o
,.
o
•
ll
172
1
160
lJI
"'
1
)00
)lt
IIJ
2..
210
)
1
2
o
...
o
.
21
7
•
100
11:!
292
201
110
IN
•
1)
COitTEJC
,
ll
)
))"
.,
'o
70
16S
o
o
1
1
1
o
o
o
o
J
c....
ov....
.,
.....
,.,
,lfd.
2)
)1
169
uo
lf
26
490
o
2
o
o
"
Fxct.
ll
o
o
u
JJ7
)O
100
2•
'
1
,,.
10
"'
l!t
1
2)0
26
)!S
'
,
21
"
•
!!7
20$
•
o
Jn
)
lU
1
1
o
o
o
o
o
22
"
•
'
..
77
o
o
o
o
)
190
19
1
ll
o
o
1
..
o
"
o
o
u
2l
)
1)
70
!OS
'
,
o
o
o
'
•
2
•
o
•
'
..
'
29
n
Ul
•:
"
o
)
7
•
'
1
,
..
)0.1
1
o
ll
JI
,.
)1)
I•J
•
1
o
o
o
S7
77
l
1
'
7
2•
o
12
10
.1
2
9
l
1
1
1
o
o
"
)
•
1
20
77
U)
o
70
•
60
•1
2S
»
100
1. .
.
••
20
.,
ST.,.s.
11
..
..,
.
•
.
1
7
o
146
1
•
I>J
r.
,.
)
•
o
•
ll
m
171
).1
26
1
o
o
o
T.II.Ot<
2
12
21
o
o
7)
'
......
o
2JO
•
2
,.
"
,.
..
..
o
o
o
1
J
•1
10
10
J
•o
)O
Mol•
2
l
!.tt
ltl
ll
69
2
1•
)
11
•
•
m
Tabla 3
PARPALLÓ-TALUD. DISTRIBUCIÓN DE LOS SOPORTES, PRESENCIA DE CÓRTEX Y TALONES (FRECUENCIAS)
Talud. 1
si
SS.l
1
T
1
T
oiJ.l
)9,6
60.)
20.1
HOjiS
OJIIU
Talud· 2
Talud· 3
Talud· 4
54.1
4-1.1
45,1
37.)
47
Sl
il.l
o
o
o
o
o
o
59.1
)0.))
•7,)
5'..6
Talud • S
Talud· 6
Talud· 1
Talud· 1
T>lud· 9
T•lud· 10
Talud· 11
Talud. 12
su
40.9
40.!
u.a
•M
Sl.9
21.1
~7.1
SJJ
6l.S
90
91.9
91.6
71.1
7.2
41 ,..&
51;6
6.9
Sl.l
41.1
57.1
• •• 1
46.1
57.1
<4!.1
50.1
Z.l
2.1
40
ll.l
ss.a
50
T•lud· 13
Tramo· A
Tramo·B
Tramo-e
Tramo·D
Tramo· E
Tramo·F
su
61.9
73.1
41.2
36
6U
21.2
30.7
lO,l
79.•
73.1
:!0.6
26.9
~.)
.. _,
1!.)
79.1
CORTEX
SOPORTE
,,
l.aSC:ls
so.•
si
)7.7
:13.3
50
)O
ll.S
1.6
1
5.8
17J
lOO
10
100
7•
100
96.3
100
lOO
~.9
66.6
)).)
1,2
60
40
1.1
0.3
.U,l
.00
50
l~.!
25
60
15
o
66.6
ll.l
38.•
61J
100 . ·
11..
61.7
66
l"
11.7
39•.1
49..
)0.7
,._,
51.1
lSJ
JIJ
36..
93.1
9>.6
IU
4.)
26.6
100
'·'
66.6
)).J
o
66.6
100
•u
o
1.6
o
66.6
9
o
0.2
9.7
17.9
50A
57.1
T
IJ
1
100
100
o
oa.•
65.1
1
o
~ l.l
)l
,._,
61A
50
70
oul
·~
100
91
o
o
o
so.s
.u
T
.1->.1
JU
lOO
37.6
IS.J
.1->.7
S7.1
6&
,.
1
62.3
,,
o.s
o
o
o
o
JM
66.3
61.6
73.3
Sl.9
27.1
16.1
lOO
100
100
50
lOO
o
l,l
)).)
0.1
o
1
2.7
l
29.7
61.5
~u
3.6
21J
61
o
6J
•.7
o
o
o
o
o
o
o
o
.S.J.
2!.7
77
0.!
6)
o.s
41.1
41.1
$1.1
Sl.J
O.J
7Sl
6.2
6.2
1111
2
m
1.1
440
6.)
-1.."0
s.•
4.6
Sil
l.l9
431
7
7.1
2
J6•.t
.,
o
o
o
)
o
o
o.9
4:,0
o
2.2
o
Q,6
Jt»
nl:
7..
10.7
1
l.6
4,1
•7J
• 1.3
•l.l
4$,6
l.l
..l.J
..
as
160
379
...1
...
).9
3.1
o
o
o
83.1
o
l!A
7&.3
o
:!0
50
79
o
o
:!0.9
I•J
20
2S
10
15
o
))J
)).)
)J.)
4$.1
• 7.9
57.7
o
IS.l
o
26.3
54,6
73.6
o
o
o
)1
~
o
J.J
1.9
SIA
o
o
46,7
o
li.J
lS
71 ..
7S
o
o
66.6
o
o
o
o
o
));)
669
o
4)
6.7
1.7
JJ
3.7
S6.J
.&1..2
57.7
••
u
71,.1
,o..
,4).1
o
o
95.2
lOO
liJ
11.9
46.6
50
.......
,....
...
..,
l
9)..
90.•
U.7
100
100
100
10
50
2.5
43.2
.Sl.l
o
o
2
l
47.•
0.9
50
1
o
..!.1
.00.)
o
,_.
OJlW
)
1
IO.A
16.1
sn
20
26
TAI.&'I
o¡ u
L.ucu
4).6
39.7
,._.
~
)1,1
l'J
30.7
65.1
61.1
69.)
o
o
u.•
o
1•.3
o
COtL
LIJO
4J
JJ
15
U,l
o
o
J
l.l
5.6
16.3
17.1
n.a
,.,,,
1..
ll.l
2M
U.l
U.l
9.1
)0.1
12..1
JJ
1.2
ll.•
ll.)
)).)
IU
o
o
o
6.1
93.!
9&.!
91,1
2.1
u.•
3.1
5.1
24.9
16.1
lOO
))J
10
I•J
)6.1
o
"·
'
o
o
lt..eo.
60.7
61.7
50
OJ
1,6
,_.
$0.::!
•J
2.1
0.6
3.1
l.l
so.s
....
2
o
1.6
J.J
0.7
o
o
1.1
72~
2.•
o
l.l
76J
66.6
53.7
6l.A
.&1"
oiJ. I
•S.9
"""~'16J
16.1
50
ll-'
ll.l
ll.6
10.2
9.1
1.Z
1.1
1.1
l);
F.Jetl.
1.1
1.4.
2.2
2.)
IJ
0.6
t,l:
o
o
o
23.)
SJ
11
0.6
OJ
0.7
1.6
2.5
0.6
2.9
1.1
1.1
1.1
2.1
:u
ss.•
56.3
57..
S6J
51
[page-n-193]
Tabla 4
PARPALLÓ-TALUD. TIPOMETRfA DEL UTILLAJE RETOCADO (PIEZAS NO FRAGMENTADAS)
lOSGrruD
Talud TaludTaludTalud·
TaludTaludTnludTaludTaludTaludTaludTaludTalud-
1
2
3
4
l. Alar~omlento
A!'\CHURA
(0.9) IC 10.19~(20.29)1(3o.39JI(40-49JICSO.S9~ C> 60) 1 {0.9) (10.19~(20.29liC30.39~(40.49)ICSO.S9~ (>60) 1 O.O.S 1 O.S-1
61 1
1 ~ 1 9 1 1 1 1 1 67
119 1 SS 1 7 1
1
1
1
1 22
m
1
1 114 1 276 1 109 1 16
1
1
1
1
j
1
1
1
1
1 179
1
227 1 9S
1
2
16 1
1
1
1
2
2
12S 1 237 1 74
11
5 1 1
m
2
so
17
6 1 1
7 1 1
100 1 91
8 1 1
9 1 2
173
86 1 9 2 1 1 8 1 3
10
11
12
13
95 1 140 1 S3 1
7S
Tramo- A
Tramo- B
Tramo-e
Tramo-O
Tramo-E
Tramo -F
21s
1 s2 1
n
1 30 1
1
233
1
114
26
40
so
1 67
1
lS
1
IS
3$
78
1 16 1
27
12
21
86
1
1
74
2 1 243
2 1 l7l
20
1 7.S 1
82
14
1 201
S
1 301
1
1~
as
1 93
91
1 101 1 46
1$9 1 )3 1
3
10
1
3
3
9
4
1 16S 1 119
13
90 1 141 1 61 1 6
6
3
1 231 1 193
19
U
1 178 1 ISO 1 32
S
1
16 1 24
2
1
11
1 21
19
1
4S
1
37
1 97
41
1
36
1
1
1
84
1 73 1 31
33
14
1 106 1 :26
1 S4 1 IS
S
1
1 92
59
1 36
1
1
6614319
:2
46
136
1
16
1 21 1 7
1 1 S6
7
16
1 17 1 S
46
11
rs6 1 a o
48
18
28
36
46 1 SS 1 21
17
11
7
IS
38170127
ll
30 1 2 3 1 8
91
11
4313919
liS
9
19
63 1 120 1 49
11 1
so
1 64
31
11
1
24
1
20
7
6
41
S3
1
49
1
10
4
9
70I!Sll39
1
2
2
57
34
2
4
1 219
SS 1 114 1 100
2
3
7 1 416
27
S
3
68
176
62
16
1 10
1
IS9
11
3
1 1m 1 76
2
1 4
103 1 131 1 17
68
7
1 4
1
9
1 24
1 30
14~ 1 167 1
2
31JSIIS
2
1 19
1 4$0
1 43 1
1
2
1
1
143
130 1 li S 1 49
1
4
1
46
74
7
72
3
24S
37
12 · 1
212011717
522
3S
32
1 130 1 79
2
4
11
1
1 156 1 73
1 237 1 117
1 119 1 71
2
65
31
123
7
1 2012
SS 1 152 l. IS2
Total
1
S
2
~
<1
41 1 107 1 177 1 19
3
1 213 1 118311
4S 1
4
2·1)
40
lOS 1 136
6
Sl22
3
1
.S-4) 1 (4-3) 1 (3·2)
26IS7 1 9S
1
1
1
111 1 101 1 26
1
110 1 169 1 142 1 46
1 49
(> S
27
1
9S 1 2$7 1 7S 1 lS
1
l. Carenado
I·U II.S·2.SI 2.5-4 1 4-6.5 1 > 6.5
67 1 92 1 44 1 2 1 1 2
2
191
170
2
262
Tabla 5
PARPALLÓ-T ALUD. TIPOMETRÍA DEL UTILLAJE RETOCADO (FRECUENCIAS)
lOSGrruD
(0.9
Talud- 1
Talud- 2 O.l
l alud- 3
,Talud- 4
Talud- 5 • O.l
Talud- 6 · o.•
Talud- 7 o.•
Thluá •· 8 0,1
Talud- 9
1
Talud- 1
¡Talud- 11
'Talud- 12
Talud- 13
Tramo-A
Tramo-B u
Tramo-e 0.6
Trnmo- D
Tramo-E
[!ramo-_!. Q.)
\0
CM
10.19 [2().29 (3().39 40.49 (SO.S9
2.4,6
4$,1
V,l
0,1
3.6
10,1
21.1
52.1
3
Q.9
100
3,3
11,7
57,1
17..)
0.4
),1
31.7
$1,6
ll.S
o.•
1),1
0,6
19.7
2.6
o.•
o.s
4$,6
41.5
46.6
41,1
J I.S
•l.l
10.7
1,9
o.s
4$,7
1,9
46,5
47,7
)9,)
17.6
u,•
3
6,9
1
1,)
u
4),4
36.9
l.S
IS,1
37,7
46,6
100
11.5
11,7
51
17,6
49.•
4$
SS.9
36,4
7.6
)9,)
51.6
6,$
11.5
1•.3
4,)
35.7
...
1.S
1,7
1,1
0,3
..
o.•
1,5
l,l
l. AlarJ>mitnlo
"'"CHURA
(> 66)' (0.9) (10.19) (20.29 3().39 (40-49 (S0-59
27
21.1
1.1
4).5
0,1
11,7
0.)
30
3
100
u.e Sl.6 16.• 1.4
0,2
17,4
4,1
1~
S6
0.2
3J,S
3
56,1
5.1
o.•
o.•
0,1
2.1
l
6.a.l
3
1
6).1
li.S
1.7
I.S
59,1
35,)
t,)
54,1
39.S
0.6
S.l
1.1
Sl.l
67.1
l S,l
'l.l
4,1
50
31,1
1,1
6:!.)
16,1
IS,)
S9.3
57,6
19,7
35,6
l.S
0,7
IS,3
4,l
0,)
66,1
29
).4
0,)
0.2
1.9
0,4
0,4
~
0,1
0,2
31.1
3).1
29,9
0.1
19.$
u
1.3
9.•
9,3
25,1
)7,1
37,4
0.2
16,1
50
43.9
19,4
O.S·l
u
4,)
3.5
O. O
.S
1
M
0,3
(>60)
11.1
1,9
4,3
0.$
o.6
9.9
1,1
6.•
37,3
S.J
o, a
0,3
44,9
26,7
1-I.S
21
21
I.S·2.S 2.5-4
37,1
32,)
1).7
) l.7
39.)
ol0.6
"·'
41.5
4S
4$,7
46,1
)9,9
l9.S
11,9
15,9
17,9
17.1
100
19,7
7,7
>6.S
I.S
0,1
0,7
6.9
0,6
u
0.2
)
1.6
0.5
lS.I
29,4
29.1
100
15.1
26.3
41.$
SI
11.9
1,4
1.._9
11.1
7,7
),4
3,6
9.4
2:3.9
)7,6
0.)
·-~
9.1
l.S
1
1
O.l
'l.'
47,1
)),6
{>$)
ID.9
12.2
11.3
6.1
3.1
2
7,1
17,1
2),9
lS.S
20.1
17,7
4·6.S
1.•
6
5,3
1. Carenado
(S·4) (4·3) (3·2)
2)
10,4
39.5
29,1
l4.1
10.5
100
)S,)
10,1
31.7
)1.1
lJ,)
17.l
)4,9
29,1
17,4
,•..
"'
l..l
5,3
10,)
32.1
l),l
9.9
1$.1
30.5
lU
1.1
14.)
15.1
14,6
1U
21
10
19,7
IM
11.)
6.6
0,1
5.9
13.2
IS.2
l.'
7.l
3:!.9
31.1
14
1,1
6,4
0,6
)4,7
(2· 1
16,1
11.4
< 1)
Toco!
0,7
$22
1).7
11,7
0.6
4$0
1.6
2<1
1
».•
6.$
11,1
0,1
416
229
2J)
47,4
)7,)
)7,1
19.9
40,1
)3,1
O
.S
371
6.9
1.6
301
34.9
37.$
J6.9
11.9
0.2
4A6
ll.J
1.1
56
30.3
41,1
lS,l
)3
4$,1
o.•
10.1
100
11
46
1
U,l
u
7.6
11.7
~01 .
0,7
1
191
170
91
111
26~
[page-n-194]
Tabla6
PARPALLÓ-TALUD. LISTAS TIPOLOOJCAS (CAPAS)
T·ll
1. R>Jf'>'lcwaift'4ll<
1. Rupodot lllpico
l. R>a,...Scw olobk
T·l2
T·ll
T·IO
T·9
T·l
T·7
T-
T·S
T-4
20
u
11~
n
ll
ll
S
S
6
11
l
24
1
43
2
14
41
11
1
4
1
1
ll
1
6
4S
1
2
40
23
39
17
u
1
2
l
27
3
4
26
1
S
93
1
3
3)
2
2S
3
3
11
..
2
J
2
2
S
3
2
1
6
1
9
1
1
1
4.~ojlval
S. Ru,...S... hoja r
l. Rupadcw aobn luu rclcada
9. RuracJcw circular
10. Raa¡>&datlll\lllllormo
11. Raa¡.adatcot
13. Raapodatcapuo"w hocloo
14. Raa¡.adat plono en IM>
11. Raa¡.aclot-bwll
11. lbap.~dat.plcu lnlloc.la
19. Duril·pltuii~.~~Uda
lo. l'trlCWidat·pkulNI~
11. l'trlonclot·rOfp.ldor
1:!. Pcrlondat·bllril
l). PctiCWidat
24.1'trfondat ....,...., bcc
25. l'trlondat nllllliplc
26. Mlc:rorcrfondat
27. Buril diftlro -~~
21. Duril dlcdto ladudo
29. Duril diedro de "'¡~~lo
30. Duril de &n¡ulo aobn lt>chn
31. Buril clicdto n&lblpl•
31. Duril an¡ut>do
33. Duril "plco ok ~oro·
34. DuriiiGIItc ~ t«U
3.S. DuriiiGIItc ~ obllaaa
36. Duril aobn ~ c611QV>
37. Duril sol>rc lt\llQdLn wnvc.u
"· Durilrronavcnoii blt,..l
39. Dwillranavtt~~l sol>rc n>~<~Co
4Q. Duril nalklpluobrc ln•I
43. D\lril 1111
47. l'l.lnl.\ do ChlltlpctiUitallpia
41. l'lrnl.\ ok la Gtavcuc
SS. 1\inl.\ pedunculada
$6. 1\inla do CICOiacl\ln (IIOKICO)
)
S
13
39
1
4
13
S
2
10
16
)
7
26
•
2
2
6
1
6
l
2
13
1
l
2
9
S
9
22
2
7
2
1
l
11
1
1
4
1
11
1
3
30
2
S.
21
2
16
2
16
1
21
l
3
16
1
3
S
SI
3
1
2
44
1
61
9
1
1
26
SI
2
2
7
20
3
3
4
•
2
1
6
7
11
50
13
3
)
1
9
6
26
50
11
2
1
12
2
11
l)
93
14
3
1
7
11
3
1
10
13
47
•
7
11
2
2
2
6
3
l
12
l
3
2
1
4
11
14
7
60. TNIICidllr> , ••••
61. Tnutc>d~~r> ahllouo
62. Trunc:odwa
63. 1·Nilei4J..,. convcn
64. Picu tHJNneoda
65.1'\u.> con rrdc
66. l'in.lcon moque....,.¡,.... 12 bmlta
67. lloja •uril\>clti~M
61. lloja ulnn,ulodo
69. 1\inl.\ ok .... piiRO
72. 1'\onl.\ de pcdllnculo y alcw
74. Picz.aconn.......
1S. Plua ddákulada
76. Pie u ac¡Wiada
77. RICdcra
7&. R;uqucla
19. T.Un,ulo
9
1
9
6
1
77
20
ll
)
2
1
11
6
IS
9
S
IS
4
13
2
7
Wn
12
4
71
21
16
39
16
7
1
7
43
17
13
S
10
12
S
9
11
13
12
S
14
15
..
•
4
4
2
1
91
71
12
9
71
1
61
16
1
1
41
20
37
7
)
1
1
4
1
4
19
10)
11
33
15
50
1
26
2
12
21
61
42
31
S1
14
36
53
6
)7
49
3)
4
S3
36
19
2
12
1
7
4S
6
11
2l
1
49
41
l
12
S
9
1
23
3
••
1)
)
11. Thpcclo
n . s.,.,.nto
14. llojiUJNncocla
&S. llojlu ele dono
16. llojlla ck dono INncacb
17. lloJil• de dono y donticul.ada
11. llojlla dcnlkulada
l9. 1lo)h•
91.1'\onl.\ullic
)
3
76
1
7
)
2
92.Dlvcraoo
1
81
li$
(o(íl)
431
1
2S
116
IO.R~Io
194
11
16
9
14
4
Sl.l'icz.o boRie abolido IOUI
59. Pina bonk abolhlo porci•l
TOTAl.:
T·l
1
1
51. Muo con ....,adwa (1111u..}
.t
T·l
1
2
15
39
1
• •
T·l
11
2)
22
249
5&1
420
440
3
6
..
7S2
1
1
13
249
23
35
2
11
7
2
16
\199
,
4
1
1)
l
240
179
6
3
2
6
$)
2S
ll
10
4
1
14
1111
•
10
532
[page-n-195]
Tabla 7
PARPALLó-TALUD. USTAS TIPOLÓGICAS (TRAMOS)
..........J' Tranto•ti
l. R.u¡t04o<•lm¡tle
30
,........o ,.,..,.,.e
27
~1
Tran.,.o 1brno-A
lO
2. R.upador lllpieo
l . Rupadot cloble
4. R.upoclor ojival
$. R.upador hoja - . ,
7.1Wpadotcnlll>onlco
a. R.upador aolweluca meada
9. RaJ¡>Oclot clmdar
10. R.upadot unJUiforn..
11. Raapadot ........so
12. R.upadot weNdo al!pico
13. R.uplldot CllpdO cnl.,cieo
1•. Raaplldot plano en hocico
U . Ralp>dor IIIICiei(O
20- P<.foraclot1'k&a ll\lnCa
22. Perforador-buril
21. r.rrorador
2~. Pcrfor>~lot ¡rucaol bcc
23. Pnfo...tor ullllll¡>lc
26. Mlcropcrror>dur
27. Duril diedro ca~rol
21. Duril diedro I.Uc>
30. Durll de 4naulo aubrc r,.clura
31. Duril diedro nllllllpic
,., Durlloobro truncadura recia
3$. Duril aobrolr\lneadura oblicuo
:16. Durilaobrcl~ C>l!ouva
37. Duril aobrctruncldura oonvc.u
31. Durilln!IO.....al aolwc ~ l>t
41. Durii millo
~3. Duril nuclciro.n•
... 0..-ll)ltono
2
1
6
l
14
4
•
2
21
2
12
•
10
'
2
2
2
2
21
1
19
3
10
u
'
13
10
l
5
ll
tl
6
4
10
1
9
26
6
4
3
4
6
2
' '· 1'11~· ~.....,....
$6. I'Ul1t> de coouta~lun (1111<••=•1
S7.1'icu concacot.Uur.t (ll.,...lC>)
.SI. Pieza borde llballdo ll~ol
$9. l'leu borde ahalldu p>rci>l
ro. Trlltladura trcu
61. Trunclldura oblicua
63. TrwiC.Oduraconvc.u
64. Pieu bitrunc>do
d.S. l'lcu oon tceoquc CIOf~íroro 11 bocdc
66. l'leu oon moque contU..O n bonk:a
67. llojo aurii\N:Icri&C
61.11ojo <~~r>naulada
7•.1'1n.aoonn.,....
75. Pieza dcnllculada
76. l'icu caqultloda
77. Ranlcl'\\
71. Ruqueta
79. Trl4n,ulo
ro. l\ccl4ntulu
11. Trap,...lo
S..llojlla lnlneoda
I.S. llo)ila de d0110
16. l lojila &lo dono IN.......
17. Jlo)iu &Jo d0110y datlicu\oda
... llojlla dcmlculada
19. Jlojlu con n.....,
90. Jlojlla Outo..- (r
6
~'
3
.....
3
SJ
6
6
10
'
21
2
~~
9
12
6
21
JO
1
'
2
1
S
17
•
3
2
13
]
$
7
9
1
16
15
4
_3
32
$1
131
4
'6
10
1
4
•
'
2
17
9
1ro
172
J09
. 24
16
379
7
l
27
3
195
[page-n-196]
Tabla 8
PARPALLÓ-TALUD. ÍNDICES DE LOS PRJNCIPALES GRUPOS TIPOLÓGICOS
TaludTalud TaludTaludTaludTaludTaludTaludTaludTaludTaludTaludTalud -
IG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tramo- A
Tramo-B
Tramo-e
Tramo- o
Tramo- E
Tramo- F
m
lBd
IBt
lBdr
IBtr
lbc
rr
lrs
lm·d
IE
IR
19,3
18,9
19,5
17
13,5
12,6
3,7
2,6
69,2
74,2
19,2
15,8
2,4
2
1,1
·2,1
8,2
6,1
8,8
7,2
0,9
0,7
1
24,4
15,5
11,6
13,1
26''
13,7
15,5
5,9
5,2
10,2
11,5
1,4
1,8
0,4
0,2
4,1
49,8
52,2
33,1
35,3
54,3
10,8
7,6
7,1
28,2
18,5
3,1
7,2
6,5
5,1
17,6
12,5
10,2
11,9
7,7
4,5
12.5
3,7
1,2
3,2
2,2
2,8
5,1
4,4
1,6
0,1
1,1
3,1
4,2
5,4
4,3
3,6
2
2,5
2,2
1,1
1,2
7.7
11,419,7
16,2
17
7,2
1,2
10,6
3,7
74,4
74,3
84,6
95,4
75
66,6
84,8
70,8
62,5
66,6
14,5
8,2
2,4
5,7
13,4
15,6
22,6
31,5
13,2
15,1
27,2
33,3
17,9
28,1
14,5
28,7
21,1
12,7
26,2
5,2
3,7
5,2
10,8
16,1
3,5
2,5
3,1
),4
4,8
0,5
0,6
0,2
85,2
61,7
66,6
66,6
60
33.3
0,7
1,9
4,6
5
2,9
4,9
3,5
11,6
14,3
12,4
5
5
0,5
0,4
o
o
16,6
37,5
20
11,1
18,5
11.1
16.6
5
1'1
1,6
3,5
6,2
6,8
5,5
5,8
0,5
0,2
0,5
0,4
1,4
0,5
0,2
3,1
4,7
1,2
7
11,1
10,4
3,9
3.6
6
4,9
0,8
2,5
Igm
Iuml
Iuo
GA
GP
2,2
4,5
l rc
31,5
36,6
100
35,1
14,6
2
2,8
1,5
1,2
30.1
34,4
1,9
2,1
0.4
1,9
0,7
1,2
1,1
0,3
4,7
2,4
1,8
2,2
0,4
0,2
0,3
0,4
2,3
3,1
7
16
44,5
25,2
23,8
1,2
0,2
33,3
0.9
2,9
2.9
0,6
0.2
0,9
0,5
8,1
3,1
0,5
0,4
0,4
1'1
1,2
4
5,1
9,8
13,1
29,3
0,2
0,6
1.5
1,1
0,9
2,9
3,1
5.5
4
4,3
2 ,6
4
1,9
2,33
lOO
5,5
15,2
13.4
3,4
4,7
6,1
36,8
23,4
19,1
9,3
7,9
6,8
7;1.
6
5,9
6,1
5
33,3
41,2
25,9
33,7
17,5
4,7
lO
2,1
1,6
1,7
[page-n-197]
Tabla 9
PARPALLÓ-TALUD. TIPOMETRÍA DEL GRUPO DE RASPADORES
Rupadoru (cnle.r os)
0.0.5
TaludTaluc!.
I_>lu
T:alucS·
Talud·
Talud·
Talud.
Talud·
TatueS·
Talud ·
Talud·
Talud.
1
l
3
0.$-1
4
S
4
S
6
7
a
6
l. Abrpmicoro
1·1.5 1.5-2.5 2.5..4
4
21
36
34
61
1
4
3
6
2
n
3
1
51
)9
•
4l
53
11
24
65
"
14
30
63
12
13
S
S
9
1
7
JI
4
1
17
26
33
6
1
5
Tnmo·C
5
15
S
22
--
6
1
3
57
rrnmo-0
Tnmo ·E
frnmo·F
4
S
11
9
TCUlo·A
TCUlO·B
(>5)
12
15
)J
14
14
2
>6..S
4
4
31
30
14
JO
9
4-6.5
13
__li_ ~ 1
4
1
2
l
3
1
10
1
4
7
S
2
S
13
2
1
4
2
3
7
7
2
2
1
4
S
2
4
(2-J)
16
ll
TouJ
6S
0.0.5
2
1
lOS
1
2
134
77
(< 1)
51
30
SS
26
ll
n
S
19
20
ll
lO
1
S
57
25
29
66
63
7
7
61
76
45
21
24
7
S
4
1
20
3
36
18
23
63
)4
6
9
1
1
1)
4
1
16
16
4
7
21
40
104
110
177
161
S
1
ll
1
7
l
11
1
10
14
4
20
2
0.5·1
7
11
•
16
3
'23
~
2)
1
1
(T01~I
Raspadores (con fractura)
l.Carc03do
(5..4) (4-3) (3-2)
8
u
22
12
27
50
1
L Alar&amicoiO
1·1.5 1.5-2.5 2.$-4
J)
14
2
4
46
42
4-6.5
>6.5
(>5)
4
10
I. C2r<""do
!S-4) (4-3) ().~)
S
8
16
23
22
39
(2·1)
(< 1)
5
9
1
Total
3S
10'
o
39
11
•
6
20
6
23
22
4
4
60
17
l
2
6
4
6
1
S
15
l
•l
u
14
7
l
3
9
13
6
25
1
S
2
25
15
47
14
1)
es
17
6
7
21
1
S
10
1
3
60
10
21
6
2
5
4
33
3
3
1
2
3
10
17
34
11
6
7
1
3
1
1
S
1
1
1
2
7
1
l
2
1
1
5
3
7
1
9
14
4
2
1
2
2
u
20
IS
S
1
3
3
3
110
40
19
2
1
1
52
2
2
1
1
1
54
103
212
10
14
4
10
16
4
1
1
l
1
1
11
1
24
9
244
117
SI
55
151
124
22S
222
30
44
1
76
S7
2S
46
lO
Tabla JO
PARPALLÓ-TALUD. TIPOMETRÍA DEL GRUPO DE PIEZAS RETOCADAS
Piezas retocad:ls (c:on fr.~aura)
Piezas retocadas (enteras)
o.o..s
I_alud.
I_alud.
Talud·
Talud·
Talud·
Tallld •
Talud·
TaludTallld •
Talud·
Talud·
Talud·
Talud·
\C)
-.J
l
l
3
4
5
6
7
1
9
10
11
12
13
TCUlO ·A
Tnmo-B
Tramo-e
tTnmo·O
tTnmo·E
Tnmo·F
0.$-1
1
5
3
10
5
19
19
4
3.
u
I.Abrr:>mitlllo
1·1.5 1.5·2.5 2.5-4
4
l
1
3
6
6
S
17
19
•
10
24
6
12
29
>6.S
(>5)
1
5
3
3
3
1
2
4
3
S
JI
S
4
7
7
14
11
18
1
4
11
2
6
21
4-6.5
7
1
12
2
1
4
12
1
I.Caru>do
(5-4) (4-3) (}.2)
1
3
2
S
3
7
3
3
2
5
7
1
1
1
2
3
3
•
4
1
14
6
11
22
17
3
6
16
(< 1)
1
1
().().5
0.5·1
4
21
l
3
1
2
2
56
59
S
12
1
4
4
20
40
33
1
1
7
13
SI
3
1
5
3
1
1
13
20
23
11
11
14
24
6
IS
19
20
lS
11
11
1
3
2
4
1
6
4
13
1
16
u
S
6
1
•
3
6
3
9
1
2
2
6
u
2
4
6
29
10
__6_
14
3
1
1
>6..5
(>5)
7
10
•
1
10
9
7
15
3
6
20
20
1S
3
19
2
1
2
1
3
1
7
1
1
1
3
1
1
3
3
2
4-6..5
ITotlll
L Corcoado
CS·4) (4-3) ()-2)
7
10
10
19
7
4
3
3
3
3
1
1
1
Total
9
1
3
2
2
11
'IS
1
1
5
9
C2·1)
l. A!Ofpmicoto
1·1.5 1.5-2.5 2.5·4
7
6
lS
lS
7
17
1
11
1
10
13
21
21
20
S
S
u
_L
4
2
L___
1
2
1
6
2
1
2
7
•
2
2
2
2
2
S
2
5
9
l
Total
35
47
57
46
54
54
40
11
11
46
4
1
u
4
1
6
4
3
(< 1)
1
2
3
1
1
9
3
S
1
(2·1)
1
l
•
11
S
3
11
44 !
61
77
16
17
110
99
u
24
91
7
2
21
11
20
23
47
[page-n-198]
....
Tabla 11
\0
00
PARPALLÓ-TALUD. TIPOMETRÍA DEL GRUPO DE RAEDERAS
Rae& ras (enteras)
l
().().$
Talud- 1
Talud· 2
T:tlud • 3
Talud- 4
Talud· S
Talud- 6
Talud- 7
Talud- 8
Talud- 9
Talud- 10
Talud- 11
Talud- 12
Talud- 13
1
1·1.5 I.S-2.5 2.5-4
S
>6.5
(>S)
LCorcMdo
(S-4) (~3) 0·1)
1
3
22
4
11
1 .
13
6
1
6
7
9
13
16
16
4
12
9
10
4
3
1
2
6
6
2
14
ll
1
1
•
•
2
1
1
9
7
3
1
4
3
3
4
•
Toul
2
1
1
1
1
1
4
•
13
11
4
(< 1)
1
1
1
10
•
(2·1)
3
1
19
1
4-6.5
1
S
1
Rae& ras (piezas con fractura)
AIOtll:lmÍOOlO
O.O.S 0.5·1
L Al>rll:>mitnto
1-l.S 1.5·1.5 l.~
4-6.5
>6.5
2
(>S)
TOI:tl
LCartnodo
(S-4) (4-3) (3·2)
1
TOUI
1
3
11
4
o
1
1
1
11
6
4
)
3
4
4
S
6
1
2
16
4
3
1
4
3
31
1
4
11
2
10
6
7
1
1
22
2
9
53
49
6
2
1
4
23
2
4
2
1
10
9
26
1
2
33
4
19
1
1
29
1
1
2
31
31
(< 1)
1
2
1
1
(1·1)
1
1
1
•
1
1
2
2
2
11
IS
·~
o
1
1
Tramo-A
Tramo-B
Tramo-e
3
1
1
1
Tramo-O
4
1
1
Tramo-E
Tr:uno·F
1
7
3
2
l
1
4
3
1
S
3
3
S
2
11
S
1
1
1
•
1
1
1
1
l
1
1
S
S
1
8
1
1
6
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
().l)
(1.1)
1
Tabla 12
PARPALLÓ-TALUD. TIPOMETRfA DEL GRUPO DE RASQUETAS
Rasquew (enteras)
O.OJ
Talud·
Talud·
Talud·
TaludTalud·
Talud·
Talud·
Talud·
Talud·
Talud•
Talud·
Talud·
Talud·
1
1
3
4
S
6
7
8
OJ-1
1
6
11
10
L Alarpmicnlo
I·U 1.$-l..S l..S-4
1
)
1
l
)
1
1
1
4-6.$
>6J
Rasquew (con ft:.ctura)
(>51
LCaroudo
('-))
(~
O·ll
J. Alort>mionto
ll-11
)
S
1
1
10
S
1
e< n
To10l
S
Tramo· A
Tramo-B
Tramo-e
Tramo· O
Tramo· E
Tramo · f
1
1
6
3
\
l
1
4
3
I.S.l..S
l-\~
J. Carenodo
4-6.$
>6.5
(>5)
(S-&1
S
1
4
)
1
11
1
3
J
1
4
3
1
(4-))
Toul
)
2
\
1
1
1
1-1.$
11
2~
1
1
'
0.$-1
)
)
9
10
11
12
13
0-0.$
_ _!
'
1
1
1
1
1
)
1
1
1
1
1
1
J
1
S
1
3
1
1
1
2
l
Toc•l
1
1
1
1
1
1
19
ll
)6
1
1
1
1
13
1
6
1
(< 1)
7
7
10
)
)
4
)
1
1
1
[page-n-199]
Tabla 13
PARPALLÓ-TALUD. TIPOMETRÍA DEL GRUPO DE MICROLITOS GEOMÉTRICOS
Microh101 ¡S)
(~91
10·1~
Talud. 1
T~ud-
2
TaludTalud·
TaludTaludTaludTalud·
Talud·
TaludTalud·
TaJudTalud-
l
3
4
:S
6
7
8
'
1
1
Loo iNCI(nvn)
(IS-19) 20-Z4 (15·1
)
l
1
1)
2
()().) .
,.
'
1
Mímlcricos (J'i=s coo lrxtun)
(lS.«<: (<40) 0.0.5
O.S.I
I.AJ.upmi
1
1
1
1
S
1
1
4.6.5 >&.S T"'al
1
9
• •
1
1
l..on it..S
(10·14' (IS.I9i !20-24, ! 25·29:
l
1
)
S
S
S
(~9)
))
16
'
1
oc.>l
I. Aiatt..,.Í
(l~)·
()5...0: ( <40) ~.5
0.5-1
I·U U-2.5 lJ-4 4.6.5
1
1
1
)
11
!S
•
'
1
>6.S T"'>l
SI
o
)
)
1
1
)
1
•
o
o
o
o
o
o
o
o
9
10
11
12
13
TDmo-A
TDmo-B
Tramo-e
TDmo·I:
Tramo-E
Tt:1111o-F
9
1
1
1
'
l
'
1
1
•
1
1
1
11
)
•
3
l
1
o
•
2
2
l
1
'
1
'2
1
1
1
17
6
•
o
o
Tabla 14
PARPALLÓ-TALUD. TTPOMETRfA DEL UTILLAJE MICROLAMlNAR
Talud·
TaludTlllud •
Tlllud·
Talud·
TaludTaludTllludTaludTaludTalud·
TaludTalud-
-
$
1
2
3
4
l Alarpmieaco
S
(1().1• (IS·I9: (20-14 (:!S~ (3().30 (35·00 (dO}
1
7
6
1
11
4-1
2
1
39
17
S
6
•
1
6
7
8
9
10
11
12
13
Tramo-A
Tramo-B
Tramo-e
Tramo-O
Tramo-E
Tr..mo-F
26
S
32
17
6
u
6
2
1
2
1
19
9
4
1
16
11 '
1
92
JO
11~
Lon¡icud
(().9) (1().14 (IS-19 (2().24 (15·19 (30-30 (35-40
1
2
IS
Sl
23
S
S
3
1
63
SI
ll
90
1
4
1
91
~
1
1
1
64
24
1
1
..
51
10
1
1
1
1
3
1
4
2S
J)
3
12
4
1
1
1
_,__
4
1
2S
Tot.ol
1
107
239
1
1SO
74
1
7
69
111
.SI
JO
130
1
SI
1
1
)
))
•
2
ISS
353
2
~l
1~
)
S
o
•
1
1
•
3
1
2
S
1
1
l
1
1
1
2
2
1
l
JO
13
21
3
14
6
21
11
9
.,
S
29
17.1
72
37
o
l
1
1
1
1
1
2
4
2
o
11
1
••
9
7
4S
16
6
11
13
13
4
a
1
1
1
1
2
o
1
o
1
2
.,
•
>&.S
11
1
1
1
2
4-6.5
lS
4l
1
1
3
2
1
I·I.S I..S·l.S l . S·•
61
S
u
1
1
o
1
S
1
O..S·I
1
2
2
1
4
(<~)
1
2
1
22
2
o
JO
1
3
13
1
1
1
1)
1
1S
61
41
o
o
1
9
1
4S
J)
1
1
1
1'•
3
2
TObl
)7
>6.5
2
3
•·6.5
1
l
..
1-I.S I.S-2.S 2.S-4
l)
S
2
'
Total
Ulill>je microlamin:v (pieZoU ~ (r:lctura)
l Al:vpmieo.to
Ucillaje r:niaol:uninot (enteru)
Lon¡iNd (mm)
1
1
2
129
1
[page-n-200]
Tabla 15
PARPALLÓ-TALUD. INDUSTRIA OSEA. FRECUENCIAS DE LOS GRUPOS TIPOLÓGICOS
Cova del Parpalló-Talud. Industria ósea. Grupos tipológicos
I
Parpallóff-1
Parpallóff-2
Parpallóff-3
Parpallóff-4
Parpallóff-5
Parpallóff-6
Parpalló!f-7
Parpalló!f-9
Parpalló!f-10
Parpallóff-11
Parpallóff-12
Parpallóff-13
Total
V
20,7
6,9
1,3
9,2
2,6
5
1II
IV
1,3
II
10
5
58,6
81,5
75
VII
86
2,3
3,1
9,3
X
XI
XIV
XXI
1,3
XXX XXXI
1,3
2,3
2,3
9,3
75
2,5
12,5
7,5
67,2
3,4
20,7
5,2
5,2
4,9
41,9
55,5
11,1
25
22,2
25
13,8
1,3
5
7
78,1
VIII
2,5
3,4
1,2
11,1
50
100
69,2
23,1
280
3
1
11
84
18
1
1
1
1
1
9
0,7
0,2
2 ,6
20,6
4,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0.00-0.50
0.50-1.00
1.00-1.50
1.50-2.00
2.00-2.50
2.50-3.00
3.00-3.50
Total
18,1
13,1
8,3
25
23,6
37
27,2
57
9,1
2,6
8,3
5,2
5,2
%
20
43
32
40
58
81
9
4
6
13
409
2,2
68,4
o
62,6
71
58,3
72,5
67,2
42,6
68,1
145
%
7,7
N
29
•76
9,1
2,6
2
2
4,5
4
62.5
0,8
0,8
1.7
16,6
5,4
o
24,5
8,3
2,5
1,8
5,5
1,8
15
7
3
2,5
1
1
o
0.4
o
2
11
0,4
0,8
4,7
11
38
12
40
55
54
22
232
%
7,1
18.4
4,6
10,3
7,6
9,3
14,2
19,9
2,2
1
1,4
3,2
[page-n-201]
Tabla 16
PARPALLÓ-TALUD. INDUSTRIA ÓSEA. DISTRffiUCIÓN DE LOS TIPOS POR CAPAS Y TRAMOS
Cova del P;upa.lló-Talud. lndU$tria óse:l. Distribución de tos tipos poc capas y tramos.
Tipos
P/T-1
1.1
10.1. 1
11
11.1
11
13.1
IS
P/T-2
PIT·l
PIT-6
PIT-7
1
P/T-9
PIT-IO
PIT-11
PIT-12
PIT-13
1
T01al
1
1
1
1
1
1
1
1
1~D-l.OO 3.00-3~0
1
1
1
1
1
1
1
7
3
3
1
1
3
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
7
1
l
4
1
l
1
1
1
1
1
4
1
1
3
l
1
1
3S
4
9
l
1
1
11
S
7
a
1
1
l
1
1
1
3
2
1
4
3
2
1
1
3
8
S
l
l
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4.6
3
4.7
3
1
l
1
1
1
48
1
1
7
1
13
IS
1
1
4
1S
13
1
1
1
1
1
1
S
1
1
1
a
IS
3
1
1
1
•
4
1
7
1
1
1
1
3
1
1
3
1
a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
•
1
1
1
2
1
1
1
3
1
S
2
a
1
3
1
12
·- 3
3
1
1
1
1
1
1
1
9~
9.1 .
1
1
l
9.8
10
38
1
13
8
8
1
S.l
SS.l.l
S.7
S
1
S
4
1
4.S
2
3
1
1
1
1
1
4
1
8
1
l
'
Toto1
1
1
"
TolA!
O.S0-1.00 1.00-I .SO l.S
1
1
39.3
80.1
9.1
9.2
9.3
9.4
o.o-o.so
1
1
1
2
1
17
1
13.2
24.1
2A.3
25.1
25.1.2
25.1.3.
25.2
3
4
PIT-S
1
16
4.1
4..14
4.14.1
4.16
4.16.1 .
4.17
4.18.1
4.3
4.4
PIT-4
17
1
4
S
4
17
109
4
1
19
1
1
11
32
19
S
3
4
9
200
6
10
7
27
17
S
[page-n-202]
Tabla 17
PARPALLÓ-TALUD. INDUSTRIA ÓSEA. DISTRffiUCIÓN DE LAS SECCIONES
Cova del Parpalló-Talud. Industria ósea. Secciones
Circular
44
o
29
14
18
33
Parpallóff-1
Parpallóff-2
Parpallóff-3
Parpallóff-4
Parpallóff-5
Parpallóff-6
Parpallóff-7
Parpallóff-9
Parpallóff-10
Parpallóff-11
Parpallóff-12
Parpallóff-13
Total
Oval
56
36
28
57
25
67
P.convexa
o
o
Aplanada
16
7
10
8
13
10
5
15
13
29
25
17 .
13
7
24
48
0.00-0.50
0.50-1.00
1.00-1.5o
1.50-2.00
2.00-2.50
2.50-3.00
. 3.00-3.50
Total
11!
3
3
56
10
8
4
o
17
3
5
o
9
6
5
o
14
.o
o
10
62
16,1
o
o
o
o
o
o
10
2,6
4.4
o
o
10
76
19,7
9
6
9
5
8
9
12
16
7,7
18
16
18
21
27
46
35
58
28,1
33
53
86
41,7
33
o
o
44
5
10
50
33
8,5
18
42
36
53
1
14
Cuadrada
4
19
o
60
34
Rectángular
16
o
o
131
11!
o
3
3
9
o
o
o
o
o
2
27
6
9
o
Triángular
12
16
14
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
4,6
9
6
o
o
3
2
2
4
o
o
o
o
o
3
1.4.
2
0,9
8
3,8
Poligonal
o
o
o
o
o
Irreconocible Total
8
15
5'
13
17
o
lO
o
o
o
o
o
13
10
1
0,2
o
o
o
o
o
o
o
o
17
10
37
9,6
385
18
16
18
18
19
4
5
o
o
o
28
2.4
o
13
o
206
[page-n-203]
Tabla 18
PARPALLÓ-TALUD. INDUSTRIA OSEA. MARCAS Y MOTIVOS INCISOS REALIZADOS SOBRE EL PUSTE
Cova del Parpalló-Talud. lnduslrla ósea. Marcas y motivos incisos sobre el fuste.
Estriado longirudinal
L incisas oblicuos
L incÍ$::1S lransver531e.
Motivos en aspa
M01ivos en ángulo
Zig-z.og 1ntirudin:>l
Motivo &nll>do
L ondulados longitud.
Acanaladuro.s
T01al
P/T·1
1
o
o
o
o
1
o
o
1
3
P/T-2 P/T-3 P/T-4 P/T-5 P/T·6 P/T-7 P/f-9 P/T-10 PIT·II P/T-12 P/T-13 Toral
o
2
3
1
o
o
o
o
1
10
1
1
1
o
2
3
o
1
3
o
o
o
o 10
o
2
o
o
o
1
o
o
o
1
o 14
o
o
o
2
2
1
o
o
S
o
o
o
1
1
2
o
o
o
1
o
o
o
o
S
1
2
3
o
3
3
2
o
o
o
o
1S
o
o
o
o
o
o
1
o
o
o
o
1
o
o
o
1
o
o
1
o
o
2
o
o
3
4
8
1
1
o
1
o
o
o
o 19
18
10
1
8
9
6
9
o
o
o
1
81
0.0.0.50 0.50·1.00 1.00.1.50 1.5().2.00 2.00.2.50 2.50.3.00 3.0().3.50 Total
o
o
2
o
o
o
1
1
o
o
1
o
1
o
o
o
. 3
o
o
1
1
o
1
o
o
1
o
o
1
o
o
o
o
2
1
1
o
o
o
o
o
o
o
3
o
o
o
3
o
o
o
o
o
o
1
3
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
3
4
4
2
6
o
o
2
2
S
19
o
3
Tabla 19
PARPALLÓ-TALUD.INDUSTRIA ÓSEA. MARCAS Y MOTIVOS INCISOS REALIZADOS SOBRE EL BISEL
Cova del Parpalló-Talud. lnduslrla ósea. Marcas y motivos incisos sobre el bisel.
P/T·I
Estriado longitudinal
2
L inciSM oblicuas
o
L inciSM lrMsverS3lt.!
o
Motivos en~
o
Motivos en ángulo
o
L ondulada longirud.
o
A=>aladuras
o
T01al
2
P/T-2 P/T-3 P/T-4 P/T-S Pfr-6 P/T-7
3
o
3
3
o
4
o
o
4
2
1
o
o
o
1
1
o
S
o
1
4
S
1
o
o
o
1
4
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
9
10
6
11
1
PJT-9 P/T-10 P/T-11 P/T-12 P/T-13 Total
o
o
1
1
o
17
o
1
o
o
1
9
o
1
o
o
o
8
o
o
1
o
1
13
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2
2
1
2
o
o
2
49
o.o.o.so
2
o
o
o
1
o
o
3
O.SO.l .OO 1.00.1.50 l.S0.2.00 2.00.2.50 2.50.3.00 3.00.3.SO Toral
o
IS
o
S
4
3
1
1
o
o
1
o
o
o
3
1
1
o
1
o
o
o
9
o
2
6
1
o
1
o
o
o
o
o
o
1
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
11
S
1
3
30
[page-n-204]
Tabla 20
LISTAS TIPOLÓGICAS DE HOYO DE LA MINA Y BARRANCO DE LOS GRAJOS
Darranco de los Grajos
llnyo de la fvlina
T:mh·th•i."'i,·u~,
l. Raspador simple
2. R:t~pador al íph:o /rotL 1
3. Raspador doble
4. Raspado!' ~iivnl
.5. Rasp:~dor hoja reln~ada
8. Raspado¡· sohrc la~~:a
15. Rasp:1dor nudeiforme
16. Cepillo
17. Ra~pador-buril
20. Perfor:l
24. Perfo,·rados ulíph:n /ht:.:
27. Duril diedm recto
28. lluril diedro lade;~dt.t
30. Duril de :íngulo sobre rr:ol·lur:a
31. I3uril diedro nui ltiplc
33. 13 uril "pico de lorn"
35. 13uril sobre trun~;~dm~• ol•lit·ua
36. 13uril sobre truncadum t•tim·:ll': l
38. Duriltransversal snbrc 1\'luqli,· latt·l':tl 1
43. Durilnucleiformc
44. Duril pl:~no
1
58. Pieza horde nhati<~) tul al
1
59. Pieza borde ah;,lido pal'cial
60. Trum:adut':l rc~la
·61. Truncadura oh licua
62. Truncadura cóncava
64. Pieza hitruncada
65. Piczn con retoque ~.:ontim:u/1 l•<~l\k·
66. Piez:~ con retoque ~vntiiHIII /2 "· •rd,·
74. Pieza con mues~.:a
75. Piel.a denticulada
78. R:~squeta
79. Tri:Íil!_!li)O
84. Hojit:~ truncada
85. Hojita de dorso
86. l·l~jit:~ de dorso tru nrada
87. Hojit:l de dorso y denlil'ul;,¡b
90. Hojita coc retoque inwrs11 /1 )uf.. ur
.1
C:IJlSi\:IJ~\,\
17
Sin n•f,\l',,nl'iu Nivd 1 Nivel JI Nivcllll Nivel IV Sin rcf.
1:'\
204
9
1
.,
~
1
1
1
1
:!
1
:!
1
1;\
1
1
1
!
1
1
1
1
3
:!
')
S
1
1
1
1
:!
1
1
1
1
1
C)
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
3
5
7
li
S
l
4
1
1
2
:!
2
3
3
1
1
1
1
3
1
t:i
4
S
4
1
.1
1
4
:!
:!
1
92. Diversos
TOTAL:
2
1
2
1
~S
;((,
so
13
7
2
:!5
23
18
[page-n-205]
Tabla 21
LISTAS TIPO LÓGICAS DE LA CUEVA DE NERJA 1SALA DE LA MINA
l. Rasnador simple
2. Raii)ador otfpico
3. RaiOidor doble
4. RAspador ojival
S. Raii»dor hOla rciQCllda
8. Ras.,ador sobre la~ca reiOCllda
10. Raapador un~uifonnc
11. Ro~rmdor c:llreMdo
13. Roioador CJIX'i\0 en htx.ico 1 hombrera
14. Ra5pador p1nno en hocico 1 hombrera
IS. Ramodor nuc1cifonnc
17. Rnspodor-buril
18. Ramador:Oicza truncada
20. Pcñorador-plc7A trunCllda
21. Pcrforodor-rasp:ador
23. Perforador
24. Perforador grueso 1 bcc
28. Buril diedro ladeado
29. Buril diedro dcóngulo
30. Duril de 4n~tulo sobre fractura
31. Duril diedro múltiple
34. Ouril sobre truncadura recta
35. Duril Jahre truncadura oblicua
36. Ouril sobre truncadura cóncava
37. Ouril sobre truncadura convexa
38. Buril transversal sobre n..-toquc lateral
39. Buriltr.~.nsvcrsal sobre muesca
40. Duril múltiple sobre trunc.1duro
41. Buril mixto
43. Buril nuc:lcifonnc
44. Duril plano
53. Picul\I'IOSA de dono llbatido
51. Picu con escotadura
58. t>icZD borde abatido totru
59. J>ic7.a borde ohatido parcinl
60. Trunc;oduro rcdo
61 . Truncadura oblicuo
62. Truncad uro cóncava
63. Truncodura convexa
64. PietJl bitrunc;,da
65. t>icu con retoque continuo /1 borde
66. Pieu con retoque continuo n bordCJ'
74. J>ic:101 con muesca
15. PicZD dentículadll
76. Pic7Jl cscruirlada
17. Raedera
711.R~qucl:a
Sal:l del Vcstibulo
Sala de la Mina
Cueva de Nerja
Q¡pa 16
28
3
10
Capa7
Ca1'3 5+6
2
2
1
S
1
1
2
2
3
4
S
C.p:a l4
10
2
4
3
1
2
4
1
3
3
2
1
3
3
3
2
1
2
S
S
3
Capa IS
17
1
2
1
1
S
1
2
1
2
2
2
2
2
9
6
3
1
3
2
40
26
S
S
6
10
2
2
1
1
4
2
2
18
S
1
10
1
2
1
1
3
lO
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
S
6
2
2
3
11
S
2
1
6
211
9
211
26
6
4
3
3
4
1
1
3
(•
1
S
5
1
1
1
24
6
15
11
2
2S
4
7
4
10
9
10
S
3
1
1
2
4
2
2
79. Tri:in~:ulo
83. Scl:mcnto
114. llOlita truncada
85. Hojit:a de dorso
8Sb. lloiito con retoque marginAl
116. llojito de dorso truncada
87.110ilt:a de dorso y dcnticu1:ad:a
88. Hojita denticulada
89. Hoiita con muesca
90. llojita Oufour (retoque inverso)
92.DivcnM
S
156
14
10
6
2
13
S
22
TOTAL:
536
1
6
64
9
2
1
S
4
1
9
256
225
80
8
S
1
2
S
1
3
9
S
1
2
1
3
1
8
7
77
85
205
[page-n-206]
Tabla 22
DATAClONES RADIOMÉTR1CAS ENTRE 19.000- 10.000 BP.
Yacimiento
Cvtva 01avu ~
Ntrio/Vullhuln -Bk+l
Pllll'Oll16 ~.75/S.OO m
Nrrja1Ves!ibu1o -Se
PatrGIIó ~.2514.00 m
Darranc: -ll+lfa
L'Arbrtda -3.2S/3.SO m
Rallla dd llubo ·Ir
I.'Arbrtda -3.0313.1S m
Cvtva Ambrooio -IV
Cvtva Ambrn
Cueva Ambr011io -11
Mallatt<• (E) -m
Ntrio/ Vnllbulo -Si
Tnssal de la Rnca -IV inl
Vudelr>ino .va
PIII(I0116-1.511.7 m
Cova MotuiJUlo -IV
Cova Mafulano ·3.20 m
C1111~inR Solou C
Cova Motu rano -2.(.0 m
l..o.< Fmras -14
Ahric dtl• Coll•
Curva Orav.. -2b
VrrMir"no .Vb
Drunnc -ll+Oa
Curva Ooaves -2b
Cava de lu Cendrt• -m
Cava Matut:•no -2.3SI2.« 1
Cava Fmrul:! C-1
To:<.
Cava Mllutano -llh
TO$.
NerjaiMina -IG
llomnc-D+D•
Nerja/Vutlbulo .<)
Cova Maturano -m
Nrrjo/Vutlbulo -7
Cova Matufan o -1 O
Cova Motulano
Nerja/Mina -16
Cuova Choves -1•
Nerja/Vtllllltvlo -.5
Nerio/Mina-16
Cova Motu tono -2.19 m
Cova Matutono ·2.3SI2.44 ~
Roe del Migdia -Piso T
Cova dtl P>reo -Ob
Cova Fororl4 C~
llnraGran
Cova Motul>no -2.20m
Nacimitnto -V
lla.ma del Gai -2
l
Font Vollado
Ntrja/V-4f+g
Cueva dtl Cal-al lo -2
D•lm• M,.rKineda .<)
Cova del Pluco -Uh (h)
M•ll•
206
l...ab.N".
GrN·12.(131
UDAR·I51
DM·Kiil
UDAR-98
Dirm-521
Gir-7.000
Gif-6.419
Ly-5.219
Gif-6.418
Gif-7.275
Gif-7.277
Ly-3.593
Gif-7.276
KN-11918
UDAR-157
UGRA-130
1-9.840
Dirm-SJ9
1-11.312
UGRA-225
CSIC-34
UGRA·208
GrN-11.788
GrN-15.635
1-9.841
Oif-7.058
GrN-14.561
liGRA-244
C-277
UGRA·ll9
UGRA-201
1-11.326
UGRA-120
GrN- 17.787
UGRA-9&
Gif-1.059
UOAR-ISS
1-11.314
UDAR-ISG
1-11.315
UGRA-147
UGRA-147
GrN-12.<íH2
UDAR-154
UDAR-97
UGRA-241
UGRA-142
UGRA-117
C-276
M-1.023
UGRA-243
Gif-3.472
MC.2.140
UDAR-IS3
OAK·l2.161
Lv-2.843
lCl!N-SOI
KN-1191S
MC-2 .1~1
Doloción
19700
18420
18080
17940
17900
17800
11no
17300
17320
16620
16590
16560
16500
16300
!5990
15360
14000
13976
139(.0
13370
13330
13220
13010
13000
12950
12930
12800
IU.GO
IU.SO
12520
12$00
124KO
124(.0
12390
12390
12360
12270
12200
12190
12130
12130
12()9()
12000
12000
12020
11930
11850
11590
11570
11520
liSIO
11500
11470
11410
11200
liOSO
10920
108(.0
10780
l()(t40
10390
10370
10030
±ISO
:1:310
:1:530
:1:800
:1:200
:1:340
:1:290
:1:290
:1: l80
:1:290
:1:280
:t 1.400
:1:480
:1:280
:t 1.500
:t 2(.0
:ti.IOO
:1:520
:1:300
:1:200
:1:2(.0
:1:2.700
:t270
:1:315
Alrihuci6n
SoiOITgraVtlien.<
Solutrensc suporior
Solutren,.. suporior
Solutrenscsvporior
Soldtre<>gravtllenoe (7)
M•gdalonion.. lnftrinr-t~l
Sohltrrogravoti
Solulr
Solutrenl< evohlcion:arlo
Soldlreograveliens•
Solulrrnse •"l""ior
Magdaleniense auporior (7}
M•8d•lcnien.. ·~rinr
Mogtbleniensellllporior (1)
M•8rlalenifll
Mo~dalenitnoc suporior (TJ
l!¡ti¡11lt
M•gd•lenien.. ~irr
Ma~d•lcnien.. •unorirr
:1:70
:1:470
M!flll•knien~t •~lcr
±900
:1:70
:1:80
:1:350
:1:800
:1:210
:t 180
:t 190
:t2SO
:1:370
:1:220
:1:900
:t ISO
:t 180
* 130
:t 170
:t ISO
:t ISO
:1:350
:1:160
:t 190
:t ISO
:1:210
:1:1.50
* 110
:t 1.000
:t soo
:1:610
:1:160
:1:240
*
160
:1:370
:1: 2(.0
:1:300
:1: lOS
:t 160
Ma~d•lenien.. Mlperior
M:ogdalenien.., lnfrrior-nltdic_!_!?)
Mogdaltriien,. •uporinr
Ma~dalcnien.. superinr
M•~daleniense suporior (?)
Mogdolrnien,.. SUJ>
Mo~dalenien,., sunori
M!flCiolcnion.. s~rrior
Mo~dalenienliC lnfericr-mcdio (TJ
M!!d•lcnien.. ·~i(lt
Magdo)rnirn.. mrdio (7)
Mo~d•knicn.. auporior
Ma~tbltnitns< avptrirr ('11_
Magtbll'llitnot suporinr (7)
Mogdoleni
MaJ!dalrnirnst SUpt'ticr
Ma¡:dolcnien,.. superior
M•td~leni•n.•e •uporinr ('!)
M~l•ll'llien.
M3grl:rlenien.
M~rlaltnicn,.. ov~nr
Mogdaleni.nse suptrior (7)
M:a!_dalenlcnoe s~inr (?)
J'.ni[Jlloollt leo
_§1l¡l;.loolll ico (Azlliense)
J'.ni(Jlloolltieo
Ma~dolonitn.. superi
Magtllllenicnse oupetÍ(lf
J'.ni[Jlleolfrico
l!ripdrolnioo 1 ""uvctmoide
Referencia
baldtll<>u_y_U!rill•. 1985
lord4, Aura y lonl~. 1990
Dor"'!n, 1977
lord~. Aura y lord'- 1990
Dni1"B•ry Davi1loon, 1977
Cadlo y Rlpnll, 1987
D
Ripnlll'i>p
llvrhe y Corttll, 19117
Ri¡><>_JI 1..6~t. 1988
lnrd4 y Ftrlea, 1976
lO(d'- Aur~lord4, 1990
Cacl10 el al .. 19113
Fem:ln•ler..-Mirnn•b_y_Mowe. 1977
Ourm~er y .O.vidson, 1Y77
Gulli. 1978
Gonr.dt.z Gfllll
Utrill11_Mazo, 19')2
Fullola, 1992
Doldrllou_y_ U1rilla, !98S
J'em:!nder..-Mironcb'y Mout<, 1977
Cadr~ ~11. 1987
Daldellou y Utrilla. 1985
Fumonal, Villaverrl~ Demabcu, 1991
Gonr.dlez Goo~
O.cho el ~1 .. 1983
Gt111l'Aie1. G(ruez rl al., 1987
Gulli, 1978
Cacl10 etal., 1983
lllrillo_yMu.o. 1992
Jurd~. Aur"1_ lord4, 1990
Canll, 1987
lurd,, Aura y lorcl4. 1990
Guoi, 1978
lord:!. Aura y Jorc)j, 1990
Gu•i. 1978
Gool'At.. Gfmu el al .. 1986
lord4./\ur~lor~. 1990
Daldello11 y Utrilla, 1985
Jordol. Aur11_Jon)j, 1990
lurcld, Auro y lorc14, 1990
Q(lll7Áirz G<•nu. <1 al .. 19117
Goo7Jie7. G<1111tz tlll., 1987
Yll <1 al .• 1986
ful~lla, 1992
~du,l990
Almogro, 1978
Gonl'Aiez G
Guilloinertal .. 1982
SllRP. 1992
lordf. Aura_y_lortl:!. 1990
MMtfnez Andreu, 1989
Geddtul al., 1989
FuiJQbJ' Dt.'lll'_tl:l, 19'JO
Jorcld y forl<>. 1976
Guill:oinc ti al.. 1982
[page-n-207]
Tabla 23
ÍNDICES TIPOLÓGICOS DE CONJUNTOS ATRIBUIDOS AL MAGDALENIENSE SUPERIOR
CON TRIÁNGULOS Y ARPONES, AL HORIZONTE DE TRANSICIÓN (MAGDALENIENSE
SUPERIOR-FINAL) YEPIPALEOLÍTICO MICROLAMINAR
Conjuntos Magdalcniense superior
Mntul4no ill
Mntut:molV
Pu.rpalló -1 11 4
Cendres 11
Tossn1-IV
Ncrjn/M- 16
NcrjnN-5+6
NcrjnN-7
10
18,3
14,1
20,8
12,9
6,7
12,5
8,2
9
m
lbc
rr
lrs
26
35,8
16,7
22,7
6
13,9
14,1
20,7
0,6
5,9
1,2
2,1
3,8
14
15,3
7, 1
7,1
o
1,8
2,5
4.6
6:9
8,2
5,1
lm-d
16
14,1
7,2
7,1
20,8
10
16,4
15,5
Referencia
lulam Arpones
7,6
Si
Olaria et al., 1985
7,6
No
Olaria et al., 1985
34,4
Si
Aura, 1988
30,5
Si
Aura, 1988
30,2
No
Aura, 1988
Aura, 1986
39,1
Si
11,7
Si
Aura, 1988
Aura, 1988
20,7
No
Im-d
12,5
15,9
13,4
12,9
14,2
10,2
15,7
6,6
8.9
Iulam Arpones
No
Olaria el al., 1985
12.3
4,4
No
Olaria ct al., 1985
4,4
Si
Olaria et al., 1985
Villaverde: 1984
No
25
57,1
Cacho el al.• 1~83
No
15,2
No
Martrncz. 1983
30,1
No
Martíne:r., 1983
Martínez. 1983
No
18.4
33,7
Aur.a, 191!6
No
Aura, 1986
No
39.8
Im-d
16.4
23,7
21.3
22.2
16,5
13,2
4,6
20
26. 1
lulam :Arpones
6,5
No
Olaria el .~1., 1985
7,4
No
Olaria el al., 1985
Olaria, 1988
9,4
No
Fortca, 1973
15,2
No
No
Cocho, 1986
15.3
Cacho ct :.1., 1983
31,3
No
Domcncch, 1991
17,2
No
Iturbc el al., 1982
11,1
No
Su:~rc:r., 1991
16.2
No
Conjuntos transicionales
M:~tutnno Un
M:~tutnno llb
M:1tUt:1no He
Senda Vedad:~
Tossal -11
Algarrobo -1
Algarrobo 2 a 5
Caballo -2
Ncrjn/M-14
Ncrja/M-15
JO
35,7
39
39,3
25
11,6
32,5
13,3
23,6
10,2
12.8
ID
5.3
9,8
19,1
21.2
3.5
12,5
27,3
23,6
14,6
15.2
!be
0,8
1,1
1,1
o
IT
1Q.6
8,6
6,7
0.9
5
0,8
2,6
2,6
1,9
12,5
4,3
7,9
4,8
3,5
Irs
12,5
11,9
12,3
10,1
2,6
S
4,4
5.2
13.3
11.7
5
1
Conjuntos cpipalcoHticos
Matulnno In
Matutanolb
rosca Ill
Mallactcs 8+7 ·.
Tossal2b (cxt)
Tossul-[
Sta. Maira -IV
Oorgori
Ambrosio
IO
26
22,6
31,6
36,1
31.3
15;1
58
38,1
26.1
ID
3,5
6
6,8
11,1
3
1.7
4,4
10,8
lbc
0,4
0,9
0,8
IT
21,2
15,1
6,8
o
1,8
3.9
3,4
0.3
o
4,9
21
3.4
4.9
7,1
Irs
19,5
15,8
18,1!
2.7
2,3
3,2
13,9
207
[page-n-208]
Tabla 24
INVENTARIO DE LOS CONJUNTOS PAUNÍSTICOS ASOCIADOS A LAS INDUSTRIAS MAGDALENIENSES Y DEL EPTPALEOLÍTICO MICROLAMINAR
!qwssp.
1-b¡d.lknimse antiauo
Cova dtll'>tpal16
~hNtOllOfV aD c
6)
Ul
DI>UI
11
so
o
o
660
83$
Ol
S3
163
l
o
o
o
o
Copnt>lws
o
Sws scroplvt
1
7
7
,.
0f't
7
7
13857
739
112
BDs sp.
Ctmu tlop/lus
CoprD yyrtMkJJ
lt•pl<"!"ll nJplccpns_
UptU tDptiUII
·.
201
o
o
Vrd,..smpts
2
S
F't/IJ
Frlls l)l•mrls
,.,tltl mtlt.l
o
o
o
o
o
.WoNXIuu I'J'SDit«lwJ
o
o
o
?
ctnatncn1al
.......,,..,,.n
67
X
7
?
7
7
CCI'IÜ lllpw
v,..
Avihuna
Matxotsuu mati.Aa
lniolauaa
o·.,
o
o
6
1
o
l';bgdoknknse superior medit
C.ndrul•
Ntr"'M ·16 ~ IC
o
32
o
4
o
1
56
1011
6-1
)0.1
U3
~
o
1
o
rv
o
e
rv
o
o
N•ra/11 .7 . s
M>NUliO llb. b
o
o
9
l
1953
227
19
193
o
o
o
3
7
....
1561
6861
67
!70S
1
1070
o
1
l
49
S
o
o
o
o
o
o
o
l
8
Epip>leolh.k:o miaol>minar ~mclil~
Bl>ua
Tcol>l 1 +D(tot.) $:a.:uaM.2.infV
lO
1
3
o
o
193
3
3(+3)
149
32•
31
o
o
o
o
14
JS
S
9
5->41
129
1601
339
1•62
6
IIS6
773
o
o
1
7
lO
21
6
o
11
l
•
1
7
o
o
o
o
S
9
X
o
o
146
217
XX
8l
XX
XX
120
·omamcn1a.1?
?
?
7
X
)0(
o
o
1
o
ctnamtntal
X nuvial)
7
195
o
o
,,
69
~1
o
S
o
1
..
o
o
?
7
o
o
1
o
Ntri> V.Af.\1·13
o
o
X
X
31
lOtnitntnt~?
otnanlfftlll
7
ornamtnttl
?
121
XXX
XX
Referencias: Parpalló (Davidson. 1989). Matutano (Oiaria ~~ ~/., 1985), Blaus y Cendres (ViUaverde y Manínez., 1992), Tossa.l (Pérez y Manínez, inédito), Netja y Santa Maira (Pérez, inédito).
[page-n-209]
BIBLIOGRAFÍA
ABREVIATURAS
APL:
BAFQ:
BSPF:
CIMA:
CNA:
CPAC:
CNRS:
EAE:
L'A:
PLA V:
TP:
TV del SIP:
Archivp de Prehistoria Levantina.
Bu/Jetín de /'Association Fran,aise pour /' Etude du Quaternaire.
Bu/Jetin de la Societé Préhistoríque Fran,aise.
Centro de Investigaciones y Museo de Altamira.
Congreso Nacional de Arqueologfa.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueologfa de Caste/J6n.
Centre National de la Récherche Scientifique.
Excavaciones Arqueológicas en España.
L'Anthropologie.
Papeles del Laboratorio de Arqueologfa de Valencia.
Trabajos de Prehistoria.
Trabajos Varios del Servei d' lnvestigació Prehistorica. Diputaci6 de Valencia.
ALADOS, C. L., y ESCOS, J. (1985): La cabra montés de las Sierras de Cazorla y Segura. Una introducción al estudio de sus poblaciones y comportamiento, Naturalia Hispanica 28, Madrid.
ALCALÁ, L.; AURA, J. E.; JORDÁ, J., y MORALES, J. (1987):
Ejemplares de foca en los oíveles Epipaleolfticos y Neolfticos de
la Cueva de Nerja. Cuaternario y Geomorfologfa, 1: 15-26.
ALLAlN, J. (1968): A propós du :Badegulien: Methóde et Typologie. BSPF 65: 36-38.
ALLAIN, J. (1978): A propós de la datacion CJ4 de l'abri Fritsch
aux Rocbes de Pouligny-Saint-Pierre. BSPF 15: 168.
ALLAlN, J. (1989): La ffn du Paléolitbique supérieur en régioo Centre. Acres d11 Colloque de Mayence (1987) «Le Magdalénien en
Europe». Erau/38: 193-214.
ALLAIN, 1.; y DESCONTS, J. (1957): A propós d ' une baguette a
minure arrnée de sílex découverte daos le magdalénien de SaintMarcel. L'A 61:503-512.
ALLAIN, J., y FRITSCH, R. (1967): Le Badegulien de !'abrí Fritsch
aux rocbes de Pouligny-Saint-Pierre (lndre). BSPF 64: 83-94.
ALLAIN, J .; FRITSCH, R .; RlGAUD, A., y TROTIGNON, F.
( 1974): Le débitage du bois de renne dans les niveaux a raclettes
du Badegulien de I'Abri Fritscb et sa signiiication. l Colloque Inter.national Abbaye de Sénnanque, pp.67-72.
ALLAlN, J., y RlGAUD, A . (1986): Décor el fonction. Quelques
exemples tirés du Magdalénien. L' A 90: 713-738.
ALMAGRO BASCH, M. (1944): Los problema$ del Epipaleol!tico
y MesoHtico en España. Ampurias 6: 1-38.
ALMAGRO GORBEA, M. (ed.) (1978): CJ4 y Prehistoria de la Penfnsu/a Ibérica. Fundación Ortega y Gasset. Madrid.
ALSIUS, P. ( 1871 ): La Cova de Seriny~. La Renaixenr;a l.
ALTUNA, J., y MERINO, J.M. (1984): El yacimiento prehistórico
de la Cueva de Ekafn (Deba, Guipúzcoa). San Sebastián.
ALTUNA, J.; BALDEÓN, A., y MARIEZKURRENA, K. (1985):
Cazadores magdalenienses en Erra/la (Cestona, Pafs Vasco).
Munibe 31.
APARICIO, J., y FLETCHER, D. (1969): Cueva prehistórica de <
APARICIO PÉREZ, J. (1972-1973): La Cueva del Volcán del Faro
(Cullera) y el Paleomesolftico Valenciano. Qúartar 23-24: 7!92.
APARICIO PÉREZ, J. (1977): La Cueva del Volcán del Faro (Cu1/era, Valencia). Serie ,50 Aniversario de la Fundación del SIP.
Valencia.
APARICIO PÉREZ, J. (1979): El Mesolftico en Valencia y en el Mediterráneo Octidenral. TV del SIP, 59. Valencia.
APARICIO PÉREZ, J. ( 1990): Yacimiento$ arqueológicqs y evolución de la costa valenciana durante la Prehistoria. Academía de
Cultura Valenciana, Serie Histórica 5:7-91. Valencia.
ARIAS MARTÍNEZ, J. M. (1985): Estudio del Arte Magdaleniense
inicial de la Cova del Parpalló (Gandía,Valencia). Sistematización y consideraciones sobre su importancia en el estudio del
inicio del ciclo magdaleniense en la Penfnsula fbérica. Centre
d'Estudis i d'lnvestigacions Comareals «Alfons el Vell». Original inédito.
ASQUERINO, M1 D. (1988): Avance sobre el yacimiento magdaleniense de «El Pirulejo» (Priego de Córdoba) Estudios de Prehistoria Cordobesa 4: 59-68.
ASQUERINO, Mª D. (1989): Arte paleolftico en la provincia de
Córdoba. XX CNA, Santander (1989).
209
[page-n-210]
AURA TORTOSA, J. E. (1986): La Cova del Parpalló y el Magdaleniense de Facies Ibérica: estado actual y perspectivas. Zephyrus
(1984-1985): 99-tt4.
AURA TORTOSA, J. E. (1986b): La ocupación Magdaleniense. In
Jordá Pardo (ed): La Prehistoria de la Cueva de Nerja, pp 196267. Málaga.
AURA TORTOSA, J. E. (1988): La Cova del Parpalló y el Magda-
xxxvn-xx.xvm
/eniense de facies ibérica a mediterráneo. Propuesta de sistematización de su cultura material: industria lftica y ósea. Universitat de Val~ncia.
AURA TORTOSA, J. E.(1989): Solutrenses y Magdalenienses al sur
del Ebro. Primera aproximación a un l)roceso de cambio industrial: el ejemplo de Parpalló. Pl.AV-Sagvntvm 22: 35-65.
AURA TORTOSA J. E. (1989 b): A preliminary repo.t:t on marine
resources exploitation on thc Andalucian Coast: the gorges from
the Cave of Nerja (Málaga, Spain). Fifth Meeting of the LCAZ
Fish Remains Working Group, (Goteborgh, 1989). Suecia.
AURA TORTOSA, J. E. (1992): El Magdaleniense Superior Mediterráneo y su Modelo Evolutivo. Reunión Aragón 1 Litoral Medite~
rráneo. lntercambios Culturales durante la Prehistoria, pp. 167177.Z3ragoza.
·
AURA TORTOSA, J. E. (1993): La Grorte de Prupalló (Valenda,
Espagne) et le Magdalénien moyen méditerranéen. Cahiers Ligures de Prehistoire et de Protohistoire 4-5 (1987-1988): 5-25.
AURA, J. E.; JORDA, J. y RODRIGO, M • J. (1989): Variaciones en
la línea de costa y su impacto en la explotación de los .recursos
marinos en el límite l?Jeistoceno-HoJoceno: El ejemplo de la
Cueva de Nerja. 2§Reunión de Cuaternario Ibérica. Madrid.
AURA, J. E., y PEREZ, M. (1992): Tardiglaciar y Postglaciar en la
región mediterránea de la Península .Ibérica (13.500-8.500 BP):
transfo.n naciones industriales y económicas, PLAV-Sagvnrvm 25:
25-47.
AURA, J. E.; FERNANDEZ, J., y FUMANAL, W P. (1993): Medio
fJsico y corredores naturales: Notas sobre el poblamiento paleolftico del Pafs Valenciano. Recerques del Museu d'Aitoi 2: 89107.
BADAL, E. (1990): Aportaciones de la antrocología ál estudio el
paisaje vegetal y su evolución en el cuaternario reciente en la
costa mediterránea del Pafs Valenciano y Andalucía (18.0003.000 BP). Tesis Doctoral. VaJ~·ncia.
BADEN-POWELL, D. F. W. (1964): Repon on the cli matic equivalen! of the marine mollu.sca. In Waecbter, J. d'A.: The excavation of Gorham's Cave, Gibraltar (1951-1954). Bul/etin of the
lnstute of Archaeology 4:216-218.
BAGOLINI, B. (1968): Ricerche sulle dimensioni de manufatti litici
preisrorici non titoccati. Annali del/' Universita di Ferrara Sezione XV: Paleontología Umana e Paletnologia, Vol, 1 (10): 195210.
BALDELLOU, V., y UTRD...LA, P. (1985): Nuevas dataciones de
radiocarbono de la prehistoria oscense. TP 42: 83-95.
BARANDIARÁN MAESTU, l. (1967): El Paleomesolftico del Pirineo Occidental. Monografías Arqueológicas, m. Z3ragoza.
BARANDIARÁN MAESTU, I. (1968): Rodetes paleolíticos en bueso.Ampurias 30: 1-37.
BARANDIARÁN MAESTU, l. (1969): Industrias óseas del hombre
de Cromagnoo. Génesis y dinámica. Revista de Estudios Atlámicos. Madrid-Las Palmas
BARANDIARÁN MAESTIJ, l. (1973): Arte mueble del Paleolftico
Cantábrico. Monograffas Arqueológicas, XIV. Zaragoza.
BARANDIARÁN MAESTU, l. (198l): Industria ósea. In: El Paleolítico superior de la Cueva del 'Rascaño. C.l.M.A 3, pp. 97-164.
Madrid.
BARANDIARÁN MAESTU, l. {1985): Industria ósea paleolítica de
la Cueva del Juyo, excavacjones de 1978 y 1979. In: Excavaciones en la Cuevá de/Juyo, CIMA 14, l>P· 161-194. Madrid.
BARANDIARÁN, J.; FREEMAN, L. G.; GONZÁLEZ-ECHEGARA Y, J., y KLEIN, R. G. (1985): Excavaciones en la Cueva del
luyo. CIMA 14, Madrid.
BARANDIARÁN, I. , y UTRILLA, P. (1975): Sobre el Magdaleniense de Ennittia (Guipúzcua). Sautuola,l: 21-47.
210
BA YLE des HERMENS, R. de (1974): Vue d'ensemble sur les niveaux préhlstoriques de la Grotte du Rond du Barry, fouillees
1966-1973. BSPF 7l: 130- 132.
BAZILE, P. (1977): Le Magdalénien ancien de Campanaurd lí vers
Pont du Gard (Gard). Bulletin de la Societé de Sciences Nature1/es de Nimes 55: 47-64.
BAZILE, F. (1980): Precisions cbronoJogiques sur le Salpétrien e.t
ses relations avec le Solutréen et le Magdalénien en Languedoc
Oriental. BSPF 77: 50-56.
BAZU..E, F. (1989): L'industrie lithique du site de plein air de Fontgrasse (Vers, Pont-du-Gard, Gard): sa place au scin du Magdalénien méditerranéen. Actes du Collaque de Mayence (1987) "Le
Magdalénien en Europe». Eraul, 38: 361-377.
BINFORD, L. (1980): Willow smoke and dogs tails: huoter-gatherer Settlement systems and arcbacological site fonnation, American Antiquity 45: 4-20.
BOESSNECK, J., y A. von der DR.IESCH (1980): Tierknochenfunde aus vier Sildspaniscben Hohlen. Studien über früe Tierknochenfunde von der lberischen Halbinsel7: 1-83.
BOFINGER, E., y DAVIDSON, 1. (1977): Radiocarbon Age aod
Depth: A statisticaJ treatament of two secuences of dates from
Spain. Journal of Archaeological Science 4: 231-243.
BORDES, F. (1950): A propós d'une vieille querelle: peut-on utiliser les silex taillés comme fossiles directéurs. BSPF 47: 245.
BORDES, F. (1952): A propós des outils lí bord abattu. Quelques remarques. BSPF 49: 545-647.
BORDES, F. (1957): Le significati.oo du microburin dans le Paléolithíque Supérieur. L' A 61: 587-582.
·
BORDES, F. (1958): Nouvelles fouilles ~ Laugeríe-Haute Est. Premiers résultats. L' A 62: 205-244.
BORDES, F. ( 1973): On the chronology and c.ontempor.mity of different Palaeolithic cultures in Fraoce. In C. Renfrew (ed): The
explanation of Culture Change: Models in Archaeology, pp 217226. London.
BORDES, F., y FITTE, R. (1964): Microlithes du Magdalénien supérieur de la Gare de Couze (Dordogne). Miscelánea Homenaje
a H. Breuil, Vol. l: 258- 268. Barcelona.
BORDES, F., y SONNEVILLE-BORDES, D. de. (1973): Les pointes de Laugerie- Basse dans le gísement du M.orin. Essai de definition. BSPF 70: 145-151.
BOSSELIN, B., y DJINDJIAN, F. {1988): Un essai de structuratíon
du Magdalénien frao~ais ~ partir de 1'outillage lithique. BSPF
85: 304-331.
BREUIL, H. (1905): Essai de stratigraphie des depots de l'age du
Renne. ler. Congres Préhistorique de France, Perigueux.
BREUIL, H. (1913): Les subdivisions du Paléolitbique supérieur et
leur signification. Congrés lmernational d'Anthropologie et Archéologie Préhistorique, XIVé session, Genéve (2 ed., 1937),
78 pp.
BREUIL, H. (1921): Nouvelles cavemes omées Paléolithiques dans
la Province de Málaga. L'A 31: 239-253.
BREUIL, H. (1954): Le Magdalénicn. BSPF 51: 59-66.
BREUIL; H., y OBERMAIER, H. (1912): Travaux en E'spagne l.
Travaux de l'anne 1912. L'A 24: 1-16.
BREUIL, H., y OBERMAIER, H. (1914): Travaux en Espagn.e ll.
Travaux de l'aone 1913. L'A 25: 313-328.
BREUIL, H., y SAINT PERIER, R. de. (1927): Les poissons, les batraciens et les reptiles dans l' art quaternaire. Archives de l'lnstitut de Paléntologie Humaine, Memoire 2. Paris.
BRF..ZILLON, M. (1984): La dénominatian des objets en pierre tai1/ée. lV Supplement ~ Gallia Prehlstoire. CNRS. París.
BUXÓ, R. (1990): MetodologJa y Técnicas para la recuperación de
restos vegetales (en especial referencia a semillas y frutos) en yacimientos arqueológicos. Cahier Noir 5. Girona.
CABRERA, V. (1984): El yacimiento de la Cueva del Castillo
(Puente Viesgo, Santander). Biblioteca Praehistorica Hispana,
XXIII. Madrid.
CACHO, C.; FUMANAL, M. P.; LÓPEZ, P., y LÓPEZ, N. (1983):
Contribution du Tossal de la Roca a la chronoestratigraphie du
Pa1éolithique Snpérjeur Final dans la region de Valence (Es-
[page-n-211]
pagne). In: La positíon taxonomique et chronologique des industries a bord abattu autours de la MedíteiTBllée Europeenne. Rivisra di Scienze Preistoriche XXXVID: 69-90.
CACHO, C. (1986): Nuevos datos sobre la lnliiSicióo del Magdaleoiense al Epipaleolrtíco en el País Valenciano: el Tossal de la
Roca. Bolet(n del Museo Arqueo/6gico Nacional IV: 117-129.
CACHO, C., y RIPOLL L0PEZ. S. (1987): Nuevas piezas de Arte
Mueble en el Mediterráneo español. TP 44: 35-64.
CAMPS-FABRER, H., y BOURREL, L. (1972): Uxiques des termes caracteristiques pour /' analyse des objets en os. Ejemplar
dactilografiado. Marsella.
CANAL, 1., y SOLER, N. (1976): t :l Paleolftic a les comarques gironines. S.I.A. de la Diputació de Girona, Banyoles, Girona.
CASABÓ, J., y ROVIRA, M1 L. (1985): La Balsa de la Dehesa en
Sooeja. Nuevo yacimiento lftico de superficie en Castellón.
CPAC 8: 101-128.
CASABÓ, J., y ROVIRA, MI L. (1986): El yacimiento Epiinagdaleniensc al aire libre del Pla de la Pitja (La PobJa Tornesa, Castelló
). CPAC 9: 7-34.
CASABÓ, 1., y ROVIRA, M' L. (1987"1988): El PaleoJrtico Superior y Epip11leolftico Microlaminar en Castellón. Estado actual de
la cuestión. PLA V-Sagvntvm 21: 47-107.
CASABÓ, J.; GRANELL. B.; PORTBLL, E., y ULLOA, P. (1991):
Nueva pie7.a de arte mueble paleolftico en la provincia de Castellón, PLAV-Sagvnrvm 24: 131-136.
CAZURRO, M. (1908): Las Cuevas de SerinyA y otras estaciones
prehistóricas del NE de Cataluña. Anals de 1'/nstitut d' Estudis
Catalans, pp. 43- 88. Barcelona.
CHEYNIER, A. (1930): Un outil magdalénieo nouveau A Badegoule: la racleue. BSPF 27: 483488.
CHEYNIER. A. ( 1933): Les raclettcs et la retoucbe abrupte. 1er
Congre.ro de la U.I.S.P .P., pp. 75-76.
CHEYNIER, A. (1939): Le Magdaléoien primitif de Badegoule: niveaux l raclettcs. BSPF 36: 354-396.
CREYNIER, A. (1952): Observations présentés en séance par M. le
Dr. Cheynier. BSPF 49: 7~77.
CHEYNIER, A. (1953): Stratigraphie de l'abri Lacbaud ctles cultures des bords abattus. APL VI: 25-55.
CLARK, G. ( 1975): The Earlier Stone Age Selllement of Scandinavia. Cambridge University Press. Cambridge.
CUMAP (1976): Thc surface of the Ice-Agc carth. Science 191:
11 31- 1137.
CLOT, A. (1973): Les Hautcs-Pyrénées au Paléolithique supérieur.
rn: Prehistoire et Protohistorie des Pyrénées Francaí.~. pp. 2732. Lourdes.
CLO'ITES, J., y GIRAUD, J. P. (1985): Le gisemenr magdalénien
ancicn ct solutrécn du Cuzoull Vcrs (Lot). BSPF 72 ( 1): 5-<5.
CLOTTES, J.; GIRAUD, J. P., y SERVELLE, Ch. (1986): Le galet
gravé Badegoulien ll Vcrs (Lot). Estudios en Homenaje al Profesor A. Beltrán. Zarago1.a, pp. 61-84.
COMBIER, J. (1967): Le Paleolithique de L'Ardéche dans son cadre paléoclimatique. lnstitut de Préhistoire de l'Université de
Bordeuax, Mem. 4.
CORCHON, M' S. (1974): El tema de los trazos pareados en el Arte
Mueble del Solutrense Cantábrico. Zephyrus XXV: 197-202.
CORCHON, M1 S. (1981): La cueva de Las Caldas, San Juan de
Priorio (Oviedo). EAE 15. Madrid.
CORCHON, M' S. (1983): La azagaya de base ahorquillada en el
Magdaleniense Cantábrico: Lipologfa y encuadre cronológico.
Homenaje al Profesor Almagro, Vol. l: 219-230. Madrid.
CORCHON, M' S. (1986): Problemas actuales en la interpretación
de las industrias del Paleolflico Superior cantábrico: algunas ~
flexiones. Zephyrus XX:XVll-XXXVlll (1984-1985): 51-86.
CORCHON, M' S. (1986): El arte mueble Paleolítico Cantábrico:
contexto y análisis interno. CIMA 16. Madrid.
COROMTNAS, J. M. (1949): La colecci6n Corominas de la Bora
Gran.lnslituto de Estudios Pirenaicos. Zaragoza.
COSTA, M. (1986): La vegetaci6 al Pafs Valencia. Cultura UniversitAria Popular. Val~ncia.
DANIEL. M. R. (1952): Le Proto-Magdalénien. BSPF 49:274-278.
DAVIDSON,l. (1973): The fauna from la Cueva de Volcán del Faro
(Cullera,Valencia). APL 13: 7-15.
DA VIDSON, l. (1974): Radiocarbon dates for Spanish Solutrean.
Alltiquity XL VJn: 63-65.
DA VIDSON, l. (1976a): Les Mallaetes and Mondúver: the ecooomy
of a human group in prehistoric Spain. In: Problems in economic
and social Archaeology. Ed. Duckworth, Londres.
DAVIDSON, l. (1976b): Seasonality in Spain. Zephyrus XXVlX:XVD: 167-173.
DA VIDSON, l. (1981): Can we study prebistoric economy for fishergathcrer-hunters?. An bistorical approach to Cambridge «Palaeoconomy». BAR lnternational series 96, pp. 17-33.
DA VIDSON, l . (1989): La Economfa del Final del Paleolftico en la
España oriental, TV el SIP 85, Valencia.
DAVIDSON, 1., y BAILEY, G. N. (1984): Los yacimientos, sus territorios de explotación y la topografía. Boletín del Museo Arqueo/6gico Nacional D: 25- 46. Madrid.
DAWSON, E. W. (1980): Los restos de aves en Arqueolog!a. In:
Ciencia en Arqueologla. Fondo de Cultura Económica, pp. 367383.
DEFFARGES, R., y SONNEVILLE-BORDES, D. de (1972): La
scie, fossile directeur du Magdalénien final. BSPF 69: 14~ 144.
DELIBRIAS, J., y EVIN, J. (1974): Sommaire des datations Cl4
concernant la préhistoire en France I. (Dates parues de 1955 A
1974). BSPF 74: 149-156.
DELIBRIAS, J.; ROMAIN, 0., y LE HASIF, G. (1987): Datation
par le méthodc du carbone 14 du remplissage de la grotte de
l'Arbreda. Cypsela VI: 133-135.
DELPECH, F. (1992): Le monde magdalénien d'aprés le milieu animal. In: ú Peuplement Magdal~nien. Colloque de Chancelade
(1988), pp. 127-135. Editions du Comité des Travaux Bistoriques et Scientifiques. Paris.
DELPECH, F.; LA VILLE, H., y RIGAUD, J. Ph. {1976): Magdalénien .cmoyen» ou Magdaléoien «supérieUJ"» ?. U.I.S.P.P. fXe.
Congrb. Resume des communications, pp. 223.
DESTEXHE-JAMOTTE, J. (1953): Le gisement Araclenes du Mob¡t
(Vallée de la Méhaique) et observations générales sur la taiUe
abrupte en Belgique. BSPF 50: 249-258.
DOMENECH, E. (1991): Aportaciones al Epipaleolftico en la regi6n centrral del Norte de la Provincia de Alicante, Memoria de
Licenciatura, Universitat de Val~ncia.
DUPRÉ OLIVIER, M. (1979): Breve Manual de Análisis polfnico.
Instituto Juan Sebastian Elcano, C.S.I.C. Departamento de GeO"
graffa. Universidad de Valencia.
DUPRÉ OLIVlER, M. (1988): Palino/ogla y Paleoambiente. Nuevos datos e.rpaJioles. Referencias. TV del SIP 84, Valencia.
EASTHAM, A. (1967): Tbc avifauna of Gorham's Cave, Gibraltar.
Bul/etin lnstitute ofArchaeology 7: 37-42.
EASTHAM, A. (1986): The birds of the Cueva de Nerja, In Jordá
Pardo (ed): La Prtthistoria de la Cueva de Nerja, pp. 107-131.
ESCALÓN, M . (1964): Un novcau faciés du Paléolitbique Supérieur daos la Grotte de la Salpétriére (Remoulins, Gard). Misce:
lánea Homenajt: a H. Breuil, VoJ. T 405-422. Barcelona.
ESCALÓN, M. (1966): Du Paleolitbique supérieur au Mésolithique
dans le Midi Méditerranéen. BSPF 63: 66-181.
ERAUL (1987): u Paléolithuque .rupüieur européen. Bilan Quinquennal. Eraul, 24.
ERAUL (1989): Acres du Col/oque de Mayence (/987): Le Magdalénien en Europe. Eraul, 38.
ESTÉVEZ, J. (1980): El aprovechamiento de los recursos faunisticos: Aproximación a la economía en el Paleolítico catalán, Cypsela m.
ESTÉVEZ, J. {1987): Dynamique des (aunes préhistoriques auNE
de la péninsule fbérique. Archaeozoofogia 1(2): 197-218.
PERNÁNDEZ MIRANDA, M., y MOURE, A. (1977): El abrigo de
Verdclpino (Cuenca). Noticia de los trabajos de 1976. TP 34:3167.
FLETCHER, D. (1956): Estado actual del estudio del Paleolítico y
Mesolrtico valencianos. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museo.r 62: 841-876.
211
[page-n-212]
FLETCHER, D., y APARICIO, J. (1969): Bastón de mando procedente de Cullera (Valencia). Qüarrar 20: 189-193.
FORTEA PÉREZ, F. J. (1973): Los complejos microlaminares y
geométricos del Epipaleolítico mediterráneQ español. Seminario
de Prehistoria y Arqueología, Memoria 4, Salamanca.
FORTEA PÉREZ, F. J. (1978): Arte Paleolítico del Mediterráneo español. TP 35: 99-149.
FORTEA PÉ.REZ, F. J. (1983): Perfiles recortados del Nalón Medio.
Homenaje al Profesor Almagro, Vol. 1: 343-353.
FORTEA PÉREZ, J. (1985): El Paleolítico y Epipaleolítico en la
Región Central del Mediterráneo peninsular: Estado de la cuestión industrial. lo: Arqueologla del Pafs Valenciano: Pa11orama
y perspectivas, pp. 31-52. Elche- Alicante.
PORTEA PÉREZ, F. J. ( 1986): El Paleolítico superior y Epipaleolítico en Andalucía. Estado de la cuestión cincuenta años después.
Actas del Congreso Homenaje a L. Sirer, pp. 67-78.
PORTEA PÉREZ, F. 1. ( 1989): El Magdaleniense medio en Asturias, Cantabria y País Vasco. Actes du Co/loqu. de Mayence.
e
(1987) «Le Magdolénien en Europe». Eraul, 38: 419-437.
PORTEA PÉREZ, F. 1., y JORDÁ CERDÁ, F. (1976): La Cueva de
les Malletes y los problemas del Paleol(tico Superior del Mediterráneo español ZephyrusXXVI-XXVll: 129-166.
PORTEA, J.; FULLOLA, J. M.; VILLAVERDE, V.; DlJPRÉ, M.;
FUMANAL, M. P., y DAVIDSON, I. (1983): Scbéma paléoclimatique, faunique et c.hronostratigrafique de la région méditerranéenne espagnole. lo: La position taxooomique et cbronologique
des industries a bord abattu autours de la Mediterranée Europeeooe. Rivisra de Scienze Preistoriche XXXVIll (l -2): 21-67.
PORTEA, F. J.; CORCHON, M S.; GONZÁLEZ-MORALES, M.;
RODRÍGUEZ ASENSIO, A.; HOYOS, M.; LAVILLE, H., y
FERNÁNDEZ-TRESGUERRES, J. (1990): Trabajos recientes
en los valles del Nalón y del Sella. L' Arl des objets au Paléoli-
F
:
thique. Colloque inrernational d' Art Mobilier Paléolirhique.
Vol. 2, Paris.
FULLOLA PERICOT, J. M1 (1978): El Solútreo-Oravetiense o Parpallense, industria mediterránea. Zephyrus XXVIII-XXIX: 113-
ll7.
FULLOLA PERICOT, J. M 1 (1979): Las industrias líricas del
PaleoUtico Superior lbtrico. TV del SIP 60. Valencia.
FULLOL.A PERJCOT, J. M" (1983): Le Paléolithique Supérieur
daos la.z one Mediterranéeone ibérique. L'A 87:339-352.
FULLOLA PERICOT, 'J. M. (1990): El Paleolltico en Catalunya,
Actas de la Reunión Arag6n 1 Litoral Mediterráneo: intercambios culturales durame la Prehistoria, pp. 37-53. Zaragoza.
FULLOLA, J: M1 ; GAl.LART, J.; PEÑA, J. L., y GARCfA-ARGUELLES. P. (1987): Estudi geomorfologic i industrial deljaciment paleolític de la Bauma de la Peixera d' Alfés (Segr~. Lleida). Tribuna d' Arqueología ( 1986-1987), pp. 19-22. Barcelona.
FULLOLA, J. M., y BERGADA, M. (1990). Estudi d'una estructura
de combustió i revisió dels nivells paleoütics de la Cova del Parco (Alós de Balaguer, La Noguera, Lleida). APL XX: 109- 132.
FUMANAL, M 1 P. (1986): Sedimemofo.gfa y Climo en el Pais Valenciano. Las Cuevas habitadas en el Cuaternario reciente. TV
del SIP 83. Valencia.
FUMANAL, M' P . (1990): Dinámica sedimentaria holoceoa en valles de cabecera del Pafs Valenciano. Cuaternario y Geomorfologfa 4: 93-106.
FUMANAL, M 1 P., y CALVO, A. (1981): Estudio de la tasa de re!Toceso de una vertiente mediterránea en los últimos 5.000 afios.
Cuadernos de Geografia 29: 133- 150.
FUMANAL, M 1 P., y DUPRE, M. (1983): Sc;héma paléoclimatique
et chrono-estratigraphique d'une séquence do Paléolitbique Sopérieur de la region de Valence (Espagne). BAFEQ 13: 39-46.
FUMANAL, M1 P., y VIÑALS, M1 J. (1988): Los acantilados marinos de Moraira: su evolución Pleistocena. Cuaternario y Geomorfologfa 2 (1-4): 23-3 1.
FUMANAL, M1 P.; VILLAVERDE, V., y BERNABEU, J. (coord.)
( 1991 ): Cuatemario Litoral de la Provincia de Alicante. Sector
Pego-Oliva. V/11 Reunión Nacional sobre Cuaternürio, LibroGuia de Excursiones, pp. 21-78.
212
FUMANAL, M" P., y BERNABEU, J. (ed.) (1993): Esrudios sobre
Cuaternario. Valencia.
FUMANAL, W P.; VIÑALS, M. J.; FERRER, C.; AURA, J. E.;
BERNABEU, J.; CASABÓ, J.; GISBERT, J., y SENTÍ, M. A.
(1993): Litoral y poblamiento en el Pafs Valenciano durante el
Cuaternario reciente: Cabo de Cultera - Punta de Moraira:. Estudios sobre Cuaternario, pp. 249-259. Valencia.
O AMBLE, C. (1986): The Palaeolithic Seulemeni of Europe, Cambridge University Press (Traducido en Ed. Crítica, 1990).
GARCfA-ARGUELLES, P.; BERGADÁ, M., y DOCE, R. (1990):
El estrato 4 del Filador (Priorato, Tarragona): un ejemplo de la
ITaosicjón Epipaleolítico-Neolftico en el Sur de Cataluña. PLA VSagvnrvm 23: 61-76.
GARdA CARRILLO, M.; CACHO, C., y RIPOLL, S. (1991): Sobre la selección del sflex y su aprovisionamiento en el Tossal de
la Roca (Vall d' Ale~. Alicante). Espacio Tiempo y Forma, Serie 1 Prehistoria y Arqueologfa IV: 15-36.
GARCÍA DEL TORO, J. (1985): La Cueva de los Mejillones: nueva
estación del Magdaleniense mediterráneo español con industria
ósea. Anales de Prehistoria y Arqueologla 1: 13-22.
GARCÍA SÁNCHEZ, M . (1986). El enterramiento epipaleolftico de
la Cueva de Nerja (Málaga). Estudio preliminar. Anrropologfa y
Paleoecologfa Humana 4: 3-23.
GARROD, D.E. (1938): The Upper Paleolitbie in tbe ligbt of recent
discovezy. Proceedings of Prehisroric Sociery 4: 1-26.
GBDDES, D.; GUll.AINE, J.; COULAROU, J.; LE GALL, O., y
MARTZLUFF, M. (1989). Postglacial Envioonments, Settlement
and Subsistence in the Pyrenees: tbe Balma Margineda. In Cl.
Boosall (ed): The Meso/ilhic in Europe, pp. 561-571. Edinburgh.
GIMÉNEZ REYNA, S. (1941): Nota preliminar sobre la Cueva de
la Victoria en 1a Cala (Málaga). Atlantis 15: 164-168.
GIMÉNEZ REYNA, S. ( 1946): Cueva del Hoyo de .l a Mina ; Cueva
del Higuerón; Cueva de la Victoria. Comisaria General de Excavaciones Arqueológicas. Informes y Memoria.~ 12-13: 22 y ss.
GrMÉNEZ REYNA, S. (1964): La Cueva de Nerja. Málaga.
GlMÉNEZ REYNA, S., y LAZA PALACIO, M. (1962): Informe
de las excavaciones de la Cueva del Higuerón o del Suizo. Noticiario Arqueológico llispano 6: 60-67.
GONZÁLEZ, C.; SÁNCHEZ, P., y VlLLAFRANCA, E. (1986).
University of Granada Radiocarbon Dates m. Radiocarbon 28
(3): 1200-1205.
GONZÁLEZ, C.; SÁNCHEZ, P., y VILLAFRANCA, E. (1987).
University of Granada Radiocarbon Dates N. Radiocarbon 29
(3): 381-388.
GONZÁLEZ-EC.FIEáARAY, J. (1960): El Magdaleoiensellide la
Costa Cantábrica. Boletín del Seminario de Arte y Arqueología
XXVI: 69-100.
GONZÁLE. -ECHEGARAY, J. ( 1972-1973): Coosideracines climáZ
ticas y ecológicas sobre el Magdaleoieose m en el Norte de España. Zepltyrus XXIII- XXIV: 167-168.
GONZÁLEZ ECHEGARAY, J., y BARANDIARÁN MAESTU, l
(1981): El Paleolllico Superior de la Cueva def Rascaño (Santander). CIMA, 3. Santander.
GONZÁLEZ MORALES, M. (1990): Prom Hunter-Gatberers to
Food Producers in Northem Spaio: Smooth Ad
Perspecrives on rhe Pasr, pp. 204-216. University of Pennsylvania Press. Philadelphia.
GONZÁLEZ-TABLAS, F. J. ( 1986): La ocupación postmagdaleniense de la Cueva de Nerja (La Sala de la Mina). In Jordá Pardo
(ed): La Prehistoria de la Cueva de Nerja, pp. 269-282.
GONZÁLEZ SAINZ, C., y GONZÁLEZ MORALES, M. (1986): La
Prehistoria en Cantabrfa. Ed. Tantin, Santander.
GONZÁLEZ SAINZ, C. ( 1989): El Magdaleniense Superior-Final
de la región cantábrica. Santander.
GOY, J. L.; ZAZO, C., y BAENA, J. (1989): Arca Bética y Levante.
In: Mapa del Cuaternario de España, pp. 209-221. ITGE, Madrid.
GUILAINE, J.; BARBAZA, M.; GEDDES, D., y VERNET J. L.
( l982): Prebistotic Human Adaptations in Catalonia (Spain).
Journal of Field Archaeology 9: 407-416.
[page-n-213]
GUll.LÉN, A. ( 1986): El entorno vegetal de la Cueva de Nerja. In
Jordá Pardo {ed): La Prehistoria de la Cueva de Nerja, pp. 179193. Málaga.
GUll.LEM, P., y MARTINEZ, R. (1991): E.uudio de la alimentación de las rapaces nocturnas aplicado a la interpreLaeión del registro faunístico arqueológico. PLA V.Sagvntvm 24: 23-34.
GUERRESCHI, A. (1974): Proposition pour un désompte des fragments d'outils ll retouche abrupte. Dialektiké-4. Pau.
GUSl JENER, F. ( 1978): Ecosistemas y grupos culturales humanos
en las comarcas de Castellón durante el Pleistoceno y mitad del
Holoceno. CPAC .5:191-206.
GUSI, F.; OLARJA, C., y CASABÓ, J. (1983): Les industries Ados
abbatu des Grottes Matur.ano et Fosca (Castellón, Espagne). In:
La position taxonomique et chronologique des industries a bord
abattu autours de la Mediterranée Europeenne. Rivista di Scienu
Preistoriche, XXXVID (1-2): 91-96.
GUTIÉRREZ ELORZA, M., y PEÑA MONNE, J. L. (1989): La
Cordillera Ibérica. In: Mapa del Cuaternario de España, pp. 14l151.ITGE, Madrid.
HARLE, E. (1882): La Groue de Seriny~. prés de Geronne (Espagne). Materials pour une Histoire Primitive et Natural de /' Homme 17. Paris.
HEINZEUN, J. de (1962): Mannuel de rypologie des industries lithiques. Bruxe!Jes.
HEMINGWAY, M. F. (1980): The initial Magdalenian in France.
BAR In.temational series, 90, 2 vol. 502 pp. Oxford.
HODSON, P. R. (1971): Numerical typoJogie and prehistoric Arcbaeology. In: Mathemathícs in the Archaeological and Historical Sciences, Hodson, F.R.; Kendan, D.G., y Tautu, P. (eds.),
pp. 30-4.5.
HOFFMAN, G., y SCHULZ, H.D. ( 1987): Holocene stratigraphy
and changing coastlines at the mediterrancan coast of Andalucfa
(SE Spain). Trabajos sobre Neógeno-Cuaternario lO: 153- 159.
HOYOS, M. (1981): La cronología paleoclimática del Würm reciente en Asturias. Diferencias entre los resultados sedimentoJógicos
y palinológios. Real Academia de Ciencias Exactas, Ffsicas y
Naturales, pp. 63-75.
!TURBE, G., y C. E. C. (1982): La Cova del Gorgori, Helik.e 1: 87117.
ITURBE, G., y CORTELL, E. (1987): Las dataciones de Cova Beneito y su interés para el Paleolftico Mediterráneo. TP 44: 267270.
JARDON, P.; JUAN-CA VANILLES, J.; MARTÍNEZ, R., y VILLA VERDE, V. (1990): Les pointes solutréenncs de facies ibérique et les pointcs énéolithiqucs: étude de la morphologie, la typologie et les fracLUres. Coloquio La Chasse dans la Préhistoire,
Trignes (1990). Bélgica.
JORDA CERDÁ, f"' (1954): Gravetiense y Epigravctiense en la España mediterránea. Publicaciones del Seminario de Arqueologfa
y Numismática Aragonesa 4: 7-30.
JOROÁ CERDÁ, FV (195.5): El Solutrense en España y sus problemas. Servicio de Investigaciones Arqueológicas. Diputación Provincial de Asturias. Oviedo.
JORDÁ CERDÁ, P" {1956): Anotaciones a los problemas del Epigravetiense español. Speleon VI (4): 349-361.
JORDÁ CERDÁ, P (19.58): Avance al esntdio de la Cueva de la
Uoseta. DipuLaeión de Oviedo. Oviedo.
JOROÁ CEROÁ, FV ( 1978): Arte de la Edad de la Piedra. In F. Jordá
y J.M. Blázquez.: llistoria del Arte Hispánico J.l . Ed. Alhambra.
Madrid.
JOROÁ CEROÁ, FV ( 1986): La ocupación más antigua de la Cueva
de Nerja. In Jordá Pardo (ed): La Prehistoria de la Cueva de
Nerja, pp. 19.5-204.
JORDA CERDÁ, f'l! (l986b): Paleolítico. In: Prehistoria de España.
Ed. Gredos. Madrid.
JOROÁ CEROÁ, FV (E.P.): Sobre el Parpallense y el Magdaleniense superior del Parpalló. Texto xerocopiado.
JORDÁ CERDÁ, F.; FORTEA PÉREZ, F. J., y CORCHÓN
RODIÚGUEZ, M. S. (1982): Nuevos datos sobre la edad del Solutrense y del Magdaleniensc medio cantábrico. Las fechas de
C14 de la Cueva de las Caldas (Oviedo, España). Zephyrus XXXIV-XXXV: 13-16.
JORDÁ CERDÁ, F.; GONZÁLEZ-TABLAS, J.; JORDÁ PARDO,
J.; SANCHIDRJÁN TORTI, J. L., y AURA TORTOSA, J. E.
( 1983): La Cueva de Nerja. Revistll de Arqueologla 29: 56-6.5.
JORDÁ CERDÁ, F.; GONZÁLEZ-TABLAS, J., y JOROÁ PARDO, J. (1983): Cambios culturales y medioambientales durante
la transición Paleolítico-Neolítico en la Cueva de Nerja (Málaga,
España). Premiéres Conmunautes paysannes en Mlditerranée
Occidentale. (Montpellier). CNRS. Paris.
JOROÁ, F.; AURA, J. E.; JORDÁ, J.; PÉREZ, M.; BADAL. E., y
RODRIGO, M. J. ( 1991): Paleoambiente y secuencia cultural de
la Cueva de Ncrja (Málaga): la Sala del Vestlbulo. VIII Reunión
sobre Cuaternario Ibérico. Valencia.
·
JOROÁ PARDO, J. ( 1982): La Malacofauna de la Cueva de Nerja (II):
Los elementos ornamentales. Zephyrus XXXIV-XXXV: 89-98.
JORDÁ PARDO, J. (1982b): La secuencia malacológica de la Cueva
de Nerja (Málaga). IV Reunión del Grupo Español de Trabajo
sobre el Quaternario, pp. 55-71. Santiago-O Cast.ro-Vigo.
JOROÁ PARDO, J. (1986): (Editor) La Prehistoria de la Cueva de
Ner¡a (Málaga). Trabajos sobre la Cueva de Nerja l. Málaga.
JORDA PARDO, J. (1986b): Estratigrafía y SedimeotoJog(a de la
Cueva de Nerja (Salas de la Mina y del Vestibulo). In Jordá Pardo (ed): La Prehistoria de la Cueva de Nerja, pp. 39-97.
JORDÁ PARDO, J. (1986c): La fauna malacológica de la Cueva de
Nerja. In Jordá Pardo (ed): La Prehistoria de la Cueva de Nerja,
pp. 145- 177.
JORDÁ PARDO, J. (1992): Neogeno y Cuaternario del extremo
oriental de la costa de Málaga. Tesis doctoral. Universidad de
Salamanca.
JORDÁ PARDO, J.; AURA, J. E .• y JOROÁ CERDÁ, F. (1990): El
lúnite Pleistoceno - Holoceno en el yacimiento de la Cueva de
Nerja (Málaga). Geogaceta 8: 102-104.
JUAN CABANILLES, J. (1984): El utillaje neolítico en sílex del litoral mediterráneo peninsular. PLAV-Sagvuntvm 18: 49-102.
JUAN-MUNS i PLANS, N. (1987): La ictiofauna deis jaciments arqueologics catalans. Cypsela Vl: 97-1OO.
JULIEN, M. (1982): lAs harpons magdaléniens. Supplement ~ Gallia Préhístoire XVTI. CNRS. París.
KANTMAN, S. (1970): Raclettes moustéricnnes: un étude expérimentale sur la distinctioo des variables morpho-fonctionelles.
Quaternaria 13:281-294.
KERRICH, J. E., y CLARKE, O. L. (1967): Notes oo the possible
inuse and errors of cumuJative percentage frequency graphs for
the comparison of prehistoric artifact assem blages. Proceedings
of Prehistoric Sociery 33: 57-69.
KOZLOWSKI, J. K. (1985): Sur la contemporanité des différents facies do Magdalénien. Jahrbuch des Bernischen Historichen Museums 63-64 (1983- 1984): 2 11-216.
KOZLOWSK.I, J. K. (1989): Le Magdalénien en Pologoe. Actes du
Colloque de Mayence (1987) «Le MagdaUnien en Europe».
Eraul, 38: 31-49.
LAPLACE, G. (1957): Typologie analytique.application d'une oouvelle méthode d 'érude des formes et des structures aux industries
lllameser lamelles. Quaternaria 4: 133-164.
LAPLACE, G. ( 1964): Essai de typologie systématique. Annali de/la Université de Ferrara. Sezione XV, suplemento 2 al Vol. l.
LAPLACE, G. (1966): Recherches sur /'origine et /' evolution des
complexes leptholithiques. Ecole Francaise de Rome. Mélanges
d'Arehéologie et d' Histoire 4.
LAPLACE, G. ( 1968): Recherehes de typoJogie analytique. Origini
2:7-64.
LAPLACE, G. ( 1974): De la dynamique de l'analyse strucyurale ou
la typologic analyt ique. Rivista di Scienze Prehistoriche XXIX
(l): 4-71.
LA VlLLE, H.; DELPECH, F., y RIGAUD, J. P. ( 1985): Sur la zonatio.n pQUinique du Pléistocéoe récent: les précisons du domain
aquitain. Actes des Jouroées du 25-27 janvier (1984). Pa/ynologie Archéologique. Notes et Monoghrafies Téchniques 17.
CNRS.
213
[page-n-214]
LENOIR, M. (1975): Obsetvations sur les pointes il eran magdaleniénnes dans le gisement de 1'Abri Faustin, Commuoe de Cessac
(Gironde) et de la Pique, Commune de Daigaoc (GiJ:onde).
BSPF 72: 107- 112.
LEROI-GOURHAN, A. (1983): Uoa tete de sagaie il armature de lameUes de silex il Pincevent (Seine-et-Mame). BSPF 80: 154-156.
LEROI-GOURHAN, Arl., y RENAULT-MISKOVSKY, J . (1977):
La Palynologie appliquée a L' Arcbéologie. Méthodes, limites et
résultats, en Aproche Ecologique de I'Homme Fossile. Supplement deL' AFEQ, pp. 35-49.
LEROI-GOURHAN, Arl, y GIRARD, M. (1977): Cbronologie poUinique de quelques sites préhistoriques il la fm des temps glaciaires. La Fin des Temps Glaciaires, pp. 205-270. CNRS. Paris.
LEROI-GOURHAN Arl. (1980): lnterstades Wurmiens: Laugerie et
Lascaux. BAFEQ 3: 95-100.
LBROY-PROST, CH. (1976): L'industrie osseuse aurignacienne.
Essai. régional de classüication: Poitou, Charentes, Perigord. Ga1/ia Préhistoire 18 (1): 65-156.
LEROY-PROST, CH. (1979): Gallia Préhlstoire 22 (1): 205-370.
LOPEZ, P., y CACHO, C. ( J979): La Cueva del Higuerón (Málaga).
Estudio de sus materiales. TP 36: 11-8 1.
LE TENSORER, J.M. (1981): Le Paltolithique de I'Agenais.
Cahiers du Quatemaire, 3. CNRS. Paris.
MALUQUBR DE MOTES, J. (1986): Unjaciment paleolftic a la comarca de la Noguera. Pyrenae 19-20:215-232.
MARTfNEZ ANDREU, M. (1983): Aproximación al estudio del
Epipaleolítico en la región de Murcia. XVI CNA, pp. 39-5 1.
MARTINEZ ANDREU, M. ( 1989): El Magdaleniense superior en
la costa de Murcia. Conserjeria de Cultura, Educación y Turismo, Colección Documentos, 2. Murcia.
MARTÍNEZ ANDREU, M. ( 1992): Algunas consideraciones en
tomo a los modelos de asentamientos con relación al marco natural: el ejemplo de la unidad biogeográfica murciano-almeriense
durante el final del Paleolftico. Espacio Tiempo y Forma, Serie 1
Prehistoria y Arqueologfa V: 165-176.
MATEU, J.; MARTl, B.; ROBLES, F., y ACUÑA, J. D. (1985): Paleogeografía litoral del Golfo de Valencia durante el Holoceno
inferior a panir de yacimientos prehistóricos. Homenaje a Juan
Cuerda, pp. 77-101. Valbncia.
MENCKE, 'E. (1940): La tipología de las piezas de sOex de los concheros de Muge. Atlantis 15: 157-162.
MERINO, J. M. (1984): Industria lítica. In: Altuna, J., y Me.rino, J.
M.: El yacimiento Prehistórico de la Cueva de Ekafn (Deba,
Guipúzcoa). San Sebastián.
MEROC, L. (1953): La conquete des Pyrénées par l'homme et la
role de la frontiére pyréncénne au cours des temp.s préhistoriques. ler. Congr4s lmernational Spéléologie N (sect; 4), pp. 3551. Paris.
MORJEL FERNÁNDEZ, A.; ROVIRA GOMAR, M. L.; CASABÓ
BBRNAD, J. A., y PORTELL SAPIÑA, E. {1985): Los yacimientos de Las Dueilas: Nuevas aportaciones para el conocimiento de los yacimientos prehistóricos al aire lib.re. Bajo Aragón Prehistoria V: 169-188.
MOURE ROMANILLO, J. A. (1975): Cronología de las iodustrias
tardiglaciares del None de España. TP 32:21-35.
MOURE, J. A., y LÓPEZ, P. (1979): Los niveles preneoliticos del
abrigo de Verdelpino (Cuenca). XV CNA pp.ll-24, (Lugo,
1977). Zaragoza.
NUZHNYI, D. (1989): L'uúlisation des microlithes géométriques et
non géométriques comme annatures de projectiles. BSPF 86: 88-
96.
OBERMAIER, H. ( 19 17): El Hombre Fósil. Comisión de Investigaciones Palentológicas y Prehistóricas. Madrid.
OBERMAlER, H. (1934): Estudios prehistóricos en la Provincia de
Granada. Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Homenaje a Mélida, Vol. 1: 255-275.
OLARIA, C; GUSI, F; ESTÉVEZ, J.; CASABÓ, J., y ROVIRA, M.
L. (1985): El yacimiento magdaleniense superior de Cova Matutano (Villafamés. Castellón). Estudio del sondeo estratigráfico
(1979). CPAC 8: 21-100.
214
OLARJA, C. ( 1988): Cova Fosca. Castellón.
ONORANTINl, G. ( 1982): Préhistoire, sédiments, climats du Wurm
/JI a /'Holocene dans le Sud-Est de la France. Univ. d'Aix-Marseille m, Mcm 1.
ORTON, C. ( 1988): Matemáticas para arqueológos. Alianza Ed.
Madrid. 257 pp.
OTTE, M. (ed) ( 1985): La signification culturelle des industries /ithiques, BAR S-239. OxfoTd.
OTTE, M. ( 1992): Processus de diffusion A long tenne au Magdalénien.. ln: Le Peuplement Magdalénien. Colloque de Chancelade
(1988), pp. 399-416. Bditions du Comité des Travaux Bistoriques et Scientifiques. Paris.
PLA BALLESTER, E. (1964): El Abate Breuil y Valencia. Miscelánea Homenaje a H. Breuil, Vol. 2. Barcelona.
PÉREZ Rl'POLL, M . (1977): Los mamlferos del yacimiento de Cova
Negra (Xátiva, VaUncia). TV del SIP, 53. Valencia
PÉREZ RIPOLL, M. (1988): Estudio de la secuencia del desgaste de
los molares de Capra pyrenaica de yacimientos prehistóricos.
APL XVill: 83-127.
PÉRBZ RIPOLL. M. (1992): Marcas de carnfceria,fractllras intencionadas y mordeduras de carnfvoros en huesos prehistóricos
del mediterráneo espaiiol. Instituto Juan Gil-Albert. Alicante.
PÉREZ RIPOLL, M. (1993): Las marcas tafonómicas en huesos de
lagomorfos. Estudios sobre Cuaternario, pp. 227-231. Valencia.
PÉREZ RIPOLL, M. (inédito): Estudio zooarqueológico de la Cueva de Nerja: Salas de la Mina y del Vestfbulo.
PÉRBZ RIPOLL, M. (inédito): Estudio zooarqueológico de la Cova
de Santa Maira.
PÉREZ RIPOLL, M., y MARTÍNEZ VALLE (inédito): Estudio zooarqueológico del Tossal de la Roca (Vall d' Alea/a, Alicante).
PERICOT, L. ( 1931 ): Diari d' Excavacions de la Cova del Parpalló.
Manuscrito xerocopiado.
PERICOT, L. ( 1931 b): La Labor del SIP y su Museo en el año
1931. SIP. Valencia.
PERICOT, L. (1933): Las excavaciones de la Cueva del ParpaiJó
(Gandía). Investigación y Progreso, año Vll, pag J-9. Madrid.
PERICOT, L. (1942): La Cova del Parpalló (Gandfa,Va/encia). Publicaciones C. S.l. C. Instituto Diego Velázquez. Madrid.
PERICOT, L. ( 1943): Un cuadrilátero artístico en el Paleolftico Superior: Africa-Romanelli-Périgord-Parpalló. Ampurias 5: 295-299.
PERICOT, L. ( 1945): Exploraciones arqueológicas en Seriñá (Gerona). Pirineos 1: 89-95.
PERICOT, L. (1952): Nueva visión del Paleolítico Superior español
y de sus relaciones con el sur de Francia e !tillia. 1 Congreso lnternacíonol di Studi Liguri. Mónaco-Bordighera-Roma (1950),
pp. 29-41.
PERICOT, L. (1955): Tbe microburin in tbe Spanish Levant. Proceedings of Prehistoric Society 2 1: 49-51.
PERICOT, L. ( 1965): Parpalló, treinta y cinco años después. Pyrenael:l-21.
PERICOT, L.• y MALUQUER, J. (1951): La colección Bosoms.
Memorias del Instituto de Estudios Pirenaicos. Barcelona.
PERLES, C. (1990): Les industries lilhiques taillées de Franchthi
(Argolide, Gréce). Tome D: Les industries du Mésolithique et du
Néolithique initial. Excavations at Franchthi Cave, Fase. 5. Indiana University Press. Bloomington-lndianapolis.
PEYRONY, D. (1929): L'industrie et l'art de la couche des pointes
en os h biseau simple de Laugcrie-Haute. f.,' A 34: 361-371.
PEYRONY, D. ( 1936): Le Magdalénien il triangles escalénes. L'A
46: 363-366.
PEYRONY, D. ( 1944): Origine du Magdalénien il éclats de silex il
retouches abruptes. BSPF 41 : 190-192.
PEYRONY, D., y PEYRONY, E. (1938): Laugerie Haute prés des
Eyzies (Dordogne). Archives de 1'1nstitut de Paléontologie Humaine 19. Paris.
PEYRONY, D. ( 1941): Gisement préhistorique de Crabillat. Les rapons avec les dépots i'l fonnes géometriques al Paléolitbique supcrieur et al Mesolithique. BSPF 38: 245-262.
PONS, A., y REILLE, M. (1988): The Holocene and Uppcr Pleistocene polleo record from PaduJ (Granada. Spain). A new study.
[page-n-215]
Palaeogrography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 66: 243266.
PUJOL, C., y VERGANAUD, C. (1989): Palaeoceanography of the
Last MediteJTallean Desglaciation in the Alborán Sea (Westem
MediteJTallean). Stable isotopes and planktonic foraminiferal recoros. Marine Micropaleontology 15: 153-179.
REY, J., y MEDIALDEA, T. (1989): Margen ContinentaL In: Mapa
del Cuaternario de España, pp. 249-269. lTGE, Madrid.
REY, J., y SOMOZA, L. ( 1991): Neotectónica y rasgos sedimentarios de la plataforma interna. Vlll Reunión sobre Cuaternario.
Valencia.
RlGAUD, J.Ph. (1978): The significance of Variability am.o ung lithic artefacts: a specific case from south westem France. Journal
of Anthropalogy Research 34 (3): 299-31 O.
RlGAUD, J.Pb. (1985): Réflexions sur la signi.fication de la variabilité des industries lithiques paléolithiques. ln: Otte (ed) La significarion culturelle des industries lithiques, BAR S-239, pp. 374390.
RIPOLL PERELLÓ, E. (1970): Acerca de los problemas de los orígenes del Arte Levantino. Actas del Symposium Internacional de
Arte Prehistórico, pp. 57-67. Valcamónica.
RIPOLL LÓPEZ, S. (1988): La Cueva de Ambrosio (Almerfa,
Spain) y su posición cronoestratigrájica en el Mediterráneo Occidental. BAR lntemarional series 462. O~tford.
RIPOLL LÓPEZ, S., y CACHO, C. (1989): Le Solutréen dans le sud
de la Peninsule lbérique. In Feuilles de pierre. Les industries d
poinresjoliacées du Paléolithique supérieur européen (Krakow).
Eraul42: 449-465.
RfV AS MARTÍNEZ, S. ( 1982): Etages bioclimatiques, secteurs
chorologiques et séries de végétation de l'Espagne méditerranéenne. Ecologfa Mediterránea 8 (1-2): 275-288.
RlVAS MARTÍNEZ, S. ( 1987): Memoria del mapa de series de vegetación de España 1: 400.000. ICONA. Madrid.
RODRIGO GARCÍA, M. J. (1988): El Soh1treo-gravetiense de la
Cova del Parpalló (Gandfa): algunas consideraciones sobre el solútreo-gravetiense en la secuencia del PaleoUtico superior del
área mediterránea peninsular. PLAV-Sagvntvm 21:9-46
RODRIGO GARCfA, M. J. (1991): Remains of Melanogrammus
aeglejinus (Linnaeus, 1758) in the Pleistocene-Holocene Passage of the Cave of Nerja ( Málaga, Spain). Schriften aus der
Archiieologist-Zoologishen Arbeitsgruppe Schleswig-Kiel.
RODRIGO, M. J.; JUAN-MUNS, N., y RODIÚGUEZ, C. (1993):
La Arqueoictiolog!a en la Península Ibérica: hacia una reconstrucción paleoambiental. Sfntesis del medio ambiente en España
durante los dos últimos millones de años. Contrato CEC FI2WCT9J-0075,1nforme Temático, pp. 253-272. Enresa- ITGE, Madrid.
RODRíGUEZ, G. ( 1979). La Cueva del Nacimiento (Pontones,
Jaén). PLA V-Sagvntvm 14: 33-38.
RODIÚGUEZ, G., y AGUA YO, P. (1984): El Duende (Ronda), yacimiento epipaleol!tico al aire libre. Cuadernos Prehistoria Universidad de Granada 9: 9-37.
RUEDA TORRES, J. M. (1987): La industria bssia del Paleolitic
Superior de Serinyll: Reclau Viver i Bora Gran d'En Carreres.
Cypsela VI: 229-236.
SACCHI. D. (1970): Observations sur la statigraphie de la petite
grone de Bize (Aude). Aracina 4: 3-25.
SACCHI, D. (1976): Les civilisations du Paléolithique supérieur en
Laoguedoc Occidental (Bassin de 1' Aude). La Préhistoire
Fran~aise, Voll-2, pp. 1174-1188. Paris.
SACCHI, D. ( 1986): Le PaUolithique Supérieur du Languedocc
Occidental et du Roussillon. XXI Supplement ll Gallia Prehistoire. CNRS. París.
SAINT PERlER, R. de ( 1930): Le Grotte d' lsturitz l. Le Magdalénien de la Salle de Saint Martín. Archives de 1' lnstitut de Paléontologie Humaine, Mem. 7. París.
SAINT PERIER, R. de (1936): Le Grotte d'lsturitz /1. Le MagdaUnien de la Grande Salle. Archives de l'lnstitut Paléontologie
Rumaine, Mero 17. Paris.
SANCHIDRIÁN TORTf, J. L. (1986): El Ane Prehistórico de la
Cueva de Nerja. In Jordá Pardo (ed): La Prehistoria de La Cueva
de Nerja, pp. 283-330. Málaga.
SANCHIDRIÁN TORTÍ, J. L. (1990): El Arte Paleollltico en Andaluda: Corpus y análisis topagráfico, estilfstico y secuencial. Tesis Doctoral. Universidad de Málaga.
SANCHIDRIÁN TORTÍ, J. L. (1992): Primeros datos sobre las industrias del Paleolftico superior en Andalucía Occidental. PLAVSagvuntvm 25: 11-24.
SCHMIDER, ,B. (1984): Les industries líthiques du Paléolithique
Supérieur en 1/e-de-France. VI Supplement ll Gallia Préhistoire
CNRS. Paris.
SHAC.KLETON, J. C y VAN ANDEL T. H. (1985): Late P alaeolithic and Mesolithic coastlines of the westem Mediterranean.
Cahiers Ligures de Pdhistoire et de Protohistoire 2:7-19.
SCHVOERER. M.; BORDIER, C.; EVfN, J .• y DELmRIAS, G.
(1979): Chronologie absolute de la fin des temps glaciaires. Recensement et preséntation des datations se rapportant des sites
francais. La Fin des Temps Glaciaires en Europe, pp. 21-41.
CNRS. París.
S. E. R. P. (1992). Síntesis de los primeros resultados del programa
sobre Epipaleolftico en la Cataluña central y meridional. Actas
a
de la Reunión Aragón 1 Litoral Mediterráneo: intercambios culturales durante la Prehistoria, pp. 269-284. Zaragoza.
SIEVEKING, A. (1987): A Cataloque of Palaeolithic Art in the British Museum. London.
SIRET, L. (1893): L 'Espagne Préhistorique. Revue des Questions
Scientifiques.Octubre 1893. 73 pp. Bruxelles.
SIRET. L. ( 1931): Classification du Paléolitbique dans le Sud-Est de
l'Espagne. XV Congris lnternational d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistorique (Portugal 1930). Paris.
SMITH. Ph. (1966): Le Solutréen en France. Delmas. Bordeaux.
SOLER, N. (1980): El jaciment prebistóric de Coma de l'Infem, a
les Encies (Les Planes, Gimna). Cypsela ID: 31-65.
SOLER MAYOR, B. (1990): Estudio de los elementos ornamentales
de la Cova del Parpalló, PLAV· Sagvntvm 23: 39-59.
SOLER, B .; .BADAL, E.; VILLA VERDE, V ., y AURA, J . E.
(1990). Notas sobre un hogar Solútreo-gravetiense del Abric de
la Ratlla del Bubo (Crevillent, Alicante). APL XX: 79-94.
SONNEVU.LE-BORDES, D. DE, y PERROT, J. (1953): Essai
d'adaptation des méthodes statistiqucs au Paléolithique supérieur. Prémiers ~sultats. BSPF 50: 323-333.
SONNEVILLB-BORDES, D. DE, y PERROT, J. (1954-1956): Léxique typologiqoe du Paléolithique Sopérieur. Outillage lithique.
BSPF 51: 327-335; BSPF 52: 76-79; BSPF 53: 408-412 y 547559.
SONNEVILLE-BORDES, D. DE (1960): Le Pa/éolithique supé·
rieur en Périgord. Ed. Delmas, 2 Vols. Bordeau~t.
SONNEVTI.LE-BORDES, D. DE (1967): Observatioos au sujet de
la communication d u docteur Allain (23.2.1967): Le Badegoulien de l' Abri Fritsch au:~~c Roches-de Pouligny-Saint-Pierre.
BSPF 64: 227-229.
SONNEVILLE- BORDES, D. DE (1973): L'evolution du Paléolithique sopérieur en Catalogne. Homenaje a D. Luis Pericot. Barcelona.
SUÁREZ, A. (1981): Cueva Ambrosio (Vélez Blanco, Almer!a).
Nuevas aportaciones al estudio del Epipaleolítico del SE peninsular. Antropologfa y Paleoecologfa Humana 2: 43-53.
STRAUS, L. G. ( 1987): Upper Palaeolithic ll>e~t Honting in Southwest Europe. Journal ofArchaeologica/ Science 14: 163-178.
SUCH, M. (1920): Avance al estudio de la Caverna del Hoyo de la
Mina (Málaga). Boletfn de la Sociedad Malagueña de Ciencias.
Málaga.
TERÁN, M. DE; SOLE, L., et al. (1987): Geografla General de España l . Ed. Ariel. Barcelona.
TERRADAS, X.; MORA, R .; PLANA, C.; PARPAL, A., y
MARTÍNEZ, J. ( 1992): Estudio preliminar de las ocupaciones del
yacimiento al a.ire libre de laFont del Ros (Berga, Barcelona). Ac-
tas de la Reunión Aragón 1Litoral Mediterráneo: intercambios
culturales durante la Prehistoria, pp. 285-296. Zaragoza.
2 15
[page-n-216]
TIXIER, J. (1954): Typologie de l'Epipaleolithique du Mahgreb.
Centre de Récherches Anthropologiques Préhistoriques et Etnographique,s, Argel. A.M.G. Paris.
TROTIGNON, F.; POULAIN, T; LEROI-GOURHAN, Arl. (1984):
Etudes sur 1' Al)ri Fris.tch (lndre). XIX Supplement Gallia
Préhistoriqoe. CNRS. París.
UTRlLLA, P. (1976): El Magdaleniense inicial en el País Vasco peninsular. Munibe 28: 245-275.
UTRILLA, P. (1977): Análisis estructural de cinco yacimientos
magdalenienses. Zephyrus XXYm-XXIX: 125-1 34.
U1RILLA. P. (1979): Yacimientos y santuarios en el Magdaleniense
IV cantábrico. Algunas contradicciones. Symposium de Arte Rupestre Altamira, pp. 353-357. Madrid.
UTRlLLA, P. (1981 ): El Magdaleniense lnferipr y Medio de la Costa Cantábrica. CIMA 4. Santander.
U1RILLA, P. (1982): El yacimiento de la cueva de Abauntz (Navarra, Arra,iz). Trab4jo.s de Arqueologfa de Navarra ill: 203-345.
OTRILLA, P. (1986): Reflexiones sobre el origen del Magdaleniense. Zephyrus xxxvn-xxxvm (1984-1985): 87-98.
UTRlLLA, P . (1986b): La varilla pseudo-eJtc.i sa de Aitzbitarte IV y
sus paralelos franceses. Estudios en Homenaje al Profesor A.
Beltrán, pp. 205-225. Universidad de Zaragoza.
UTRILLA, P. (1989): El magdaleniensc inferior en la Costa Cantábrica. Actes du Colloque de Mayence (1987) «Le Magdalénien
en Eurone». Eraul, 38: 399-415.
U1RILLA, P. (1992): Aragón/Litotal mediterráneo. Relaciones durante el paleolftico Actas de la Reunión Aragón 1Litoral Mediterráneo: intercambios culturales durante la Prehistoria, pp. 9-35.
Zaragoza.
UTRILLA, P ., y MAZO, C. (.1992): El yacimiento de Las Forcas
(Graos, Huesca). Campaña 1990. Arqueologfa Aragonesa 1990,
pp. 35-41. Zaragoza.
UZQUIANO, P. (1990); Analyse aothracologique do Tossal de la
Roca (Paléolithique supérieur final-Epipal.é olithique, province
d'Alicaote, Espagne). First European Conference on wood and
archaeology. PACT22: 209-217.
VALOCH, K. (1992): Le Magdalénien en Moravie dans son cadre
écologique. In: Le Peuplement Magdalénien. Colloque de Chancelade (1988). pp. 187-201. Editions du Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques. París.
VACHER, G y VIGNARD, E . (1964): Le Protomagdal'énien I araclettes des Ronces daos les Gros Monts de Nemours. BSPF 61 :
32-44.
VAUFREY, R. (1933): Notes sur le Capsien. Rece~ión al Trabajo
de Obcrmaier. L'A 43: 457-483.
VIALOU, D. (1985): Ethnoculture des donées symboliques au sein
d'une culture lithique regionale. In: Otte (ed) La signijication
culture[/e des industries lithiques, BAR S-2~9, pp. 374-390.
VIGNARD, E. (1968): Apropós du Badegoulien:Méthode etlypologie. BSPF65: 17-18.
VILANOVA Y PIERA, J. (1893): Memoria geognóstico-agrfcola y
protohistórica de Valencia. Madrid.
VILA, A; YLL, E; ESTÉVEZ, J.; ALCALDE, G; FARO, A;
OLLER, J., y VILETI'E, PH. (1985): El Cingle Verme/1: assentament de ca~adors recol.lectors del Xe. Mil.lenari BP. Dept. de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
VILASECA, S. (1971): El conchero del camping Saloo. TP 28: 63-92.
a
216
VILASECA, S., y CANTARELL, J. (1956): La Cova de la Mallada
de Cabra- Freixet. Ampurias 17-1.8: 141-157.
VILETTE, Ph. (1983): Avifaunes du Pléistocéne final et du L 'Holocéne dans le Sud de la France ét en Catalogue. Atacina 11 . Carcassone.
VILLAVE.RDE .B ONILLA, V . (1981 ): El Magdaleniense de la Cova
de les Cendres (Teulada, Alicante) y su aportación al conocimiento del Magdaleniense Mediterráneo peninsular. PLAVSagvntvm 16: 9 -35.
VILLA VERDE BONILLA, V. (1984): La industria magdaleniense
de 1'Abric de la Senda Vedada (Sumarcarcer,Valencia). Nuevas
consideraciones sobre el Magdaleniense Mediterráneo peninsular. Pl.AV-Sagvntvm 18: 29- 47.
VILLA VERDE BONILLA, V. (1984b): La Cava Negra de Xativa y
el Musteriense de la Región Central del Mediterráneo españ.ol.
TV del SIP 79. Valencia.
VILLA VERDE BONILLA, V. (1985): Hueso con grabados paleoUticos de la Cova de les Cendres (Teli.lada, Alicante). Lucentum
IV: 7-14.
VILLA VERDE BONU.LA. V. (1988): Consideraciones sobre la secuencia de la Cova del Parpalló y el Arte Paleolftico del Med.iterráneo españoL APL XVill: 11-47.
VILLAVERDE BONILLA, V. (1992): El Paleolítico en el País Valenciano. Actas de la Reunión Aragónl Litoral Me. iterráneo: ind
tercambios culturales durante la Prehistoria, pp. 55-87. Zaragoza.
VILLAVERDE BONILLA, V. (1991-1992): Análisis del bestiario
de la colección de arte mueble de la Cova del Parpalló. Veleia 89:65-97.
VILLA VERDE BONU.LA, V. (1994): Arte PaleoUtico de la Cava
del Parpalló. Estudio de la colección de plaquetas y cantos grabados y pintados. ll Vols. Servei d'Investigació PrebistOrica,
Val~ncia.
VILLA VERDE, V. , y MARTf, _B. (1980): El yacimiento de superficie de El Prat (Llíria,Valencia). P'LA V-Sagvntvm 15: 9-22.
VILLA VERDE, V, y PEÑA, J. L. (1981): Piezas con escotadura del
Paleolftico Superior valenciano. TV del SIP 69. Valencia.
VILLA VERDE, V., y FULLOLA, J. M. (1990): Le Solutréen de la
zone méditerranéenoe espagnole. In: Feuilles de pierre. Les in-
dustries a pointes fo/iacécs du Paléolithique supérieur européen
(Krakow). Eraol42: 467-480.
VILLAVERDE, V., y MART.fNEz, R. (1992): Economía y aprovechamiento del med.i o en el Paleolítico de la región central del
Mediterráneo español. ln A. M oure (ed): Elefances, ciervos y ovicaprinos. Universidad de Cantabria. Santander.
WALKER, M. (1979): From Hunter-gatterers to Pastoralists: RQCk
paintings and Neolithic Origins in Southeastem Spain. National
Geographic Society Research Reports, pp. 511-545 y 6 fig. Washington.
WAECHTER, J. d 'A. (1964): The excavation of Gorham's Cave,
Gibraltar (1951 - 1954). Bulletin ofthe lnstitut of Archaeology 4:
189-222.
YLL, E.I.; WUNSCH, G. , y GUILLAMÓN, C. (1986). Metodología
instrumental per a 1'estudi de sepultares mesolítiques (Roe del
Migdia, Vilanova de Sau, Osona). Cota Zero 2: 14-19.
ZVELEBIL, M. (l986): Hunters in Transition. Ne w Directions .in
Archaoology. Cambridge.
[page-n-217]
[page-n-218]
Sl?RVICIO DE li'NESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
SERiE DE TRABAJOS \1\RIO.S
Jllóm '11
"
EL MAGDALENIENSE MEDITERRANEO:
LA COVA DEL PARPALLÓ
(GANDIA, VALENCIA)
Por
J. EMILIO AURA TORIOS ,\
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
1995
[page-n-2]
[page-n-3]
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREIDSTÓRICA
DIPUTACIÓN PROVlNCIAL DE VALENCIA
SER.JE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 91
EL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO:
LA COVA DEL PARPALLÓ
(GANDIA, VALENCIA)
Por
J. EMlLIO AURA TORTOSA
VALENCIA
1995
[page-n-4]
[page-n-5]
DIPlffACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREillSTÓRICA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 91
..
[page-n-6]
@
1. E~IUO AURA TORTOSA, 1995
Departament de Prehistoria i Arqueología
de la Universitat de Val~ncia
Foto portada: Fragmento de costilla grabada
de la Cova del Parpalló - Sector P, 3.00 m.
(foto Arch ivo SIP)
Depósito Legal: V-2.636- 1995
LS.B.N.: 84-7795-977-3
Imprime: QUU..ES. Anes Gráficas, S. A.
Picayo, 23. Tel. 348 12 92
46025 Valencia
© de la edición digital: Museu de Prehistòria de València, 2011 -- ISSN 1989-0540
[page-n-7]
ÍNDICE GENERAL
Pág.
Índice de figuras ................................................................................................ .........................................................
Prólogo ........................................................................................................................................................................
Presentación ................................................................................................................................................................
Agradecimientos .........................................................................................................................................................
l.
LAS INDUSTRIAS TARDIGLAClARES DE LA FACIES IBÉRICA: EL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO
l. l.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
II.
11
15
19
21
El Magdaleniense mediterráneo: visión histórica ........ ............................................................................
Las primeras referencias ................... .......................................................................................................
La construcción de una secuenc.ia.regional ..............................................................................................
La revisión de la secuencia ......................................................................................................................
Los años ochenta .....................................................................................................................................
23
23
24
25
26
EL ESTUDIO DE LAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS
IL L
Descripción de las industrias .............................................................................................................. ....
29
ll. l. 1. Industrias líticas ... ..... .. ....... .. ..... ............ .... ......... .... ........ .. .. .......... ... .. .......... .. .. ..... ...... .... .. .. ... ....
n .t.2. Los datos y su tratamiento ········································································································
29
31
n.2. Industrias sobre hueso y asta ············································································································· .....
31
32
ll.3.
m.
La comparación entre yacimientos .........................................................................................................
LA REGIÓN MEDITERRÁNEA P ENINSULAR: EL ESCENARIO
Ill.l.
ill.2.
Ámbito geográfico ................................................................................................................................
Las condiciones paleoambientales durante el Tardiglacia.r (ca. 16.500-10.500 BP) .............................
33
34
lli.2. 1. Los testimonios del glaciarismo tardiglaciar ...........................................................................
ffi.2.2. Datos paleoclimáticos de los registros arqueológicos ..............................................................
35
35
ffi.2.2. 1. Sedi.mentos ............................................................................................................
ID.2.2.2. Los paleopaisajes tardiglaciares ............................................................................
ID.2.2.3. Los restos paleontológicos .....................................................................................
35
35
37
Paleogeograña litoral ..............................................................................................................
37
ill.2.3.
..
7
[page-n-8]
Pág.
fV . INDUSTRIAS MAGDALENIENSES DE LA COV A DEL P ARPALLO
N .l .
JV.2.
La elección del Talud .................................................................. .........................................................
La excavación del Talud .......................................................................................................................
40
41
Descripción de las capas practicadas ..................................................................... ~..............
Características del depósito y su correlación con las capas de excavación ............. ...............
Frecuencia y densidad de materiales .....................................................................................
41
43
46
Las industrias líticas de Parpalló-Talud ........... :................. :..................................................................
47
IV.3.1. Tecnomorfología: soportes, preseoda de córtex y talones ....................................................
IV.3.2. Tipometría ......................................................................................................................... ....
IV .3.3. El retoque ..............................................................................................................................
IV.3.4. Estudio tipológico .................................................................................................................
47
48
49
Sl
IV.3.4. 1. Materiales etiquetados por capas .........................................................................
JV.3.4.2. Materiales etiquetados por tramos de 0.50 m .......................................................
S1
83
fV .3.5. Dinámica tipológica ..............................................................................................................
84
Industrias sobre hueso y asta de Parpalló-Talud ...................................................................................
91
IV .4.1. Distribución estratigráfica de los documentos .......................................................................
IV .4.2. Grupos tipológicos ................................................................................................................
N.4.3. Los tipos y su dinámica .........................................................................................................
91
91
93
IV.2.1.
IV .2.2.
N.2.3.
IV.3.
IV.4.
Azagayas y varillas ..............................................................................................
Las puntas finas ...................................................................................................
Estudio de las secciones ......................................................................................
Morfología y conformación de las bases .............................................................
Marcas y motivos incisos .....................................................................................
Las agujas de hueso .............................................................................................
Otros tipos ...........................................................................................................
93
94
94
96
96
100
lOO
IV.S.
Dinámica tipológica..............................................................................................................................
100
lV.6.
La evolución industrial de Parpalló-Talud ............................................................................................
104
IV.6.1.
1V.6.2.
El límite Solutreogravetiense-Magdalenicnse .......................................................................
La evolución magdaleniense .................................................................................................
104
106
1V.6.2. J.
IV .6.2.2.
l 06
l 08
IV.4.3.1.
IV.4.3.2.
IV.4.3.3.
IV.4.3.4.
IV.4.3.S.
IV.4.3.6.
fV.4.3.7.
El Magdaleniense antiguo de facies Badeguliense ...............................................
El Magdalenieose superior o reciente ............................................................... ...
V. OTRAS SECUENCIAS MAGDALENIENSES DEL PAÍS VALENCIANO
V . l.
113
113
114
J 14
Abric del Tossal de la Roca ...................................................................................................................
114
V.2.1. Descripción del depósito ..........................................................................................................
V.2.2. Industria lítica ...........................................................................................................................
V.2.3. Valoración................................................................................................................................
V.3.
113
V.l.1. Descripcióndeldepósiro .............................................. .-..........................................................
V.l.2. Industria lítica...........................................................................................................................
V. 1.3. fndustt:i.a ósea ...........................................................................................................................
V.l.4. Valoración ................................................................................................................................
V.2.
Cova de les Cendres ...............................................................................................................................
114
114
115
Abric de la Senda Vedada ......................................................................................................................
115
Descripción del depósito ..........................................................................................................
Industria lítica ............. ............... ........................................................ .......................................
Industria ósea ................ :..........................................................................................................
Valoración ..... ...........................................................................................................................
J 15
1J S
V.3.1.
V .3.2.
V.3.3.
V.3.4.
8
..
116
116
[page-n-9]
Pág.
V.4.
Vl.
116
117
117
Cova Matutano .......................................................................................................................................
118
V.5.1. Descripción del depósito ..........................................................................................................
V.5.2. Industria lítica...........................................................................................................................
V.5.3. Industria ósea ...........................................................................................................................
V.5.4. Valoración ................................................................................................................................
V.6.
116
V.4.1. Descripción del depósito ..........................................................................................................
V.4.2. Descripción de los materiales ...................................................................................................
V.4.3. Valoración................................................................................................................................
V.5.
Cova del Volcán del Faro ......................................................................................................................
118
119
120
120
Otras referencias ....................................................................................................................................
121
EL MAGDALENIENSE EN ANDALUCÍA
VI. l.
Cueva de Nerja ......................................................................... ............................................................
U3
Vl.l.l.
Descripción del depósito .......................................................................................................
125
VJ.I.I.I. Sala de la Mina....................................................................................................
Vl.l.l.2. Sala del Vestfbulo ................................................................................................
125
126
Industria lítica de la Sala de la Mina .....................................................................................
126
VI.l.2.1. Tecnomoñología: soportes, presencia de córtex y talones...................................
Vl.l.2.2. Tipometría .......................................................................... .................................
Vl.1.2.3. El retoque ............................................................................................................
VI.t.2.4. .Estudio tipológico ................................................................................................
126
126
129
129
V1.1.3. Industria ósea de la Sala de la Mina ......................................................................................
Vl.l.4. Industria lft.iea de la Sala del Vestfbulo .................................................................................
130
132
VI.! .4.1. Tccnomorfología: soportes, presencia de córtex y talones ...................................
VT
.I.4.2. Tipometría ...........................................................................................................
V1.1.4.3. El retoque ............................................................................................................
V1.1.4.4. Estudio tipológico ................................................................................................
133
133
133
134
VI.1.5. Industria ósea de la Sala del Vestflmlo ..................................................................................
VI.I .6. Interpretación y correlación de los depósitos de ambas salas ................................................
136
138
Yacimientos de la Cala del Moral (Málaga) .........................................................................................
138
V1.2.1.
VI.2.2.
VI.2.3.
Cueva de la Victoria ........ ............... .......................................................................................
Cueva del Higuerón o del Suizo ............................................................................................
Caverna de Hoyo de la Mina .................................................................................................
138
139
139
Otras referencias ...................................................................................................................................
140
V1.1.2.
Vl.2.
VI.3.
Vll.
CRONOESTRATIGRAFÍA DEL MAGDALENIENSE MEDITE RRÁNEO
VJl.l.
VII.2.
VUI.
Secuencias litocstratigráficas ..............................................................................................................
Cronología absoluta ............................................................................................................................
143
147
LAS VARIA ClONES DIACRÓNICAS DEL UTILLAJE MAGDALENIENSE
VID. l.
Vlll.2.
VTD.3.
Puntas de piedra 1 puntas de asta (17.000-14.000 BP) .......................................................................
Arpones y útiles compuestos (14.000-10.500 BP) .............................................................................
¿El fin del ciclo industrial magdalenicosc? ........................................................................................
151
152
157
9
[page-n-10]
Pág.
IX. LOS YACIMIENTOS Y LA SUBSISTENCIA
IX. l.
La dispersión de los yacimientos ..........................................................................................................
Los yaciJnjeotos: algunas características ..............................................................................................
El uso de los recursos ...........................................................................................................................
159
16l
163
IX.3. 1. Tendencias diacrónicas ..........................................................................................................
IX.3.2. Variaciones sincrónicas .........................................................................................................
163
165
IX.4. Subsistencia y asentamiento al fmal del Tardiglaciar ...........................................................................
166
IX.2.
IX.3.
X. UN ENSAYO DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS DEL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO
X. l.
La magdalenización de Parpalló ............................................................................................................
El Magdalenieose antiguo de facies Badeguliense «tipo Parpalló» ................................................... ... ..
X.3. El Magdalcniense medio: horizonte industrial, artístico o regional ........................................................
X.4. El Magda1eniense superior o reciente ........................................................ ........................... ......... .........
X.5 . La transición al Holoccno: Epipaleolitico microlarninar/Epimagdaleniense .........................................
X.2.
169
172
174
175
176
XI. CONSIDERACIONES FINALES
Xl1 . Sobre la Cova del Parpalló ...................................................................................................................
XJ.2. Sobre la secuencia regional del Magdaleniense mediterráneo ..............................................................
179
180
Apéndice 1
Aplicación del k-means a las series del Magdaleniense superior mediterráneo ................................................
183
Apéndice 2
Tablas 1 a 24 .....................................................................................•...........•.............•........................•............
191
Bibliografía .................................................................................................................................................................
209
JO
[page-n-11]
ÍNDICE DE FIGURAS
Pág.
Pág.
CAPITULOI
-
-
-
Fig. 1.1: Secuencia de las industrias tardiglaciares
a partir de los datos proporcionados por la Cova
de Les Malladetcs (Jordá, 1957) ............................
- Fig. 1.2: Principales propuestas sobre la secuencia
de Parpalló y su incidencia en la ordenación de las
industrias magdalenienses .....................................
25
-
26
-
CAPITULO lll
- Fig. lli.l: Localización de los principales yacimientos citados en el teXlo .....................................
- Fig. lli.2: Pisos bioclimáticos de la Penfnsula Ibérica (a partir de Costa, 1986) ...................................
34
34
-
CAPITULO IV
-
-
-
Fig. fV .1 a: Planimetrfa de la Cova del Parpal1ó
Fig. IV .1 b: Sectores de excavación, a partir de Pericot (1942) ............................................................
Fig. lV.2: Secuencia simplicada de la Cova del
Parpalló (Pericot, 1942) .........................................
Fig. IV .3: Capas practicadas en la excavación del
Talud (a partir de Pericot, 1931) ............................
Fig. IV.4: Corte estratigráfico frontal del Talud
elaborado a panir de la documentación fotográfica. ..........................................................................
Fig. IV.5a: Densidad de útiles retocados y plaquetas en ParpaUó-TaJud (referidas a 1 m') .................
Fig. IV.5b: Densidad de útiles retocados, industria
ósea y plaquetas en Parpalló-Talud por año, según
la duración temporal estimada para cada período..
Fig. IV.6: Parpalló-Talud. Distribución de los sopones .....................................................................
Fig. IV.?: Parpalló-Talud. Presencia de córtex entre el utillaje retocado ............................................
39
40
40
44
45
-
46
-
47
48
48
Fig. IV.8: Parpalló-Talud. Distribución de los talones ......................................................................
Fig. IV.9: Parpalló-Talud. Longitud del utillaje retocado ....................................................................
Fig. IV . 10: Parpalló-Talud. Anchura del utillaje
retocado . .. ..... .. ............ ..... .... ..... ... ...... ......... ... ... .....
Fig. IV .1 1: Parpalló-Talud. Índices de carenado
del utillaje retocado ...............................................
Fig. IV.12: Parpalló-Talud. Índices de alargamiento del utillaje retocado ...........................................
Fig. IV. 13: Parpalló-Talud. Industria lítica retocada. Capas 13 y 12 ...................................................
Fig. TV. l4: Parpalló-Talud. Industria lítica retocada. Capa J 1 ............................................................
Fig. IV. 15: Parpalló-Talud. Industria ütica retocada. Capa 10 ............................................................
Fig. IV. 16: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 10 ............................................................
F'ig. IV.l7: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 9 ..............................................................
Fig. IV . 18: ParpaUó-Talud. Industria lítica retocada. Capa 8 ............... ......... .................. ...... .. .. .. .. ... ...
Fig. IV.19: Parpalló-Talud. Industria Lftica retocada. Capa 8 .. .. .. ..... ....... .... ............... ........ ............. ....
Fig. IV.20: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 7 .......... ............ ................... ..... ... .. .. .... .. ...
Fig. IV.21: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 7 ..............................................................
Fig. lV.22: ParpaUó-Talud. Industria IItica retocada. Capa 6 ..............................................................
Fig. IV .23: Parpalló-Talud. industria Htica retocada. Capa 6 ..............................................................
Fig. IV.24: Parpalló-Talud. Industria Htica retocada. Capa 5 ..............................................................
Fig. IV.25: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 5 ..............................................................
Fig. lV.26: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 5 ........ ..... ... ... .......... ............... ... .. .. .. .........
48
48
48
49
49
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
11
..
[page-n-12]
Pág.
-
Fig. TV.27: Parpalló-TaJud. Industria lftica retocada. Capa 4 .. ........ .. ........ ....... ........ .. .. ......... ... .. .. .......
Fig. lV.28: Parpalló-Talud. Industria Utica retocada. Capa 4 .. ...... .. ...... ..... .. .. ...... ........ ... ....... ........ ... ..
Fig. IV .29: Parpalló-Talud. Industria lítica retocada. Capa 4 ...... .. .. ............. .... .. .. .. .. .. .... .. ... ...... .... .. .. ..
Fig. J V.30: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 2 ..............................................................
Fig. IV.31: ParpaUó-Talud. Industria Lftica retocada. Capa 2 ..............................................................
Fig. lV.32: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 2 ..............................................................
Fig. IV.33: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 1 ..............................................................
Fig. lV.34: Parpalló-Talud. Industria lítica retocada. Capa 1 ..............................................................
Fig. IV.35: Parpalló-Talud. Industria lftka retocada. Tramo F ...........................................................
Fig. IV.36: Parpalló-Talud. Industria Htica retocada. Tramo E .... .... ............ ...... .. .. ........... .... ...... .... ....
Fig. IV.37: Parpalló-Talud. Industria lítica retocada. Tramo D...........................................................
Fig. lV.38: ParpaUó-Talud. Industria lfrica retocada. Tramo B ..... .. .. ........... ... .... .. .. .. .. ........... ...... .. .. ...
Fig. IV .39: Histograma diacrónico del grupo de
raspadores ... ..... ...... ...... ... ... ..... .. ... ..... .. .... ....... ...... ..
Fig. I V.40a: Raspadores.1ndices de alargamiento..
Fig. IV.40b: Raspadores. Índices de carenado .......
Fig. IV.41: Histograma diacrónico del grupo de
perforadores-becs ..... ....... ................... ...................
Fig. I V.42: Histograma diacrónico del grupo de
buriles ....................................................................
Fig. IV.43: Histograma diacrónjco del grupo de
piezas retocadas .....................................................
Fig. IV .44a: Piezas retocadas ( 1 borde). Distribución de la posición del retoque .. .. ....... .... ...............
Fig. 1V.44b: Piezas retocadas (2. bordes). Distribución de la posición del retoque ..................... .....
Fig. IV.45a: Piezas retocadas. fndiccs de alargamiento ....................................................................
Fig. JV.45b: Piezas retocadas. fndjces de carenado.
Fig.JV .46a: Raederas. Índices de alargamiento .....
Fig.lV.46b: Raederas. Índices de carenado ...........
Fig. IV.47: Raederas. Distribución de la posición
del retoque .................................... .........................
Fig. 1V.48: Histograma diacrónico del grupo de
raederas .. ... .... ..... ...... ........ ..... ... .... .. ... .. ...... ... .........
Fig. lV.49: Histograma diacrónico del grupo de
muescas-denticulados ............ ................................
Fig. JV.50.a: Rasquetas. Índices de alargamiento ..
Fig. IV.50.b: Rasquetas. Índices de carenado ........
Fig. IV.51: Histograma diacrónico del grupo de
rasquetas ...... ....... ....... .. ..... ..... ....... .......... ... ...... ......
F~g. !Y·5_2: His~o~~·~a diacrónico del grupo de
uullaJe mtcrolammar· ·-~ ................................ ... .......
Fig. IV.53: Utillaje microlaminar. Longitud ..........
Fig. 1V.54: Utillaje microlaminar. Distribución
puntas-hojas ...........................................................
Fig. IV.55: Microlitos geométricos. Longitud .......
12
Pág .
71
72
73
74
75
-
76
-
77
-
78
79
80
81
82
84
85
85
-
Fig. IV.56: Histogramas diacrónicos de los materiales etiquetados por tramos .................................
Fig. IV.57a: Industria ósea. Distribución de las
secciones de los materiales etiquetados por capas ..
Fig. IY.57b: Industria ósea. Distribución de las secciones de los materiales etiquetados por tramos.....
Fig. 1V.58: ParpaUó-Talud. Industria ósea. Capas
J l y 10. Tramos 3.50- 2.50 m. ...........................
Fig. IY.59: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capa 9.
Fig. IV .60: Parpalló-Talud. Industria ósea. Tramos
2.50 - 1.50 m. .............. ........................................
Fig. IY.61: ParpaUó-Talud. Industria ósea. Capas
7, 6 y 5 ...................................................................
Pig. IV.62: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capa 4.
Fig. IV .63: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capas
3y2 .......................................................................
Fig. IV.64: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capa 1.
Tramos 1.00-0.00 m..........................................
Fig. IV.65: Índices tipológicos del Solutreogravetiense (Rodrigo, 1988) ...........................................
Fig. IV .66: Parpalló-Talud. Índices tipológicos de
las capas 16 a 12 (Rodrigo, 1988) ..........................
Fig. IY.67: ParpaUó-Talod. Industria ósea. Capas
15al2 ...................................................................
Fig. IY.68: Parpalló-Talud. Índices tipológicos del
Magdaleniense antiguo, tipo Parpalló ....................
Fig. IY.69: Parpalló-Talud. Índices tipológicos del
Magdaleniense superior .........................................
..
~·
94
94
95
97
98
99
1O1
102
103
105
105
106
107
108
86
86
87
87
87
87
87
88
88
CAPITULO V
Fig. V.l: Cova de les Cendres. Nivel D. Índ ices tipológicos (Villaverde, 1981) .................................
- Fig. V.2: Abric del Tossal de la Roca. Índices tipológicos (Cacho et al., 1983) ...............................
- Fig. V.3: Abric de la Senda Vedada. Índices tipológicos (Vmaverde, 1984) .....................................
- Fig. V.4: Cova Matutano. Í.Odices tipológicos
(OI~ria et al., 1985) ...............................................
-
113
115
116
121
CAPITULOVl
88
88
89
89
89
-
90
90
91
91
91
-
Fig. Vl. l: Principales yacimientos paleoUticos de
la costa oriental andaluza ..... ..................................
Fig. VI.2: Cueva de Nerja. Planimetrfa .................
Fig. V1.3: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. Columna litoestratigráfica del sondeo (C-4) (J ordá
Pardo, .1 986) ..........................................................
Fig. VI.4: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Distribución de los soportes (Aura, 1986) ......................
Fig. VI.5: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Presencia de córtex (Aura, 1986) ................................
Fig. VI.6: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Distribución de los talones (A ura, 1986) ........................
Fig. VI.7: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Longitud (Aura, 1986) .................................................
..
..
92
•
·
123
124
125
126
127
127
127
[page-n-13]
Pág.
Pág.
-
-
Fig. VI.8: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Anchura (Aura, 1986) .................................................
Fig. VJ.9: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Índices de alargamiento (Aura, 1986) ..........................
Fig. VI. lO: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Índices de carenado (Aura, 1986) ................................
Fig. VT.ll: Cueva de Nerja/Sala de la Mina. Utillaje microlaminar de las capas 16, 15 y 14 (Aura,
1986 b) ..................................................................
Fig. Vl.12: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Distribución puntas-hojas (Aura, 1986) ......................
Fig. Vl.l3: Cueva de Nerja 1 Salas de la Mina y
del Vestíb~o.lndustria ósea (Aura. 1986 y 1988) .
Fig. Vl.l4: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
Distribución deJos soportes ..................................
Fig. VI.l5: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
Presencia de córtex ................................................
Fig. VI.l6: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
Distribución de los talones ....................................
Fig. Vl.l7: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
Longitud ................................................................
Fig. Vl.l8: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
Anchura ......... ..................... ................................. ..
Fig. Vl.l9: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
índices de alargamiento .........................................
Fig. VI.20: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo.
Índices de carenado .. ............ .......... ... .... .. .......... ....
Fig. VI.21: Cueva de Nerja /Sala del VestJbulo.
Industria lítica de Las capas 5+6 y 7 .......................
Fig. VI.22: Cueva de Nerja 1 Salas de la Mina y
del Vestíbulo. Índices tipológicos ..........................
127
127
127
128
129
131
133
133
133
134
134
Fig. VID.l: Listado de los arpones asociados a
conjuntos del Magdaleniense superior mediterráneo.........................................................................
!55
l54
154
156
156
157
CAPITULO IX
134
135
138
144
145
146
148
149
CAPITULO VIll
-
153
134
CAPITULO VIl
- Fig.VII.l : Interfase Malladetes D y su correlación
con la cronozonación de la secuencia polínica (a
partir de Fumanal, 1986) .. ............... ...... .... .... .... ....
- Fig. Vll.2: CorreJación de 1as secuencias obtenidas en las dos saJas de la Cueva de Nerja (Jordá,
Aura y Jordá, 1990, y JordáPardo, 1992) ..............
- Fig. VI1.3: Posición cronoestratigráfica estimada
para los niveles con industrias solutreogravetienses y magdalenienses (a partir de Fumanal, 1986 y
Jordá Pardo, 1986) .................................................
- Fig. Vll.4: Distribución de Las dataciones de Cl4
disponibles entre 19.000 y 10.000 BP para toda la
fachada oriental peninsular ....................................
- Fig. Vll.5: Distribución de las dataciones de C14
disponibles entre 19.000 y 10.000 BP para los te~
rritorios de Andalucía. Murcia y el Pafs Valenciano...........................................................................
-
Fig. Vill.2: Arpones de yacimientos del País Valenciano .................................................................
Fig. VID.3: Arpones de yacimientos de Andalucía
y Murcia ................................................................
F ig.Vlll.4: índices de utillaje laminar (trazo superior) y relación R!B (trazo inferior) de conjuntos
atribuidos al Magdaleniense medio-superior, superior-final y Epipaleolítico, ordenados según sus
dataciones radiométricas .... .. .. .. .. .. ...... .... ... ... .... .... ..
Fig. Vill.5: Principales índices tipológicos de conjuntos datados en el XIII9 milenio y atribuidos al
Magdaleni~nsc superior mediterráneo ...................
Fig. Vill.6: Desglose del utillaje microlaminar
descrito en conjuntos atribuidos al Magdaleniense
superior asociados a arpones .................................
Fig. Vill.7: Desglose del utillaje microlaminar
descrito en conjuntos atribuidos al Magdaleniense
supe.rior, superior-frnal y Epipaleolitico no asociados a arpones .. ..... .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. ..... ... ..... .
Fig. VIll.8: Evoluc~ón diacrónica de los principales grupos tipológicos durante el Magdaleniense
superior (MSM), Magdaleniense superior•fmal y
Epípaleolítico Microlaminar (EMM) .....................
- Fig. JX.l: Distribución de los yacimientos con arte
parietal (P) y mobiliar (M) situados entre el rio
Ebro y Gibraltar .....................................................
- Fig. IX.2.: Rasgos descriptivos y registro arqueológico de algunos yacimientos con ocupaciones
magdalenienses y epipaJeolíticas ...........................
- F ig. IX.3: Malacofauna ornamental asociada a
ocupaciones magdalenienses y epipaleolíticas.
(Nerja: Jordá Pardo, 1986c; Caballo: Martinez,
1989; Tossal: Cacho, 1986; Parpalló: Soler,
1990; Matutano: Olaria et al., 1983) ......................
- Fig. IX.4: Densidad de materiales en diferentes niveles 1estratos con industrias magdalenienses.
Fuente: Matutano (01aria et al., 1985); Senda Vedada (Villaverde, 1984); Parpalló-Talud (Aura, cf.
capítulo IV); Tossal de la Roca (Cacho et al.,
1983); Caballo y Algarrobo (Martínez, 1989);
Nerja (Aura, 1986 y 1988) ....................................
- Fig. IX.5a: Resumen de los restos faunísticos asociados a conjuntos .magdalenienses y del Epipaleolítico microlaminar ................................................
- Fig. IX.5b: Frecuencias de los ungulados básicos
asociados a conjuntos del Magdaleniense antiguo
(MAM). Magdaleniense superior (MSM) y Epipaleolítico microlaminar (EMM). Los inventariQs
pueden ser consultados en la Tabla 24 ...................
- Fig. IX.6: Variación diacrónica de Jos conjuntos
faunísticos obtenidos en la Cueva de Nerja. Datos
procedentes del s.ondeo de la Sala del Vestíbulo
(Jordá Cerdá et al., 1991) ......................................
160
162
162
ló2
164
164
166
152
l3
[page-n-14]
Pág.
Pág.
CAPITULO X
APSNDICEI
Fig. X.1: Selección de dataciones radiométricas de
series badeguUenses france sas y sus correspondientes coetáneas en la región mediterránea peninsular .......................................................................
- Fig. X.2: Distribución de los yacimientos con industrias del Badegulienses .. ............ ............ ...... .. .. .
- Fig.X .3: Secuencia arqueológica de las industrias
magdalenienses y epimagdalenienses de la región
mediterránea peninsular -del Ebro a Gibraltar ....
- Fig. 1.1 ..................................................................
- Fig. 1.2 ..................................................................
-
183
185
170
LÁMINAS
171
-
l ...........................................................................
109
- IV...........................................................................
110
111
141
- n ...........................................................................
- m ...........................................................................
177
CAPITULO XI
-
Fig. XI. l .: Secuencia magdaleniense de la Cova
del Parpalló propuesta por Pericot ( 1942) y la correspondiente aJ Talud ...........................................
180
Todas las ilustraciones son originales del autor, salvo indicación expresa. O. Garcfa Pucho/ trazó a tinta algunos mapas
e histogramas; Angels Mart( Bonafé hizo otro tanto con la indusrtria ósea de Parpal/6, y J. Ll. Pascual Benito, con los arpones
de la región mediterránea española.
14
[page-n-15]
PRÓLOGO
Los estudios sobre el Paleolítico de la región mediterránea están alcanzando en las últimas décadas la madurez que
hacían prever la importancia de sus yacimientos y su tradición investigadora y museística. Los años setenta vinieron a
marcar un importante cambio de orientación, con la incorporación de procedimientos sistemáticos para la descripción
de los conjuntos arqueológicos y el inicio de una colaboración multidisciplinar dirigida al estudio de los cambios paleoambientales y paleoeconómicos. Estas líneas de trabajo y
procedimientos de análisis han ido actualizando una documentación abundante y de singular importancia. Paralelamente, los nuevos·yacimienros han aportado el contexto paleoambiental y cronoestratigráfico del que carecían las
antiguas excavaciones.
Dentro de este contexto se sitúa la revisión de los materiales recuperados por L. Pericot Garcfa durante .las excavaciones realizadas por el Servico de Investigación Prehistórica de Valencia en la Cova del Par paUó, sin duda el
yacimiento paleoHtico más .singular, tanto por la amplitud
de su secuencia estratigráfica, en algunos tramos única para
toda aquella región, como por la excepcionalidad de su registro artístico. La percepción que resultaba de Ja gran monografía de L. Péricot García, se fue enriqueciendo y modificando con las aportaciones de diversos autores hasta llegar
a1 satisfactorio estado en el que nos encontramos, gracias a
los trabajos de síntesis de J. M. Fullola Pericot sobre las industrias líticas de sus tramos medio-inferiores, el recentísimo de V. Villaverde Bonilla sobre su ingente producción de
plaquetas decoradas y el que hoy prologamos. Con todo ello
puede darse por prácticamente fmalizada una etapa de reinterpretación, contextualización y valoración de un yacimiento que, en cierto modo y por razones externas a su contenido, no tuvo el porvenir que se merecía.
Este texto de E. Aura Tortosa es una adaptación y ampliación del que, bajo mi dirección, Je sirviera para obtenet
el grado de Doctor por la Universidad de Valencia. Lamayor parte de él trata de un aspecto previo y fundamental: la
organización secuencial del Magdaleniense mediterráneo.
Ante este propósito, obviamente la actualización de los
datos pertenecinetes al depósito con industrias magdale-
nienses de Parpalló ocupa un lugar preponderante. Pero hay
que destacar una elección original y sagaz: no todo Parpalló, sino los materiales recuperados en el sector denominado
Talud, el último que excavara Pericot. El examen de los diarios de excavación y de su documentación fotográfica testimoniaban en ese sector unos controles encomiables para la
época (: 1931; no parece que lsturitz se excavara mejor.
pero, a diferencia de Parpalló -cuyo registro, además, rompfa inconvenientemente con el establecido El hombre fósil- , fue durante muchos años una referencia incuestionada) y asumibles hoy. Sin embargo, aun a pesar de esta
reducción, puede considerarse a la muestra como significativa del yacimiento. Su descripción ha permitido trazar las
grandes líneas evolutivas del utillaje magdaleniense de un
yacimiento que, por su posición periférica respecto de las
teóricas «áreas nucleares» del Paleolitico occidental, ha sido
tradicionalmente valorado como excepcional. Su localización geográfica y La singular colección de soportes mobiliares ya grabados o, lo que es muy excepcional en el contexto
europeo, solamente pintados, e incluso pintados y grabados,
insistían en mostrar a Parpalló como un punto aislado, sin
paralelos con las magnitudes de so registro. Por lo demás, la
información manejada no se ha limitado a los restos industriales. El estudio de los diarios de excavación y de la documentación fotográfica ha permitido incorporar aspectos relevantes no abordados basta ahora: los procedimientos de
excavación, la disposición de los grandes paquetes o la densidad de materiales a lo largo de su secuencia.
Junto a los datos aportados por Parpalló, otro de Los piJares de aquella organización secuencial es la información
recuperada por F. Jordá Cerdá en la cueva de Nerja; el autor
fue miembro responsable del equipo de excavación desde su
vinculación a la Universidad de Salamanca. Este yacimiento
empieza a constituir otro referente fundamental dentro de la
facies mediterránea, aunque sigue estando aislado dentro de
una J'egión un tanto desatendida en lo que a investigaciones
paleolíticas se refiere. Además de Parpalló y Nerja, los resultados ya publicados de las principales excavaciones actualmente en curso (Cova Matutano, Cova de Les Cendres y
Tossal de La Rocá, junto con las. referencias ya conocidas
]5
[page-n-16]
como Hoyo de La Mina, Victoria, Barranco de Los Grajos o
la síntesis de M. Martínez Andreu para la región murciana)
constituyen referentes decisivos a la hora de ensayar la propuesta de ordenación secuencial de las industrias magdalenienses de la región mediterránea peninsular al sur del Ebro,
que se articula en esta obra.
Pero junto a este objetivo, otro no menos ambicioso es
el intento de contextualizar dentro del Paleolítico occidental
a la larga secuencia de Parpalló y las de los otros yacimientos magdalenienses estudiados, en el buen entendido de que
eLlo no constituye un fm, sino un medio que permite evaluar
la variabilidad y la diferente expresión de los procesos regionales.
Con toda honestidad, el autor nos recuerda repetidas veces que su propuesta de ordenación secuencial contiene indudables limitaciones, derivadas de la propia muestra y del
carácter preliminar de muchos de los datos actualmente disponibles, pero aun así constituye una aproximación coherente y flexible .
La valoración del final del ciclo industrial episolutrense
ocupa un espacio propio, tal y como empezamos a intuir a
mediados de los setenta, cuando en un trabajo incidimos en
el horizonte cronológico de implantación de las industrias
magdalenienses y en su propio proceso. En este sentido, es
muy sugerente el resultado de la comparación que el Autor
hace entre lo ahora descrito para La región mediterránea, el
sureste francés y la región cantábrica. La imbricación del
proceso seguido en las tres zonas para la sustitución del Solutrense por el Magdaleniense muestra en cada caso rasgos
específicos, ¡x;ro insiste en reforzar el carácter occidental de
la región mediterránea peninsular, ampliando las distancias,
s
y ello e- un aspecto a remarcar, con respecto a lo sucedido
en las áreas situadas al oriente del Ródano.
Tras un proceso de transformación que todavía presenta
importantes incógnitas (por ejemplo, la expansión de las
puntas de escotadura de técnica gravetiense o su asociación
con las azagayas monobiseladas y decoración en espiga), la
secuencia de Parpalló registra una importante transformación del utillaje lítico, con un perfil tecno-tipológico que
tiene puntos de coincidencia con el denominado Badeguliense-Magdaleniense antiguo/inferior. Esta tradición industrial no habfa sido reconocida explícitamente hasta ah.ora al
sur de los Pirineos y por sí mismo constituye un nuevo elemento de ·reflexión a la hora de solventar una ya vieja polémica, que superficialmente parece ser puramente terminológica, pero que en su trasfondo concierne a los contenidos
que subyacen en los términos que habitualmente empleamos
para nombrar los taxones arqueológicos y su naturaleza.
Estas industrias han sido denominadas por el Autor
Magdalenieose antiguo tipo Parpalló, apreciándose en su
composición y recorrido evolutivo innegables confluencias
con el Badeguliense francés. Esta conclusión supone un
cambio importante respecto de las opciones manejadas en
les últimos veinte años, porque explícitamente no ubicaban
a Parpalló entre aquellos conjuntos que A. Cheynier denominó Protomagdaleniense I y que en la actualidad constituyen los conjuntos tipo más característicos del Badeguliense;
la inclusipn que este Autor hacía de Parpalló en su Protomagdaleniense U se refería a otra línea industrial. Por desgracias del azar, esta realmente importante y bien argumentada aportación de Aura no encuentra por ahora paralelos en
16
el resto de Las series estratigráficas de la región estudiada;
nuevamente Parpalló se nos presenta como un caso único. Y
eJ[o nos lleva a un problema que ha tratado la bibliografía
de los últimos años. Pero, desgraciadamente, el modo como
hoy conocemos a Parpalló y la finura de análisis que se requerirían para abordarlo, nos dejan con el sinsabor de que
este yacimiento se contaba entre Jos escasisimos que pudo
haber contribuido a la mejor defmición o solución de problemas pendientes, como son, por un lado, la existencia o
no de una línea evolutiva del Badeguliense al Magdaleniense inferior, aspecto que la actual investigación cuestiona o
niega, y, por otro, el recientemente expuesto modelo languedociense sobre la aculturación del primero por el Magdaleniense en sentido estricto. La imagen que nos queda de
Parpalló es la de la sustitución de unas industrias de componente badeguliense por otras realmente madgalenienses, sin
que podamos entrar en más detaHes. Pero es tan neto el contraste entre los materiales aparecidos por debajo y por encima de la capa S del Talud, en nuestra opinión tan poco unos
y tan magdalenieoses otros, que quizá se tenía que haber insistido más en lo badeguliense para la más correcta definición del tramo inferior. Hoy nos arrepentimos de que nos
corresponda alguna parte de esa timidez. Pero, en definitiva,
ello no deja de ser un mero problema terminológico, estando reconocida la filiación interna.
La misma composición de ese Magdaleniense antiguoBadeguliense y su probable perduración, tal y como argumenta el Autor, permite enjuiciar críticamente la existencia
de un Magdaleniensc medio (IV) en la región, de estiló cántabro-pirenaico en su sentido más restrictivo, porque no
aparecen los elementos óseos característicos. Se opta así por
una secuencia bipartita para el Magdaleniense regional ordenada en dos grandes fases: el ya mencionado Magdaleniense antiguo y el superior o reciente con arpones. El Autor propone la fecha del 14000 para el inicio de la segt!nda
fase, denominada Magdaleniense superior con arpones y
triángulos, que divide en A, B y C, según situaciones cronológicas, la composición de la industria lftica y la pérdida de
los elementos óséOs. En nuestro estudio de los complejos
epipaleolíticos del Mediterráneo español se reconocía un
Magdaleniense superior-final a partir de unos pocos yacimientos situados entre Gerona y Málaga, que nos permitían
establecer una relación filética entre las industrias magdalenienses tardiglaciares y las epipaleoliticas, a expensas de lo
que pudieran aportar los resultados de la por entonces recién
iniciada excavación de Volcán y una necesaria revisión de
las capas superiores de Parpalló. Se puede afinnar que desde principios de la década de los ochenta, y siguiendo una
estela iniciada por la cova de Les Cendres, los yacimientos
con ocupaciones atribuidas al Magdaleniense superior se
han multiplicado, Uegando a constituir el horizonte industrial más ampliamente distribuido de entre todos los reconocidos dentro del Paleolítico mediterráneo o de facies ibérica; sólo el Solutren se-Solutreogravetiense le iría
ligeJamente a la zaga. A una ya larga lista de sitios de ocupación se han añadido también algunas estaciones con arte
mueble y parietal, rompiendo en este segundo caso el monopolio que hasta hace bien poco mantema Andaluc(a.
La variabilidad parece ser la primera característica que
resulta de la comparación de las series del Magdaleniense
superior. A pesar de esta rasgo, comp¡ut~n un utillaje básico
[page-n-17]
común, aunque ordenado porcentualmente de forma diversa.
Esta variabilidad haría difícil reconocer hOrizontes evolutivos más cortos, de no existir otros elementos d. reconocido
e
valor diagnóstico, cualidad que posee una industria ósea
muy desigualmente repartida entre los yacimientos, pero
compuesta por buena parte de los morfotipos magdalenienses característicos.
Si el Magdaleniense antiguo identificado en Parpalló
suscita una reflexión sobre la s.ecuencia regional mediterránea en relación con lo ocurrido con las otras facies occidentales, el Magdaleniense superior permite explorar las diferencias entre los yacimientos. Precisamente, la
incorporación del capítulo dedicado a las características de
los yacimientos y al uso de los recursos supone un intento
de ampliar las bases de discusión, poniendo en relación las
variaciones diacrónicas del utillaje magdaleniense con las
transformaciones económicas. Esta línea argumental es ya
una constante en muchos de los trabajos surgidos desde el
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia.
¿Cuál es ese Magdaleniense superior con arpones, y
triángulos escalenos? Creemos que sería interesante averiguar en un futuro próximo si reúne las características de la
facies M2 de Bosselin y Djindjian. Su irregular comportamiento en buriles diedros y su numeroso grupo microlaminar con escalenos y larninitas truncadas aludirían a una posible respuesta afirmativa. Esa facies M2, ampliamente
repartida, incluso en el Languedoc, se inicia sincrónicamente al último tercio del Badeguliense y perdura hasta la disolución del mundo magdaleniense, atravesando todas las divisiones clásicas de éste, e incorporando de desigual manera
Los «fósiles» característicos de aquellas divisiones.
El gozne en tomo all4000 para la sustitución del Magdaleniense antiguo tipo Parpalló por el Magdaleniense superior y la negación de un Magdaleniense medio, nos suscita
algún comentario. ¿Qué valor .hemos de dar a los elementos
óseos especiales poco o muy repartidos geográficamente?
Sin duda, uno cultural, con capacidad de regionalización
para los primeros, y otro cronológico para los dos, si logramos acotar el lapso de su presencia. La inexistencia de los
elementos especiales en hueso y asta del Magdaleniense
medio cántabro-pirenaico sirve al Autor para no reconocerlo
en el área mediterránea peninsular. La pregunta que haríamos es ésta: ¿Se puede negar un Magdaleniense microlftico
en <
En cualquier caso, la negación de un Magdaleniense
medio «clásico» no justifica levantar hasta el 14000 al horizonte Magdalcniense. superior con arpones. Si nos atenemos
al contexto global del occidente europeo y filtramos los datos brutos del 14C, que siempre presentan dataciones extremas en los dos sentidos de la banda, con las otras disciplinas que nos sirven para establecer la cronóestratigrafía,
entonces vemos que el horizonte de arpones comienza en el
BoUing, pero que la inmensa mayoría de las dataciones interdisciplinarmente coincidentes se refieren al Dryas If, y
que en la transición Dryas ll/Allerod se va disolviendo el
mundo magdaleniense y sus arpones. El 14000 queda muy
alejado de ese horizonte. Pero si observamos los cuadros
que elabora el Autor, los arpones mediterráneos aparecen en
el lapso esperable: siglos arriba o abajo en tomo al 12000;
esto es, en lo que en la cronozona polínica se denomina
Dryas II (obviamente utilizamos esa terminología en sentido
meramente cronológico).
¿Con qué se rellena el decimocuarto milenio al sur del
Ebro? Ciertamente con poca cosa: hace algún tiempo insistimos en que el Magdaleniense ill de Pericot se había datado en el 13800 y que en ese tramo se habian encontrado algunos muy pocos elementos paralelizables con Jos del
Magdaleniense medio «clásico», aunque, como nos recuerda el Autor, también aparecían en los conjuntos antiguos del
superior. Si acaso, con la capa 4 del talud. También se nos
dice en este trabajo que en los estratos IV y m de Matutano
hay un motivo de reflexión: el primero, con azagayas y sin
arpones, está datado en el 13960, mientras que el segundo,
con arpones, lo está en el L2130. En definitiva, ¿rellenar?
con aqueJios exiguos conjuntos que el Autor denomina
Magdáleniense superior inicial-A. Así, pues, y hasta nueva
información, nosotros seguiríamos sin excluir una facies
microlítica magdaleniense anterior a la generalización de
los arpones y poco, o quizá nada, investida de los elementos
óseos que en otras áreas regionalizan al magdalenie0$e medio «clásico».
Resultado también de los trabajos desarrollados por
Aura Tortosa desde la finalización del doctorado es su percepción sobre el final del ciclo industrial magdaleniense.
La posibilli!iad de entender al Epipaleolltico microlaminar
como un Epimagdaleniense parece coherente si nos atenemos a su perfil industrial, formas de utili.zación de los recursos y ocupación de los mismos yacimientos. Nada tenemos que objetar a ello, porque esa era la filiación industrial
que en su día expusimos para lo.s complejos microlarninares del Epipaleolítico. No demasiado lejos, D. Sacchi califica de epipaleolíticos a los conjuntos languedocíertses que
él denomina Epimagdalenienses y sitúa entre el Allerod y
el Dryas IIJ. El problema es otra vez meramente terminológico, con los inconvenientes de cambiar denominaciones
por primar más a uno u otro matiz. En nuestra opinión, Epipaleolftico denomina a aquellos conjuntos industriales que
sucedieron a la disolución de un mondo magdalenjense formalizado y que en el Holoceno antiguo comenzaron a cargarse de elementos geométricos. El problema está en que
aquella disolución no presenta en el registro arqueológico,
al menos en su plano industrial, las características de ruptura neta. Ello nos lleva a una reflexión. Si, como se ha dicho, el cambio es la dimensión temporal de La forma, ¿por
qué no intentamos al menos reconocer un punto de inflexión dentro de aquella ausencia de ruptura, más allá de la
variabilidad funcional? Los arpones, los escalenos y las laminitas truncadas configuran un horizonte bastante homogéneo, formalizado, convenientemente repartido en la geografía J suficientemente acotado en la cronoestratigrafía. El
cambio, el comienzo de la disolución y de la mayor variabilidad aparece después, cuando estos elementos desaparecen. Y si en esto pudiera encontrarse un criterio válido,
¿por qué no llam.a mos Epimagdaleniense o EpipaleoHtico
microlaminar a buena l)arte de lo que el Autor llama Magdaleniense SUl)erior-C? Pero no seríamos nosotros los que
qui.siéramos aumentar más las confusiones terminológicas,
ni ser muy beligerantes, salvado lo fundamental, que es la
fil.iación del proceso.
17
[page-n-18]
Hay que reconocer que esta obra hace justicia al Magdaleniense mediterráneo peninsular, que hace bien poco seguía levantando alguna incredulidad, ... ¿prejuicios?,
...¿negar la especie, porque sólo se la querría reconocer si
todos los árboles dibujaran miméticamente los rasgos subespecíficos? La propuesta de E. Aura Tortosa se basa en
yacimientos antiguamente excavados, de los que prudentemente sabe sacar la información válida, y también en otros
recientes, pero cuyas investigaciones se encuentran en muy
18
diferentes fases de desarrollo. El resultado es coherente, lógicamente flexible y renovador en más de un aspecto fundamental. Afortunadamente, el Autor es un miembro muy
calificado de un potente grupo investigador valenciano. Sus
aportaciones futuras habrán de seguirse con mucha atención.
Feo. JAVIER PORTEA PÉtEZ
Universidad de Oviedo
[page-n-19]
PRESENTACIÓN
Una parte importante del texto que compone este libro
fué escrita entre 1987 y 1988 y constituyó mi tesis de doctorado centrada en la ordenación secuencial de las industrias
magdalenienses de fa región mediterránea peninsular.
Desde entonces se han publicado nuevos datos y abierto
nuevas lineas de investigación, hasta el punto de poder afirmar que la investigación en torno al Magdaleniense ha concentrado una buena parte de los esfuerzos de los investigadores que trabajan en esta región - dentro de un tema más
amplio como son las transformaciones culturales que se suceden desde el Tardiglaciar -.
A pesar de los años transcurridos y de los trabajos parciales que hemos publicado sobre aspectos concretos de la
secuencia (Aura, 1989, 1992 y 1993; Aura y Pérez, 1992),
quedaba pendiente la publicación de los resultados obtenidos en la revisión de Jos materiales de la Cova del
Parpalló. Esa documentación constituye el núcleo fundamental de este texto. No hemos procedido asf con otro yacimiento básico para fa redacción de aquel trabajo: la Cueva
de Nerja, optando por resumir la documentación presentada a la espera de una futura publicación de las excavaciones del Prof Jordá Cerdá en la Sala del Vestfbulo.
Se han reducido algunos capftulos y eliminado otros,
como los dedicados a la secuencia magdaleniense del
Périgord, del SE francés y del Cantábrico, puesto que no
constituyen partes relevantes de este trabajo. Otro tamo hemos hecho con los epígrafes dedicados a las áreas interiores y a Murcia. En el primero quedaba considerado el yacimiento de Verde/pino. localizado en Castilla-la Mancha .
Para Murcfa, cualquier referencia actual debe basarse en
el trabajo de Martfn ez Andreu ( 1989) dedicado al
Paleolltico superior final y Epipaleolftico regional. Por
tanto, el estudio de las industrias magdalenienses localizadas entre la margen derecha del rfo Ebro y Gibraltar se limitará a los territorios de Andalucfa y Pa fs Valenciano.
Junto a los capftulos dedicados a la descripción de la
cultura material y a la ordenación secuencial, que matienen
en esencia la redacción original, hemos incorporado un capftulo dedicado al uso de los recursos, siguiendo de cerca
trabajos recientes (Aura y Pérez Ripo/1, 1992 y E.P.). Otras
incorporaciones han sido la puesta al dfa de las dotaciones
radiométricas, algunos datos paleoambientales y las correcciones que la revisión de aquel primer original han ido
sugiriendo.
La estructura del texto contempla dos partes claramente separadas: una dedicada a la presentación de la documentación analizada y otra a su valoración. Dentro de la
primera, cabe diferenciar los epfgrafes introductorios de lo
que podemos describir como el corpus de yacimientos y materiales. Los primeros incluyen un capftulo bibliográfico sobre la investigación del Magda/eniense mediterráneo, unas
notas sobre los objetivos y procedimientos empleados durante nuestro estudio y un resumen de Jos datos paleambientales conocidos para el Tardiglaciar.
La segunda parte de/texto está dedicada a la valoración
de los datos y al ensayo de una propuesta de ordenación de
las industrias del Magdaleniense mediterráneo. Este segundo bloque pretende presentar, de forma algo más ordenada,
muchas de las cuestiones a fas que se ha hecho referencia a
lo largo de la discusión industrial. Completa esta segunda
parte un breve comentario sobre el uso de los recursos durante el Tardiglaciar y unas breves conclusiones.
19
[page-n-20]
[page-n-21]
AGRADECIMIENTOS
Son muchas las personas que con su confianza han posibilitado la elaboración de este trabajo: Francisco Jordá
Cerdá y Javier Portea Pérez han tenido siempre La sugerencia y estimulo precisos. A la generosidad del primero debemos Los datos inéditos de la excavación de Nerja y el que
este trabajo se iniciara, al segundo la dirección de mi tesis
de doctorado.
Mis compañeros del Departament de Prehistoria i
d ' Arqueología de la Universitat de Valencia-Estudi
General, y muy especialmente, José L. Peña Sánchez que
nos ayudó en las tareas docentes y Joan Bemabeu Aubán
que hizo otro tanto en la parte estadfstica y con el que posteriormente hemos coincidido en otros temas.
Las reflexiones de Valentín Villaverde Bonilla han servido de diario contraste a nuestro trabajo. Nuestra colaboración en el estudio de las industrias óseas de la Cova del
Parpalló, todavía inédito, nos ha permitido incluír en este
texto los resultados del sector Talud.
Manolo Pérez Ripoll, Milagro Gil-Mascarell Boscá, M'.
Pilar Fumanal García, Micbele Dupré Ollivier, Pilar Utrilla
Miranda, Dominique Sacchi, Nards Soler i Masferrer, M.
Martínez Andreu, Jesús Jordá Pardo, Emestina Badal
García, José L. Sancbidrián Tortí, y tantos otros que atendieron nuestras consultas.
Josep M' Fullola i Pericot nos animó a continuar lo iniciado en su tesis y nos facilitó el diario de excavaciones de
Luis Pericot García, sin el cual todo intento de reconstrucción estratigráfica hubiera sido imposible.
Javier GónzaJez-Tablas, Julián Bécares, Josep Ll.
Pascual, Rosa y Miquel, Inocenci Sarrión, José M. Arias,
Paula lardón, Begoña Soler, Josep Femández, Angels Martí
y la larga lista de amigos de Salamanca, Valencia y Alcoi.
Enrie Pla Ballester y Bemat Martí Oliver apoyaron y
autorizaron la revisión de los materiales de la Cova del
Parpalló, depositados en el Museu de Prehistoria del Se.rvei
d'Tnvestigació Prehistorica de la Diputació de Valencia.
AnAlisi i Gestió InformAtica S.L. (Aicoi), nos
permitió utilizar sus equipos informáticos, aportando un
apoyo técnico realmeme decisivo.
Rafael Puertas nos permitió la revisión de Los materiales
de Nerja y de Hoyo de la Mina depositados en el Museo de
la Alcazaba de Málaga y Carmen Cacho, los del Barranco
de los Grajos. depositados en el M.A.N.
La familia dio sobradas muestras de apoyo y paciencia
en todo momento y mi hermano R. Jorge invirtió una buena
parte de su escaso tiempo creando el soporte informático de
este trabajo. Josepa, mi amiga y compañera, posiblemente
vivió los peores momentos de este trabajo.
21
[page-n-22]
[page-n-23]
l.
LAS INDUSTRIAS TARDIGLACIARES DE LA FACIES
ffiÉRICA: EL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO
La defirución y periodización de la cultura arqueológica que hoy denominamos Magdaleoiense fue planteada por
primera vez en Francia, con criterios y fundamentos m.ás
propios de las Ciencias Naturales que de la Arqueología
prehistórica. Estos principios empezaron a ser arqueológicos en la primera de las propuestas de Breuil (1905), alelaborar una primera estructuración articulada en tres periodos
á partir de las variacio.nes observadas en los instrumentos de
hueso y asta. El primero sin arpones y con azagayas monobiseladas, el segundo con arpones todavía escasos al principio para ser luego más abundantes y por último, un tercer
momento con arpones de una y dos hileras de dientes.
A e¡;ta primera aproximación se unirá, años más tarde,
la periodización ya clásica del Magdaleniense francés en
seis fases evolutivas apoyada en las colecciones de Charente, Dordoña y Pirineos (Breuil, 1913). Este aspecto regional
quedó rapidamente difuminado al adoptarse dicha secuencia
para todo el Pa.leolitico occidental sin las debidas matizaciones, a pesar de las precauciones planteadas por el propio autor por la inseguridad estratigráfica del material óseo de Le
Placard, yacirWento básico para la dcfulición de las tres primeras fases (Breuil y Saint Perier, 1927). El propio alcance
de los trabajos desarrollados desde aquellas fechas han convertido al Magdaleniense de Aquitania y Cantábrico-Pirineos en paradigma y referencia, casi obligada, para las restantes facies regionales del Paleolítico occidental.
l. l.
EL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO: VISIÓN IDSTÓRICA
Bajo la denominación de Magdaleniense mediterráneo
(Fortea, 1973), se viene haciendo referencia en la bibliografía española a una serie de industrias cuya carácterfstica común es su edad tardiglaciar (ca. 16.500 - 10.500 BP), estar
localizadas sobre las cuencas que vierten en este mar y un
perfíl tipológico concreto, en el que sobresale la presencia
de puntas y arpones de hueso. Posee por tanto contenidos
cronológicos, geográficos y arqueológicos, pero no pretende
designar unas entidades arqueológicas, ni tampoco culturales, exclusivas de este territorio. Las analogías observadas
entre nuestra región y otras áreas (p.e.: Cantábrico o SE de
Francia) en cuanto a la fabricación de algunos instrumentos
en piedra y hueso, o incluso en la composición de algunas
decoraciones y realizaciones simbólicas, justifican el uso
del término Magdaleniense, mientras que su ámbito geográfico avala el apelativo de mediterráneo.
A1 aceptar esta designación para los complejos industriales del Paleolítico superior final de la fachada oriental
peninsular, asumirnos una sistemática en la ordenación de
los conjuntos arqueológicos de edad paleolitica desarrollada
en otras regiones del SW europeo que, indudablemente, no
conlleva una estricta identificación técnica - por no decir
económica o social- de los autores del Magdaleniense mediterráneo con aquellos cazadotes de renos del Pirineo Q del
Périgord y cuya cultura material dio origen al término Magdaleniense. Actualmente, la utilización de una terminología
común, operativa y fácilmente comprensible para d.esjgnar a
industrias tan distantes es más una deuda con la investigación anterior que un marco explicativo adecuado para el estudio e interpretación de las sociedades paleoliticas.
E.n este trabajo no se abarca la totalidad de la región
mediterránea peninsular, ciñéndose al estudio de los yacimientos localizados entre la margen derecha del rfo Ebro y
Gibraltar. El motivo fundamental de esta elección está en
que una buéna parte de los datos procedentes de Cataluña y
Aragón, especialmente los proporcionados por Bora Gran y
Cbaves podrían sugerir vínculos más próximos con el Pirineo que con las regiones mer idionales (cf. Corominas,
1949; Pericor y Maluquer, 195l; Sonneville-Bordes, 1973;
Utrilla, 1992) .
1.2.
LAS PRIMERAS REFERENCIAS
La excavación de la Bora Gran d 'en Carreres originó
las primeras citas de la existencia de industrias magdale-
23
[page-n-24]
ilienses en Cataluña, un área de estudio no contemplada en
este trabajo (Aisius, 1871; Harlé, 1882; Cazurro, 1908). Por
esas mismas fechas, encontramos en la obra de Siret eJ primer avance de su esquema general del Cuaternario español
en el que el Magdaleniense ocupa una posición terminal por
encima del Solutrense y de un Chelense-Musteriense. A esta
temprana adscripción al Magdaleniense de algunos niveles
de los yacimientos de Murda y Almeria (Siret, 1893), se
unirá la relación establecida por Sucb (1919) entre el nivel
inferior de la Caverna del Hoyo de la Mina y ese complejo
industrial.
En esa.s mismas fechas, Obermaier (1917 y 1934) proponía veladamente la excisión de la Penfusula en dos grandes unid.ades: la atlántica, vinculada al occid.ente europeo y
la mediterránea. Esta última habr{a recibido el influjo del
Capsiense africano, dotándola de una particular secuencia,
que en su avance hacia el norte habría llegado hasta el País
Vasco y Francia, tal y como atestiguaban, siguiendo con su
argumentación, los microlitos de Saotirnamiñe o Martinet.
Aquellas filogenias africanas fueron pronto abandonadas (Vaufrey, 1935; Mencke, 1940; Almagro, 1944), pero
dejaron su huella en la cuestión del origen del Solutrense
ibérico (Pericot, 1942; Jordá, 1955). Sin embargo, no fueron
aceptadadas a la hora de entender el problema del Magdaleniense de Parpalló, y por extensión de la región mediterránea (Pericot, 1942). Estas industrias fueron vinculadas con
el occidente europeo -en la línea abierta por Garrod
(1938)- con un origen pirenaico tal y como propuso Obermaicr, o báltico siguiendo a Breuil, entre otros.
1.3. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SECUENCI A REGIONAL
Los datos obtenidos en La Cova del Parpalló sirvieron
para e.laborar la que podemos considerar como la primera
secuencia del Magdaleniense regional. Además de su filiación occidental, destacan dos cuestiones que serán recurrentes en la discusión posterior. La primera, es la inexistencia
de hiatus entre el Episolutrcnse ibérico, Uamado entonces
Solútreo-Aoriñaciense final y la propia ocupación magdaleniense. La segunda, son los fáciles -y hasta cierto punto
sorprendentes- paralelos de las piezas óseas recuperadas
en Parpalló con las más clásicas estaciones del Magdaleniense antiguo francés: Le Placard o Laugerie-Haute. Ambos elementos, junto a la entonces vigente ordenación del
Paleolítico superior europeo (Breuil, 1913), van a enmarcar
esta primera propuesta, apoyada también en la presencia y/o
ausencia de detenninadas piezas óseas.
En Parpa116, los niveles magdalenienese fueron. aislados
entre las capas más superficiales y Jos 4,00 m de profundidad. De muro a techo, fueron identificados las N primeras
fases de esta complejo industrial (Pericot, 1942).
Entre los 4,00 y los 3,50 m se describió un Magdaleniepse I, que a nivel industrial mostraba una doble transformación respecto de las capas infrayacentes. La pobreza y
tosquedad de los artefactos líticos contrastaba con la progresión de la industria ósea, carácterí:z.ada por las puntas de
asta monob.iseladas y que en algún caso ofrecían sobre su
bisel aplanado una decoración en espiga.
24
Entre los 3,50 y 2,50 m quedó fijado el Magdaleniense
II, también muy pobre en el apartado lítico y dominado por
las decoraciones de lineas onduladas realizadas sobre soportes óseos de sección aplanada (Pericot, 1942).
Los niveles atribuídos al Magdaleniense m eran reconocidos entre los 2,50 m y los 0,80 m de profundidad. La
indu¡;tria lítica, más numerosa ahora, se tomaba más magdaleniense -laminar- y la ósea con sus piezas de mayor tamaño de sección rectangular y cuadrada, frecuentemente
acanaladas, señalaba cambios con respecto a las capas inferiores (Pericot, 1942).
El depósito culminaba con el denominado Magdaleniense IV, sedimentado entre los 0,80 y los 0,00 m de profundidad. En estas capas más superficiales se documentaba
una industria lítica donde los microlitos - particularmente
los triángulos escalenos- eran un grupo destacado, junto a
buri.les, hojitas-sierras o perforadores. En la industria ósea,
las azagayas de doble bisel, las varillas y los protoarpones
defwiao este episodio.
Quedaba así fijada la secuencia magdaleniense para el
ámbito mediterráneo. La presencia de estas industrias en la
Cova del Parpalló era entendida como límite de la expansión
meridional d~ este complejo; es más, las dos ú.ltimas fases de
la secuencia propuesta por Breuil: el Magdaleniense V y VI
quedarían localizadas únicamente al norte del Ebro, en la
Bora Gran d'en Carreres, muy cerca del núcleo pirenaico.
Se intuye ya en Pericot la doble evolución del Paleolítico superior fwal de la Península, que argumentará posteriormente Jordá. Así, al sur del Ebro y por extensión de lo
observado en Parpalló. se produciría a partir del Magdaleniense IV la expansión de las culturas E!piauriñacienses que
tendrán una larga proyección temporal basta alcanzar incluso los primeros tiempos neolíticos (Obermaier, 1934; Pericot, 1942). Estas últimas reflexiones de Pericot nos sirven
de en.lace con los trabajos de Jordá centrados primero en la
ordenación del Solutrense peninsular y más tarde en fijar
una secuencia general para el Paleolítico peninsular cantábrico e ibérico.
En sus trabajos se define y argumenta la actual regionaUzación del Paleolítico superior de la Península y $e propone una ordenada secuencia del Paleolítico superior final y
Epipaleolftico de la facies ibérica (Jordá, 1954, 1955 y
1956). A partir de la secuencia obtenida en Les Mailadetes,
yacimiento situado también en el Mondúver, plantea una
serie de cuestiones que inciden de manera muy directa sobre
la secuencia establecida por Pericot en Parpalló.
Se va a subrayar ahora la pertenencia de la facies ibérica a «una comunidad cultural» mediterránea, definiendo un
nuevo complejo i.ndustriat: el E!pigravetiense, sincrónico a
los Magdalenienses inferior y medio de Parpalló y base para
el desarrollo de las industrias postpaleolíticas del Mediterráneo (Jordá, 1954).
Su fase I ofrecía dos momentos, caracterizados respectivamente por la punta de muesca elaborada mediante retoque
abrupto y por las azagayas monobiseladas, quedando así
prácticamente identificado con Solutreogravetiense. El Epigravetiense n era definido a partir de la presencia de hojas y
puntas microlíticas de dorso abatido y de raspadores de cortas
dimensiones. Su discurrir era sincrónico al del Magdaleniense ill y IV. Por último, en el Epigravetiense m se producía
una doble evolución que venía a explicar la dualidad del Epi-
[page-n-25]
paleolítico mediterráneo, sistematizada años más tarde por
Fortea (1973). Hablaba entonces Jordá de una facies levantina, con un arraigado sustrato indígena, identificada con una
industria microlaminar y de tradición gravetiense y de una facies capsiense, donde se documentaban los primeros micrólitos geométricos. Su proyección temporal rebasaría la cronología del genérico Magdalenicnse superior francés (Fig. I.l).
Cova del ParpaUó
SllrddEbro
Epigravctiense IV (?)
Norte dtl Ebro
Epignverícose IV (7)
Azilicnse (?)
(Cocina U)
(Cocina ID)
Magdaleniense VI
Epigravetiensc DI
(Mallacrcs)
MagdaiOJliense IV(?)
Epigravctiensc n
Magdaleniensc V
Magdaleniensc IV
Mogdaleniensc ID
Magdalenlense 11
"Epigrovctiensc l
1
Magdalenicn.se 1
Solurrense IV
SolutteoSC IV
Solutrense superjor
Fig. 1.1: Secuencia de las industrias tardiglaciares a panir
de los daros proporcionados por la Cova de Les Malladctes
(Jordá, 1957).
A partir de esta propuesta, se ordenaba la coelCistencia
de magdalenienses y epigravetienses en las comarcas valencianas. Dos complejos industriales de
magdaleniense servía para justificar la presencia de un tipo
de azagaya monobiselada común en los niveles del Magctaleniense I de Parpalló y del Epigravetiense l de Les Malladetes (Jordá, 1954 y 1958). Pero la aparentemente temprana
formalización de los cánones magdalenienses observada en
Parpalló -en su sentido tipológico-, no impedía valorar
este yacimiento como un hecho aislado y con una evolución
singular. De hecho, se restringirá .la presencia del Magdaleniense superior al Norte del Ebro, mientras que al sur de
este Hmite, y una vez culminado el Magdaleniense IV de
Parpalló, se producirá la consolidación del Epigravetiense
frente a un Magdalcniense superior disrribufdo sobre las dos
vertientes pirenaicas.
Todos estos planteamientos fueron recogidos por la mayoría de los autores de la época (Fietcber, 1956; González
Echegaray, 1971). Ninguna aportación importante se producirá basta la década de los 70, si bien el hallazgo de un fragmento de arpón en la Cueva del Higuerón calificado al parecer por Pericot como Magdaleniense IV (Giménez Reyna y
Laza Palacios, 1964), venía a confirmar las apreciaciones de
Such (1919) sobre la existencia de industrias magdalenienses en Andalucía oriental, desatendidas hasta el relanzamiento de los trabajos dedicados al Paleolítico y Epipaleoürico mediterráneo (Fortea,l973; Fortea y Jordá, 1976).
1.4.
LA REVISIÓN DE LA SECUENCIA
A p.rincipios de Los años setenta, una nueva excavación
en Les Malladetes abrió las líneas de investigación desarro-
Hadas en las dos últimas décadas (Fig. 1.2). En los nuevos
trabajos se reconocía un hlato estx:atigráfico en su secuencia
que negaba la sincronía del Epigravetiense de Malladetes y
el Magdaleniense de Parpalló (Fortea y Jordá, 1976). Su estrato VIl del Sector Oeste manifestaba una evidente crisis
de ocupación que venía a separar los niveles atribuidos al
Solutreogravetiense, de las capas superiores Epigravetienses, término que a partir de ahora tendría un contenido un
tanto equívoco, pues si bien venía a ser sinónimo de epipaleolítico microlaminar, este tenia una raíz magdaleniense y
no gravetiense.
Esta revisión estratigráfica negaba la dualidad industrial
entre Parpalló y Les Malladetes, pero dejaba abierta la incógnita de los posición cronológica del Solutrense superior
evolucionado ll y ill (= Solutreogravetiense I y ll) y por tanto el inicio de la secuencia magdaleniense en la región mediterránea. Las dataciones obtenidas en ambos yacimientos
(Davidson, 1974; Portea y Jordá, 1976) y la entidad real del
Solútreogravetiense pennitían cuestionar que el inicio de la
magdalenización de Parpalló se produjera en fechas sincró·nicas al Magdaleniense I y U francés. Dicho espacio temporal debía estar ocupado por la evolución episolutrense.
Este carácter retardatario, en sentido cronológico, podía
ser también tipológico. Al menos así parecían. apuntarlo algunas piezas óseas del Magdaleniense I, pero sobre todo del
II de Parpalló, cuya relación con el Magdaleniense m francés permitían una ínterpretación más ajustada con lo observado en otras facies peninsulares. Esta reubicación, también
afectaba al denominado Magdaleniense medio de Parpalló
(fases ill-IV) pues, además de la datación obtenida para el
tramo 1.75-1.50 m en 13.800 BP, existían algunos elementos óseos que podían indicar una posición más tardía (Fortca, 1973, 1983 y 1985).
La revisión de la industria lítica del Magdaleniense I y
IJ de Parpalló realizada por Fullola (1979) vino a completar
el importante giro dado a la interpretación del proceso de
disolución del Solutr~ogravetiense, evoJución enmarcada
ahora dentro de los procesos de transformación de las industrias con puntas escotadas del Mediterráneo occidental, fechadas durante el Würm IV inicial. Ambas fases de Pericot
quedaban ahora englobadas en la denominada Fase Magdalenizante, con semejanzas tipológicas y una posición cronológica similar a la del Magdaleniense inferior cantábrico.
Las conexiones con el Mediterráneo francés también eran
anotadas (Fullola, 1979).
Si el inicio de la secuencia magdaleniense fue objeto de
una profunda revalorización en la década de los setenta,
otro tanto ocurrió con sus momentos finales. La excavación
de la Cova de l'Hortet de Cortes o del Volcán del Faro sin
responder a las expectativas planteadas tras la publicación
de las primeras notas (Fletcher y Aparicio, 1969) permitió a
Portea (1973) plantear una secuencia evolutiva en la que
este Magdalenjense medio-superior servía como sustrato del
posterior Epipaleolítico microlarninar.
La sucesión Magdalenieose IV con escalenos de ParpaUó y Volcán 1Niveles Epigravetienses de Volcán/EpipaleoHtico de Les Malladetes, dejaba planteada una hlpótesis que
sería abordada, años más tarde, por Villaverde (1981) al tratar la cuestión del Magdaleniense superior en el País Valenciano. Esta sucesión, planteada entonces como hlpóte.sis, se
verá reforzada por la identificación de 11n Magdaleniense
25
[page-n-26]
For1ea, 1985
Perico!, 1942
FuUola Perkot, 1979
VWaverde y Peña, 1981
for1ea y J ordii, 1976
VOlaverde, 1984
J ord6, 1986
Rodrigo, 1988
M~gdaleniense
Magdalenienso
superior
superior
Om
~nieoseiV
MagdnJcnlert~c
superior
?
0.80
1.00
Magdaleniensc
Magdaleniense
Magdaleniense m
medio
medio
Mag:daleniense 1J
Magdaleniunte
Parpallcnse Ul
2.00
2,50
Fase
3.00
Fase
Mlgdaleni7.arne
3.50
f
Magdaleniense
Patpallense 11
inicial
Magdalenicnse
inferior
Magdaleniensc 1
P~~Jpa!lensc 1
4.00
Solutreogravetiense 11
4.75
s.oo
Solutreogravctiensc
Solutrense
Evolucionado lll
Solutreogrovetiensc U
(Parpallensc)
4SO
Solutre~Auriñacieosc
Solum:nse
Evolucionado 11
Solutreogrovetiensc 1
Solutrense $Uperior
Solu!ICnse superior
Solutrense
evoluciooado 1
Solutreograveliensc
Soluuense
evolucionado 1
Soluueogravetiense 1
Solutrense
evolucionado
Fig. 1.2: Principales propuestas sobre la secuencia de Parpalló y su incidencia en la ordenación de las industrias magdalenienses.
superior-final repartido a lo largo del litoral mediterráneo
(Portea, 1973). A los yacimientos con arpones: Bora Gran
(Pericot y Maluquer, 1951), Parpalló, Cueva del Higuerón y
Cueva de la Victoria (Girnénez Reyna y Laza Palacios,
1964; Ripoll Perelló, 1970; Fortea, 1973) se unían los casos
de La Mallada (Villascca y Cantarcll, 1955-56), Barranco
de los Grajos (Walker, 1979) y Hoyo de la Mina (Such,
1919), donde la frecuencia de los buriles, mayoritariamente
diedros, el elevado porcentaje de utillaje microlaminar y la
presencia de los triángulos escalenos definían unos carácteres que los distanciaban del epipaleolítico microlaminar.
1.5.
LOS AÑOS OCHENTA
Con el inicio de la década se multiplican los trabajos
dedicados a la descripción de las industrias magdalenienses.
La revisión de los materiales de la Cova de les Cendres vino
a ratificar la ex.istencia de un Magdaleniense superior en el
Pafs Valenciano, caracteri7.ado en lo Htico y óseo por las
constantes ya comentadas (Fortea, 1973; Villaverde, 1981).
A este yacimiento pronto se unirán la Cueva de Nerja
(Jordá et al., 1983; Aura, 1986 b) el Tossal de la Roca (Cacho et al., 1983) y Cova Matutano (Oiaria et al., 1985), a
26
los que podríamos sumar algún otro enclave situado tanto al
sur como al norte del Pafs Valenciano (Martínez Andreu,
1983 y 1989; Fullola et al., 1985; Maluquer, 1986).
Si los momentos iniciales y finales de la secuencia
magdaleruense quedaban ahora mejor definidos en su sentido tipológico y cronológico, entre ambos se abrían importantes incógnitas. Precisamente, los materiales del Abric de
la Senda Vedada sirvieron a Vi11averde (1984) para referirse
a la cuestión del Magdaleniense medio. Bien delimitado
desde lo lítico y lo óseo del Magdaleniense inicial y superior que lo enmarcan, la serie de la Senda Vedada podia
ejemplificar la primera de las dos grandes fases que para
este momento parecían intuirse en Pa.rpalló. La primera, caracterizada por la dinámica tipológica definida por la propia
industria lítica de la Senda Vedada y en lo ó&eo, por «las
secciones cuadradas y las acanaladuras longitudinales y las
azagayas de bisel superior a 1/3 de longitud y decoración
con rayas oblicuas>> (Villaverde, 1984: 41). La segunda fase
era de más dfficil definición, aunque se consideraba que
tanto los triángulos escalenos, las azagayas de doble bisel y
los protoarpones del Magdaleniensc tV de Parpalló, podrían
ser tomados como sus elementos característicos (Fig. 1.2).
Por aquellas mismas fechas y en un trabajo en el que intentamos resumir los principales temas de discusión, se se-
[page-n-27]
ñalaban las dificultades observadas a la hora de separar las
series lfticas del Magdalenlense medio de las del superior,
lo que nos inclinaba a considerar la evolución ósea y el marco cronoe.stratigráfico como decisivos para su intlividualización. Igualmente, se incidía en algunos interrogantes que
años más tarde siguen siendo claves para intentar resolver la
periodización interna y pautas generales de .las industrias
del Magdalenienses medüerráñeo (Aura, 1986). Las principales incógnitas recaían sobre el límite Solutreogravetiense
- Magdaleniense en Parpalló, que a nuestro entender era
factible de ampliar a costa del Magdaleniense I de Pericot.
También, la l>OSición tipológica y cronológica del Magdaleniense ID-N de Patpalló pennitio algunas consideraciones
en la.línea abierta por Portea y Jordá (1976).
Coincidiendo con esta revalorización de La secuencia
magdaleniense, Jordá planteó una serie de reflexiones sobre
el origen y relaciones del Magdaleniense de ParpaUó, a partir de Jos cambios observados en los motivos decorativos de
la industria en hueso y asta. Se destaca el condicionamiento
impuesto por el dinámico Solutreograveticnse sobre las tres
primeras fases magdalenienses y su continuidad industrial,
en lo ütico y en lo óseo. Igualmente, se resalta la importante
faceta de ParpaUó como centro creador y emanador de cánones simbólicos, con repertorios origina.! es .sucesivos. Ambos elementos justificarían la denominación de Parpallense
I, I1 y ill para los considerados por Pericot como Magdaleniense 1, Il y ID, conservando este térrnino para la última de
las etapas de Pericot, pero que ya no sería Magdaleniense
medio (IV), sino superior (Jordá, 1986b y E. P.). Compartimos en esencia estas opiniones: la originalidad de Parpalló
en su conjunto y el papel jugado por el Solutreogravetiense
en el desarrollo de la secuencia Magdaleniense. Aceptar o
no La nueva terminología no es cuestión a resolver aquí; sin
embargo arañe a uno de los objetivos de este trabajo, puesto
que La revisión de los materiales de Parpalló es lo que debería permitir medir las distancias indu.striales entre ambos
complejos industriales y su ordenación interna.
L ógicamente, de.~de la redacción de este texto se han
producido nuevas aportaciones. Se reubicó el límite Solutreogravetiense.-Magdaleniensc en Parpalló (Rodrigo, 1988; ViHaverde y Fullola, 1989), se han dado a conocer las grandes
lineas evolutivas de la secuencia de Parpalló ordenada en
dos grandes fases (Aura, 1988, 1989, 1992 y 1993) y publicado notas preliminares sobre nuevos yacimientos con industrias del Magdaleniense superior: Cova deis Blaus (Casabó et al., 1991), Cova Foradada d'Oliva (Aparicio, 1990)
o el Pirulejo (Asquerino, 1988). Pero, en esencia, la ordenación secuencial del Magdaleniense mediterráneo sigue siendo en gran medida la que se deriva de la discusión que se
presenta en las siguientes páginas.
27
[page-n-28]
[page-n-29]
II.
EL ESTUDIO DE LAS EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS
Uno de los objetivos que guió la realización de este trabajo fue describir las variaciones diacrónicas de )as industrias magdalenienses de la región mediterránea. Tangencialmente eran contemplados otros aspectos, como las
transformaciones económicas o las relaciones entre asentamientos, que pueden ser considerados incluso como más relevantes para el conocimiento de las sociedades paleolíticas,
aunque no eran esos los objetivos prioritarios.
De este intento, dentro de los cauces y limitaciones impuestas por los datos, los procedimientos empleados y nuestra interpretación de los mismos, deriva un modelo evolutivo para las transformaciones del instrumental lítico y óseo
del Magdaleniense territorial. Pero, el que se puedan reconocer cambios diacrónicos en la fabricación de determinados instrumentos en piedra o hueso no implica que podamos
explicar completamente las causas que originan esas transformaciones ni su transcendencia, más allá de su ordenación
estrictamente tecnoindustrial. En algún caso, las tendencias
observadas muestran coincidencias cronológicas indudables
entre yacimientos - p.e.: el abandono de las puntas de
muesca o escotadura hacia mediados del XVll milenio BP
o la probable presencia de arpones de hueso y asta desde finales del XJV milenio BP- . En otros, sobre todo entre las
series correspondientes al Xill-XII milenios BP, la importante variabilidad porcentual de las industrias líticas dificulta establecer si existe una causalidad cronológica, evolutiva,
en esas situaciones.
A pesar de admitir el componente c ronológico que
muestran algunas transformaciones industriales, existen serias dificultades para reconocerlas. Ello se debe a que nuestro ensayo se ha basado en los cambios porcentuales de algunos tipos de instrumentos procedentes de un todavía
reducido y descompensado número de yacimientos. Así,
Parpalló sigue siendo el único depósito donde queda estratificada la sucesión Solutreogravetiense - Magdaleniense y
por igual los más tempranos horizontes estudiados de esta
industria, mientras que para el denominado Magdaleniense
superior el número de yacimientos permite un contraste mayor, aun siendo todavía reducido.
Otros elementos que han influido negativamente en
nuestro propósito se encuentran en la naturaleza de la mues-
tra y de las unidades de estudio analizadas. En el mejor de
los casos se trata de colecciones obtenidas a partir de la excavación de una extensión superior a los 10m2 (p.e.: NerjaSala de la Mina), mientras que para la mayoría de los yacimientos Jos datos proceden de sondeos y pub1icaciones
preliminares. Estas series han sido agrupadas por capas geológicas o unidades ütoestratigráficas y no a partir de la identificación de ocupaciones con una unidad espacial y deposicional reconocida. A pesar de estas circunstancias, entre
nuestros objetivos no ha figurado ni la correlación automática con otras facies, ni el ensamblaje ortodoxo de nuestros
resultados en aquellas secuencias regionales de mayor tradición. El recurso de la comparación fuera de nuestro ámbito
sólo ha buscado contextualizar sus tendencias con lo sucedido en otras áreas.
ll.l. DESCRIPCIÓN DE LAS INDUSTRIAS
ll. l .l . INDUSTRIAS LÍTICAS
En los yacimientos directamente estudiados por nosotros se ba realizado una descripción tecnomorfológica, tipométrica y tipológica de sus industrias líticas. Para 1a Tealización de este estudio se han seguido criterios e.c lécticos,
considerando tres variables ampliamente recogidas en la bibliografía: soporte, presencia/ausencia de córtex y talón. En
el caso de Nerja hemos separado el utillaje retocado del no
retocado, mientras que en Grajos o Parpalló sólo fue descrito el utillaje retocado.
- Dentro de la primera de estas variables, y en el caso
del retocado, hemos establecido cuatro categorías:
lasca, hoja, hojita y piezas nucleares.
-En cuanto a la presencia/ausencia de córtex, hemos
diferenciando tres situaciones, según la frecuencia
conservada: 1, cuando la pieza en cuestión ofrece
más del 50 % de su superficie cubierta por córtex,
incluyendo aquf las piezas de descorticado; 2, cuando este porcentaje es menor del 50 %, pero mayor
del 10 %, 3, aquellas piezas que no ofrecen resto al-
29
[page-n-30]
guno de córtex o que en todo caso é,Ste afecta a menos del 10 % de su superficie.
-Inicialmente diferenciamos ocho tipos de talón, sefs
reconocibles y dos irreconocibles, aunque finalmente hemos optado por resumirlos en los siguientes:
cortical, liso, puntiforme, diedro y facetado, más la
categoría genérica de irreconocible, en la que quedan englobados los rotos --con o sin intencionalidad manifiesta-, y aquellas piezas que no poseen
talón.
En el estudio tipométrico hemos separado también el
material retocado del no retocado (Bagolini, 1968; Lap1ace,
1973). Para la longitud y anchura se han establecido hasta
seís categorías a partir de igual número de bloques cuya amplitud es de diez milímetros (0- 10, 11-20, 21-30 mm, etc).
En la obtención de los índices de alargamiento y carenado,
resultantes de la relación entre estos parámetros más el espesor, también se ha tenido en cuenta los criterios aplicados
por Villaverde (1984 b) a la hora de distinguir las piezas
planas de las muy planas, incluyendo en esta categoría
aquellas cuyo índice de carenado es mayor de 4.
En Parpalló, además del estudio tipométrico global de
todo el utillaje retocado, se ha realizado un análisis particular de algunos grupos tipológicos, concretamente de Los raspadores, piezas con retoque continuo, I aederas, rasquetas y
utillaje mierolaminar, separando también en este caso las
piezas enteras de las fracturadas.
Para el análisis tipo!ógÍco de la industria lítica nos hemos servido de los dos sistemas de clasificación ya aludidos. No creemos necesario insistir en los principios y fundamentos metodológicos que genera la formulación tanto del
sistema morfológico-descriptivo de Bordes-Perrot como del
analítico de Laplace, puesto que las ventajas y carencias de
uno y otro ya han sido motivo de una abundante literatura
(Barandiarán, 1967; Portea, 1973; Fullola, 1979; Utrilla,
1981; Bemaldo de Quirós, 1982).
Hemos optado por la utilización de Ja Lista tipológica
original de Sonoevi!le-Bordes y Perrot publicada durante
los años 1954, 1955 y 1956, ya que la adopción de la Lista
corregida y ampliada plantea discordancias a la hora de establecer comparaciones con las series estudiadas mediante
la primera. En su aplicación hemos seguido Jos siguientes
criterios:
-En el tipo número l «raspador sobre lasca o lámina»,
han quedado inclufdas aquellas piezas de esa tipología que no ofrecían retoque complementario, independientemente del tipo de soporte sobre el que están fabricados, reservando el número 5 para los
raspadores sobre hoja Tetocada y el 8 para los obtenidos sobre lasca retocada.
- En el caso del raspador atípico, número 2 de la Lista,
hemos incluído aquellas piezas fracturadas, normalmente fragmentos distales, que no permiten precisar
a que variante de raspador corresponden.
- Para la clasificación de los raspadores nucleiformes
nos hemos servido a la par de los crite.r.ios establecidos por Utrilla (1981) y de las consideraciones de
Merino (1984). Su presencia es testimoni~l. salvo en
alguna de las capas de Parpalló.
30
En el caso de las puntas de dÓrso, especialmente de
la microgravette, hemos considerado su carácter microlaminar más que su morfología específica, de ahí
que hayan sidg contabilizadas con el resto de utillaje
microlaminar.
- Dentro del grupo microlaminar, e independientemente del tipo concreto, hemos diferenciado dos categorías: Puntas y Hojas, y en su interior hemos establecido una nueva subdivisión: fragmentos dístales y
proximales -más los mediales, imposibles de incluir
por ese mismo carácter en las puntas o las hojas-.
- Para las rasquetas hemos considerado, siguiendo a
Utrilla (1981), tanto la ausencia de aristas marcadas
en su cara superior como la presencia del retoque
abrupto corto y poco profundo. A estos atributos hemos añadido otro tecnomoriológico pues se trata
siempre de lascas de silueta subcircular o elíptica,
sin aristas ni cóx:tex y con una tipometría bastante estandarizada. Este criterio ha sido el adoptado tras la
lectura de los trabajos de Cheynier (1930 y 1933),
Heinzelin (1962), Hemingway (1980) y Le Tensorer
(1981). Todas estas aportaciones coinciden en señalar las dificultade.s encontradas para la definición del
morfotipo rasqueta; imprecisión que intenta ser paliada por Le Tensorer a partir del análisis tipométrico y morfotécnico de la posición y extensión del retoque, lo que le lleva a definir hasta diez subtipos;
incertidumbre a la que tampoco es ajeno Hemingway
(1980), quien tras un exhaustivo análisis basado en
la relación entre los ángulos de retoque y la tipometría, llega a la conclusión de que las rasquetas deben
ser identificadas por su estilo, el aire de familia del
que hablaba Cheynier, siendo difícil su exacta definición dada su variabilidad. Condiciones que no le
impiden afirmar que son fácilmente reconocibles.
-
Además de la clasificación de los útiles retocados en los
92 tipos de la Lista Bordes-Perrot, se han obtenido Jos fndices de una serie de grupos tipológicos
-
IG ~ índice de raspador.
- m= índice de buril.
- ffid = (ndice de buril diedro.
- 1Bt =índice de buril sobre truncadura.
- lBdr = índice de buril diedro restringido.
- lBtr =mdice d.e buril sobre truncadura restringido.
- Ibc =índice de perforadores y becs.
- TT = índice de truncaduras retocadas.
- lrS índice de piézas con retoque continuo
-lm-d =índice de muescas y denticulados.
-le =índice de puntas y piezas con escotadura.
- Isol =índice del grupo solutreose.
- IE = índice de piezas esquirladas.
- JR = índice de raederas.
- Irc = índice de rasquetas.
- Igm = índice de utillaje geométrico.
- Iuml =índice de utillaje microlaminar.
- Iuc = índice de útiles compuestos.
- GA =Grupo Auriñaciense.
- GP = Grupo Perigordiénse.
=
[page-n-31]
La utilización del sistema aoaHtico de Laplace ( 1957,
1964, 1966, 1974) nos ha penrutido describir y cuantificar
los modos del retoque, su amplitud, con sus tendencias, y su
dirección, pero sin profundizar en la exhaustiva descripción
propuesta por este Autor. Asimismo, se han obtenido lascorrespondientes secuencjas estructurales de cada una de las
series.
El carácter abierto del sistema Laplace hace que en ocasiones quede diluido el significado secuencial de algunos tipos. Es el caso de las rasquetas, cuya utilización como verdaderos fósiles indicadores del Magdaleniense antiguo
Badeguliense está fuera de toda duda y cuyo tratamiento en
la lipologfa de Laplace queda totalmente difuminado, al
quedar englobadas en los abruptos indiferenciados, de ahí
que hayamos optado por abrir un apartado (A-re) en el que
quedan separadas. Otro caso similar, pero menos ortodoxo,
es el de los becs obtenidos mediante retoque simple y que a
nuestro entender no deben ser incluidos en las Puntas, puesto que no lo son, quedando considerados en los S-be.
ll. l.2.
LOS DATOS Y SU TRATAMIENTO
En lo que respecta a la primera cuestión, las series líticas y óseas manejadas han sido consideradas significativas
tanto de la población de la que son muestra, como del problema estudiado. Para su análisis y posterior comparación
Se han respetado en todo momento las unidades geológicas
o arqueológicas establecidas por sus excavadores. Asimismo se ha considerado la conveniencia de contar con un número mínimo de piezas por unidad a la hora de afrontar las
comparaciones.
El mmimo de 100 piezas no ha sido alcanzado en algunas capas de Parpalló o Nerja, valorando en éstos y algún
otro caso más, tanto las tendencias generales como el propio
estilo de las series. Pese a eUo y a causa del procesado mecánico de los datos, se bao extraído sus mdices respectivos
y se les ha dado un tratamiento estadístico similar al del resto de unidades, sin que por eUo su comentario exceda los
criterios sefialados.
El número de piezas manejadas, especialmente en el
caso de Parpalló, puede llegar a multiplicarse por diez a la
hora de combinar las variables tecnomorfológicas, tipométricas y tipológicas consideradas. Esta realidad nos obligó a
reflexionar sobre los medios necesarios para procesar toda
esta información con seguridad y rapidez. Finalmente, con
La ayuda de R. Jorge Aura Tortosa (A.G.I. S.L.-Aicoi) pudimos disponer de un soporte informático adecuado para solventar estos problemas.
Los errores derivados del origen y carácter de la muestra, de la propia jerarquización y ordenación de los tipos en
el interior de la lista, así como los inherentes a los procedimientos estadísticos que en ella se siguen, recogidos en el
ya clásico trabajo de Kerrick y Clarke ( 1967), han intentado
ser paliados mediante la articulación de los mdices tipológicos como base de definición de la dinámica industrial, relegando a un segundo plano los tipos concretos. En Parpalló
se aplicó la prueba del cm-cuadrado a los modos de retoque,
tal y como ya hiciera Fullola (1979), en un intento de contrastar la agrupación propuesta a partir del estudio tecnomorfológico y tipológico. Los resultados obtenidos en esta
prueba confirmaron en sus lineas básicas la seriación propuesta, por lo que no han sido incluídos en este trabajo
(Aura, 1988).
ll.2.
INDUSTRIAS SOBRE HUESO Y ASTA
A excepción de Parpalló, todos los yacimientos con industrias magdalenienses locali.zados al sur del Ebro comparten una característica que, posiblemente, es más aparente
que real: la escasez de industria ósea. Este rasgo contrasta
con lo observado en otras regiones más septentrionales,
donde tradicionalmente han sido las variaciones observadas
en los útiles de hueso y asta las que han servido para ordenar sus desarrollos evolutivos (Breuil, 191 3 y 1927). Esta
situación puede ser parcialmente explicada, al menos en los
casos de Matutano, Cendres, Tossal de la Roca y NerjaVestlbulo, por el carácter preliminar de los datos publicados
y por lo tanto, por el volumen de los sedimentos excavados.
Ello no impide que los lipos documentados y sus tendencias
sean perfectamente paralelizables con lo observado en otras
regiones, lo que en defmitiva les otorga un similar valor secuencial.
La excepcional riqueza de Parpalló hace que debamos
basar en sus materiales óseos la mayorfa de nuestras conclusiones, sobre todo en los momentos iniciales y centrales de
la secuencia, puesto que es éste el único yacimiento donde
se hallan estratificados dichos episodios. Su estudio se limita a la colección del sector Talud, quedando para una futura
publicación, en colaboración con V. Villaverde, el catálogo
exhaustivo de la totalidad de la industria ósea de Parpalló.
Para la descripción del instrumental óseo hemos seguido los trabajos de Barandiarán ( 1967, 1969 y 1973), de
Camps-Fabrer y Bourrely (1972) y de Corchón ( 1981). Salvo en el caso de Parpalló, donde las series si permiten un
tratamiento amplio, en el resto nos hemos limitado a la descripción de las piezas y a su comentario a nivel de tipos primarios y familia tipológica. La tipología ósea de Barandiarán (1967) ha resultado una herramienta irremplazable, dada
la amplitud de tipos primarios contemplados y su carácter
morfotécnico.
Para el caso concreto de Parpalló se han establecido una
serie de criterios a la hora de separar los tipos de sección,
morfología de los biseles o cuantificación de los fragmentos, con el fin de lograr una mejor descripción de las piezas.
Esta información queda recogida en una serie de cuadros-inventario, donde se cuantifica su distribución a nivel de grupos tipológicos, tipos, secciones y un resumen de las marcas
y motivos que se disponen sobre el fuste y/o biseL Desgraciadamente, el estado de conservación de las piezas impide
precisar algunas cuestiones tipométricas, especialmente las
referentes a la relación entre longitud y anchura o longitud
y bisel, pues sólo en el 6 % de las piezas contamos con sus
dimensiones reales o reconstrufdas. Esta fragmentación nos
ha impedido conocer - aproximadamente en el 50 % de los
casos~ el tipo concreto a que pertenece el fragmento en
cuestión, quedando detenida la desc ripción en estos casos a
·
nivel de grupo tipológico.
El análisis de esta colección ha generado la necesidad
de concretar algunos criterios de clasificación con el ffn d.e
describir mejor algunos morfotipos. Así, no son frecuentes
31
[page-n-32]
pero tampoco excepcionales, las azagayas de sección aplanada con monobisel mayor de un tercio de la pieza. En éste
y otros casos similares hemos procedido a la definiéión de
un nuevo tipo secundario, aprovechando las ventajas del carácter de lista abierta de la tipología ósea de Barandiarán.
Las ampliaciones planteadas son las que a continuación se
recogen:
-Los fragmentos mediales que ofrecen bisel o son
todo bisel, en los que la sección de la pieza a la que
pertenecen es irreconocible por ese carácter, al igual
que su morfología longitudinal y transversal, han
sido agrupados· en la casilla 1.4, con la intención de
contabilizarlos por separado.
- Las puntas monobiseladas de sección circular cuyo
bisel es cóncavo longitudinalmente y mayor de uo
tercio han sido agrupadas bajo el número 4.16.1. De
igual modo se ha procedido con las piezas que ofrecen sección cuadrada e idénticos atributos, agrupándolas en este caso en el tipo 4.18.1.
- En el 11.1 hemos incluído aquellos fragmentos de
puntas finas cuya base es irreconocible por fractura.
-En el 25.1.2 hemos considerado a las ya mencionadas azagayas monobiseladas de sección aplanada y
bisel mayor de un tercio.
- En el25.1.3las monobiseladas de sección aplanada y
bisel lateral.
-En el 55.2.1, las agujas de cabeza truncada y evidencias claras de una perforación anterior.
En el apartado de !.a s secciones, hemos asimilado al criterio de su morfología transversal (circular, oval, cuadrada,
etc.), un parámetro tipométrico basado en sus índices de espesor, siguiendo criterios aplicados a otras colecciones (Barandiarán, 1981 y 1985). Esta posibilidad, ofrece la ventaja
de crear categorías mutuamente excluyentes pero al mismo
tiempo difumina algunas cuestiones estilísticas. En muchos
casos, debido a la fragmentación y a las pérdidas de materia
ósea, el índice de aplanamiento puede variar en una misma
pieza según sea obtenido en sus extremos o en su parte central.
Concretando Los criterios señalados, hemos adoptado el
cociente 1.40 como límite entre lo que serían las piezas espesas, con sección circular, circular con un lado recto, cuadrada, triangular e incluso oval, que quedarían situadas por
debajo del mismo, de las piezas claramente aplanadas, rectangulares y planoconvexas, cuyo índice de aplanamiento
sería superior al referido 1.40.
ll.3.
LA COMPARACIÓN ENTRE YACIMIENTOS
La comparación entre las diferentes unidades arqueológicas se ha realizado a partir de la definición de sus respectivas dinámicas tipológicas mediante la aplicación de los
32
procedimientos sefialados. Ello nos ha permitido observar
una serie de tendencias industriales de largo desarrollo a las
que en la medida de lo posible, hemos intentado dotar de un
marco temporal. Su variabilidad - tipométrica, tecnomorfológica y tipológica - ha sido interpretada casi siempre en
términos diacrónicos, evolutivos en definitiva. Con ello no
pretendemos rechazar la l)OSibilidad de que alguna de las series consideradas pudiera quedar mejor explicada como l'e sultado de una actividad funcional, pero tampoco queremos
ir más allá de la información manejada ni de los objetivos
propuestos.
Con un carácter exploratorio idéntico al que nos hizo
utilizar la prueba del cm-cuadrado en las series de Parpalló,
hemos aplicado la técnica del análisis de conglomerados a
las s. ries del Magdaleniense superior mediterráneo de los
e
yacimientos distribuídos entre el Ródano y Gibraltar. El mém
todo utilizado ha sido el k-. eans, empleado en múltiples
ocasiones en el ámbito de la Arqueología prehistórica.
Como en otras técnicas se parte de una matriz de variables, los grul)Os tipológicos en nueStro caso, e individuos:
las capas o unidades arqueológicas. El objetivo de este método es clasificar aquellos individuos similares dentro de un
mismo cluster, que a su vez deberán ser tan diferentes entre
sí como sea posible. El procedimiento empleado para medir
la distancia que separa las series manejadas no arranca,
como en otros casos del análisis de conglomerados, de considerar a cada individuo como un cluster por sí mismo,
puesto que en esta técnica hay que definir previamente el
número de grupos en los que se deben distribuir los individuos. De áhí que cada serie se integre en aquel grupo cuya
distancia a su centroide sea menor.
Este proceso puede repetirse tantas veces como se considere necesario, configurando en cada caso particiones sucesivas en dos, tres, cuatro grupos, etc, deténiendose cuando la distancia media al cuadrado de los componentes de
cada grupo n;specto a su centroide se aproxime a O. Dado
que los agrupamientos son independientes unos de otros,
puede darse el caso de que los individuos cambien de grupo al efectuar cada nuevo reagrupamiento, por lo que esta
técnica no proporciona una ordenación jerárquica de los individuos, de ahí que no sea aconsejable su ex:presjón como
dendrograma.
Con su aplicación a las series liticas del Magdaleniense
superior mediterráneo, francés y peninsular, hemos pretendido conocer sus posibilidades de aplicación. Al mismo
tiempo y tomando la variabilidad tipológica de la industria
lítica como criterio de agrupación, hemos intentado interpretar los resultados atendiendo a los dos niveles de discusión arqueológica fundamentales: en vertical, es decir si los
clusters responden a la existencia de diferentes horizontes
temporales y evolutivos del complejo industrial Magdaleniense superior, y en vertical, buscando en este caso su explicacjón en la existencia de facies regionales. Con ello no
hemos pretendido la definición de grupos culturales o etnoculturas (Vialou, 1985), puesto que este reducido número de
variables consideradas no permite inferencias de tal contenido. Simplemente hemos explorado las posibilidades de unas
técnicas recurriendo a la variabilidad de la industria lítica.
[page-n-33]
m.
III.l.
~
;
LA REGION MEDITERRANEA PENINSULAR:
EL ESCENARIO
ÁMBITO GEOGRÁFICO
La fachada mediterránea peninsular ofrece una importante diversidad geográfica sobre la que actúan elementos que la
dotan de cierta unidad, fundamentalmente, su disl>Osición sobre un eje costero, su baja latitud y los efectos templados del
Mar Mediterráneo. Sin embargo, la gran variedad de materiales y estructuras, las diferencias de altitud, Jos cambios de
orientación de los relieves, el clima o la vegetación son variables que manifiestan una marcada heterogeneidad.
Dentro de este eje mediterráneo, que tiene una longitud
lineal de algo más de 1.600 km, el área de estudio viene definida en gran medida por la dispersión de los yacimientos
estudiados. Sus limites pueden ser fijados trazando una banda de aproximadamente 100 km de ancho respecto de la Hnea de costa actuaJ desde la margen d. recha del rio Ebro a
e
Gibraltar Sobre esta franja se sitúan la totalidad de yacimientos arqueológicos aqui considerados (Fig. lli.l ).
Pero, más allá de estos límites convencionales, encontramos a occidente de esta línea una serie de relieves montañosos que separan una Uanura lito.r al- de extensión variable - del interior peninsular, configurado por una meseta
elevada en el sector septentrional y el valle del GuadaJquivir en el meridional.
Así, dentro del País Valenciano, el borde septentrional
de nuestra área de estudio se ve cerrado por el Sistema Ibérico, dispuesto en dirección NW-SE y con alturas que en algún caso superan los 1.800 m (Penyagolosa: 1.831 m). Estos relieves pierden altura a medida que nos acercamos a la
costa, conformando una serie de valles elevados de fondo
plano, delimitados por bloques fallados que se escalonan en
gradería hacía el mar. Su parte final, afectada por una importante acti.vidadneotectónica (Rey y Somoza, 1991), sirve
de transición y enlace con el Sistema Bético. En este tramo
central del territorio valenciano destaca la disposición de
una meseta elevada interior (Requena-Utiel) que es una prolongación de la castellana y, tras los últimos relieves ibéricos, la Uanura del Turia-Xúquer, que configura el mayor Uano litoral de todo el área (Terán y Solé, 1987).
En este punto confluye el Sistema Bético que con dirección WSW-ENE se dispone desde el Golfo ae Cádiz hasta
las costas de la Safor-Marina, recorriendo por tanto las divisiones político-administrativas actuales de Andalucía, Castilla-Mancha y Murcía para culminar en las comarcas centrome(idionales del Pafs Valenciano. Esta importante
cordillera alpina ofrece las más altas cotas altitudinales de
la península y puede ser subdividida en dos grandes regiones paleogeográficas: las zonas externas y las internas.
El Bético se dispone paralelamente a la Línea de costa actual y posee las cimas más elevadas del Sistema (Tejeda:
2.065 m; Nevada: 3.478 m; Gádor: 2.322 m; Filabres: 2.168
m). Al norte y separado por el surco intrabético, importante
corredor longitudinal salpicado de c1,1encas y altiplanicies (Antcquera, Granac!a, Ouadix...), se dispone la unidad Subbética
que discurre paralela a la anterior desde Gibraltar a Alicante y
que tanto por su menor altura como por los cambios de orientación es más discontinua. Esta unidad ofrece una serie de
contrafuertes elevados (Grazalema: 1.654 m; Mágina: 2.167
m; Cazo_rJa: 1.830 m; Sagra: 2.381 m; Espuña: 1.579 m; Aitan.a: 1.558 m), separados entre sí por depresiones elevadas y
pliegues-fallas que en algQI1 caso contituyen ejes fundamentales de comunicación interregional y con el interior peninsular.
Esta disposición y orientación de los relieves explica en
gran medida las carácterísticas. y trazado de una red fluvial
marcada por su limitado recorrido y su irregularidad. De hecho, si exceptuamos el Ebro, Túria, Xúquer y Segura, ninguno de los ríos de nuestra área de estudio supera los 200
km de longitud, Jo que unido a los marcados desniveles que
recorren a lo largo de esta distancia y a la existencia de un
régimen pluvial discontinuo, con un desigual estiaje, les
confiere un carácter torrencial.
Sobre este escenario, encontramos unas condiciones
bioclimáticas bastante heterogéneas. Las oscilaciones térmicas interanuales y el volumen de precipitaciones refleja situaciones muy extremas, que sólo s on explicables a partir
de Ja actuación combinada de los flujos atmosféricos, la latitud, altitud y disposición del relieve. Los parámetros termoclimáticos y ombroclimáticos, combinados con los facto-
33
[page-n-34]
4 2'
1
L
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jr
8.
9.
JO.
11.
12.
13.
14.
r.:::::::~
t;:;:ill .tooom
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2'
Bora Gran d'en Carreres.
Cueva de Chaves.
Cova Mat¡¡torw.
Cova deis 8/aus.
Abric de la Senda Vedada.
Cova del Volcán del Faro.
Cova del Parpalló/Cova de
us Malladetes.
Cava Foradada d'Oiivá.
Cava Beneito.
Abric del Tossa/ de la Roca.
cova deles Cendres.
Ratl/a de/Bubo.
Barranco de los Grajos.
Cueva del Caballo/Cueva
del Algarrobo.
Cueva de los Mejillones.
Cueva Ambrosio.
El Pirulejo.
Cueva de.Nerja.
lACa/a.
Górham's Cave.
Fig. UJ.l.: Localización de los principales yacimientos citados en el texto.
res mencionados, influyen decisivamente en la estructura y
composición del paisaje vegetal, dando lugar a la sucesión
de cuatro pisos bioclimáticos de vegetación: Tcrmomediterráneo, Mesomediterráneo, Suprameditcrráneo y Oromediterráneo (Rivas Martfnez, 1982 y 1987) (Fig. ill.2).
III.2.
b5l...
OV'
UJTIJ·
s
$
~• 2
[] •
.
~3
§ 7
Fig. lll.2.: Pisos bioclimáticos de la Península Ibérica (a partir
de Costa, 1986). 1: Colino; 2: Subalpino; 3: Mesomedirerrán.e o
cálido; 4: Supramediterráneo cálido; 5: Montano; 6: Termomediterráneo; 7: Mesomediterráneo; 8: Oromediterráneo.
34
LAS CONDICIONES PALEOAMBffiNTALES DURANTE EL TARDIGLACIAR (ca.16.500 - 10.500 BP)
. Las industrias magdalenienses que se describen en las
siguientes páginas fueron elaboradas, utilizadas y abandonadas durante el lapso de tiempo denominado Tardiglaciar en
el sistema cronológico-climático de la Europa del Norte.
Este segmento temporal se corresponde con los momentos
finales del Pleniglaciar reciente (Dryas antiguo), el intcrestadio tardiglacial y el Dryas reciente hasta el inicio del Holoceno (ca. 10.200 BP). Se corresponde, aproximadamente,
con el fmal del del estadio isotópico 2 y los momentos inmediatamente posteriores al tránsito 2-1 de las muestras
oceánicas. L os datos diponibles sobre las condiciones bioclimáticas de este período proceden, en su mayoría, de depósitos arqueológicos. A esta información se añaden algu-
[page-n-35]
nos datos sobre las manifestaciones del último glaciar en
los &istemas montañosos y unas breves referencias sobre la
paleogeografía litoral.
Ill.2. 1. LOS TESTIMONIOS DEL GLACIARISMO
TARDIGLACIAR
Los efectos del último glaciarismo cuaternario tuvieron
una manifestación reLativa en nuestra región, dada su latitud
y su posición periférica dentro del continente. Globalmente,
influyeron de forma desigual en. una región tan diversa desde ·
el ponto de vista geográfico, concentrando los sistemas Ibérico y Bético sus manifestaciones más características. En el
primero se han descrito depósitos periglaciares en los límites
de nuestra área de estudio: Sierras de Gúdar-Maestrazgo y
de Javalambre, expresados en gr¿zes litées y morrenas en el
primero (Gutiérrez Elorza y Peña Monné, 1989), aunque
desconocemos su posición altitudinal.
La unidad bética posee las manifestaciones glaciares
más meridionales del continente, aunque limitadas a sus
cumbres más elevadas. En el área del Veleta-Mulbacén se
han descrito dos conjuntos morrénicos, atribuyéndose el
más reciente a.l Tardiglaciar. Estos depósitos se sitúan a
unos 2.350 m de altitud (Goy, Zazo y Baena, 1989).
Ill.2.2.
ill.2.2.1.
DATOS PALEOCLIMÁTICOS DE L OS REGISTROS ARQUEOLÓGICOS
Sedimentos
Los resultados paleoclimátieos obtenidos a partir del
análisis de Jos sedimentos arqueológicos no permiten proponer una secuencia paleoclimática regional, aunque servirán de base, junto con las dataciones absolutas, para trazar
las relaciones secuenciales entre yacimientos. La información disponible es todavía fragmentaria, aunque se ·pueden
reconocer una serie de pulsaciones frfas en el interior de
una o varias fases templadas, en las que los depósitos fluviales y en arroyada difusa, de desigual energía, son el medio característico. Así mismo, la existencia de hiatos y procesos erosivos al principio y final de la secuencia que nos
ocupa, dota d.e cierta complejidad a los registros disponibles, lo que incide negativamente a la hora de enfrentar y
unir las escasas estratigráfias estudiadas. El tránsito al Holoceno está acompañado de procesos erosivos, desarrollados bajo un clima con estaciones marcadas y con una pluviometria in-eguJar, lo que dará lugar a la denudación de
laderas y colmatación de valles (Fumanal, 1986 y 1990;
Jordá Pardo, 1992).
ID.2.2.2.
Los paleopaisajes tardiglaciares
La escasa entidad del último glaciarsmo, los efectos del
Mediterráneo y la baja latitud de la región, son elementos a
retener a la hora de interpretar la evolución de las asociacione:s vegetales de nuestra área de estudio. Esta situación
apunta a que los cambios registrados en la vegetación tardiglaciar puedan ser relacionados más con variaciones del
grado de humedad-aridez que con lá temperatura (LeroiGourhan y Renault-Miskovsky, 1977; Dupré, 1979).
Los datos disponibles para la descripción de los paleopaisajes tardiglaciares proceden en su mayoría de depósitos
arqueológicos, con la excepción de la secuencia obtenida en
la turbera de Padul (Granada). En esta secuencia, recientemente revisada (Pons y Reillé, 1988), se ha descrito un incremento de las condiciones estépicas en ca. 15.000 BP. La
fase P3g viene definida por un cierto retroceso de los pólenes de Pinus en beneficio de las Poaceae, Juniperus y otros
taxones de caracteósticas estépicas. Sin embargo, este cambio en el diagrama es interpretado como una mejoría general en las condiciones paleoclimáticas durante la estación de
crecimiento. Una mejoría más clara parece manifestarse entre el"13.000 -ll.OOO BP, a· diferencia de lo ocurrido en
otras regiones europeas, donde no se constata hasta ca.
10.000 BP. Las nuevas condiciones, algo más templadas y
húmedas, posibilitaron cierta expansión del Quercus de hoja
caduca, con presencias significativas de Quercus-ilex y Pislacia. A continuación, en la fase P3l, ca. 11.000-10.000 BP,
se atestigua un cierto retroceso de los Quercus, paralelo a
un incremento de Pinus, Juniperus y Artemisa. Este aumento de los tax.ones estépicos se relaciona con el Dryas reciente. Por último, una nueva mejoría climática queda registrada
desde el 10.000-9.000 BP, al producirse un retroceso general de las plantas estépicas, del Pinus y Juniperus. Paralelamente, se produce un incremento sostenido de Quercus, Pislacia y Quercus suber ~ste último a partir de P3q, ca.
8.000 BP- (Pons y Reillé, 1988).
Esta sucesión no es fácimente parálelizable con la obtenida a partir de los análisis palinológicos realizados sobre
sedimentos arqueológicos, quizás porque las condiciones de
formación de ambos depósitos, su conservación y representatividad no sean las mismas. No obstante, existen coincidencias destacadas como el reconocimiento del Pinus como
especie árborca fundamental en el paisaje tardiglaciar,
acompañado casi siempre de algunos taxones termófilos,
quizás porque en nuestra región, las condiciones rigurosas
no fueron lo suficientemente frías --o constantes- cómo
para desplazar y hacer desaparecer dichos taxones (Dupré,
1988).
La secuencia paleoclimática derivada de los análisis palinológicos no siempre será coincidente con propuesta por
la sedimentología, pero complementará sus resultados. En la
«interfase Malladetes D» ( 19.200- 16.500 BP) se produce
cierto desajuste entre los resultados de ambas disciplinas,
puesto que la pulsación fría intercalada entre los dos momeo"
tos claramente benignos, concretada en un Lecho de plaquetas de gelifracción ~strato IV del corte ex.terior de Malladetes (Z-ll)- , no queda registrada por el polen. Ello es
explicado a partir de una doble hipótesis que contempla
bien la infiltración de los poJenes entre las plaquetas, bien La
probable incrustación de estos gelifractos en el inmediato
nivel inferior (Dupré, 1981 y 1988). Un mayor desarrollo de
la cobertura arbórea se aprecia en los estratos m y li del
corte exterior de Malladetes. El mayor grado de humedad
junto a la suavidad climática permiten la presencia del abeto, platano y Los helechos triletes que, junto a los siempre
mayoritarios pinos y los Quercus en progresión, serán lo
más destacado del diagrama. Ambos niveles ofrecen restos
industriales del Solutreogravetiense, estando fechado el más
35
[page-n-36]
inferior en 16.300 BP (Fortea y Jordá, 1976). En este momento se interrumpe la estratigraffa de Malladetes, produciéndose una laguna sedimentaria de aproximadamente
6.000 años, que obliga a buscar en otros registros el hiato
marcado en este yacimiento.
El depósito del TossaJ de la Roca puede servir para llenar el vacío señalado en Malladetes, al menos los resultados
obtenidos para sus niveles basales son coherentes con la
fase final de les Malladetes (Dupré, 1988). Su nivel IV ha
proporcionado un alto porcentaje de pólenes arbóreos, de
los que el Pinus supone más de Jos dos tercios; otras especies como el Quercus, Buxus, Juniperus y Abies, también se
hallan presentes. Por último, entre las herbáceas sobresalen
las compuestas cicoráceas y las gram[neas (López in Cacho
et al. , 1983). Estos datos sefialan unas condiciones frías y
secas, lo que unido a su datación (15.360 BP), inclinan a las
autoras a situar TR-IV dentro de un momento asimilable al
Dryas 1 de la zonación polínica. En este sentido, remitimos
a los comentarios referidos a esta cuestión en el apartado
dedicado a la cronoestratigraffa.
La unidad superior - TR JIJ- ofrece un desarrollo todavfa mayor de la cobertura forestal (polenes árboreos:
AP = 98 %), con el pino como especie más representada,
acompañado al principio y final del episodio por el abeto y
el boj. En cuanto a las herbáceas, las gramíneas son el grupo
más significativo. Esta asociación sugiere un clima más templado y húmedo, relacionable con el Béilling (Cacho et al.,
1983). Por su parte, en el nivel TR-ll, datado entre 12.69012.140 BP, se aprecia un cierto retroceso de los taxones arbóreos. El pino, siempre dominante, se verá acompañado al
principio y final de este momento por Buxus y Quercus respectivamente, mientras que el abeto también queda documentado, aunque de fonna puntual. El estrato herbáceo estarfa formado, fundamentalmente, por las gramíneas.
El proceso erosivo señalado entre los estratos n y I del
Tossal explica en parte las diferencias reflejadas en el díagrama entre este último y los inferiores - ll a IV-. No
sólo descienden las AP al 30-50 %, también hay novedades
a nivel de especies al estar los taxones termófilos más diversificados: Alnus, Juglans, U/mus y Quercus. Un cambio importante reflejan las NAP, constitufdas mayoritariamente
por las compuestas y otras especies mediterráneas, y que
llegan a equipararse con las AP. Esta asociación es interpretada como expresión del recalentamiento del Allerod, bajo
un clima seco y templado (López in Cacho et al. , 1983).
Otros datos más puntuales confirman la importancia de
las pináceas en e l paisaje vegetal del mediterráneo würmiense. As(, en Verdelpino esta especie supone el 70% de
Jos polencs identificados en las muestras correspondientes a
la ocupación Magdaleniense - 12.930 BP- , dando lugar a
un bosque denso en el que también tendrfan cabida el Corylus, Juniperus, Buxus, las ciperáceas y los helechos, bajo un
clima fresco y humedo (Moure y López, 1979). También en
Nerja se documenta este taxón, al igual que el Quercus y
Olea, pero en este caso a traves de los restos carbonizados y
elementos vasculares, ya que hasta el momento los análisis
polínicos efectuados sobre las muestras de la Sala de la
Mina han resultado estériles. Quizás, tal y como señala Guillén ( 1986), las corrientes de aire debidas a la termocirculación impidieron la depositación de palinomorfos en esta
parte de la cavidad.
36
El abeto, posiblemente Abies pinsapo por su carácter
xerófilo, es quizás el taxón extinguido más significativo de
entre la flora documentada en los depósitos arqueológicos
de Malladetes y Tossal. En la actualidad se encuentra refugiado en algunos puntos de Andalucfa, en regiones de cierta
altitud y sobre todo elevada pluviometria, como es el caso
de la Sierra de Grazalema. Está documentado a partir det
16.300 BP en les Malladetes, favorecido por el aumento de
la humedad y aparece también en el Tossal, tanto en tos momentos más frfos y áridos - TR. IV- como en los templados y secos - TR. 1 por lo que su posible utilización
como indicativo climático es relativa.
Estos datos señalan que desde la interfase templada detectada en les Malladetes (ca. 19.200-16.500 BP) se va a
instalar un paisaje formado por el pino como especie arbórea fundamental con las compuestas y gramíneas como sustrato herbáceo más persistente. Otro dato destacado es que
los taxones mediterráneos están presentes en todos los momentos de la secuencia de Malladetes y del Tossal, adquiriendo una mayor entidad a medida que nos acercamos al
Holoceno. Esta situación permite pensar que el Mediterráneo peninsular se vió favorecido por un recalentamiento
precoz, tal y como se apunta para el SE francés (Leroi
Gourban y Girard, 1977; Vemet y Thiébault, 1987), o en las
mismas conclusiones de Padul (Pons y Reillé, 1988), de ahf
que los cambios en el paisaje no sean bruscos y mantengan
cierta continuidad.
Has ta ahora nos hemos centrado en la reconstrucción
del paisaje a partir del polen fósil. Conviene ahora dar paso
a los resultados del análisis del carbón vegetal, cuya presencia en los sedimentos arqueológicos conlleva, de no existir
ningún fenómeno de combustión natural, la intervención antrópica directa en e l proceso de selección, transporte y combustión de la madera en el propio asentamiento. Los análisis
antracológicos de edad tardiglaciar han sido realizados, fundamentalmente, sobre muestras de la RatUa del Bobo, Cova
de les Cendres, Tossal de la Roca y Cueva de Nerja (Badal,
1990; Uzquiano, 1990).
Los resultados obtenidos ban permitido a Badal (1990)
proponer una secuencia biocronológica organizada en dos
grandes fases.
La 1, de edad tardiglaciar (ca. 16.500- 10.300 BP),
viene definida por la asociación de taxones áridos
con Pinus nigra y Juniperus como árboles dominantes, acompañados de algunos Quercus. Esta asociación muestra alguna variación en el caso de Nerja,
donde las leguminosas son dominantes.
-La fase 2 (ca. 10.000-6.000 BP) parece corresponderse con la expansión y consolidación del bosque
mediterráneo de Quercus. Hay que anotar que estos
datos indican la existencia de un decalage N-S en
las asociaciones vegetales identificadas desde el
sur de Francia a Gibrallar y, aunque en ambas regiones se ha descrito un paisaje abierto, con coníferas y enebros, al sur del paralelo 4()2 parecen existir
unas condiciones más templadas y áridas que en el
norte.
-
[page-n-37]
ill.2.2.3.
Los restos pal eontológicos
Los restos paleontológicos hallados en los yacimientos
arqueológicos permiten esencialmente una doble lectura. En
primer Jugar pueden ser indicativos de unas condiciones paJeoclimáticas concretas, al implicar la presencia de déterminadas especies unas condiciones ecológicas restringidas.
Esta condición permite su utiJización con fines bioestratigráficos. En segundo, tienen un contenido paleoeconómico,
dado su origen antrópico. Esta intervención humana actua
de forma selectiva sobre el medio, d. ahí que no se hallen
e
registradas todas las especies existentes, ni que tampoco se
correspondan sus frecuencias relativas con la distribución
.real de la fauna
En nuestro caso, la posibilidad de establecer una secuencia bioestratigráfica a partir del significado paleoclimático que pudieran tener algunas especies queda reducida a
un número muy limitado de especies. Asf, en Jos depósitos
tardiglaciares de la región mediterránea se documenta un
conjunto de mamíferos ungulados muy similar al potencialmente actual, destacando tan sólo un ligero aumento de especies tradicionalmente asociadas con el medio forestal jabalí, rebeco y corzo- en los momentos de transición al
Holoceno, Lo que coincide con el aumento de la temperatura
y la humedad señalado por Jos análisis paleobotánicos. Esta
situación se debe tanto a las condiciones .relativamente templadas de la región, como al grado de adaptación de las especies representadas, Jo que impidió fluctuaciones significativas deJ tipo ausencia-presencia. Este tipo de sustituciones
sí se aprecian en eJ Cantábrico, Cataluña y SE francés, donde se registran algunas especies vinculadas con la región eurosiberiana (pe: Rungifer, Bison, Elephas sp. o Crocuta
sp.), que no han sido identificadas al sur del.r.ío Ebro (Estévez, 1987). En nuestra área de estudio Cervus elaphus y Capra pyrenaica ya eran las especies básicas desde ca. 20.000
BP, observándose una progresiva reducción de Bos sp. y
Equus sp. desde ca. 30.000 BP.
Una mayor sensibilidad a los camb.ios climáticos parecen mostrar los micromamíferos, aves, peces y moluscos.
Los primeros tienen su origen en la ocupación de Jas cuevas
por parte de las rapaces y pequeños carnívoros, por lo que
su origen antrópico puede ser prácticamente desestimado
(GuiJlem y Martfnez, 1991). Y otro tanto pued.e ocurrir con
una parte de las aves, sobre todo las de pequeño tamaño.
Aunque no disponemos de un estudio global de la rnicrofauna hallada en los registros tardiglaciares, si contamos con
referencias preliminares. Así, la presencia de Microtus arvalis en Tossal, Cendres y Bolumini puede ser considerada
como un indicador tle condiciones frías. ya que su distribución actual queda restringida a las zonas de montaña del
piso oromediterráneo (Guillem in Fumanal, Vj]]averde y
Bemabeu, 1991). En la Cova de les Cendres acompañan a
esta especie el Microtus cabrerae, Microtus duodecimcostatus, Arvicola sapidus, Apodemus sylvaticus, Coccidura sp. y
Erinaceus europaeus. Salvo la primera de las especies, el
resto han sido identificadas también en Gorham's Cave,
Nerja, Bolumini, Volcán o Matutano. El lirón - Eiyomis
quercinus-, indicativo de un biotopo pedregoso con cierta
cubierta arbórea, está documentado también en Tossal, Cendres, Bolumini y Nerja. En este último yacimiento se citan
también dos insectívoros -Myotis myotis y Mi11iopterus
schreibersi- especies asociadas normalmente a una fauna
templada cálida y cuyos hábitos forestales pueden convertirse en troglófilos ante cualquier evento climático o antrópico
que haga retroceder la cobertura arbórea.
La avifauna es otro de Jos conjuntos potencialmente
importantes, puesto que en general habita en biotopos y
condiciones climáticas bastante restringidas (Vilette,
1983). La presencia del Alea impennis, especie hoy extinguida, refuerza el carácter frío señalado por la sedimentología para la capa 15 de la Sala de la Mina, sin que ello suponga la existencia de unas condiciones árticas,
impensables en latitudes tan meridionales (Dawson,J980).
La identificación del Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquiroja) en esta misma capa apunta en e¡;ta misma dirección, pues esta especie se encuentra actualmente en zonas
de montaña (Eastham, 1986). También en Cendres se cita
en su estrato ID la chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus), aJ igual que en el nivel B de Gorham's -¿Tardiglaciar'? (Eastbam, 1967).
La presencia de estas especies frías en nuestras latitudes
confirma su penetración c.n el Medit~rráneQ occidental durante el Tardiglaciar, ya señalada para el SE francés por Vilene (1983). Sin embargo, no debemos menospreciar la documentación de especies claramente mediterráneas, o
ubiquistas incluso, como la perdiz, codorniz o paloma, que
en cierto modo contrarrestan el carácter extremadamente riguroso que supondría la lectura parcial del registro, pudiendo pensar que La desaparición de un buen número de especies incluidas en los catálogos faunísticos tardiglaciares, se
debe tanto a los cambios paleoambientales de largo alcance,
como a la presión humana.
Por último, se pueden citar también algunos indicadores
bioclimáticos fríos entre la fauna marina de los yacimientos
de Andalucía oriental. En el nivel B de Gorham 's se ha señalado la presencia de Nucel/a lapillus, entre los moluscos
(Baden-Powell, .1964) y en Nerja se han identificado restos
de peces marinos que hoy tienen una distribución boreal:
Pollachius pollachius y Melanogrammus aeglefinus, en un
nivel datado en 10.860 BP (Rodrigo, 1991). Algunas de estas especies pueden ser relacionadas con el flujo de aguas
atlánticas frías llegadas al Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar y con un descenso térmico de las aguas
mediterráneas - 3 ó 4ij aproximadamente en ca. 18.000
BP- (Climap, 1976). Así parecen confirmarlo también los
depósitos de foraminíferos del Mar de Alborán, que señalan
la existencia de una microfauna fría entre el 12.000-10.000
BP (Pujol y Vergnaud, 1989). Estos datos plantean la posibilidad de que las tierras continentales (asociaciones paleobotánicas y paleofaunfsticas) y Las masas oceánicas (moluscos, peces y forami.Jiíferos) registraran con ritmos diferentes
el deshielo tardiglaciar.
ill.2.3. Paleogeografía litor al
La alineación y dirección de los relieves va a incidir decisivamente en una morfología costera en la que destacan
los grandes óvalos que desde Gibraltar al Ebro articulan la
fachada mediterránea peninsular. Dentro de esta disposición, la alternancia de acantilados, con pequeñas calas en la
desembocadura de las rambla.s y ríos, y costas bajas es sig-
37
[page-n-38]
nificativa de unos márgenes continentales bastante variados:
progradantes entre el Ebro y el Golfo de Valencia, intermedios entre Jos Cabos de la Nao y Palos, abrupto ·entre Palos
y Cabo de Gata -aunque conformado por materiales blandos- , para pasar a ser de tipo intermedio desde Almería a
Gibraltar (Rey y Medialdea, 1989). Esta diversidad de situaciones, filtrada por una neotectón.ica desigualmente conocida, puede ayudar a comprender mejor la incidencia de las
oscilaciones climático•eustáticas del nivel del mar en la
conservación de los yacimientos costeros de edad tardiglaciar.
Para la cuenca mediterránea occidental se ha calculado
un mínimo regresivo en torno al 18.000 BP que vendría a
coincidir con la isóbata - 100/120 m con respecto a la línea
de costa actual. Esta posición se desplazaría basta la isóbata
- 40 m durante el Holoceno inicial {ca. 9.000 BP) (Shackleton y van Andel, 1985). Este proceso transgresivo, con un
ascenso del nivel del mar de algo más de 1 cm/año, ocasionó ell'ecorte del medio continental, adosando paulatinamente la línea de costa a Jos primeros relieves y menguando la
franja litoral. Ello implicó que una parte de la plataforma
submarina actual quedara emergida durante Jos mínimos
eustáticos, aunque resulte difícil calcular su extensión dada
la variabilidad de los márgenes continentales {Fumanal y
Viñals, 1988; Fumanal et al. , 1991).
El desigual alcance de la última transgresión marina en
Andalucía y eJ País Valenciano -en términos de extensión
de tierras sumergidas- queda reflejado en el Mapa 1, donde se recoge el perfil continental correspondiente a la isóbo-
38
ta - 100 m. Desde un ponto de vista arqueológico, Jos efectos del cambio de posición de la lfnea de costa no se reducen únicamente a la pérdida paulatina de los territorios ocupados por los cazadores prehistóricos. Esta dinámica, al
menos en el caso del País Valenciano, se vio acompañada
p.or el desplazamiento simultáneo de las barras submarinas
y restringas, que cerraban un buen número de albuferas y
marjales, áreas que concentran una elevada productividad
primaria y que sin duda fueron muy importantes en la subsistencia de estos grupos. No disponemos de datos sobre la
ocupación de estas áreas durante el Tardiglaciar, aunque durante el Holoceno sí se han reconocido restos antrópicos
asociados a estos medios lacustres, que nos indican tanto su
explotación por parte de Jos cazadores postglaciares como
que el mar babfa alcanzado su posición actual {Mateu et al.,
1985).
La desigual incidencia de la proyección de la isóbata
-100m sobre La plataforma emergida puede servir también
para explicar la conservación de yacimientos volcados en el
uso de los recursos marinos en las costas de Andalucía. Las
diferencias señaladas entre el catálogo faunfstico de Nerja
con respecto al ofrecido por los yacimientos valencianos,
actualmente localizados en el mismo borde del mar: Cendres y Volcán, permite pensar que yacimientos con una estrategía económica similar a la de Nerja, es decir asentamientos cuyós territorios de captación estaban fuertemente
mediatizados por su posición litoral, se encuentren actualmente cubiertos por las aguas frente a las costas valencianas
(Aura et al., 1989; Fumanal et al., 1993).
[page-n-39]
IV.
INDUSTRIAS MAGDALENIENSES DE LA COVA
DELPARPALLÓ
Es sobradamente conocido el interés arqueológico que
suscitó la Cova del Parpalló desde las primeras notas publicadas por Vilanova i Piera ( 1893), situación que llevó al
propio Breuil a realizar un sondeo superficial en una de sus
frecuentes prospecciones y visitas a Valencia. Todas estas
circunstancias quedan reseñadas en la propia monograffa y
en obras más recientes, por lo que obviaremos su comentario (Pericot, 1942; Plá Ballcster, 1964; Fullola, 1979).
COVA DEL PARPALLO eGAND IA l
SIMBOL.OS
~
..--~··
~
.... tuM •• , .
•""tY•...,....
, . ....... .
.,....... .,......
.
~
!m
fZ)
2
SECCIONES
e
PLANTA
D
1
ID ...
••••
uo
A
A'
l
•
1'
D
E.3
,.
•
..
Fig. IV.la: Planímeuía de la Cova del Parpalló.
39
[page-n-40]
La excavación se inició en el verano de 1929, prolongándose durante 1930 y 1931 hasta excavar totalmente la
sala central y galerías. En consonancia con los procedimientos empleados por aquellas fechas, la cueva fue dividida en
sectores que fueron excavados independientemente por capas artificiales de 20 cm de grosor primero, de 25 a partir
de la campaña de 1930, hasta alcanzar los 8,50 m de profundidad (Fig. T b). No se apreciaron capas estériles en
V.l
Cova del Parpalló
- Om
Magdaleniense IV
- 0,80
Magdaleniense ill
- 2,50
Magdaleniense
n
.... 3,50
Magdaleniense I
r- 4,00
SolútreD-Auriñaciense
fmal
1-4,50
Solutrense superior
Fig. IV .1 b: Sectores de excavación, a pan ir de Pericot ( 1942).
estos primeros trabajos, señalándose tan sólo la presencia de
losas y bloques de origen autóctono y algún lentejón de tierras claras sin material alguno en la zona de la entrada,
mo.strándose ParpaUó como un yacimiento rico y sin alteraciones (Pericot, 1942).
El estudio de los miles de evidencias de todo tipo que
babfa proporcionado la excavación de Parpalló permitió establecer una de las secuencias paleolíticas más potentes de
Europa, documentando un escaso Graveúense en su base,
una de las secuencias solutrenses más completas y unos potentes niveles magdalenienses, de cuya descripción ya nos
hemos ocupado en otro lugar (Fig. 1V.2).
IV.l.
LA ELECCIÓN DEL TAL UD
El estudio de los tramos magdalenienses de la Cova del
Parpalló constituye el ñúcleo de este trabajo. Nuestro objetivo inicial se centraba originalmente en la revisión de la industria lítica y ósea del Magdaleniense m y IV, tramos que
no habían sido incluídos por Fullola (1979) en su revisión
de las industrias líticas del Paleolítico superior ibérico. Posteriormente, la necesidad de resolver las dudas planteadas a
la hora de fijar el momento de aparición y evolución de algunos tipos obligó a buscar una mayor profundidad en la
clasificación, ampliándola a la totalidad de la secuencia
magdalenicnse.
40
~ 5.25
Solu't rense medio
1- 6,25
Solutrense inferior
t- 7,25
Auriñaciense superior
1- 8,50
Fig. IV.2: Secuencia simplicada de la Cova
del Parpalló (Pericot, J942).
Nuesrras previsiones contemplaban estudiar separadamente los sectores de excavación planteados por Pericot hasta obtener una muestra significativa y representativa de la dinámica industrial de Parpalló. El estudio de la monografía y
la opinión de los investigadores que habían estudiado sus
materiales coincidían en señalar el denominado Talud-testigo como sector que podía reunir estos requisitos. A esta condición se unía un más que aceptable estado de conservación,
ya que cuando procedimos a la separación de los materiales
y a su agrupación por sectores y profundidades, pudimos
[page-n-41]
confirmar las observaciones que V. Villaverde nos había expresado. El Talud era, con diferencia, el sector que ofrecía
más garantías y prueba de ello era que el material se hallaba
envuelto, por debajo de las actuales bolsas de PYC, en periódicos de la época de la República.
Este sector, con sus aproximadamente 8 metros cuadrados de extensión, suponía alrededor del 12 % de la superficie total de la sala central, sin contar las Galerías y al igual
que los departamentos CE y L era la zona más fértil, concentrándose en este sector oriental la gran mayoría de los
hogares y acumulaciones de cenizas descritos en los diarios
y en la monografía (Pericot, 1931 y 1942).
El material no ofrecía ningún tipo de separación ni se.lección, pues tal y como señalara Pericot el Talud se excavó
«...con un cuidado mayor si cabe que para el resto de la cueva a fin de que no se perdiera ninguna observación ni ningún resto por pequeño que fuese» (Pericot,l93l b: 5). Esta
meticulosidad queda refrendada en los anáHsis tipológicos y
su mejor testimonio es la frecuencia alcanzada por el utillaje microlaminar en las capas superiores.
Desde un principio comprendimos que la consulta del
diario de excavaciones podría aportar datos de indudable
interés sobre el proceso de excavación, diario que nos fue
remitido amablemente por J. M.• Fullola y d.e l que hemos
extraído la documentación manejada en el apartado relativo
a la estratigrafía. Esta será la base documental del próximo
apartado, junto a las fotografías realizadas por el propio
Pericot durante la excavación del Talud, cedidas amablemente por B . Martf, director del Servei d'Investigació
Prehistorica.
Advertir por último que si bien la djscusión queda centrada en el Talud, la dinámica del resto de los sectores también ha sido consultada, por lo que toda generalización debe
comprenderse en estos términos. Por supuesto, queda pendiente intentar el ensamblaje de los diferentes sectores con
el fín de comprender mejor la dinámica del yacimiento.
IV.2.
LA EXCAVACIÓN DEL TALUD
La excavación del Talud se realizó con el corte estratigráfico a cara vista obtenido tras eJ vaciado de la sala central y mediando el estudio de los materiales obtenidos en las
campañas anteriores: «La excav11ción del testigo se hizo por
capas, siguiendo las características que mostraba el corte
del talud y cortando las clrpas por los lugares que el estudio
realizado durante el invierno indicaba la existencia de una
separación de nivel arqueológico» (Pericot, 1942: 46).
Desafortunadamente, con su excavación se perdía el último testigo conservado en el interior de la sala, donde presumiblemente se encontraba el registro mejor conservado.
No obstante, durante la consulta de algunas notas y planos
depositados en el Servei d 'Invesrigació Pxe.historica, pudimos hallar referencias que podrían sugerir la ell.istencia de
yacimiento arqueológico en el arco exterior de la cueva. Es
más, en el año 1958 se rea:lizó una corta campaña de limpieza, preparatoria de lo que debía ser una nueva excavació,n,
debajo de los grandes bloques que señalara Pericot en sus
primeras visitas y que deben sellar el yacimiento exterior
- si es que existe realmente.
No disponemos de una descripción detallada de la coloración, la fracción o composición de los sedimentos que
constituían el relleno de Parpalló, de sus características
litoestratigráficas en definitiva. Sin embargo, si existen anotaciones, así como algunos croquis y fotografías que pueden
alumbrar algunas cuestiones. Basándonos en esta documentación podernos plantear algunas consideraciones sobre el
proceso de excavación y una descripción del relleno, pero
sin que ello nos haga olvidar unas limitaciones que son insalvables.
Lógicamente esta documentación también permite uná
lectura más amplia, que incide en la metodología practicada
durante la excavación de Parpalló. Sin inümción de ir más
allá de los datos disponibles, se puede pensar que Pericot
distinguió algún tipo de capas naturales y siguió su buzamiento en la excavación del Talud. Al menos, en algún
caso, se describe explícitamente que la razón de la división
estratigráfica no es otra que la diferente coloración del relleno. El porqué este hecho no quedó reflejado en la publicación es algo que desconocemos.
IV.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CAPAS PRACTICADAS
La circunstancia de ser el último sector excavado quizás
influyó en el desigual espesor de las capas que, al menos en
los primeros cuatros metros del depósito, no se ajustan a Jos
25 cm descritos en la monografía. Pero, no es sólo este el
aspecto más destacado. La desigual profundidad de las cotas
señaladas para cada uno de los extremos del frontal del Talud sugiere que estas capas no eran horizontales. Su inclinación es coincidente, en general, con los buzamientos que se
observan en las fotografías seriadas de la excavación (Láminas II y ni). Esta disposición de las capas es todavía visible
en algunos restos del depósito adheridos a las paredes de la
cueva,localizados casi siempre en relación con oquedades y
posibles surgencias. Estas mismas observaciones actuales
indican que el Talud, por Jos perfiles de la pared y formaCión columnar que lo limitan, pierde exten.sión a medida
que gana profundidad.
Si bien la capa 14 fue el límite inferior establecido, con
ciertas reservas, para los depósitos magdalenienses en el Talud (Pericot, 1931 ), describimos a continuación las 29 capas
practicadas en este sector hasta alcanzar la base de la cavidad. Advertir que en los casos en que figuren dos cotas separadas por el signo/, estas corresponden a sus profundidades máximas y mínimas en los vértices izquierdó -W- y
derecho - E - del corte a cara vista, considerado ahora
frontal del Talud. Lógicamente, si sólo se menciona una
única cota es que ésta es la misma para ambos laterales
(Fig. IY.3).
-Capa 29 (7 .30 - 6.50 m).
A partir de los -6.50 m, la colada del fondo de la cueva
empezaba a ganar extensión hasta cubrir completamente el
sector. Desde un punto arqueológico, se anota la caHdad de
alguna de las plaquetas y la presencia de hojitas de dorso
(Pericot, 1931: 56).
41
[page-n-42]
-Capa 28 (6.50- 6.25 m).
El tlnico elemento destacado en el diario es el tamaño y
abundancia de las placas calizas, de las que un buen número
presentaban grabado y pintura.
-Capa 27 (6.25 - 6.00 m).
A muro de esta capa y junto a la columna estalagrnftica
se describe la presencia de un bogar conformado por grandes placas calizas, en algún caso decoradas y en cuya base
se delimitó una zona de tierra roja. Se dibujan las primeras
puntas bifaciales solutrenses halladas en este sector.
-Capa 26 (6.00- 5.75 m).
Se cita la presencia de varios dentaliums, pequeños caracoles perforados y puntas solutrcoses.
- Capa 25 (5.75 - 5.50 m).
AquJ parece situarse un cambio en las caractetisticas
del depósito con respecto a los niveles superiores: « ...surten
molts penyots, moltes plaques i molts ossos, alguns d'animal gros. No sembla que hi hagi aquella zona clara de terra
cremada.» (Pericot. 1931: 52). En esta capa siguen estando
presentes las puntas bifaciales, destacando la presencia de
un diente fósil de escualo, probablemente Carcharodon carcharia (Soler, 1990).
-Capa 24 (5.50- 5.25 m).
Tan sólo se mencionan y dibujan alguna punta bifacial
y algún dentali11m.
-Capas 23, 22 y 21 (5.25 - 4.95 m).
A pesar de que no se detallan las cotas individuales de
cada capa, es evidente que en estos casos no se ajustan a los
25 cm vistos hasta ahora para las capas inferiores. En el diario se traza un croquis de la disposición de estas capas que
en la reconstrucción del corte hemos intentado mantener
con la mayor fidelidad (Fig. IV.3). Esta clisposición podría
hacemos pensar en el reconocimiento de algún tipo de lamínación o lentejones.
Para la capa 21 se menciona un cambio en la densidad
de materiales y sedimentos: « ...surt molt poc. La terra cremada i esteril abunda... » (.Pericot, 1931: 48). Las puntas de
pedtlnculo y aletas estan presentes desde la capa 23.
- Capas 20 y 19 (4.95- 4.55 m).
En este caso ocurre una circunstancia similar, aunque
muy posiblemente la mayor parte de los 40 cm de espesor
de ambas capas corresponde a la 19. El dibujo del perfil de
la capa 19 semeja una cubeta, destacando un cambio en el
buzamiento, ahora E-W, « ... perqué ara l'orientació de les
capes es en sentit invers.» (Pericot, 1931: 47).
-Capa 18 (4.55/4.25- 4.55 m).
Esta capa presenta una silueta de cuña adosada a la formación columnar. Se cita la presencia de varias puntas de
escotadura y hojitas de dorso, pero « ... no ha sortit cap dimoni» (= puntas de pedúnculo y aletas).
42
-Capa 17 (4.25/4.00- 4.55/4.25 m).
Tan sólo se menciona la primera punta de pudúnculo y
aletas baUada en el sector, junto a la pared E y a una profundidad de -4.45 m.
- Capa 16 (4.00- 4.25/4.00 m).
Sin cambios con respecto a lo anterior.
-Capa 15 (4.00/3.66 - 4.00).
AJ igual que la capa 18, esta unidad ofrece una silueta
en cuña adosada a la columna, señalándose su coloración
negra.
-Capa 14 ( 4.00/3.66- 4.00/3.80 m).
Esta capa debía ser la última del depósito magdaleniense, si nos atenemos a sus profundidades, aunque se mantiene alguna reserva sobre su exacta atribución (Pericot,
1931).
-Capa 13 (3.66/3.45 - 3.80/3.55 m).
Se inaugura un gran paquete de tierras claras con algún
cambio local que se detalla en relación con la uniformidad
mencionada. Muestra un claro buzamiento W-E.
-Capa 12 (3.45/3.25 - 3.55/3.38 m).
Siguen las mismas tierras claras señaladas en la capa inferior, dibujándose como es habitual algunas piezas en sílex, hueso y plaquetas.
-Capa 11 (3.25/2.90- 3.38/3.15 m).
Señala y dibuja Pericot, algunos punzones biapuntados
y una punta biselada con decoración a base de líneas longitudinales. De igual modo, anota el mayor tamaño de las piezas lfticas respecto de las capas superiores.
-Capa 10 (2.90/2.80- 3.15/2.95 m).
Se corresponde con un paquete de tierras mucho más
oscuras. Lo ondulado de su representación nos lo muestra
como un nivel destacado de sus adyacentes y uniforme, con
una inclinación W-E.
-Capa 9 (2.80/2.35 - 2.95/2.40 m).
Esta unidad de excavación es bastante más gruesa que
las practicadas hasta ahora. Vuelven las tierras claras, todavía cenicientas a muro de esta capa, cuando se completa el
denominado Magdalenicnse U (Pericot. 1942). Tal y como
se recoge en el diario " ...continua la capa 9 amb la matei.xa
grolleria deis sfleX», renriéndose al utillaje tosco de los niveleS superiores.
-Capa 8 (2.35/2.00 - 2.40/2.00 m).
Se corresponde con un paquete de tierras cenicientas en
cuyo interior se distingujó un lentejón de tierras claras que
casi no proporcionó material arqueológico. Junto a la pared
se señala alguna Jamjnación de tierras rojas con abundantes
huesos.
[page-n-43]
-Capa 7 (2.00/1.70- 2.00/1.80 m).
Si.guen las mismas tierras grises y cenicientas, señalándose asimismo algún lentejón de «terra clara molt poc fert:il» (Pericot, 1931:36).
-Capa 6 (1.70/1.45- 1.80/1.60 m).
alguna pieza dudosa, no hallamos ,ningún fragmento cerámico o lftico claramente atribu.íble a momentos más recientes.
IV.2.2.
Se señalan las mismas tierras grises y cenicientas, pobres en material arqueológico.
-Capa 5 (1.45/1.1 O- 1.60/1.00 m).
Dé textura semejante y coloración cenicienta, " ... és
forya esteril sobretot la terra cremada del centre on apenas
surt res» (Pericot, 1931 :35). Algún nivel de cenizas debía
ocupar la parte media de la capa según estas observaciones,
que dada su esterilidad quizás pueda relacionarse con algún
vaciado de hogar (?).
-Capa 4 (1.10/0.80- 1.00/0.80 m).
La capa 4 volvía a presentar un color grisáceo y ceniciento. Como nota a destacar hay que mencionar la presencia de una punta bifacial con ped.únculo y aletas incipientes,
dibujada en el diario junto a los materiales de esta capa y
que inicialmente incluúnos aquí cuando en realidad corresponde a la capa 1.
-Capa 3 (0.80- 0.65 m).
Tal y como se nos describe y dibuja su sección en el
diario, podemos pensar que esta capa se corresponde con
una cubeta o un nivel uniforme de cenizas y restos quemados. Describe Pericot (1931:32) una especie de hoyo «onhl
ha més cremat, apenes hi han puntes de dors rebaixab>.
La inexistencia de materiales etiquetados bajo la denominación de capa 3 fue una de las sorpresas que en principio nos hi1.0 dudar sobre la elección del Talud como sector
a estudiar. Sin embargo, la lectura deJ diario y el hallazgo
de un pequeño paquete con esquirlas y dos hojitas de dorso -únicas piezas junto a un punzón de esta capa dibujadas en el diario- nos hizo pensar en una doble explicación. La primera de ellas es la reflejada ·en el propio
diario: el caracter de cubeta y su esterilidad manifiesta. La
segunda es su etiquetado como capa 2, Jo que no alteraría
su inclusión dentro del MagdalenienseN, al ser 0.80 m la
profundidad tanto de la capa 3 como del límite inferior de
esta fase.
-Capa 2 (0.65/0.37 - 0.65!0.30 m).
Paquete de tierras sueltas de color grisáceo, muy rico en
materiales arqueológicos.
-Capa 1 (0.37/0.00- 0.30/0.00 m).
Esta. capa se caracterizaba por su carácter seco y pulvurulento. Durante la selección y limpieza de sus materiales ha1lamos algunas balas de fusil y botones de bronce
que pueden ser relacionados con la decapitación sucesiva
de los sedimentos durante la extracción del estiercol depositado en la cueva al ser utilizada como corral. Con la excepción de la punta de pedúnculo y aletas mencionada y de
CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO Y SU
CORRELACIÓN CON LAS CAPAS DE EXCAVACIÓN
Durante el estudio de las fotografías correspondientes a
La excavación del Talud se apreciaron ciertas variaciones en
la textura y composición de los sedimentos que podían
aportar algún dato sobre el proceso de excavacióll y las divisiones culturales establecidas. Con el fin de contrastar estas apreciaciones, solicitamos a M.• P. Fumanal una valoración de la secuencia a partir de las fotografías conservadas.
Sus comentarios son en gran medida la base sobre la que se
han redactado estas notas.
La seóe fue analizada detenidamente, en algún caso
mediante visión esteroscópica al solaparse entre sí algunas
imágenes, apreciándose variaciones significativas. Lógicamente, las limitaciones que impone esta documentación no
pueden ser sobrepasadas y los comentarios que de su estudio se derivan no dejan de ser una aproximación, hipotética
y recreada, a la estratigrafía de este sector.
De muro a techo se pueden apreciar cuatro grandes episodios que son reconocibles en el dibujo del corte realizado
a partir de la proyección de las imágenes diapositivadas. En
ese perfil se aprecian algunos cambios en el buzamiento de
los depósitos, una disminución. de la tracción gruesa de techo a muro y la disposición de laminaciones cruzadas en el
paquete central (Láms.ll y m y Fig. IV.4).
Caracterizado por su estratificación masiva, muestra una cierta disposición horizontal en su base. La fracción
gruesa de morfología angulosa es abundante, destacando los
grandes bloques a muro. Su coloración es oscura con «lentejones» blanquecin.os que quizás puedan ser relacionados
con procesos de carbonatación. Su contacto con el tramo superior es erosivo.
IT) Es quizás la parte más compJeja de la secuencia.
Se compone de una sucesión de delgadas capas oblícuas de
trazo oblicuo que adoptan una geometría de suaves cubetas
que se encajan sobre La anterior y que por ello adoptan una
disposición lenticular. La fracción gruesa parece disminuir
con respecto al tramo inferior y también es de menor tamaño. Su coloración es oscura y a techo se aprecia un contacto
brusco con el paquete superior.
ID) Tratno bastant¡;: homogéneo de sedimentos finos
con cantos pequeños muy dispersos. Se dispone horizontalmente con respecto a la base. Coloración clara.
IV) Sedimento caótico y masivo con cantos dispersos.
Su coloración también es clara aunque el techo del corte se
encuentra bastante enmascarado por una colada de barro.
A este corte le hemos superpuesto, en una escala lo más
aproximada posible, la proyección de las capas de.excavación con las profundidades anteriormente referidas (Figs.
IV.3 y IV.4). Con este procedimiento intentamos contrastar
basta que punto los cambios en el buzamiento de algunas
capas se correspondían con los observados en las fotografías y si los cuatro episodios podían ser correlacionados con
los límites establecidos para las divisiones culturales. Los
n
43
[page-n-44]
Fig. rv.J : Capas practicadas en la excavación del Talud (a panir de Perieot. 193 1).
44
[page-n-45]
---- -
111
.--.....
D _,..-
--
-
--
~
~--
11
o
2m
Fig. IV.4: Corte estratigráfico frontal del Talud elaborado a partir de la documentación fotognHica.
45
[page-n-46]
resultados obtenidos avalan algunas de las afirmaciones señaladas al referimos al proceso de excavación del Talud.
Así, en el episodio m se observa un cierto buzamiento W-E
que es coincidente con las capas identificadas como pertenencientes a este momento --
las laminaciones «cruzadas» del dibujo del corte, aunque
esta coincidencia no pretendemos convertirla en exacta correspondencia. I gualmente, la disposición más o menos horizontal del depósito que se ha señalado para el episodio I
tienen su reflejo en la posición paralela de las últimas capas
practicadas en el Talud -de la capa 23 a la 29.
La otra cuestión a la que nos queremos referir es la relación entre Jos cambios apreciados en los sedimentos y la seriación arqueológica. Aunque para el caso del registromagdaleniense suponga avanzar resultados de una discusión no
jniciada, la secuencia reconocida en el Talud y sus capas correspondientes se resume a continuación:
- Magdaleniense superior: capas 1 a 4.
-Magdaleniense antiguo/Badeguliense: capas 6 a 11.
-Solutreogravetiense: capas 12 a 19, hasta la 20 si nos
atenemos a la revisión de Rodrigo (1988).
- Solutrense superior: capas 20 a 23.
- Solutrense medio: capas 24 a 27.
-Solutrense inferior y Gravetiense: capas 28 y 29.
Mientras que la distribución de las capas de excavación
en los cuatro epísodios descritos en el corte no resulta tan
nítida, ya que sus respectivos límites no son tan exactos:
IV) Capas l a 6.
ill) Capas 6 a lJ-12.
II) Capas 11-12 a 26.
1) Capas 27 a 29.
A pesar de las precauciones señaladas, estos datos parecen índicar que existe cierta coincidencia entre los límites
de Jos episodios sedimentarios y los de las fases arqueológicas, sobre todo en lo que respecta a los depósitos más recientes.
IV.2.3.
FRECUENCIA Y DENSIDAD DE MATERIA·
LES
Antes de abordar la descripción de las industrias magdaleoienses del Talud, se describen las densidades de materiales·por capas y fases arqueológicas. Para ello se han utilizado las tres categorías disponibles: industria Jitica
retocada, industria ósea y plaquetas decoradas. La procedencia de estos datos es diversa. Aparte de nuestros resultados obtenidos para las 13 p¡jmeras capas de excavación, hemos seguido los recuentos de Rodrigo ( 1988) para las capas
solutreogravetienses -20 a 14- y de Fullola (1979) para
el resto basta completar las 29 capas del Talud. Los datos
sobre la industria ósea proceden de también de nuestro estudio, aunque sólo se incluyen los relativos al Magdaleniense.
Los recuentos de las plaquetas han sido obtenidos a partir
de la reciente monografía de Villaverde (1994).
46
En la tabla adjunta se relaciona el número de evidencias de cada una de las divisiones culturales mayores (Tabla 1). Los gráficos elaborados a partir d.e esta información
vienen a confirmar algo ya sabido: el Talud muestra, a lo
largo de su depósito, importantes diferencias de densidad
SI+G
SM
SS
SG
MAA
MAB
MSM
Fig. IV .5a: Densidad de ·útiles retocados y plaquetas
en Parpalló-Talud (referidas a 1 m,).
de materiales. A esta situación se añaden algunos recorrí.
dos de plaquetas y útiles retocados que pueden ayudar a
comprender mejor el funcionamiento del sector (Fig.
IV.5a). Así, el índice de plaquetas es mayor que el de útiles
retocados durante el Gravetieose-Solutrense -inferior y Solutrense medio-superior, invirtiéndose esa relación a partir
de1 Solutreogravetiense. La densidad de plaquetas es relativamente constante, con mínimos claros eil el Gravetiense y
el Magdaleoiense Antiguo A y un máximo destacado durante el Solntrense medio. Este equilibrio es más inestable
en el caso la densidad de útiles retocados. donde se observan variaciones muy amplias: entre algo más de 1 útil retocado por metro cúbico de sedimentos en el caso del Gravetiense y los 353 útiles que ofrece e l Magdaleniense
superior, apreciándose un cambio importante en )as tendencias a partir del Solutreogravetiense.
Otro dato interesante que puede ayudar a valorar mejor
la dinámica del sector es conocer la relación entre el número de piezas atribuídas a cada división industrial y su duración temporal. Para ello hemos estimado la duración temporal de cada ciclo industrial, coincidiendo en gran medida
con lo propuesto en su día por Davidson (1989), y dividiéndola por el número de piezas recuperadas en el Talud. Los
resultados obtenidos confirman Jo descrito en párrafos anteriores, ya que sólo durante el Magdaleniense se abandonan
en este sector más de 1.5 útiles retocados por año, lo que
contrasta con el indice de plaquetas, los más bajos junto con
los del Gravetiense-Solutrense .inferior y Solutrense superior (Fig. IV.5b).
Al tratarse de los datos de un sector concreto de la cueva, presumiblemente uno de los más ricos en material arqueológico si nos atenemos a comentarios anteriores, resulta difícil extraer conclusiones que vayan más allá de su simple
descripción. Sin embargo, convendría confirmar si estos re-
[page-n-47]
3 ,-------------------------------------~
--&-
r. lftic.a
--+---
I. qsea
------
Fig. IV.5b: Densidad de litiles retocados, industria ósea y plaquetas en Parpalló-Talud pnr año, según la duración temporal estimada para cada perfodo.
corridos se producen también en el resto de sectores, puesto.
que podríamos encontramos ante un dato relevante a la hora
de interpretar el uso y función de este original yacimiento.
La visión que transmite este sector es que la idea, no sabemos si generalizada, de que Parpalló tuvo una ocupación
continua y «estable» puede ser matizada. Indudablemente,
ocupó un lugar destacado como centro emanador de cánones simbólico-artísticos durante todo el ciclo solutrense,
cuando su documentación artística es mayor, pero sus evidencias tecnoindustriales más reducidas. A medida que su
ocupación se hace más intensa, fundamentalmente durante
el Magdaleniense, su exclusividad como centro artístico
empieza a ser compartida, abriéndose al mismo tiempo una
clara desproporción entre densidad de documentos artísticos
y tecnoindustriales. Este nueva situación debe ser contextualizada dentro de las transformaciones culturales desarrolladas durante el Tardiglaciar y con una realidad observada
Q.urante estos últimos años, que en cierto modo es consecuencia de lo anterior: la multiplicación de yacimientos de
edad magdaleniense con conjuntos de arte mueble: Blaus,
Matutano, Tossal, Cendres, Nerja o el Pirulejo, meramente
testimoniales si los comparamos con Parpalló.
TV.3.
IV.3. l.
LAS INDUSTRIAS LÍTICAS DE PARPALLÓ-TALUD
TECNOMORFOLOGÍA: SOPORTES, PRE·
SENCJA DE CÓRTEX Y TALONES
Las industrias líticas magdalenienses de Parpalló están
realizadas casi exclusivamente sobre sílex de muy diferente
calidad y quizás, procedenc\a. En nuestras visitas al yacimiento prospectamos junto con P. Jardón algunos barrancos
cercanos, pero no pudimos hallar depósitos importantes de
materias primas, aunque presumiblemente las más comunes
no deben estar muy alejadas del yacimiento (Lám. I-1 y 2).
En general, el sílex es de mejor calidad en las capas en
las que la talla laminar está más generalizada: textura fina,
coloración uniforme y sin impurezas. Por el contrario, presenta más restos de córtex y cristalizaciones en aquellas
donde las lascas son el soporte más numeroso. Aunque esporádicamente hemos clasificado alguna pieza sobre jaspe y
otras rocas, sus porcentajes son insignificantes y será el sílex: de colores medios el más empleado para la obtención
del utillaje retocado.
La distribución de los soportes empleados p¡\¡~ la fabricación ·del utillaje retocado destaca la existencia de tres conjuntos bastante homogéneos (Tablas 2a.y 2b y Fig.IV.6).
-El formado por las capas 13 y 12 ofrece una significativa frecuencia de útiles elaborados sobre hojas hojitas, más acorde con la dinámica observada en los
tramos inferiores que con las tendencias que se inician a partir deJa capa siguiente (Aura, 1989).
-El constituído por las capas 11 a 6 muestra un importante descenso de los soportes laminares, que en algún caso son ínfimos, lo que contrasta con los ofrecidos por las capas que lo enmarcan. Un rasgo decisivo
a la hora de comprender este comportamiento es la
práctica ausencia de utillaje microtaminar, abandonándose prácticamente las técnicas de taUa encaminadas a la.obtención de soportes laminares.
-El tercer conjunto es el formado por las capas 5 a 1,
con frecuencias de soportes laminares más acordes
con lo señalado para los momentos avanzados del
Magdaleniense.
Una similar agrupación nos van a permitir los resultados obtenidos a partir de la descripción del porcentaje de
córtex que conservan los soportes (Tabla 3 y Fig. IV.7).
Las piezas corticales --categoría 1- ofrecen unos porcentajes algo heterogéneos pero sin alcanzar el 8 %, mientras
que en las piezas que conservan algún resto del córtex -categorías 2 y 3- es donde v~os a ·observar las mayores diferencias.
De nuevo cabe distinguir tres momentos sobre la base
de las variaciones observadas en las piezas clasificadas en
la categoría 2. Las capas 13 y 12 ofrecen un porcentaje que
ronda el 30 %, mientras que el gran paquete central formado
por las capas 11, 10, 9, 8, 7, y 6 se acercan al 50 %, para
volver a ofrecer unas frecuencias medias en L superiores,
as
situándose de nuevo en tomo al 30 %. Estos resultados expresan con claridad que es en este momento cuando las lascas son los soportes más abundantes y las piezas que conservan restos de córtex las más numerosas.
La repetida presencia de lascas de silueta subcircular o
cuadrangular, en ocasiones difíciles de clasifi<:ar dada su
fTagmeotacióo y parecido con las tabletas de reavivado, fue
sin duda una de las sorpresa'> iniciales de la clasificación y
estudio de las capas correspondientes al Magdaleniense ll y
parte del In. En algunas de estas piezas hemos reconocido
la expresión más clara de la técnica de talla denominada «en
rodajas de salchichón», estudiada por Cheynier (1930, 1932
y 1939) en los niveles del Magdalenieose antiguo de Badegoule y Laugerie-Haute.
Los talones lisos y corticales junto con los irreconocibles son los que ofrecen porcentajes significativos a lo largo
47
[page-n-48]
de toda la secuencia. El bajo porcentaje de talones diedros y
facetados puede ser relacionado con los procesos de acondicionamiento y troceado de los núcleos, buscando o optando
C~pas
4- 1
por planos de percusión que podfamos considerar limpios,
frecuentemente lisos, y sin preparaciones excesivamente
complejas (Tabla 4 y Fig. rv.8).
El estudio de las fracturas muestra un cierto aumento de
este carácter cuando las piezas sin restos de córtex y los soportes laminares son más abundantes.
IV.3.2. TIPOMETRÍA
Clpu 11·9
Capu 13- 12
o
•
40
20
l.u<:as
•
60
Hojas
Hojitas
•
80
121 P. núelcares
100
Fig. CV.6: Parpall6-Talud. Distribución de Jos soportes.
Los gráficos y tablas correspondientes muestran que el
módulo dominante es el que contiene las piezas comprendidas entre 2 y 3 cm de longitud, a excepción de las capas 8, 7
y 6 en Las que esa posición es ocupada por las piezas de l-2
centímetros. Por tanto, la industria pueda ser considerada
como de tamaño mediano (entre 2 y 4 cm) en el caso de las
capas más inferiores ~apas 13, 12, 1 L y 10- y de las superiores ~apas 4, 2 y 1- , mientras que en las capas intermedias, especialmente en la 9, 8, 7 y 6, las piezas pequeñas
(entre O y 2 cm) son Jos más frecuentes, rondando en casos
el 50% del total (Tabla 5 y Fig. lV.9).
Capas 4-1
Capas 8·6
Capu 11-9
Capu 13-12
o
20
•
40
60
•
2
80
•
o
100
20
0-9 mm
10.19 mm
•
•
3
Fig. IV.7: Parpalló-Talud. Presencia de cortex entre el utillaje
retocado.
40
80
60
• 2G-29 mm
t:=a 30.39 mm
tOO
O 4G-49 mm
•
>50 mm
Fig.JV.9: ParpaJJ6-Talud. Longitud del utillaje retocado.
Capu 4-1
Capas 4-1
Capas 8-6
Capas 8-6
Capas 11-9
Capas ll -9
Capas 13-12
Capas 13- 12
o
•
•
20
Cortical
Liso
40
60
•
l'llntifOfl"lle
~ Diedro
0
•
80
Facelado
Jrrecooocible
Fig. 1V.8: Parpall6-Talud. Distribución de Jos talones.
48
100
o
20
•
•
0.9 mm
10.19 mm
40
60
•
lo-29 mm
~ Jo-39
80
lOO
o~
Fig. fV.lO: Parpalló-Talud. Anchura del utillaje retocado.
[page-n-49]
La anchura coincide en lo señalado para la longitud, al
ser dominantes las del módulo comprendido entre 1 y 2 cm.
La presencia de soportes laminares hará que podamos considerar como «poco ancho» (entre 0-2 cm) el utillaje de las capas 13, 12, 4, 2 y 1; mientras que en las capas restantes ~a
pas 11, 10, 9, 8, 7, 6 y 5- puede ser considerado como algo
mayor al ofrecer la suma de las piezas «anchas» (entre 2-4
cm) frecuencias que van del 35 al 40% aproximadamente.
Por último, los soportes «muy anchos» sólo se documentan,
mínimamente, en las cápas 8, 7 y 6 (Tabla 6 y Fig.lV .J 0).
Los fndices de carenado también manifiestan cierta variabilidad entre capas, aunque en general, la industria pueda
considerarse plana. Las piezas con un índice comprendido
entre 2 y 4 son las que ofrecen siempre frecuencias superiores
al 50-60 %, a excepción de la capa 9 donde las piezas planas
y espesas se encuentran igualádas (Tabla 7 y Figura N.11)
Porcentajes significativos de piezas espesas, además de
la mencionada capa 9 ofrecen también la 10 y la 8, únicos
casos en los que las piezas muy planas no alcanzan ellO %.
Su comportamiento y evolución no es tan uniforme como en
el módulo anterior, ya que tan sólo en seis capas llegan a
Capas 4-1
Capas 8·6
Capas 11-9
Cap.aJ 13- 12
o
20
•
>5
4.0
•
5-4
60
•
4-3
IZl
80
o
3-2
superar el 20 % -capas 12, 6, S, 4, 2 y 1- quedando el
resto comprendido entre el 10% ~apas 10, 9 y 8- y el 20
%-capas 13, 11 y 7.
Sus [ndices de alargamiento ofrecen también un comportamiento similar. Mientras en las capas inferiores 13, 12
y 11, asi como en .las más superficiales -capas 4, 2 y 1bay una proporción elevada de piezas largas, en el bloque
intermedio las pieza-s cortas son las que caracterizan la seríe. Otro dato a retener es que las piezas consideradas como
largas y estrechas sólo se documentan en las capas más recientes -4, 2 y 1- y siempre en porcentajes bajos (Tabla 8
y Fíg. IV.l2).
En definitiva, el análisis tecnomorfológico y tipométrico nos muestra una agrupación más o menos clara en tres
bloques:
-En el inicio de la secuencia estudiada hallamos un
utillaje retocado elaborado sobre soportes laminares de tamaño mediano y bastante plano --capas 13
y 12.
-Una clara ruptura nos van a ofrecer las capas inmediatamente superiores, de la 11 a la 6-5 aproximadamente, donde los soportes cortos y poco laminares -lascas, en ocasiones gruesas y con restos de
córtex- presentan valores superiores al 95 % en algún caso.
-Un marcado contraste presenta la comparación de los
resultados del análisis tecnomorfológico y tipométrico de estas Ca(laS intermedias con las más .recientes
4, 2 y l. Este boque está caracterizado por la mayoritaria presencia de soportes laminares, sin córtex, de
tamaño mediano y plano, con tendencia a muy plano.
En definitiva, una importante transformación tecnomorfológica que se reflejará también en la clasificación tipológica.
100
fV.3.3.
<2
Fig. JV. 11: Parpalló-Talud. Índices de carenado del utillaje
retocado.
EL RETOQUE
Las variaciones señaladas en el morfología y tipometría
de las series pueden perfilarse mejor a partir de otro atributo
técnico: el modo de retoque con que fueron elaborados las
piezas retocadas. Su descripción se ha realizado siguiendo
los procedimientos de LapJace (1974).
CaP"• 4-1
-Capa l (585 tipos primarios: 479 monotipos y 53
dobles).
Capas 8-6
Serie ordinal: S
241
Capas 11-9
A
B
203
121
E
11
SE
9
p
o
-Capa 2 (l.199 Lipos·primarios: L025 monotipos y 87
dobles).
Serie ord.inal: A
489
Capa$ JJ- l2
o
•
20
0-1
•
60
40
l · I.S
E
1.5-2.5
80
~ 2.5-4
100
0
>4
Fig. l.V.l2: Parpalló-Talud. Índices de alargamiento del utillaje
ret. cado.
o
S
B
464 228
SE
9
E
8
p
1
-Capa 4 (l.062 tipos primarios: 938 monotipos, 59
dobles y 2 triples).
Serie ordinal
S
497
A
B
392 162
SE
E
P
8
2
1
49
[page-n-50]
-Capa 5 (818 tipos primarios: 685 monotipos, 65 dobles y 1 triple).
Serie ordinal: S
430
A
B
226 149
E
9
SE
4
p
o
- Capa 6 (456tipos primarios: 424 monotipos y 16 dobles).
Serie ordinal: S
269
A
134
P
2
SE
13
8
31
E
7
-Capa 7 (451 tipos primarios: 389 monotipos y 3ldobles).
Serie ordinal: S
346
A
60
B
24
E
16
SE
5
P
o
-Capa 8 ( 619 tipos primarios: 544 monotipos y 37
dobles).
Serie ordinal: S
509
A
60
B
25
SE
15
E
p
7
2
- Capa 9 (278 tipos primarios: 223 monotipos, 24 dobles y 2 triples).
Serie ordinal: S
199
B
29
A
23
SE
20
E
6
P
o
- Capa lO (475 tipos primarios: 388 monotipos, 42 tipos dobles y 1 triple)
Serie ordinal: S
378
B
40
A
34
SE
13
E
lO
P
o
-Capa 11 (745 tipos primarios: 596 monotipos, 70 dobles y 3 triples).
Serie ordinal: S
587
B
72
A
45
E
SE
26
15
p
o
- Capa 12 (101 tipos primarios: 69 monotipos y 16 dobles).
Serie ordinal: S
57
-
B
32
E
7
A
4
SE
1
P
o
Capa 13 (101 tipos primarios: 57 monotipos y 24 dobles).
Serie ordinal: S
64
B
28
A
9
SE E=P
4
o
-Tramo 8 (465 tipos primarios: 383 monotipos y 41
dobles).
Serie ordinal: A
223
-
8
68
SE
3
E
2
P
o
Tramo C (343 tipos primarios: 275 monotipos y
34dobles).
Serie ordinal: S
153
50
S
169
B
99
A
83
SE P=E
3
o
-Tramo D (J 96 tipos primarjos: 148 monotipos y 24
dobles).
Serie ordinal: S
92
A
83
B
15
p
E
SE
4
o
2
-Tramo E ( 171 tipos primarios: 149 monotipos y 11
dobles).
Serie ordinal: S
1] 1
A
SE
B
45
8
p
6
E
o
-Tramo F (421 tipos primarios:-338 monotipos, 40 dobles y 1 triple).
Serie ordinal: S
286
A
86
B
22
SE
14
p
E
13
o
Secuencias estructurales según los modos de retoque:
Capa 1:
Capa 2:
Capa 4:
Capa 5:
Capa 6:
Capa 7:
Capa 8:
Capa 9:
Capa 10:
Capa 11:
Capa 12:
Capa 13:
Tramo B:
Tramo C:
TramoD:
Tramo E:
TramoF:
NI/ B/1/
S/
B//1
S
B///
N
B/1
S//// A
SI
A// B/1/
SI
NI B
SI
NI B//11
SI
B//// A
B
S/
Al/
S/
B///1 NI//
SI/l/ 8/ El///
SI/ B/11 A////
S
A
E
SE
SE
E////
SE//// E
SE
E////
SE//// E
SE
E///
SE//// E
E
SE//
SE
E
E
SE
SE
NI/
SB
S
A/
B///
NI
B/11
S/
S/
A//
SE
NI
B/1/1 SE
A
S/
S///1 8
SE
SE
SE////
B///
p
p
p
p
E
E
E
E
La comparación de sus estructuras modales revela algunas constantes. El retoque simple (= S) encabeza prácticamente todas las series, aunque la distancia con respecto al
segundo modo varía de manera importante. Existen rupturas
muy marcadas entre simples y buriles(= B) en las capas 11
a 9 y entre simples y abruptos(= A) entre las 8 y la 6. Tanto
en las capas 12 y en menor medida 13, como en las capas 5
a 1, la distancia entre los simples y el segundo modo de la
secuencia es menor, particularmente en el bloque superior,
donde los abruptos ocupan en la capa 2 el primer lugar de
la secuencia, por primera y única vez.
Tomando en consideración las rupturas, se puede afirmar que en las capas l3 a 6 se produce una fuerte polarización de las series a favor del retoque simple, mientras que
entre la 5 y La 1 simples y abruptos logran un cierto equilibrio que los distancia claramente del resto.
El modo buril ocupa la segunda posición de la secuencia en las capas 13 a 9, aunque también se pueden señalar
algunas matizaciones a partir de la distancia que los separa
de los siguientes modos. A partir de la capa 8, los buriles
ocuparán la tercera posición de la secuencia.
El retoque abrupto ofrece un comportamiento influído
por la oscilación del buril. Se puede decir que ambos modos
[page-n-51]
invierten sus posiciones y asr, desde la capa 8 a la 1 los
abruptos ocuparán el segundo lugar de la secuencia, con la
excepción de la capa 2 y la 12, donde quedan relegados al
tercer lugar por detrás de los esquiciados(::: E).
Cierran las secuencias los planos (= P), cuando existen,
observando una alternancia entre sobreelevados (=SE) y esquirlados, pero casi siempre favorable a los primeros. Las
rupturas entre las últimas posiciones de la secuencia son
casi siempre menores que las señaladas para las primeros
posiciones.
Esta distribución de los modos del retoque permite organizar sus variaciones en dos grandes bloques, con posibles desarrollos interoos más cortos. El primero sería el formado por las capas 13 a 6, donde el S es dominante seguido
de B o A. EJ segundo corresponderla a las capas 5 a l, en
las que S y A concentran buena parte de los efectivos. Estas
conclusiones parciales se ven confinnadas, en sus líneas básicas, por las secuencias estructurales obtenidas para los tramos de 0.50 m.
TV.3.4
ESTUDIO TIPOLÓGICO
IV .3.4. 1. Materiales etiquetados por capas
El estudio tipológico se ha realizado siguiendo las directrices presentadas en el capítulo dedicado a la metodología. En las 13 primeras capas del Talud han sido clasificados un total de 6.359 útiles retocados. La capa 14 no ha sido
incluida puesto que en su reciente revisión ha sido considerada como Solutreogravetiense (Rodrigo, 1988).
Capa 13 (Fig. IV.13).
Como puede observarse en ésta y otras capas, hasta la 9
concretamente, nuestros recuentos no coinciden exactamente con Jos de Fullola ( 1979) debido al hallazgo de algún
nuevo lote de materiales o a los diferentes criterios de clasificación empleados.
Los raspadores son el grupo mayoritario dentro de la escasa serie proporcionada por esta capa. Aproximadamente
la mitad son simples sobre lasca u hoja, a los que se suman
algunos dobles, sobre lasca y sobre hoja retocada. Completan el conjunto un par de carenados, algún raspador en hocico y otros dos nucleifonnes (Tabla 6).
Los útiles compuestos suponen algo más de un punto,
ex.presados en las variantes raspador-buril, la más habitual,
y en la de raspador-pieza truncada (Tabla 8).
El grupo de los buriles es inferior aJ de los raspadores,
siendo mayol'itarios los diedros rectos o centrales con dos
pal'ios y Jos de ángulo sobre fractura. Entre los elaborados a
partir de un retoque de apoyo destacan los realizados sobre
truncadura recta-oblicua.
El conjunto de piezas con retoque abrupto es reducido.
Hemos clasificado una punta de la gravette, una pieza fracturada en la que hemos identificado una escotadura obtenida
mediante retoque abrupto profundo y una truncadura, a medio camino entre la escotadura y la truncadura oblicua, tipos
ambos presentes en el Solutreogravetiense de Parpalló. No
hemos clasificado ningún perforador.
Dos piezas con retoque continuo sobre un borde y una
raedera lateral cercana a un raspador desviado, son la totalidad
de las piezas incluídas en el sustrato. Por último, entre el utiUaje microlaminar, hemos clasificado una hojita de dorso, otra
de dorso y truncadura y ya en los diversos, un microburil.
Capa 12 (Fig. TV.13).
De la capa 12 hemos clasificado un número similar de
piezas retocadas, 85 en este caso. Los raspadores siguen
siendo el grupo con la frecuencia más elevada, aunque pierden cerca de 20 puntos con respecto a la capa 13. Los simples sobre lasca y hoja son los más comunes, seguidos de
los elaborados sobre soportes retocados (4 sobre boja y 2
sobre lasca) y algunos carenados.
Los útiles compuestos suponen el 7 %, también concentrados en las variantes raspador-buril y raspador-pieza truncada.
Los buriles ofrecen cierta progresión con respecto a la
capa inferior. Su índice se sitúa muy cerca del proporcionado por los raspadores. También son mayoritariamente diedros, compensando la pérdida de los ejemplares rectos y
desviados el avance de los de ángulo sobre rotura.
Un perforador atfpico y una truncadura oblicua marcan
los índices respectivos de cada grupo.
Las piezas con retoque continuo, casi siempre localizado sobre un borde, las muescas-denticulados y las esquirladas logran cierta entidad (Tabla 8).
El utillaje microlaminar se compone de dos hojitas y
una punta con retoque marginal S (A) y otra hojita con
muesca. También se ha clasificado un microburil.
Capa 11 (Fig. IV.14).
De los 669 útiles retocados de esta capa, 222 son raspadores. Más de la mitad del total son simples, mientras que
los elaborados sobre Lasca y hoja retocadas muestran un claro desequilibrio favorable a los primeros. No faltan los
ejemplares en hombrera-hocico, algún ojival, uno sobre
boja auriñaciense y los fragmentados.
Los buriles son mayoritariamente diedros, suponiendo
los de ángulo sobre fractura las 2/3 partes del grupo. Entre
los fabricados sobre truncadura podemos destacar los de
truncadura oblicua y los realizados sobre retoque lateral.
Algunos nucleiformes y uno plano completan el inventario.
En los útiles compuestos se ha clasificado algún raspadorburil (Tabla 6).
Los grupos que participan del retoque abrupto son testimoniales, con frecuencias inferiores a la unidad para L
os
becs y poco más para las truncaduras y abruptos indiferenciados.
La sorpresa se encuentra en la dinámica y entidad de los
grupos que a partir de ahora denominaremos sustrato. Las
piezas con retoque continuo doblan su frecuencia anterior y
son mayoría las retocadas sobre uno de sus bordes aunque
no faltan Las que ofrecen dos bordes retocados, en ocasiones
de forma alterna.
El grupo de muescas-denticulados ocupa, tras los raspadores, La mayor frecuencia entre los grupos reseñados. En
algón caso, dado su soporte, tamaño y fTagmentación semejan piezas reutilizadas, mientras que en otros el retoque define muescas aisladas o adyacentes que llegan a estrangular
51
[page-n-52]
su silueta, concretando una particular versión de pieza estrangulada sobre lasca. Las piezas esquirladas también ofrecen un porcentaje significativo (Tabla 8).
Las raederas -simples, laterales y convexas, aunque
también las hay sobre cara plana- tienen una presencia
importante, r.efor.lando los valores de las piezas con retoque
simple continuo.
El utillaje microlaminar de dorso abatido está completamente ausente, sólo se han clasificado 2 hojitas oenticuladas.
Capa 10 (Fig. IV.15 y IV.16).
En esta unidad hemos clasificado 431 útiles retocados.
Los raspadores son también el grupo que ofrece una
mayor entidad. Dentro del grupo dominan los simples, seguidos de los ejemplares sobre lasca retocada y carenados,
morfotipo que junto a los nucleiformes y los de hombrerahocico van a marcar un estilo propio. Los elaborados sobre
hoja retocada también se documentan, al igual que alguno
doble, ojival y unguifonne.
El grupo de buriles mantiene su baja frecuencia. Los
diedros son mayoritarios, casi siempre expresados en la variante de ángulo sobre fractura, algún ejemplar sobre muesca y 3 nucleiformes totalizan el resto. Los útiles compuestos
ofrecen una entidad testimonial, al igual que en la capa 11
(Tabla 8).
Los becs están delineados en su mayoúa mediante retoque simple profundo, de ahí su consideración dentro de los
S en los recuentos de Laplacc. Las piezas de dorso abatido
total y parcial repiten valores de capas inferiores. Completan la descripción del utillaje con retoque abrupto, cuatro
piezas con escotadura y dos rasquetas (Tabla 6).
Los grupos del sustrato computan de nuevo frecuencias
importantes. Las piezas con retoque continuo sobre uno o
dos de sus bordes participan de los carácteres señalados en
la descripción de la capa 11. También las muescas y denticulados muestran esa apariencia de reutilización o reavivado, asociándose en ocasiones a retoques continuos. Piezas
esquirladas, en sentido estricto, sólo hemos clasificado una.
No obstante, en los recuentos del retoque queda reflejada su
asociación a otros tipos, frecuentemente a raspadores y piezas con retoque continuo. En cuanto a las raederas, mantienen la progresión ya scñ.alada en la capa inferior, con una tipometría y estilo similar.
Por último, en el utillaje rnicrolaminar hemos clasificado una hojita y dos puntas con retoque simple marginal,
más dos hojitas con borde abatido.
Capa 9 (Fig.1V.17).
Se han clasificado un rotal de 249 útiles retocados.
Los raspadores siguen siendo el grupo mayoritario, en
la línea de lo observado en la capa 1O. Dentro del grupo sobresale· un buen conjunto de nuclciformes que por si mismo
suponen el 15.6 %, esta elevada frecuencia tiene buena parte de explicación en los criterios morfológicos aplicados en
su clasificación.
Esta capa ofrece un bajísimo componente laminar,
como sus adyacentes. La morfología, tamaño y frecuencia
de córtex son resultado de un troceado, en el sentido estricto
del término, bastante sistemático. Los núcleos no presentan
una morfología formalizada, con planos más o menos regu-
52
lares, encontrándose además muy fracturados. Algunos
ejemplares soo lascas gruesas, con restos de córtex y huellas
de talla, en algún caso bipolar. Sobre estos sopo.rtes hemos
clasificado como raspadores nucleiformes aquellas piezas
que ofrecen un frente bastante regular mediante retoques
contibuos laminares y paralelos (Merino, 1984).
De todas formas, e insistiendo en otra vía contenida en
la bibliografía (Utrilla, 1976 y 1981), vemos que una vez
descontados los r:aspadores nucleiformes el lG se mantiene
todavía dominante. Los raspadores carenados son el siguiente tipo más común, repitiendo tendencias anteriores.
En frecuencias similares se situan también los elaborados
sobre lasca retocada y los simples, destacando la reducida
entidad de los elaborados sobre hoja y los tipos en hocicohombrera.
Los buriles experimentan cierto ascenso, siendo mayoritarios los diedros en la variante de ángulo sobre fractura.
Un buril sobre truncadura oblicua y 5 nucleifotmes completan este grupo.
Los perforadores y becs también ofrecen cierta progresión. De los 11 ejemplares que componen el grupo, 8 han
sido elaborados mediante retoque S o S (A), de ahí su inclusión en los becs.
Las piezas con retoque abrupto se mantienen en su linea, al igual que las truncaduras, casi siempre rectas. Se ha
clasificado rambiéo una rasqueta.
Las piezas con retoque continuo se mantienen, siendo
frecuentes las que ofrecen dos de sus bordes retocados. El
grupo de muescas-denticulados sostiene una frecuencia similar a la de la capa inferior. No hc1110S clasificado ninguna
pieza esquirlada, pero si se ha documentado este retoque·en
6 ocasiones asociado a otros tipos primarios. Por último, se
han clasificado también algunas raederas.
El grupo microlaminar ofrece un índice mínimo, corno
ya viene siendo habitual. Su desglose nos ofrece una hojita
con retoque simple marginal, otra de dorso y denticulación
y otra denticulada.
Entre los diversos hemos incluído algunas piezas fragmentadas y aquellos soportes que ofrecen varios modos de
retoque.
Capa 8 (Fig. IV.l8 y IV.l9).
Las capas 8 a 4, ambas inclusive, fueron atribufdas por
Pericot al Magdaleniense ID y por tanto no fueron incluidas
por Fullola (1979) en su revisión de las series líticas de Parpalió. En esta capa se han clasificado 581 ótiles retocados.
En relación con las capas inferiores, los raspadores reducen su presencia a la mitad. Los simples son mayoritarios
con unos frentes no siempre ortodoxos, abuñdan los desviados, un tanto desplazados hacia uno de sus bordes y también
alguna pieza, repetida en capas superiores que por sus reducidas dimensiones parece ser resultado de continuos reavivados. Tampoco están ausente lo.s inversos, qolzás buscando un mayor grosor al ser en la mayoría de ocasiones sobre
un marcado bulbo, al que ablacionan en parte, es decir son
inversos y proximales.
Los ejemplares sobre lasca retocada son frecuentes,
mientras que carenados y nucleiforrnes se sitúan ahora en
valores bajos. Los raspadores en hocico-hombrera están presentes, al igual que Jos elabor.tdos sobre hoja retocada, en
[page-n-53]
algún caso de tipo auriñaciense. Algún ojival y unguiforme,
además de 11 ejemplares fragmentados, completan el inventario (Tabla 6).
En la capa 8 vamos a encontrar de nuevo un bajo m. Siguen siendo mayoritarios los diedros, frecuentemente de ángulo sobre fractura. También se ha clasificado alguno que
aprovecha o apoya en un retoque de preparación, uno nucleiforme y otro plano.
Los útiles compuestos están practicamente ausentes,
idenúficando tan sólo un raspador-buril y otro raspador asociado a un bec no muy típico.
El grupo de becs y peñoradores sobrepasa por primera
vez el 5 %, gracias a la inclusión de algunos becs espesos y
bastante atípicos en ocasiones. También hemos clasificado
algún perforador 1 bec múltiple.
Las piezas de borde abatido parcial o total se mantienen
en sus frecuencias habituales, al igual que las truncaduras,
mayoritariamente oblicuas (Tabla 8). También hemos clasificado tres rasquetas, aunque su número hubiera sido algo
mayor de haber incluído alguno de los abruptos iodiferenciados en este grupo.
Las piezas con retoque simple continuo experimentan
una marcada progresión con respecto a las capas inferiores.
al igual que las muescas-denticulados. La utilización del retoque inverso para su elaboración es un rasgo singular. En
el caso de las piezas con dos bordes retocados son frecuentes las que ofrecen retoque inverso, de forma alterna.
El grupo de muescas-denticulados ha proporcionado el
mayor fndice de esta capa y supone junto a las piezas con
retoque continuo y raederas más del 50 % del utiUaje retocado. Se mantienen las piezas con esa apariencia de reutilización o reavivado descritas en anteriores comentarios.
Completan el sustrato tres piezas esquirladas y 23 raederas , entre la que también encontramos las de cara plana insistiendo en la presencia de retoques alternos - además de
las simples laterales y transversales.
El u\illaje microlaminar se desglosa en una hojita de
dorso y otra con retoque simple marginal inverso a las que
se suman otras dos, una con muesca y otra denticulada.
Capa 7 (Fig. IV.20 y TV.21).
Hemos clasificado en esta capa un total de 420 útiles retocados.
Siguiendo el orden marcado, los raspadores experimentan una drástica caída con respecto a Las capas inferiores.
Los simples son la variante más documentada, seguidos de
los obtenidos sobre lasca retocada. Muy por detrás se situan
los carenados, unguiformcs y algún ejemplar en hombrerahocico.
Los buriles mantienen una presencia similar a la ofrecida en la capa 8. De los 22 ejemplares clasificados todos menos uno, obtenido sobre truncadura oblicua, son diedros de
ángulo sobre fractura.
El grupo de becs y peñoradores se compone en su mayoría de puntas obtenidas mediante retoque simple.
Las piezas de borde abatido se acercan al 5 % y de no
aplicar tan ajustados criterios en la clasificación de las rasquetas, alguna de estas podría haber sido clasificada como
tal. Las truncaduras se mantienen en su baja entidad, mientras que las rasquetas hacen su aparición.
Las piezas con retoque continuo y las raederas mantienen su progresión, quizás compensando la brusca caída de
los raspadores. Siguen siendo frecuentes las de retoque inverso y alterno. Dentro del grupo de muescas-denticulados
se aprecia que aún siendo más numerosos los denticulados,
se produce un cierto equilibrio interno. Las piezas esquirladas mantienen su presencia.
Por último, más del 5 % de piezas han sido incluídas
entre los diversos, de las que destacaríamos 2 cantos tallados sobre sílex, uno unifacial y otro bifacial, que quizás
sean simples núcleos. No se ba encontrado ni clasificado
ningún instrumento dentro del grupo de utillaje microlaminar, ya sea de dorso abatido o de retoque simple.
Capa 6 (Fig. IV.22 y IV.23).
El núcleo central del Magdaleniense m de Pericot, si
nos atenemos a la profundidad refcrerida en la monografía,
no muestra grandes transformaciones con respecto a la capa
inmediatamente inferior.
Hemos clasificado 440 útiles retocados, d e los que 51
han sido considerados como raspadores. A nivel de tipos,
sobresalen los simples sobre lasca u hoja, los obtenidos sobre lasca retocada y ya en porcentajes inferiores al 1 %, los
unguiformes, sobre lasca retocada, ojivales, circulares y
fragmentados.
Los buriles confinnan la baja frecuencia señalada en capas anteriores. Los diedros siguen siendo mayoritarios, ofreciendo ahora una mayor diversificación con algún desviado,
de ángulo con dos paños, otro múltiple y 14 simples de ángulo sobre fractura. Se han clasificado también uno sobre
truncadura convexa, otro sobre retoque lateral y ono más
múltiple.
Los útHes compuestos mantienen sus bajas frecuencias,
al igual que los becs (Tabla 8).
Los abruptos indiferenciados duplican su presencia anterior y t.a mbién las truncaduras sostienen cierta progresión,
concentradas en las variantes recta y oblícua.
La cuestión de las rasquetas merece un comentario ·particular. Si en la capa 7 su índice se situaba en tomo a 3 puntos, en esta sobrepasan los 8. Normalmente ofrecen un retoque abrupto corto, en casos A (S), que llega a delinear un
frente o arco regularmente retocado. Están elaboradas sobre
soportes de silueta subcircular u ovalada, incluídos dentro
de la categoría de lascas.
Los grupos del sustrato superan, conjuntamente, el 45
% del utillaje retocado. Entre las piezas con retoque continuo siguen estando presentes las piezas con retoque inverso
y alternante. Algunas piezas, sobre lasca, ofrecen retoque
transversal S y quizás podrían haber sido incluídas dentro
de las truncaduras (Merino, 1984).
Las muescas-denticulados presentan características ya
come)'ltadas y las raederas igualan a los raspadores. En ocasiones son d ifíciles de separar de algunos ejemplares considerados como piezas con retoque continuo y tan sólo la consideración del mayor tamaño -sin alcanzar casi nunca los 4
o 5 cm propuestos por Heinzelin ( 1962) -, la regularidad y
la delineación del retoque permiten su individualización.
Dentro del utillaje microlaminar hemos c lasificado 2
hojitas de dorso y otra con retoque simple marginal, además
de otros dos ejemplares con retoque simple marginal inver-
53
[page-n-54]
so. En todos los casos se trata de hojitas, no documentándose ninguna punta.
Capa 5 (Fig. IV.24, IV.25yiV.26).
La capa 5 proporcionó 752 útiles retocados.
Durante los trabajos de limpieza y selección del material observamos un cambio importante en tomo a las capas
que se corresponden con la profundidad de -1.00 m. A partir
de estas cotas la industria se vuelve más laminar y el utillaje de dorso logra frecuencias elevadas.
Estos cambios se aprecian 'también en la utilización de
los soportes empleados para la elaboración de los raspadores y aún siendo los simples los ejemplares más abundantes,
los obtenidos sobre hoja retocada experimentan un alza importante, equiparándose prácticamente con los obtenidos sobre lasca. Sálvo las variantes circular y unguiforme, el resto
de tipos está documentado en esta capa 5.
Los útiles compuestos adquieren cierta entidad tras su
presencia testimonial en las capas precedentes. Es frecuente
la asociación raspador-buril y en menor medida las troncaduras asociadas tanto al primero como al segundo.
La progresión que experimenta el grupo de buriles les
lleva a triplicar porcentajes anteriores (Tabla 8). Su fndice
iguala al de los raspadores, observándose una mayor diversificación. Entre los diedros se encuentran ejemplares de
gran calidad junto a otros sobre lascas gruesas y con restos
de córrex., cáracterísticos de las capas inferiores. Son también los de ángulo sobre fractura los más frecuentes, segu.idos de los diedros múltiples, los de ángulo con dos paños y
los diedros rectos y desviados. Entre los obtenidos sobre
truncadura sobresalen los asociados a una truncadura obUcua. Algunos nucleiformes, tres busqués y dos planos, completan los recuentos (Tabla 6).
El grupo de becs y perforadores mantiene rasgos anteriores. Entre el utillaje dé dorso abatido hemos clasificado
alguna escotadura y unas pocas truncaduras, obtenidas sobre soportes claramente laminares, distribuidas entre las
rectas 'f oblicuas.
Los abruptos indiferenciados reducen su porcentaje con
respecto a la capa inferior, al igual que las rasquetas, si bien
repiten carácteres ya señalados.
Los grupos del sustrato también retroceden, pero todavía mantienen una presencia cercana a 1/3 del total de utillaje retocado. Entre las piezas con retoque simple continuo destaca la pérdida de los ejemplares que ofrecen dos
de sus bordes retocados, lo que junto a la presencia de hojas entre los soportes, matizan un tanto el aire general del
conjunto.
El grupo de muescas-denticulados se encuentra desequilibrado a favor de las muescas y las piezas esquirladas mantienen cierta presencia.
Las raederas siguen ofreciendo una frecuencia y diversidad importantes, desde las microraederas sobre lasca, de
silueta circular y unguiforme, cercanas a las rasquetas de no
ser por el retoque, a las fabricadas sobre lasca-laminar. El
retoque también recuerda a tramos inferiores. aunque disminuye el localizado en posición inversa.
La gran novedad de esta capa, junto a la progresión de
los buriles, es la importante entidad del utillaje microlaminar de dorso abatido. Hemos clasificado algo más de 100
54
titiles sobre hojita, repartido en 83 hojitas y 23 puntas, de
las que tan sólo 30 ejemplares están enteros (Fig. IV .54).
Este grupo muestra una diversificación importante (Fig.
IV .26). No son raras las que ofrecen retoque total o parcial
en ambos bordes, delineando morfotipos cercanos a las rnicrogravettes. También algunas hojitas de dorso y truncadura
podrían haber sido consideradas como laminitas escalenas,
pero hemos preferido esta clasificación por su menor anchura y retoque abrupto en ambos bordes. Se han reconocido
también algunos triángulos escalenos y una hojita con doble
truncadura oblfcua con.siderada como trapecio.
El retoque simple o S (A) marginal directo ba S.ido identificado en otras 5 puntas y 16 hojitas.
Algunas piezas ofrecen una profunda denticulación, obtenida mediante retoque S (A), opuesta a un borde abatido,
situándose muy cerca de las hojitas-sierra, aunque en algún
caso apuntadas (Defarges y Sonnevil1e-Bordes, 1972). Seis
piezas con muesca o denticulación y otras tantas con retoque inverso, completan el utillaje microlaminar retocado.
Entre los diversos han quedado incluídos algunos microburiles y ápices triédricos, junto a las habituales piezas
fragmentadas.
Capa 4 (Fig. IV.27, IV.28 y IV.29).
Se han clasificado un total de 999 útiles retocados.
En esta capa los raspadores experimentan una nueva
alza que los aleja de los buriles. Dentro dé! grupo, los más
frecuentes son Jos simples, mientras que los elaborados sobre hoja y lasca retocada mantienen su importancia. El resto
de variantes también queda registrada, salvo los atípicos y
circulares, aunque con parciales menores. Dobles, unguiformes y carenados sobresalen un tanto, seguidos de algún ojival, en abanico, en hombrera y nucleiforme (Tabla 6).
Los útiles compuestos se situan en los parciales habituales y la única novedad es la diversificación de asociaciones, más allá de la usual ra<;pador-buril.
Los buriles mantienen su frecuencia a la baja. El desarrollo vjsto para Jos raspadores hace que la relación R/B sea
de nuevo favorable a los prim~ros , tras su equilibrio de la
capa inferior. Los diedros son mayoritarios, destacando los
conseguidos por la intersección de varios paños que dan lugar a diferentes tipos: rectos, desviados, de ángulo y múltiples. Los buriles sobre retoque van a quedar distribuidQs entre las variantes de buril sobre truncadura recta, obJicua y
sobre retoque lateral, un par de desviados y mixtos.
Los perforadores y becs reducen su índice, pero quizas
lo más interesante sea destacar que la calidad y soporte de
estos perforadores difiere bastante de los clasificados en capas inferiores. Las puntas obtenidas son más regulares, ayudando a ello también la condición laminar de los soportes y
el retoque delineado.
Los abruptos indiferenciados pierden la presencia alcanzada en capas más profundas y lo mismo podemos decir
de las rasquetas, con valores inferiores a la unidad. Las piezas truncadas quedan concentradas en las variantes más
usuales: truncadura recta y oblicua, además de alguna bitruncadura. Se ha clasificado también alguna escotadura.
Los grupos del sustrato siguen reduciendo sus parciales.
Una diferencia importante con respecto a las capas inferiores es que están elaborados s.obre soportes más laminares y
[page-n-55]
con menos restos de córtex, aunque coexisten todavía algunos ejemplares sobre lasca corta con retoque directo más o
menos profundo.
Las raederas experimentan un similar descenso, siendo
en la mayoría de ocasiones simples, laterales o transversales
y delineando un borde retocado recto o convexo. Las muescas-denticuLados también retroceden, destacando algunas
muescas retocadas. Por último, las piezas esquirladas quedan reducidas al testimonio de dos piezas.
Dentro del utillaje microlaminar se han clasificado un
total de 342 piezas, de las que 247 son hojitas y 95 son puntas (Fig. Vl54).
Este conjunto microlarninar, de buen tamaño y talla,
mucho mayor que el de Nerja por ejemplo, ofrece una gradación en el retoque abrupto y en menor medida simple, que
va desde el marginal hasta el más profundo, situándose además en diferente posición, Localización y asociación.
Hemos clasificado siete triángulos, cinco de ellos isósceles y otros dos escalenos, aunque alguna laminita truocada podría ser considerada también escalena, un posible trapecio y un segmento. En ocasiones, nos hemos asombrado
de la diversidad de este grupo frente a la total ausencia de
utillaje rnicrolaminar en capas inferiores.
La variedad de ángulos que se establecen por la convergencia de dos bordes retocados da lugar a formalizaciones
muy diversas. Varias hojitas ofrecen mediante retoque
abrupto un crán poco profundo y un tanto atípico, a medio
camino entre la escotadura y la truncadura oblicua, cercanas
por su estilo a las estudiadas por Lenoir (1 975).
La mayoría de ejemplares han sido incluídos en el número 85 1 85 bis, aunque las hojitas truncadas y las de dorso
y truncadura también ofrecen frecuencias significativas. Entre las primeras hemos apreciado la formalización repetida
de un tipo de pieza que ofrece una truncadura oblfcua más o
menos cóncava. Entre los segundos existe alguna pieza cercana a los triángulos escale.nos alargados y algún otro ejemplar difícilmente clasificable.
Las piezas que ofrecen. la asociación de un dorso abatido a una denticulación son también abundantes, dando lugar
a verd.aderas sierras con el dorso abatido, y en algún. caso
con el extremo apuntado. Se ha clasificado también alguna
hojita con muesca y denticulación, siete hojítas con retoque
inverso y dos puntas azilienses, haciendo valer en extremo
el dorso curvo, bastante escaso en las series del Paleolítico
mediterráneo.
Microburiles en sentido estricto hemos hallado 7, cuatro
proximales y tres distales. En alguna fractura hemos creído
identificar algún microburil de Krukowslcy y también hemos anotado restos de ápices triédricos sobre hojitas de dorso. En el primero de los casos han sido considerados entre
los diversos y en los dos restantes han sido incluídos en el
tipo correspondiente.
Capa J.
Las cotas de profundidad de esta capa coinciden con las
establecidas por Pericot para la base del denominado Magdaleniensc IV. De esta unidad sólo hemos hallado una hojita
de dorso abatido y otra con dorso y truncadura. N"o creemos,
como planteamos hipotéticamente en páginas anteriores,
que ·esta capa fuera toralmente estéril y nos inclinamos a
pensar que sus materiales quedaron posiblemente etiquetados como capa 2.
Capa 2 (Fig. IV.30, IV.31 y IV.32).
En una profundidad coincidente con la de esta capa halló Pericot el arpón de dientes más marcados, pero también
más juntos, de los tres identificados en su monogr;úía (cfr.
Pericot, 1942: fig. 67, 1 y 2, y fig. 75. 3), encontrado junto
a la pared W a 0.40 - 0.50 m de profundidad.
La capa 2 ha proporcionado 1.118 piezas retocadas. Entre los raspadores dominan los simples, seguidos de Jos obtenidos sobre lasca y hoja retocadas. El resto de variantes
no alcanza el 1 % y se reparte entre Jos dobles, unguiformes, nucleiformes y alguno más ojival, en abanico, hombrera y carenado (Tabla 6).
En los útiles compuestos se mantiene la frecuente combinación de raspador-buril, al igual que alguna pieza truncada asociada a raspadores, buriles y perforadores.
Los buriles muestran un cierto ascenso, quedando situados a tan sólo dos puntos de los raspadores. Los diedros
mantienen un estilo y diversificación cercanos a la señalada
en la capa 4, destacando Jos de dos paños y los múltiples.
En los elaborad.os sobre truncadura o retoque, los de truncadura recta, oblicua y retoque lateral son los más comunes.
El grupo de perforadores se mantiene en valores bajos,
destacando los obtenidos sobre soporte laminar y un peque.ño conjunto de becs.
Entre el utillaje de dorso abatido hemos clasificado alguna escotadura sobre hoja. Las piezas de borde aba6do total o parcial mantienen su frecuencia, mientras que las rasquetas han desaparecido completamente. Las truncaduras
también ofrecen valores bajos y aunque se documeAtan todos Jos morfotipos, siguen concentrándose en las variantes
recta y oblicua.
Las piezas con retoque continuo y raederas pierden los
valores alcanzados en capas iiúeriores. Alguna de las hojas
retocadas ha sido incluida entre las auriñacienses. Un recorrido similar muestra el grupo de muescas-denticulados.
El utillaje microlaminar vuelve a ser el grupo dominante. De un total de 359 piezas, 246 son hojitas, 54 puntas y
59 fragmentos mediales (Fig. IV.54). De tal conjunto tan
sólo un tercio aproximadamente no presenta fractura, lo que
en cierto modo también explica tan elevada fiecuencia de
utillaje microlaminar (Guerresc.hi, 1974).
Los rnicrolitos geométricos alcanzan una frecuencia importante, siendo los triángulos el tipo más frecuente. Si en la
capa 4 se señalaba cierto equilibrio entre triángulos isósceles y escalenos, estos últimos son mayoritarios ahora. Los
restos de ápices triédricos identificados en algunos ejemplares indican que fueron elaborados mediante la técnica del
rnicroburil. Han sido clasificados también algún rectángulo,
un trapecio y un segmento.
Como puede observarse en la parte gráfica, hay auténticos triángulos de Crabillat, cortos y con el filo opuesto al
dorso abatido denticulado (Peyrony, 1941; SonneviJle-Bordes, 1960). El valor secuencial otorgado a estos triángulos
isósceles con denticulación, puede resumirse en su posterioridad a los escalenos, es decir del Magdaleniense m en adelante, desarroJlándose con cierta entidad al tinal de la secuencia.
55
[page-n-56]
Las hojitas truncadas y las de dorso y truncadura asociada superan el5 % de computarlas conjuntamente y de unirlas
a los geométricos, resultaría que tal grupo supone aproximadamente un tercio del total del utillaje microlaminar.
De las 239 piezas incluidas en el número 85 de la ListaTipo, el retoque simple está presente en 14 y el abrupto en
diversas gradaciones y tendencias en el resto. En su morfología se aprecia que casi siempre el borde retocado es más o
menos rectilíneo, parcial o total; afectando tanto a uno
como a los dos bordes, en ocasiones sólo a la punta o sobre
toda la exteñsión de sus lados, con ejemplares cercanos a las
puntas de Laugerie.
Las hojítas de dorso y denticulación también ofrecen
una presencia destacada. En algún caso se trata de piezas
cercanas a Jos triángulos de Crabillat, ofreciendo una truncadura muy abierta sobre un sopone alargado que las separa
tipométricamente de los triángulos. Por último, han sido
clasificadas algunas puntas y hojitas de escotadura al límite
con las truncaduras oblicuas/hojitas de dorso parcial.
Se ha reconocido algún microburil, mientras que su faceta dorsal ha sido hallada en geométricos y hojitas de dorso truncadas.
Capa 1 (Fig. IV.33 y IV.34).
Diversos autores se han ocupado de un pequeño conjunto de piezas obtenidas en las capas superficiales (Pericot,
1942: fig. 73), argumentando a partir de las mismas la posibilidad de una ocupación Aziliense (Almagro, 1944), Epigravetiense (Jordá, 1954) o Epiperigordiense (Almagro,
1960) a techo de los niveles del Magdaleniense IV de Pericot.
El propio Portea (1973) recogía estas argumentaciones
concluyendo que debía valorarse la posible mezcla y remoción de las capas superficiales de la cámara central, al igual
que ocurriera en las Galerías, donde aparecían comuomente
asociados plaquetas y útiles paleolíticos a cerámicas neolíticas y romanas. La comparación y valoración tipológica de los
materiales referidos le llevaba a los horizontes III y IV de
Cocina, a Llatas, Casa de Lara y Arenal de la Vifgen, yacimientos donde también se asociaban Los trapecios con la base
pequeña retocada, los triángulos isósceles y los segmentos, ya
dentro de un horizonte cerámico en todos los casos.
A la extrema rareza de estos tipos de geométricos entre
las industrias magdalenienses se puede aportar la clasificación de los materiales aquí descritos, identificando algunos
ejemplares de trapecios y segmentos - muy escasos para ser
sinceros- además de abundantes triángulos isósceles yescalenos en las capas inmediatamente inferiores a ésta y en un
contexto plenamente Magdaleniense, sin distorsiones sedimentarias conocidas. Con ello no creemos cerrar la cuestión
de .l a existencia- inexistencia de una ocupación del Epipaleolftico Geométrico, en el yacimiento. Lo que sí podemos
afumar es que en el Talud tan sólo dos piezas nos hao sugerido un aire neolítico, pero sólo eso. Se trata de un bec o
taladro, de los desc;ritos y definidos como alternos sobre
boja (Juan Cavanilles, 1984) y una punta de pedúnculo y
aletas.
De los 532 útiles retocados clasifi cados en esta capa,
103 son raspadores. Dominan los simples, seguidos de los
elaborados sobre lasca retocada y ya más alejados, por los
·56
ejemplares sobre hoja retocada. Entre el resto, se puede señalar la presencia de algún carenado, doble, ojival y nucleiforme.
Los útiles compuestos mantienen su presencia en torno al 2 % y tal y coroo hemos seílalado repetidamente
(Tabla 8)
Los buriles superan porprimera y única vez a los raspadores. Entre los diedros están representados los simples de
ángulo sobre fractura, tras ellos los diedros de ángulo, múltiples y los rectos-desviados. Pór su pane, en el grupo sobre
truncadura o retoque destacan los obtenidos sobre truncadura reéta y oblicua, sobre retoque láteral y los múltiples (Tabla 6).
Los perforadores y becs mantienen sus bajas frecuencia<>, sobresaliendo los perforadores sobre boja y algún perforador múltiple.
Entre el utillaje de borde abatido destaca la baja frecuencia de los abruptos indifercnciados y truncaduras, concentradas en las variantes recta y oblicua.
Los grupos del sustrato van a repetir el aire y frecuencia
de las capas más próximas. Así, las piezas con retoque simple continuo están realizadas indistintamente sobre lasca u
hoja y son mayoritarias las retocadas sobre un sólo borde.
Igualmente, las raederas se mantienen alejadas de las altas
frecuencias observadas en capas inferiores, situándose en la
dinámica iniciada a partir de la capa 4, al igual que las
muescas-denticulados.
El utillaje microlaminar concentra, aproximadamente,
un tercio del total de utillaje retocado. D e las 156 piezas
clasificadas, 99 son hojas, 31 ,puntas y 26 son fragmentos
mediales (Fig. IV.54). Dentro del grupo, los geométricos
suponen un conjunto numeroso. En este caso son siempre
triángulos escalenos o laminitas escalenas, aunque todavía
se encuentra alguna pieza que recuerd.a a los triángulos de
Crabillat.
Entre las hojitas hay algunas truncadas y de dorso más
truncadura, que en algún caso bien podrían ser consideradas
como mkrogravettes, pero en frecuencias infe.riores a las
vistas en anteriores capas. De las 129 piezas ineluídas en el
tipo 85, cinco están obtenidas mediante retoque simple y
124 en diversas gradaciones del abrupto. En tales cantidades
es fácil hallar dive.rsas variantes y subtipos según la extensión, regularidad y profundidad del retoque. Destacaríamos
una pieza con el dorso arqueado que quizás debiera haber
sido incluida entre los segmentos.
Hemos clasificado alguna hojita de dorso y denticulación, y otras con muesca y denticulación, también con una
frecuencia menor a la ofrecida en capas inferiores. Cierran
la serie ocho ejemplares sobre retoque inverso, en algún
caso alterno. En los diversos ba quedado incluído algún m icroburil proximal.
[page-n-57]
ft
~
1
-
o
.
1
-.
\
\1
l
m .~
1
'
A
1
1
\
@
·r~~
'
Fig.IV. 13: Parpalló-Talud. Industria lfúca retocada. Capas 13 y 12.
57
[page-n-58]
\
(j
\
Fig. IV. 14: Parpalló-Talud.lndusrria truca rcrocacta. Capa 11.
58
1
[page-n-59]
1
1
Fig. TV . 15· Parpalló•T alud. Industria lftica retocada · eapa 1o
.
.
59
[page-n-60]
~
1
1
~-d
1
1
(
,.
, Gl
. ...... _.
:: ·
.
••
~
T #"
•
•
o
Fig. (V. 16: Parpalló-Talud. lndustrla lftica retocada. Capa 10.
60
'•
~
...
'f.
1
[page-n-61]
o
u
1
1
O
-
.
.
.
D-G
1
·:··:-
~
-··
. ....
~
1
1
-
3cm
Fig. fV.I7: Parpalló-Talud.lndustria trtica retocada. Capa 9.
61
[page-n-62]
·m.--·
-
.
......
0 ..,
.
~-0
·~~
;~
·r..
.
•
.
:o·
1
~
e
ü
....
-(
Fig. JV. l8: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 8.
62
[page-n-63]
~~'ª'~
1
3cm
~
~·
\
J~.
.
~
· ~· ~. (JO ~-·..
~. ~·
-.
-
·_
-
•l :-.
-
...
-
..
-
..
• 'I
1
"'
.
{)i
"":.-
.
".-...
.
1
- -••• ;
Fig. IV.l9: Parpalló-Talud.lndustria lftica retocada. Capa 8.
63
[page-n-64]
.~
(t\1)
~ :~
-- --·
-
1
1
• -
.
1
~-(
CJ\7€}
C\1~
!\
éJ
1
1
Fig. TV.20: Parpalló-Talud.lndustria lítica re tocada. Capa 7.
64
·.
-
~
.
-- .
f)
:.=·~
.;:~·~· -
-
[page-n-65]
~
1
'
1
D~
\1
.
.
..
-
-
- 7 ~-~1
1
-t)
- --·.
-
-
.
·--
. ·.
(}
-
-
l)
.
~
-
h
-
--
Fig. IV.21: Parpalló-Talud. lndustria lrtica retocada. Capa 7.
65
[page-n-66]
._··._::
$
..
-·--
-
1
\
-.
W
.
..
- .. ...
-
.~
...:. .
,
\
-
~
~.
~
\""
\
1
8}
· --
~- .
~
~
1
0
0•
'
': --'.
·
.·
L::=J
1
3 Clll
1
1 \
. ,
fj
/
- .....
\
r
\
¡": j
.- .,
'•
.
t
Fig. IV.22: Parpalló-T alud. industria lítica retocada. Capa 6.
66
[page-n-67]
Jcm
foig. 1V.23: Parpalló-Talud. Industria Htica retocada. Capa 6.
67
[page-n-68]
iU
1
Fig. IV.24: Parpalló-Talud.lndustria 1ft' retocada. Capa 5.
1ca
68
[page-n-69]
o
@
A¿J¡j
'
-
~
~
'
'
-
'
tr ~
Jf)
.
Fig. IV.25: Pa.rpa 116-Talud· Industria lítica retocada. Capa 5.
69
[page-n-70]
1
1
'
~- \J . icVV : =
.' -_ U ~ [11. ~~ \- ~
~ rJ o··
·m~· ~ - · :~ - :;'.
~ .· - -.·
•
\
m '·.
-·
..,.
.. .
•
~
1
1
~
. 1
...
,:.
.
...
:-
':'
-~
1
.
....
-·-
··..:::""'
=-:--_
t
-
-
:
~
.
"
:
:
~
:
'.
.
~~
:
.
~
-
~WQ~ij. 4. f ~~~
,· ~[ ;. ~ f U 1' V ~-n ~
~-
Fig. JV.26: Parpalló-Talud. Industria lítica retocada. Capa S.
70
..
[page-n-71]
-1
(
i
-ce
J
f[Jf
1
- .
·-:: ~·'
UJ_t f(J¡-~
O
1
(J'
3cn~
fig. IV.27: Parpaii 6-Talud. Industria lítica retocada. Capa 4.
71
[page-n-72]
'€)
-
.
'
'>•
•
1
·~.,. ..
. >.
1
()
G
1 1
m
WJ
1
·~~ . --
•· :t :· -~·.
• 4
•
•
.
..
.
••
.
•
. _,
:.
•
Fig. JV.28: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 4.
72
•
;.::
1
[page-n-73]
.
\
•
-
•
.
•
•
.
1
.
~
•
-
'
o
~
!
:\
-
:. .
:
...
.
• 1
- .'
; ;
.
•
..
.
:
..
1
1
'
'
~; - ~
.:
!•
~.·
1
••
.
•
.
, ~·:, ~· ~~~
~..
:;
• .
.
\
11
;'
-_
'
u
:·
.
1
.
1
.
1
.
1
1
1
:
'
-
"
·,
.
.'
•
••
•
• '
;
•
.
u·.
-
•
:
:
.
•
-
-
•
'1
~i
:
\
;
'
'¡
,
• ••
'
,·
•
.
,,
•
1
~. · ~ ~ dW ·~ ·~ V~ - .~
-~
- ~ ~ ~ ~ 4~·"'~ q o
·- ~ ~~ \u~~ , ~ ~ ~
- ~~ -~ 1 1\~ :, ~ 0.~ D
'
•
1
L=J
1
'
1
...
1
1
1
''
\
'
'
•
''
Fig. IV.29: Parpalló-Ta¡ud· Industna lftJca retocada. Capa 4.
.
.
73
[page-n-74]
m
1
(JJ
'
,
3cm \
\
-~
ffAf
~- \\
t
Fíg. JV.30: Parpalló-Talud. lndusrria lftica retocada. Capa 2.
74
•
[page-n-75]
~
\
Fig. lV.3J: Parpall6-Talud. Industria lítica retocada. Capa 2.
75
[page-n-76]
~
•
•
•
1
•
1
11
. ; ' ~ ~ ~ : :1u''
~~
~~
11
~ ~ &;; .
' -;_ q ~
~A
·;- ft f 3~ " f ~ ~
~ ~ ~ ~ ,· . f ~ (JJ : ·,"
l1J
~
1
l
1
V
·,
1°
11
Fig. JV.32: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa 2.
76
.
[page-n-77]
Fig. IV.33: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Capa l.
77
[page-n-78]
/l
1 1
11
1 1
,,
Fig. IV.34: Parpalló-Talud. lnduslria lrtica retocada. Capa l.
78
[page-n-79]
'
.
1
D
'
\
·1
L::J
1
cj\fpi)\J
~~ - . & ~
Fig. IV.JS: Parpalló-Talud. Industria Uúca retocada. Tramo F.
79
[page-n-80]
CJ
'
1
/~
Fíg. lV.36: Parpa116-Talud. Industria l!Lica retocada. Tramo E.
80
[page-n-81]
t
~~ '-Y
\
.
·~·
:_ ~· &
~
(j}_{
'\
1
0
l=::i
1
~
1
3 Ctll
J
11
·t) ~ ·_. u ; ,, ' ' ~
~ ~
f l~ 191 - t ~ '(\
Fig. IV.37: Parpalló-Talud. Industria lftica retocada. Tramo D.
81
[page-n-82]
•
·v
1
1
o
1
\1(1)~
L=J
1
¡
\
3~111
_1
n~
-:·-1,(1
--
.
-
'
liJ-'tA
-
~
1 1
1\
1 1
\.
.
da Tramo B.
Fig. IV.38: Parpa116-Talud. Industria truca retoca .
82
[page-n-83]
IV.3.4.2.
Materiales etiquetad os por t ramos de 0.50 m.
Junto a los materiales correspondjcntes a las capas de
excavación ya descritas, fueron hallados 1.447 útiles líticos
retocados y 232 piezas óseas etiquetados por tramos de 0.50
m. Estos tramos han sido denominados con letras para una
más rápida y fácil lectura. Sus cotas de profunrudad son las
sjguientes:
Los grupos del sustrato ofrecen cierta regresión, aunque
la suma de los grupos s upone todavía un tercio del total del
utillaje retocado. Las piezas con retoque continuo y las raederas repiten el estilo ya señalado mientras que las muescasdenticulados muestra una fuerte caída.
El utillaje microlaminar ofrece unos valores muy bajos,
en la línea de lo ya señalado (Tabla 10).
Tramo «D» (Fig. IV.37).
-«A»: 0.00 - 0.50 metros
-«B»: 0.00- 1.00 metros
-«C» : 0.50- 1.00 metros
-«D» : 1.00 - 1.50 metros
- «E» : 1.50- 2.00 metros
- «F»: 2.00- 2.50 metros
Tramo «F» (Fig. IV.35).
Fueron identificados 379 útiJes retocados en los paquetes que ofrecfan la profundidad mencionada, coincidente
con la mayor parte de la capa 8.
Los raspadores suponen algo más del 20 % y son mayoritariamente simples, seguidos de los ejemplares sobre
lasca retocada, carenados y nucJciformes. También quedan
contabilizados los de hombrera-hocico, alguno doble, sobre
hoja retocada y unguiforroes (Tabla 7).
Entre los buriles los diedros son el grupo dominante,
mientras que los obtenidos sobre truncadura son escasos.
Entre los primeros, la variante más veces repetida es la del
buril sobre fractura.
Los perforadores y becs alcan7,.an su valor máximo en
este tramo. Se han clasificado algunos becs, gruesos y delineados mediante dos fuertes muescas retocadas que estrangulan una punta espesa. No falta alguna pieza que podría ser
considerada como perforador múltiple y un perforador-raspador, el único útil compuesto.
Las truncaduras manüenen su baja frecuencia, expresadas en sus variantes recta y oblicua. Las piezas de borde
abatido y las rasquetas dan cierta entidad al grupo de utillaje
elaborado mediante e l retoque abrupto (Tabla 8).
Los grupos del sustrato se acercan al 50 % del total de
útiles retocados, destacando las muescas-denticulados. El
grupo de piezas retocadas ofrece una entidad importante,
anotando de nuevo la presencia de piezas con retoque inverso y alternante. Las raederas son mayoritariamente simples,
rectas o convexas, laterales o transversales, con alguna inversa.
El utillaje microlamjnar queda reducido a una hojita de
dorso abatido marginal.
Tramo «E» (Fig. IV.36).
Hemos identificado 160 útiles retocados en este tramo.
Los raspadores quedan prácticamente concentrados en las
variantes simple y sobre lasca retocada.
El grupo de buriles se compone de 6 ejemplares, en la
línea de las frecuencias obtenidas en las capas del Talud a
similares cotas de profundidad.
Los becs mantienen su presencia, duplicando los índices
obtcrudos para las capas 7 y 6. Y algo simjlar ocurre con las
piezas de borde abatido, las truncaduras y las rasquetas.
En esta unidad se han clasificado un total de 172 útiles
retocados. Los raspadores pierden algunos puntos con respecto al tramo inferior. Dentro del grupo, destacan los parciales de los simples y sobre lasca retocada. La presencia de
algunos dobles, carenados, ojivales y sobre hoja retocada
transmite cierta divcrsifkación (Tabla 7).
El grupo de los buriles participa de la baja entidad señalada en las capas centrales del Talud -8, 7 y 6-. Son, de
nuevo, mayoritarios los diedros, manteniéndose los buriles
sobre truncadura en parciales inferiores a la u.rudad.
Los perforadores, las truncaduras y las rasquetas ofrecen cierta presencia y ningún dato a destacar aparte de los
ya reseñados.
Los grupos del sustrato suponen todavía la cuarta parte
del utiUaje retocado. Entre las piezas con retoque continuo
se mantienen algunos ejemplares con retoque inverso y alternante, aunque las que ofrecen dos bordes retocados son
cada vez más escasas. Las muescas-denticulados también
mantienen su presencia, encontrando en este tramo algún
ejemplar con retoque alternante.
De nuevo es el bloque 1.50 - LOO m el que d efine un
punto de inflex_ión en lo que respecta al utiJlaje rnicrolarrunar, pasando desde unas frecuencias ínfimas a concentrar un
cuarto o un tercio del total del material retocado.
Dentro del grupo, hemos clasificado tres triángulos escalenos -en alguna ocasión próximas a las hojitas escalenas para ser más precisos- , además de un trapecio un tanto
particular. Las hojitas retocadas se djstribuycn en 7 elaboradas mediante retoque simple y 25 ejemplares que lo son mediante el abrupto. También hemos clasificado un total de 5
escotaduras sobre soportes microlaminares y con un estilo
diferente al de las solutreogravetienses. El cómputo se completa con algunas bojitas truncadas más y otra de dorso y
denticulación (Tabla 7).
Entre los dive rsos ha quedado incluido algún microburil, proximal en este caso, y piezas fragmentadas.
Tramo «C».
Este tramo se corresponde, en parte, con las capas 4, 3 y
2 y ha proporcionado 309 piezas retocadas. En eJ desglose
del grupo de raspadores se observa que son los simples, seguidos de los ejempla.res sobre lasca y hoja retocadas las variantes más comunes. También ofrecen cierta entidad los
dobles y en menor medida los ojivales, unguiformes y carenados.
El grupo de buriles se acerca al formado por los raspadores y también, como en anteriores ocasiones, son mayoritarios los diedros.
Los útiles compuestos muestran combinaciones algo
más diversificadas, mientras que los perforadores y becs
presentan una morfología más lamioar.
83
[page-n-84]
'
.
Los abruptos indiferenciados y las truncaduras se sitúan
bajo mínimos y las rasquetas no se documentan (Tabla 8).
Los grupos del sustrato pierden también la entidad lograda
en tramos inferiores.
El utillaje microlaminar es el tercer grupo tipológico
por su frecuencia, tras raspadores y buriles. Hemos clasificado algunos geométricos, triángulos en su mayoría, aunque
en algún caso extremo hemos identificado algún trapecio y
rectángulo.
Las hojitas truncadas y de dorso más truncadura ofrecen
una entidad reseí'íablc, al igual que las que ofrecen una denticulación o muesca opuesta a un dorso abatido, así como
las de muesca y denticulación estricta. También se han clasificado seis escotaduras sobre hojita.
Tramo «B» (Fig. IV.38).
Este tramo «B>> difiere un tanto del resto, en cuanto que
comprende materiales pertenecientes al primer metro del relleno arqueológico del yacimiento. Es también el tramo que
mayor número de útiles retocados ha proporcionado: un total de 424.
Entre los raspadores son los simples, seguidos de los
ejemplares sobre lasca y hoja retocadas las variantes más veces clasificadas, aunque en este caso se da la particularidad de
que los denominados unguiformes alcanzan un parcial incluso
superior al de los ejemplares sobre hoja retocada (Tabla 7).
No muy alejados de los raspadores, el grupo de buriles
sigue estando caracterizado por la mayoritaria presencia de
diedros, siendo los simples de ángulo sobre fractura Jos más
frecuentes, acompañados de algún desviado, de ángulo y
múltiples.
Los perforadores y becs, las piezas de borde abatido y
las truncaduras participan de la escasa entidad señalada para
estos momentos la secuencia. Tampoco se hao clasificado
rasquetas en este tramo.
Los grupos del sustr'clto ofrecen en esta ocasión una reducida presencia, repitiendo un estilo ya señalado.
El utillaje microlaminar es el grupo tipológico mayoritario. El tipo 85 supone por sí mismo del 32.3 % del total
del MR y en s u desglose interno hemos separado 15 hojitas
y una punta elaboradas mediante retoque simple y 119 en
los que el abrupto es el retoque empleado.
Las hojitas truncadas, las que ofrecen un dorso abatido y
truncadura y los geométricos forman un conjunto interesante, por su diversificación manifiesta Hemos clasificado 15
triángulos, dos isósceles y los restantes escalenos, un rectángulo que ofrece la truncadu ra proximal obtenida mediante
retoque simple y un trapecio. Las hojitas con dorso y denticulación opuesta, que en algún caso se combina con una
truncadura, son también un conjunto significativo; al que podemos sumar las hojitas con muesca y las denticuladas.
Entre los diversos han quedado inclufdos seís microburiles, la mayorfa proximales. Igualmente, se hao reconocido
más de una veintena de ápices triédricos, asociados a hojitas
de dorso abatido.
Tramo «A».
En este tramo más superficial tan sólo hemos bailado un
raspador sobre hoja retocada, un raspador-buril y una pieza
con truncadura recta.
84
IV.3.5. Diná mica tipológica
Para el comentario de los resultados del análisis tipológico se ha optado por describir la dinámica diacrónica de
los grupos fundamentales, destacando mejor las transformaciones y tendencias generales. Lo singular de algunos tipos
y variantes nos ha llevado a diversos desgloses y caracterizaciones internas, en busca de su más completa definición.
Los raspadores.
Su dinámica en términos absolutos y la evolución particular de algunos tipos concretos permiten plantear algunas
observaciones. Los raspadores son uno de los grupos fundamentales en las capas que ocupan la base de la secuencia estudiada (Fig. rv. 39), suponiendo más de un tercio del MR
en las capas 13 a 9.
EJ
1-
3-
s_
6-
8-
910 -
1112 -
1
30
1
20
1
10
1
o
1
10
1
20
1
30
Fig. TV.39: Histograma diacrónico del grupo de raspadores.
A lo largo de todo este momento se aprecian desarrollos
más cortos. Aunque existen dife~ncias en lo que respecta a
sus índices, las capas 13 y 12 muestran algunos rasgos comunes: la mayor entidad de los raspadores sobre hoja, retocada o sin retocar, simples o dobles, Jo que da lugar a cierta
ventaja de los raspadores considerados largos sobre los cortos (Fig. IV .40a).
[page-n-85]
Capas 4-1
Capas 8-6
Capas 11-9
Capu 13-12
o
2()
•
111
0-l
40
1- LS
111
60
100
1.5-2,5
0>4
Fig. IV.40a: Raspadores. Índices de alargamiento.
A partir de la capa 11 y basta la 8, si bien esta última
puede servimos de enlace con las inferiores, los raspadores
simples, los obtenidos sobre lasca retocada y el binomio carenados-nucleiformes, que en La capa 9 ofrecen los parciales
más elevados, van a ser los tipos más representados. Estos
cambios quedan también anotados en el comportamiento tipométrico. Si anteriormente el equilibdo raspadores cortoslargos era ajustadamente favorable a los segundos. ahora
sus posiciones se invierten al ser los cortos to.talmente dominantes, hasta el extremo de imponer$e ese carácter en el
90 % de los ejemplares contabilizados en alguna de las capas señaladas (Tabla 9).
De igual modo, la entidad de carenados y nucleiforrnes
hará que el grosor medio de los raspadores sea mucho menor en las capas 13 y 1 que en las inmediatamente super.2
puestas, donde buena parte de los soportes quedan incluídos
en el módulo de espesos y muy espesos (Fig. IV .40b).
Capas 4- 1
Capas 8·6
Capas IL-9
-El formado por las capas 13 a 9, donde el carácter
dominante de sus ro es el principal rasgo compartido. No obstante, se pueden apreciar algunos cambios
significativos entre los raspadores de las capas 13 12 y los de las 11 a 9, en cuanto a la elección de los
soportes y su tipometría.
-El constitu(do por las capas 7 a 1, haciendo servir la
8 como eslabón entre ambas agrupaciones, si bien
participa básicamente de los elementos definidos en
el conjunto inferior.
En este segundo bloque podemos a su vez establecer
dos momentos sucesivos:
El constituido por las capas 7, 6 y 5, caracterizado por
una media del IG que ronda el 14 % y donde los ejemplares
son mayoritariamente cortos. es decir sobre lasca.
El formado por las capas 4, 2 y 1, donde asistimos a
cierta progresión del IG y sobre todo, a la sustitución del
tipo de soporte, pues los raspadores sobre hoja superan a los
obtenidos sobre lasca.
Una similar evolución, raspadores cortos y gruesos raspadores largos y planos, se observa en el estudio de los
materiales etiquetados en tramos de 0.50 metros, de ahí que
no insistamos más sobre este aspecto.
Los petforadores y becs.
Capas 13· 12
o
•
capa 6, unidad que ofrece el índice más bajo de las 13 capas
estudiadas, para posteriormente iniciar una progresión continuada hasta la capa 1.
Este segundo bloque, caracterizado por la menor entidad del grupo, también puede ser analizado más detenidamente desde la tecnomorfología y tipometría. Así, vamos a
ver en las capas 8, 7, y 6 que los raspadores simples, sobre
lasca ·retocada, carenados y ungu.iformes son las variantes
más repetidas (Tabla 6). Ello peonite apreciar cierta continuidad con respecto al bloque inferior, puesto que los raspadores conos son los dominantes; mientras que atendiendo a
su grosor, y he aquí una separación más con respecto a las
capas inferiores, los soportes espesos van a perder los altos
valores vistos en las capas 10,9 y 8 (Fig. IV.40b).
A partir de la capa 5 la importante presencia de raspadores obtenidos sobre hoja, establece una separación con
respecto a las capas 8, 7 y 6. Los raspadores largos pasan a
ser mayoritarios. invirtiéndose los módulos de alargamiento
obtenidos en las capas 11 a 5.
Sintetizando lo señalado basta ahora, podemos establecer a partir de sus diferencias cuantitativas y cualitativas
dos grandes conjuntos, que permiten segmentaciones internas en algún caso (Tabla 9 y Figs. IV.40a y b).
20
>5
•
5-4
60
40
111
4-3
1Z1
3-2
100
80
O
2· 1
•
< 1
Fig. IV.40b: Raspadores. Índices de carenado.
La capa 8 participa de esos rasgos cualitativos pero su
índice de raspador marca una pérdida de cerca de 20 puntos
en relación con la media establecida para las capas 13 a 9.
Se inaugura así una regresión que será sostenida hasta la
Este grupo ofrece casi siempre una baja entidad (Figura
IV.4l). En el casó de Parpalló, la mayoría de ejemplares
clasificados en las capas medias e inferiores -13 a 5- ,
pueden ser considerados como becs. Los soportes sobre los
que están obtenidos son mayoritariamente cortos y gruesos
y en su fabricación se empleó frecuentemente el retoque
simple y no el abrupto. Destacan, por su formalización repetida en las capas medias de la secuencia, un conjunto de piezas cortas de silueta triángular y con una punta despejada a
partir de la combinación de retoque directo + inverso. Por
su morfología han sido clasificados dentro de este grupo,
85
[page-n-86]
4-
3-
4-
G-
s_
76-
e9-
7-
10-
0-
11-
910-
13-
1
20
1
10
o
10
1
20
Fig. rv.41 : Histograma diacrónico del grupo
de pcrforadores-bécs.
12-
13-
aunque no descartamos que pudieran haber sido montados
como puntas de proyectil (Fig~. IV.I8,IV y IV.22).
En las capas superiores --4 a l-los perforadores participan del carácter más laminar de la industria y del avance
del retoque abrupto visto en las estructuras modales. También en esta ocasión los materiales etiquetados por tramos de
0.50 metros confirman esta evolución, reforzando incluso
esos máximos vistos en la parte media de la secuencia.
Los buriles.
En Parpalló, las series analizadas no han resultado ser
muy ricas en buriles. siendo su recorrido en parte inverso al
de los raspadores (Figs. lV.39 y IV.42).
En las capas 13 y 12 el grupo va a marcar los más altos
fndices de toda la columna, para posteriormente experimentar una fuerte reducción en las capas 11 a 6. Esta evolución
ya fue descrita erl la revisión del Magdaleniense 1 y ll, señalando la infrecuente regresión de los buriles a medida que
se ascendía en la secuencia magdalenieose (Fullola, 1979).
En el bloque superior -capas 5 a 1- se produce un claro
ensanchamiento de la pirámide motivado por el aumento del
m. que en la capa 1 llega a superar al JG en tan sólo dos décimas (Fig. IV.42).
En cuanto a la composición interna del grupo, son siempre dominantes los buriles diedros, lo que se debe en grao
medida a la elevada presencia de buriles simples sobre fractura. El grupo constituído por los elaborados sobre truncadura y retoque sólo alcanza cierta significación en aquellas
capas donde el JB traspase a la barrera del 1O %. Ello nos
86
1
1
20
10
o
1
tO
20
Fig. JV.42: l listograma diacrónico del grupo de buriles.
hace pensar que allf donde el grupo de buriles es menor capas ll a 6- esa disminución con respecto a capas inferiores y superiores afecta de desigual manera a las dos agrupaciones establecidas: diedros y sobre truncadura, siendo en
todos los casos más sensibles a reflejar esa pérdida los segundos, llegando incluso a desaparecer en la capa 1O.
Las truncaduras.
Un comportamiento similar al descrito para el grupo de
perforadores y bccs podemos contemplar también en el caso
de las truncaduras. En ningún caso sobrepasan los 6 puntos
y a lo largo de toda la secuencia su índice es testimonial.
Piezas con retoque continuo.
Este grupo llega a constituir en alguna de las capas un
conjunto decisivo. Para su análisis se han tenido en cuenta
tres variables: su frecuencia relativa, su tipometrfa y la posición del retoque (Tabla JO y Figs. N.43 a IV.45).
Los resultados obtenidos indican que las capas 13 y 12
constituyen de nuevo un bloque bastante homogéneo. Comparten, además de la escasez de evidencias, un bajo índice
de piezas retocadas y el carácter totalmente laminar de los
soportes sobre los que se hao obtenido.
[page-n-87]
Otro aspecto destacado es la .importante frecuencia de
piezas cuyo retoque ofrece una posición inversa-alternante, lo
que les otorga un estilo bastante peculiar. Su cuantificación a
1-
2-
Capas 4-t
3-
5Capa.• 11-9
7Capa• 13-12
8-
o
40
20
11
60
11
Direc~o
100
80
lnve!SO
Fig. N.44b: Piezas retocadas (2 bordes). Distribución
de la posición del retoque.
1011-
Capas 4-1
13-
Capas 8-6
1
w
~
1
m
1
o
1
~
1
w
~
Fig. IV .43: Histograma diacrónico del grupo de piezas retocadas.
Las capas ll a 5 pueden ser agrupadas en un segundo
bloque a partir de su tipometría, pues coinciden eA mostrar
una mayoritaria presencia de soportes cortos, a lo que se
une en ocasiones una alta freéuencia de _
piezas gruesas. En
el episodio central del depósito magda1eniense del Talud es
donde el grupo registra los valores más altos, concretamente
entre las capas 8 y 5 (Tabla 6 y Fig. IV.43).
Capas 11 -9
o
20
•
40
0.5-1
•
1-1.5
60
•
100
80
1.5-2.5
fa > 2.5
Fig. IV .45a: Piezas retocadas. (ndices de alargamiento.
Capa.s 4-1
Dlpas 8-6
Capas 11-9
Cap:u¡ 13-12
o
20
40
11
Direclo
60
11
80
Inverso
Fig. N.44a: Piezas retocadas (1 borde). Distribución
de la posición del retoque.
100
o
20
•
>5
40
•
5-4
80
60
1111 4-3
~ 3-2
100
o
<2
Fig. TV.45b: Piezas retocadas. Índices de carenado.
87
[page-n-88]
lo largo de la secuencia es bastante evidente (Fig.IV.44a y b).
Este atributo co.incide sobre las piezas más cortas y también
más gruesas (Fig. IV.45a y b).
Dentro del grupo existe un conjunto de piezas cuyo
frente retocado es frecuentemenre recto-convexo y su posición lateral-transversal. Su tamaño y delineación del filo
permíte pensar que han sido objeto de continuos reavivados.
En las capas 4, 2 y 1 se produce una fuerte caida de las
piezas con retoques continuos, sitúandose su media en algo
más del 7 %. Su morfología y tipometría nos las separa del
episodio central de la estratigrafía y aunque se documenta
todavía alguna pieza corta con retoque inverso, dominan los
soportes largos (Taola 10).
Las raederas.
cóncavo o convexo; en defmitiva, un criterio que no estauficientemente precisa entre ambos
blece una separación lo &
tipos.
La solución a este tipo de problemas quizás se encuentre, al menos en parte, en la propuesta de Laplace (J 966 y
1974) quien incluye ambos tipos atendiendo a la posición y
modo del retoque entre las raederas y puntas, simples o espesas. En todo caso la descripción de otros atributos secun-
Capas 4-1
Capas 8-6
En muchos casos hemos sido conscientes de la escasa
distancia que separa a este tipo de las piezas con retoques
continuos, puesto que apenas existe variación morfológica y
tipométrica entre ambos grupos (Tabla 11 y Fígs. IV.46 y
IV.47). Por ello, el criterio distintivo ha sido el de considerar raedera y no pieza con retoque continuo, a aquellos
ejemplares cuyo retoque 1lega a delinear un frente recto,
Capas 11-9
Capas 13-12
o
20
40
11
60
11
Directo
80
Inverso
Fig. JV.47: Raederas. Distribución de La posición del retoque.
Capas 1-4
¡
1-
Capas 6-8
2_
3Capas 9-11
-4-
o
•
20
•
0-0.5
40
0.5-1
60
•
100
80
PJ
1-1.5
o
1.5-2.5
5-
2.5-4
6-
Fig.IV.46a: Raederas. Índices de alargamiento.
18-
Capas 4-1
9lO_
Capas 8-6
1112-
Capas 9-1 1
13-
o
20
•
>5
40
•
5-4
60
•
4-3
80
~ 3-2
Fíg.IV.46b: Raederas. Índices de carenado.
88
o
100
<2
1
20
1
10
1
o
1
10
1
20
Fíg. IV.48: Histograma diacrónico del grupo de raederas.
100
[page-n-89]
darios debe ser la dirección que posibilite una más acertada
y ajustada definición.
Un elemento que tampoco ayuda a clarificar la cuestión
es su variación porcentual a lo largo de la secuencia, pues
piezas con retoque continuo y raederas muestran alzas y bajas bastante paralelas (Tabla 6).
Resumidamente, el comportamiento del grupo incide en
señalar tres momentos más o menos homogéneos (Figura
IV .48). El constituído por las capas 13 y 12, caracterizadas
por una baja o nula entidad del IR. El conformado por las
capas superiores, 4, 2 y l, que participan de los rasgos señalados para el primer momento de la secuencia. El definido a
partir de las capas centrales de la estratigrafía, de la 11 a la
5, que ofrecen Jos valores más altos y entre las que destacan
los máximos logrados en las capas 7 y 6.
¡_
23-
S-
Las muescás-denticulados.
Las muescas-denticulados participan en lineas generales
del comportamiento descrito para los restantes grupos del
sustrato. El mayor índice del grupo se logra en la capa 8 y
adyacentes, basta la 11 a muro y la S a techo. En todas ellas
su índice supera el 13 %, mientras que en las restantes queda situado J?Or debajo de los lO puntos (Fig. IV .49).
Las rasquetas.
En el momento de concretar los atributos que debía
contener toda pieza clasificada como raclette nos servirnos
de las diferentes aportaciones bibliográficas que ha suscitado. Todas las referencias consultadas coincidían en destacar
su variabjJidad y su valor secuencial, siendo consideradas
como fósil-indicador del Badegulieose 1Magdaleniense antiguo.
Los criterios aplicados en su clasificación han sido
eclécticos y un tanto reduccionistas. Como atributos esenciales han sido considerados la presencia de un retoque
abrupto corto pero profundo y la morfología subcircular o
elíptica de los soportes, sin aristas marcadas en la cara superior y sin córtex, resultado en gran medida de la ya mencionada técnica de talla en «rodajas de salchichón».
Con este criterio se han clasificado 82 ejemplares en las
13 capas Magdalenicnses del Talud y que según refleja su
tipometría particular, en más del 75 % de los casos son lascas cortas y planas. Su grosor es sensiblemente inferior al
de la media general de útiles retocados de sus correspondientes capas (Tabla 12 y Fig. IV.50a y b)
Su presencia queda limitada al tramo central de la secuencia ~apas 1O a 4-, logrando cierta entidad en las capas 7, 6 y S; una presencia de la que nos ocuparemos más
adelante (Fig. IV .S l ).
10-
"-
1
1
30
1
10
20
1
1
o
1
1
10
30
20
Fig. IV .49: Histograma diacrónico del grupo
de muescas-denticulados.
O
•
=
O. S - 1
••
1-I ~S
M
B
tO<
-
1.!5- 2 .3
Fig. IV.50 a: Rasquetas. Índices de alargamiento.
El utillaje microlaminar
El conjunto de útiles retocados elaborados sobre hojita
es en alguno de los momentos de la secuencia un grupo fundamental. Si nos atenemos a sus índices podemos observar
que prácticamente está ausente en las capas bajas y medias
de la ocupación rnagdaleniense, logrando importantes frecuencias en las capas superiores (Fig. IV.S2). Dentro de esta
penuria, las capas 13 y 12 se destacan con una media de
40
•
>
:s
•
s....
a
4-l
ea
3-2
o :z..•
Fig. IV .50 b: Rasquetas. Índices de carenado.
89
[page-n-90]
1_
1-
23-
3-
4-
56-
6-
7-
7_
89_
9-
10-
10 -
11-
11-
12-
12-
13-
13-
1
20
1
10
1
o
1
10
1
20
Fig. rv.51 : . istograma diacrónico del grupo de rasquetas.
H
algo más del 3 %, mientras que en el resto muy ajustadamente se alcanza el 1 %.
En el bloque superior, la capa 5 inaugura una nueva tendencia marcada por la generalización de la talla laminar y el
crecimiento del grupo microlaminar. Un rasgo importante
del momento es su diversidad. La combinación de diferentes
bordes, ángulos y modos de retoque da lugar a un conjunto
que por sr mismo merece un estudio monográfico. Destaca la
presencia de los microlitos geométricos, fundamentalmente
triángulos, más algíin trapecio y segmento y de un conjunto
de piezas truncadas que podrían ser considerados «parageométricos» (Bordes y Fiue, 1964). El doble dorso se documenta prácticamente desde el principio de la secuenda por
lo que su empleo como indicador de las fases más evolucionadas o incluso epi paleolíticas, debería ser matizado.
En el límite con las truncadura.s se han clasificado algunas hojitas y puntas con escotadura de estilo magdaleniense
y con una tipometría menor que las solutreogravetienses.
Alguna escotadura, en sentido estricto, si se ha clasificado
en las capas medias de la secuencia, aunque en ningún caso
conforma una punta.
Otros morfotipos destacados son las hojitas de dorso y
denticulación, en ocasiones sobre soportes largos, muy estrec hos y apuntados, que también se encuentran entre los
materiales de Hoyo de la Mina (Fonea, 1973). Así como algunas variantes de puntas, cercanas a las de Laugerie.
La tipometría y morfologfa de este grupo han merecido
90
1
30
1
20
1
10
1
o
1
10
1
1
20
:J)
Fig. JV.52: Histograma diacrónico del grupo de utillaje
microlaminar.
también un estudio particular del que podemos deducir que
el utillaje microlaminar de Parpalló-Talud queda mayoritariamente concentrado en el módulo 15-30 roro de longitud,
observando de muro a techo cierta reducción del tamafio de
los soportes (Tabla 13). Este recorrido nos ha pennitido adverlir, sobre una secuencia larga, una tendencia que tradicionalmente ha servido para caracterizar las series del final
del Tardiglaciar y el inicio del Holoceno: la rnicrolitización
(Fig. IV .53). De igual modo, se observa que las puntas nunca llegan a superar el 25 % del grupo, en clara desventaja
con respecto a las hojitas (Fig. lV.S4).
La evolución de las dimensiones del utillaje geométrico
no coincide con la tendencia descrita para el utillaje mkrolaminar, aunque la muestra es mucho más reducida (Tabla
14 y Fig.IV.SS).
Se han identificado algunos microburiles estrictos, casi
siempre proximales y posiblemente relacionados con la elaboración de geométricos. Parece confirmarse por tanto, la
aplicación de esta técnica en Parpalló (Pericot, 1955). El
número de geométricos y hojitas de dorso que conservan
evidencias de esa técnica es reducido ya que en la mayoría
de los casos el ápice triédrico ha sido destruído por el retoque que delinea la truncadur.t.
En algún caso se ha identificado el propio ápice triédrico, pero tal y como señalara Fortea ( 1973) aJ referirse al
epipaleo!Itico de Les Malladetes, es en tan baja entidad que
[page-n-91]
su presencia sólo merece su mención. En similar posición
se encuentra el conocido como micro buril de Krukowsky,
cuyo estigma característico parece estar causado en g·ran
medida por un accidente de talla relacionado con el retoque
abrupto. En cuanto a su distribución por capas a lo largo de
toda la columna, resulta indicativo contemplar su presencia
en Ja~¡ capas 13, 12, 6, 5, 4, 2 y 1, aunque es en estas tres últimas donde tienen un peso importante.
Capa 1
C.1pa 2
C.apa 4
IV.4. INDUSTRIAS SOBRE HUESO Y ASTA
DE PARPALLÓ-TALUD
Capa5
o
20
•
•
60
40
10..14mm
15-19 mm
•
20..24 mm
li:l 25-29 mm
80
D
•
100
30-34 mm
> 35
Fig. IV.53: Utillaje mierolaminar. Longitud.
TramoB
El estudio del instrumental óseo de ParpaUó ha sido realizado en colaboración con V. Villaverde y ·supone quizás
uno de los últimos pasos de un Jargo camino dedicado a la
recuperación para la investigación actual de este importante
yacimiento. Si bien en un principio consideramos la posibilidad de incluir en este estudio la totalidad de los documentos óseos proporcionados por las capas magdalcnienses de
Parpalló, la eleccción deJ Talud como sector-guía de nuestro
análisis nos hizo desistir de esa idea inicial.
TramoC
TV.4.1.
Tr.unoD
Capa 1
Capa 2
Capa 4
Capa 5
o
20
11
40
60
11
Puntas
Hojas
100
80
11
Indet
Fig.lV.54: Utillaje microlaminar. Distribución puntas-hojas.
Capa 1
DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRÁFICA DE
LOS DOCUMENTOS
Los niveles magdalenienses del Talud ban proporcionado 641 documentos, repartidos entre las capas de excavación y los denominados tramos. Sll descripción queda sintetizada en una serie de tablas donde se recoge su distribución
por grupos tipológicos, tipos, secciones y un resumen de las
marcas y motivos que se disponen sobre el fuste y bisel de
los instrumentos (Tablas 15 a 19).
Las 13 primeras capas del Talud ban quedado en 12, al
no haber hallado ninguna pieza etiquetada como capa 8. No
obstante, esta ausencia queda un tanto compensada recurriendo a los tramos de 0.50 metros, al coincidir, aproximadamente, con el tramo 2.50-2.00 m.
Su reparto a lo largo del depósito magdaleniense deJ
Talud es desigual. Las unidades inferiores son las que ofrecen una documentación más reducida, concretamente las capas 1.3 a 10 y el tramo 3.50-3.00 m. Las capa 4 y de forma
más atenuada la 1 y la 5, vuelven a marcar valores por debajo de la media, lo que también tiene su exacta correlación en
la distribución por tramos.
Capa2
JV.4.2.
Capa 4
Capa 5
o
20
11 l 0-14mm
11 LH9mm
40
60
1111 20..24mm
~ 25-29mm
80
O
30·34 mm
Fig. TV.55: Microl.itos geométricos. Longitud.
100
GRUPOS TIPOLÓGlCOS
El estado de conservación de las piezas impide precisar
algunas cuestiones tlpométricas, especialmente las referentes a la relación entre longitud y anchura (Ia) o longitud y
bisel (lb), pues sólo contamos con las dimensiones reales o
reconstruídas para el 6 % de las piezas. Esta fragmentación
ha obligado a detener la descripción a nivel de grupo tipológico en el 50 % de los casos aproximadamente.
En el material etiquetado por capas podemos apreciar
que los grupos I y Vll concentran prácticamente el 90 % de
los efectivos, el resto salvo el V y el VIII, no alcanza el 0.5
91
[page-n-92]
A8-
e0-
F
.Jo
1
lo
o
1
10
1
30
i.
8uriiC$
1
20
'
1
10
o
1
10
1
20
1
10
o
1
1
10
1
20
1
30
RaspadorC$
A8-
eD-
E-
F1
20
1
'· Muescas
30
1
20
1
1
o
10
1
1
10
20
1
10
30
1
1
30
P. retoque C«
1dcntic~Aodos
A8-
e_
o_
E-
F1
20
¿
1
10
1
20
1
10
20
A~as
8-
eD
E-
F1
'
U. rricrolaminor
1
30
20
1)
1
o
1
10
1
3)
1
30
Fig. IV.56: Histogramas diacrónicos de los materiales etiquetados por tramos.
92
1
10
1
20
1
30
[page-n-93]
con respecto del total. Ello da lugar a un dominio absoluto
de la familia de los apuntados: azagayas en sentido amplio,
puntas de base abultada, puntas planas y varillas. Annas y
objetos aguzados en definitiva (Tabla 15). Los tipos supuestamente .implicados en trabajos de preparación de pieles y
otras materias, los complementarios, los accesorios y básicamente los que no ofrecen ese carácter de apuntamiento no
están documentados en este sector.
El grupo 1 se muestra prácticamente dominante a lo largo de las 12 capas consideradas, concentrando incluso el 75
% del totaJ en las capas 12 y 6 a 2, marcando los mínimos
aJlí donde el grupo VIl tiene una mayor pwgresión: capas 7
a 11 y también en la capa l.
En cuanto al grupo Vil, en el que quedan contemplac4ls
las puntas planas, su frecuencia es importante a lo largo de
toda la columna, siendo dominantes en la capa 9 (51.9%) y
ofreciendo valores'por encima del 10% en la 11, 10, 7, 6,
así como en la 3 y la l.
El resto de grupos no alcanza en ningún caso el 5% y en
la mayoría de los casos ni supera el 0.5. Las varillas -grupo VID- se acercan al primero de los valores mencionados, quedando concentradas en la parte media-superior de la
secuencja. Su mayor índice de aplanamiento, cercano a 2
puntos, permite separarlas de las puntas aplanadas, aunque
reteniendo en algunos casos la duda de si se tratará de fragmentos mediales de bisel mejor que de vari!Jas (Barandiarán, 1981 y 1985).
La distribución de las piezas etiquetadas por tramos de
0.50 m coincide con lo señalado para las capas y si bien
existe algún matiz, por ejemplo la mayor entidad del grupo
entre l.50- 3.50 m (capas 6 a 12), reafirma lo descrito
en el párrafo anterior.
De esta lectura diacrónica de la distribución por grupos
tipológicos podemos entresacar algunos rasgos generales:
vn
- La concentración de más del 90 % de las piezas en
prácticamente dos grupos tipológicos, lo que confiere
al conjunto un aire monótono y repetitivo.
- EL dominio absoluto del grupo I en toda la secuencia,
a excepción de alguna de las capas centrales donde
esa posición será intercambida con el grupo Vll.
-La buena presencia del grupo Vll a lo largo de todo
el depósito complementa la anterior observación, llegando a ser dominante en la capa 9 y significativas
en la 10, 7, 6,3y l.
- Las varil.las logran cierta entidad en las capas 9 a 5 y
3 a 1 y están ausentes del tercio inferior de la secuencia.
IV.4.3.
1V.4.3.1.
LOS TIPOS Y SU DINÁMICA
Azagayas y varillas
Un total de 275 piezas han sido consideradas como tales, 181 en las capas y 94 en los tramos. Sólo en el 11.6 %
de los casos se ha podido conocer su longitud real o reconstruida. Situados en este plano, meramente indicativo, podemos apuntar que la industria ósea de ParpaUó es en general
de pequeñas dimensiones. No son frecuentes las pieza!; que
sobrepasan holgadamente los 1O cm, pudiendo pensar incluso que la mayoría de las piezas quedan situadas entre los 6-
8 cm, ganando tamaño a medida que ascendemos en la secuencia.
Aprox.imadamente el 80 % de las piezas presenta bisel,
218 exactamente, sobre distintas secciones y con una morfología diversa en cuanto a su teminación y secciones longitudinal y transversal. En 71 casos se trata de fragmentos
mediales con arranque de bisel o biseJ propiamente (tipo
1.4). El 20 % restante se reparte entre las puntas dobles, rectas o incurvadas, sobre diferentes secciones. También hemos clasificado alguna de base recortada, poligonal, redondeada y poco más, quedando fuera de este cómputo las
puntas de bas.e abultada y las puntas finas.
Su distribución a lo largo del depósito permite plantear
algunas reflexiones que, insistimos, aún siendo válidas para
el Talud deben de ser tomadas como preliminares en espera
del estudio global de la industria ósea de Parpalló (Tabla
16).
De muro a techo, vemos que en las capas 13, 12, 11, 10
y en el tramo 3.50-3.00 m, son frecuentes las azagayas monobiseladas de sección circular y oval con mono bisel mayor
de l/3 y cóncavo longitudinalmente. También se aprecia la
presencia de puntas de base abultada, alguna de base poljgonal y puntas dobles de sección circular y aplanada-oval.
Las varillas estan ausentes de este bloque inferior (Fig.
IV.67).
A .Partir de la capa 9, aprox.imadamente por encima de
los 3 m de profvndidad, el material .e mpieza a ser más abundante. El bloque ·constituido por las capas y los tramos comprendidos entre 3.00-l.50 m muestran una clara proyección
de los carácteres anteriores, pero con una mayor nitidez. Se
generalizan las azagayas monobiseladas. de sección circular
y aplanada-oval, estas últimas con valores significativos en
la capa 9. En ambos casos son frecuentes, al igual que en el
tercio inferior, las de largo monobisel, asociado en ocasiones a un perfil longitudinal cóncavo. Las puntas dobles, frecuentemente incurvadas, de sección oval o plana, logran
frecuencias importantes, especialmente en la capa 9, quizás
a costa de las monobiseladas.
Junto a estos tipos mayoritarios, se encuentran otros que
si bien no alcanzan su entidad, si consiguen dar al conjunto
un aire a1go más diversificado. Tal es el caso de una pieza
con bisel de tope, de otras dos con perfil carenado y de una
más de sección circular que nós ba proporc~onado e l único
doble bisel identificado en el Talud. Junto a éstas debemos
señalar la identificación de tres puntas de base recortada, 2
ejemplares en la capa 9 y el restante en 2.50-2.00 m (Fig.
JV.59.)
Las varillas hacen su aparición desde la capa 9, experimentando un continuo ascenso basta la capa 5, pero sin llegar nunca a ser un tipo característico. Han sido identificadas
a partir tanto de su morfología como de su índice de espesor: mayor que el de las azagayas aplanadas. La identificación de este tipo no es tarea fácil cuando se trata de fragmentos mediales que no ofrecen ningllna decoración
supuestamente caracter(stica (Barandiarán, 1981 y 1985).
El resto de capas y tramos hasta cubrir el metro y medio
restante está caracterizado también por la presencia de puntas dobles y con monobisel, con una longitud y morfología
ya descritas, pero con la novedad importante de que ahora
las secciones están bastante más diversificadas, pues junto a
la circular-oval y aplanada, características de la parte media
93
[page-n-94]
y baja de la secuencia, se asocian ahora las cuadradas y las
triángulares.
La capa S muestra esos signos de cambio, "
pues si bien
son todavía mayoritarias las piezas con monobisel largo y
en ocasiones cóncavo de sección circular, adquieren ahora
cierta entidad las puntas dobles de clara sección cuadrada y
las monobiseladas de idéntica sección transversal. Ambos
rasgos, secciones cuadradas (angulosas) y una buena presentía de puntas dobles, también de sección triangular, son
la nota más característica de estas capas superiores, estableciendo diferencias con respecto a lo descrito para las capas
inferiores y medias. Un último dato a retener es la importante caída que manifiestan las azagayas monobiseladas de sección cuadrada en la primera capa. Por lo demás, todo este
tercio superior parece guardar un aire bastante homogéneo
(Figs. IV.62, IV.63 y IV.64).
En este bloque superior se han clasificado otras 3 piezas
carenadas, 1 en la capa 5, otra en la 4 y la restante de 0.500.00 m, así como una pieza con biseles inversos, que parece
aprovechar un antiguo bisel fracturado (Fig. IY.62 4). De la
capa 4 procede un antiguo bisel, fracturado en lengüeta, que
ofrece una serie de recortes sobre ambos lados que al estar
dibujado en pv,ición invertida recuerda a las piezas dentadas (Fig. IV .62, 5)
Las varillas, ausentes e n la capa 4, vuelven a documentarse en las tres superiores, con valores similares a los señalados para el bloque central.
( l.20- L.39) que de las circulares. Su frecuencia absoluta se
sitúa en torno al 8 %.
De sumar todas estas secciones que podemos denominar
redondeadas por oposición a las angulosas (cuadradas,
triangulares y rectangulares), vemos que aquéllas suponen
Capa 1
Capa 2
Capa3
!!!!!!!~~
Capa 4
Capa 5
Capa6
Capa 7
Capa 9
Capa 10
Capa 11
Capa 12
Capa 13
o
20
•
Circul.ar
•
()val
•
Ea
Aplanada
P-convet
40
60
O
•
Rectángular
OJadnJda
RO
¡¡¡¡¡
D
100
Triángular
.Irreconocible
Fi.g. IV.57 a: Industria ósea. Distribución de las secciones
de los materiales etiquetados por capas.
0.50· 0.00
JV.4.3.2.
Las puntas finas
1.00- 0.50
Tan sólo hemos hallado cuatro ejemplares, todos ellos
de sección circular. Una punta fina corta en el tramo l.S01.00 m, otra algo mayor doble en la capa 7 y dos fragmentos en las capas 10 y llxespectivamente.
1.50· 1.00
2.00· 1.50
2.50·2.00
IY.4.3.3. Estudio de las secciones
3.00· 2.50
En unas series tan poco diversificadas cualqujer elemento susceptible de mostrar variaciones resulta decisivo a
la hora de ordenar los datos diacrónicamente. Los cambios
en las secciones de las puntas y varillas pueden estar relacionados con los procesos de extracción y trabajo del asra,
aunque por ahora son simples intuiciones.
Las secciones circulares son claramente mayoritarias,
tanto en los tramos como en las capas, concentrando más
de un tercio de las identificadas. Su mayor frecuencia en el
material etiquetado por tramos puede tener su origen en la
probable inclusión de las piezas de la ausente capa 8 en el
tramo 2.50-2.00 m, el que más piezas ha proporcionado
junto con sus adyacentes a muro y techo. Esta circunstancia marca cierta distorsión a la hora de su comparación con
el material etiquetado por capas (Tabla 17 y Fig. TV.57a
y b).
A las circulares les siguen las aplanadas estrictas, con
porcentajes en tomo al 20 % para las capas y de cerca del
30% para los tramos, desproporción que puede estar causada por las razones ya aludidas. Esta posición puede verse reforzada si sumamos a éstas la variante oval, más cerca de
las aplanadas tal y como muestran sus índices de espesor
94
3.5·3.00
o
20
40
60
•
Circular
•
Aplanada
O RectáJlgular
•
Oval
~
P-eonvexa
•
Cuadmda
8(}
100
El T_riángular
O Irroconociblc
Fig. IV .57 b: Industria ósea. Distribución de las secciones
de los materiales etiquetados por tramos.
cerca del 80 % en Jos tramos y algo más del 60 % en las capas, desproporción que hay que achacar a lo reducido de la
muestra estudiada en los tramos 1.50-0.00 m. precisamente
los que han proporcionado un mayor número de angulosas
(Tabla 17).
Las cuadradas y subcuadrangulares suponen el 16 % del
s
material etiquetado por capas, mientras que en los tramo_ su
frecuencia no alcanza siquiera el 4 %. Cuadradas en sentido
estricto son las de las capas superiores, mientras que las de
las capas situadas por debajo de la 5, son en la mayoría de
los casos subcuadrangulares, sin las aristas y planos marcados vistos a techo. Les siguen en importancia las triangulares, ya con. valores inferiores al 5 %, tanto en las capas
[page-n-95]
1 1
o-
!r
•::
..
'.1
1
' ~
i·
- Q-
- o-
;i
,í
\.'
..
· :·
~
:.
i¡
·'
1
• 1
.....
:
1 1
1
' 1
.: 1
'l '
,1
..
\1
-0 -
~'.
5
t'
1, 1
,1
i
·'
!·,
'
1
6
o
:~..
"·1
'' 1;
1' ·
o-
l
::. i
.:.::¡
1,¡
1•~
• • 1
1
\
:1
1:
'
1
1 '
1
\l'
:• '-'
..·'
,,
o
..
1
1.
1
1 \
·:
2
-o-
<4
JI
~
¡1
,.
~
/1
·:
'
..
:.:
~·~
,.
t;.
!:.
-0\
~: 1
..
'•
1
a
1
·O 12
~
,O,
1
•
1
11
10
Q
wl
'
(!
1
~
'\
1
\
-o-
·~
!
·.·.
3~111
1
f
Y.
,1
l
1
1·.
l .
,! 1
7
··,
\
;
·•
1~
,,
.
~
'
14
~.
IG
1
o
1
Fig. IV.58: ParpaUó-Talud. lndusrria ósea. Capas 11 y 10. Tramos 3.50- 2.50 m.
95
[page-n-96]
como en los tramos. Una frecuencia similar muestran las
rectangulares con 17 ejemplares en las capas y sólo 2 en los
tramos.
Todas estas variantes, que hemos agrupado bajo el adjetivo de angulosas, suponen el 25 %de las secciones identificadas en las capas y algo más del 7 % de las at,'Tilpadas por
tramos, lo que nos aporta un porcentaje sobre el total de tramos y capas de algo más del 21 %, de no contabilizar las
irreconocibles.
Por último, las secciones planoconvexas no alcanzan el
3 % en ninguna de las agrupaciones manejadas: 13 piezas
en total casi siempre asociadas al morfotipo varilla. Cierran
el cómputo las irreconocibles que suponen aproximadamente el 1O % en las capas y algo más del 13% en los tramos.
En cuanto a su distribución a lo largo de la secuencia,
vemos que el binomio circular + aplanada-oval es absolutamente mayoritario en todo el bloque inferior y medio, concretamente en las capas 13 a 5 y también a techo, en la capa
1, donde logran equilibrarse con las angulosas (Fig. IV.57 a
y b). Esta afirmación no esta exenta de detalles cuando trasladamos la discusión a desarrollos más cortos.
La reducida serie de documentos obtenidos en las capas
inferiores del Talud, de la 13 a la 1O, nos impide traspasar el
Hmite de lo genérico, ya mantenido en el comentario de los
tipos. Es evidente que este primer bloque está caracterizado
por las secciones redondeadas, pero desconocemos en que
proporción se distribuyen estas entre aplanadas y circulares.
Lo que sí parece fuera de toda duda es que tras este episodio, en las capas 9, lo que debía ser la 8, es decir el tramo
2.50-2.00 m, y en menor medida la 7, las secciones aplanadas-ovales logran imponerse, situándose por delante de las
circulares. Por encima de este momento, las secciones circulares vuelven a ser dominantes en la capa 6, mientras que
las cuadradas-cuadrangulares hacen una tímida aparición. al
igual que rectangulares y planoconvexas.
La capa 5 ofrece rasgos vinculados al bloque central,
anunciando al mismo la dinámica que vamos a observar en
las capas superiores. Entre los primeros están la buena frecuencia de piezas con secciones circulares y aplanadas-ovales, mientras que entre los segundos podemos señalar el ascenso de las cuadradas y el mantenimiento en valores
discretos de las planoconvexas.
En las capas superiores, especialmente en la 4, 3 y 2 , las
secciones angulosas van a ser dominantes, superando claramente al conjunto de las redondeadas. La cuadrada, concentrada fundamentalmente en las capas 5 a 2 y en menor medida la triangular, sólo documentada en las capas 3 a 1, dan
al conjunto un aire diferente del descrito para las capas medias y bajas. Dentro de este último bloque, la capa 1 se distancia un tanto de las inmediatamente inferiores volviendo a
marcar las secciones redondeadas valores dominantes, aunque la buena frecuencia de triangulares-rectangulares y su
condición de capa superficial aconsejan relativizar este
dato.
IV.4.3.4.
Morfología y conformación de las bases
Siete modalidades de acondicionamiento de sus bases
han proporcionado las puntas y varUias estudiadas en Parpalló, concentradas la mayoría en la variante de bisel simple,
96
frecuentemente Largo y de perfil cóncavo, tal y como ya se
ha insistido. Este rasgo se repite a lo largo de toda la secuencia, aunque con una mayor insistencia en la parte media. La terminación de estos biseles, en aqueUos casos en
los que las fracturas no impiden su reconocimiento, es mayoritariamente ojival-apuntado, con una relación de 2 a 1
respecto de los redondeados. Un rasgo todavía no cuantificado de los primeros es la frecuencia con que este acabado
apuntado se asocia a la máxima anchura de la pieza, dando
un aspecto aplastado al bisel.
Le sigueo en importancia las de base apuntada o puntas
dobles, tanto incurvadas como rectas y de diferentes secciones: circular, aplanada, cuadrada y triangular. Estas últimas
se concentran en la parte alta de la estratigraüa, donde este
tipo de preparación logra su mayor entidad.
El resto de modalidades ofrece frecuencias simplemente
testimoniales. Una pieza con sección circular y doble bisel,
e l único trunc'a do de todos los estudiados, del tramo 2.502.00 m, tres puntas de base acortada o recortada, quizás reutiliz.ando tipos anteriores, y alguna punta de base poligonal,
todas ellas localizadas en las capas inferiores -capa 9 y
tramo 2.50-2.00 m- (Fig. IV.59). Por último, también hemos identificado una punta de base redondeada, en el tramo
2,50-2,00 m (Fig.lV.60, 4), y otra con sección oval-aplanada que ofrece un aplastamiento central en la capa 2.
IV.4.3.5.
Marcas y motivos incisos
Las marcas y motivos incisos identificados en el fuste y
bisel de las puntas y varillas del Talud no componen temas
realistas o figurativos. En muchas ocasiones se trata de realizaciones puramente tecno-funcionales. En su análisis hemos separado aquellas situadas sobre el fuste de las asociadas al bisel, construyendo para ambos casos tablas similares
(Tabla 18 y 19).
Sobre el bisel hemos aisJado una reducida serie de marcas, muy posiblemente destinadas a facilitar la sujeción y
enmangue de la pieza (Allain y Rigaud, 1986). Esta parece
ser la finalidad del estriado longitudinal de buena parte del
bisel, una de las rea.lizaciones más veces observada junto a
las líneas incisas paralelas, de disposición transversal, oblicua y más raramente inversa (Fig. IV.58, 7 a 10).
Los motivos en aspa repetidas 'formando un ajedrezado
y en algún caso asociadas a alguna línea incisa irregular,
son también frecuentes sobre el bisel (Figs. lV.60, 5 y 7 y
IV.61 , 5 y 9). Realizadas casi siempre sobre piezas de sección circular, lograrán frecuencias importantes en algún momento de la sec.uencia como habrá ocasión de comentar.
Otros motivos, como las acanaladuras, las lineas incisas
longitudinales onduladas o sinuosas y los motivos en ángulo
se encuentran mínimamente representados.
La dist.ribución de estos motivos define un máximo en
las capas 7, 6, 5 y 4, especialmente de los que podemos considerar más significativos: líneas incisas paralelas de diferente orientación y motivos en aspa. Este reparto queda
igualmente expresado en los tramos, siendo más abundantes
entre los 2.00 y 1.00 metros (Figs. IV.61 ).
Por su parte, las dos piezas que ofrecen doble linea ondulada, que también alcanza el bi.sel, pertenecen a las cotas
más profundas (3.50-2.50 m), mientras que el estriado loo-
[page-n-97]
P.
' '
1'
\:
'
...,,
..
',•:
:.¡
¡
~
r
:
·:·
'
~:.1
'•
¡
·:-:
1
·¡
1
¡i=
(
'1
.-o-
,.
1
..
::' ¡:
!
i
:¡
.
1
:!
•!
!
:' ' 1
·:s
,...
.
¡.
1
·····
·····:
;••':·.
r··. ,:
...
¡·:·."
.::JI
,.... - o
· ~:
. :
1
¡·····i~
: ·:
.
'
•'
;~ - 0
10
17
5
3
,,
\
• 1
•' .
,.
•!
'•O
~
1
.
...
.:·:: '
l:. :
-o
'
i ':<;t'
..
1 ..
.
1:
10
'
: .. 1
1
1 a
1¡
11
1
1
~
·;.,:.
t·O:~~;r
·
:l
:
(¡ .
\ : '
11 '
'J
1
¿'
' .
o o
/'
¡
15
~
13
o.
o
12
Fig. J.Y.59: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capa 9.
97
[page-n-98]
' '1 '1
.,
-0i,
'•
,, o
.,
.. r
-0-
1
-o-
...
·'•
¡:
·'
:
1
1
1
..
..
1·
1
'·
';
; 1
1
,! _02
'il
l
4
6
-0-
,
!
¡·
'
¡, -o-
~:.• r·
\'
• ,¡
'1
),
'
.
,.
.:
..
·:,
.'
1 '
~.
:¡
o
l
1
1
i· 1
1i
1'
. .
1
" 11"1
¡
• f ··:
'
l
-o-
,'
V
~:
,. • • • •
:.
1
i ··: ¡;'
a
\
1
;•:: . · : o
.: •• • 1
:.
1 •..
,t
-
i·
' ,:
'
-
i
~
\~
~·
~
~¡
\
,
..
,:
. :.
-
o.
1
~-o
..
'\
'•,
1
1,
,;
·1
11
14
12
Fig. IV.60: Parpalló-Talud. Industria ósea. Tramos 2.50- 1.50 m.
98
15
10
[page-n-99]
1
o
l!.
;¡•
.a·
1
'
1
o
¡,
·.~¡
,.
\
\
.1¡'
1:
l.
i,j.'·
1
:¡:; l
t•
1
t•
, ~.~
;~
o
·
¡i.n
o¡o
!1
!¡ :
1
[1:
!
' 4
\1
¡1 2
· o·· 1
' -4!
1:
1
o
-
~·:. '
) '
o
¡:~ ¡
1
1
'l
~
-Q -
1
1•1·
1
~~~
1
!1
¡··
l.
o
11
'1
-
5
;;
\¡¡
..
..i
•
·j:1
( ¡:
1
':
o
- o-
r-
t
¡ij!
o
,
1
a
'
1
•
1
1 1
,o,
~-
'•'
1'1
.:¡
ª
"
,o
j'
V
..
..
o
o
1
-o-
1r
Q1&
12
1
1
1
1
1 1
20
Fig. JV.61: Parpalló-Talud. lndus1riu ósea. Capas 7, 6 y 5.
99
[page-n-100]
gitudinal se encuentra a lo largo de toda la secuencia, con
una mayor asiduidad a partir de la capa 7, asociado a biseles de perfil cóncavo.
Sobre el fuste de azagayas y varillas encontramos un
catálogo de marcas y motivos algo más diversificado y
abundante. Junto a los ya descritos para el bisel, aparecen
ahora con una frecuencia importante las acanaladuras, casi
siempre sobre piezas monobiseladas de sección cuadrada.
No es rara la combinación de varias ranuras dispuestas en
caras y lados, asociadas en algún caso a líneas transversales
cortas sobre los bordes (Fig. IV.62, 11).
Un motivo algo más complejo y que por su frecuencia
pudiera constituir una de las sorpresas de Parpalló es el zigzag longitudinal sobre los lados, en cuatro casos sobre ambos y frecuentemente realizada sobre soportes de sección
circular - 14 de 18 casos-. También es un tema dominante, pero no exclusivo, de un episodio concreto de la secuencia (Figs. IV.60, 12 y IV .6 1, 17 a 20).
Los motivos en ángulo se asocian, al igual que las acanaladuras, a la sección cuadrada. En un ca.~o se trata de ángulos abiertos enfrentados y en otro de incisiones muy profundas que afectan a bisel y lados (Fig. IV.63, 16). Por su
parte las aspas sobre el fuste repiten su máximo en las capas
medias al igual que ocurriera con los biseles. En cuatro casos, de sefs contabilizados, se trata de piezas que ofrecen
sección plano convexa. Este dato y el señalado algo más
arriba, nos mueve a ser prudentes respecto a su clasificación
como varillas (Fig. IV.61, 15).
Cierran esta relación una pieza con un motivo dentado
(Fig. IV.59, 13) y otra más con una serie de líneas incisas paralelas cercanas a la excisión (Fig. IV.58, 15). Las marcas incisas
simples, oblicuas y transversales, y las que ofrecen un estriado
longitudinal son menos frecuentes en fuste que en bisel.
En cuanto a su reparto en las diferentes capas y tramos,
debemos anotar un rasgo general compartido por todas las
marcas y motivos: su mayor entidad a partir de la capa 9 y sobre todo de la 4. A nivel particular, vemos que las acanaladuras se concentran a techo del depósito, alli donde es más frecuente la sección cuadrada a la que normalmente se asocian.
Una posición similar ocupan también los motivos en ángulo.
El zigzag longitudinal está presente en los dos primeros
metros del registro, hasta la capa 7 fundamentalmente, con
máximos en las capas 7, 6, 5 y 4, ya que en algún ejemplar
de la capa 2 el tema, aún siendo el mismo, ofrece algunas
diferencias técnkas y de desarrollo. No es este un motivo
infrecuente dentro de las colecciones óseas magdalenienses
y prueba de ello es que existen una decena larga de yacimientos, tanto de Dordoña (Laugerie, La Madeleine, Montrastuc) como de Pirineos-Cantábrico (l sturitz, Lumentxa,
Bolinkoba, Pendo, Valle, Cierro, Paloma), o de la misma región mediterránea (Nerja o Blaus) que ofrecen motivos similares, tanto aislados como asociados a otros más complejos (Barandiarán, 1967 y 1973; Sieveking, 1987).
IV.4.3.6.
/
Las agujas d e hueso
Tan sólo dos piezas de las identificadas entran en esta categoría, ambas son de las de cabeza truncada y perforación
circular, en un caso con restos evidentes de una perforación
anterior, rota. No dcscanamos totalmente que alguna de las
100
puntas fmas fracturadas pudiera entrar en este tipo, aunque la
inexistencia de la perforación nos impide ser concluyentes.
IV.4.3.7.
Otros tipos
En la capa 6 hemos clasificado una boja o lámina sobre
diáfisis de sección aplanada algo irregular; dos compresores-alisadores, uno en 2.50-2.00 m y otro en la capa 4, y un
machacador sobre candil de ciervo, quemado, de la capa 3.
Cierran este inventario algunos fragmentos de diáfisis con
marcas, uno con doble línea incisa longitudinal combinada
con incisiones transversales de la capa 2 y otros dos de
1.00-0.50 m.
N.S.
DINÁMICA TIPOLÓGICA
El Talud no contiene ninguno de los morfotipos que sirvieron a Pericot para apoyar su ordenación en IV fases de la
secuencia magdaleniense: azagayas tipo Le Placard, puntas
con doble bisel y arpones. Pero, su estudio nos ha permitido
traspasar el umbral de lo puntual, al permitirnos una visión
más global de la dinámica y composición del utillaje óseo
magdale.niense de Parpalló. Si en la industria lítica nuestro
interés radicaba en establecer dinámicas de largo desarrollo,
en la ósea nos proponemos hacer otro tanto.
En las capas inferiores de la secuencia estudiada, de la
13 a la 10, las escasas evidencias quedan clasificadas en los
grupos I, V y Vll. En este episodio no hemos hallado ninguna pieza con grabado en espiga tipo Le Placard y bien pocas
de las denominadas de base poligonal, tipos caract~rfsticos
del Magdaleniense l de Pericot (1942) y que independientemente de este dato, parecen concentrarse entre los 4.25 y
3.50 m. Si hemos hallado un buen conjunto de azagayas de
sección circular y también aplanada-oval, con biseles largos, cóncavos longitudinalmente, apuntados y en ocasiones
anchos, aplastados.
Estos morfotipos se encuentran también en la p~imcra
capa que sí ofrece un volumen de piezas importante: la 9.
Esta capa ofrece además una frecuencia media de puntas
dobles y aplanadas, concentrando prácticamente todos los
ejemplares de puntas de base recortada. Estas variaciones
no aconsejan por el momento conformar con todo el bloque
inferior-medio de la estratigrafía de Parpalló-Talud un episodio homogéneo
A esta conclusión también nos conduce el análisis de las
marcas y motivos decorativos que se asocian al fuste y bisel
de las puntas y varillas. En principio la escasez de piezas decoradas, puede ser tomado como rasgo característico del momento, permitiéndonos agrupar todas las capas situadas por
debajo de los 2.50 metros (9 a 13) y reservando para un futuro próximo una más exacta valoración de la capa 9. Esta
pobreza relativa de temas y marcas no impide contar con algunas realizaciones significativas. Este sería e l caso de las
series de lineas longitudinales sinuosas-onduladas -que tienen un fácil paralelo en las plaquetas del Magdaleniense ll-,
o de la pieza que ofrece un motivo similar, realizado mediante una técnica cercana a la excisión. Estos temas son relativamente comunes aunque no exclusivos de este momento, pues se encuentan también sobre soportes de cronología
[page-n-101]
(\
"
1
1
1
!\-o-
~
¡
·::
.
i
..
.:
!:
....
1
.;
! .: ·
..
¡..
¡~
\
..
J- o ...
•'
j¡i
3
..
1
~
~
'..
·
..
1¡
...
• ¡
·'
-o-
a
11
ji
;'
)
.,
5
11
,'!
l.
·!
1" ·
~ ~1
.'
:!
:
i
1'·
.
:
.
.
1
{
1
'·
\~
\!
1
) -0- ¡;
~
d
\1- 0i:
;,
1
\
;.
11'
,1
\
i
li
6
'd
~·
1'10 10
8
o
o
1
'
1
•
l,
1~
..:.
.·
11
;'
\]
.o
J
1
2
13
1-
•
: o~' ¡
.
-
•
1~
Fig. N.62: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capa 4.
101
[page-n-102]
1
1
ll
r.
. ...
1
'
.
'1 :
o
!..::~:::),~'1\
!
,,,
. ·:. i
'
"'
.....,
-
~·
.¡ :,
\'1 .
lQ-
:
1:
'
! :
\
~· _Q_3
,r-0-
.,
·'
,.
,.
;
o
•'
:~
1
'·
;;
..
11 jo
~¡r
;;
,;¡
[:::·l: -o!¡
r
:¡
2
1!
J.·
; ;:
¡::.::·
il
1
r~
! l:
: .:
l ~
:,
, ..
1\
-\)-
: IÍ
1 ¡1
!
,\
:1\
;1:
,.
: ~;
·1.
,·
:
o
~~
>
~
•'.
'•
'
;, l
•,:
..
-o-
'-Q-
';. ·¡i
1
·.,
"
,... '.' 1
~
..
"
..
'\ -
o
/1
~ ¡ ¡.
1
\'
6
S
'o'
..
\'
.1
t~
.:,
(J_
-
\
1
~
1 il
1.~ .
'
-4
t,i
'
h!
. :l !
ol. :
1{~ -
1
·',
.
11 't :
·~.~ ...
1'
~!
'·
•,pr.
.
•
1¡
.·~~·:
.t-t,l'•'
•\' 1
! :'
\
'• ;11
r
'1
!; if!
,; :.: j
·
!:;:
;¡;¡
;;
'','lf
·.:;.
,', \ •:
·::;
....
..
1
.·. '•
'1
'1 1 ,•
¡l
-o'
1
1
11
o
1
~
\ .. •:,
.:: '!1
1
n
\
'
¡~
1 ..
\;
':tr
H
··~
'•
.,
'1
f\
:.\:
\0
,,
12
o
Fig. IV.63: Parpalló-Talud.lndustria ósea. Capas 3 y 2.
102
1- "'\:::::?
10
-
o
':o
j
·'
', 11
~
l .
' '-.:
1
jf¡i
.. ¡ni
;!
1
1.
~ ,. ]
j
~
r ,
1
-0-
\ 1
'1'
,.rt
•' o
..
'
'
~i
1
diS
-
[page-n-103]
n)
~o
1
:~,
-
D-
1 -0 -
-D1
1
5
..
-03
-o -
1
o
L::J
Jc:m
1
1 \
o
"1
.!
• 1
•1
\.
'
.1
:~
\ ::,
::i
'{
1
'
1
¡
~
1
1
i'
~·.,
a
Fig. IV.64: Parpalló-Talud. Industria ósea. Capa l. Tramos 1.00 -0.00 m.
103
[page-n-104]
más reciente -p.e.: un canto de caliza mannórea de la capa
16 de la Cueva de Nerja-Mina (Sanchidrián, 1986).
La presencia de una pieza que ofrece linea quebrada y
de otra con un motivo en ángulo en la capa 9, temas rectiJJneos más propios de las capas superiores, insiste en la dificultad de ubicar cJaramenle esta capa, cuestión sobre la que
pesa negativamente la inexistencia de una capa 8, lo que nos
obliga a recurrir al tramo 2.50-2.00 m para paliar ese vacío.
Las 55 piezas inventariadas en este traqlo refuerzan lo ya señalado, buena presencia del grupo vn y por tanto de las secciones aplanadas y una distribución a nivel de tipos bastante
similar, sin que a nivel iconográfico se muestren cambios.
,No hay en este tramo todavía decoraciones angulosas o rectiUneas que si harán su aparición, y con fuerza, en el siguiente. Si se han identificado algunas acanaladuras, pero distintas
de las identificadas en las capas superiores. Se trata casi
siempre de ranuras cortas, en algún caso sobre varj]la dada
su sección y estilo (Fig. IV.60, 14), afirmando apreciaciones
anteriores sobre la aparición de este tipo (Pericot, 1942).
Las capas inmedlafamente superiores, la 7, 6 y la 5, esta
última con reservas, comparten con el bloque inferior la
presencia de puntas de sección redondeada, con biseles largos y cóncavos, pero ofrecen a su vez elementos propios, al
menos así creemos poder adjetivar la reducida pero sostenida presencia de varillas a lo largo de estas capas.
Los temas incisos más frecuentes en estas unidades suponen ciena innovación. El zig-zag longitudinal, sin ser exclusivo de esta parte media tienen su máxima expresión en este
momento. Junto a la línea quebrad~ los motivos en aspa, tantQ sobre fuste como sobre bisel y las líneas incisas paralelas
de diferente orientación, dan al conjunto un aire distinto.
Podemos pensar que la mayoría de motivos tiene una
clara aplicación funcional, las aspas y líneas paralelas sobre
los biseles han recibido frecuentemente e·sa interpretación,
mientras que el cnso del zig-zag longitudinal traspasa ese
ámbito para entrar en la reiteración sucesiva de un signo
simple en ángulo. Ya hemos apuntado algunos paralelos, un
tanto lejanos la verdad, para este tema, que también hallamos en algunas plaquetas de Parpal1ó, asociados a representaciones zoomorfas o formando parte de composiciones más
complejas del denominado Magdaleniense IV (Pericot,
1942, cfr. figs. 437, 441 y 443; Villaverde, 1994: 233), o en
Nerja-Mina, donde una punta de La capa 16 ofrece un motivo similar (Aura, 1986 b: fig.17.l).
En claro contraste con el conjunto de capa~ y tramos descritos hasta el momento, las unidades superiores del Talud, al
igual gue ya ocurriera en el análisis de la industria lítica,
coinciden en mostrar imponantes cambios. Nuevos tipos, sobre s-ecciones diferentes y con una iconograf(a que se repite,
pero que también se renueva, marcan ahora las pautas.
Las puntas dobles ganan espacio en prejuicio de las azagayas monobiseladas. Ambos tipos habían sido obtenidos .
hasta el momento ·sobre secciones redondeadas: circular y
aplanada-oval y seguirán elaborándose en las capas 4 a 1,
pero sobre sección cuadrada y en menor medida, triangular
y rectangular, angulosas en definitiva.
En cuanto a los motivos que soportan, relativamente
abundantes si los comparamos con Jos níveles inferiores,
perdura la linea quebrada, desapareciendo Jos motivos en
aspa sobre el fuste e incorporándose nuevos elementos: las
acanaladuras y los motivos en ángulo asociados .frecuente-
104
•
·'
mente a la sección cuadrada (Figs. IV.62 y rv .63). Esas secciones angulosas y los tipos obtenidos sobre las mismas,
son los que acompañan a las azagayas de doble bisel, las varillas y los arpones hallados en las capas superiores de Parpalió.
La imposibilidad de discernir qué es lo realmente característico de las capas inferiores de la secuencia magda]eniense de Parpalló obliga a plantear una separación muy difuminada entre estas -hasta la 9 aproximadamente- y las
inmediatas superiores, basta la 5-4. Una distancia más clara
parece defmirse entre este episodio central y el superior, de
la 5/4 a la 1, reafirmando así dinámicas ya comentadas al
describir la industria lítica.
IV.6.
LA EVOLUCIÓN INDUSTRIAL DE
PARPALLÓ-TALUD
Los procedimientos de excavación y la extraordinaria
riqueza de materiales proporcionada por Parpalló han sido
tenidos en cuenta a la hora de valorar los cambios industriales. La primera circunstancia nos ha hecho buscar desarrollos largos, los procesos generales de transformación de sus
industrias líticas y óseas. La segunda se ba mostrado corno
un tamiz que destaca cualquier d¡storsión puntual, sin invalidar las tendencias de largo desarrollo.
IV.6.1.
EL LÍMITE SOLUTREOGRAVETIENSEMAGDALENIENSE
A partir de los trabajos de Fullóla (1978 y 1979) los niveles so.lutreogravetienses quedaron situados entre los 4.754.00 m, ampliando su potencia a costa del último tramo del
Solutrense superior de Pericot ( 1942). .La reciente revisión
c!e sus industrias líticas ha pennitido una nueva ampliación,
pero esta vez en perjuicio del primer tramo del Magpaleniense I de Pericot: 4.00-3.75 m (Rodrigo,l988; Aura,
1986). Esta nueva situación hace que las industrias episolutrenses computen globalmente más del doble de los útiles
obtenidos en la suma de los conjuntos del Solutrense inferior medio y superior. Igualmente, sus depósitos doblan en
potencia estratigráfica a cada una de las fases solutrenses,
mostrando además significativas diferencias en cuanto a
densidad de materiales (Fig. IV.S).
En el Talud la secuencia magdaleniense se inauguraba
con la capa 14 si nos atenemos a su profundidad, aunque la
revisión de sus series líticas y óseas ha mostrado que esta
debia quedar integrada dentro del ciclo solutreogravetiense
(Rodrigo, 1988). A techo de esta capa, la 13 y la 12 han
proporcionado las series líticas y óseas más reducidas de
toda la columna estudiada. Esta circunstancia introduce
cierta indefinición, que expresa y da sentido a las dudas
planteadas por Pericot al describir el límite Solutreogravetiense-Magdaleniense. Con la intención de ampliar la discusión en tomo a esta cuestión, se han comparado los resultados obtenidos en e stas capas con las inmediatamente
infrapucstas - 161 15 y 14--. Estas series panicipan plenamente de la evolución descrita recientemente para los principales grupos tipológicos durante el ciclo final episolutren-
[page-n-105]
IG
Pn~pnlló
4.00-3.75
Parpalló 4,25-4,00
Pa~palló 4,50-4,25
P~~palló 4,75-4,50
ID
42,6
J2.S
32.3
32,2
18,7
16.1
10.&
7.1
lhc
0.1
O.S
0.6
0.2
rr
lrs
hu-d
IR
le
1.5
1,1
1.1
1.1
~.S
3.9
3.l
1.6
0.6
0.3
1.1
0.4
9,6
U .S
27.3
30.6
4,)
3.3
3.6
0.9
bol
0,1
0.1
O.&
1.1
lu111l
7
14.3
13.4
14.1
Fig. JV.65: lndices ripológicos del Soh1treogravetiensc (Rodrigo, 1988).
se: cierto enriquecimiento de raspadores y buriles, acompañado de un claro descenso de la piezas con escotadura y del
utilJaje microlarninar, mientras que los restantes grupos se
muestran bastante estables (Fig. IV .65) (Rodrigo, 1988).
Estas tendencias de los principales grupos tipológicos se
mantienen en las capas 13 y 12. La progresión de raspadores
y buriles y la cafda de las piezas con escotadura y del conjunto microlaminar quedan claramente expresadas (Fig.
IV.66). No obstante, en la capa 12 se advierte un incremento
de los grupos del sustrato, que en momentos posteriores pasará a ser uno de los carácteres esenciales. Igualmente, los
soportes sobre los que se han obtenido las reducidas series
retocadas de ambas capas son mayoritariamente larnin.ares y
con frecuencias significativas de piezas sin restos de córtex.
Estos earáeteres son similares a los descritos para las capas
inferiores, pero muy diferentes de los definidos a partir de la
capa 11, donde las Lascas cortas, gruesas y con córtex pasarán a ser los soportes más comunes (Figs. IV .6 y IV .7).
Esta continuidad puede ser contrastada ampliando la
discusión a La documentación ósea y al arte mueble. En la
industria ósea se advierten similares signos de continuidad,
pero también de transformación. Entre las capas 15 a 12 se
produce la sustitución del hueso, materia prima empleada
preferentemente durante toda la evolución Solutrense, por
el asta de ciervo, masivamente incorporada a partir del Solutrcogravetiense final y el inicio del Magdaleniense. En
hueso se fabricaron la grao mayorfa de puntas de sección
circular y aplanada, biapuntadas y de base poligonal, caracterfsticas del Solutrense superior y Solutreogravetiense;
mientras que las primeras azagayas monobiseladas obtenidas sobre asta están documentadas desde el inicio de la evolución Solutreogravetiense (Pericot, 1942: fig. 20.6).
Una punta corta y estrecha con monobisel mayor de un
tercio y perfil algo carenado hemos identificado en la capa 15
del Talud, acompañada por las puntas dobles y de base poligonal. La capa 14 ha proporcionado al menos tres biseles,
que en dos casos suponen más de 1/3 del total de la pieza entera o reconstrufda (Fig. IV.67). Uno de ellos ofrece además
una decoración a base de líneas longitudinales surcadas por
otras un tanto oblícuas y perpendiculares (Pericot, 1942: fig.
36 n2 9, 15 y 18), tipo que con alguna variación tipométrica
vamos a encontrar también en las capas 13 y 12 del Talud.
Desafortunadamente, no hemos hallado en el Talud ninguna punta monobiselada con grabado en espiga tipo Le
IG
Cara 12
01(1:1 13
c.,ra 14
Cara15
Carat6
3S,l
S4,3
3S
31
26,4
ID
2&.2
18.5
18
8,6
9,2
lhc
rr
0.1
1.1
1:2
o
o
o
O.C•
3
2.1
1,3
Placard de las que sirvieron a Pericot para identificar su
Magdaleniense I y que conviene aclarar, mantienen diferencias con las del yacimiento epónimo por su concepción y dimensiones. La ubicación exacta de estas piezas en el tránsito estratigráfico Solutreogravetiense-Magdaleniense sigue
siendo imprecisa. Una lectura amplia de su posición en la
secuencia, a caballo entre ambas industrias --entre los 4.25
y los 3.50 m- , nos puede hacer ver tras estas piezas el testimonio de una posible aculturación magdaleniense sobre el
arraigado Solutreogravetiense, en un marco cronológico no
muy alejado de la primera mitad del XVII milenio BP
(Aura, 1988 y 1989).
Por otro lado, el estudio técnico y temático-estilístico
del conjunto mobiliar del Magdaleniense 1 y TI realizado por
Arias (1985) permite distinguir dos «momentos perfectamente diferenciados». El primero se concretarla sobre la
base de los rasgos de la capa 14, donde se documentan todavía elementos propios del ciclo solútreo-gravetiense: la frecuencia del trazo múltiple, la abundante serie de figuras realizadas mediante la combinación de la pintura y grabado, así
como algunos convencionalismos en la construcción de los
équidos. La capa 13 del Talud manifiesta elementos de tránsito con la inmediata capa 12 que «ya es indudablemente
Magdaleniense tanto por las características de los zoomorfos como por la presencia mayoritaria de líneas sinuosas,
tanto en placas grabadas como en hueso, y serpentiformes»
(Arias Martfnez, 1985: 456); y asf ha sido considerada en la
reciente monograffa dedicada al arte mueble de Parpalló
ampliando los rasgos técnicos y estilfsticos del horizonte artfstico en qué se integra (Villaverde, 1994).
Como vemos, las dudas planteadas por Pericot a la hora
de fijar la separación entre el Solutreogravetiense y su Magdaleniense 1 quedan en grao medida sin respuesta. Lo avanzado en esta cuestión puede resumirse en el cambio de cotas
de profundidad general establecidas en la actualidad como
límite para el primero de estos complejos industriales: 4.753.75 m (Rodrigo, 1988). Es probable que dicho episodio tuviera fluctuaciones, diferentes prof11ndidades según sectores, que hacen difícil proponer una cota de profundidad
general para todo el yacimiento. Si fue esta la causa que originó nuestra actual lectura de este episodio transicional, a lo
largo de un momento del depósito tan dilatado, es algo que
hoy por hoy se nos escapa. Lo que es evidente es que algunos de estos rasgos, por separado, han servido y sirven para
ID
1.2
2.4
2
lm·d
IR
le
bol
luml
s.a
o
o
o
1.2
4,7
2.4
9
S.~
2.1
1.3
1.2
IS
:!9.3
o
o
o
o
o
2.6
4
o
o
o
30.~
7.6
19.8
Fig.lV.66: Parpalló-Talud.Indices tipológicos de las capas 16 a 12 (Rodrigo, 1988).
105
[page-n-106]
o
-o-
1
,,
l
1 1
o-
!1
(
1
1
'
'¡
1
.
' 1\
-o-
:'.:
• !
-o-
"
-03
o1
.A
1
'•
..
,Q,
..
..
.,.
1
;¡
...
,,
'.
·:·:· \
: :~
:•
\
'•,
1
·t
,-
IV.6.2.
'o
s
5
o
..
1'
o
1·
V
1
Uno de los aspectos que se derivan del análisis de las
industrias líticas y óseas de Parpalló-Talud y que hemos intentado exponer en trabajos anteriores es que su secuencia
magdaleniense es susceptible de ser sistematizada en dos
grandes ciclos industriales: los denominados antiguo y su.perior o reciente, puesto que las distancias señaladas desde
la morfología, la tipometría y la tipología entre ambos complejos convergen en afirmar profunda~ diferencias entre dos
conjuntos, homogéneos y sucesivos (Aura, 1989). Esta opción supone un replanteamiento importante de La secuencia
form ulada por Perjcot (1942). Su fundamento se halla tanto
en el resultado de nuestros p~opiQs análisis como en las opiniones expresadas por diversos autores y que coincidían en
afirmar la posibilidad de proyectar, en sentido cronológico
pero también tipológico, las capas superiores del Magdaleniense de Parpalló.
\
\ ,.
if
1 1
O
a
10
IV .6.2.1.
Fig. IV.67: Parpalló-Talud. industria ósea. Capas 15 a 12.
106
LA EVOLUCIÓN MAGDALENIENSE
7
Jcm
1
'
·l
1
reconocer dos tradiciones industriales diferentes y que la
correcta explicación de su coexistencia deberá ser contrastada sobre nuevas secuencias o desde otros planteamientos.
Existen elementos para pensar que el final del ciclo episolutrense pudo prolongarse en el Talud hasta las capas 13
y 12. Ambas participan todavía de la dinámica industrial
que caracteriza al Solutreogravetiense, aunque ello incorpore un cierto contrasentido al no existir escotaduras a partir
de la capa 12. Una segunda opción sería valorar sus elementos comunes con las capas superiores, a partir del avance de
los grupos del sustrato y de la definición de nuevos elementos temático-estilísticos en el arte mueble (Villaverde,
1994). Lo común en ambas opciones es la intención de conformar con las capas 13 y 12 un episodio por si mismo. El
decidirse por una u otra no es excluyente, en tanto que ambas pueden ser argumentadas desde sus adyacentes a muro y
techo, aunque la tecnomorfologfa, tipometría y tipología de
sus industrias Hticas comparten más elementos con el Solutreogravetiense que con la dinámica que se inicia a partir de
la capa 11. Y en este sentido, no hay que olvidar que nuestra propuesta de Ordenación secuencial de las industrias
magdalenienses se basa en los cambios observados en los
instrumentos en piedra y hueso y no en las variaciones estilística<; del arte mueble .
Este episodio, sin duda corto, fue nombrado como Magdaleniense inicial o arcaico en la redacción original intentando así aislarlo de las tendencias que lo enmarcan (Aura,
1988). Posteriormente, se creyó conveniente pronunciars~
con una mayor claridad, atribuyéndolo al Solutreogravetiense final (Aura, 1989; VWaverde y Fullola, 1989). Por tanto,
la difuminación de los carácteres Solutreogravetiensese y el
punto de inflexión en el que se generalizan Las téc;nicas y tipos que ve.odrán a definir Jo magdalenicnse debió sí_tuarse en
el Talud en tomo a las cotas 3.25 - 3.38 m de profundidad.
E l MagdaJenjense antiguo de facies Badeguliense
El espacio cronológico ocupado por la evolución episolutrense no contradice el carácter arcaico, tipológicamente
[page-n-107]
hablando, de las primeras industrias magdalenienses de Parpalió. A partir de la 11 capa del Talud se observan importantes cambios en los soportes sobre los que se va a elaborar
el utiUaje retocado. La adopción de unas técnicas de talla y
troceado sobre núcleos pequeños y poco formalizados en las
capas medias de la secuencia estudiada ocasiona un producto de silueta subcircular o subcuadrangular, corto y bastante
espeso, sobre el que se obtienen un número reducido de tipos que son farragosamente repetidos.
Estas industrias ya fueron adjetivadas como toscas por
Pericot (1942) y los resultados de su revisión constituyen
posiblemente la principal aportación del Talud. Su posición
estratigráfica nos las situa entre las capas 1 L a 6, ambas inclusive; precjsamente, cuando se recorren y completan los
tramos atribuidos al Magdaleniense IT y ID por Pericot, si
nos atenemos a sus profundidades.
El perfil tecnomorfotógico y tipológico de estas capas
guarda importantes coincidencias con las industrias badegulicnses. En el campo de la tecnomorfología existen ciertas similitudes con lo descrito para Beuregard y los yacimientos badegulieoses de Ue-de-France, ·en los que se
describen «de nombreux outils sont fayonnés sur éclats
massifs et présentent souvent un aspect frustré>> (Schmider,
1971: 73). Cuestión sobre la que tambi.én se ha insistido al
Ieferirse a un yacimiento más cercano en el espacio y en el
tiempo, el Abri de Cuzoul en el Lot, donde se nos describe
el utillaje de una forma bastante expresiva: «Le trait marquant de cet outillage est son caractére frustré: de tres nombreux éclats portent des retouches apparentment anarchiques, les pieces esquillées, les denticulés, les éclats a
retouches mono ou bilatérales, dominent» (Ciottes, Giraud
y Servelle, 1986: 64).
La apariencia de reavivado que presentan algunos de los
útiles descritos en Parpalló y los tipos que llegan a formalizar les otorgan un aire arcaizante y regresivo, en el sentido
de que algunos grupos por su tamaño y estilo no desentonarían en absoluto dentro de cualquier serie musteriense. Esta
condición junto a su posición relativa en la secuencia, nos
ha llevado a denominar a todo el bloque conformado por las
capas 11 a 6 como Magdaleniense antiguo, tipo Parpalló
(Aura, 1988 y 1989).
Sus características básicas son un bajo índice de buriles
- siempre inferiores a los del ciclo final episolutrense-, la
práctica desaparic.ión del utillaje microlaminar y un claro,
contundente cási nos atreveríamos a decir, ascenso del sustrato, cuyo cómpuro superará siempre el 25-30 % de útiles
retocados , llegando a alcanzar en ocasiones el 60 %
(Fig.IV.68). A estas tendencias, compartidas en diverso grado por todas las capas mencionadas, podemos sumar otros
elementos más particulares que son los que nos van a permitir un seguimiento más ajustado.
lG
C.1fl~ 10
49,8
S2,2
ID
S.9
S,2
4,1
10,8
7.6
Cara 11
33.1
7.1
CapaG
Capól7
. Capól8
Capa 9·
lt,S
13,1
2S,9
Ihc
2.2
2,8
IT
S,4
4,7
S,l
4,4
3,6
1.6
2S
2.2
0.1
2.1
Asi, las capas 11, 10 y 9 ofrecen un IG medio de más 40
puntos, un bajo índice de buriles y una presencia testimonial
del grupo microlaminar. El resto de útiles quedan distribuidos entre las piezas con retoque continuo, las raederas y
muescas-denticulados: los grupos del sustrato en deftnitiva,
que como ya vimos ofrecen una entidad y estilo propios.
En las capas 8, 7 y 6 esta evolución va a ser matizada,
incluso transformada en parte, por la aparición de una nueva
dinámica. En la primera de las capas ya queda reflejada la
brusca caída de Jos raspadores, que se harii más evidente en
la capa 7, marcando los valores más bajos de toda la secuencia. Estas diferencias también se manifiestan cuando
descendemos a los tipos concretos y si bien los raspadores
de la capa 8 pueden ser relacionados por su es.tilo y morfología con el bloque inferior, en las capas 7 y 6 se advierte
una pérdida sensible del binomio carenados-nucleü'ormes,
aunque globalmente siguen siendo raspadores conos.
Esta caída del IG va a propiciar el reajuste del resto de
grupos tipológicos. Así, los buriles descienden hasta el 5 %
aproximadamente, recorrido un tanto inusual dada la posición
relativa de las capas referidas: en pleno Magdaleniense ill de
Pcricot (1942); mientras que los becs alcanzan en esras capas
sus mayores parciales. Los grupos del sustrato serán los más
beneficiados del retroceso de los raspadores. Ya en la capa ll
habían ofrecido una entidad considerable, al suponer su suma
global cerca del 50 % del utillaje retocado. Esa elevada frecuencia no será registrada en las capas 10 y 9. pero sí en Las
inmediatamente superiores en las que estos grupos computan
entre 46 y 59 puntos. Si anteriormente hacíamos servir el elevado JG como primer rasgo a considerar en la individualización del primero de los horizontes magdalenienses, ahora ese
papel corresponde al sustrato (Fig. rv.68).
La aparición de las rasquetas a partir de la capa 10 es
también un elemento a considerar, dado el valor secuencial
que se la atribuye en la bibliografía (Cbeynier, 1930; Daniel, 1952; Sonneville-Bordes, 1960 y !967; Allain, 1968 y
1987; Kantman, 1970; Schmjdcr, 1971; Hemingway, 1980;
Le Tensorer, 1981; Trotignon, 1984). Están documentadas
en las capas 10 a 4, pero tan sólo en tres de estas unidades
ofrecen unos (ndices significativos, destacando la capa 6 y
en menor medida sus adyacentes.
Su posición relativa dentro de la secuencia magdaleniense no es tan anómala como en un principio podría pensarse, dado el carácter retardatario del Magdaleniense mediterráneo en sus momentos iniciales por el propio desarrollo
del episolutrense (Fortca y Jordá, 1976). A esta circunstancia podemos unir la propia dinámica de las rasquetas dentro
de la secuencia badeguliense, describiendo una tendencia al
enriquecimiento en sus momentos plenos y finales (Troügnon, 1984; Allain, 1968 y 1987). Sin pretender extendemos
en las fáciles y obligadas comparaciones. ni extrapolar con
les
19.1
26.7
17
7.2
lm-d
IR
Ire
luml
IS,G
31.5
13.2
3.9
3.6
8,1
3,1
0,:5
1.1
22.6
11.1
10,4
s.s
15
6
0,2
0.:5 .
14.5
27.~
4,9
o
Iuc
o
0.6
1,'2
1.1
o
Fig. IY.68: Parpalló-Talud.lndices tipológicos del Magdalenieose amiguo. tipo Parpalló.
107
[page-n-108]
.fe ciega los resultados obtenidos en otras áreas europeas, el
recorrido de las rasquetas y grupos de1 sustrato en la secuencia del Talud manifiesta puntos de coincidencia con
propuestas recientes (Bosselin y Djindjian, 1988).
Todo este conjunto de capas guarda también cierta homogeneidad interna en la jerarquía y posición de Jos modos
de retoque tal y como podemos observar en sus secuencias
estructurales:
-Capa 6:
-Capa 7:
- Capa 8:
-Capa 9:
-Capa lO:
-Capa ll:
S/1 A/2
S/1 A/2
S/1 A/2
S/l B/4
S/1 B
S/1 B/4
B/3
B
B/4
A
A/2
A/4
SE/4
E/3
SE/4
SE/2
SE
E
E
SE
E
E
E
SE
p
p
.Esa homogeneidad no impide ver dos momentos sucesivos en los que el retoque abrupto intercambia sus posiciones con el buril. Si en el conjunto inferior -capas 11 a 9son los buriles los situados tras los siempre dominantes
simples, en el superior -capas 8 a 6- ocuparán el tercer
Jugar de las series por detrás de los abruptos, lo que nos
viene a mostrar el ya comentado descenso del IB junto al
avance de las rasquetas y abruptos indiferenciados, causantes en último término de la inversión de posiciones entre
buriles y abruptos.
La dinámica tipológica de todo este conjunto que ocupa
la base y parte media de la secuencia magdaleniense del Ta.lud, susceptible de una subdivisión interna como ya hemos
intentado argumentar, va a constituir por sí mismo un ciclo
industrial, cuyo significado sólo podemos interpretar en términos de evolución diacrónica.
IV.6.2.2.
E l Magdaleniense superior o reciente
Estos caracteres van a sufrir una importante transformación a partir de la capa 5. Los conjuntos situados a muro y tecbo de esta capa (1.60/1.45- 1.10/1.00 m) transmiten importantes d~ferencia.s que no sólo conciernen a lo tipológico,
también la morfología y la tipometría son sensibles a una
transformación que se concreta en el desarrollo de la talla laminar y en la pérdida significativa de las piezas con restos de
córtex. Todo indica que a partir de la capa 5 la industria Utica
se torna más magdaleniense: el aumento de los soportes laminares, el equilibrio en la relación R/B y el importante incre-
c~p~
1
Capa 2
Copo 4
Cap~ S
IG
19,3
IS,&
24,4
1S,S
ID
19,S
16,9
13,7
1S,S
lbc
2,4
1.9
1.1
3.1
rr
lrs
1,1
2.1
3.1
8,2
6
7.7
4,7
11,4
mento del utillaje rnicrolaminar así lo evidencian (Fíg. IV.69).
Pero, a pesar del nuevo perftl tipológico que ahora empieza a definirse, la valoración de esta capa 5 resulta compleja por su condición de límite entre dos ciclos industriales
que desde lo litico y lo óseo muestran profundas diferencias. Bl estilo de raspadores y buriles o los valores del conjunto microlaminar son rasgos que contrastan con lo descrito para el Magdaleniense antiguo, aunque no hay que
olvidar que los grupos del sustrato y las rasquetas ofrecen
todavía valores en la línea de los obtenidos en el bloque inferior. Del mismo modo, ya hemos comentado que la industria ósea de esta capa 5 muestra elementos de transición, al
coexistir los tipos y secciones característicos del bloque inferior y hacer su aparición los elementos característicos de
las capas superiores.
Esta combinación de elementos no tiene una lectura fácil en términos evolutivos. De hecho, los paralelos más directos con esta capa 5 del Talud apuntan hacia el Magdaleniense antiguo del mediterráneo francés: Lassac, Grotte
Bize o Campamaud, si bien todos estos conjuntos tienen
una cronológica anterior (Sacchi, 1986; Bazile, 1977; Aura,
L993). Sin olvidar esta relación, tampoco se está en condiciones de desestimar la posibilidad de una mezcla entre los
conjuntos situados a muro y techo de la capa 5, lo que en último término podría explicar el aparente carácter transicional de su composición tipológica. Ambas opciones acotan el
problema, al presentar esta capa 5 bien como desarrollo final del Magdaleniense antiguo o CQlOO el re~ultado de una
mezcla. En cualquier caso, no existen en nuestro ámbito inmediato secuencias que puedan servir para constrastar el
proceso evolutivo registrado en Parpalló, por lo que, una
vez más, su valoración deberá espe.rar hasta que esta situación sea corregida.
Tras este epísodio, se completa el ciclo evolutivo de las
industrias magdalenienses en Parpalló marcado en gran medida por la importante homogeneidad que muestran sus industrias líticas y óseas. Las series líticas de las capas 4, 2 y
.1 ofrecen una estructura tipológica coincidente con el perfil
atribuído al Magdalen.iense superior mediterráneo: una relación R/B equiUbrada o incluso favorable a Jos segundos, un
conjunto microlaminar importante, diversificado y entre el
que están presentes los triángulos escalenos. Y otro tanto se
puede decir de la industria ósea: varillas, azagayas con motivos incisos geométricos, entre las que destacan a techo las
de base en doble bisel y arpones de morfología diversa.
lm·d
8,8
7,2
IR
0,7
S,1
13,4
1,2
7
0,9
lrc
o
o
lgm
2.2
4,S
0,8
0,9
2,S
o.s
Fig. IV.69: Parpalló-Talud. Índices tipológicos del Magdaleniense superior.
l08
·.
1uml
31,S
36,7
35,2
14,6
luc
[page-n-109]
LÁM I A l
foo1o l.
Cov•• del Parpalló.
Vi'>l
Fo10 2.-Yi,lll
de la Marxuquer
del Parpall6.
h11o 1.- l tl\'>al de la
(FOIO
RlK
1'1" g.::nl!r.JI del .Jbngn
Muscu d'Alcol).
hllo ~-
Co'a d~ k' Ccndr,;:, l·o1o ao.:rca lid acan11lado
) boca de accc,o (FOIO J. B~m:tbeu )
109
[page-n-110]
U.M JNA 11
Fmo 5.-Cova dd Parpallo Cort~ lronral del 1alud ame' tk
llliCiar su cxca\ ac11i11. cn el IJUc ~e apr.:cr:l la linea marcada en
la pared de la cueva currc,pundieme al1cd1o do: lth 'cdimenlm !AILhi\o SIPJ.
l·mo 7.-t "'"del P.1rp.1llu. l un.: tkl 1:rlud 11 J' 1.11.'\(il\ .lllllll
de la' primer;" 11 capa' c,\rt.ht\11 SIP1.
11 0
Fmn ti Co\ .1 d~l 1'.1rpalln. El Talud u a' 1.1 e \ca\ .IC1<1n tk 1,,,
capa' cnn indu,lll.l' dl'! \lagdalen1.:n'e rcncmc } partc dd
'vlagdakn1.:n'e amiguo B cArdH\11 SI PI.
l·o111 1\.
Ctl\ .1 tkl P.IIIMihí. L.1 L.lp.t 1 ~ ,kl l.tlll\1 maiL.td.t
.-n.:l curte tt\rchl\o SIPl
[page-n-111]
LÁMINA 111
l·ntu IJ. Ül\ a JI!! l'.lrp.llltl. 1:1 l.tlu.l Jur.uuc 1.1 c\t'
Fmn 11.- Cu\.ltlo:l f>arpallú L.1 e¡...:;!\ ación tld Talud al 11nal
de la cxC:I\
h1111 lfl. Cm,, ,1..:1 Po~rp.1llu. Curh:
marcada la ,jlucta tk la, c.1p;h de e\cavación. apreci<índo,e ~u
claro hutamlcnll•) gnhor Jc,1gual cArchi\o SIPl.
l-oto 1:! {'el\ a del P:upalln l'nn.- tronwl del Talud en el que
'e ha tratado l;t \llucta de la' cnpa' corrc,¡xmdieme~ al epi~o
dio 11 ) 'e aprecia 'u dl\po,ictón hort~onwl lD e tnfenorcs¡
ti\rchivo Slf>).
11 1
[page-n-112]
[page-n-113]
V.
V. l.
OTRAS SECUENCIAS MAGDALENIENSES DEL PAÍS
VALENCIANO
COVA DE LES CENDRES
Su gran boca se abre al sureste en el mismo acantilado
de la Punta de Moraira, situándose unos 50 m por encima del
nivel del mar (Lám. 1-4). Tras advertir la presencia de depósitos magdalenienses a partir de los materiales obtenidos en
las campañas de 1974-75 (Uobregat et al. , 1981 ), se practicó
un sondeo de comprobación en la sala interior, cuyos resultados preliminares sirven de base a estos comentarios (ViJiaverde,l981 ; Fumanal, Villa"Verdey Bemabcu, 1991).
V.1.1.
DESCRIPCIÓN 'DEL DEPÓSITO
Tras un hiato est.ratigr.1fico que separa las ocupaciones
neolíticas de las del Epimagdaleniensc - Magdaleniense superior-fmal, se han descrito hasta la fecha 3 niveles:
Nivel 1 (20-30 cm): Conservado parcialmente, se encuentra erosibnado a techo, en contacto con Jos níveles neolíticos. Está compuesto por una matriz arcillosa que engloba
bloques y cantos con signos de alteración.
Nivel I/ (50-70 cm): Fue subdividido en tres tramos:
lla: Formado por una matriz arciUoarenosa con abundante fracción gruesa de bordes angulosos.
/lb: Con idéntica matriz, presenta un 45 % de cantos y
un 10% de gravas de morfología angulosa y sección aplanada.
llc: Compuesto por una matriz arcilloarenosa, algunos
bloques y escasos cantos y gravas. Presenta signos de alteración.
Nivel l/1 (20-30 cm): Con una disposición masiva y una
matriz similar a los anteriores incluye cantos -60 o/o- y
gravas -10 o/o- y presenta un elevado índice de alteración.
Los materiales obtenidos en el sondeo de 1.981 son los
publicados hasta ahora (Villaverde, 1981), puesto que sobre
los trabajos realizados a partir de 1986, cuya descripción litoestratigráfica acabamos de resumir, sólo se han publicado
unas breves notas (Fumanal, Villa verde y Bemabeu, 199 J).
Según esta referencia, las nuevas series confirman la secuencia descrjta en Cendres y la amplfan, al haber recuperado a techo del estrato II un arpón de sección plana y aspecto evolucionado que quizás permita proyectar su ocupación
hasta el Epipaleolítico - Epimagdaleniense.
V.L.2.
INDUSTRIA LÍTICA
De los materiales recuperados en el sondeo de 1981 nos
limitaremos a describir la serie correspondiente al nivel n.
La industrfa Htica retocada de este nivel se compone de 154
piezas obtenidas sobre sOex, a excepción de 7 ejemplares
sobre caliza. En cuanto a su morfología, ofrece un fndice laminar técnico - 38.9 %- similar al de alguna de las capas
de Nerja-Vestíbulo, pero menor que el de Parpalló. Las piezas con restos de córtex suponen un tercio del total, aproximadamente. Sus dimensiones medias quedan comprendidas
entre los 20-30 mm de longitud.
En el plano tipológico destaca la relación R/B favorable
a los segundos, dominando entre los primeros los raspado·
res sobre lasca y hoja corta, en algún caso espesos y en hocico, y entre los segundos los buriles diedros.
Los perforadores se mantienen en la línea de lo señala·
do para otras series, al igual que las truncaduras, mientras
que los grupos sustrato se sitúan por debajo del 20 %
(Fig. V.1).
El grupo del utillaje microlaminar alcanza un significativo porcentaje, ofreciendo un interesante desglose interno.
Fig. V.l : Cova de les Cendres. Nivel U.lndices ñpológicos (ViUavcrde, 1981 ).
11 3
[page-n-114]
Se han descrito tres triángulos escalenos y algunas piezas
con do~;so abatido y truncadura que en algún caso podrían
ser consideradas laminitas escalenas. Las hojitas de dorso
abatido, que son el tipo más frecuente, ofrecen cierta variabilidad pues las hay de dorso abatido parcial o total, apuntadas, de doble dorso y de dorso más denticulación. Por último, destacaríamos también la presencia de una punta corta
que muestra una escotadura de estilo magdaleniense en su
borde izquierdo (Villaverde, 1981: fig. 6.19).
V.l.3. INDUSTRIA ÓSEA
La serie conocida se distribuye entre las puntas y los arpones. De las primeras cabe destacar una azagaya de sección cuadrada, mientras que el resto de ejemplares ofrece
sección circular y aplanada. A este conjunto se pueden añadir algunas varillas y puntas que ofrecen base en doble bisel, halladas en los trabajos más recientes.
En lo que respecta a los arpones, al primero hallado en
1974 se sumaba en el sondeo de 198 1 la identificación de
un extremo dístal de otro, que conserva dos dientes y ofrece
sección aplanada y un fragmento más de una probable base
con una protuberancia lateral (Fig.VTI1.2. 5 a 7). También
en este caso podemos sumar el ejemplar recuperado en 1986
(Fumanal, Villa verde y Bemabeu, J 99 1: cf. Bonet et al.,
1991: 107).
V.l.4.
En su depósito se pudieron distinguir cuatro unidades,
separadas en ocasiones por procesos erosivos Fumanal
(1986). De muro a techo son:
- Estrato N (40-50 cm): Se superpone directamente
sobre la roca madre, en su composición destaca la
presencia de fracción gruesa de morfología angulosa
y sin alteraciones.
-Estrato JI/ (40-60 cm): Ofrece una menor entidad de
la fracción gruesa y una mayor matriz arenolimosa
de color gris rosado. Puntualmente contiene estructuras laminares fragmentadas.
-Estrato 11 (30-50 cm): Mantiene un contacto erosivo
con la unidad inferior y ofrece a techo un perfil irregular por fenómenos erosivos postsedirnentarios.
Está formado casi en su totalidad por fracción gruesa
de bordes vivos, sin alteración y dispuesta horizontalmente.
-Estrato 1 (60-70 cm): Presenta también un contacto
erosivo con el nivel n, mientras que a techo se encuentra alterado por su propio carácter superficial.
Está compuesto por una matriz fina limoarenosa, disgregada y de color grisáceo, mientras que la fracción
gruesa ofrece cierto desgaste y redondcarniento.
V.2.2.
INDUSTRIA LíTICA
Se han publicado hasta la fecha dos series de materiales, aunque sólo nos referiremos a los procedentes de un
sondeo realizado por Asquerino en 1978 y estudiados recientemente por Cacho (1983).
Las series líticas están elaboradas sobre sOex, procedente en buena parte de afloramientos y depósitos cercanos al
yacimiento (Garcfa-Carrillo,Cacho y Ripoll, 1991). Sus dimensiones oscilan entre los 10-35 mm y los soportes laminares ofrecen frecuencias significativas.
- Nivel IV.
Sobre un total de 3.552 restos líticos. 149 presentaban
retoque. En el plano tipológico destaca el equilibrio entre
raspadores y buriles y su numeroso conjunto microlaminar,
entre el que se señala un triángulo escaleno.
El resto de materiales se distribuye entre las muescas y
denticulados, cuya presencia nos situa al grupo .inmediatamente por detrás del utillaje microlaminar, y las piezas de
dorso abatido más las truncaduras que suman algo más de
JO puntos (Fig. V.2.). Asimismo, se seflala la presencia de
algunas raederas y rasquetas.
ABRIC DEL TOSSAL DE LA ROCA
Situado en la VaJI d'Alcala, a unos 640 metros sobre el
nivel del Mar Mediterráneo y a una distancia cercana a los
25 km en linea recta. El abrigo se abre al oeste al pie mismo
de una pared caliza del Barranc del Penegrf (Cacho et al.,
1983a y b; Cacho, 1986) (Lárn. I-3).
114
DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO
VALORACIÓN
A partir del registro de Cendres se solventó uno de los
interrogantes abiertos desde los trabajos de Pericot y Jordá:
la inexistencia de un Magdaleniense superior en el País Valenciano. El limite fijado para la evolución de esta industria
al sur del Ebro ya había sido superado en algunas secuencias de Andalucía, donde se había defin ido un Magdaleniense superior-final desde lo litico y lo ósea (Fortea,
1973). Sin embargo, en el País Valenciano el ciclo final
magdaleniense no había podido ser aislado basta este momento, proponiéndose una temprana evolución Meso/ftica
(Aparicio, 1979). Los datos aportados por Cendres fueron
decisivos al permitir definir, por primera vez, un Magdalenicnse superior mediterráneo localizado, ya sin lagunas,
desde Gerona a Málaga.
En el trabajo de Villaverde (1981) se insistía además en
la conveniencia de aportar elementos progresivos a dos yacimientos que en la bibHograffa quedaban considerados
como estrato-tipos del Magdalenicnse IV: Parpalló y Volcán. Sin ser concluyente sobre esta cuestión, se destacaba la
necesidad de revisar Jos tramos m y IV del Magdaleniense
de Parpalló asr como la totalidad de su industria ósea.
V.2.
V.2.1.
-Nivel lll.
Resultó ser la unidad más pobre de las estudiadas con
964 restos liticos, de Jos que 35 ofrecen retoque. Esta escasa
serie se reparte, prácticamente, entre los raspadores y el utillaje microlaminar y las muescas-denticulados.
[page-n-115]
-Nivel/l.
En este nivel se recuperaron un total de 1.303 restos lf.
ticos, de los que 112 están retocados. En su distribución tipológica sobresale el elevado índice del utillaje microlaminar y en menor medida la distancia abierta entre raspadores
y buriles, en una relación siempre favorable a los primeros.
El resto del utillaje retocado se distribuye entre las truncaduras y piezas de dorso abatido que suponen el 7 .1, las
muescas-denticulados, las piezas retocadas y las raederas.
-Nivel!.
El nivel más superficial del corte interior ha ofrecido un
total de 3.379 restos Hticos. de los que 204 están retocados.
En su dinámica destaca la buena frecuencia del grupo de
raspadores, casi siempre cortos y del tipo unguiforme, cuyo
fndíce queda muy alejado del valor ofrecido por el grupo de
buriles, formado únicamente por un ejemplar diedro de ángulo sobre rotura.
El utillaje microlaminar ofrece el Endice más elevado,
tras el cual se situa el proporcionado por la suma de truncaduras y piezas de borde abatido y e l grupo de muescas-denticulados, que mantiene una frecuencia bastante sostenida.
10
TOSSAL-1
TOSSAL-ll
TOSSAL-111
TOSSAL-IV
ID
lhl'
rr+W
1$,1
u
M
l,.\
lO
~
~.X
6,1
G
~.6
m
21
11,6
Con los datos disponibles hasta la fecha, parece más
ajustado considerar la propuesta de Fumanal (1986: 197):
«Pensamos que la secuencia frío 1 templado 1 frío obtenida
en los níveles pleistocenos del Tossal de la Roca sucede en
realidad a los niveles solutreogravetienses de Les Mallaetes,
y
y siguiendo este razonamiento, los estratos Tossal IV,
TI corresponderfan bien a la pulsación Dryas le - Bolling •
Dryas TI, o bien Dryas TI - Allerod • Dryas ill, de la nomenclatura polínica».
Considerando el registro arqueológico, parece más probable la segunda de Las opciones expuestas, ya que la estructura tipológica de Tossal IV puede ser considerada Magdaleniense superior, pobre en buriles e industria ósea. Las
unidades superiores parecen mostrar una lenta evolución en
la que destaca la reducción del grupo de buriles y la progresión del utillaje microlaminar. Las dos dataciones obtenidas
para el nivel n parecen también demasiado antiguas, si nos
atenemos a lo conocido en otras secuencias con similares dataciones radiométricas, ya que por su dinámica tipológica y
posición relativa podrfan representar el inicio de las transformaciones industriales que vendrán a definir lo epipaleolítico.
El nivel I es ya de cronología holocena, aunque mantiene un
grupo microlaminar bastante numeroso (Fig.V.2).
7,1
Ir~
hn-fl
IR
.,,l
2.6
14.1
11.7
2.U,I
111
l¡:m
hnnl
lnc
31.3
1,7
l7, 1
2'-'
30.2
Fig. V.2: Abric del Tossal de la Roca. l.ndices tipológicos (Cacho et al., 1983).
V.2.3.
VALORACIÓN
El Tossal es, sin duda, uno de los yacimientos que ha
aportado en estos últimos años un mayor volumen de datos
para el estudio del tránsito Pleistoceno superior - Holoceno
en nuestra área de estudio. Sus niveles arqueológicos corresponden «\lfl moment de transition culture! entre le Magdalénien supérieur firtal, et 1'Epipaléolithique de type Azilien périgourdin, ce demier stade étant atteint avec le niveau
l» (Cacho et al., 1983: 87).
Si nos atenemos a los resultados del Cl4, su niveUV es
la ocupación Magdaleniense superior más antigua de la región mediterránea, entrando incluso en el grupo de las fechas más bajas del Magdaleniense superior europeo
(Schvoerer el al., 1977). Esta elevada cronología, junto a la
seriación poHnica propuesta -Dryas 1 al Allerod- ha propiciado el un envejecimiento considerable de las industrias
magdaleniense superior (Cacho eral.• 1983).
El alcance de esta situación no ha sido suficientemente
valorado hasta ahora, puesto que admitir esta cronologra
conlleva comprimir la proyección temporal del ahora denominado Magdaleniense antiguo de Parpalló entre un Solútreogravetiense, cuyo ciclo final está datado en varios yacimientos en ca. 16.500 BP, y un Magdaleniense superior
antiguo: 15.360 BP. Evidentemente, existen alternativas,
pero en el mejor de los casos pasan por aceptar La contemporaneidad de dos industrias: Magdaleniense antiguo y superior, que en la única secuencia en que están registradas se
suceden en el tiempo.
V.3.
ABRIC DE LA SENDA VEDADA
LocaliT.ado en el término de SumacArcer (Valencia), el
abrigo se halla orientada al sureste y mide aproximadamente 17 metros de boca por 8-1 O de fondo (Villaverde, 1984).
Los trabajos realizados tras su descubrimiento en 1979, se
limitan al estudio de los materiales obtenidos en un sondeo
de 1 m 2 realizado ese mismo año y una cata adyacente.
V.3.1. D ESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO
En el sondeo se alcanzó una profundidad máxima de
0.60 m, describiéndose de forma preliminar un estrato llnico, <
A los 558 restos lfticos y 49 útiles retocados obtenidos
en el sondeo, se suman los materiales proporcionados en la
segunda cata, concretamente 462 restos lrticos y 59 piezas
con retoque que totalizan un toral de 1 128 restos. de los
cuales 108 están retocados. A esta serie se añaden dos piezas óseas y una cuenta de collar.
V.3.2.
INDUSTRIA LÍTICA
Está elaborada sobre sílex, tal y como viene siendo habitual en la práctica totalidad de yacimientos paleolíticos
115
[page-n-116]
Fig. V.3: Abric de la Senda Vedada. lndices tipológicos (Villaverde, 1984).
del Pafs Valenciano. En su morfología se observa un índice
técnico laminar cercano al de Cendres, pues los útiles retocados elaborados sobre hoja y hojita suponen el 39.8 % del
total. Las dimensiones del utillaje retocado son pequeñas.
En la distribución tipológica de los 108 útiles retocados
desta.c a su escasa diversidad, pues quedan clasificados en
tan sólo en 26 tipos. Se han clasificado un total de veintisiete raspadores, repartidos entre los simples, los ejemplares
sobre lasca u hoja retocada y ya en menor proporción, carenados y unguiformes.
El grupo de buriles es, junto al anterior y el compuesto
por el utillaje microlaminar, Jo más significativo de la serie.
Situados cuatro puntos por detrás de los raspadores, en su
mayoría son buriles diedros.
Entre los útiles compuestos se clasifica un buril-pieza
truncada, mientras que los becs, Jos abruptos indiferenciados y las rasquetas están ausentes. Por su parte las truncadoras sólo están representadas por un ejemplar de La variante
recta. Dada esta situación, los grupos del sustrato y el conjunto microlaminar suponen prácticamente el otro 50 %restante de la industria del Abric de la Senda Vedada.
Dentro del sustrato, las piezas con retoque continuo,
mayoritariamente sobre un borde, suponen el JO,J del total,
mientras que el grupo de muescas-denticulados se acerca al
13 % . El utillaje microlaminar es bastante unifonne ya que
22 de las 30 ejemplares quedan clasificados dentro del tipo
85, cinco hojitas tienen fino retoque directo y dos piezas
más delinean muescas en sus lados (Fig. V.3).
V.3.3.
INDUSTRIA OSEA
La industria ósea se compone únicamente d.e dos piezas,
obtenidas ambas en la segunda de las catas realizadas en el
yacimiento. Se trata de un fragmento medial de punta de
probable sección ttiángular y una azagaya monobiselada de
sección cuadrada y doble acanalado longitudinal en sus caras, fragmentada por ambos extremos.
V.3.4.
VALORACIÓN
La dinámica tipológica de la Senda Vedada pennitía a
Villaverde caracterizar su industria como un conjunto en el
que destacaba el equilibrio entre raspadores y buriles, todavra favorable a los primeros, la presencia de un significativo
grupo microlaminar y una baja frecuencia de muescas-denticulados (Villaverde, 1984). En el apartado óseo se hacía
especial hincapié en la azagaya monobiselada de sección
cuadrada y doble acanalado longitudinal. Sus paralelos con
las del Magdaleniense de Parpalló eran evidentes, haciendo
valer la clasificación establecida por Perico! (1942) para
este tipo de piezas: Magdaleniense m. En la posterior adscripción del conjunto, este dato tendría un peso específico
junto al perfil tipológico de su industria Lrtica.
116
En su discusión se hacfan notar las marcadas diferencias, en lo lítico y Jo óseo, entre la Senda Vedada y el Magdaleniense I y TI de Parpalló, denominado Magdaleoiense
inicial mediterráneo y en el otro extremo, con respecto al
Magdaleniense superior, ejemplificado en Cendres (Villaverde, 1981). Esta situación convertía a la Senda Vedada y
ParpaUó - tramos m y IV de Pericot -. en conjuntos Líticos y
óseos representativos del Magdaleniense medio mediterráneo, en cuyo interior a su vez se podfan «intufr la existencia
de dos grandes fases» (Villaverde, 1984: 41).
El problema, al igual que en el ya tratado caso de Parpalió y en el próximo de Matutano, reside por tanto en la caracterización y definición de un Magdalcniense medio mediterráneo, episodio no contemplado en toda su dimensión
en nuestra seriación de las industrias de la secuencia magdaleniense de Parpalló.
V.4.
COVA DEL VOLCÁN DEL FARO
La Cova del Volcán del Faro o de l'Hort de Cortés, según la toponimia local, se encuentra situada en las cercanías
del faro de Cullera, orientada al este y a 122 metros sobre el
nivel del Mar Mediterráneo, de cuya línea de costa actual
dista aproximadamente unos 2 km. Su denominación reciente como Volcán del Faro se debe a su morfología, sobrevenida por el hundimiento de buena parte de la bóveda y visera, lo que ha ocasionado una planta en forma de arco
cerrado, sobre el que se abren covachas y restos de galerías
de la cavidad original.
Entre los años 1969- 1976 se realizaron nueve campañas
de excavación, de las que tan sólo se han publicado algunas
notas preliminares (Fietcher y Aparicio , 1969; Aparicio y
Fletcher, 1969; Aparicio, 1972-1973 y 1977).
V .4.1.
DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO
En el sondeo de 1969 se establecieron un total de 6 divisiones mayores en los 11,25 m de depósito, sin llegar a
alcanzar el piso natural de la c ueva. Las subdivisones propuestas fueron las siguientes (A paricio, 1972-1973 y
1977):
Tramo F, capas XXX a XX (1 1.25-6.40 m): Formado
por una tierra marrón rojiza y en el que empieza a ser abundante la fracción gruesa a medida que se profundiza.
Tramo E, capa XIX (6.40-6.20 m): Constituido por la
misma tierra marrón rojiza. En esta capa fue hallado un bastón de mando con motivos en ángulo, aspas y series de trazos pareados.
Tramo D, capas XVIll a XIV (6.20-5.20 m): De composición similar a los dos anteriores.
[page-n-117]
Tramq C, capas Xm a VI (5.20-2.50 m): También constituido por una matriz descrita como «tierra marrón - rojiza»
(Aparicio, 1972-1973).
Tramo 8 , capa V (2.50-1.75 m): Fonnado por una tierra
blanquecina y granulosa, aparentemente estéril.
Tramo A, capas IV a 1 (1.75-0.00 ): Formado por una
tierra muy suelta y de color negruzco.
Entre 1969 y 1975 se excavó también el denominado
sector <
Nivel/ (capas 2 y 1): Formado por las tierras negruzcas
y marrones superficiales.
V.4.2.
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
De muro a techo nos describe Aparicio (1972-1973) la
siguiente sucesión de materiales en el sondeo:
-Tramo F: Además de la presencia de raspadores, buriles y hojitas de dorso abatido, se anota la existencia de
una punta escotada, de claro estilo solutrense por su
morfologfa y retoque (Aparicio, 1972-1973: fig. Sk).
-Tramo E: Constituído únicamente por la capa XIX,
lo que contrasta con lo establecido para el resto de
tramos. En esta capa fue hallado el bastón de mando,
asociado a punt!l$ de muesca y una pieza apuntada
con amplios retoques, a relacionar más con las puntas de cara plana que con las lames appointés magdalenienses. A pesar de esta asociación, este tramo fue
atribuído al magdaleniense.
-Tramo D: Se nos señala la presencia de «raspadores,
perforadores, buriles y hojitas de dorso abatido»
(Aparicio, L972- l973: 74). En un intento de detallar
un tanto lo anterior se nos presentan algunas piezas
que merecen cierto comentario más pausado.
La capa xvrrr proporcionó otra pieza apuntada y
con retoque continuo en ambos bordes. En la XVll
fueron halladas una punta de muesca, sin retoque invasor en la cara inferior, y una pieza de talla bifacial
asimétrica. De la XVJ procede la más clara azagaya
monobiselada deJ sondeo, además de una truncadura
oblfcua muy cercana de la escotadura dístal y una hojita de dorso. En la capa XV se nos señala la presencia de una pieza que podría ser relacionada con cierta
cautela con las pu.ntas de Teyjat; mientras que de la
XIV procede un fragmento en extremo de azagaya de
sección circular con una cara plana, en la que presenta una profunda acanaladura, una hojita de dorso y
una hojita con escotadura distal alterna, a considerar
como pedúnculo o perforador.
- Tramo C: Los materiales siguen siendo descritos de
fonna genérica: «raspadores, buriles, hojitas de dorso
rebajado. núcleos y abundantes lascas» (Aparicio,
1972-73: 73), quedando al igual que las capas paleolfticas del sondeo adscritas al Magdaleniense.
- Tramo 8: Resultó ser prácticamente estéril, salvo en
la zona próxima a la pared del abrigo, denominada
«grieta», cuyos materiales fueron considerados revueltos.
-Tramo A : Este tramo contiene todas las capas que
proporcionaron cerámica, excediendo por tanto el lfmite de nuestro trabajo.
En el Sector «A» se establecieron un total de 24 capas
de excavación, con un espesor superior a los 3.50 metros de
profundidad, proporcionando los siguientes materiales:
-Capas 24 a 17: En este conjunto de capas se nos señala la existencia de un numeroso grupo de piezas
elaboradas con retoque abrupto, presentan una morfología cercana aJas raederas y se asemejan un tanto
a las raclettes, aunque no lo son (Aparicio, 19721973). Asimismo, se citan una punta de cara plana,
una punta de muesca y otra con la base cóncava, subtipo documentado también en Mallaetes y Parpalló
(Fortca y Jordá, 1976). En hueso, se mencionan un
par de azagayas monobiseladas y un punzón.
-Capas 16 a 11: En esta agrupación de capas también
se señala la presencia de las micro-raederas anteriormente descritas, acompañadas en este caso de alguna
posible raclette, raspadores y los siempre aludidos
buriles y hojitas de dorso abatido. En la industria
ósea se identifican al menos seís azagayas monobiseladas entre las capas 16 a lO.
-Capa 14: De la capa 14 provienen tres puntas de
muesca.
-Capa 10: En esta unidad se describen una punta de
muesca y una azagaya monobiselada. Todo este conjunto de capas comprendido entre la 17 y la 5 se nos
describe como una «gran masa de hogares superpuestos» (Aparicio, J 972 - 73: 80).
-Capa 5: Delimitada en su base por dos capas estalagmíticas, en esta unidad quedaban concentrados la
mayoría de triángulos escalenos, hallados entre las
cotas 2,00-l,SO m. Junto a estas piezas, segufan apareciendo hojitas de dorso, raspadores, buriles y un
microburil.
-Capa 4: Continua el mismo material arqueológico:
raspadores, buriles y hojitas de dorso.
- Capa 3: La misma tónica y los mismos materiales.
-Capa 2: Se señala ahora un importante aumento de la
fauna malacológica. Entre los materiales se señalan
raspadores, buriles y hojitas de dorso.
- Capa 1: Bn la capa más superficial se describe, junto
al material l(tico tantas veces repetido, la presencia
de algunos fragmentos de cerámica y una abundante
fauna malacológica.
V.4.3.
VALORACIÓN
Los interrogantes y relaciones abiertas tras la publicación de las primeras notas del registro del Vocán siguen sin
respuesta. Los materiales conocidos por la bibliografía son
los aquí descritos, de ahí que la interpretación de ambos
sectores sea extremadamente aventurada. No obstante, esta
117
[page-n-118]
pequeña serie de piezas pueden servir para testimoniar sus
diferentes ocupaciones.
Los tramos F, E, D y C del sondeo y el Nivel Il del sector «A», fueron considerados magdalenienses, precisando
en este segundo caso la e.x.istencia de un Magdaleniense IV,
a partir de la relación establecida entre los triángulos escalenos de este nivel y los del Magdaleniense IV de Parpalló
(Aparicio, 1972-1 973).
Centrándonos en el sondeo, la seriación de piezas descrita permite una interpretación bastante diferente de la
propuesta, puesto que las puntas de muesca o escotadura
descritas presentan un claro estilo solutrense y es, además,
en las fases finales de esta industria donde tal tipo adquiere
la entidad necesaria para ser considerado como característico. Sin perjucio ni contradicción con su documentación durante el Gravetiense de Malladetes y Parpalló (Fortea y Jordá, 1976). En esa misma lfnea incide la presencia de una
punta bifacial asimétrica, quizás del tipo Monrau4 muy similar a las descritas en las dos primeras fases del Solutrense evolucionado de Les Mallaetes, asociadas en este caso a
puntas de muesca y de pedúnculo y aletas (Fortea y Jordá,
1976), asf como las posibles puntas d.e cara plana y el bastón de mando, cuya decoración podrfa ser motivo de una
nueva lectura (Corchón, 1974), mientras que tan sólo la
punta de Teyjat de la capa XV podría servir de argumento
tipológico para aftrmar la presencia de una ocupación roagdaleniense en Jos tramos F, E y D de Volcán, que en todo
caso sería superior. Por todo ello y coincidiendo con Fortea
( 1973), no resulta difícil plantear la posibilidad de que en
Volcán existió un Solutrensc-Solutreogravetiense, siendo
su contaco y posición relativa en la estratigrafía totalmente
desconocidos.
Los materiales del Sector «A», donde se alcanzó una
cota de algo más de 3,50 m, pueden servimos para comprender aquelJo que en el sondeo no es posible: las capas situadas
por encima de los 5,20 m. Las capas 24 a 10 ofrecen puntas
de muesca asociadas a microraederas, rasquetas y azagayas
monobiseladas. Estos materiales pueden ser relacionados
con los descritos para el Solutreogravetiense - Magdaleniense antiguo de Parpalló, aunque desconocemos si se reconoció en este caso una sucesión estratigráfica similar.
Entre los 2,00- 1,50 m y separados por dos capas estalagmfticas, se hallaron los niveles con escalenos que junto a
la mención de un posible «protoarpón o arpón dudoso>)
(Fortea, 1973: 220), sugieren la existencia de una ocupación
Magdaleniense superior. Las capas que completan el Nivel
D ofrecieron un conjunto lítico fonnado por raspadores, buriles y hojitas de dorso abatido (Aparicio, 1972- 73).
A partir de estos datos, es posible proponer una sucesión más acorde con la conocida para el resto de yacimientos que le son más próximos:
- Capas con puntas de cara plana, puntas escotadas o
de muesca y una pieza bifacial asimétrica, piezas
acompañadas de alguna azagaya monobiselada y por
el bastón de mando en el sondeo.
- Capas con microraederas y puntas de muesca en lo
Lftico y azagayas de sección circular y aplanada (capas 24 a 10 del sector «A»).
- Capas con escalenos, raspadores, buriles y hojitas de
dorso (capa 5 del sector «A»).
118
- Capas inmediatamente superiores y que fueron relacionadas por Fortea (1973) con un episodio inmediatamente anterior al Epi paleolítico de Les Malladetes.
Esta hipotética reconstrucción de la secuencia de Volcán viene a insistir en la necesidad de una pronta publicación de los trabajos efectuados durante los cerca de veinte
años que median ya desde la realización del primer sondeo,
que detalle su secuencia y explique la asociación de los materiales comentados.
V.5.
COVA MATUTANO
El yacimiento se situa en el término municipal de Vilafamés, Provincia de Castelló, a una altitud de 351 m sobre
el nivel del Mar Mediterráneo y a unos seís km de su línea
de costa actual. La cueva se abre al noroeste en el mismo
cambio de pendiente de la Serra de les Altures de les Comtesses con el Pla de Vilafamés, cuenca endorreica colmatada
de materiales detríticos. La cueva fue utilizada como corral
por sus propietarios, construyendo en su entrada un molino
que sin duda afectó a la parte más externa del yacimiento
arqueológico.
V.5. 1.
DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO
En 1979 se realizó un sondeo en los cuadros 1-7, I-8, J-7
Y J-8, reconociendo «diversas estructuras de hogares y varios pisos de ocupación a lo largo de la secuencia estratigráfica» (Ol~ia et al., 1985: 23). Su relleno sedimentario es
descrito como homogéneo y sin grandes distorsiones, alterado puntualmente por «diversas capas carbonosas y por los
niveles ocre-rojizos endurecidos que correspondían a los
distintos pisos o suelos de ocupación» (OI.Aria et al., 1985:
26). En el sondeo se diferenciaron cuatro estratos, susceptibles de una subdivisión interna.
- Estratos N (394-325 cm respecto del nivel 0): Com-
-
-
-
puesto por arcillas bastante sueltas, granulosas y con
restos de cal, reposa sobre un piso irregular que quizás corresponda al de la cavidad.
Estrato 1/1 (325-255 cm): Formado por sedimentos
arcillosos, granulosos y compactos, con restos de cal
y manchas carbonosas.
Estrato 1/ (255-180 cm): Fue subdividido en tres niveles sucesivos : U A, D B y n C.
Nivel 1/ C (255-242 cm): Identificado con un suelo de
ocupación constituido por arcilla compacta ocreamarillenta sobre el que se disponían pequeños hogares.
Nivel ll B (242-205 cm): Constituído por arcilla
compacta con carbones, cenizas y nódulos de cal.
Nivel JI A (205- 180 cm): De textura similar a los dos
anteriores. En este nivel empezaban a ser abundantes
los bloques, acompañados de intrusiones de cal y
carbón, junto a restos de tierra cocida de color rojizo
y textura granulosa.
Estrato 1 (180-115 cm): Subdividido también en dos
niveles : 1 A y 1 B.
[page-n-119]
- Nivel 1 B ( 180-156 cm): Formado por una tierra arcillosa de color ceniciento y textura granulosa-compacta, con intrusiones de cal y abundante fracción gruesa
autóctona.
- Nivel 1 A (156-llS cm): Se corresponde con el nivel
más superficiaL Está constituido por una tierra arcillosa y cenicienta de textura granulosa. acompaftada
de nódulos de cal y abundantes piedras.
V.5.2.
INDUSTRIA ÚTICA
Se han resumido Jos resultados de la clasificación original, realizada mediante la tipología analítica de Laplace, a
sus índices más característicos. Necesariamente, este trasvase no es exacto pero si lo suficientemente aproximado como
para permitimos su comparación con el resto de series estudiadas.
- Nivel !V.
Esta unidad proporcionó 463 restos Hticos de Los cuales
69 estaban retocados. Sobresale e n lo tipológico la buena
frecuencia del grupo de buriles, que dobla a los raspadores,
raederas y denticulados. Por su parte, las truncaduras y puntas ofrecen fndices testimoniales de algo más del 1 %, mientras que el conjunto microlaminar no alcanza ellO%.
-Nivel /11.
En este nivel se contabilizan 2.337 restos líticos, de los
que 276 están retocados. Lo buriles siguen siendo el grupo
mejor representado, pese a s u cafda en cerca de 1O puntos
con respecto al nivel inferior. Los raspadores experimentan
cierta progresión, acercándose a los buriles.
Por dellis de estos grupos se situán las muescas-denticulados, piezas con retoque continuo y raederas, en valores
similares a los descritos para el nivel IV. También el grupo
microlaminar y los abruptos indiferenciados ofrecen unos
parciales semejantes al nivel anterior, sin alcanzar el 10 %;
mientras que las truncaduras experimentan cieno avance y
se documentan testimonialmente los becs.
- Nivel JI C.
-
Proporcionó 927 restos lfticos, de los cuales 82 estaban
retocados. Se corresponde posiblemente con uno de los episodios clave de la secuencia de Matutano, pues a muro y a
techo de este nivel se observan unas dinámicas tipológicas
distintas. llegando incluso a ser para algún grupo particular
completamente inversas.
El grupo de los raspadores duplica ahora su frecuencia
con respecto a los niveles inferiores, constituyendo un {ndice esencial de la serie. Por su parte, los buriles, en continuo descenso desde el nivel
pie.rden también algunos
puntos.
Los grupos del sustrato mantienen sus frecu.encias y si
bien se registra un ligero descenso, la tendencia general
posterior no permite demasiadas valoraciones. Truncaduras
y bccs manifiestan cierta progresión, ya señalada en el nivel
anterior, que en el primero de los grupos será continuada
hasta los niveles má.~ supeñiciaJes, unidades en las que el
IT ofrece unos parciales significativos.
m.
El utillaje m.icrolarninar, siempre escaso en Matutano,
manifiesta una ligera pérdida que posteriormente será también compensada.
- Nivel// B.
En esta unidad se contabilizaron 2750 restos Uticos de
los que 308 están retocados. Se manifiesta en este nivel una
dinámica similar a la señalada en el comentario de la unidad
inferior, aunque en este caso sobre una muestra mucho mayor. La distancia entre raspadores y buriles se ampHa por
una nueva cafda del grupo de buriles. Por igual, los grupos
del sustrato mantienen sus posiciones, al suponer algo más
de la cuarta parte del uúllaje retocado.
Entre el utillaje elaborado mediante retoque abrupto
cabe destacar el sostenido ascenso de las truncaduras y un
cierto avance del utillaje microlaminar.
-Nivel JI A.
Este nivel proporcionó un total de 577 restos líticos en
los que se identificaron 112 tipos primarios sobre 95 piezas
retocadas.
Se amplia de nuevo la distancia entre raspadores y buriles. El utillaje micro laminar experimenta un ligero aumento,
superando por vez primera el lO % y también las truneaduras y abruptos indüerenciados sostienen la progresión ya seHalada, lo que en definitiva dará aJ modo abrupto una entidad mayor dentro de la serie. Por último, el grupo de becs
no ofrece grandes oscilaciones, manteniendo siempre unos
parciales testimoniales.
-Nivel 1 B.
En esta unidad se obtuvieron 3435 restos líticos, de los
cuaJes 51 S ofreclan retoque. En su dinámica se observa un
cierto retroceso de los raspadores, acompañado de un reducido grupo de buriles.
El grupo de muescas-denticulados marca el mayor índice de los considerados hasta ahora, superando incluso aJ de
los raspadores. esta frecuencia junto al aumento de las piezas con retoque continuo y las raederas dará al sustrato un
parcial cercano aJ 40 o/o del utillaje retocado en este nivel.
También las truncaduras aumentan su frecuencia, compensado quizás el retroceso de los raspadores; mientras que
el grupo microlaminar desciende a sus valores usuales, al
igual que los abruptos indiferenciados.
-Nivel/ A.
El nivel más superficial proporcionó un total de 2753
restos lfticos, de los que 569 ofrecía algún tipo de retoque.
En su distribución tipológica, los raspadores siguen estando
muy distanciado de los buriles, cuya frecuencia es ahora la
más baja.
Los grupos del sustrato manifiestan cierta pérdida, pero
mantienen su buena posición, superando incluso el 35 % del
uti!Jaje retocado. De igual modo, el utillaje rnicrolaminar reduce un tanto su presencia, mientras que las truncaduras, en
progresión constante, suponen aproximadamente el 22.4 %
de piezas retocadas.
119
[page-n-120]
V.5.3.
INDUSTRIA ÓSEA
Se compone de 42 documentos, rcpanidos prácticamente entro las puntas y los arpones (OJAria et al., 1985).
-Nivel /V.
Proporcionó un total de 12 piezas distribufdas entre las
puntas, con 1O ejemplares, y las variUas. Entre las primeras
cabe destacar una punta doble de sección aplanada, tres
fragmentos con monobisel y cuatro más con doble bisel, en
dos casos truncados y sobre soportes de sección subcuadrangular o cuadrangular en la mayoría de Jos casos.
En cuanto a las secciones, son dominantes las cuadradas, descrita en 5 piezas, seguidas de las ovaladas (= aplanada), circulares y rectángulares, presente esta última en
una pieza en la que nosotros creemos identificar un fragmento medial de varilla a partir tanto de su sección como de
la decoración que recorre una de sus caras (OIAria et al.•
1985: fig. 19.7). La pieza dibujada con el número 19.18 en
la publicación antes citada parece mostrar el arranque de un
diente y recuerda, por el engrosamiento lateral y bisel lateral, a algunos arpones. Aunque no podemos ser concluyentes al respecto. Se reproduce en la Fig. Vlll.2, 13.
-Nivel l/1.
Del que proceden 19 piezas distribuidas en JI puntas, 2
probables varillas, 6 arpones, además de 5 huesos con Hneas
incisas y en algún caso señales de pulimento y por último, una
pieza que entraría dentro del grupo de las esquirlas de fabricación (OIIl.ria et al., 1985). Las secciones permiten su relación
con el nivel IV, siendo dominantes las subcuadrangulares-cuadradas, seguidas de las ovaladas y circulares-semkirculares.
En cuanto a los arpones, son en todos los casos de dientes unilaterales y de dimensiones más bien cortas, no alcanzando eJ único ejemplar entero los 1Ocm de longitud. En lo
referente a sus secciones dominan las del tipo subcuadranguJar con 3 ejemplares, seguida de la subcircular, aplanada
y plano-convexa con un ejemplar cada una. Por sus carácteres morfotécnicos, posiblemente tres de estos ejemplares
podrían ser considerados prototipos de arpón por sus dientes
agrupados, cortos y estrechos, muy simjlares a los hallados
en Parpalló (Fig. Vlll.2. 8 y 10 a 13).
Junto a estos prototipos aparecen dos ejemplares más,
cuyos dientes bastante largos y en algún caso ancbos se situan de forma más espaciada (OIAria tt al .. 1985: fig. 19.6 y
19.3). En especial, un fragmento medial que conserva un
único diente roto de sección cuadrada, con un amplio ángulo
de retención y con un borde proximal más abierto que en el
resto de los descritos (Fig. VUI.2.12). Ofrece también una
decoración en su cara superior a base de un motivo en espiga
de desarrollo longitudinal y una serie de incisiones sobre el
diente a la altura de su borde proximal, donde se inicia un
trazo longitudinal un tanto incurvado que alcanza el arranque
de otro posible diente, fracturado tambit:n. En su lado derecho muestra un doble motivo en ángulo y un trazo corto inverso (OJAria et al., 1985).
- Nivel JI C.
Este nivel proporcionó tres documentos: un fragmento
de diáfisis con una serie escalonada de tra2.os simples iover~
120
sos subparalelos de desarrollo longitudinal y dos fragmentos
en extremo de sendos arpones unilaterales, de dientes seguidos y poco marcados, cortos y estrechos (OIAria et al., 1985:
Fig. 18.7 y 18.8). El ejemplar que conserva tres dientes .se
encuentra muy cercano del único ejemplar entero descnto
en el nivel 111 y los ya mencionados protoarponcs de ParpaUó (Fig. VIIJ.2.9).
- Nivel JI B.
En el que se recuperó un fragmento medial y de extremo de punta de sección cuadrangular (OlAria et al., 1985:
Fig. 18.10).
- Nivel 1 B.
Proporcionó un fragmento medial y de extremo de punta de sección circular con una cara plana, que ofrece un acanalado en su cara recta.
V.5.4.
VALORACION
En las conclusiones del trabajo que hemos utilizado
como referencia se señalaba que el registro de Matutano
« ... puede desdoblarse en dos fases claramente definidas por
las fechacioncs de C14 y por el estudio tipológico aplicado;
una, la más antigua, que correspondería a un Magdaleniense IV avanzado, con arpones, azag11yas, varillas y una preponderancia de buriles sobre raspadores y relariva importancia de laminitas con dorde abatido; otra fase, la más
reciente, a un segundo momento Magdaleniense V-VI, también con arpones, azagayas y puntas, arte mobiliar geométrico y naturalista, e inversión del fndice de raspador sobre
el de buril y ligero descenso de las laminitas de retoque
abrupto» (OJAria et al., 1985: 99).
Son varias las cuestiones sobre las que incide esta secuencia, también son diversas, cuando no contradictorias,
las opciones permitidas según hagamos primar una variable,
la cultura material y su posición relativa en la columna, sobre otra: la serie de datuciones radiométricas obtenidas en
cuatro de las unidades consideradas. En la primera de las direcciones cabría aludir a la asociación de niveles reflejada
en el dendrograma efectuado a partir de las distancias del
cbi-cuadrado y que supone una triple agrupación (Olll.ria et
al., 1985):
- Niveles 1 A- m
- Niveles U A- Il B - li C
- Niveles ill - IV
Esa inferencia es coincidente oon la djnámica expuesta
a partir del comentario de sus principales indices tipológlcos (Fig. V .4). Así, los niveles U1 y IV coinciden en mostrar
una relación R/B desigual y favorable a los segundos Y una
entidad del sustrato en tomo a 30 puntos. En el otro extremo
se manifiesta una frecuencia un tanto baja del urillaje microlaminar y las truncaduras.
Por su parte, el nivel ll C participa de la dinámica registrada a techo y muro de su posición. Los buriles, pese a
ofrecer un índice importante, mantienen una relación de uno
[page-n-121]
por cada dos, aproximadamente, con los raspadores; mientras que el s ustrato, grupo microlaminar y truncaduras,
siempre en progresión, repiten sus posiciones.
A esta propuesta secuencial apoyada en la industria lítica, debemos sumar la seriación ofertada por la ósea. En Matutano, tal y como se desprende de su propia descripción, la
industria ósea queda concentrada en los niveles m y IV. En
lll
J. S
6
lhc
rr
IK
o.•
n.•
IC\,'1
~3
o.~
10/t
19.S
15.K
11.S
12,~
7,4
1).3
9,8
s.c.
11,'1
1~'1
••4
19,1
1,1
1.1
(~1
12.3'
ll.A
IU
26
:..•J
14
14,1
o
l.l
1~.:1
16
14,1
"··
. J~.a
OJ•
10
Mal ulanol~
M>IUIIIIO ib
Mahii>IIO
M;uurauollb
na
Ma1111~10 Ue:
MIIUIIIIO 111
M~IUI~no IV
primeros, inversa a la ofrecida por el resto de yacimientos
con arpones: Bora Gran, Cendres y Nerja.
A partir del nivel U B la industria ósea prácticamente
desaparece, de manera muy similar a la señalada en NerjaMina. En los niveles 11 B - rr A es donde se concretan los
rasgos anticipados por la industria lftica del n.ivel ll C. Ambas series definen una dinámica sintetizada por una relación
16
22,6
3S,7
33
39,3 '
hu·ol
I(...C
23,7
In;
1~111
IUIIII
r..~
7,(t
7.r.
Fig. V.4: Cova Matutano. lndices ripológicos (011ltia et al. , 1985).
el IV se concentran prácticamente la totalidad de puntas de
base biselada y las varillas decoradas. Mientras que por su
parte, en el nivel fll sólo hemos contabilizado una pieza con
posible bisel. Esta distancia se acorta al descender al terreno
de las secciones, pues en ambos njvcles son las cuadrangulares-subcuadrangulares las más comunes. Resulta sugerente la aparición por separado y consecutivamente de dos
moñotipos conside rados en la bibliografía como característicos del Magdaleolense superior mediterráneo: azagayas de
doble bisel y varillas, descritas en el nivel IV, infrapuesto al
primero que proporcionó los arpones.
La aportación de la cronología absoluta se suma en dar
complejidad a esta dirección. Según la fechación obtenida en
su Estrato IV, estos tramos quedan fechados en 13.960 BP;
mientras que el nivel superior está datado, mediante una
muestra recogida a 139 cm por encima de la anterior, en
12.130 BP. Esta interrelación de elementos podría hacemos
reconsiderar anteriores valoraciones sobre la existencia de un
Magdaleniense medio, puesto que eo Matutano existe un episodio sin arpones, en el que la relación R/B es favorable a los
segundos y el utillaje microlaminar es todavía escaso. Este horizonte con azagayas con bisel simple y doble de sección cuadrada y varillas, se encuentra muy cerca del límite propuesto
para la sustitución Magdaleniense antiguo - Magdaleniensc
superior y podría constituír eo el futuro un punto de refleltióo.
No termina aquí la aportación de Matutano. La aparición de ocho ejemplares del morfotipo arpón no era frecuente hasta bace bien pocos años en los yacimientos mediterráneos (Villaverde, 1981). Lo importante en este caso es
su variabilidad morfotécnica, pues junto a ejemplares muy
cercanos a los de Parpalló: unilaterales de dientes seguidos,
cortos y estrechos, aparece alguno de dientes también unilaterales pero más espaciados, anchos y marcados como denotan sus respectivos ángulos de retención. Su asociación y
posición relativa, al igual que ocurrirá en Nerja-Mina, no
coinciden con la linea evolutiva comúnmente aceptada, lo
que junto a su escasez les resta e l valor diagnóstico atri buído en otras facies.
Uno de los arpones descrilos en el nivel más reciente en
que están presentes, el U C. se encuentra muy cerca de los
vistos en Parpalló. Este nivel muestra, coincidiendo también
con lo descrito en Parpalló, una relación RJB favorable a los
R/B favorable ampliamente a los primeros, por un cierto aumento de Jos abruptos indifercnciados + truncaduras y también por el sostenimiento del sustrato. A techo, los níveles J
B y 1 A se ahondan los rasgos descritos para el estrato n. Él
grupo formado por los raspadores pierde e n estos niveles
superiores más de 1O puntos, mientras que los buriles mantienen a la baja su anterior frecuencia. Esas pérdidas son
acumuladas, probablemente, por las truocaduras --que llegan alcanzar el 22.4 % en e l nivel 1 A- y los grupos del
sustrato. La dinámica tipológica descrita para estas tres últimas series ahonda en la posibilidad de plantear un envejecimiento considerable, pero totalmente contrario con respecto
a lo observado en otras secuencias, del punto de inflexión
en el que los rasgos tipológicos má~ destacados del Epipaleolítico microlaminar se manifiestan (Portea, 1973), cuestión
que podrá ser retomada al valorar los resultados del Cl4.
V.6. OTRAS REFERENCIAS
En estos últimos años se han dado a conocer breves notas sobre algunos yacimientos que previsiblemente aportarán datos en un futuro próximo. Tal es el caso de la Cova
deis Blaus, donde se recuperó un tubo de hueso con series
demotivos en zig-zag normal y ondulado y bandas de trazos
cortos paralelos atribuido al Magdalenienses o Epipaleolftico (Casabó et al., 1991 ).
De la Cova Foradada de Oliva se ha publicado un fragmento de arpón de dientes destacados e incurvados y una punta de hueso de sección circular que indudablemente corresponden a una ocupación Magdaleniense superior (Aparicio,
1990) (Fig. Vlll.2. 4). Al sur de este yacimiento, en las comarcas montañosas del interior, existen también algunas referencias que quizás podrían atribuirse a los momentos t.ransicionales Magdaleniense final - Epimagdaleniense: Coves d'Esteve,
Cova Bemat y Cova Fosca d'Ebo (Doménech, 1991).
Otra novedad ha sido la publicación de conjuntos obtenidos a partir de recogidas superficiales y para Jos que en
ningún caso se cuenta con información sobre su integridad.
Al caso del Prat (Llíria) (Villaverde y Martí, 1980) se añaden los yacimientos publicados por Casabó y Rovira ( 198788) en CasteUón.
121
[page-n-122]
[page-n-123]
VI.
Los dams aportados por la Cueva de Nerja senrirán de
hilo conductor para la caracfaizaCiÓd de las industrias magdalenienses en esta región. Los restantes yacimientos constituyen, en el mejor de los casos, simples referencias (Fig,
VI.l), mientras que para la Cala del Moral, importante concentración de hábimts y santuarios paIeolíticos que sigue
demandando un trabajo crítico actual, la documentación
procede de excavaciones antiguas. Conviene recordar que
esta región contiene la más importante concentración de
MAR
de PeIIicer*Arribas, J o d y de la Quadra (hdá, 1986.3. La
información obtenida en esms primeras excavaciones permitió conocer, fundamentalmente, los níveles cerhicos que
coronaban el depósito y la presencia de enterrarnientos solatrenses.
A partir de 1979 se replantea la excavaeih de los niveles paleolíticos, formándose a tal fin un equipo interdisciplinar bajo la dirección del Prof. Jordá. Ese m i m o &í , se
fo
abrió u n sector en la Sala de la Mina que fue ampliado en
DE ALBORAN
Fig. V1.I .: Principabs yacimientos paleolíticos de la costa oriental andaluza.
a+te parietaI paleolítico de toda la facies ibérica (Sanchidrián, 1990).
VI.1. CUEVA DE NERJA
La meva se abre ea la vertiente sur de la Sierra de Ia Nmijara, a 158m de altitud sobre el nivel del mar y muy rieroa
de la lhea de costa actual, de Ia que apenas la separan 1.O00
m en línea recta ( L h . IV-1 y 2). El yacimiento se situa justo! unos metros por encima del cambio de pendiente que da
paso a una estrecha llanura costera (Jordá Pardo, 1986).
Los primeros trabajos arqueológicos se reparten a lo
largo de la década de los sesenta con diversas actuaciones
años postefiores hasta afectar entre 11 y 13 m2, se&n capas
pig. Ví.2). Los resuítados obtenidos en dicha excavación
han sido publicados recientemente (JordB Pardo, 1986).
La mala conservación de los cortes obtenidos en esta
sala, debida a la fácil disgregación de los depósito8 - muy
secos y con abundante fracción gruesa - hizo necesario entibarlss tras la excavación de los níveles cerrimicos. Esta accidentada sedimentologia quedaba traducida en una serie de
moyadas y fuertes erosiones que llegaban a marcar daras
cicatrices emsivas, desmantelando y/o entremezclando materiales de diversa cronología.
La secuencia obtenida en esta ssal aconsejó reabrir 10s
cortes de la contigua Saia del Vestibulo, allí donde de la
Quadra había excmado los entermienros solutrenses. Un
[page-n-124]
CUEVA DE NERJA
LEYENDA
~Mármol
~~~¡{/;j AntiQuo entrado cubi erto por
derrubios
1"•:1 Columnas
o
10
esloloQmtlicos
20 ...
CIJEVA PE
CUEvA
NERJA
DE NERJA
1.l:YtND!:
E!i!l"*'""
........ ·
liiil- -
~-
Fig. VI.2: Cueva de Nerja. Planimetrfa.
1
24
[page-n-125]
sondeo realizado durante 1982- 1983 permitió detallar algo
más la evolución magdaleniense, documentando en su base
una interesante secuencia solutrense y del Paleolítico superior inicial(?). Entre 1983 y 1987 se excavaron una serie de
banquetas-testigo de las antiguas excavaciones y una extensión aproximada de lO m1 • De los materiales obtenidos en el
sondeo se publicó una nota preliminar en la monografía dedicada a los trabajos efectuados en la cueva hasta 1985 (Jordá Cerclá, 1986).
VI.l.l. DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO
En este trabajo nos limitaremos a la descripción de las
capas atribuídas al Magdaleniense superior, aunque los datos cronoestratigráficos de la secuencia completa de ambas
salas pueden ser consultados en otro lugar (Jordá Pardo,
1986a; Jordá, Aura y Jordá, 1990).
VI. l. l. l.
Sala de la Mina
NM-16 (20-40 cm): En el que se pudo diferenciar tres
tramos de muro a techo:
NM-16.1 (0-14 cm): Compuesto por arcíllas y arenas de
color negro, muy rico en materia orgánica.
NM-16.2 ( 10-18 cm): Tramo de lentejones de arenas,
arcillas y limos de color gris blanquecino.
NM-16.3 (5-20 cm): De color marrón grisáceo y una
composición similar al anterior, presenta a techo un contacto erosivo con la unidad que se le superpone.
NM-15 (15-40 cm): Para el que también se reconocieron tres momentos
NM-15.1 (0-8 cm): Subnivel discontinuo y erosionado
de color anaranjado-grisáceo y geometrra lenticular.
NM-15.2 (0-5 cm): Subnivel de arcillas de color negro
con abundante materia orgánica y geometña lenticular.
NM-15.3 (15-30 cm): Constituido por un nivel de placas y plaquetas de mármol de tamaño medio, angulosas Y
poco alteradas. Estas reposan en posición horizontal o subhorizontal, quedando englobadas en una matriz suelta y disgregada de arcillas, limos y arenas ímas de color gris.
NM-14 (0-20 cm): Nivel discontinuo de arenas y gravas
de color gris claro que se encuentra parcialmente erosionado por el inmediato superior.
La siguiente unidad (NM-13) se identifica con un proceso erosivo relacionable con el inicio del Holoceno (Jordá
Pardo, 1986b).
CUEVA DE NERJA
SALA
DEL VESTIBULO
LEYENDA
¡;;m Cooiol
~Pioqt~tiOI
f1.tl1J Growoa
(ifiJ Auno•
{mJ Limos y Atc.lUu
[:;:J e•• ,,.. tJnudim•ntorlol
IIDIJCotlloooloclón
wa ...
,~.
accundotlo
Qt9ÓtiiCO
~ Otp6a11n motoceld'oicot
§} C«1uo
n toloominc.a dt l tlltlro1o
1
B
1
)
tSClUtM•
ot~ -oto c-4
•
z-.
.• L_-L------!-------!------¡--~-•
~------~-------
Fig. V1.3: Cueva de Nerja /Sala del Veslibulo. Columna lilocstraligráfica del sondeo (C-4) {Jordá Pardo, 1986)
125
[page-n-126]
Vl.l.l.2.
Sala del Vestíbulo
En el sondeo efectuado se alcanzó una profundidad de
3,30 m hasta Llegar al manto estalagmitico basal. Se distinguieron UIL total de 13 capas, aunque sólo en tres de estas
unidades se identificaron industrias magdalenienses (Fig.
VI.3).
NV-7 (20-75 cm): Nivel de arcillas con abundante materia orgánica sedimentado por arrollada difusa, reposa en
contacto erosivo sobre el inferior. Localizados por todo el
paquete, pero sobre todo a techo, aparecen bloques de mármol de forma poliédrica y tabular procedentes del techo de
la Sala; asimismo, se Localizan en algunas zonas pequeñas
plaquetas de bordes vivos.
NV-6 (0-40 cm): Posible cubeta o vaciadero de hogar,
dada su discontinuidad lateral, que yace de forma erosiva
sobre el anterior y está constituido por arcillas limosas de
color gris ceniciento con abundante materia orgánica.
NV-5 (20-30 cm): Nivel de arcillas limosas de color
marrón oscuro, que yace de forma erosiva sobre los niveles
NV-7 yNV-6.
Una fuerte erosión fluvial separa NV-5 de NV-4, llegando a desmantelar en algunas zonas los depositas hasta
afectar a NV-8. El relleno de esta cicatriz erosiva es de origen antrópico, formando un auténtico conchero de Mytilus
edulis. Por encima de NV -4, se registran los niveles cerámicos (Jordá Pardo, 1986b).
VI.l.2.
INDUSTRIA LÍTICA DE LA SALA
DE LAMINA
Los materiales procedentes de las excavaciones efectuadas en esta sala entre los años 1979 y 1983 fueron publicados en un trabajo anterior (Aura, l986b), por Jo cual nos limitaremos a resumir sus principales rasgos, .incorporando la
descripción de tres fragmentos de arpón recuperados durante la excavación de un hogar de La capa 16 en la campaña de
1987.
VI.l.2.l.
gra sobrepasar el 3 % (Fig. VI.S). Las piezas que no conservan el talón son Jas más abundantes, seguidas de las
que ofrecen talón liso, puntiforme y facetado (Fig. VI.6).
Estos resultados coinciden con la idea de una lenta evolución, sin grandes cambios, a lo largo de la secuencia magdaleniense.
Los núcleos recuperados han sido escasos, predominando Jos fragmentos irregulares e informes. No obstante, Los
mejores ejemplares corresponden a los de tipo prismático y
piramidal para la extracción de hojas-hojitas, con uno y dos
planos de percusión. Los irregulares y globulares. destinados
a la obtención de lascas, escasos en número y muy fragmentados, también están presentes (Aura, 1986b).
VI.l.2.2.
Tipometria
En general, se aprecía una mayor diversificación de los
módulos tipométricos ent[c el utillaje no retocado (Figs.
VI.7 y Vl.8). El predominio d.e las piezas pequeñas -entre
1 y 3 cm- y los valores bajos para las mayores de 4 cm son
sus características comunes. La capa 15 participa también
esta distribución, si bien Jos soportes mayores de 4 cm están
mejor representadas entre el conjunto no retocado. La anchura del utillaje retocado y no retocado se concentra en el
módulo 0-2 cm, apreciándose una pérdida paulatina de las
piezas más anchas.
Los soportes no retocados muestran una progre.sión diacrónica de Las piezas cortas a costa de las largas, lo que contrasta con los resultados obtenidos para e] utillaje retocado.
Estos datos invitan a pensar en algún tipo de selección de
s
los soportes que . e.rán retocados (Fig. VI.9).
La comparación de Los índices de carenado muestra una
gran similitud entre las tres unidades, siendo mayoritarias
las piezas planas y muy planas. No obstante, las piezas espesas están mucho mejor representadas entre el utillaje no
retocado (Fig. Vl.l 0).
En definitiva, se aprecia cierta caída de los soportes largos y planos, así como la reducci.ón el tamaño de las piezas
a medida que ascendemos en la estratigrafía.
Tecnomorfología: soportes, presencia de córtex y talones
NM/- 14(MNR)
El utillaje lítico está elaborado mayoritariamente sobre
sílex, aunque puntualmente se ha podido utilizar el jaspe y
otras rocas locales. Su calidad media es más que aceptable,
si lo comparamos con el empleado en los yacimientos valencianos, aunque su tamaño es reducido. Esta circunsl1ltlcia
quizás pueda ser relacionada con el abastecimiento de pequeños cantos, obtenidos en depósitos secundarios, fluviales
y marinos, a juzgar por su morfoJogfa redondeada-aplanada
y grado de erosión de sus superficies externas.
En las tres unidades la suma de hojas y hojitas supera el
60% en términos absolutos, aunque se observa una pérdida
paulatina de útiles retocados elaborados sobre dicho soporte
(Fig. VI.4).
En cuanto a sus órdenes de extracción, resulta ilustrativa la presencia casi simbólica de las piezas corticales que
aún siendo ascendente a lo largo de la secuencia nunca lo-
126
NM/-1 S (MN'R)
NM/-16 (MNR)
MNf-14(MR)
NM(-15 (MR)
NM/-16(MR)
o
•
20
Lascas
•
40
Hojas
60
11 Hojiras
RO
100
C1J P. nucleares
Fig. VI.4: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Oist}'ibución de
Jos soportes (Aura, 1986).
[page-n-127]
NM/· 1 (MNR)
4
Capa 14
NM/· IS {MNR)
NMI16 (MNR)
Capa IS
NM/· 14 {MR)
NM/· IS {MR)
NM/· 16 (MR)
Capa 16
o
20
•
•
40
0-9mm
10- 19 mm
•
80
60
20-29mm
30-39
~
100
O >40mm
Fig. VI.8: Cueva de Ncrja /Sala de la Mina. Anchura (Aura,
1986).
Fig. Vl.5: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Presencia de córlex (Aura, 1986).
NM/· 14 (MNR)
Capa 14
NMI·IS (MNR)
NM/·16(MNR)
Capa IS
NM/- 14 (MR)
NM/· IS (MR)
Capa 16
NM/- 16 (MR)
o
o
40
20
•
•
ConicaJ
Liso
0
80
Facdado
•
Irreconocible
60
• Puntiro.rmc
12.1 Diedro
40
20
100
•
•
60
't.s-2.5
I?J 2.5-4
•
()..!
1- l.S
100
80
0 >4
Fig. Vf.9: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. índices de alargamiento (Aura, 1986).
Fig. VI.6: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Distribución de
los talones (Aura, 1986).
NM/- 14 (MNR)
NM/- 14 (MNR)
NM/- IS (MNR)
NMI· IS (MNR)
NM/- 16 {MNR)
NM;-16 (MNR)
MN/-14 (MR)
NM/- 14 (MR)
NMI-IS {MR)
NM/-IS (MR)
NM/-16 (MR)
NMI-16 (MR.)
o
20
•
•
I0-19mm
20-29
40
60
•
30-39
~ 40-49
100
80
o
>50
Fig. VJ.7: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Longitud (Aura,
1986).
o
•
20
>S
•
•
80
60
40
S-4
4-3
I?J
3-2
o
100
<2
Fig. Vl.IO: Cueva de Nerja /Sala de la Mi.na.!ndices de carenado (Aura, 1986).
127
[page-n-128]
-
~•
..
t t ~m
1
'
~2 ~~
11
1 1
t ~"'"
~~
17
18
19
" 20
~ ~.
1
1
1
~
' ••
23
• 14
6
'\
5
25
24
8
1
-:
. 22
.
~
u
1
12J
•
;
1 1 24
~
TI
13
-
~~:
V.,.
: '
.
5
•
15
' 16
'
:
: ' 17
IJ
o
flAl\:
J
~·
'··
j
: .1
'·
20
ü - ~: ~27 ~-~
L\_
tt
u.. '
~
' 25
--
••
1
: :
.
.
m ··
: !23
~ ~
: :
21
a~\)
'··
Fig. Vl.ll : Cueva de Nerja /Sala de la Mina. ULillájc microlamínar de las capas 16, 15 y 14 (Aura, 1986 b).
128
26
7
1
••
"
3 Clll
: '
•• "
22
~ ~
5
4
1 •
~"
~.. &.. ~ ~ Q. ~17 ~
,
~
1
g
21
-
J
1
0
~ ~ l]_~ .~ ~ -
-
2
011
'
-
29
[page-n-129]
VI.l.2.3. El retoque
Se describen a continuación las series siguiendo un procedimiento similár al empleado para el caso de la Cova del
Parpalló.
- Capa 16 (563 típos primarios: 536 monotipos, 26 dobles y l triple).
Serie ordinal: S
A
SE
B
E
P
5
92
ll
2
218 235
- Capa 15 {268 tipós primarios: 250 monotipos y 9 dobles).
Serie ordinal: S
112
A
SE
B
106
1
47
E
2
p
o
-Capa 14 (239 tipos primarios: 219 monótipos, 7 dobles y 2 triples.
Serie ordinal: S
99
A
SE
94
B
44
E
1
p
o
Secuencias estructurales según Jos .modos de retoque:
- Capa16:
- Capa 15:
-Capa 14:
A
SI/
S
S
A/
A/
B/1/
B///
B///1
E////
E////
SE=E
SE
SE
p
El rasgo común de las tres secuencias estructurales es la
presencia dominante de S y A. Sumados ambos modos suponen más de 2/3 del total de tipos clasificados. Esta circunstancia da lugar también a una escasa variabilidad de
monotipos, tal y como se puede observar en Los inventarios
tipológicos.
Podemos anotar algunas diferencias entre la secuencia
proporcionada por La capa 16 y las dos superiores. En esta
lo.s abruptos se sitúan en la primera posición de la serie por
delante de Jos simples, esta posición se debe más a la menor
entidad del s ustrato, especialmente del grupo de piezas retocadas, que a un mayor porcentaje de piezas obtenidas mediante retoque abrupto en esta capa.
VI.l.2.4.
Estudio tipológico
Los perforadores y becs mantienen su presencia discreta
y tan sólo se han reconocido 15 piezas. Se identificó también alguna pieza de dorso, un buen conjunto de truncaduras, cercano a 5 puntos y tres rasquetas.
Las piezas con retoque continuo alcanzan el 7 % y en so.
clasificación se ha apreciado la irreguláridad y escasa profundidad del retoque. EL grupo de muescas-denticulados ofrece
su máximo en esta capa. Su caída en las superiores estará
acompañada de una mayor presencia de muescas simples.
El utillaje microlaminar supone casi el 40 % del total de
utillaje retocado. Su característica principal es la uniformidad de un tipo de hojita o punta sin restos de córtex y con el
talón liso o puotiforme, cuando es reconocible. Fabricadas
mediante retoque abrupto, en ocasiones bipolar y muy profundo, la gran mayoría se concentra en el tipo 85 y no es
frecuente su asociación a otros modos de retoque. No se han
reconocido triángulos escalenos y Las hojitas de dorso y
denticulación son escasas (Fig. VI.ll).
El tipo 85 ha quedado desglosado en dos categorías fundamentales: hojas y puntas, separando en cada caso l as enteras de las fracturadas. El bajo porcentaje de hojitas enteras
es signjfícativo, sobre todo si Jo comparamos con las puntas
(Fig. VI.12). Se han identificado seis fracturas que recuerdan al microburil de Krukowsky.
Entre los útiles diversos se han contabilizado un par de
cantos tallados, tres rnicroburiles y algún cuchillo de dorso
natural.
Capa 14
Capa 15
Capa 16
o
20
•
- Capa 16.
Sobre un total de 1.688 restos liticos, sin contabilizar
las esquitlas e infonnes, se ba.n clasificado 536 piezas retocadas.
El tipo de raspador más común en esta capa es el realizado sobre lasca u boja corta, de proporciones algo más
gruesas que la media del material retocado. Su índice se situa en el 12,5, siendo los s'imples los mejor representados
junto con los dobles y los sobre lasca u boja retocadas.
Entre 1os útiles compuestos, la asociación raspador-buril es la que mayor número de piezas ha ofrecido.
Los buriles sobrepasan en algo más de un punto a los
raspadores. Los ejemplares diedros de ángulo sobre fractura
son los más abundantes, seguidos de Jos obrenidos sobre
truncadura obHcua.
40
Puntas
80
60
•
l19jas
•
100
Indet.
Fig. Yl.l2: Cueva de Nerja /Sala de la Mina. Distribución
puntas-hojas (Aura, 1986).
-Capa 75.
Esta capa 15 proporcionó un total de 256 piezas retocadas.
Los raspadores se mantienen muy cerca del índice ofrecido por la capa 16, pero con el matiz de que ahora nos encontrarnos con una mayor presencia de raspadores fabricados sobre lasca o lasca-Laminar. La mítad de los ejemplares
han sido clasificados como simples, anotándose un cierto
avance de los unguiformes.
Los útiles compuestos, representados exclusivamente
por la asociación r aspador-buril, ofrecen porcentajes similares a los señalados para la capa 16.
129
[page-n-130]
Los buriles logran ahora su valor máximo en los tres niveles estudiados. Siguen siendo los diedros, concretamente
el tipo de ángulo-fractura, el más representado. Los fabricados sobre retoque muestran porcentajes bajos.
Los perforadores experimentan cierto retroceso, al igual
que las piezas de borde abatido. Otro tanto ocurre con las truncadas si comparamos su índice con el obtenido en la capa 16.
Las piezas con retoque continuo ofrecen una progresión
que será sostenida en la capa 14. El retoque ocupa diferente
posición y amplitud, siendo usual su carácter marginal o
poco profundo, mientras que el grupo de muescas-denticulados muestra un recorrido contrario al señalado para las piezas de retoque continuo.
El utillaje microlaminar es de nuevo el grupo mejor representado, siendo también su escasa diversificación un rasgo destacado (Fig. VI. 11). Tan sólo las de dorso abatido y
truncadura y las que presentan muesca adquieren valores
netos apreciables, el resto prácticamente queda absorbido
por el tipo 85. El desglose de este tipo no muestra düerencias con lo señalado para la capa 16, aunque ofrece una proporción de puntas más baja (Pig. V1.12). No hemos reconocido ningún microburil, pero si un ápice Lriédrico y un
microburil de Krukowsky, asociados ambos a hojitas de
dorso abatido.
- Capa 14.
La última capa estudiada en esta sala no mostraba un
desarrollo unüorrne, estando arrasada en algunas zonas por
la superior. Pese a ello, ha ofrecido abundante material lítico, no asr óseo donde veremos cambios cuantitativos importantes a partir de la capa 15.
Los raspadores experimentan cierto retroceso y la escasa diversidad de tipos se hace cada vez más evidente. Son
de nuevo los simples quienes ocupan la posición dominante
dentro del grupo.
Los buriles superan con una mayor holgura a los raspadores. Su estilo está más cerca de la capa 16 que de la 15,
donde los soportes fragmentados eran dominantes. Los realizados sobre algún tipo de retoque ostentan el porcentaje
relativo más bajo de las tres capas.
Los útiles compuestos suponen algo más del 3 % y se
encuentran algo más diversificados que en la capa inferior.
Las truncaduras se concentran en sus variantes más
usuales: rectas y oblicuas, pero sin alcanzar Jos cinco puntos. Alguna pieza de borde abatido y otra con escotadura
cierr.m este grupo.
. Las piezas con retoque continuo mantienen su progreSIÓn, siendo mayoritarias las que presentan un único borde
retocado, mientras que el grupo de las muescas-denticulados sigue perdiendo entidad.
El utillaje microlaminar experimenta una pérdida de 5
puntos con respecto a lo visto en las capas \5 y 16 pero aún
asf, su parcial sigue siendo elevado. La gran mayoría de piezas se inluye dentro del tipo 85 (Pig. VI. 11). Su morfología, muy estereotipada, nos muestra una alta homogeneidad
e~ las tres capas (Fig. VT.I2). Entre el resto del qtillaje lammar hay que señalar la presencia de un posible segmento,
algunas piezas con dorso abatido y truncadura y las que
ofrecen muescas o denticulación. Entre los diversos hemos
clasificado dos microburiles.
\30
VI.l.3.
Industria ósea de la Sala de la Mina
(Fig. VI.13)
Las series óseas de Nerja presentan algunos rasgos particulares, destacando la aparición de algunos morfotipos característicos -p.e.: los arpones- junto a otros que casi podrfan considerarse específicos - los biapuntados finos y
cortos.
Si la escasez es su primer rasgo, su distribución a lo largo de las tres unidades introduce matices, al concentrar la
capa 16 la mayor parte de los documentos. Doce piezas de
las aquí descritas están fabricadas sobre asta, mientras que
para el resto se empleó el hueso. Mayoritariamente son Jos
micropunzones y agujas, también algún punzón, los elaborados en hueso, mientras que el asta, restringida prácticamente a la capa 16, es el soporte elegido para las puntas de
mayor tamaño y algún arpón.
- Capa 16.
- Fragmento medial de punta de asta, de la que hemos
logrado recuperar 4 fragmentos que no la completan;
tres de ellos, que ensamblan, son los aquí descritos.
Presenta sección oval y decoración a base de zig-zags
y motivos en ángulo. En el. extremo proximal de lo recuperado ofrece un entalle que semeja el arranque de
un diente. Sus dimensiones, entendiendo por tales su
longitud, anchura y espesor máximos son los siguientes (44xl0x6mm) (Fig.Vr.J3-l).
- Extremo distal, suponemos que de la pieza anterior, con
la que no llega a unir. (15x5x3 ffim> (Fig.VI.I3-l).
- Punta fina y corta de hueso un tanto arqueada. Su sección es circular y en la base se aprecian dos recortes.
(40x4x3.5 mm).
·
- Punta fina y posiblemente doble de asta incompleta de
sección circular. (43x6 3 mm) (Fig.Vl.l3-4).
- Fragmento central y de extremo de punta fma de asta
de sección cuadrangular en la base y circular en el
.resto. (42x3.5x3 mm) (Fig.Vl.l3-3).
- Fragmento medial y de extremo de punta de hueso de
sección circular. Posible punta doble. (37 x3 x3 mm).
- Punta fina de asta de sección subtriánguJar algo aplanada, en su extremo proximal está fracturada. Presenta una incisión en su cara inferior, un tanto irregular
por la porosidad del asta. (36 x 3.5 x 2.5 mm)
(Fig. Vl.l3-5).
- Fragmento medial de punta fina de asta de sección
circular.(25x5x3 mm).
- Fragmento medial de punta fina de asta quemada. Sección circular. (17x3x3 mm).
- Fra&>mento en extremo de punta de hueso con señales de
exposición al fuego y sección circular. (21x 10x6 mm).
- Fragmento central de punta de asta de sección circular
algo aplanada. (26x5 x4 mm).
- Fragmento medial de punta fina de hueso quemada.
Sección circular. (21 x3 x2.5 mm).
- Fragmento medial de varilla de asta de sección planoconvexa. Presenta una acanaladura longitudinal en
uno de sus lados y otra más suave y corta, en una de
sus caras. (19x9x5 mm).
[page-n-131]
~
-o-
-o.
1
2
·¡
'
'
1
1
'
1
-o-
-0 -
!
- o.
-o-
-O' 1
1 1
1¡
h
·O·
J. -0-
o,~ o~
~
1.
¡·
·01
-0·
-0-
1'
u
-o ·
~ ~
3
6
'1 5
4
-e
l
1
u
10
l
-
'"ZP
- o
8
- e
15
-~
-~
12
_ez,
-e
1
\~
-e
20
~
1
~
¡¡
21
\:-e::~
Fig. VL13: Cueva de Nerja 1Salas de la Mina y del Vesuoulo. lndumia ósea (Aura, 1986 • y 1988).
131
[page-n-132]
- Fragmento central de punta de asta de sección circular
tendente a cuadrangular, parcialmente quemada.
(17x9x7 mm).
- Fragmento medial de punta de hueso quemada. Sección subcircular. (19x4x4 mm).
- Fragmentos proximal y distal de aguja de hueso con
cabeza redondeada y sección oval. El diámetro máximo de su perforación ronda el milímetro y medio. Sus
dimensiones reales, de estar completa, serían:
69x9x 1.5 mm (Fig.V1.13-7).
- Fragmento medial y de extremo de aguja de hueso de
sección oval. El diámetro de su perforación está próximo al milímetro. En su extremo conserva restos de
una perforación anterior. (26x3x2 mm).
- Fragmento en extremo de posible aguja de hueso de
sección circular con una cara plana. (26x2x 1 mm).
- Fragmento proximal de posible aguja de hueso, en una
de sus caras se aprecian unas débiles incisiones muy
posiblemente relacionadas con la extracción del soporte. Sección circular aplanada. (20 x 2 x 1.5 mm).
- Fragmento central de aguja o punta fma de hueso. Su
sección es c ircular y presenta señales de fuego.
(16x2x 1 mm).
- Fragmento proximal de aguja o punta fma de hueso,
sección aplanada.(25 x 3 x 1.5 mm).
- Fragmento central de aguja o punta fina de hueso, sección circular. (16x2x 1.5 mm).
- Fragmento central de punta de hueso de sección triangular. (12x7x7.5 mm).
- Fragmento central de punta de base abultada de hueso
obtenida mediante el aguzamiento de su extremo distal,
aquí su sección es circular, mientras que en la fractura
proximal es cercana a la semianular disimétrica .
(52x9x5 mm).
- Fragmento en extremo de arpón de asta. Su sección es
circular con una cara plana y en el extremo distal presenta rres fracturas que por su morfología quizás puedan ser causadas por impactos. Conserva un diente,
roto y poco destacado del fuste. ( 18 x 6 x 4 mm) (Figura vm.3. 5).
- Fragmento central de posible arpón de asta de secció.n
aplanada que no conserva njngún diente pero si un rebaje lateral y el borde proxi mal recto de Jo que debía
ser el arranque de un diente bien destacado del fuste.
En su cara superior se dispone algún motivo en ángulo. (31 x 10x5 mm) (Fig. VUI.3. 3).
- Fragmento central y de extremo de un arpón de sección aplanada fabricado sobre costilla o escápula de
Capra pyrenaica. Conserva tres dientes bien destacados del fuste. En el tercio final de su cara superior
muestra algunas incisiones lineales muy finas que
quizás se deben al proceso de fabricación; en su cara
inferior es visible la zona interna del soporte, parcialmente pulida. (66 x4.5 x 2 mm) (Fig. Vill.3. 1).
- Capa 15.
- Fragmento de costilla de 8os sobre la que se aprecia
parte de una perforación de tendencia circular. Presenta incisiones irregulares en ambas caras.
(64x27x 12 mm).
132
- Fragmento central de punta de asta de sección oval
aplanada. En todas sus caras, salvo en la zona más porosa del asta, presenta series de motivos en ángulo.
(21 x9x5.5 mm) (Fig.VJ.l3-2).
- Fragmento en extremo de punzón de hueso. "(27x4x
xl mm).
- Capa 14.
- Biapuntado corto y fino de hueso de sección circular.
(36x2x2 mm) (Fig.VJ.I3-6).
-Fragmento central de punta de asta de sección irregular aplanada. (17x7x4 mm).
- Fragmento en extremo de punzón de hueso con apuntamiento muy somero. (31 x4x2 mm).
El número de efectivos, su fragmentación y la desigual
distribución de piezas en las tres capas estudiadas no permite
ningún análisis en profundidad. Estos aspectos hacen que su
valoración quede limitada a un breve comentario que será
ampliado al tratar la documentación de la Sala del Vestíbulo.
Sus dimensiones son bastante reducidas, salvo la azagaya decorada incompleta, el resto de las piezas, de estar enteras, apenas superarían los 70-100 mm. Sólo tres grupos
muestran cierta entidad: las puntas, casi siempre de sección
circular, que por su tamaño y morfología deberían ser incluidas en su mayoría dentro de las puntas finas y cortas
(Barandiarán, 1967; Corchón, 1981), l~s agujas de hueso y
los arpones.
Cinco fragmentos de puntas, sobre asta, presentan decoración incisa a base de trazos simples y motivos en ángulo
que dan lugar a una línea quebrada en zig-zag. En el caso de
la azagaya de la capa 16, la decoración se sitúa sobre los
dos bordes y enmarca un motivo ahusado que recuerda una
silueta de animal (Fig. VI.13.l).
Este tema está documentado también en Parpalló y con
unos motivos similares fueron decorados los arpones de la
Cueva de la Victoria (Fortea, 1986) y alguno de Cova Matutano (OlAria et al., 198.5).
La escasez de documentos óseos recuperados en las
capas 15 y 14 quizás puede tener un significado secuencial, aunque no coincide con lo observado en la vecina
Sala del Vestíbulo, donde la industria ósea sigue presente
en el conchero (NV-4). La mayorfa de piezas son puntas
cortas, de sección circular y fino espesor. Sus diámetros,
al menos en tres casos, nos inclinarían a clasificarlas como
biapuntados fmos y cortos - anzuelos rectos -, de no ser
por su estado tan fragmentario. De la capa 14 procede precisamente una pieza entera con esta morfología que incide
en lo anterior.
V1.1.4.
INDUSTRIA LíTICA DE LA SALA
DEL VESTÍBULO
Antes de presentar los resultados de l análisis de los materiales procedentes del sondeo hay que advertir que las capas 5 y 6 han sido agrupadas en una misma serie. La escasez de efectivos procedentes de 1 m 1 y la clasificación
tipológica nos han inclinado a asumir esta posibilidad. En
c ualquier caso, y dadas las limitaciones del material manejado, nos ceñiremos a valorar sus tendencias generales.
[page-n-133]
Vl.1.4.1.
Tecnomorfologia: soportes presencia de córtex y talones
Al igual que en la Sala de la Mina, el sílex es la materia
prima más comúnmente utilizada, si bien también están presentes el jaspe, el cristal de roca y algunas materias locales.
Sobre un gran nómero de piezas se advierten señales de haber estado expuestos al fuego, independientemente del tipo
de soporte y tamaño,
El utillaje retocado y no retocado de los níveles magdaleruenses de esta sala presenta un porcentaje laminar menor
que el descrito para la Sala de la Mina, basta el punto que
las lascas son el soporte mayoritario entre el utillaje retocado (Fig. VI.l4). También las piezas con restos de córtex
ofrecen frecuencias más altas (Fig. Vl.l5). No obstante, La
distribución de los talones evidencia un similar comportamiento para ambas salas. Aparte de Las piezas que no conservan talón, que son mayoría, lisos, corticales y diedros
son los tipos más frecuentes (Fig. Vl.16).
VI. 1.4.2.
NV~S(MNR)
NVJ.7 (MNR)
NV/.fJ+S (MR)
NV/·7 (MR)
w
o
•
o
Las<:a.s
w
~
•
Hojas
•
100
Hojitas
Fig. VI.l4: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. Distribución
de los sopones.
Tipometria
Los histogramas muestran una gran similitud entre las
capas 5 + 6 y 7, describiendo cierta tendencia a reducir sus
dimensiones a medida que ascendemos en la secuencia.
Destaca el contraste entre la longitud y anchura del MR y
MNR. lo que muy posiblemente se deba a lo reducido de la
muestra en el caso del utilJaje retocado (Figs. VI.l7 y
Vl.l8).
Las piezas retocadas con una longitud entre los 1-2 cm
suponen más del 50 % del total; esta distribución contrasta
con lo observado en el conjunto no retocado, donde ese Jugar es ocupado pos las piezas entre 2-3 cm. Un desajuste similar se aprecia también para la anchura, sobre todo en los
extremos de los módulos.
Las tres capas ofrecen una presencia mayoritaria de piezas retocadas cortas, mientras que en el conjunto no retocado existe un mayor equilibrio entre piezas largas y cortas
(Fig. VI.19). Sus índices de carenado muestran que las piezas planas y muy planas concentran prácticamente la totalidad del muestreo (Fig. VI.20). Hay que scijaLar que las pie7..as enteras, tan sólo modificados por el retoque, están en
ligera ventaja o equilibrio con las fracturadas. Esta cualidad
contrasta con lo señalado para la Sala de la Mina.
NV/.fJ+S (MN!l.)
NV/-7(MNR)
NV/- 6+S (MR)
NV/· 7(MR)
o
20
.1
•
2
100
80
60
40
•
3
Vl.l5: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. Presencia de córtex.
NV/-6+.S (MNR)
NV/-7 (MNR)
Vl.l.4.3.
El retoque
-Capa 5 + 6 (92 tipos primarios: 78 monotipos y 7 dobles)
Serie ordinal: S
A
B
B
40
34
15
2
p
1
SE
o
-Capa 7 (92 tipos primarios: 63 monotipos, 13 dobles
y 1 triple)
Serie ordinal: S
A
B
40
26
21
E
4
p
1
NV/-6+S (MR)
SE
o
NV/-7{MR)
o
40
20
1
ConiC8l
Uso
•
60
Puntifoone
eiJ Diedro
100
80
0 Facetado
•
l'mcooociblc
Fig. V1.16: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. Distribución
de los talones.
133
[page-n-134]
NVf.f>+S (MNR)
NY/-ó+S (MNR)
NV/·7(MNR)
NY/·7(MNR)
NV/-ó+S (MRJ
NV{-6+S (MR)
NV/·7(MR)
NY/·7(MR)
o
20
11
•
40
60
•
30-39
~ 4049
I0-19mm
20-29
o
11
100
80
D >50
20
>s
40
11 s-4
60
B
4-3
80
Ea
3·2
100
D
<2
Fig. VI.20: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. Índices
de carenado.
Fig. VI.I7: Cueva de Nerja /Sala del Vesl.fbulo. Longirud.
Secuencias estructurales según los modos de retoque:
- Capa 5+6: S
-Capa 7:
S////
NV/-ó+S (MNR)
B//1
E/1//
P
A
B/
E//
P
Como se puede observar, las secuencias estructurales de
las series magdalenienses de esta sala guardan importantes
coincidencias con las descritas en la Sala de la Mina. Ex.j_ste
una identidad entre las series ordinales de las capas 5 + 6 y
7, pero se aprecia cierta inestabilidad en el grado de las rupturas, derivada muy posiblemente de la escasez de la muestra. Simples y abruptos inician tatnbíén las secuencias del
Vestíbulo, aunque en ambos casos separados por unas rupturas muy cortas de buriles. Es esta quizás el principal matiz,
ya que el resto de la serie no presenta mayores novedades.
NV/·?(MNR)
NV/-ó+S (MR)
NV/-7(MR)
o
11
11
20
0-9mm
10.19mm
40
60
20.29mm
~ 30.39
11
80
D
lOO
NV/·7(NMR)
NV/6+5(MR)
NV/-7(MR)
0-t
m
B t-1.5
~
11
g
~
1.5-2.5
el 2.5-4
Estudio tipológico
-Capa 5 + 6 (Fig. VI.21).
NV/·6+5 (MNR)
o
11
VL 1.4.4.
>40mm
Fig. YL 18: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. Anchura.
100
O >4
Fig. Yl.l9: Cueva de Nerja /Sala del Vestíbulo. fndices
de alargamiento.
134
A/
La suma de ambas series ha ofrecido 525 restos líticos,
de los que 85 están retocados.
Su índice de raspador se sitúa en el 8.2, siendo los simples mayoritarios. Los buriles superan holgadamente a los
raspadores, quedando concentrados prácticamente en la variante de ángulo-rotura. Alguno múltiple y transversal sobre
muesca, cierran el conjunto.
Los ú.tiles compuestos están representados por la asociación raspador-buril, raspador-pieza truncada y un perforador-truncadura. Idéntica frecuencia alcanza el grupo de
perforadores- becs: 4.7.
Los grupos del sustrato suman más del 35 % del total
del utillaje retocado. Las piezas con retoque continuo, casi
siempre localizado únicamente en uno de sus bordes, suponen e1 8,2, mientras que el grupo de muescas-denticulados
alcanza el mayor índice registrado con el 16.4.
Entre las piezas elaboradas mediante el retoque abrupto,
destaca el alto porcentaje alcanzado por las truncaduras rectas y oblicuas. Dentro de este grupo hemos incluído un grupo significativo de piezas de muy reducido tamaño, casi
siempre Sobre lasca-laminar corta de silueta s ubrectangular
y que podrían, según casos, ser clasificadas bien como
[page-n-135]
-,tJ
·.·
:·
A-
3cm
~
[J¡ ~~
_t '~
tm
~
1
p
1
'-~
F ig. V1.21 : Cueva de Nerja /Sala del Vcslfbulo. lnduslria lflica de las capas 5 +6 Y7.
135
[page-n-136]
muesca retocada, bien como truncadura distal cóncava. El
escaso espesor del soporte así como la equívoca tendencia
del retoque nos hace ver en casos A (S) y en otros S (A),
siendo su morfología prácticamente idéntica. Su tamaño y
aire general recuerda a algunas piezas descritas en la capa 2
de Barranc Blanc (Fortea, 1973; FuUola, l979).
Las hojitas de dorso, en sus variantes de dorso estricto y
de dorso y truncadura, suponen el7.05 y el 11.7 sí les sumamos las hojitas con retoque marginal y las que ofrecen
muesca (s) o denticulación.
De la capa 5 proviene un canto aplanado de silueta subrectangular que hemos clasificado como retocador-eompresor, similar al haUado en la capa 16 de la Sala de la Mina,
aunque sin motivos incisos en este caso (Sancbidrián, 1986).
- Capa 7 (Fig. VI.21).
Sobre un total de 679 restos líticos, se han reconocido
77 útiles retocados.
Su índice de raspador supera los 9 puntos, entre los que
hemos clasificado algunos simples sobre lasca u hoja, alguno doble, en hombrera, sobre lasca retocada y algún ejemplar fragmentado.
Los buriles son, junto al uti!Jaje microlaminar, el grupo
que experimenta una mayor progresión. Su índice se sitúa
en el 20.7 y son también mayoritarios los diedros y dentro
de estos, la variante sobre ángulo-rotura. Los ejemplares
elaborados a partir de un retoque de apoyo son escasos, destacando los que parten de una truncadura oblfcua y uno
múltiple sobre trUncadura retocada.
Los útiles compuestos también están presentes, mientras que el grupo de becs-perforadores ofrece un índice algo
menor que en las capas superiores.
Los grupos del sustrato muestran una menor entidad
que en la capa 5 + 6, característica difícil de evaluar por la
enorme variabilidad que generalmente se atribuye a estos
conjuntos. Las piezas con retoque continuo suponen eJ 5.1,
las muescas-denticulados el 15.5, y los esquirlados e\2.5.
Entre el utillaje de borde abatido destaca la caída de las
truncaduras, cuyo índice se situa ahora en el 5.1 %, y el paralelo ascenso del utillaje microlaminar. Entre las primeras
existen algunos ejemplares que nos recuerdan a las paniculares piezas truncadas de la capa.S+ 6.
Dentro del utillaje microlaminar hay que señaJar la presencia de dos triángulos escalenos que suponen el 2.6 %, y
una hojita escalena. Las hojitas truncadas, las de dorso estricto y las de dorso más truncadura suponen el 15.5, que
sumadas a las piezas con muesca (s) y denticulación y las
hojitas con retoque simple marginal directo o inverso, nos
proporciona un indice d.e utillaje microlaminar del22.08.
Piezas fracturadas y sobre las q ue se combinan varios
modos de retoque de forma irregular completan Jos seís lítilcs diversos clasificados.
Vl. l .5.
INDUSTRIA ÓSEA DE LA SALA
DEL VESTÍBULO (Fig. VT.13)
Esta sala ha proporcionado una documentación algo
más diversificada y numerosa, si nos atenemos a la extcn-
136
sión manejada. Se compone de un total de 35 documentos
elaborados en su totalidad sobre hueso. Son mayoría las piezas fragmentadas o incompletas.
- CapaS.
-Fragmento medial de punta fina de hueso de sección
circular. (23 X 3.5 x 3 mm).
- Un fragmento central de punta fina de hueso de sección circular. (12x2x2).
- Un fragmento en extremo de punta fina de hueso de
sección circular. (24x3 x3).
-Un fragmento en extremo de una punta fina de hueso
o aguja de sección circular. (18 x2x2).
-Un fragmento distal de punra fina de hueso que presenta una fractura proAirilal con apariencia de bisel y
que da lugar a una sección semicircular en este extremo, mientras que en el apuntado es completamente
circular. (23x2x2).
Y otro fragmento de idénticas características al
anteriormente descrita, aunque de menores dimensiones. (17 x 2 x 2). Podría tratarse de dos fragmentos de
una misma pieza incompleta, resultando ser una micropunta biapuntada o anzuelo.
-Un fragmento medial de hueso trabajado de sección
aplanada, ofrece incisiones lineales en ambas caras,
quizás relacionadas con su elaboración. (20x6x2)
-Un fragmento central de arpón de hueso de sección
algo aplanada que conserva tres dientes y parte del
arranque de otro, bastante estrechos y angulosos que
presentan un ángulo de ataque y retención bastante
cerrados; se disponen juntos y están perfectamente
delineados sobre el fuste, del que destacan. En su cara
superior y en el lado opuesto a los dientes presenta un
adelgazamiento lateral recorrido por una serie de tra7-0S inversos que tienen su replica en la cara inferior,
en la que también observamos marcas oblícuas paralelas, y que al coincidir dan lugar en algún caso, a una
seriación de signos en «V» de brazos asimétricos.
Otra serie de trazos se situa sobre esta misma cara inferior, en posición sublongitudinal e inversa. (30 x 9 x
6) (Fig. Vlll.3. 2).
-Capa6.
- Un fragmento medial y de extremo de punzón parcialmente aguzado, afectando las señales de pulimento
tan sólo al extremo activo. (38 x9x6).
- Un fragmento en extremo de punta de hueso de sección circular. (19x6x6).
-Una punta de hueso bastante aplanada, en la base ofrece
una fractura que afecta a uno de sus lados. (40x5x4).
- Un fragmento en extremo de punta aplanada que conserva restos del canal medular y que, al encontrarse
perfectamente pulido, configura una ranu:ra o acanalado
si atendemos a su sección. (14x6x3) (Fig. VI.l3-8).
-Otro fragmento central de punta aplanada con restos
del canal medular. Podrfa formar parte de la misma
pieza anterior. (16x5x3) (Fig. VI. l3.8).
- Un fragmento distal de punta f'ma de hueso, sección
prácticamente trapezoidal. (29 x 3 x 2.5).
[page-n-137]
- Fragmento en extremo de punta fina de hueso o aguja,
sección circular (l4x2x 1).
- Fragmento en extJ;J:mO de punta fina de hueso o aguja,
su sección es subcl.rcular y está quemada. (25x2x 1.5).
- Un fragmento en extremo de punta fina de hueso o
aguja de sección aplanada. (18x3x 1).
- Un fragmento de núcropunta o posiblemente anzuelo
de sección aplanada. (14x2x 1).
- Una micropunta biapuntada cona con sus extremos ligeramente fracturados y sección semianular, quizás se trate también de un anzuelo. (38x4x2) (Fig. Vl.l3.10).
- Una micropunta biapuntada fracturada, presenta sección
subtriángular a circular en los extremos. (48 x 3.5 x 2)
(Fig. VI.l3.11).
- Un fragmento central de punta fina o micropunta de
hueso, de sección circular. (27x3x2.5).
- Fragmento de punta fina o aguja de hueso, de sección
aplanada. (17 x 2 x 1).
- Un fragmento en extremo de punta fina 1 aguja de
hueso de sección aplanada. ( 16 x 2 x 1).
- Un fragmento central de fuste de sección irreconocible, por fractura en ambos extremos y también longitudinalmente. (12 x8 x6).
- Un fragmento central de arpón de hueso, de sección
masiva y tendencia poligonal. Conserva un único
diente destacado, ancho y convexo, con los ángulos
de retención y de ataque bastante más abiertos que en
e l ejemplar descrito en la capa superior. (13x1J x6)
(Fig. VITT.3. 4).
- Capa7.
- Un fragmento en extremo de punta fina de hueso de
sección circular. (29 x 3.5 x 3).
-Un fragmento distal de punta fina de hueso de sección
circular. (13 x2x2).
-Un fragmento en extremo de punta fina o aguja de
hueso, de sección circular. (8 x2x 1).
- Un fragmento distal de punta fina de hueso de sección
circular. (13X2X2).
- Un fragmento medial y de extremo de punta fma de
hueso de sección subcircular. (36 x 3 x 2.5).
- Una punta bastante fina de hueso de sección circular
que en el extremo opuesto tiende a ser aplanada para
dar paso a un estrangulamiento, en ambos lados, que
da lugar a una doble hombrera. (62 x 4.5 x 3) (Fig.
VL13.9).
- Un fragmento en extremo de punta fma de hueso o
más posiblemente de aguja, de sección aplanada.
(16x2xl).
- Un probable fragmento proximal de aguja de hueso de
sección aplanada. (15x3x l).
- Un fragmento central de fino tubo de hueso, posiblemente de ave, de sección anular y que presenta uno
de sus extremos apuntado y cuidadosamente pulido.
(38x3x3).
- Un fragmento central de punta o varilla de hueso de
sección trapezoidal, presentando en la cara inferior
planos de pulido a tres vertientes. Tanto en la cara superior como en la inferior, ofrece abundantes arrastres
oblicuos. (28 x 12x6) (Fig. Vl.J3.13).
Estos recuentos indican un dominio absoluto del grupo
de Jos apuntados, compuesto básicamente por fragmentos de
puntas finas de sección circular-oval totalmente pulidas y de
cortas dimensiones. Junto a estas piezas se documenta alguna, prácticamente entera, que por su carácter biapuntado y
grosor inferior a 3 mm hemos clasificado entre las micropuntas biapuntadas o anzuelos. Sus secciones son algo más
diversificadas ya que, ademas de la circular-oval. encontramos aplanadas o subtriángulares. Ambos tipos - puntas y
biapuntados finos y cortos - quizás pueden ser considerados
como variantes tipométricas de un mismo útil.
Los anzuelos, aún siendo poco frecuentes, están documentados desde el Aurifiaciense típico, experimentando
cierta progresión en el Paleolítico supe.r ior final y EpipaleoIrtico (Barandiarán, 1967). Este tipo es descrito también
por Corchóo (198 1) identificándolo con el subtipo anzuelo
recto de Camps-Fabrer (1966-68). En conjuntos magdaJenienses peninsulares se ha identificado en algún yacimiento
cantábrico - Aitzbitarte IV- (Barandiarán, 1967) y con
dudas en Hoyo de la Mina (Such, 1919). Está presente también en niveles azilienses de la Petite Grotte de Bize (Sacchi, 1986).
La repetida aparición de estas piezas con unos carácteres bastante estereotipados --dimensiones, morfología y tipos de sección- plantea serios problemas de clasificación
cuando nos encontramos ante fragmentos centrales o proximales de lo que en algunos casos podrfan ser considerados
como fragmentos de agujas, de las que no contamos con
ningún ejemplar que conserve la perforación que da pie a su
segura identificación. Estos morfotipos son abundantes en
las capas 4, 5 + 6 y 7, desapareciendo a partir de esas cotas.
Entre el resto, hay alguna pieza que merece un comentario. En primer lugar, podemos referirnos a una punta de la
capa 7 que ofrece un estrangulamiento en su extremo basal
que da lugar a una doble hombrera combinada con una sección aplanada (Fig. VI.l3-9). Su carácter particular, tan sólo
algunas piezas cortas espatuladas y casi siempre fragmentadas, recogidas por Barandiaran ( 1967) y Leroy-Prost
( 1976,-79) recuerdall lejanamente su morfología, podría incluso, hacernos pensar en una singular modalidad de enmangue en función de la punta opuesta, al combinarse el estrangulamiento con un aplastamiento gradual que
transforma la sección circular en aplanada.
Del último grupo de los apuntados disponemos tan sólo
de un ejemplar más o menos tfpico. Nos referimos a un
fragmento central de varilla de la capa 7 de sección trapezoidal irregular y que presenta una serie de arrastres oblicuos en ambas caras (Fig. VI.13- 13).
Entre los dentados hemos incluído dos fragmentos de
arpón. El primero proviene de la capa 5 y el restante del
contacto entre la caP.a 7 y la 6. Ambos fueron los primeros
recuperados en Andalucía en un contexto industrial y paleoambiental documentado. El ejemplar de la capa 5 presenta
motivos incisos a base lineas y series de ángulos que tienen paralelos claros en algunas piezas de Parpalló, Matulano o Victoria, aunque quizás puedan ser estrictamente funcionales.
El ejemplar de la capa 5, pese a su sección circularoval, podría parecer menos evolucionado -úpológicamentc
hablando- por sus dientes seguidos y rectos; mientras que
137
[page-n-138]
el fragmento de la capa 6 ofrece una sección poligonal y el
único diente conservado está claramente destacado del fuste
y es mucho más incurvado. En ambos casos se ha empleado
el hueso y no el asta para su elaboración.
VI.l.6.
INTERPRETACIÓN Y CORRELACIÓN DE
LOS DEPÓSITOS DE AMBAS SALAS
Comparten las industrias Uticas de ambas salas materias
primas similares, aunque se observan difetencias en la distribución de los soportes y en la densidad de materiales que
quizás puedan ser valoradas mejor en trabajos futuros. En lo
tipológic"o, el perfil común viene definido por una relación
R/B favorable en diverso grado a los segundos y un buen
conjunto de utillaje microlarninar (Fíg. VI.22).
puntados. En los tres casos su índice de fragmentación es
muy elevado.
Explicar la diferente composición de los conjuntos, sala
a sala y capa a capa, no resulta fácil. La interpretación sedimentológica indica una cierta correlación entre los procesos
sedimentarios registrados en ambas salas (Fig. VI.23). Esta
proximidad también se puede afirmar a partir de las dataciones radiométricas obtenidas para las capas 16 -Mina- y
7, 6 y 5 -Vestt'bulo- (Jordá, Aura y Jordá, 1990; Jordá
Pardo, 1992). Pero, si nos atenemos a los criterios habitualmente manejados a la hora de proponec la ordenación secuencial de las industrias magdalenienses en la región, existen rasgos en la Sala de la Mina que bien podnan ser
relacionados con los procesos de diversificación industrial
iniciados durante el Magdaleoiense final: una tendencia a la
microlitización, mayor equiUbrio entre raspadores y buriJes,
IG
NMI-14
NMI-15
NM/-16
NV/-5+6
NV/-7-
10
llw
rr
lrs
1111·11
IR
1~111
IO.l
12.8
12.5
8.2
14.(í
~.(.
u
I.U
(>.6
0.4
15.2
13.9
14.1
I.'J
~-'
11.7
S.'J
o
1.7
4.7
4.(.
(,.•)
10
0.7
16.4
(1
9
20.7
2.<1
~.1
~·
o
o
o
o
1}.~
()
2.(,
20
5.1
huul
,J,7
luc
1
~·J.8
3!1.1
11.7
:.!2
3.1
1.7
1.3
3.~
4.2
Fig. V1.22: Cueva de Nerja 1Salas. de la Mina y del Vestfbulo. Índices tipológicos.
Las diferencias mayores se encuentran ~n la entidad de
las series manejadas. Esta situación quizás pueda explicar
algunos rasgos particulares de los conjuntos obtenidos en el
sondeo de la Sala del Vestíbulo, ~omo son un mayor desequilibrio entre raspadores y buriles, el particular grupo de
truncaduras y la mayor diversificación del utillaje microlaminar. Otras diferencias, como el comportamiento de muescas-denticulados y piezas retocadas no aportan mayores resultados.
A pesar de sus limitaciones, la documentación del sondeo ofrece la sucesión estratigráfica de algunos morfotipos
líticos y óseós que tradicionalmente han tenido un valor secuencial reconocido. La presencia de dos triángulos escalenos en la capa 7 acompañados de una corta pero variada serie microlaminar -comparable a las proporcionadas por
Cendres y Parpalló- y de arpones en las inmediatas superiores -capas S y 6- establecen un recorrido que habrá
que contrastar en el futuro. Esta sucesión, sin embargo, se
produce rápidamente en términos cronológicos, si nos atenemos a las dataciones radiométricas obtenidas en estas capas (cf. Capítulo VII).
La evolución de las industrias liticas de la Sala de la
Mina está marcada por la homogeneidad de las series. El
mayor equilibrio entre raspadores y buriles y la escasa diversificación del utillaje elaborac;lo sobre hojitas son sus rasgos característicos. El único elemento que establece distancias es la distribución de la industria ósea en las tres capas
estudiadas. La capa 16 concentra la mayoría de evidencias:
puntas de asta, en algún caso decoradas con series de motivos en ángulo, puntas finas, biapuntados finos y cortos anzuelos- y arpones de morfología y sección diversas. Las
dos unidades que se le superponen -la 15 y 14--han ofrecido una serie ósea muy corta y compuesta en su mayoría
por fragmentos de puntas finas y cortas, posiblemente bia-
138
elevado índice de utillaje microlarninar -con una monotonía y estandarización marcadas- y el progresivo abandono
de la industria ósea.
Este punto de inflexión, en el que las industrias magdalenien.ses inician diversos y no estrictamente homogéneos
procesos que conocemos como Epipaleolítico aziloide o
como Epimagdaleniense (Soler, 1980; Sacchi, 1986), parece
registrarse igualmente en la Sala del Vestíbulo, donde la
base de la unidad NV-4, datada en t0.860 BP, contiene
buena parte de los rasgos tipológicos atribuídos a las industrias del inicio del Holoceno, aunque acompañados todavía
de una industria ósea compuesta en su mayoría por biapuntados fmos y cortos.
Vl.2.
YACIMIENTOS DE LA CALA
DEL MORAL (MALAGA)
. A unos 9 km de la ciudad de Má.laga y siguiendo la misma línea de costa se localizan una serie de colinas y promontorios caUzos que han servido y sirven como materia
prima para la elaboración de cementos y honnigones. Los
tres yacimientos que a continuación se comentan se situan
entre las poblaciones de la Cala y el Rincón de la Victoria,
en el conocido como Cantal Gordo.
VI.2.1.
CUEVA DE LA VICTORIA
Se nos describe como un pequeño pozo o torca que
daba paso a una serie de salas de desarrollo horizontal cuya
entrada original estaba cegada por derrumbes (Giménez
Reyna, l941 y 1946). En la breve descripción estratigráfica
que se hace del depósito. de la primera de sus salas se nos
[page-n-139]
señalan tres paquetes. Al superior corresponden los conjuntos cerámicos atribuidos a la denominada Cultura de las
Cuevas (Giménez Reyna, 1941 y 1946). Mientras que los
dos inferiores son los que en principio presentan un mayor
interés, al coincidir con los descritos en las cercanas cuevas
del Higuerón y Hoyo de la Mina.
Los datos preliminares sobre un sondeo practicado por
Fortea parecen confirmar una secuencia fonnada por un nivel inferior, leptolitico, y otro intermedio con abundante fauna malacológica que llega a constituir en ocasiones un auténtico conchero; a techo de ambos se situarían los niveles
cerámicos ya señalados (Fortea. comunicación personal).
De sus materiales paleolíticos sólo se conocen las referencias publicadas por Ripoll (1970) y Fonea (1973) de la
existencia de dos arpones de una hilera de dientes de tipologfa evolucionada tal y como se desprende de su descripción:
sección oval y subrectánguJar con decoración a base de bandas de zig-zag que rodean el fuste y haces sinuosos o quebrados, que lo recorren longitudinalmente (Fortea, 1986: 73).
VI.2.2.
CUEVA DEL IDGUERÓN O DEL SUIZO
Fue Breuil (1921) quien en sus trabajos y prospecciones
por la Provincia de Málaga advirtió la existencia de restos
de pintura, semejantes a los signos en rojo de la Pileta, en
uno de los pozos o torcas cercanos a Hoyo de Ja Mina. Es
conocida también como Cueva del Suizo en recuerdo de
Antonio de la Nari, un infatigable y suponemos frustrado
buscador de tesoros árabes en la Andalucía romántica, causante de la total remoción de los sedimentos. A pesar de estas circunstancias, Breuilllegó a apreciar dos niveles de habitación, al igual que en Hoyo de la Mina.
En los años sesenta, Giménez-Reyna y Laza Palacios
( 1962) efectuaron trabajos de limpie1-a y excavación, pero
sin lograr aislar ningún paquete estratigráfico que no estuviera revuelto. La revisión de estos materiales y los de la
colección Santa OlaJia de! M.A.N., realizada por López y
Cacho ( 1979) cierra el capitulo de trabajos llevados a cabo
en el yacimiento.
Las conclusiones alcanzadas en este último trabajo vienen a proponer que la cavidad fue ocupada durante el Auriñaciense (?), Perigordiensc, Solutrcnse y Magdaleniense,
aunque a nuestro entender sólo están suficientemente atestiguadas las dos últimas industrias. La serie de raspadores y
útiles fabricados sobre hojas y lascas son, por estno y típomctrfa, fácilmente relacionablcs con los obtenidos en Ambrosio o en Nerja-Vestíbulo. Destaca la presencia de una
punta bifacial con pedúnculo y aletas, una punta escotada y
dos fragmentos de arpón, uno con los dientes perfectamente
marcados y sección aplanada y otro con un único diente
marcado (Fig. Vll1.3. 6 y 7).
VL2.3.
CAVERNA DE HOYO DE LA MINA
Está orientada al sur y a unos 300 m sobre el nivel del
mar, del que dista escasamente mil metros. A la cueva se
accedía por medio de una torca abierta en una de sus galerfas al encontrarse la entrada original tapiada, desde tiempos
neolfticos, tras la inhumación de varios individuos. Fue excavada durante 1917 y 1918 por Such, quien nos señala que
sus trabajos se limitaron prácticamente a la sala principal,
próxima a la primitiva entrada. La pubHcación de una detallada memoria de sus trabajos nos ha permitido contar con
una monografía correcta y sugerente.
En su depósito distinguió Such ( 1919):
- Un nivel Neolftico sepulcral que ocupaba los 20 cm
superficiales.
- Por debajo de este, un potente nivel de 1,45 m de espesor en el que no halló ni cerámica ni piedra pulida.
En su interior se apreciaron tres pisos de hogares superpuestos, constitufdos por densidades apreciables
de valvas de moluscos marinos, si exceptuamos Heli.x nemmoralis, y entre las que eran dominantes Tapes decussatus y frecuentes las de Mytilus, Pecten,
So/en y Cardium.
- Tras éste se halló una capa estéril de arcilla roja
compacta con escasos bloques, en la que se profundizó 25 cm sin alcanzar la roca.
Los tres pisos de hogares del nivel Il fueron denominados de la siguiente forma:
- Nivel mixto (20- 30 cm): En el que se hallaban todavfa algunos fragmentos de cerámica lisa y una escasa
industria lítica, destacando la presencia de algunos
geométricos.
Tras este nivel mixto vendrfan los dos pisos paleolíticos.
-El superior (10 cm): fue denominado Tardenoisiense,
quedando incluido en parte dentro del mixto y perderse en otras zonas.
- El inferior (> lOO cm): llamado Capsiense, estaba
constituido por dos pisos de hogares superpuestos,
delimitados por bloques calizos con su cubeta revestida por un lecho de piedras pequeñas, en los que se
amontonaban restos de mariscos, peces y crustáceos
con abundantes cenizas. Proporcionó una reducida
serie lftica como veremos.
Nuestro estudio de los materiales conservados en el Museo de la Alcazaba de Málaga viene a coincidir con la clasificación de Fortea (1973). Tan sólo comentar la elevada proporción de hojas-hojitas y la cal idad de la talla, realizada
mayoritariamente sobre sílex de colores grises, negros y claros. Asr mismo, anotamos una buena presencia de sopones sobre cuarcitas de grano fino y colores oscuros. El resultado de
la talla sobre ambos tipos de roca era mayoritariamente laminar y de dimensiones mayores a las contabilizadas en Nerja.
En el plano tipológico, el funcionamiento de algunos
grupos puede ser significativo, dentro de los límites que impone la escasez de la muestra. El piso Tardenoisiense ofrece
una buena serie de utiUaje microlamínar entre el que destacaríamos las puntas de base adelgazada, algún buril, que según Such se concentraban en el piso inferior Capsiense y
tres perforadores sobre hoja, de muy buen esu1o, sólo comparables a algunas piezas del Magdaleniense cántabro-pirenaico. El resto de la serie está formada por raspadores cortos sobre lasca y algunos ejemplares sobr e hoja. La
139
[page-n-140]
industria ósea conservada se reduce a una posible espátula
que ofrece en uno de sus extremos doble bisel y marcadas
señales de abrasión.
En el nivel Capsiense vamos a encontrar una industria
de fuerte componente laminar y con una tipometría claramente mayor que la del nivel Tardenoisiense. Destaca aqu1
la buena presencia de los buriles que, aunque inferiores en
número a los raspadores, tanto por su estilo como por la
presencia de un ejemplar del tipo en pico de loro, dan un
aire magdalenicnse al conjunto. Hay también una posible
rasqueta y algún t1til compuesto que nos reafirman en lo anterior. El utillaje microlaminar es menos abundante que en
el del piso superior, pero más variado, señalándose la asociación de un triángulo escaleno alargado a dos puntas de
dorso y denticulación. A este nivel parecen corresponder
también los cinco fragmentos de puntas o punzones, dos de
los cuales tal y como ya señaló Fortea (1973), bien podrfan
pertenecer a sendas azagayas. En la monografía se describe
un anzuelo curvo, similar a otro hallado en los niveles neolfticos de Nerja, un colmillo de Sus perforado y grabado y
otro más, también perforado, de mamífero marino que no
pudimos encontrar entre los fondos del Museo de Málaga
(cf. Such, 1919: Lam XIX: 6 y JO).
Las conclusiones de Such, pese a mantenerse dentro de
la ortodoxia de las teorras africanistas entonces imperantes,
no dejan de apuntar el marcado aire magdaleníense de Hoyo
de la Mina, para concluir que su nivel Capsiense «se desarrolló durante la época del Solutrcnse y Magdaleníense del
resto de Europa» (Such, 1919: 53).
La revisión posterior de sus materiales ha venido a afirmar esta fiüación magdaleníense, pasando a constituir junto
con el Barranco de los Grajos y La Mallada la base que sirvió para definir el perfil tipológico del Magdalcniense superior-fmal mediterráneo, ya sin axpones (Fortea, 1973).
Lo común a estos tres yacimientos de La Cala, independientemente de su proximidad espacial o de la buena presencia de fauná marina que lodos presentan, es que· repiten
una secuencia similar y que las escasos referencias conocidas sobre su cu.llura material coinciden en señalar ocupaciones Magdaleniense superior sensu lato.
140
VI.3.
OTRAS REFERENCIAS
El yacimiento del Pirulejo se encuentra muy cerca de la
población de Priego de Córdoba, al abrigo de unas fonn.aciones de travertínos. Hasta la fecha sólo se han publicado
unas referencias preliminares sobre sus industrias y del hallazgo de algunas plaquetas con restos de ocre e incisiones
que al menos en un caso delinean una cabeza de cabra grabada (Asquerino, 1988 y 1989). Su localización interior y
estas primeras descripciones sugieren la existencia de un
yacimiento que habrá tener presente en el futuro. Su atribución al magdalenicnse se ajusta a lo conocido en Andalucfa
y en el resto de la región mediterránea.
De la Cueva Tapada proviene una azagaya monobiselada de sección circular con Hneas incisas paralelas que recorren el bisel y parte del fuste y que fue relacionada, con reservas, con el Magdaleniense (Portea, 1973).
Igualmente, los niveles superiores del yacimiento de
Gorham's Cave fueron relacionados con el Tardiglaciar, especialmente el B. La escasa serie lítica formada por raspadores, buriles de ángulo y alguna hojita de dorso, además de
una azagaya con amplio monobisel, puede ser fácilmente
comparada con los conjuntos de Parpalló y Hoyo de la Mina
(Waechter, 1964), aunque sin traspasar ese limite.
El yacimiento al aire libre del Duende (Rodríguez y
Aguayo, 1984), situado en Ronda y por tanto muy cerca de
la Cueva de la Pileta. presenta ciertos rasgos - sobre todo el
tam.a ño y aire del utillaje microlaminar- que podrían encajar perfectamente con lo descrito para las series finales del
Magdaleniense regional, aunque asociados a otros elementos -hojas retocadas y flexionadas, 1 microbun1 y quizás
un geométrico-- que se inscriben mejor dentro de la dinámica de la neoHtización. Este tipo de asociaciones es habitual en los yacimientos locali7.ados al aire libre.
Por último, en la Sierra de Momia, al sureste de Cádiz,
se han descrito 2 conjuntos superficiales: Cubeta de la Paja
y Cuevas de Levante, que junto a morfotipos claramente
solutrenscs contienen rasgos que invitan a pensar en la
existencia de ocupaciones magdalenienses (Sanchidrián,
J992)
[page-n-141]
LÁMINA lV
Foto 13.-Cucva de crja.
El yacimiento se ubica
en el mismo cambio
de pcndieme
entre el picdcmonte
y la e'>trecha llonum litoral.
Foto 14.- Morfologfu
CO\tCnt en la perpendicular
del yacimiemo
d.: la Cue' a de '\erJa
Foto 15. Cueva de 1\erp Repr.:,entac•6n lll.lfllhl o lemenina
del llamado Camarín de lo-, Pece~ (Foto J. L. Sanchidrián).
Fmu
lú.-CU~\;1 d~
la Pileta. alón del pct.
141
[page-n-142]
1
.
1
[page-n-143]
VII.
CRONOESTRATIGRAFÍA DEL MAGDA.LENIENSE
MEDITERRÁNEO
Los niveles que contienen las industrias magdalenienses
descritas en páginas anteriores se depositaron entre ca.
16.500 y 10.500 BP, a lo largo de las últimas pulsaciones
frias del Wünn reciente y el inicio del Holoceno. La utilización de unos referentes y términos generados sobre resultados de estudios realizados en latitudes más septentrionales
-p. e.: la secuencia alpina o la cronozonación polínica (Leroi-Gourhan, 1980; Laville et al., 1985, Hoyos, 1981)-,
puede resultar un tanto contradictoria con comentarios anteriores sobre las condiciones paleoambientales de nuestra región. Ciertamente, se han citado algunos indicadores bioclimáticos fríos en depósitos arqueológicos y en otros
medios, pero tanto su latitud como su situación en los márgenes del periglaciarismo continental la dotan de una problemática específica (cf. Capítulo III).
Esta situación, asumida y destacada por la mayoría de
investigadores que trabajan en la región, además de trasladar asunciones y modelos de otras áreas pretende ser, sobre todo, operativa. Su manejo tiene posiblemente un sentido más cronológico que paleoclimático, pues resulta
difícil identificar en las secuencias litoestratigráficas, los
palinogramas o los antracogramas de nuestra región la detallada sucesión de eventos reconocidos en estas propuestas. Sí se reconocen algunas pulsaciones que pueden entenderse como la manifestación regional de los cambios
paleoambiemales tardiglaciares, aunque basta ahora no se
ha elaborado una secuencia regional que ensamble el importante volumen de información paleoambiental obtenido
en las dos últimas décadas (Fumanal y Dupré, 1983; Fumana!, 1986; Dupré, 1988; Badal, 1990; Jordá Pardo,
1992).
La escasez de columnas estudiadas y su grado de integridad han incidido en mantener esta situación, _puesto que a
lo reducido de la muestra se añade en. muchos casos la falta
de determinadas analíticas. Para un buen número de yacimientos se dispone de estudios sobre sus sedimentos, polen,
carbón y/o macrofauna; pero, alguno de estos estudios se
han publicado de forma preliminar y otros -posiblemente
las que pudieran contener un mayor volumen de datos susceptibles de ser empleados con fmes bioestrati~áficos: mi-
crofauna, ¡¡ves o malacofauna- se encuentran en fase de
elaboración.
Este punto de partida está acompañado por algunos rasgos que se repiten en .los yacimientos mediterráneos - el
corto recorrido de sus secuencias o la presencia de $Ucesivas
pulsaciones erosivas - y de otros que no son exclusivos .de
nuestro territorio. Como se podrá comprobar en las siguientes páginas, también aqu.í los resultados aportados por las
diferentes disciplinas son.en ocasiones contradicto.rios entre
si (González Sain.z, 1989), lo que en algún caso se resuelve
mediante el arbitraje de un procedimiento externo e independiente de las transformaciones culturales o paleoambientales: el Cl4.
A pesar de estas carencias, las dataciones absolutas y
las relaciones secuenciales establecidas a partir de las columnas L
itoestratigráficas disponibles servirán para esbozar
el marco cronológico de las industrias magdalenienses. Advertir que los limites manejados exceden su desarrollo estricto. Desde un punto de vista paleoclimático abarca desde
el denominado interestadial Würm ill-IV al Ho1oceno. En la
cronología absoluta se valoran las dataciones comprendidas
entre el 18.000 y 10.000 BP.
VII.l.
SECUENCIAS LITOESTRATIGRÁFICAS
Iniciaremos el comentario de los datos actualmente conocidos a partir de la interfase templada relacionada con el
interestadial Würm lli-IV (19.200-16.500 BP). En torno al
20.000 BP se documenta en Malladetes el inicio de una fase
caracterizada en su conjunto por el atemperamiento de las
condiciones rigurosas anteriores (Fumanal, 1986). En su interior, la sedimentología, pero no la palinología, ha reconocido una pulsación fría y seca datada en 16.300 BP en la
zona externa -Z TI-, tras la cual se produce un h.iato en el
corte interior entre el nivel VTI de la Z l. con industria Solutreogravetiense y el nivel VI, datado en 10.370 BP, ya con
industria Epipaleolítica (Fortea, 1973; Fortea y Jordá, 1976;
143
[page-n-144]
Fumanal, 1986). Este episodio, denominado interfase Malladetes D, puede ser considerado como una manifestación
de1 último interes.tadial würmiense (Fig. Vli.1).
Z-1 (cata oesre)
Z-U (cata este)
1
Oryasm
MA-Vl (10.370BP)
Erosión 1 Hiato
Dryaslb
MA-VU
MA-ll
Lascau:x
MA-Vlll
MA -ill (16.300 BP)
Dryasla
MA -IX
MA-IV
Laugerie
MA,-X
MA -V (20.140BP)
Fig. Vll.l: Interfase Malladetes D y su correlación con la
cronozonación de la secuencia polínica (a partir de Fumanal,
1986).
Más al sur, la Cueva de Nerja ha ofrecido también depósitos relacionables con este momento. Tras una contacto
discor'dante entre las capas 11 y 10 de la Sala del Vestíbulo,
las unidades numeradas como capas 10, 9 y 8 denotan unas
condiciones frías todavía, pero más templadas y húmedas
que los depósitos infrapuestos (Jordá Pardo, 1986b y 1992).
Dos dataciones obtenidas para el muro y techo de la capa 8
nos sitúan su formación, aproximadamente, entre 18.420 y
17.940 BP (Jordá, Aura y Jordá, 1990). Por su parte, en la
Sala de la Mina estos depósitos no quedan registrados, marcándose en su Jugar una cicatriz erosiva (Fig. Vll.2).
Un proceso erosivo similar, aunque de menor entidad,
queda registrado de nuevo entre las capas 8 y 7 de la Sala
del Vestíbulo, la primera con restos del Solutrene superior y
la segunda con un utillaje caracteristico del Magdaleniense
superior. Este episodio erosivo por circulación fluvial impidió la conservación de los niveles posteriores al Solutrense
superior y anteriores al Magdalenieose superior (ca.
18.000-12.500 BP), si es que realmente llegaron a depositarse. Queda por tanto registrado un hiato que bien podría
deberse a un episodio templado con momentos de alta energía, relacionado con un régimen pluviométrico irregular y
estacional, bajo condiciones templadas y con precipitaciones torrenciales puntuales (Jordá Pardo, 1986b).
Como vemos, las manifestaciones locales del tránsito
Würm ID-IV quedan reflejadas en los escasos registros de
Andalucía y del País Valenciano de forma poco clara, y
aunque se aprecia ún atemperamiento con respecto a condiciones anteriores, este queda expresado por procesos variados. En Malladetes se observan suaves manifestaciones de
alteración seguidas de un ruptura estratigráfica, procesos de
encostramiento y carbonatáción en Calaveres, pulsaciones
erosivas en Porcs, Beneito, Ambrosio, Nerja --quizás también en Gorham's- y en la base de la estratigrafía de la
Cueva de la Cocina (Fumanal, 1986; Jordá Pardo, 1986b y
1992). Estos episodios erosivos se encuentran por tanto en
un buen número secuencias, aunque sea dificil establecer si
corresponden a un único o a varios procesos recurrentes
(Fig. vn.3).
144
En Parpalló-Talud, donde no existe una descripción litoestratigráfica de su registro, este momento debe corresponderse con el límite Solutreogravetiense-Magdaleniense
antiguo, si nos atenemos al contexto arqueológico y marco
cronológico obtenido en otras secuencias. Con las reservas
lógicas que la información manejada impone, cabe recordar
que coincidiendo con esa sustitución queda marcada en el
corte un contacto discordante, produciéndose también una
importante caída en la densidad de materiales en las capas
correspondientes al Solutreogravetiense final (Tabla 1).
Retomando la estratigrafía obtenida en Nerja, con posterioridad al proceso erosivo identificado entre las capas 8 y
7 - difícil de ubicar cronológicamente - se atestigua un desprendimiento de bloques del techo de la cavidad que marca
el inicio de un episodio húmedo y fresco: capa 16 y 15 de la
Sala de la Mina y 7 del Vesúbulo. Todas estas unidades incluyen restos del Magdaleniense superior y han sido datadas
entre 12.270 y 11.850 BP. Tras este momento -o mejor,
englobado en el mismo- se constata una pulsación corta
fría y algo húmeda que da lugar a la formación de un lecho
de plaquetas --<:apa 15.1 de la Mina y 7 del Vestíbulo-.
Tras la cual, se atestiguan depósitos de arroyada formados
bajo condiciones más templadas y húmedas: capa 14 de la
Sala de la Mina, parte de la 7, la 6 y la 5 del Vestibulo, datadas en esta última sala entre fines del Xllill y principios
del Xll11 milenio BP (Fig. Vll.2). A techo de l~s capas aludidas, se marca en ambos cortes una fuerte erosión debida a
una reactivación de la actividad fluvial, bajo un clima templado-cálido, seco y con precipitaciones de tipo irregular.
Posiblemente inaugura las condiciones holocenas (Jordá
Pardo, l986b).
El Abric del Tossal de la Roca ofrece también un importante registro sobre el final del Tardiglaciar. Se inicia su
depósito con un nivel frío y seco -estrato IV-, datado en
15.~60 BP y relacionado con el Dryas lb (Cacho et al.,
1983). El que se le superpone muestra cieno atemperamiento y aumento de la húmedad con respecto a TR-IV, condiciones que son relacionadas por López con el Boll.ing. Por
encima de esta unidad, el estrato TR-ll manifiesta de nuevo
una clara degradación climática con pulsaciones algo más
templadas tanto al inicio como al final del momento. Dos
dataciones Tadiométricas obtenidas para este estrato lo sitoan en la segunda mitad del Xlii2 milenio BP. Tanto este
edad aproximada como la degradación climática señalada
han aconsejado su relación con el Dryas U, fechado en tomo
al 12.000 BP (López in Cacho et al., 1983). Con este estrato
culmina la sedimentación pleistocena del Tossal de la Roca,
ya que el superior TR-I es consideraoo holoceno, señalándose entre ambos un contacto erosivo (Fumanal, 1986).
Como vemos la alternancia frío/templado/frío registrada en los niveles IV, ill y U del Tossal queda anotada tanto
por la sedimentología como por la palinología (Fumanal,
1986; López in Cacho et al., 1983). Otra cuestión diferente
es la exacta ubicación de dicha secuencia dentro del Tardiglaciar, si bien teniendo en cuenta las dataciones absolutas
obtenidas en los estratos IV y 11 es factible pensar que el
Tossal suceda en el tiempo a los niveles con industrias Solutreogravetienses de Malladetes (Fumanal, 1986). En este
sentido, tesulta interesante la doble posición planteada por
Fumanal a la hora de interpretar estas tres unidades, bien
como manifestación local del Dryas le - Bolling- Dryas II,
[page-n-145]
tal y como aconseján las dataciones (Cacho et al., 1983); o
bien considerarlos como Dryas ll- AUerod - Dryas III. lo que
estaría más en consonancia con la evolución industrial del
yacimiento. Esta doble alternativa queda reflejada en la Fig.
Vll.3.
A partir de estos comentarios se puede afirmar que la
posición cronoestratigráfica estimada para la sedimentación
de los niveles con industrias del Magdaleniense mediterráneo destaca algunas cuestiones que no merecen la conside-
ración de propuesta. En primer lugar, su inicio y final están
presididos en la mayoría de secuencias por procesos erosivos o rupturas estratigráficas, aunque ello no implica afrrmar la contemporaneidad de todos estos procesos, puesto
que su exacta ubicación cronológica es incierta dentro del
segmento temporal analizado (Fig. Vll.3).
Entre ambos límites existe un. importante vacío de secuencias que contengan depósitos atribuibles al Dryas antiguo- inicio del interestadio tardiglaciar (ca. 16.000-13.500
DATACIONES
PROCESOS
ABSOLUTAS B.P.
IUCIPITACION
CAUONATO$.
PALEOCLIMATOLOGIA
cando ' algo .......do.
CoUdo y seco.
COI.UVIONAIIIBL
TO UOS!ON.
ARROYADA 01fUSA CAUONATA_
CION.
To•plodo oigo hu•odo.
Te•p'-tdo alvo h""'e do.
CARIONAlAQON.
~DIFU
SA.
UOSION.
GENESIS ANTRO
~~Mfl CON
UOS!ON Y
MENTACION
N,V. 4 .(UIAI tSJ) 10.UO i 160.
VIAl.
EROS!ON.
To•plodo oigo ..........
To•plodo oigo ...,_do.
Telftplaclo .., . coe preciplto-
clonet etporoclícaa.
Too1plodo
1000
"-do.
SA.
,_,..do ···•do.
GEUVACION.
Mo• ftlo y M <•-
AUOYAOA
l'rf.V• .S.{UIAI U 4)
n..t)O"to
°
N.M.16-IUOIIA 167112.060 t 11
N.Y.6. tut.AI \~ U ,tt'O! \JO
N.V.. 7. tut.U tlf,¡ 11 ,1U t IJO
H. M.W.'-f. CUOtA H ) 1U10t no
..a.v.t..,.. CU&At
••J17,t 4o uoo
N.Y t iol. ,,..... 1SOI1Utot uo
.
CAlDA BlOQUES.
ARIIOYAOA OlfU-
SA.
To.....odo
~•••do.
UOSCON l
PlOMES•
CARtONNAClON.
fraKo
N CO.
EIOS!ON .
To.plodo _, ...,,.odo.
r..,lodo h••odo.
EROS!ON.
M•y
""'"• do.
fño
IKO.
Fig. Vll.2: Correlación de las secuencias obtenidas en las dos salas de la Cueva de Nerja (Jordá, Aura y Jordá, 1990 y Jordá Pardo, 1992).
145
[page-n-146]
Posición cronoestratigráfica estimada para los principales registros.
Años
PAIS VALENCIANO
BP
~
t
?
..8
S
~
e
o
11.000
?
Tossal
(corte exterior)
10.000 J:
Hiatus {?)
+
Cendres I
Tossal 1
Malladetes VI
(?)
Tossal 1
1
?
Nerja/M-13
?
Tossal TI
j
!4)
<
Nerja/V-6
>
Cendres m
a
Nerja/M-16
~
-~
-e
o
b.O
~
Nerja/V-7
~
o
-
Nerja/V-5
Nerja/M-15
Tossal IV Tossal Il
"'
e
13.000 ~
Nerja/M-14
Tossalill
~
===
.$
Erosión
Cendres TI
;:::¡
::::
:o
Nerja/V-4
Ero~ión
Erosión
e
12.000
ANDALUCIA
1
o
~
~
Tossal ll
~
:9
J
>
""
o
?
?
Q..
u
~
§
>
""
o
u
14.000
s
b.O
:o
~
Q..
TossaliV
15.000
g
~
16.000
Maliadetes VIl o
"'
~
C)
...
:::::1
'O
Malladetes VID
"'
Erosión
~
C)
ª
(.)
j
17.000
ª
~
.S
Erosión{?)
'
ií
Erosión(?)
+Ratllall
F·
+
Erosión
ll • ...••,
Nerja/V-8
Fig. Vll.3.: Posición cronoestratigráftca estimada para los niveles con industrias solútrcogravetienscs y magdalenienses
(a partir de Fumanal, 1986 y Jordá Pardo, 1986).
146
[page-n-147]
BP). Parpalló indudablemete los tuvo, si nos atenemos a criterios arqueológicos, pues hasta ahora es el único yacimiento que parece mostrar integra - basta donde hoy creemos conocer - la secuencia magdaleniense. La secuencia de Cova
Matutano quizás se inicia en este momento y posiblemente
el abrigo de Verdelpino también. Para el Tossal e.xiste una
doble alternativa que permanece abierta, pero que muy posiblemente convendr[a rejuvenecer. Por último, la Cova d.e les
Cendres c.o ntlene un registro inmediatamente posterior a
este momento, si nos atenemos a lo conocido hasta ahora,
pero que todavía hay que cerrar en su base.
Dentro del interestadio tardiglaciar (ca. 13.000-11.000
BP) la sedimentologfa ha reconocido alguna pulsación fría
datada en el XID11 milenio BP. Tanto en Tossal, como en
Nerja - y quizás en Cendres- se mencionan lechos de pJaquetas de bordes vivos que quizás se corresponden con manifestaciones locales del Dryas n (?). Este diagnóstico está
reforzado en algún caso por la presencia de indicadores bioclimáticos fríos en la fauna y por datos más dificiles de evaluar entre los taxones vegetales. Con posterioridad a estas
pulsaciones, las secuencias de Tossal y Nerja marcan sendas
cicatrices -¿AllerOd?- , que en el caso de Nerja/Vestíbulo
está rellenada por un conchero antrópico datado en el XI11
milenio (NV-4) y que puede ser identificado con el tránsito
al Holoceno, aunque persiste algún indicador bioclimático
frío entre Jos restos de ictiofauna sobre cuya interpretación
ya nos hemos pronunciado (cf. Capítulo ill). En Mal.ladetes
el estrato VI (Z-l), datado también en el Xl11 milenio BP, ha
sido relacionado con las últimas pulsaciones frías tardiglaciares -¿Dryas ill?- (Fig. Vll.l ).
Vll.2.
CRONOLOGÍA ABSOLUTA
La generalización del uso de las técnicas de datación radiométdca no ha pennitido la construcción de una cronología independiente de la obtemda mediante la confrontación
de las secuencias paleoclimáticas o arqueológicas. Indudablemente, su empleo ha disminuído el papel que tradicionalmente había desempeñado el «fósil-guía» dentro de la ordenación secuencial d~ los conjuntos arqueológicos, aunque
su valor diagnóstico y excesivo determinismo se ha trasladado en algún caso a la valoración de las dataciones absolutas. No es infrecuente que la atri bución cultural de una ocupación se apoye actualmente más en el valor estadístico
proporcionado por una fecha que en la presencia de un determinado perfil industrial, sin que por ello pretendamos
justificar procedimientos anteriores.
A la hora de decidir qué seriés de dataciones podían
aportar información relevante-para aproximarnos a la cronología de las industrias magdalenienses se han tenido en
cuenta estas cuestiones. Por ello, se ha optado por abarcar
un segmento temporal concreto más que el estricto conjunto
de fechas atribuidas a los complejos industriales estudiados.
Igualmente. se han Tespetado las atribuciones culturales propuestas para cada una de las ocupaciones datadas en sus publicaciones originales, sin que ello suponga su total aceptación (Tabla 22).
La elección del segmento temporal 18.000-10.000 BP
excede, intencionadamente, Jos límites convencionalmente
aceptados para el desarrollo de las industrias magdalenien-
ses, pero puede resultar relevante a la hora de abordar determinadas cuestiones -p. e.: el origen del Magdaleniense
mediterráneo o su disolución-. Igualmente, puede ayudar a
destacar mejor los grandes procesos de cambio tecnoindustrial que se producen en el Tardiglaciar y el desigual volumen de dataciones disponibles milenio a milenio.
Con el listado de dataciones ineluídas en la Tabla 22 se
han construido dos gráficos que muestran la proyección de
cada fecha y su desviación estandar (lSD). El primero recoge todas las datacíones disponibles para la región mediterránea (Fig. Vll.4) y el segundo se limita a los territorios de
Andalucía, Murcia y Pais Valenciano (Fig. VII.5). Su observación permite advertir un importante vacío de muestras entre aproximadamente ca. 16.500-14.000 BP y una importante concentración entre ca. 13.000-11.500 BP. Esta desigual
dispen¡ión de los datos hará que sus límites resulten más inciertos. El más antiguo en lo cronológico, el más reciente en
lo arqueológico.
Dos cuestiones, que serán ampliadas en capítulos siguientes, pueden ser abordadas a partir de esta documentación: los límites temporales de las industrias magdalenienses y la propia duración de sus fases internas.
En términos arqueológicos. la secuencia obtenida en
Parpalló-Talud demuestra que las primeras industrias magdalenienses conocidas se superponen al Solutreogravetiense. El reconocimiento de La entidad y posición cmnológica
de esta industria se ha visto reforzada en estos últimos años
por la publicación de nuevas dataciones y yacimientos. De
incluír la datación obtenida en la Cueva de Chaves su intervalo temporal abarcaría desde ca. 20.000 hasta 15.000 BP
(Balldellou y Utrilla, 1985), aunque a este espectro se le superponen parcialmente algunas dataciones obtenidas para
conjuntos atribuidos al Solutrense superior (Fig. Vll.4).
Este desarrollo evolutivo está artificialmente proyectado -hasta ca. 15.000 BP- debido al intervalo de error de
MaUadetes ID, hasta el punto de solaparse con la datación
más antigua actualmente conocida para un conjunto magdaleniense superior: Tossal de la Roca IV, que también ofrece
un amplio intervalo estadístico. No obstante, el resto de dataciones disponibles sugieren que la magdalenización debió
producirse en pleno XVUQmilenio --ca. 16.500 BP- , lo
que coincide con la idea ya expresada del carácter retardatario de su implantación, participando en un proceso que encuentra puntos de confluencia con lo sucedido en otras regiones (Fullola, 1979; Aura, 1989).
El inicio del Magdaleniense antiguo puede ser datado
de manera indirecta a partir de la proyección de las industrias episolutrenscs, mientras que su momento final lo está
también de fonna indirecta por las dataciones actualmente
conocidas para los niveles más antiguos del Magdaleniense
superior. La ineXistencia de fechas atribuibles con certeza al
Magdaleniense antiguo llega a ocultar completamente su
existencia en las figuras Vll.4 y VII.5, al producirse un salto desde las industrias solutreogravetienses a las del Magdaleniense medio-superior.
Precisamente, al Magdaleniense medio se atribuye la datación obtenida en Parpalló (1.10-1.50 m), cotas más o menos coincidentes con ellfmHe fijado en el Talud para la sustitución Magdaleniense antiguo B - Magdaleniense superior y
que aceptamos como indicativa de tal proceso de cambio industrial. Otro tanto ocurre con la obtenida para e1 nivel N de
147
[page-n-148]
""
8
00
Patpaii6SS
Patpall6SO
Nttjo/V-•
Darnne ll+lla
l.'~¡
-
-
-..J
V.
8
-..J
A
0\
8
8
8
8
1'~1aii61.7.S· I .SO
111
111
M>IUI>IIO ·2.
r+
~
1--t 1-
-~
-
~
~
-+
-
-+ f-
f-on:as 14
Dornuc 11+11>
01av<.t:!b
Vtrdcl¡1ino Vb
Chavcs :!b
Cendra
l'on>t~
7
Tosulll
MMUI>IIO
T-.ru
Ma1u1:u10 l!fJ
l'orcu 13
N~rj>IM 16
Ncrjn/V 6
M>1u1l1110 111
N~rjoiV 7
MliUI>IIO ID
Malulano
Nc~o/M 16
Ch•vula
N~rJniV .S
Ncrja/M 16
Matulano ·2.19 m
l\falui:UIO-2.44 111
ran:ollb
f'Ofld.\ ..
Dor• Cioo
Matulli.IIO ·220m
R. Misdia·T
D. c!cl Gai·2
1'. Voltada
C..ballo2
Nttjo/V .¡
D.M>r&inccb·6
l'on:o 11
Malladclea VI
D. del Ciai·l
8
-11r--
AI'Md.l Rallla Dubo 11 Dcnclloll AmbnNioiV Ambrosio 11 TosuiiV Vudclpino Va Malulano IV OalTane: ll+lla -3.20 -
MatUI.\110 ·lA4 10
8
- fP-
AmbnNio VI
Malllldelca 111
M>IUI>IIO
- tt - "" §" - "" - -: - - § - § - - E § - § á
e
"" "
""
8 8 "" ""
8
¡.
•
•
-
-
~
~
-r-f-
-
¡...
-
- rr-
-
....
-...
..
-
-
......
-
.....
1 -p,-
¡...
..
f+-
.
-....
-
-
-
-
-
-t- SOllTI'RENSE SUPERJOR
~ S0Ll11'R.I!OORAVE11ENSE
t
r:-
r
~ 1~ ,..
~
-e- MAGADALENIENSE SUPERIOR
-+ MAGADALENIBNSE MEDlO
-8-
.
EPI:PALEOÚTlCO MICROLAMINAR
-+- EPIPALOOÚTlCO SAUVETERROIDE
Fig. VU.4.: Distribución de las daraciones de CJ4 disponibles cn1re 19.000 y 10.000 BP para toda la fachada oriental peninsular.
148
[page-n-149]
Cova Matutano, yacimiento para el que se conocen un buen
número de datacioncs - pero no el contexto que datan, salvo
las publicadas en el trabajo dedicado al sondeo (Olaria et al.,
1985)- que coinciden en afumar una cronología en pleno
00
8
Parp311óSS
PnrpallóSO
-
-
Dóllr:ute ll+lla Nccj:i!V-S
Ambrosio VI
MallaUc:lc:s IIJ
,,
V.
u.
"'
8
8
XIV 11 milenio BP para sus depósitos inferiores pero que rejuvenecen en cerca de un milenio su techo.
Entre el Xlll0 y Xl0 milenios BP las fechas se solapan y
encadenan, invirtiéndose ligeramente en la mayoría de seV.
§
....
.¡..
~
8
8
,..,
8
~
§
8
V.
o
8
- e--- r+f--
-
-
Rntlla Dubo 11
-
Dcncitoll
-
Ambro.~ioiV
-
Tn.=llV Parpalló 1,75-150 Matulólllll1V ll+lln Mntut;ulO
MntulólllO
111 D;ur.u1c 11+11a Ambrosio 11
~
-+ 1-1 P--
- ,.__
- ¡.--
D:llT:UIC
-3.20 111
-2.60
7-
CCII(lrc.' Ul
-~
f-+
+
Matut,,uo -2.44 111
For;¡d:~da
To.'Sótlll
MatUióllkl
-
Mó11Uiól!l0 liD To.'Sótl U
Ncrj:liV 6 -
Ncrj:liM 16
Ncrj:liV 7 -
Mntutnuo 111
M01tulnll0 ID
-
Ncrj:liM 16 Ncrj:liV S Matulilllll
Matuta110 -2.19-m Matulóluo -2.44 111 Ne
FoCildad014
Matuta110 -220m
-
-~
-r-r-1-
--
~
...
.....
-
-·-
-
-+-
- e r-
-
V1 -
Cabnllo2
Nccj:liV 4
Mal ~,Uc:lc:s
~
a
Fig. VD.5.: Distribución de las dataciones de C14 disponibles entre 19.000 y 10.000 BP para los territorios de Andalucfa, Murcia
y el País Valenciano.
149
[page-n-150]
cuencia.<> largas - Nerja, Tossal o Matutan(}-. Es posiblemente el milenio mejor conocido en lo cronológico, lo paleoambiental, lo industrial y lo ¡:>aleoeconómico, aunque existen importantes diferencias de documentación entre
regiones y discrepancias importantes a la hora de atribuir
determinadas ocupaciones a una u otra fase e incluso, a uno
u otro complejo industrial.
En el País Valenciano se conocen conjuntos datados a
fmales del XII11 milenio BP y atribuidos al Magdaleniense
superior que por su estructura tipológica podrían ser considerados como epipaleolíticos (Fig, VII.5 y Capítulo VIII). A
la inversa, la única datación de Murcia, atribuida a un conjunto Magdaleniense superior, es coetánea de series epipaleoJíticas de Valencia o Andalucía.
En Cataluña la situación es diferente, pero tampoco está
exenta de problemas. Entre el 11.500-10.000 BP existen conjuntos atribuídos al Magdaleniense superior-fin.al, al Aziliense,
al Epipaleolftico microlaminar, al Epipaleolítico Geométrico
/facies sauvete.rroide y al Mesolítico (Fíg. VII.4 y Tabla 22).
Estas situaciones ejemplifican sobradamente lo complejo que resulta fijar el límite reciente de las industrias
150
magdalenienses, pues existe una clara incerteza a la hora
de asignar determinadas series a uno u otro complejo industrial -Magdaleniense superior 1Epipaleolítico Microlaminar- cuando no están acompañadas de los morfotipos
óseos caracteósticos. Situación, insistimos, que se resuelve en muchos casos mediante el arbitraje de los resultados
del Cl4 y sin que se produzca ninguna valoración crítica
sobre su incidencia en la validez de otras secuencias, apoyadas sobre datos paleoclimáticos y estudios morfotipológicos.
En trabajos anteriores se propuso el 10.500 BP como fecha convencional para la sustitución Magda1eniense superior-Epipaleolítico microlaminar, destacando la continuidad
entre ambos complejos industriales y la necesidad de establecer nuevas propuestas de análisis que sentarán las bases
para dilucidar si se trata o no de un mis mo compléjo indus'trial y su propia denominación (Aura, 1992; Aura y Pérez
Ripoll, 1992). También babrá ocasión de .retomar estos temas en las siguientes páginas, aunque por ahora se puede
mantener ese límite como momento final para el desarrollo
de las industrias magdalenienses.
[page-n-151]
VIII.
LAS VARIACIONES DIACRÓNICAS DEL UTILLAJE
MAGDALENIENSE
Los conjuntos descritos en capítulos anteriores y la lectura de los trabajos referidos a otras series directamente implicadas en e.l problema estudiado, pueden servir para aproximarnos a las transfo rmaciones diacrónicas de las
industrias tardiglaciares. La variación más importante e ntre
ca. 16.500-10.500 BP se encuentra en los cambios en el soporte, forma y tamaño de las puntas de proyectil elaboradas
sobre piedra y hueso o asta. Más allá de esta transformación, que en definitiva es La que vertebra la secuencia arqueológica, lo reducido de la muestra o su importante variabilidad dificultan una lectura en términos evolutivos de las
industrias magdalenienses.
VIII.!.
PUNTAS DE PIEDRA / PUNTAS DE
ASTA (17.000-14.000 BP)
A lo largo del XVll11 milenio BP se produce una de las
transformaciones tecnológicas más relevantes para el segmento temporal estudiado: la sustitución de las puntas de
muesca o escotadura por un proyectil de asta, de dimensiones cortas, sección redondeada y base frecuentemente biselada. Este tipo de proyectiles, con algunas variaciones formales q ue afectan fundamentalmente a su sección y quizás,
tamaño y conformación de la base, perdura hasta ca. 14.000
BP y parece marcar el momento de iniciación de las industrias magdalenienses, si nos arenemos a los datos conocidos.
Las industrias líticas que acompañan a este nuevo equipo de caza indican una importante transformación del utillaje Htico, pues se abandonan los procesos de talla encaminados a la obtención de soportes largos y estrechos,
formalmente considerados como hojas. En su lugar se gene raliza un instrumental que reiteradamente está elaborado
sobre lasca, aunque esta condición técnica no impide advertir un grado de formalización similar al que ofrece cualquier serie fabricada sobre hojas-hojitas. La diferencia fundamental es que esta formalización no se consigue en el
principio de su cadena de fabricación -como en cierto
grado ocurre en el caso de las hojas-hojitas mediante una
preparación y acondicionamiento sistemático de los núcleos-, sino al final y, presuponemos, como resultado de su
uso y reavivado.
Esta última afirmación es una intuición no contrastada
por análisis tecnológicos y traceológicos, aunque la observación de la parte gráfica que acompafia la descripción de
las industrias líticas de ParpaUó permite apreciar una cierta
gradación en las dimensiones de las piezas que presentan
frentes rectos, convexos y más raramente cóncavos que pueden ser interpretados como diferentes estadios de uso/reavivado de un mismo útil. El hecho de que este equipo lftico,
tan monótono y repetitivo, se asocie a la eclosión de la industria ósea que se produce en este momento podría sugerir
su intervención en el proceso de elaboración de las puntas
de asta, aunque esto sea presuponer procesos de trabajo y limitar su aparente versatilidad.
Posiblemente, la continua repetición de un reducido número de monotipos sobre soportes y tamaños bastante estereotipados tiene su mejor interpretación en e1 campo de lo
funcional, de lo particular de una determinada ocupación.
Pero, en Parpalló las capas atribufdas al Magdaleniense antiguo de facies badeguliense se acercan a los dos metros de
potencia y presumiblemente se depositaron a lo largo de dos
milenios. No se trata pues de un episodio puntual sino de un
cambio drástico en la morfología de los útiles que sólo puede ser explicada -16.000 años después - a partir del supuesto de que su configuración formal está originada por la
necesidad de aumentar su eficacia, en la línea de lo descrito
para los cambios en la forma y tamaño observados en las
puntas de proyectil (Nuzhnyj, 1989). A esta suposición conviene añadir otro dato relevante. La eltistencia de un proceso similar en un buen número de yacimientos franceses, c<>n
los que ParpaUó comparte rasgos tecnomorfológicos y tipólógicos, insiste en negar el carácter puntual o local de este
proceso de transformación.
151
[page-n-152]
Vlll.2.
ARPONES Y ÚTILES COMPUESTOS
(14.000-10.500 BP)
A partir de la capa S de Parpalló-Talud, en tomo a ca.
14.000 BP si nos atenemos a la información disponible, se
produce un nuevo cambio en la tecnología y morfología de
las industrias líticas y óseas.
En lo óseo se advierten nuevas formas de conformación
de las bases ----el doble bisel fundamentalmente-- y un incremento de las secciones que convencionalmente h.emos
descrito como angulosas. Ambos elementos no son exclusivos de Parpalló, pues se documentan también en Matutano,
Cendres o Bora Gran, ya fuera de nuestro ámbito estricto.
La incorporación de nuevos morfotipos -varillas, arpones
y anzue1os rectos- coinciden con este proceso de renovación. Las varillas se documentan desde momentos anteriores, si nos atenemos a los datos aportados por Parpalló-Talud y la base de Matutano, mientras que arpones y anzuelos
rectos pueden ser considerados por ahora como específicos
de las industrias datadas post 13.500 BP.
Yacimiento
CoY& Matutano·lll
CovoMotuL1no·llc
eo.. del PNpoUó
Cova fwodild•
Con de lu Ccndr..
Cueva dclN Meillnn..
Cueva dcllliJU
1'/qja/ Mina ·16
1'/crjo/Vcstibulo ·5
l'lcria!Vcslihulo ·6
N"
(,
Cl4 (DP)
1.UGRA 208: 13.2207
J.ll.314: 12.130DP
IJGIIA 22S: 13.3707
2
l'
C 277: 12.SOO
12(,50
3
2
2
3
1
1
01111'i• <1 al.. 198S
Olaria
3
1
3(+1)
Rdcrcncia
UDA1197:11.850
IJDAit 154: 11.930
UDAR ISS: 1111.10
.Apañcio, 19'JO
Villannlc. 19K1
Garcla del Toro. 198S
l~11C7. y C11Cho. 1979
f'Clft
AU<0.19XX
Aun.l9gK
Fig. VllLI.: Listado de los arpones asociados a 9oojuntos
del Magdilleniense superior mediterráneo.
Al sur del río Ebro se han recuperado un total de 28 arpones - fragmentos en la mayoría de los casos-, aunque
quizás podría añadirs.e alguno más de confirmarse su presencia en la Cova del Volcán. Esta serie proporciona una información muy desigual, pues en algún caso se desconoce
su contexto de aparición -Foradada, Mejillones o Higuerón- o sólo se conoce su descripción - Victoria (Fortea,
1985).
A esta situación se añaden las dificultades para datar su
momento de aparición. Hasta ahora, los más antiguos se remontaban a la segunda mitad del XIII11 milenio BP -Cendres, Foradada, Nerja y Matutano--. Sin embargo, la obtención de nuevas series de dataciones en Cova Matutano
permite pensar que su aparición debería retrotarse hasta ca.
13.300 BP, si es que existe correspondecia entre las cotas de
profundidad de estas muestras y la estratigrafía del sondeo
(Oliíria et al., 1985; González et al., 1987). Su límite reciente queda fijado en la primera mitad del Xll11 milenio, aunque
datos preliminares sobre los nuevos trabajos en Cendres podrían rejuvenecerlo (Fumanal, Villaverde y Bemabeu,
1991).
Si exceptuamos los ejemplares de la Bora Gran todos
los recuperados en la región mediterránea peninsular ofrecen una única hilera de diente.s , variando su número en fun-
!52
ción de su estado de integridad. Uno de los ejemplares de
la Cueva del Higuerón conserva S dientes, pero la mayoría
no pasa de 3 (Figs. Vill.2 y VII1.3). La sección de sus fustes, cuando se conoce, indica cierta diversificación: circular, oval, aplanada, planoconvexa y rectáogular. La confors
mación de sus base_ es desconocida en la mayoría de los
casos, pues sólo existen tres ejemplares enteros y los fragmentos pertenecen en su mayoría a la zona central o distal.
Alguna pie.z a de Parpalló ofrece un aplastamiento que no
llega a bisel, en Cendres se cita otro c.on un engrosamiento
lateral y en Mejillones una pieza que pudo tener base apuntada.
Este limitado conjunto parece distribuirse entre piezas
con dientes poco marcados y aquellas otras en las que los
dientes están más destacados mediante una ruptura más o
menos clara con respecto al fuste. En este segundo caso tienen cabida el ejemplar de Cova Foradada, alguno de los de
Cendres, Cova Matutano, Mejillones, Nerja e Higuerón
(Figs. Vlll.2. 4, 6y 10 y VTIJ.3. 3, 4, 7 a 9).
La combinación de todos estos caracteres morfológicos
con los datos cronológicos - relativos y absolutos- no permite detallar la evolución diacrónica del morfotipo arpón.
Hasta ahora venía considerándose que los tres ejemplares
recuperados eh Parpalló se correspondían con los cánones
aceptados para los denominados protoarpooes: dientes pequeños y espaciados/seguidos. Esta formalización si es fácilmente reconocible en una de las piezas (Fig. Vill.2.l.)
pero más discutible en e1 resto, hasta el punto de que alguno
de los ejemplares podría situarse indistintamente al principio o al final de la secuencia evolutiva comúnmente aceptada (Fig. VID.2. 2 y 3).
La dificultad de establecer criterios más o menos sólidos para Ja evolución de los arpQnes en nuestra región se
expresa también en los yacimientos excavados en esta última década. En Matutano coexiten piezas de dientes pequeños y seguidos - ¿protoarpones?- con otras de dientes
destacados; es más.• una de las piezas recuperadas en el nivel más reciente en que aparecen los. arpones mantiene dientes pequeños y poco destacados (Fig. VIII.2.9). Y otro tanto
ocurre en Nerja, donde la excavación de un hogar de la capa
16 de la Sala de la Mina proporcionó tres fragmentos de arpón de morfología diversa y en algún caso muy evolucionada (Fig. Vlll.3. 1, 3 y 5).
Es probable que los ejemplares de dientes destacados y
más o menos incurvados sean más comunes en los momentos recientes, aunque convendría contar con una muestra
mayor para superar el comentario puntual de algún -rasgo.
En cualquier caso, se puede afumar que la presencia de arpones ha sido utilizada como elemento diagnóstico determinante a la hora de atribuir un conjunto al Magdaleniense superior mediterráneo (Aura, 1986).
Azagayas, varillas, arpones y anzuelos rectos, éstos en
menor medida pues hasta ahora parecen restringuirse a la
costa oriental. andaluza, son los morfotipos que ban servido
para la definición del Magdaleniense sopedor medjterráneo.
Pero, se conocen un buen número de yacimientos y ocupaciones donde la industria ósea está prácticamente ausente y
.la discusión recae sobre la industria lítica, las dataciones radiométricas y los estudios paleoclirnáticos.
A partir de ca. 14.000 BP se advierte una nueva transformación en las técnicas de talla y acondicionamiento de
[page-n-153]
,,
11
..'
~ ~~---~-~
,,
,,
"t:l
1!ol
~
~
j
,,
4
-Wb
....
3
~
l.
. '·'
.
'1 ·
:
~
~
:.¡1
l';::
,
1
;;-,:¡
. .
~
1
:
(WJ -
..
••
.~l~
1:
~
1
(
j; J
~
:
~.
'
~-
~-
~
~.,
6
7
5
10
'1 1
~·
:. t
;;! 1,:
9
.\'
' ·~
;¡
.;
: .r
• :le
~~
"
13
o
3
12
Fig. VII1.2.: Arpones de yacimientos del País Valenciano. 1 a 3: Cova del Parpalló (Pericot, 1942); 4: Cova Foradada (Aparicio,
1990); S a 7: Cova de les Cendres (Villaverde, 1981 ); 8 a 11: Cova Matutano (el 9 del nivel llc, el resto del m salvo la pieza dudosa
nt1mero 13 que es del IV) (OIUia tt al., 1985). Reproducidos a partir de las publicaciones citadas.
153
[page-n-154]
las industrias líticas. La talla laminar se generaliza y el utillaje microlaminar alcanza un peso específico en la mayoría de las series. Ambos rasgos, junto al comportamiento de
algunos grupos -básicamente raspadores y buriles- han
servido en gran medida para elaborar el perfil tipológico
caracterfstico del Magdaleniense superior mediterráneo.
Sin embargo, en el interior de este complejo industrial es
posible apreciar una importante variabilidad que llega incluso a difuminar las fronteras entre el Magdaleniense superior-final y el Epipaleolítico microlaminar (Aura, 1986 y
1992).
La proyección de los índices de utillaje microlaminar
y la relación raspador/buril de los conjuntos que poseen
dataciones absolutas, con la excepción de Parpalló, revela
que existen importantes diferencias entre series y yacimientos. La inestabilidad del grupo microlaminar entre las
series anteriores al 12.000 BP coincide con un comportamiento más sostenido de la relación R/B (Fig. Vill.4). Se
puede afirmar que Jos intervalos de variación de la relación RJB son más cortos, definiendo una tendencia a situarse por debajo de la unidad a medida que nos acercamos al Holoceno. Intencionadamente, se han incorporado
series epipaleolíticas datadas en el X11 milenio BP para
apreciar mejor los recorridos.
Es difícil establecer covariaciones constantes entre ambas variables y la presencia/ausencia de industria ósea, pero
básicamente existen cinco espectros de variación:
-Conjuntos ricos en utillaje microlaminar (> 30 puntos), con una relación RJB favorable a los primeros y
con industria ósea: puntas, v·a tillas o arpones: Parpalló.
- Conjuntos rloos en utillaje microlaminar, con una relación R/B favorable a los segundos y con industria
ósea: puntas, varillas o arpones: Cendres, Nerja -y
también Bora Gran y Chaves.
- Conjuntos con un grupo micro laminar menor de
1O puntos, una relación R/B favorable a lós segundos
y con industria ósea: puntas, varillas o arpones: MatutanoNyill.
- Conjuntos ricos en utillaje microJaminar (> 30 puntos), con una relación R/B favorable a Jos primeros y
sin industria ósea: Tossal N y 11.
- Conjuntos con un grupo microlaminar menor de 20
puntos, una relación R/B favorable a los primeros y
sin industria ósea: Matutano llb y lb, Malladetes y
Tossal 2b (corte exterior).
~'~~=---H~~-~------------------~----~----~~~-,
·
jO
..
e
~
{?.
~
::;.
:g
~
ó!
~
t
.o
::. ...
8
~
a
i
...
A
;.
1
¡.
A -!
~
!
~
l
i
5
1
!1
i!
tt ...
;<;
..
.:1
~
~
·s;¡:
A
,::
c: · "t
1d ...¡
..
u
.:1
8
~
~
:Z
'1
S
':;
S
i S
¡
.'!
5 ...
.:1
~
at
]
Fig. Vill.4: Índices de utillaje laminar (trazo superior) y relación R!B (trazo inferior) de conjuntos atribuidos al Magdaleniense mediQ-superior, superior-final y EpipaleoiJtico, ordenados según sus dataciones radiométricas.
IG
Nerja/M-16
NerjaN-5+6
Matutanolb
Matutano III
NcrjaN-7
Matutano Ilb
Tossalli
Cendres li
lB
13,9
14,1
6
26
20,7
9,8
3,5
22,7
Todas las agrup.aciones incluyen series datadas en pleno Xlll2 milenio BP, un,a s asociadas a arpones y otras no.
Esta situación revela que bajo una misma atribución existen perf.tles tipológicos diversos y que en algún caso, cabe
la posibilidad de que algunas dataciones hayan podido influir decisivamente a la hora de proponer su atribución al
Magdaleniénse superior (Fig. VTII.S). Sobre esta base resulta djfícil establecer una secuencia evolutiva para la
transformación de Las tres variables empleadadas: ausencia/presencia de industria 6sea, utillaje microlaminar y relación R/B.
Esta situación deriva, en gran medida, de las dos últi·
mas agrupaciones, aquellas que no tienen asociada una industria ósea significativa. El caso de Tossal (IV y 11) en me·
nor medida, pero sobre todo el de Matutano (ilb y lb)
expresa en pleno XIU11 milenio BP los rasgos atribuidos al
Irs·
Im~d
6,9
8,2
15,8
14
5,1
11.9
2,6
7,1
10
16,4
23,7
16
15,5
15,9
Iulam Arpones
Si
11.850 - 12270
Si
11930 -12.190
No
12090
Si
12130
12130
No
12390
No
14,2
No
12390 -12.480
7;1 ;
Si
12650
Fig. Vlil.5: Principales índices tipológicos de conjumos datados en el xmumile.nio y atribuidos
12,5
8,2
22,6
18,3
9
38
11,5
12,9
39,1
11,7
7,4
7,6
20,7
8,4
57,1
30,5
C14 (BP)
al Magdaleniense superior medile.(Tilneo.
154
[page-n-155]
1
1
':\
}1
.
2
4
..
..
o.
w-
•,
'1
8
1\
®
- ~
~
,(
~
~
4.
JJ
9
o
3
Fig. VW.3: Arpones de yacimientos de Andalucfa y Murcia. 1 a 5: Cueva de Ncrja (1, 3 y 5 de N/M- 16), (2 de N{V-5) y (4 de NfV-6);
6 y 7: Cueva del Higuerón (López y Cacho, 1979); 8 a 10: Cueva de los Mejillones. Originales del autor salvo las piezas 6 y 7.
155
[page-n-156]
Epipaleolítico microlam.inar y que de algu.na manera corresponden a la última de las situaciones (Portea, 1973). Consecuentemente, o las variables tradicionalmente empleadas
para la definición del Magdaleniense superior mediterráneo
no recorren la secuencia evolutiva generalmente admitida o
las dataciones son más antiguas de lo que Iealmente les corresponde (Aura, 1992).
La inestabilidad de los índices de utillaje microlaminar
no debe ocultar la importante transformación que subyace
tras la fabricación y uso del armadurismo magdaleniense.
Su principal característica es que constituye un componente
independiente y renovable de los útiles compuestos, pues
dado su tamaño y peso pudo ser montado como herramienta
cortante o más posiblemente enastado como punta o diente
de proyectil sobre asta/hueso o madera. Así lo indican algunos hallazgos puntuales magdalenienses (Allain y Desconts,
1957; Leroi-Gourhalll, 1983) y la abundante documentación
mesolitica (Clark, 1975). Este grupo tipológico es, posiblemente, el que ha sufrido cambios en su forma y tamaño
más rápidos y evidentes entre ca. 14.000 y 7.000 BP.
Comúnmente, y los capítulos anteriores son una buena
muestra, los análisis morfotipológicos del utillaje microlaminar abordan esta categorja de útiles de forma unitaria, posiblemente porque la forma y tamaño deJos soportes son un
atributo compartido. Pero, en su interior existe una importante variabilidad, que en 1a mayoría de los casos queda reducida a una simple cuestión de porcentajes.
Durante la descripción de las series de Parpalló-Talud
se apreció una importante diversidad en la tipometría, posición/combinación del retoque y grado de fracturación de las
hojitas-puntas. El interés por conocer posibles pautas de
combinación de bordes con retoque o su asociación a determinados modos de fracturación promovieron algún intento
de elaboración de una ficha descriptiva específica para las
producciones microlarninares. Finalmente, esas intenciones
no se materializaron en el estudio ·expuesto en páginas anteriores aunque no se han abandonado completamente.
De hecho, en capítulos anteriores se ha destacado a partir del estudio tipométrico restringuido del grupo microlaminar de algunos yacimientos la tendencia a la reducción del
tamaño de las hojitas-puntas a medida que nos acercamos al
Holoceno. Esta evolución que deberá ser contrastada sobre
otras secuencias, incorporando series atribuidas al Epipaleolítico/Mesolftico, se documenta en Parpalló y en menor medida en Nerja, yacimientos que utilizaron materias primas y
fuentes de aprovisionamiento diferentes, por lo que no es un
rasgo estrictamente dependiente de la disponibilidad y tipo
de rocas empleadas para la talla.
Con la intención de desglosar la segura variabilidad intema que existe e.n el interior del grupo, se .han comparado
los valores particulares de algunos morfotipos, o grupos de
morfotipos. Concretamente, han sido obtenidos Jos índices
restringidos sobre el total de utillaje microlaminar -y no
sobre el total del utillaje retocado- de hojitas truncadas
(LT), hojitas de dorso y truncadora (LD +T), hojitas de dorso y denticulación (LD + Dent) y microlitos geométricos
(Gm).
Estos cuatro grupos son posiblemente los que permiten
una más rápida comparación, dado que pueden ser fácilmente obtenidos a partir de los recuentos elaborados con la
lista Bordes-Perrot. Conviene destacar que no abarcan com-
156
pletamente la diversidad de algunos conjuntos, pues en Parpalló-Talud se han reconocido piezas que por su tamaño y
forma encajarían perfectamente en la definición de parageo'
métricos (Bordes y Fitte, 1964).
Para su rápida visualización se han construido dos gráficas. La primera incluye el comportamiento de las cuatro
Ncrja/V-.5+6
Nerja/V·7
Ncrja(M- 16
Cendres-ll
Parpallóff- 1
Parpallóff-2
Parpall6{f-4
llora GClln
o
20
•
•
Resto
lLT
40
•
:lLDT
~ lLDT+DenL
Fig. Vlll6: Desglose del utillaje microlaininar descrito en
conjuntos atribuidos al Magdaleniense superior asociados
a arpones.
Mallaetes
Senda Vedada
Grajos
H. de la Mina'
Mallada
Nerja / M-14
Ncrja /M-15
o
20
•
•
Resto
ILT
40
•
~
60
llDT
lLDT+Dent.
100
80
0
IGm
Pig. VIIJ.7: Desglose del utillaje microlaminar descrito en
conjuntos atribuidos al Magdaleniense superior, superior-final y Epipaleolítico no asociados a arpones.
categorías en conjuntos Magdaleni.ense superior asociados a
arpones (Fig. Vlll.5), La segunda representa otro tanto para
aquellos conjuntos atribuídos al Magdaleniense superior-final y Epipaleolítico, sin arpones (Fig.VITI.6). A pesar de Jo
reducido de las series, y de los efectivos manejados en algún caso, existen diferencias significativas entre las dos categoría-s de yacimientos que puede ser interpretada en términos evolutivos, pero también funcionales.
La diversidad mayor corresponde a las series asociadas
a industria ósea, si exceptuamos algún caso particular,
mientras que la situación es más .heterogénea entre los con-
[page-n-157]
juntos sin arpones. Es el caso de Hoyo de la Mina, Mallada
y Grajos, yacimientos que sirvieron a Portea (1973) para definir un Magdaleniense superior-fmal, sin arpones y con
triángulos/laminitas escaleoas. A este grupo se añaden las
series de Nerja/Mina 15 y 14 y dos conjuntos: Senda Vedada y Malladetes, que o bien son ya epipaleoüticos o se sitúan en el punto de inflexión. Desafortunadamente, series
como las de Matutano o Tossal babñan podido enriquecer
considerablemente esta comparación, al igual que los conjuntos microlaminares, pero no existen datos suficientes
como para permitirlo.
VIII.3.
elaboración se han tenido en cuenta Jos horizontes evolutivos generalmente admitidos para el momento que nos ocupa: Magdaleniense superior, Magdaleniense superior-final y
EpipaJeolitico. En la adscripción de las series y yacimientos
a cada uno de los tres horizontes no se han tenido en cuenta
los resultados del Cl4, sino su perfil tipológico y su cronología relativa eo el caso de las series estratificadas de un
mismo yacimiento (Tabla 24). Es probable que alguna de
estas series pudiera ser reubicada en un horizontre distinto
¿EL FI N DEL CICLO INDUSTRIAL
MAGDALENIENSE?
La fecha de ca. 10.500 BP ha sido utilizada como punto de inflexión de las industrias magdalenienses en su recorrido hacía la conformación de los complejos epipaleolíticos microlaminares. Estas industrias fueron consideradas
como la expresión de un aziloide regional, por su vinculación a la tradición magdaleniense y posición en la secuencia. En su interior se reconocieron tres grupos de yacimientos que en un caso ejemplificaban el horizonte final del
Magdaleniense superior y en los dos restantes correspondfan a otras tantas facies, más o menos sincrónicas y con
algunas diferencias en sus respectivos recorridos evolutivos
(Portea, 1973).
Estas industrias ofrecen una marcada vinculación con
las industrias magdalenienses. La talla laminar se mantiene
y aunque no existen estudios que permitan contrastar algunas observaciones, se intuye que estos soportes laminares
son utilizados preferentemente para la elaboración de proyectiles. Para los restantes grupos tipológico& se aprecian
diferentes proporciones de lascas-hojas que parecen favorecer a las primeras, aunque no se dispone de cuanúficaciones
que lo avalen.
La transformación más evidente que se advierte entre
las industrias lfticas magdalenienses y epipaleolíticas está
en la redistribución de las frecuencias de los grupos tipológicos básicos y en la pérdida de la diversidad del utillaje
microlaminar que parece caracterizar los momentos iniciales y plenos de las industrias magdalenienses. En la industria ósea las diferencias son mayores, llegando incluso a
desaparecer en la mayoda de conjuntos epipaleolíticos;
aunque éste es un rasgo que si nos atenemos a lo comentado anteriormente, parece apreciarse también en algunos
conjuntos del Magdaleniense superior y final. Otro tanto
ocurre con el arte mueble, pues existen datos para pensar
que estas producciones son tmnsgresivas, adentrándose en
el Holoceno inferior (Villaverde, 1994). Esta situación
transmite la idea de que existe una importante continuidad
industrial entre ambas entidades, reforzada por la ocupación recurrente de un buen número de yacimientos durante
el Magdaleniense superior y Epipaleolltico y por algunas
tendencias señaladas en el uso de los recursos (Aura y Pérez, 1992).
La vinculación industrial entre las industrias magdalenienses y las comúnmente nombradas como epipaleoliticas
microlaminares queda expresada en la Fig. VIU.8. Para su
o
20
•
JG
•
m
40
•
lbc
~ IT
60
.
O
In
•
1nHI
80
El
8
100
lulam
Resto
Fig. VID.8.: Evolución diacrónica de los principales grupos
tipológicos durante el Magdaleniense superior (MSM).
Magdaleniense superior-final y Epipaleolitico Micro-laminar
(EMM).
al propuesto, aunque eUo no afectaría decisivamente a este
recorrido. El gráfico recoge la media de Jos principales grupos tipológicos, mostrando una inversión de sus índices:
raspadores, truncaduras, muescas-denticulados a la alza; buriles y utillaje microlaminar a la baja.
Estas tendencias evolutivas difuminan importantes diferencias entre series y yacimientos debidas a la variabilidad
porcentual de los principales grupos. Pero, sobre todo, plantean serias dificultades a la hora de establecer una ruptura
neta entre las industrias magdalenienses y epipaleolíticas. A
esta situación se añade el manejo de denominaciones diversas para nombrar estas industrias -epimagdaleniense, postmagdaleniense, epipaleolftico microlaminar o mesolític~
y que en la mayoría de los casos tienen un sentido más cronológico que cultural.
Lo específico en este caso es que el desarrollo de esta
tecnología coincide en un momento determinado de su evolución con un cambio paleoecológico de alcance global: el
deshielo y el inicio del Holoceno. Las secuencias arqueológicas -sobre todo las de la Europa más septentrional- establecen una importante transformación técnológica, eco;
nómica y social coincidiendo con la implantación de las
condiciones bioclimáticas actuales, situación que se ha
trasladado sin los debidos matices a la Europa meridional.
El reflejo de estos modelos da lugar a una asociación latente entre Tardiglaciar 1industrias magdalenieoses y entre
Holoceno 1industrias epi paleolíticas, que asume la existencia de dos tradiciones industriales con unos contenidos es-
157
[page-n-158]
pecíficos, pe&e a admitir una innegable continuidad que se
expresa al nombrar como epipaleolfticas las industrias bolocenas.
Una posible alternativa a esta dinámica de incorporación de términos diferentes para nombrar conjuntos que industrialmente participan de una misma tradición quizás se
158
encuentre en valorar hasta que punto se trata de dos complejos industriales diferenciados o de simples bo(izontes evolutivos de un único complejo industrial y que a partir de un
determinado momento -¿el tránsito Tardiglaciar 1Holoceoo?- pasa a ser nombrado como epipaleolftico (epimagdaleniense).
[page-n-159]
IX.
LOS YACIMIENTOS Y LA SUBSISTENCIA
Los yacimientos arqueológicos que contienen industrias
magdalenienses presentan diferencias de tamaño, situación,
distribución y contenidos. La finalidad de este capítulo es
describir algunos de estos rasgos, incorporando al mismo
tiempo un elemento no tratado en páginas anteriores: la fauna asociada a estas ocupaciones. Este último componente ha
sido objeto de recientes aproximaciones, intentando en la
mayoría de los casos relacionar las tendencias diacrónicas
descritas en la composición de los conjuntos faunísticos con
las transformaciones tecnoindustriales (Estevez, 1987; Davidson, 1989; Aura y Pérez, 1992; Villaverde y Martinez,
1992). En este caso se pretende prestar atención tanto a sus
recorridos comunes como a las diferencias entre yacimieJltos, aunque los datos disponibles para abordar ambas cuestiones sean desiguales y escasos.
IX. L
LA DISPERSIÓN DE LOS YACIMIENTOS
Resulta difícil evaluar si los actuales unidades biogeográficas de la región mediterránea peninsular tuvieron su
antecedente en el Tardiglaciar (Martínez Andreu, 1992). La
ralentización aparente de los cambios bioclimáticos y la diversidad de unidades que la integran no permiten evaluar lo
ocurrido durante un episodio temporal tan breve. Previsiblemente, Jos grupos humanos se vieron más afectados por el
ascenso del nivel del mar y de la búmcdad que por las oscilaciones térmicas o las transformaciones del relieve (Fumana!, 1986; Dupré, 1988; Badal, 1990).
Los cambios del nivel del mar originaron un retroceso
de la línea de costa hacia sus márgenes continentales, inundando una llanura costera que paulatinamente redujo su extensión. A este proceso global se añadió, posiblemente en
época reciente, la ocultación y/o destrucción de los yacimientos situados al aire libre causada por la acción antrópica
y la consecuente modificación de la dinámica sedimentaria,
generando procesos de colmatación de valles y estuarios por
la denudación de vertientes (Fumanal y Calvo, 1981; Hoffman y Scbulz, 1987; Fumanal, 1990; Jordá Pardo, 1992).
Ambos procesos mediatizan la actual percepción dé la dis-
persión de los yacimientos con industrias magdaleruenses
-y en general los de edad paleoHtica y epipaleolitica.
La pérdida paulatina de tierras emergidas se produjo en
el contexto de unas condiciones relativamente templadas,
sobre todo en relación con lo ocurrido en la región eurosiberiana, aunque en su interior se reconocen algunas pulsaciones frías. El grado de húmedad debió jugar un papel decisivo en la conformación de determinadas asociaciones
vegetales y en menor grado macrofaunísticas, dada la aparente adaptabilidad de los ungulados básicos: la cabra montés y el ciervo. Los datos paleobotánicos y paleontológicos
parecen señalar una mayor continuidad de las condiciones
húmedas desde el interestadio tardiglaciar, estabilizándose o
incrementándose los taxones termófilos -Qut:rcus sp.,
Olea europaea ...- y añadiéndose a los catálogos faunísticos algunos mesomamíferos propios del biotopo forestal
-Capreolus capreolus y Rupicapra rupicapra- (Dupré,
1988; Badal, 1990; Aura y Pérez, 1992).
Estos datos proceden en la mayoría de los casos de yacimientos arqueológicos situados sobre la franja litoral, desconociendo si estas tendencias se registraron. también en la
extensa altiplanicie interior, su intensidad y su ritmo. Si las
condiciones actuales son significativas de lo que ocurrió en
el pasado, previsiblemente los rebordes prelitorales y la llanura costera disfrutaron de una menor variación térmica y
de un mayor grado de húmedad que las áreas interiores. Actualmente es as( y salvo alguna excepción, las regiones situadas tras Jos sistemas montañosos que se disponen más o
menos paralelos a la costa tienen unos índices de pluviometría menor y unas condiciones tér:micas más continentales.
Estos contrastes pueden servir para justificar la desigual
densidad de yacimientos y evidencias en las dos áreas manejadas, concentrándose la mayor parte sobre una franja de
aproximadamente 50 lcm desde la línea de costa actual (Fig.
ill.l). La asimetría entre el interior peninsular y las áreas
relativamente bien conectadas con la llanura costera puede
ser explicada a partir de sus diferentes condiciones de conservación y visibilidad, o por su desigual nivel de prospección y estudio. Pero, tampoco conviene asumir que, en
igualdad de condiciones, las grandes áreas abiertas situadas
159
[page-n-160]
- 42'
•
>lOCO m
...,.
1
r
o
~·
2·
50
•••
1: Co110 Matucano (M ).
2: Cavo deis 8/ous (M).
100km
3: Covo del Porpal/6 (M)
4: Tossal de lo Roca (M).
5: Cava del Barronc (M).
6: Cava Fosca de Vol/ d'Ebo(P).
7: Cava Rein6s (P).
8: Cava de les Cendres (M) .
9: Cueva de Jorge (P).
10: Cueva Ambrosio (P+M).
JI : Piedras Blancos (P).
/2: Cueva de Nerjo ( P+M).
13: Cut110 Victorio(P).
14: Cueva del Higuer6n (P).
15: Cueva Na110rro (P).
/6: Cueva del Toro (P).
17: Palomos 1 (P).
18: LA Moti/la (P).
/9: LA Pileta (P).
20: Doña Trinidad (P).
21: Malalmuerzo (P).
22: El Pirultjo (M ).
23: El Morr6n (P).
24: El Nifio (P).
Fig. JX.I: Distribución de los yacimientos con arte parietal (P) y mobiliar (M) situados entre el río Ebro y Gibraltar.
tras los relieves periféricos pudieron contar con un volumen
de yacimientos y evidencias similar al conocido para los
bordes continentales. Las diferencias interregiooales deben
existir -independientemente de la conservación diferencial-, dado que los recursos no se disponen de fonna continua y homogénea y que los yacimientos son resuJtado de
ocupaciones únicas o recurrentes en función de la potencialidad de las áreas en que se ubican y de los medios técnicos
y estratégicos de los grupos humanos que las recorren (Binford, 1980).
La franja prelitoral ofrece, potencialmente, una mayor
diversidad de ambientes, lo que por sí mismo podría justificar su utilización preferencial por parte de los grupos cazadores, pescadores y recolectores tardiglaciares. A su mayor
potencialidad ecológica se añade otro aspecto decisivo para
la supervivencia y reproducción de los grupos bumanos: la
vertebración de las diferentes unidades biogeográficas que
componen este extenso territorio es posible, fundamentalmente, a través del eje costero. Este corredor debió sufrir
cambios importantes en su extensión y morfología durante
el periodo estudiado por la traslación de los ambientes sedimentarios costeros y el progresivo estrechamiento de las
superficies continentales (Aura, Fernándcz y Fumanal,
1993).
Su recorrido debió ser relativamente fácil entre el río
Ebro y los cabos de Palos-Gata, estrechándose desde este
160
punto a Gibraltar por el avance de los contrafuertes béticos
hasta configurar un márgen continental abrupto. El acceso
desde este eje costero al interior peninsular es diverso por la
disposición estructural de los relieves y sus cambios de altitud.
La confluencia de dos corredores naturales costa-interior en el área central del territorio valenciano, Júcar-Canal
de Montesa y alto Vinalopó, configura una de las mejores
vfas de comunicación con la altiplanicie de Almansa. El
mismo curso medio del Vinalopó logra enlazar con la Vega
Baja y cuenca del Segura, conectando con el litoral meridional hasta los cabos de Palos-Gata (Aura, Femández y Fumana!, 1993).
Desde Murcia, el Segura pennite transitar hasta los llanos de Hellín-Almansa a través de las cuencas de Cieza-Jumilla-Yecla; mientras que el eje Murcia-Totana-Lorca, siguiendo el Guadalentín, es posiblemente la mejor vía de
acceso a la alta Andalucía a través de las sucesivas depresiones terciarias que se disponen a lo largo del surco intrabético.
Desde Andalucía oriental, los ríos-ramblas de Almanzora, Almeda y Guadalfeo configuran otros tantos corredores
entre la costa y las cuencas intrabét1cas de Baza, Guadix y
Granada. Mientras que a través del Vélez, Guadalhorce y
Guadiaro es posible acceder a la depresión Bética y/o al
Guadalquivir.
[page-n-161]
La disposición de los relieves permite pensar que la articulación de los diferentes ambientes que se encadenan entre el Ebro y Gibraltar se produjo a través del eje costero.
Además de esta posible vía de interconexión regional existen vías interiores, algo más complejas en la mayor parte del
País Valenciano y aparentemente más factibles en su tercio
meridional. Desde esta área se abre una doble alternativa
interior desde los llanos de Almansa y el corredor Yecla-Jumílla que, bordeando -o superando-- las sierras subbéticas
de Cazorla-Segura, logra conectar el óvalo central valenciano con las depresiones terciarias y cuaternarias intrabéticas
y el alto Guadalquivir. Esta vía encu. ntra puntos de apoyo
e
en la distribución del arte paleolítico (Fig. IX.l).
La posición de los yacimientos en relación a estos posibles viales de comunicación muestra algunas diferencias entre el País Valenciano y Andalucía, aunque el reducido número de yacimientos implicados y algunas diferencias a
nivel de registro -especialmente en lo referente al arte parietal- no permiten ir más allá de su comentario. Murcia
constituye, en éste y otros aspectos, un puente entre ambos
territorios.
Sobre el eje costero o en los valles a media altura bien
conectados con el llano litoral se concentran la mayor parte
de los sitios de ocupación y yacimientos con arte parietal y
mueble del País Valenciano. En el tercio meridional de este
territorio se dispone el corredor del Vinalopó, quizás la vía
que permite un mejor tránsito costa-interior desde el Ebro a
Gibraltar. En su cabecera se abre a los llanos de Almansa y
la Meseta, mientras que en su curso inferior conecta con la
Vega del Segura y el Campo de Cartagena. Este eje NO-SE
configura un auténtico redístríbuídor.
La dispersión de los sitios de ocupación y estaciones
con arte parietal y mueble de Andalucía oriental ofrece también una disposición costera, aunque combinada con yacimientos situados sobre los áccesos a las cuencas y altiplinacies interiores: Cueva de Jorge sobre un afluente del Segura,
Cueva Ambrosio en la cuenca del Guadalent{n, Piedras
Blancas sobre la del Almería y Trinidad sobre la del Guadalhorce. Igualmente la vfa más interior tiene sus jálones
en la Cueva del Niño -situada en Albacete~, El Mop-6n y
El Pirulejo. La Cueva de Malalmuerzo queda en el interior
del surco intrabético y La Pileta y Motilla están conectadas
con la cuenca del Guadiaro (Fig. IX.1).
Desafortunadamente, existe en Andalucía lo que no se
conoce en el Pafs Valenciano - salvo alguna excepción- y
a la inversa. Los sitios de ocupación con estudios paleoambientales y cronoestratigráficos se concentran en Valencia;
las estaciones con arte parietal en Andalucía, en algún caso
con yacimientos arqueológicos en su zona externa. Esta situación contrasta con lo que ocurre en otras regiones de! suroeste europeo - p.e.: el Cantábrico--, en las que sitios de
ocupación y estaciones parietales mantienen una disposición m.á s continua sobre el territorio y una proporción menos polarizada.
Las diferentes tradiciones de investigación arqueológica, menos sensible al estudio de los desarrollos anteriores a
la neolitización en el caso andaluz, la propia configuración
espacial y topográfica de cada una de estas regiones y algunos factores mencionados pueden servir para difuminar estas diferencias, tal y como son percibidas actualmente. Pero,
lo que tampoco conviene olvidar es que la facies mediterrá-
nea --desde el Ebro a Gibraltar en su sentido más restrictivo-- duplica o triplica la extensión de cualquiera de las unidades espaciales de análisis manejadas para el suroeste europeo. En su interior es posible una sudivisión regional a
partir de algunos rasgos desigualmente conocjdos. La presencia de un importante núcleo de arte parietal, el uso de los
recursos marinos al final del Tardiglaciar o el empleo de determinadas materias primas ya han sido manejados a la hora
de establecer diferencias entre el registro paleolítico actualmente conocido de Andalucía y el País Valenciano (Aura,
1988 y 1992; Aura y Pérez, 1992).
IX.2.
LOS YACIMIENTOS: ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
Los yacimientos situados al aire libre son escasos y su
grado de integridad es bajo al estar afectados por procesos
postdeposicionales que dan lugar a la asociación de materiales diversos --desde monotipos solutrenses a piezas típicamente neoüticas-. Esta situación favorece la visión, un
tanto convencional, de un hábitat preferentemente localizado en cuevas y abrigos. Al mismo tiempo, se manifiestan
rasgos que señalan una importante continuid ad entre eJ
Magdaleniense superior y Epipaleolítico microlaminar. Junto a la perduración de un similar equipo industrial se advierte en muchos casos la ocupación recurrente de los mismos
yacimientos (Aura y Pérez, 1992). Este dato contrasta con
lo descrito para la sucesión. Solútreogravetiense- Magdaleniense antiguo.
Los asentamientos muestran algunos rasgos comunes en
lo referente a su ubicación, entorno, tamaño y contenidos,
enjuiciable desde la presencia 1 ausencia de determinados
componentes -cultura material, fauna y espesor de los sedimentos con restos arqueológicos~. Existe cierta regularidad en la localización sobre zonas de contacto (llanuras
litorales- primeros reüev.es) o dominando amplios valles,
sobre unos límites topográficos y ecológicos que previsiblemente permiten controlar la transición entre ambientes. Son
también frecuentes los situados sobre entornos no tan diversificados, como.cabeceras de valles interiores o áreas de topografía a~rupta. Estos últimos se conocen desde momentos
anteriores al Tardígla.ciar, aunque parecen multiplicarse durante el tránsito al Holoceno,
La orientación de abrigos y cuevas es muy diversa, pero
coincide casi siempre con la propia de la alineac~ón montañosa en la que se .inserta. Su acceso a puntos permanentes
de agua y a fuentes de materia prima puede ser relativizada,
dado que desconocemos su funcionamiento o disponibilidad
en el momento de las ocupaciones; otro tanto se puede decir
con respecto a su posición en relación a la línea que ocupaba la costa ya que su situación actual no es relevante de la
que ocuparon en el pasado (Fig. IX.2). En so distribución
altitudinal se aprecia una cierta regularidad entre O y 500 m,
perdi.e ndo efectivos a partir de esta cota. La combinación de
estas variables pudo ser determinante para su elección como
hábitat, la época y duración de las ocupaciones, aunque no
resulta fácil articular todas estas variables (Aura, Femández
y Fomanal, 1993).
161
[page-n-162]
Tipo
Cueva
Abrigo
Cueva
Abrigo
Matutano
Senda Vedada
Parpalló
Tossal
Cendres
Caballo
Algarrobo
Mejillones
Grajos
Nerja
H. de la Mina
Dimensiones Allllud s.n.m. Distancia al ma: ArteP/M
150
351
1Skm
M
?
X
X
Puntas
X
X
X
X
X
Arpones Anzuelos
X
150
.ao.km
450
10km
300
680
22km
M
M
soo
50
0,2km
M
135
135
2km
200
200
14km
X
7
150
1 km
X
X
100
500
45km
~00
158
1 km
X
X
X
300
250
1 km
X
X
200
Cu.wa
Cueva
Cueva
200
300
Cueva
Abrigo/Cueva
Abrigo/Cueva
Cueva
Abrigo
Cueva
Higuerón
Victoria
Adorno
X
250
1 km
?
X
X
X
X
?
P/M
p
?
X
X
X
p
7
X
Fig. 1X.2.: Rasgos descriptivos y registro arqueológico de algunos yacimientos con ocupaciones magdalenienses y cpipalcoüticas.
200
llcm
150
Las evidencias arque<>lógicas recuperadas en los yacimientos con industrias magdalenienses son similares, aunque existen importantes variaciones de frecuencia y densi dad. Lo más significativo quizás sea la presencia 1ausencia
de dos clases de objetos: el arte mueble y los arpones (Fig.
IX.2), si bien la diferente calidad de los datos actualmente
conocidos o la escasa extensión de superficie excavada en
Nerja
Acanthoavdia sp.
Thcocloxu.t nuviolilit
Cerithium sp
Chlamys sp (7)
Collumbclla rustica
Conus mcdilerraneus
Cyelope nerilea
Trivia monacha
Tlurilella 1p
Turrilella lriplic:ata
Glycymeris sp.
Ullorina obtu.~ala
Uuorinasnxtalis
Ccrnstodcrma cduiG
P«ten jaeobeus
l'ectcn sp.
l'ectuneulu.t exolcla
Dcntalium sp.
Oonu INnOJius
N~lic:vius hebrnrus
Na.uasJ).
Actron lorn~tolis
Occnebrn SJl.
Dilo! lo
Towl
~
~
~
~
Pam\116 Matutano
"
~
~
J.
~
u
X
X
X
X
X
X
X
X
ll
ll
X
ll
ll
ll
X
X
XJt
X
loclwltia doca
Utillojc f
Totol
N-/mJ
Tolol
34(Vl
o
o
M:lllltano la
1,04
536,45
t
Mawtano lb
$U
o
o
Malul:\no lla
95
95
o.c.
201.1
1
Matul:\no'llb
301
3,1
Malu~111o llc
12
151.1
2
6.7
276
91,5
14
Malulwlo 111
4.34
MalubnoiV
ll
12
G9
2
Senda VcW
11.6
l.J
36
13.4
Plup:lll6 rr- 1
676
llU
36.t
134$
533,7
91
P~aq>:JIIó rr-2
29,5
612
59
P:vp:ill6 rr-4
122A
Toss;sl-1
1200
21>1
Toss;sl-11
154.9
112
267
Tossnl-111
35
1"oss31-tV
14?
1273
o
47,S
CAI>ollt>llh
31
o
)2
3.4
Cobolln IV
3
21
1.9
I&.S
4
Alprrt>bo 2·.S
116
1.1
Nttjo/M-14
22.~
3
13<'-'
1
Ner":vM·IS
15.33
3
256
23
S.9
Norjolllf·lli
$36
t:I?A
71.4
242.8
25
NN·$+6
SS
1~4
10
20
NN-1
77
m
~
~
1990). El uso de la malacofauna con fmes ornamentales insiste en la ocupación y/o contacto con la Llanura litoral (Bailey y Davidson, 1984).
Las diferencias entre yacimientos son mayores cuando
comparamos sus densidades de útiles retocados, industria
ósea y plaquetas por metro cúbico de sedimentos. Los índices incluídos en la Figura lX.4 deben entenderse como una
ll
X
ll
X
X
Fig. rx.3: Malacofauna ornamental asociada a ocupaciones
magdalenienses y epipaleoüticas. (Nerja: Jordá Pardo, 1986c;
Caballo: Martfnez, 1989; Tossal: Cacho, 1986; Parpalló: Soler, 1990; Matutano: Olaria et al., 1983).
VloqlldoU
Total
1
2
N"/ml
o
o
o
o
2
1
1
3,1
0,3
0,3
G.6
2,01
o
o
71
26,4
60
23.1
2<1
12
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
0.2
o
o
o
o
Fig.IX.4: Densidad de materiales en diferentes niveles/estratos con industrias magdaleoienses. Fuente: Matutano (Oiaria
et al., 1985); Senda Vedada (Villaverde, 1984); Parpalló-Talud (Aura. cf. capftulo IV); Tossal de La Roca (Cacho et al.,
1983); CabaUo y Algarrobo (Mart(nez, 1989); Nerja (Aura,
1986 y l988).
la mayoría de yacimientos no permiten mayores comentarios. Otro tanto se puede afirmar sobre los elementos de
adorno, mayoritariamente elaborados sobre piezas malacológicas (Fig. DC3), ya que en esta región los colgantes sobre hueso o dientes de animales son escasos, lo que contrasta con lo sucedido con otras facies contemporáneas (Soler,
162
referencia, puesto que las superficies excavadas son reducidas y en la mayoría de publicaciones no se refleja el volumen de sedimentos excavados -tan sólo la superficie en el
mejor de los casos- . Tampoco se conoce qué extensión de
los abrigos-cuevas puede ser computada como área de ocu-
[page-n-163]
pación, ni la velocidad d.e sedimentación, los prQCesos postdeposicionales o la paleotopografía de la cavidad, variables
que quizás convertirían en inviable cualquier intento de
comparación. A pesar de estas reservas, los datos reflejan
que las cu~vas de mayor tamaño incluyen evidencias
arqueológicas de todo tipo -arte mueble y/o parietal, industria ósea, adomo, además de industria lítica- y que en
general ofrecen una densidad de materiales mayor que los
abrigos-cuevas de dimensiones reducidas. Los datos del
Tossal de la Roca se desmarcan de esta tendencia y del resto
de yacimientos, pero proceden de una superficie muy reducida: 0.75 x0.35 m (Cacho et al. , 1983: 81).
Estas variables al s.er combinadas, en algunos casos,
con el tamaño y la continuidad en las ocupaciones permiten
visualizar, desde un enfoque puramente descriptivo, dos
grandes categorías de yacimientos que evidentemente no
explican todo el espectro de situaciones. La primera, formada por los abrigos-cuevas de dimensiones reducidas y una
cierta unidad espacial que presentan ocupaciones únicas y/o
una baja densidad de materiales. Ejemplos de esta categoría
de yacimiento podrían ser la Senda Vedada, el Barranco de
los Grajos y alguno de los yacimientos del Campo de Cartagena. La otra categoría incluida los yacimientos con evidencias de ocupación más intensa y repetida, que en ocasiones
se asocia con su condición de cuevas, su mayor tamaño y
localiz·ación costera. Este sería el caso de Cendres, Nerja y
el núcleo de La Cala (Málaga) y con alguna diferencia, tambjén de Matutano, Parpalló y Tossal.
La construcción de una tipología de los asentamientos
debería apoyarse también. sobre el reconocimiento de pautas
de representación diferencial en la fauna. Previsiblemente,
las ocupaciones cortas deben estar caracterizadas por un
consumo preferente d.e las partes marginales y de más dificil conservación, estando poco representadas las marcas de
carnicería causadas durante el fileteado. Por su parte los yacimientos con una mayor estabilidad y duración centrarán
una parte de sus actividades en Los sistemas de conservación, descamando las partes más adecuadas y originando un
gran número de marcas durante este proceso. Son temas
abiertos, sobre los que se sigue trabajando y que en un futuro pueden aportar nuevos elementos de discusión (Aura y
Pérez, 1992).
IX.3.
EL USO DE LOS RECURSOS
Los conjuntos faunísticos asociados a las industrias
magdalenienses se componen de un número de especies
bastante estable al que se incorporan en cada caso y en diferente proporción otros recursos «menores». Si nos atenemos
a los datos puramente cuantitativos, los lagomorfos son el
grupo más numeroso. Los ungulados constituyen la: segunda
agrupación, citándose Ja presencia del ciervo, cabra montés,
équido, uro, jabalí, rebeco y corzo. La baja frecuencia de
carnívoros es un dato común, aunque hay que resaltar el que
existan diferencias entre yacimientos en cuanto al número
de restos y de especies. Los restos identificados se reparten
entre el lince, gato montés, lobo, zorro y tejón (Tabla 24).
La lista de mamíferos se completa con algunos restos de
foca mediterránea -Monachus monachus-, descrita desde
el Solutrense al Neolítico en Nerja (Boessneck y Von den
Driesch, 1980; Alcalá et al., 1987; Pérez Ripoll, comunicación personal) y que recientemente ha sido citada también
en la Cova de les Cendres (Martínez in Fumanal, Villaverde
y Bernabeu, 1991). Ambas identificaciones se suman a la
antigua referencia de Gorham's Cave (Waechter. 1964) y la
más dudosa de Hoyo deJa Mina (Such, 1919).
Este catálogo se amplía al incorporar los recursos considerados tradicionalmente como complementarios por su
bajo aporte y utilización coyuntural. Así, restos de anátidas,
galliformes y otras aves de diferentes ordenes han sido descritos en Volcán, Cendres y Nerja (Davidson, 1989; Martínez in Fumanal, Villaverde y Bernabeu, 1991; Eastham,
1986), señalándose su presencia en otros yacimientos. Del
mismo modo, los moluscos marinos y continentales son frecuentes en la gran mayoría de depósitos de la época. Su
aprovechamiento económico encuentra apoyos en los yacimientos costeros de Málaga y Murcia (Jordá Pardo, 1986c;
Martínez, 1989).
La pesca fluvial también esta documentada en la región
mediterránea, al menos, desde el Paleolítico superior inicial
(Juan-Muns, 1987). El número de restos recuperados parece
aumentar a medida que nos acercamos al Tardiglaciar, aunque el catálogo de especies es reducido. En Jo que respecta
a la pesca marina, si exceptuamos las citas no confirmadas
que para el Paleolítico medio existen en la costa sur-oriental
(Devll's Tower y Complejo Humo), todas las referencias
proceden de yacimientos costeros -a excepción de un resto
de espárido hallado en los niveles superiores de Parpalló
(Sarrión, comunicación personal)- y están asociados a industrias magdalenienses: Cendres (Rodrigo, in Fumanal, Villaverde y Bernabeu, 1991 ), Caballo (Marúnez And.reu,
1989) y Nerja (Rodrigo, Juan-Muns y Rodríguez, 1993).
Salvo Nerja, los yacimientos han proporcionado un conjunto muy reducido de .restos pertenencientes en su mayoría al
pagel, la lubina y la dorada.
Los recursos vegetales fueron posiblemente importantes
en latitudes bajas como la nuestra (Ciark:e, 1976), aunque
se conocen pocos datos para los yacimientos situados al Sur
del Ebro, debido quizás a las técnicas de recuperación
(Buxó, 1990). Esta situación previsiblemente cambiará en
los próximos años, pero de momento existen algunas referencias para la Cueva del Caballo (Martínez Andreu, 1989),
el Tossal (Cacho, 1986) y Nerja, que ha ofrecido piñones,
semillas de Olea y Quercus a lo largo de su secuencia paleolÍtica y epipaleolftica (Guillen, 1986; Badal, 1990).
IX.3.1.
TENDENCIAS DIACRÓNICAS
Los conjuntos faurústicos estudiados son todavía escasos, de ahí que nuestro mayor interés se centre en la descripción de las tendencias generales que describen las especies fundamentales a partir de los recuentos globales del
número de restos. Con este fin se han incluído también la
datos correspondientes a] Epipaleolítico microJaminar. En
todos los casos se asume que los restos asociados a las industrias magdalenienses -macro y mesomamíferos, 1agomorfos, aves, moluscos y peces- tienen un origen antrópico, mientras no existan estudios tafonómicos que indiquen
lo contrario (Aura y Pérez, 1992).
163
[page-n-164]
Magdnlcnicnsc nnliguo
Magd¡¡J¡:nicnsc superior Epipulcolítico micl'ol:uninar
NR
Eqtii/S sp.
Bossp.
Cervus clnphus
Cnwn {'yreunicn
Rupicapra rupica,,n
Su.r scrnpha
Camivoros
'lo
NR
151
80
660
838
8,71
4,61
38.1
48,38
106
5
1765
. 1280
1
29
o
1
o.os
2
0,1 1
~gormorlos
Aves
NR
'lo
O.o9
33
2
2371
1400
39
70
0,21
0.01
IS.S9
9.2
0.25
0,46
0,27
R7,31
1,11
81
10937
272
0,53
?1,93
1,78
'lo
0,35
0,01
5.88
4,26
o
Rl
26194
537
Fig. IX.Sa: Resumen de los restos faunísticos asociados a conjuntos magdalenienses y del Epipaleolítico microlaminar.
Los lagomorfos son la especie más estable y frecuente
durante el Magdaleniense superior y Epipaleolítko microlaminar (Fig. IX.Sa y Tabla 24). Su presencia no puede ser
explicada completamente por procesos tafonómicos relacionados con la desocupación humana de cuevas y abrigos
-madrigueras y aportes de rapaces y carnívoros-. Su utilización económica durante el. Paleolítico superior y Epipaleolítico, ha sido argumentada en trabajos recientes a partir
del estudio de la$ marcas de carnicería y desarticulado, patrones de fracturación y señales de fuego que presentan un
buen número de restos (Pérez Ripoll, 1992 y 1993).
La evolución del grupo de ungulados muestra variaciones importantes con respecto a la primera mitad del Paleolítico superior regional pues basta los primeros momentos
solutrenses Equus sp. y Bos sp. ofrecen valores por encima
del 30 %, enlazando sin grandes ruptura& con el Paleolítico
Medio (Pérez Ripoll, 1977; Estévez, 1980 y 1987; Davidson, 1989; Villaverde y Martínez, 1992). El retroceso de
ambas especies configurará durante las ocupaciones con industrias magdalenienses y epipaleolíticas un binomio dominante constituído por Cervus elaphus y Capra pyrenaica.
La relación entre estos dos especies básicas esrá en ocasiones muy polarizada sobre una u otra, posiblemente en relación con el entorno en que se ubican los yacimientos.
Para la fauna asociada al Magdaleniense antiguo contamos únicamente con los datos de Parpalló (Davidson, 1989:
etapas 2 a 4) cuya composición ejempljfjca esa tendencia a
la baja de équidos y bóvidos en beneficio del ciervo y la cabra montés. Esta distribución de especies es prácticamente
idéntica a la ofrecida por el Solútreogravetiense del mismo
yacimiento (etapas 5 y 6). Se desconoce el peso de los lagomorfas, ya que al parecer sus restos no fueron recuperados
durante la excavación (Davidson, 1989).
La etapa 1 de Davidson (1989) se corresponde con un
episodio de difícil adscripción a partir de la cultura material:
el tránsito Magdaleniense antiguo- Magdaleniense superior,
aunque la fauna muestra un recorrido coherente con la evolución descrita .basta ahora. Por primera vez el ciervo se
equipara a la cabra montés, équidos y bóvidos insisten en su
retroceso y el jabalí, en cualquier caso testimonial, ofrece su
frecuencia más alta. Este espectro faunístico es ahora coherente con la propia ubicación del yacimiento, situado en la
cabecera de un estrecho valle cuya morfología recuerda en
algún punto las formas alpinas y con importantes desniveles
164
a su espalda, allí donde se ubica la Cova de les Malladetes.
En todo caso, se han señalado algunas reservas sobre la
correspondencia entre las unidades de estudio de Davidson
y las de la secuencia industrial actualmente manejada que
imponen mostrar cierta cautela a la hora de valorar estos datos como representativos de la dinámica del yacimiento (Villaverde, 1991-1992).
EMM
MSM
MAM
o
•
8
Equussp.
Bossp.
20
•
~
tíO
40
Ce.rvus el.aphus
Capra pyrenaica
!10
O Rupicapra
•
100
iii1 Carnívora
Sus scropha
Fig. lX.Sb: Frecuencias de los ungulados básicos asociados a
conjuntos del Magdaleniense antiguo (MAM), Magda1cniense
superior (MSM) y Epipaleolítico microlaminar (EMM). Los
inventarios pueden ser consultados en la Tabla 24.
Estas tendencias enlazan con lo señalado en otros yacimientos, aunque la ausencia de datos para el primer metro de
Parpalló y la imposibilidad de buscar una contextualización
próxima a través de Volcán (Davidson, 1989: 183 y 184),
impiden completar Ja secuencia más larga del mediterráneo.
En el resto de yacimientos con industrias magdalemenses y
del epipaleolítico microlaminar el ciervo y la cabra montés
son las especies más frecuentes. En éstos se observa que junto al retroceso de los grandes ungulados -caballo y uro-se produce Ja incorporación de especies de mediano tamaño
-Rupicapra rupicapra y con dudas de Capreolus
capreolus- y la mayor presencia del jabalí -Sus
[page-n-165]
scropha- (Fig. IX.5b y Tabla 24). Resulta complejo ev·aluar
si estas tímidas tendencias son resultado de Jos cambios
ecológicos que anuncian el l:loloceno, cuando el previsible
aumento de la cobertura forestal favoreció la expansión de
especies como el ciervo, rebeco, corzo y jabali, o si cabe
considerarlas como resultado de una cierta reorientación
económica que encuentra puntos de apoyo en otros procesos
(Aura y Pérez, 1992).
La evolución de los conjuntoS' paleofaunísticos no tiene
una correlación sencilla con las variaciones diacrónicas descritas para el utillaje magdaleniense. En primer lugar, la
sustitución de las puntas de escotadura episolutrenses por
las puntas de asta con monobisel del Magdaleniense antiguo
no parece afectar a la distribución de la fauna que las acompaña en Parpalló (Davidson, 1989), por lo que quizás cambió el equipo de caza pero no las formas de caza. En este
sentido, resulta bastante significativo el que se haya sugerido el uso del arco, aunque sin datos todavía concluyentes,
para lanzar tanto las puntas de escotadura episolutrenses
como las puntas cortas monobiseladas de asta (Jardón et al. ,
1990; Allain, 1989).
Los equipos de caza y pesca del Magdaleniense superior parecen mostrar un grado de complejidad algo mayor.
J unto a la presencia de útíles muy especializados, como Jos
anzuelos rectos y quizás los arpones, existe un amplío conjunto de microlitos - geométricos y no geométricos- que
pudo ser enastado con funciones muy diversas. Especialización y diversificación en la fabricación de los equipos pueden ser relacionadas con el aprovechamiento de nuevos recursos y ambientes (Zvelebil, 1986), lo que coincide con la
ampliación del espectro que se produce en estos momentos.
IX.3.2.
VARIACIONES SINCRÓNICAS
En el interior de las tendencias diacrónicas es posible
percibir yacimientos con tamaños, entornos, secuencias y
registros faunfsticos diversos. Aunque la muestra es reducida, conviene tratar de manera más individualizada los casos
de Cova Matutano, Cova de les Cendres, Abric del Tossal y
la Cueva de Nerja. Estos yacimientos ofrecen ocupaciones
sucesivas atribuidas al Magdaleniense superior y con alguna
excepción también al Epipaleolírico microlarninar, ejemplificando otras tantas situaciones que el sumatorio global de
la Figura IX.5 no expresa. En todos los casos lo Jagormorfos son la especie más represe.ntada, acompañada en diferente proporción por otros recursos menores.
Cova Matutano e$ un yacimiento situado sobre una valle a media altura bjen comunicado con la llanura litoral que
guarda algunas similitudes con Parpalló, si tenemos en
cuenta su Cronología, entorno y posición. Los restos de ungulados de sus ocupaciones magdalenienses (Niveles IV, ill
y Tic) se concentran en tres especies, señalándose una presencia todavía significativa del caballo y la dominancia del
ciervo sobre la cabra (Est.evez in Olaria et al., 1985). La
trayec.toria seguida en los niveles superiores, considerados
aquí como transicíonales o estrictamente epipaleolíticos (llb
y a, lb y a), está marcada por una mayor especialización sobre el ciervo, la caída de équidos y bóvidos y la incorporación del jabalí y corzo, lo que apunta a cierta diversificación
en términos cualitativos (Tabla 23).
La Cova de les Cendres se situa sobre un cantil calizo
prácticamente en la vertical de la actual línea de costa. Su
enromo está caracterizado por pequeños elevaciones de pendientes suaves que en los momentos estudiados debían descender hast{l una llanura litoral de mayor anchura. Su catálogo faunístico está formado por seis especies de ungulados,
destacando el dominio absoluto del ciervo sobre la cabra
montés. La caída de équidos y bóvidos, la progresión de la
cabra montés y la presencia del rebeco en su estrato más reciente son los rasgos más significativos de la evolución producida entre sus estratos m yII (Martínez in Fumanal, Villaverde y Bernabeu, 1991). La composición de este
catálogo, así como la existencia de aves migratorias, unos
pocos restos de peces marinos y foca monje, pueden ser indicativos de una particular situación ecotónica que hace de
Cendres un yacimiento desde el q ue potencialmente se pueden aprovechar recursos diversos (Tabla 23).
El Tossal de la Roca se encuentra en las sierras prelitorales y en línea recta dista, aproximadamente, unos 40
km de la Cova de les Cendres. Su entorno está presidido
por fuertes desniveles, con valles encajados situados por
encima de los 600 metros de altitud y cotas superiores a
!.o s J .000 metros en las cercanías d.e l abrigo. En los niveles
magdaleoienses se aprecia una fuerte especialización sobre la cabra montés, mientras que en los niveles con industrias del epipaleolitico microlaminar équidos y bóvidos alcanzan valores testimoniales, el ciervo y jabalí aumentan
significativamente su pre:sencia y se incorpora el rebeco
(Tabla 23). Esta tendencia al retroceso de la cabra montés
en beneficio del ciervo se repite en ocupaciones posteriores, citándose también el rebeco y jabalí (Pérez y Martínez, inédito).
La Cueva de Nerja se situa muy cerca de la actual línea
de costa, en un entorno quebrado con cotas superiores a los
1.000 m de altitud. En este caso, la morlología de la platafomla y talud quizás han permitido la conservación de una
particular forma de utilización de los recursos, inédita en el
resto del ámbito peninsular durante el Magdaleniense superior (Aura, Jordá y Rodrigo, 1989). La cabra montés es la
especie dominante entre los ungulados, señalándose la presencia del ciervo, jabali y unos pocos restos atribufdos a
Equus sp. Existen algunas diferencias entre la Sala de l a
Mina y la del Vestíbulo respecto a la distribución de frecuencias pero son menores si }as comparamos con la evolución diacrónica del yacimiento. En este recorrido destaca el
aumento de la cabra montés, el jabalí y la foca monje durante el Epipaleolítico (Pérez Ripoll, comunicación personal).
Este reducido grupo de ungulados está acompañado de un
amplio abanico de recursos, en el que junto a los lagomorfos sobresalen los peces, moluscos, equinodermos, crustáceos, aves, algunos .restos de galápagos y de frutos vegetales
(Jordá Pardo, 1986).
La ictiofauna marina se distribuye, fundamentalmente,
entre los espárídos -Sparus aurata, Pagrus pagrus, Pagellus eurytrinus, Diplodus vulgaris-, serránidos -Epinephelus guaza-, murénidos -Dicentrarchus labrax- , escombridos -Scomber japonicus-, carangidos - Trachurus
trachurus- y lábridos -Labrus bergylta-, señaláildose
también la presencia de Acipenser esturio (Rodrigo, JuanMuns y Rodríguez, 1993). Estos datos proceden de u.n muestreo, por lo que no se dispone de la cuantificación total, fre-
165
[page-n-166]
cuencias relativas y un estudio de los tamaños (Rodrigo, comunicación personal).
La evolución de los conjuntos paleofaunísticos de la
Sala del Vestíbulo indica que la explotación sistemática del
medio marino se produjo en Nerja a partir del Xill milenio
BP. Los niveles anteriores a las ocupaciones con industrias
magdalenienses (NV -8 a NV-13) incluyen malacofauna marina -aunque cuantitativamente la continental es más numerosa (Jordá Pardo, 1986 e)-- y la capa NV-8 algunos restos de peces. Esta última situación puede deberse, muy
posiblemente, al contacto discordante descrito entre las capas NV -8 y NV-7. En las ocupaciones epipaleolíticas el
peso de la pesca y la recolección de moluscos es todavía
NV·3/2
NV-4
NV-7/5
NV-1018
NV- 11/13
o
•
•
Doméstica
Macrofauna
20
40
• Lagormoños
1'22 Ave$
60
80
100
O MalacoJcont. El Ictiofauna
•
Malacojmar.
Fig. IX.6: Variación diacrónic3 de los conjuiitos faunfsticos
obtenidos en la Cueva de Nerja. Datos procedentes del sondeo
de la Sala del Vestíbulo (Jordá Cerdá et al., 1991).
mayor, constatándose igualmente en lo niveles neolíticos
(NV-3 y NV-2), cuando se incorporan ovicápridos y cereales domésticos (Fig. lX.6).
Los datos de estos cuatro yacimientos parecen indicar
que existe una relación entre el entorno del asentamiento y
la composición de lo~ conjuntos faunísticos. La asociación
de la cabra montés con una orografía quebrada y la del ciervo con morfologías más suaves ya ha sido señalada (Bailey
y Davidson, 1984). El jabalí está casi siempre mejor representado en yacimiéntos de entorno abrupto y el rebeco no
mantiene una situación tan clara, aunque parece estar vinculado con el tránsito Tardiglaciar-Holoceno.
IX.4.
SUBSISTENCIA Y ASENTAMIENTO
AL FINAL DEL TARDIGLACIAR
Las variaciones diacrónicas de la fauna y también las
que se aprecian entre conjuntos contemporáneos pueden ser
relacionadas con reajustes ecológicos, aunque su mejor
marco de explicación se encuentra en una probable reorientación en las formas de utilización de Los recursos por parte
de los grupos humanos autores de las industrias magdalenienses.
166
El aprovechamiento de los lagomorfos se remonta al
menos a los ~nicios del Paleolítico superior (Villaverde y
Manfnez, 1992), pero en los momentos finales del Tardiglaciar su consumo estuvo vinculado a una importante ampliación del espectro, mediante la incorporación de recursos
hasta ahora ignorados, o al menos no documentados. Esta
reorienración económica se manifiesta con una entidad y
componentes específicos en Nerja y en el resto de yacimientos de La Cala, para los que también existen citas sobre la
importancia de peces y moluscos marinos (Such, 1919). Los
restantes yacimientos también la expresan, aunque con otra
entidad.
Estos recursos han sido considerados tradicionalmente
como complementarios y coyunturales, lo que puede cuestionarse no desde su aporte a la dieta pero si desde otros
enfoques. El carácter relativamente simple del equipo necesario para el marisqueo, la caza de Jagormorfos o incluso detexminadas formas de pesca, su abundancia, predictibilidad o la posibilidad de afrontar cualquiera de estas
actividades de forma individual son etementos a tener en
cuenta.
Junto a esta diversificación de los recursos, se aprecian
formas de caza muy especializadas sobre el ciervo y la cabra montés. Estas estrategías se conocen al menos desde el
Solutrense (Straus, J 987; Davidson, 1989; Villa verde y
Martínez, 1992)) y coinciden con .lo señalado en otras regiones (González Sainz, 1989). Ambas especies tienen en común su tamaño medio, el no desarrollar grandes desplazamientos migratorios y conformar rebañ.os bastante estables
según la edad y sexo. Precisamente este último dato al ser
combinado con la distribución por grupos de edad obtenidos
de conjuntos arqueológicos sugiere la probable existencia
de estrategias de caza diferentes según la edad, sexo y estación (Pérez Ripoll, 1977; Aura y Pérez, 1992 y E. P.).
La presencia de individuos juveniles de cabra montés y
ciervo es citada en prácticamente todos Jos yacimientos,
aunque no se dispone de muestras amplias. Estos documentación indica que durante el Magdaleníense superior - y
también durante el EpipaJeolítico microlaminar- se eligieron preferentemente presas subadultas, cuando estaban cerca de alcanzar su peso máximo, y que juven.iles y adultos
están mejor representados que los de mayor edad. Esta selección quizás puede estar rel~ionada con unas estrategias
de caza concretas, ligadas al ciclo biológico de las presas
(Aura y Pérez, 1992).
Actualmente en las reservas y parques naturales las mayores aglomeraciones de ciervos se producen en otoño,
coincidiendo con eJ celo. Tras la berrea se forman grupos
distintos de machos adultos Yhembras que se mantienen se·
parados el resto del año. La cabra montés también ofrece
sus máximas concentraciones durante los meses del celo,
separándose los rebaños de hembras y crías por un lado y de
machos por otro a partir de febrero (Alados y Escos, 1985).
Posiblemente, las mayores necesidades de alimento de hembras (lactancia) y machos (crecimiento de la cuerna) durante
los meses centrales del verano estarán .limitadas por la sequía estacional. En esta situación los rebaños podrían dispersarse, sobre todo los compuestQS por machos, siendo más
dificil la realización de batidas sobre los grupos de ciervos,
mientras que las cabra.s presumiblemente rea1izarían una
migración altitudinal, diferente según sexos.
[page-n-167]
Estos comportamientos, si se corresponden con los desarrollados durante la Prehistoria, permiten pensar que los
grupos humanos no tuvieron que realizar los largos desplazamie.ntos de-scritos en las regiones eurosiberiana y boreal.
No bay que olvidar que una de las causas fundamentales de
la movilidad es asegurar la subsistencia y en este caso los
animales cazados no practican largas migraciones, por lo
que previsiblemente los grupos humanos tampoco las realizaron. Otros elementos que coinciden con esta dinámica
son la ampliación del espectro, mediante la explotación de
un mayor número de recursos y ambientes, así como la propla compartimentación de la región mediterránea, que llega
a contener una importante diversidad ecológica sobre una
superficie reducida por los cambios de altitud que se suceden entre la costa y los valles elevados (Aura y Pérez,
1992).
La combinación de todas estas variables permiten prever
algunos contrastes entre la costa y los valles prelitorales situados a cierta altura que, sin llegar a explicar completamente la variedad de situaciones, podrían ser sigilificativos del
uso combinado de ambas áreas, con ciclos de ocupación y
conjuntos faunfsticos má.s o menos propios. Los datos de
Andalucía y el País Valenciano muestran, por separado, esta
posible forma de implantación sobre el territorio mediante
el uso de los recursos marinos y continentales. Desafortunadamente, no existen yacimientos en el territorio valenciano
que evidencien un uso del medio marino similar al practicado en Nerja y los yacimientos de La Cala. A la inversa, hasta la fecha no se conocen en Andalucía yacimientos situados
sobre los valles prelitoralcs o en las cuencas interiores que
pudieran completar este modelo.
Aunque las limitaciones de la documentación son evidentes, algunos yacimientos muestran una ocupación intensa y continuada favorecida por el uso combinado de un amplio abanico de recursos, de origen continental y marino. En
esta situación, empieza a perfilarse la hipótesis de que entre
los grupos cazadores-recolectores y pescadores del final del
Tardiglaciar se desarrolló una mayor estabilidad en el asentamiento (Aura y Pérez, 1992). Sin embargo, tanto el tamaño de Jos yacimientos como el hecho de que en la práctica
totalidad se encuentren similares equipos industriales no
permiten establecer categorías funcionales, quedando abierta la posibilidad de que sus registros sean resultado de ocupaciones recurrentes, originadas por grupos de pequeño tamaño que recorren las tierras bajas Jjtorales y los valles
interiores a media altura.
167
[page-n-168]
[page-n-169]
X.
UN ENSAYO DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS
DEL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO
A lo largo d.e capítulos anteriores se han valorado diferentes propuestas sobre la dinámica y evolución de las industrias tardiglaciares de la región mediterránea peninsular.
Nos proponemos ahora abordar esta cuestión desde una óptica más si:stemática, asumiendo las conclusiones parciales
alcanzadas durante la descripción y análisis de los datos.
No es necesario insistir en cuestiones cronoestratigráficas y paleoambientales, pero sf procede reiterar la precaución con que debe ser entendido este ensayo de sistematización, sobre todo en lo referente a su primer momento. La
imposibilidad de contrastar los resultados obtenidos en Parpalló-Talud dentro de la propia facies íbérica sigue siendo
un muro insalvable, 50 años después de su excavación. No
tanto por la originalidad que caracteriza a todo este episodio
industrial, como por la incapacidad de obtener de estos datos respuestas que vayan más allá de la simple discusión tipológica. Si a este aspecto se añaden los problemas derivados de la importante variabilidad industrial que parece
caracterizar al denominado Magdaleoiense superior, tendremos como resultado una documentación que pese a Jos esfuerzos realizados sigue ofreciendo lagunas, puntuales eso
si, pero indescifrables.
X. l.
LA MAGDALENIZACIÓN DE PARPALLÓ
La gran mayoría de y~J,cirnientos que contienen depósitos con industrias episolutrenses muestran rupturas o contactos discordantes a techo de estos niveles. Esta situación
puede explicar la ausencia de Magdalenlense antiguo en
toda la vertiente mediterránea, con la excepción de Parpalló,
aunque sigue siendo una explicación pobre. Probablemente,
existieron yacimientos al aire libre y quizás alguno de esos
talleres --el término es rntrascendente en este caso- relacionados con la tradición auriñaciense por su aire arcai.c o o
su abundante sustrato puedan ser reconsiderados a partir del
perfil industrial proporcionado por Parpalló-Talud. Esta posibilidad podría abrir nuevos referentes y ampliar la discusión.
Otro elemento que va a afectar decisivamente a nuestra
percepción de la implantación de Jos cánones y técnicas
magdalenienses al sur del Ebro, aunque de naturaleza muy
diferente, es la propia evolución episolutrense. Los datos
climatoestratigráficos, las dataciones radiométricas y la discusión industrial indican que este proceso fue retardatario
(Portea y Jordá, L976; Portea et al.• 1983; Villaverde y Fullolil, 1989; Ripoll y Cacho, 1989; Aura 1989), pero no hasta el punto de implicar la suplantación del Magdaleniense
antiguo por el Solutrense superior evolucionado (Ripoll y
Cacho, 1989).
Desde el Solutrense superior se advierte en todo el arco
mediterráneo pe11insular un proceso de sustitución del retoque plano por el abrupto, empleados ambos en la elaboración de las puntas de proyectil. Este episodio culmina con
las industrias solutreogr~J,vetienses, cuando el retoque plano
prácticamente ha desaparecido y el grupo perigordiense alcanza valores siñlilares a los logrados en conjuntos Hgados
a la tradicjóo gravetiense. Estas industrias fueron denominadas inicialmente como Solútreoauriñaciense final, término
que f ue modificado años más tarde por el de Solutreogravetiense (Pericot, 1942 y 1955).
Si bien esta denominación estuvo en origen plenamente
justificada por su posición secuencial y perfil tipológico, la
realidad es que ha introducido cierta distorsión a la hora de
comprender adecuadamente la secuencia regional, sobre
todo entre los investigadores extranjeros (cf. ErauJ 24: 281 291 y Eraul 38: 474-475). Por este motivo, en este texto se
ba utilizado frecuentemente el término episolutrense. Esra
denominación, presente ya en la bibliografía, describe su
posición temporal y aJeja cualquier posibilidad de re) ación
con lo sucedido en la península itálica.
Precisamente, su relación temporal y tipológica con
otras industrias mediterráneas ha sido señalada en múltiples
ocasiones (Fortea y Jordá, 1976; Fullola, 1978 y 1979; Villaverde y Peña, 1981; Portea et al., 1983), destacando las
coincidencias - presencia de puntas escotadas y de utillaje
microlaminar de dor¡¡o abatido-, pero desatendiendo la diferente tradición, articulación de los principales grupos tipológicos y dinámica propia de cada una de las facies territo-
169
[page-n-170]
riales implicadas (Rodrigo, 1988; Villaverde y Fullola,
1989).
Si el parentesco industrial se sostiene sobre la base del binomio puntas de escotadura- utillaje microlaminar, la sincronía temporal a la que se ha aludido también peonite alguna
matización. Las dataciones obtenidas en algunos yacimientos
del Ródano -Oullins o la Salpetriere- indican que el llamado «proceso de desolutreanización» se había iniciado allí tempranamente, algunos siglos antes que en nuestra región (Bazile, 1980), intercalándose las fechas suministradas por ambos
yacimientos entre las del Solutrense medio y superior evolucionado I de Malladetes y Parpalló (20.140- 18.080 BP).
Estos datos, junto al gradiente cronológico que parecen
mostrar las puntas de escotadura desde la Europa central hacia occidente podrían indicar que la distribución cartográfica de este tipo de proyectil se. integra dentro de un proceso
más global. Esta posibilidad es una simple hipótesis, al
igual que aquel reflujo sur-norte del Solutrense ibérico por
vía costera que señalara Méroc (1953) y al que Sacchi
(1970 y 1986) añadió nuevos contenidos a partir de parale-
los en el arte mueble. A esta situación se añade la datación
obtenida para estas industrias en la Cueva de Chaves, en el
pre-pirineo oscense (Utrilla, 1992), aunque algunas características técnicas y morfológicas de sus puntas de escotadura
podrían servir también para justificar el reflujo sur-norteantes comentado (Villaverde, 1992).
Pensar que esta dirección haya sido la única seguida por
las técnicas y culturas prehistóricas de ambos lados de los
Pirineos, parece bastante improbable. Esa vía de penetración fue muy posiblemente la que hi1.o arribar los cánones
badegulienses/magdalenienses al sur del Ebro, aprovechando un camino, directa o más posiblemente a través de contactos de larga distancia, ya recorrido por las industrias auriñacienses, gravetienses y quien sabe, si también por las
puntas escotadas del episolutrense. La existencia de esta vía
en fechas anteriores a ca. 16.500 BP podría ve.r se reforzada
por la presencia de puntas de escotadura en las series de solutrense superior de algunos yacimientos pirenaicos, perdurando incluso en los niveles badegulienses de Cassegros o
Cuzoul (Aura, 1989).
20.500
20000
~
19.500
19000
18.500
+
~~
18000
17.500
1
t
l~
+
0~.-
~~ ~ ~~~
17000
~r-
+
~r-
+
'
•
16.500
16000
lSSOO
1
T
1.5000
•
14.500
1
14000
T
moo
13000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'
• =.Badeguliense.
ll. = SolurreoJiraveriense.
A = Solurrense superior.
•=
Mogdaleniense superior.
Fig. X. l.: Selección de dataciones radiométticas de series badegulienses francesas y sus correspondientes coetáneas
en la región mediterrán.ea peninsular.
170
[page-n-171]
En un trabajo anterior se llamó la atención sobre el gradiente cronológico que parece derivarse de las escasas dataciones del badeguliense francés, advirtiéndose una serie
de jalones en las cabaceras del Garona, Lot, Loira y Taro
que coinciden con el carácter retardatario de su momento
de aparición en el mediterráneo francés y peninsular (Aura,
1989). Con el fm de apreciar mejor este gradiente, se han
trazado los valores de algunas dataciones del Badeguliense
francés junto a las del Solutrense superior, Solutreograveliensc y las más antiguas del Magdaleniense superior mediterráneo. Esta proyección evidencia la contemporaneidad
-en la escala del Cl4- del Badeguliense francés y del
Solutrense superior-Solutreograveticnse peninsular (Figura X.l).
Las industrias badegulienses están fechadas entre fmes
del XIX2 y pleno XVlli9 milenio BP en el Alto Loira Abri Cottier o Rond du Barry- , del departamento de Indre
- Abri Fritsch- , de Dordoña - Laugerie Haute Est-o del
Lot -Cuzoul, Pégourié y Cassegros- (Fig. X.2). Mientras
que Lassac, el único conjunto badeguliense/magdaleniense
antiguo datado del mediterráneo francés, lo está en el
XVU11 milenio, un marco cronológico que coincide con el
manejado para la implantación magdaleniense en Parpalló y
en el Cantábrico, donde no se han reconocido hasta la fecha
conjuntos claramente relacionados con esta facies (Utrilla,
1981, 1986 y 1989; Corchón, 1981 y 1986).
Otro dato al que conviene hacer referencia es que las industrias badegulienses parecen perdurar hasta mediados del
XV11 milenio BP, según las dataciones obtenidas en el Abri
Cuzoul (Clottes, Giraud y Servelle, 1986). Este límite reciente coincide con. el momento manejado para la sustitución Magdaleniense antiguo - superior en nuestra área.
Parpalló es por ahora el único asentamiento situado al
sur de los Pirin.eos que contiene industrias de facies badegulieose superpuestas a las episolutrenses. Ese contacto no estuvo exento de problemas, pues desde los 4.25 m se citaban
puntas monobiseladas de asta decoradas con temas propios
del más antiguo magdaleniense asociadas a puntas escotadas y una industria técnicamente laminar, que perduraba
hasta el tramo 4JX>/3.75 m (Pericot, 1942). La reciente revisión de las industrias Uticas episolutrenses de Parpalló ha
destacado la necesidad de considerar este tramo como solátreogravetiense (Aura, l986b; Rodrigo, 1988). Pero, queda
sin resolver totalmente el significado de las mencionadas
azagayas, aunque indican relaciones con otras áreas y una
posición cronológica perfectamente coherente con el proceso de sustitución Solutreogravetiense - Magdaleniense antiguo.
En este contexto, el estudio de Parpalló-Talud ha estado
presidido más por establecer procesos de largo desarrollo
que por diseccionar su depósito en sucesivos paquetes y
aunque deja sin resolver totalmente la cuestión, la acota y
Fig. X.2: Distribución de los yacimientos con industrias del Badcgulicnse 1 Magdaleniense antiguo. 1: Le Bcauregard; 2: Abri
Fritsch; 3: Abri Cottier: 4: Rond du Barry; 5: BadegouJe; 6: Laugeric Haute Est; 7: Pégourié; 8: Abrí Cuzoul;
9: Campamaud; 10: Lassac; 11: Pe tite Grotte de Bize; 12: Cova del Parpalló.
171
[page-n-172]
limita. Las capas 13 y 12 del Talud han sido consideradas
como episolutrenses (¿terminal, final, atenuado?), aunque
las características estiliticas, técrucas y temáticas de su conjunto mobiliar indican que la 12 muestra rasgos más propios
del Magdaleniense antiguo (Villaverde, 1994). Una vez más
habrá esperar a que otros yacimientos o nuevos procedimientos de estudio, permitan contar con los datos que Parpalió-Talud no puede ofrecer para este momento.
A pesar de que la implantación magdaleniense fue tardía, sus momentos iniciales han sido denominados como
Magdaleniense antiguo y no inicial. De hecho, los paralelos
entre las industrias badegulienses y las de Parpalló-Talud
podrían haber aconsejado su denominación como Badeguliense «tipo Parpalló», aunque lo importante es la descripción de sos componentes y no una polémica terminológica
cuyo trasfondo afecta a la concepción misma de los complejos magdalenienses: bien como una única tradición técnicocultural (Sonneville-Bordes, 1960) o como dos industrias
independientes (Daniel, 1952; Vignard, 1965; Allain, 1989).
Una alternativa conceptual a ambas opciones debería ir más
allá de este caso concreto, dando cabida a la diversidad de
facies conocidas y que en algún caso son sincrónicas. Esta
situación parece indicar un origen poligenético de la entidad
arqueológica denominada en su conjunto como cultura magdaleniense (Kozlowski, 1985).
X.2.
EL MAGDALENIENSE ANTIGUO DE
FACIES BADEGULIENSE «TIPO PARPALLO»
Tras un episodio incierto pero perfectamente acotado en
la secuencia del Talud, se definen insistentemente unos rasgos tecnotipológicos que ya hicieron adjetivar a Pericot
(1942) como tosco al utillaje lítico de estos niveles. Los
principales rasgos tecnomorfológicos y tipológicos d.e l utillaje lítico retocado de las capas 11 a 6 de Parpalló-Talud
conducen al genérico Badeguliense (Allain, 1968, 1978 y
1989; Allain in Trotignon et al., 1984).
Sus industrias guardan puntos de confluencia con estos
conjuntos de estilo regresivo y tipología arcaizante: un bajo
índice técnic;o laminar, inexistencia de utillaje microlaminar
y abundante presencia de soportes cortos, gruesos y con restos de córtex. Esta tecnomorfología tiene uoa clara expresión tipológica, cuya descripción no estamos convencidos
de haber solventado con la exactitud deseada. Ya se ha aludido reiteradamente a las dificultades que presentó la clasificación y el aire de reavivado que presentan muchas de las
piezas englobadas en el genérico sustrato, grupos decisivos
en este mome,nto.
La tipología y también la tecnomorfología han permitido describir dos horizontes que se suceden en el tiempo y
cuya dinámica está presidida por el dominio del retoque
simple y p!)r. defecto, la reducida presencia del burinante +abrupto.
A partir del comportamiento de los grupos tipológicos,
se ha descrito un Magdaleniense antiguo A «tipo Parpalló», sobre la base de los rasgos aislados en las capas 11 a 9
del Talud:
172
- Frecuencia dominante del grupo de raspadores, con
una media superior al 40 %, entre Los que sobresalen
los ejemplares cortos y espesos.
-Descenso importante del grupo de buriles con respecto a las industrias episolutrenses, situándose en
una relación de 1 a 4 aproximadamente con respecto
a los raspadores.
-Progresión irregular de los grupos del sustrato, ocupando un segundo lugar tras Jos raspadores.
- Pres.encia testimonial. de rasquetas, con un indice inferior a un punto.
-Un grupo miérolaminar que no llega a superar los
dos puntos.
El segundo horizonte ha sido denominado Magdaleniense antiguo B «tipo ParpaUó» (con rasquetas) y ha
sido defmido a partir de la dinámica tipológica de las capas
·
8 a 6. Sus rasgos principales son:
- Descenso marcado del grupo de raspadores, pérdida
que se dejará sentir con mayor fuerza en aquellos
ejemplares que caracterizaban al horizonte A: los carenados y nucleiformes.
- Cafda del ya de por si bajo grupo de buriles, situándose ahora por debajo de los seís puntos. Pese a ello,
salen beneficiados en su relación con los raspadores
por ser su pérdida mucho mayor.
- Dominio absoluto de los grupos del sustrato, con frecuencias superiores al 40 %, reemplazando si puede
decirse así, el lugar ocupado por los raspadores en
las capas 11 a 9.
- Aparición de Jas rasquetas, llegando a superar los
ocho puntos en la capa 6.
-Presencia sostenida a la baja del utillaje microlami.nar, pues en dos de las capas su índice no alcanza siquiera el 1 %.
La industria ósea muestra a lo largo de los dos horizontes una producción bastante monótona, reducida a unos pocos tipos: alguna punta de base recotada, azagayas con mono bisel !.argo y frecuentemente cóncavo en su perfil
longitudinal, puntas dobles, algunas varillas a techo de este
bloque y poco más. Las secciones de todo este gran paquete
son mayoritamente redondeadas: circulares y aplanadasovales, experimentando una cierta progresión estas últimas.
A partir de estos datos se comprende mejor porqué
C.heynier (1952 y 1953) incluyó Parpalló en su lista de yacimientos Protomagdalenienses, lo desconcertante para la rnvestig~ción actual era que las rasquetas no aparecían allí
donde se esperaba: la Fase Magdalenizante (FuUola, 1979).
Precisamente, las más recientes aportaciones han caracterizado al llamado Badeguliense antiguo por la nula o poca
entidad de las rasquetas frente a los numerosos buriles
transversale.s, becs y sustrato. Las rasquetas serán frecuentes en las fases medias y sobre todo plenas, posición y valores con los que Parpalló se muestra coincidente (Allain,
1968, 1978 y 1989; Trotignon, 1984). Otros rasgos característicos son una relación raspador-buril favorable en muchos
casos al primero y un irregular grupo microlaminar, coexistiendo dentro de este misma tradición yacimientos como
Abri Fritscb, Laugerie- Haute o Abri Cuzoul sjn apenas ho-
[page-n-173]
jitas de dorso, j unto a otros como Cassegros o Lassac en los
que este grupo tiene un peso importante (Hemingway, 1980;
Le Tensorer, 1981; Sacchi, 1986).
Desde una perspectiva más actual se señalaron elementos cronológicos e industriales próximos al Magdaleniense
inferior cantábrico (FuUola, 1979). La publicación reciente
de un buen número de trabajos sobre esta región pennitie
valorar brevemente esa relación, sobre todo en lo óseo. ParpaUó y Rascaño 5, nivel-tipo del denominado Magdaleniense cantábrico arcaico, coinciden en ofrecer puntas de largo
monobisel de sección redondeada y en ocasiones portando
grabados en espiga (Utrilla, 1981; Oonzález-Echegaray y
Barandiarán, 1981 ). Estos morfotipos junto con la datación
obtenida de este nivel guardan puntos de coincidencia con
el probable horizonte cronológico de la magdaleoización de
ParpaUó, tal y como señalara FuiJola (1979).
No existen similares puntos de confluencia con el genérico Magdaleniense inferior cantábrico tipo luyo, ni las secciones, a!H cuadradas y e n Parpalló mayoritariamente
circulares-ovales, ni tampoco los temas decorativos, especialmente los tectiformes que no los motivos en ángulo, lo
permiten. Esta facies occidental si tiene en la industria lítica
algunos elementos próximos a los definidos en Parpalló, tal
es el caso de la relación R/B favorable a los primeros, el
peso del binomio carenados-nucleiformes, la presencia de
algunas rasquetas o la importancia del sustrato. La entidad
de un desigual grupo microlaminar, en el que se cita algún
escaleno, los distancia un tanto (Utrilla, 1981).
La facies del País Vasco ofrece incluso menos posibilidades de comparación. En lo lrtico presenta unos aires clásicos ya que los buriles son un grupo importante, La talla laminar alcanza frecuencias elevadas y existe un importante
grupo microlarninar con cierta diversificación interna. En lo
óseo, el tipo más característico es la punta doble de sección
triángular decorada con motivos en rombo, junto a las puntas de base recortada y las azagayas con monobisel mayor
de un tercio y estriado longitudinal, piezas que si se encuentran en el Magdaleniense antiguo «tipo Parpalló». Las excavaciones recientes en Erralla (Altuna, Baldeón y Mariezkurrena, 1985), Ekafn (Altuna y Merino, 1984) o Abauntz
(Utrilla, 1977 y 1979) han venido a perfilar mejor las distancias con respecto a la facies tipo Juyo, coincidiendo en
resaltar que el oriente y occidente cantábrico no constituyen
dos grupos diferenciados. En estos conjuntos están presentes algunos elementos característicos de la facies occidental:
azagayas de sección cuadrada en Erralla, donde no existen
las características de la facies tipo País Vasco o raspadores
nucleiformes en Ekafn. Esta dinámica lo convierten en un
más que probable embrión del Magdaleniense medio, beneficiándose quizás de su vecindad con los Pirineos (Utrilla,
1981, 1986 y 1989; Corchón, 1986).
Este breve repaso a las facies más septentrionales coincide en mostrar la diversidad del Magdaleniense antiguo-inferior. Esta situación afmna la originalidad de la Cova del
Parpalló, participando en lo lftico de aquellos pulsos más
especificamente badegulienses, mientras que en lo óseo se
pueden trazar algunas relaciones con el más antiguo magdaleniense. Asf contextualizado, Parpalló y el sur de ta Península ibérica se nos presentan como un cul de sac donde las
ideas del occidente atlántico, ya de por si reioterpretadas en
el transcurso de las relaciones a larga distancia que nos las
acercan, son a su vez reelaboradas sobre la base de unas tradiciones previas.
El proceso de asimilación de lo badeguliense 1magdaleniense fue tardío, cronológicamente hablando (ca. 16.500
BP), pero rápido si sospesamos el arraigo de las industrias
episolutrenses. Pudo ocurrir que ése Magdaleniense antiguo
llegara a repetirse de tal modo, que algunos siglos más tarde, cuando los Pirineos viertan sus influencias al norte y al
sur (Portea, 1985), se produjera de nuevo una asimilación
retardada, al igual que ya había ocurrido con el primer magdaleniense. Las relaciones con el mediterráneo francés, los
resultados de las dataciones de algunos yacimientos y la industria ósea del Magdaleniense antiguo B , permiten una reflexión en este sentido.
- Ya se han comentado las diferencias tipológicas que
separan a Parpalló de los yacimientos del Magdaleniense antiguo más próximos: Camparnaud, Bize, La
Riviere y fundamenta lmente Lassac, cuya articulación industrial pennitc situarlo muy cerca del Magdaleniense clásico (Bazile, 1977; Sacchi, 1976 y
1986; Hemingway, 1981). De hecho, se puede afirmar que su relación más clara se podría establecer
con la capa 5 del Talud, cuya cronología probable
sea posiblemente dos milenios más reciente (Aura,
1993).
-Las dataciones obtenidas para las capas del Magdaleniense antiguo/ Badeguliense del Abri Couzol constituyen otro referente importante. Aparte de las similitudes que parecen existir entre estos niveles y
ParpaUó-Talud, se da la coincidencia de que alli también se produce la magdalenización sobre una industria solutrense con puntas escotadas, aunque en fechas indudablemente más tempran.a s ya que el techo
del Magdaleniense 0/ Badeguljense inicial está datado en 18.300 BP (Clottes, Oiraud y ServeUe, 1986).
Por encima de este nivel se superponen un total de 21
unidades arqueológicas con restos del Magdaleniense
l- Badeguliense tipico, datadas en su parte medjabaja en 16.800 BP y a techo en 14.560 BP (Fig. X.2).
- Las decoraciones de la industria ósea del Magdaleniense antiguo B «tipo Parpalló» tienen en la línea
quebrada sobre el fuste y los motivos en aspa sobre
el bisel los temas más significativos. Estos temas están presentes en las capas 7 y 6, precisamente alU
donde las rasquetas alcanzan sus valores más altos.
Los paralelos más próximos de nuestro zig-zag longitudinal se encuentan en el genérico Magdaleniense
medio-superior, aislado o formando parte de un repertorio no figurativo característico, que no exclusivo, del bloque Magdaleoiense con arpones.
'·
De nuevo se puede apreciar una dualidad entre aquello
que mejor caracteriza a lo óseo - La decoración incisa mediante la reiteración de motivos en ángulo y aspas- y lo lítico, que de ningún modo puede ser conceptuado ~omo un
Badeguliense en vfas de dotarse de los elementos propios
del Magdaleniense medio-superior tal y como podrían apuntar estos temas incisos. Una doble lectura de la cultura material de Parpalló que no debe ser necesariamente entendida
como contradictoria, ya que desde el episolutrense 'existe
173
[page-n-174]
ese desfase y se manifiesta de forma diversa en su industria
lítica y ósea.
Entendido así, Parpalló queda mejor cootextualizado
tanto en lo material como en lo cronológico. Existe eo Parpalló un Magdaleniense antiguo de facies badeguliense, en
sentido tipológico, aunque es verdad que la base industrial
sobre la que actúan estos elementos y su misma localización
dentro de la Europa suroccidental no favorecieron su temprana asimilación. Los datos manejados pemiten pensar que
el yacimiento del Mondúber se integra en un circulo más
meridional, del que participa coherentemente en su dinámica y desarrollos (Fig. X.2.).
X.3. EL MAGDALENIENSE MEDIO: HORIZONTE INDUSTRIAL, ARTÍSTICO O
REGIONAL
Los comentarios anteriores afe~tan directamente a otra
de las claves del registro de Parpalló: la existencia de un
Magdaleniense medio (IV) tal y como fue descrito por Pericot (1942). En principio, esta propuesta no contempla la
existencia de una fase media intercalada entre los magdalenienses antiguo y superior o reciente. Al proceder así, no
hacemos otra cosa otra cosa que afirmar la enorme distanda
que separa sus industrias líticas, aunque la industria ósea y
el arte mueble trazan un puente indudable. En este sentido,
cabe recordar que en ninguna de las secuencias francesas
existen situaciones que avalen la transición Magdaleniense
antiguo de facies badeguliense 1Magdaleniense clásico, salvando los casos descritos en el sureste francés ya mencionados (Sacchi,1986; Bazile, 1987).
También es cierto que el análisis de la sucesión Magdaleniense antiguo 1 Magdaleniense superior no resuÍta fácil
en Parpalló-Talud. La capa 5 sirve de límite entre ambos
honontes, participando de los rasgos descritos a muro y techo de la misma. Esta situación impone reservar su correcta
interpretación hasta disponer de referentes válidos, pues si
nos atenemos a sus paralelos con las series líticas del sureste francés, cabría considerarla como epígono del Magdaleniense antiguo, mientras que por su industria ósea quedaría
mejor integrada con el resto de ca:pas que conforman el bloque superior. Esta doble dirección podría indicar que el perfil industrial de la capa 5 debería ser considerado como
mezcla y no puente entre ambas fases. Una vez más, la lec·
tura de la secuencia del Talud se hacé difícil en los momentos transicionales, impidiendo leer un proceso evolutivo de
innegable interés.
Pero, no es ésta la 11nica razón que ha Uevado a no contemplar una fase media en la sistematización de las industrias del Magdaleoiense mediterráneo. Es conocidó que las
industrias líticas no permiten, por sf mismas, establecer límites precisos entre el Magdaleniense medio (IV) y superior (V-Vl), siendo frecuentemente individualizado a partir
de su posición cronológica y abundante -y singular- producción artística. Habitualmente se ha venido haciendo así y
los datos, sobre todo de Aquitania-Pirineos pero también del
Cantábrico, así lo han confirmado (Breuil y Lantier, 1959;
Leroi-Gourhan, 1965; Barandiarán, 1967 y 1973; Fortea,
1989)
174
Junto a una documentación artística abundante y excepcional, entre la que destacan los contornos recortados, las
espátulas y los rodetes, son considerados casi exclusivos del
momento algunos morfotipos en hueso y asta. Los protoarpones --de doble hilera de dientes en la mayoría de los casos-, los propulsores, las variUas con decoración compleja,
las piezas intermedias, las bramaderas y las azagayas de
base ahorquillada --en menor medida- constituyen sus estereotipos más característicos. La distribución espacial de
este conjunto de piezas parece guardar una segura pero indescifrable coherencia hasta el momento: Aquitania, Pirineos --del Mediterráneo al Atlántico- y Cantábrico fundamentalmente, combinada con una similar p osición
cronológica: ca. 14.500-1 3.500 BP. ¿Se integró Parpalló
dentro de este circuito, si es qué realmente existió como
tal?. La respuesta no es fácil para un estudio que se hacentrado en la cuestión industrial y no en su producción artística, puesto que es a partir de la distribución regional de determinados objetos mobiliares y «armas» sobre hueso y asta
por donde la discusión actual toma nuevas iniciativas (Fortea, 1989 y Portea et al., 1990).
Sin ánimo de eludir una de las cuestiones más dificiles
de resolver en la actualidad, centraremos la discusión en dos
aspectos fundamentales el industrial y el cronológico. El
Magdaleniense ill-IV de Parpalló ha sido considerado un
caso atípico por su desproporcionada potencia estratigráfica,
sin matices internos, y en la que están ausentes algunos elementos claramente indicativos, pues la presencia de protoarpones - arpones al fin y al cabo- obligaba a una lectura
demasiado mecánica, sin concreción. Esta cuestión ya fue
advertida por Fortea y Jordá (1976), quienes introdujeron
elementos progresivos en la secuencia al incorporar a la discusión algunas varillas con decoraciones de estilo pirenaico.
Años después, Portea (1983, 1985 y 1986) volvió a insistir
en esta cuestión, al igual que Jordá (1986 y E. P.) y nosotros
mismos, al proponer que el binomio triángulos escalenosarpones de morfología diversa podría tener un valor de
diagnóstico particular en el caso de Parpalló, pero extensivo
al resto de la facies: Magdaleniense superior sensu lato
(Aura, 1986).
'Un trabajo de Villaverde (1984) con fines más sistemáticos sobre los materiales de la Senda Vedada y sus paralelos con Parpalló permitió definir un Magdaleniense medio
estructurado eo dos momentos. Esta propuesta queda ahora
mermada de buena parte de sus fundamentos, puesto que las
características industriales intuidas en Parpalló no ocupan la
posición atribuida ni ban resultado ser las esperadas (Aura,
1988 y 1993; ViUaverde, 1992). Posiblemente, los rasgos tipológicos de la Senda Vedada y lo que es también importante, la presencia de un IÍllico horizonte industrial, encajan
mejor dentro de lo que es el Magdaleniense final - Epipaleolítico inicial de la región.
Si Senda Vedada no pcrntite por sí mismo afirmar la
existencia de un Magdaleniense IV en el Mediterráneo peninsular, de no mediar su comparación con Parpalló, obviamente se debe buscar en este yacimiento los contenidos de
esta fase. Retomando pues el tema, algunas puntas y varillas
de hueso fueron la causa que originó el replanteamiento de
la cuestión (cf. Pericot, 1942: fig. 59, 4 y 5). Estas piezas
e
tienen su paralelo en el Magdaleniense IV d. Pirineos tal y
como seña'ló Portea, pero en ningún caso son exclusivas de
[page-n-175]
este momento, encontrándolas por igual en momentos posteriores.
Con este matiz no pretendemos otra cosa que llamar la
atención sobre actuelto que en estricta sistemática de clasificación se ha repetido una y otra vez. Sí la identificación del
Magdaleniense IV cantabro-pirenaico está apoyada en la
producción de detenninadas armas y objetos de contenido
simbólico, puesto que la industria lítica no pennire el detalle, no existe un Magdaleniense IV sensu stricto en ParpaUó. Ninguno de sus elementos propjos se encuentra en Parpalió. Si lo hay en los Pirineos orientales, por referirnos a
una región próxima a la nuestra. Canecaude y Gazel son
ejemplos claros de conjuntos con arpones, contornos recortados, propulsores y azagayas de base ahorquillada (Sacchi,
1986). E.Ste último tipo ha sido descrito también en Bora
Gran y Chaves, reforzando sus lazos pire. aicos (Rueda,
n
1987; Utrilla, 1992; Barandiarán, 1967).
A estas dificultades, imposibles de solventar desde el
terreno industrial, se une un desigual y en ocasiones conttadictorio marco cronológico que sin ser decisivo en esta
cuestión podría aportar algún nuevo elemento. La fecha obtenida enParpalló para el tramo 1.70-1.50: 13.800 BP, entra
de lleno en el huso atribuido al Magdaleniense IV, planteando una discusión difícil de resolver con los datos actuales,
pero de ningún modo contradictoria con nuestras propuestas: limite aproximado entre el Magdaleniense antiguo y eJ
superior de Parpalló-Talud.
Ello implicaría cierta peduración de nuestro Magdaleniense antiguo B «tipo Parpalló», fenómeno que sería simple resultado de la concatenación de las situaciones retardatarias ya observadas desde el inicio de la secuencia
magdaleniense y que vendría a comprimir a un teórico Magdaleniense medio. Su reflejo en la secuencia quizás esté en
la documentación de La técnica del alambre de espino en varias "Plaquetas de 2.40-2.20 m, en el importante aumento de
arte mueble que se produce en este momento o en la continuidad estilística y temática establecida entre el Magdaleniense antiguo B y los momentos posteriores (Villaverde,
1988 y 1994). La incorporación de un repertorio decorativo
de claro estilo magdaleniense medio-superior en la industria
ósea del Magdaleniense con rasquetas podría ser otro elemento a incorporar.
Estos rasgos, el ejemplo de Cuzoul o lo visto en el Cantábrico, penniten considerar la posibilidad de una perduración del Magdaleniense antiguo «tipo Parpalló» hasta ca.
14.000 BP. Con esta interpretación creemos agotar )as posibilidades actuales de discusión; pero, sobre la base de lo conocido hasta ahora, cualquier propuesta futura dirigida a la
defmición un Magdaleniense medio difícilmente podrá desligarlo del posterior Magdaleniense superior con triángulos
y arpones.
Otros dos yacimientos han sido mencionados al referirnos a esta cuestión: Verdelpino y Cova Matutano. El primero es un dato aisládo que no pennite matices pero el segundo si puede ser relevante. Su nivel IV, datado en 13.960 BP,
ha ofrecido una industria ósea compuesta por azagayas de
doble bisel de sección cuadrada y varillas. Estas piezas,
acompañadas de arpones, forman parte de las series más características del Magdaleniense superior de la región mediterránea: Cendres, Parpalló y Bora Gran. La inexistencia de
arpones en este nivel no es por si mismo suficiente como
para definir un Magdaleniense medio. De hecho, en Chaves
ocurre otro tanto y no se ha procedido en esa dirección
(Utrilla, 1992). Por tanto, cabría pensar en el horizonte de
iniciación del Magdaleniense :reciente, pues el perfil industrial en lo lítico así lo aconseja y la ausencia de los motfotipos característicos del Magdaleniense IV también lo permiten.
En todo caso, se impone un compás de espera, necesario para que las excavaciones en curso aporten los datos
que ParpalJó no puede proporcionar y también para que recientes propuestas nacidas paralelalemente a la redacción
original de este texto puedan incorporar una nueva percepción de este primer horizonte del Magdaleniense superior
mediterráneo (Bosselin y Djindjian, 1988). Somos conscientes de que las propuestas actuí formuladas están sustentadas sobre datos puramente industriales, que son en origen
los de hace cerca de cincuenta años, con las desventajas
que ello conlleva.
X.4.
EL MAGDALENIENSE SUPERIOR O
RECIENTE
Al referirnos al Magdaleniense antiguo aludíamos a las
dificultades que suponía proceder a su definición sobre la
base de l,lil único registro. Un panorama bien distinto ofrece
el Magdaleniense superior muy abundante y repartido a lo
largo de toda la costa mediterránea -sobre todo en su episodio central de triángulos y arpones-. y que bajo una marcada homogeneidad industrial ofrece una importante variabilidad.
Esta aparente uniformidad de unas industrias 1fticas que
entroncan perfectamente con el Magdaleniense clásico no es
sólo propia de la facies ibérica, de ella participa prácticamente todo el occidente europeo con importantes penetraciones incluso en centroeuropa. No queremos ofrecer con
ello una idea monotética del Magdaleniense superior puesto
que la tradición regional, expre.sada en diferentes facies, las
estrategias de subsistencia y los mecanismos sociales debieron ser diversos, pero si recoger una idea insistentemente citada.
Las características establecidas por Portea (1973) para
el Magdaleniense superior-final siguen definiendo en gran
medida su perfil tipológico. Caracterizado en Jo lítico por la
talla laminar, un importante grupo de utillaje microlarninar
y una relación RJB equilibrada o claramente favorable al segundo. Los restantes grupos ofrecen diferencias entre yacimientos de incierta interpretación.
La unidad en lo lítico impide en ocasiones discernir
ante que desarrollo del complejo Magdaleniense superior
nos encontramos, hasta el extremo de resultar difícil la separación de algunas series del Magdaleniensc superior-final
de las Epipaleolítico inicial. Esta situación se manifiesta
cuando no existen elementos con un valor secuencial reconocido, condición que se atribuye a detenninados morfotipos óseos.
La variabilidad porcentual que se observa entre yacimientos y conjuntos es importante, hasra el punto de permitir pensar en la existencia de facies funcionales y regionales.
Sin embargo, hay que reconocer que hasta ahora no se ha
175
[page-n-176]
desarrolladQ una interpretación totalmente satisfactoria. La
duda de si estas posibles facies son tales o más bien, parte y
resultado de un cambio permanente en el que es difícil distinguir estados puros, no está totalmente despejada.
La industria ósea se compone de un .reducido, ,pero significativo, número de tipos: CU"POnes, puntas de diversa morfología, varillas, agujas y anzuelos rectos. Entre las puntas
son cuantitativamente importantes las secciones angulosas,
especialmente cuadradas, siendo quizás la azagaya monobiselada la más común tanto sobre sección circular•oval como
cuadrada, aunque las de doble bisel, los arpones y en menor
medida las varillas, parecen servir mejor para caracterizar
este episodio.
Los motivos incisos sobre esta industria ósea no son demasiado abundantes, siendo los temas no figurativos el repertorio más común, por no decir exclusivo. Motivos en ángulo en diferente posición, zig-zags o aspas son lo más
significativo, junto a las fuertes acanáJ.aduras sobre las caras
y lados de algunas piezas de sección cuadrada.
Algunos arpones soportan realizaciones complejas mediante combinaciones de zig-zags, motivos en ángulo, en
espiga, lineas longitudinales y· trazos cortos. Por lo demás,
la escasa serie de arpones no permite precisar su evolución.
Sólo algún rasgo mencionado para la conformación de los
dientes y las secciones parecen mostrar cierta evolución al
describir una tendencia al aplanamiento a medida que nos
acercamos al Holoceno. Un último dato a retener sobre este
tipo, es que una buena parte de los ejemplares actualmente
conocidos tienen como soporte el hueso y no el asta.
Otro elemento que también guarda semejanzas con lo
observado en otras regiones es una cierta generalización del
arte mueble. No es sólo Parpalló, aunque lo sigue siendo
cuantitativamente hablando, el yacimiento magdaleniense
superior con una producción artística conocida. TossaJ,
Cova Matutano, Cova dels Blaus, Cova del Barranc de l'lofem, Cova de les Cendres, Cueva de Nerja y el Pirulejo se
suman a una lista, todavía abierta. Esta situación quizás
deba ser contextualizada con algunas de las valoraciones
expresadas al referimos a las características de los yacimientos y al uso de los recursos.
Toda esta documentación reafirma Ja existenc.ia de una
importante tradición industrial Magdaleniense superior distribuída a lo largo de la costa 11;1editerránea desde Gerona a
Málaga, tal y como escribiera Fortea (1973) y que años más
tarde quedó defmitivamente incorporada a la secuencia regional (Villaverde, 1981 ).
Estas industrias se desarrollaron, si las formulaciones
anteriores son ciertas, entre el 14.000 y 10.500 BP, sin que
sea fácil establecer con seguridad el punto de inflexión en el
que se manifiestan los carácteres atribuídos al Epipaleolítico rnicrolaminar. En su interior es difícil precisar desarrollos más cortos, dada la variabilidad de sus industrias líticas
y el solapamiento de las dataciones radiométricas, aunque
se pueden intuir tres horizontes que poseen un grado de defmición desigual (Fig. X.3):
Un Magdaleniense superior A o inicial, mal conocido
por ahora debido a las dificultades señaladas en ParpallóTalud para el límite Magdaleniense antiguo y superior. La
capa 4 del Talud y la base de Matutano (IV) vendrían a
constituir sus referentes. Su perfil industrial resulta dificil
176
de describir dado que las series conocidas son muy desiguales, aunque entre el utillaje litico destaca la diversificación
del utillaje rnicr0 laminar señalada en Parpalló y en lo óseo
la presencia de azagayas de bisel doble y simple de sección
angulosa, varillas y alguna aguja. Todos estos elementos parecen perpetuarse durante el siguiente horizonte. Su. desarrollo temporal abarcaría buena parte del XIV11 milenio BP.
El horizonte pleno ba sido denominado Magdaleniense
superior B con triángulos y arpones. Es posiblemente el
momento mejor documentado y definido, aunque muestra
una importante variabilidad. En lo lítico se aprecia una relación RJB equilibrada o favorable a los segundos y un utillaje rnicrolaminar diversificado, entre el que destaca la presencia de triángulos-lam.initas escalenas. La industria ósea
repite los morfotipos anteriores, incorporándose ahora su
morfotipo característico: Jos arpones y en el caso de Nerja,
los anzuelos rectos. Su inicio puede remontarse posiblemente hasta fmes del XIV2 milenio BP, mientras que su límite
reciente es más difícil de ubicar (¿ca. 11 .000 BP?).
Por último, parece conveniente diferenciar un Magdaleniense superior C. Ciertas tendencias señaladas en la relación R/B, en el utillaje microlaminar -entre el que todavía se cita algún triángulo o laminita escalena- y una
importante reducción del utillaje óseo más característico serían sus rasgos principales. Su ubicación temporal es incierta, puesto que como ya se ha insistido en páginas anteriores
conjuntos emparentados en diverso grado con este perfil son
coetáneos de otros que encajarían en el horizonte central
(Fig. X.3).
X.5.
LA TRANSICIÓN AL HOLOCENO: EPIPALEOLÍTICO MICROLAMINAR 1EPI·
MAGDALENIENSE
No se dispone de factores correctores con la solidez suficiente, de orden funcional o regional, que peonita calibrar
si los horizontes evolutivos descritos hasta ahora tienen su
principal y única motivación en la cronología. Lo genérico
en exceso de las tendencias desarrolladas tiene en la evotución diacrónica un argumentó sólido, pero no llega a explicar completamente la variabilidad que muestran las series
atribuidas al Magdaleniense superior.
Variabilidad y fragmentación regional no son procesos
que en la región mediterránea se asocien estrictamente con
el Holoceno, son anteriores. La baja frecuencia de lJtillaje
rnicrolaminar o la progresión de las truncaduras que muestran los yacimientos de Castellón (Casabó y Rovira, 19871988); la importante diversidad de utillaje rnicrolaminar de
las comarcas centro-meridionales valencianas o la presencia
de algunos morfotipos óseos específicos de Nerja - junto a
otros elementos compartidos con los yacimientos de la Cala
(Lárn. IV-3 y 4)- son rasgos que se rastrean desde el Magdaleniense superior. Sobre esta diversidad, las trayectorias
evolutivas de los yacimientos valencianos, murcianos y andaluces muestran una importante continuidad entre las industrias magdalenienses y epipaleolíticas.
El registro material de las industrias nombradas como
Magdaleniense superior y Epipaleolítico rnicrolarninar comparte un buen número de rasgos. De hecho, se puede afmnar
[page-n-177]
que es más lo que las une que lo que las separa, puesto que
sobre una base técnica y tipológica común se producen variaciones porcentuales y situaciones del tipo ausencia-presencia, similares a las que se observan entre los horizontes
de cualquier otra tradición industrial. En lo cronológico, si
parecen existir espectros temporales espcdficos, aunque en
sus límites se producen solapamientos.
En términos histórico-culturales, los grupos cazadoresrecolectores-pescadores de fines del Tardiglaciar y del inicio del Holoceno mantienen similares formas de utilización
de los recursos y de implantación sobre el territorio (Aura y
Pérez, 1992). No existen datos sobre los rituales funerarios
magdaleoienses, pero parece ser que durante el epi paleolítico de Nerja se siguó manteniendo el enterramiento individual (Garcra Sánchez, 1986), más o menos característico de
todo el PaleoHtico superior reciente. Igualmente, la perduración de similares objetos de adorno y del arte mueble
magdaleniense en contextos epipalcolfticos sugiere que las
relaciones entre grupos e individuos no fueron muy diferentes.
En un trabajo publicado recientemente se proponra a
partir de estas coincidencias considerar al denominado Epimagdaleniense (Casabó y Rovira, 1986) como horizonte final dentro del Magdalenieose superior mediterráneo (Aura y
Propuesta d e secuencia regional
Yacimientos de referencia
Otros yacimientos
9.000
Fosca m(?)
Tossal llb (cxl)
Epi paleolítico microlaminar 1 Epimagdaleniense
(con elementos sauveterroides)
Epipaleolítico microlaminar 1 Epimagdaleniense
10.500
MSM -C
.....
cr:
o
B
c..
::>t.:!
m~
t.:lz
~o
~~
MSM - B
(con triángulos
y arpones)
..J
<
Q
(,!)
~
Matutano -1
Tossal-1
MallaetcsB
Gorgori
Sta. Maita IV
Ambrosio
Matutano-n
Tossal -ll
Algarrobo -1
Caballo -2
Nerja/M-15y 14
Senda Vedada
Grajos
H. de laMina
El Duende (?)
Matutano-m
Patpalló tralud -3 a 1
Cendres -n
Tossal-IV
Algarrobo -2 a 5
Caballo -4
Ncrja JM-16
Nerja N- 5 a 7
Volcán del Faro
Cova Foradada
Mejillones
Higuerón
Victoria
El Pirulcjo
MSM- A
Matutano -IV
Parpalló fralud -4
t.:l
MAM-B
~
..J
"tipo Parpall6"
(con rasquetas)
Parpalló Iralud -8 a 6
14.000
o
:::>
(,!)
~
<
llil
m
~
m
:::>
¿Voicdn del Faro?
g"
t.:l
Q
CIQ
< <
Q
~
"
~
MAM - A
"tipo Parpall6"
Parpalló tralud -11 a 9
16.5
S olutrcogravcticnse 1 E pisol utrcnse
Parpalló
Malladetcs
Ambrosio
Darranc Blanc
Fig.X.3: Secuencia arqueológica de las industrias magdalenicnses y epimagdalenienscs
de la región mediterránea peninsular -del Ebro a Gibraltar.
177
[page-n-178]
Pérez, 1992). En esta ocasión se puede ir más lejos, afirmando que el Epipaleolítico microlaminar en su conjunto es
ciertamente un epimagdaleniense. Su fuogenia industrial y
su posición secuencial así lo indican.
En su interior posiblemente existen horizontes evolutivos más cortos, aunque por ahora son bastante ind~scifra
bles. Tan sólo la presencia de algunos triángulos y algún
segmento en Tossal2b (Cacho, 1986), en la parte media del
conchero de Nerja (NN-4) y quizás en la base de Cova Fos-
178
ca (Olaria, 1988) podrían sugerir la incorporación de algún
rasgo más especificamente sauveterroide sobre una arraigada tradición que sólo será desarticulada por el renovado
geometrismo trapezoidal de facies tardenoide, desvinculado
completamente de aquella primera pulsación descrita en los
momentos plenos del Magdaleniense superior. Esta posibilidad apunta a que el límite reciente de este epipaleolítico 1
epimagdaleniense podría quedar situado en la mitad del Xll
milenio BP.
[page-n-179]
XI.
CONSIDERACION.ES FINALES
El objetivo prioritario de la investigación que dio origen
a este trabajo fue actualizar una parte de la información recuperada por L. Pericot durante la excavación de la Cava
del Parpalló. Los procedimientos empleados debían permitir
ensamblar los resultados obtenidos en esta revisión con el
resto de referencias. Su finalidad era describir la evolución
de los equipos industriales menos perecederos - los fabricados en piedra y materias du(as animales- elaborados por
los grupos humanos que entre ca. 16.500 y 10.500 BP habitaron la región mediterránea peninsular, entre el rfo Ebro y
el Estrecho de Gibraltar.
Los conjuntos arqueológicos de esta edad y dispersión
geográfica han sido denominados magdalenienses, puesto
que los estudios de su cultura material coinciden en señalar
que esta región participó de los procesos de transformación
industrial señalados para la Europa suroccidental. Existen
ritmos comunes en la articulación de los grupos tipológicos
del utillaje lítico, también en el instrumental óseo, con la
formalización de Jos tipos más característicos e incluso en
el arte mueble, manifestándose en los motivos incisos sobre
las armas de hueso y asta y en una cierta «generalización»
de los soportes decorados. Las mayores diferencias se encuentran en las condiciones bioclimáticas que disfrutaron
las áreas situadas al sur de los 4Ql! de latitud N y como consecuencia de lo anterior, en las formas de subsistencia. Se
puede afJllllar que los conjuntos arqueológicos tardiglaciares de esta región pue<;len ser nombrados badeguliense/magdalenienses recurriendo a los mismos criterios que permiten
denominar como auriñacienses las primeras industrias leptolíticas, o solutrenses a los conjuntos con puntas foliáceas
de retoque cubriente. Ello no ruega el que exista una lógica
variación interregional, explicable desde la tradición previa
y la capacidad de articular tecnologías acordes con el medio
en que se insertan.
A pesar de estas coincidencias, en recientes trabajos se
ha cuestionado, negado incluso, la existencia de industrias
magdalenienses en la región mediterránea peninsular: «En
Espagne, seules la zone cantabrique et la Catalogue possedent des gisements magdaléniens» (Delpech, 1992: 128).
Paralelamente, se acepta sin reservas la denominación de
magdalenie.ns·e para industrias localizadas fuera de la Europa suroccidental y con tradiciones industriales previas diferentes, casos de Moravia o Polonia. En ambos casos, el registro material de yacimientos como Kuloa, Pekárna o
Mascycka perrnlten su .asjmilación a alguna de las facies de
la tradición magdaleniense (Valoch, 1992; Kozlowski,
1989).
En relación con esta cuestión, se ha escrito recientemente que «La notion de Magdaleruen apparait ainsi tres
contingenle,lieé a una époque détetminée para l'histoil:e de
la recherche» (Otte, 1992: 414). De hecho, hace referencia a
un segmento cronológico y a las variaciones industriales
que se reconocen en una amplía región del continente, identificando en su interior diferentes facies que aparentemente
son contemporáneas (Koz]owski, 1985; Bosselin y Djindjian, 1988). Más allá de los atributos arqueológicos que permiten emplear una terminología común, pudieron existir diferentes etnoculturas o entidades sociales de dispersión más
restringida, pero su definición excede el marco de análisis
derivado del estudio de las variaciones tecnoindustriales.
En este sentido, se ha mencionado que el uso de una
terminologfa común no presupone atribuir a los grupos de
cazadores de cabras, ciervos y conejos de la región mediterránea un nivel de desarrollo tecnológico, económico y social similar al de los cazadores de renos contemporáneos de
la región eurosiberiana. Los contextos culturales fueron diversos y también Jos procesos histórico-culturales recorridos por los grupos humanos, pero en ambos casos estos grupos fabricaron unos equipos de piedra, htreso y asta que
mantienen pulsos comunes y que las diferentes tradiciones
de investigación regional han convenido en denominar
como magdalenienses.
XI. l. SOBRE LA COVA DEL PARPALLO
Este yacimiento sigue constituyendo el eje sobre el que
se vertebra la secuencia industrial. Hasta ahora, todos los
estudios dedicados a revisar su documentación mediante
179
[page-n-180]
procedimientos actuales han aportado matices y sugerencias. Esta situación ejemplifica sobradamente la naturaleza
y potencialidad de un. yacimiento excepcional por su secuencia y registro material. Paralelamente, se ha obtenido
de otros yacimientos lo que Parpalló no puede ofrecer: el
marco paleoambiental y cronoestratigráfico de la secuencia
regional.
En este caso se ha intentado obtener del Diario de excavaciones (Pericot, 1931) y de la parte gráfica depositada en
el SIP los datos disponibles para evaluar el proceso y circunstancias de la excavación del sector Talud. Esta docu-
Parpalló (1942)
Capas
Om
f-
Talud
representativo de lo ocurrido en el Testo de yacimiento, que
Parpalló fue más un santuario que un sitio de ocupación durante una buena parte de la secuencia solutrense. A esta posibilidad apunta no sólo los datos cuantitativos de las diferentes evidencias recuperadas, también el hecho de que se
hayan reconocido en los soportes mobiliares atribuídos al
estilo 11 y m IDicial concepciones y formalismos propios
del arte parietal (Villaverde, 1994: 344).
Este estudio ha permitido reubicar en el sector Talud las
cotas de profundidad de las diferentes tradiciones y fases industriales implicadas (Fig. XI.l). Pero, también ha destacado. la dificultad de detallar los momentos de transición industrial y la posibilidad de que algunos procesos que en la
actualidad se nos presentan como muy dilatados en el tiempo -p.e.: la presencia de puntas monobiseladas tipo Le Placard-, sean resultado de las diferencias entre sectores.
1
Magdaleniense IV
2
3
0,80
Magdaleniense
superior 1
recjeote
4
XI.2.
SOBRE LA SECUENCIA REGIONAL
DEL MAGDALENIENSE MEDITERRÁNEO
Magdaleniense ill
5
6
1
8
Magdaleniense
antiguo
B
(con rasquetas)
-2,50
9
Magdalenieose li
lO
Magdaleniense
antiguo
A
11
12
t- 3,50
Solutreogravetiense
Magdaleniense T
4,00
13
Episolutrense
final.
14
Fig. XL 1.: Secuencia magdaleniense de la Cova del Parpalló
propuesta po. Pericot (1942) y la correspondiente al Talud.
r
mentación confirma que los trabajos se realizaron con un rigor más que aceptable, reconociéndose las variaciones
fundamentales entre los diferentes paquetes sedimentarios y
recuperando la mayor parte de los restos arqueológicos.
A partir de estas referencias se ha podido reconstruir,
aproximadamente, el corte estratigráfico de Parpalló-Talud
(Fig. IV.4) y valorar algunas variaciones observadas en la
disposición y composición de sus depósitos arqueológicos.
Igualmente, se han calculado las densidades de materiales,
por metro cúbico y en relación con la duración estimada
para cada división industrial, con la intención de conocer
mejor la dinámica del yacimiento. Los resultados de este último procedimiento sugieren, si se asume que el Talud es
180
La descripción tipológica de los conjuntos líticos y óseos
y 1as relaciones secuenciales establecidas entre los yacimientos, a partir de los estl,ldios climatoestratigráficos y las
dataciones absolutas, han servido para elaborar nuestra propuesta de ordenación de las industrias del Magdaleniense
mediterráneo. Las variaciones diacrónicas del utillaje magdaleo.iense pueden ser medidas fácilmente mediante la morfotipología, pudiendo incluso ofertar una dinámica más o
menos específica para cada una de las fases -y ·horizontes
identificados. Traspasar este límite equivale a asumir un nivel de .explicación que dichos procedimientos no contemplan.
Este ensayo de sistematización se ha realizado a partir
de un reducido y descompensado número de yacimientos.
Parpalló sigue siendo el único depósito donde queda estratificada la sucesión Solutreogravetiense- Magdaleniense y
por igual la primera fase de esta industria. Para e1 denominado Magdaleniense superior con arpones, el número de yacimientos implicados permite un contraste mayor, aún siendo todavía reducido. Esta posibilidad se ve favorecida
también por el enfoque multidisciplinar de Jos trabajos en
curso.
Es difícil pronunciarse sobre el proceso de magdalenización como fenómeno de sustitución, traumática o no, de
las industrias episolutrenses por las nuevas técnicas. Sabemos que fue contemporáneo de lo sucedido en el sureste
francés y en el cantábrico, pero Parpalló no permite una lectura minuciosa de éste fenómeno, necesitada de una contextualización litoestratigráfica y cronológica precisas. En el
resto de asentamientos con ocupaciones episolutrenses, diversos procesos sedimentarios culminan estos depósitos,
impidiendo conocer Jo sucedido.
Recurrir al impulso exterior para comprender la magdaIenizacióo de Parpalló, no equivale a aceptar subrepticiamente su colonización por gentes venidas del norte, al menos nosotros no lo entendemos así. Por el contrario, explica
mejor ciertas confluencias, fundamentalmente artísticas, rei-
[page-n-181]
tera contactos posiblemente muy arraigados y sobre todo,
pennite contemplar a los grupos tardiglaciares que habitaron la región mediterránea peninsular desde una óptica menos particular y más sistemática.
En reiteradas ocasiones se ha aludido a los paralelos que
permitía la producción artística de Parpalló, desde el plano
estilístico y temático, con el mediterráneo francés o con Cantábrico-Pirineos y Aquitania (Pcricot, 1943 y 1952; Fortea.
1978; Jordá, 1978; Villaverde, 1988 y 1994; Saccbi, 1986).
Quizás en ésas coincidencias y no en otras haya que buscar la
explicación del porqué Parpalló pudo llegar a convertirse en
un centro redistribuidor, con una apreciable originalidad interpretativa, de las técnicas y también las ideas llegadas a través de contactos de d(flcil trazado, pero con una indudable
dirección inmediata: el universo cántabro-pirenaico.
L11s industrias del Magdaleniense regional han sido divididas en dos grandes unidades: Magdaleniense antiguo de
facies badeguliense «tipo Parpalló» y Magdaleniense superior o reciente. La ausencia de los estereotipos característicos han aconsejado no considerar la existencia de un Magdaleniense medio ( IV), con los contenidos y alcance
descritos para éste horizonte en Pirineos o el Cantábrico.
El origen de las industrias del Magdaleniense antiguo
«tipo Parpalló» es incierto. No parece guardar relaciones
con el episolutrense que le precede, pues las distancias señaladas desde la tecoomoñologí'a y la tipología los separa
más que los acerca. Sin embargo, si parece manifestar en su
fase antigua un innegable aire badeguliense, industria que
hasta ahora tenía una distribución septentrional al no haberse reconocido conjuntos asimilables a esta tradición al sur
de los Pirineos. Quizás por ello y haciendo valer más lo que
resta por conocer que lo actualmente evidente, no hemos
planteado ninguna objeción al uso del término Magdaleniense, aplicándolo a todas las fases y horizontes reconocidos. Proponer la denominación de Badeguliense «tipo Parpalió» para nuestro Magdaleniensee antiguo equivaldría,
posiblemente, a aislar todavía más a un yacimiento, y por
extensión a una facies dentro del Paleolftico occidental,
cuando el objetivo de su revisión es justamente el opuesto.
La producción industrial del Magdaleniense antiguo A
y B tipo Parpalló permite apreciar pulsos reconocidos en regiones vecinas, pero sobre todo lejanas, con las que guarda
coincidencias en lo que se refiere a su articulación tipológica y ritmos de evolución. Su fin no desmerece sus principios, nada hay en las industrias lfticas que nos permita ver
entre ambos bloques magdalenienses una relación de dependencia, una continuidad de los carácteres tecnomorfológicos
y tipológicos que los individualizan.
El Magdaleniense reciente supone un cambio, una ruptura en lo lítico y en menor medida en lo óseo, con respecto
al Magdaleniense antiguo. En nuestra área, la presencia de
triángulos, hojitas truncadas o de dorso y denticulación parece apuntar a que es en los momentos iniciales (A) y plenos (B) de este complejo, cuando el utillaje microlarninar
está más diversificado en lo que a variantes de puntas y hojitas de dorso se refiere. Su asociación a los arpones durante
el XIII~l y XITR milenios BP se identifica con el Magdaleniense superior más característico.
En aquellos conjuntos más evolucionados y que no
ofrecen arpones se observa que el utillaje microlaminar es
mucho más estereotipado, monótono incluso, al no presen-
tar la diversidad de tipos señalada para el grupo anterior, lo
que parece enlazar con lo conocido para las industrias bolocenas de tradición magdaleniense. Entre ambas grupos quedan algunos yacimientos que ofrecen cierta diversificación
en el utillaje microlaminar pero no industria ósea.
Estas tres situaciones constituyen otros tantos horizontes identificados en el interior del Magdaleniense superior.
Pero, la importante variabilidad porcentual que muestran las
series de este momento - sobre todo Las datadas entre el
XIlJl' y Xl11 milenios BP- parecen indicar que los procesos
de fragmentación regional que se asocian comúnmente con
las industrias holocenas ya habían empezado a manifestarse.
En todo caso, habrá que esperar a que los informes preliminares sobre los que hemos basado buena parte de nuestras
argumentaciones se conviertan en definitivos.
Esta percepción de las industrias del Magdaleniense superior-final hará que el tránsito al Holoceno esté presidido
por la continuidad. Se ocupan los mismos yacimientos, se
práctica una forma similar de utilización de los recursos y lo
que es más significativo en esta discusión, se fabrica un similar equipo industrial sobre piedra, mientras que puntas y
arpones de hueso o asta prácticamente han desaparecido
(Aura y Pérez, 1992).
Esta transfonnación del utillaje de tradición paleolítica
se asocia en buena parte de Europa con el inicio del deshielo tardiglaciar y las nuevas formas de implantación sobre el
territorio y de subsistencia que las nuevas condiciones bioclimáticas y el propio desarrollo social de los grupos de cazadores perfilaron. En nuestra región esas formas de subsistencia organizadas sobre una especialización en la caza de
los ungulados básicos -<:abra montés y ciervo-- y una importante diversificación del espectro, mediante la incorporación de recursos menores, se conocen desde al menos el
XID11 milenio BP, algunos siglos antes de registrar el definitivo abandono de la fabricación de los estereotipos óseos o
el frn del arte mobiliar de tradición magdaleniense.
Los numerosos sitios de ocupación conocidos, en comparación con los momentos anteriores, transmiten cierta expansión y quizás también un aumento demográfico. Las
nuevas estrategias de explotación parecen constituir un adecuado marco de explicación para estos cambios, aunque no
hay que ocultar que la base documental sobre la que se sustenta esta percepción es todavra frágil. De hecho, quizás se
hayan establecido conclusiones sobre los ejes fundamentales de las transformaciones que se asocian al Tardiglaciar
con excesiva prontitud, sin reflexionar suficientemente sobre las cualidades del registro arqueológico mediterráneo y
la adecuación de utilizar como referentes tendencias observadas en las regiones eurosiberiana y boreal, cuyo punto de
partida son modelos etnológicos de incierta validez dentro
de los parámetros bioclimáticos mediterráneos.
La convición de que las excavaciones actualmente
abiertas y una prospección más sistemática lograrán perfilar
nuevos escenarios de trabajo debe ser nuestra última valoración. Tres cuestiones, al menos, deben seguir siendo motivo
de reflexión: la disolución de los complejos episolutrenses y
por lo tanto el origen del Badeguliense/Magdalenieose mediterráneo, la deímición con datos menos particulares de las
modificaciones diacrónicas del utillaje y la consolidación de
una colaboración multidisciplinar encaminada a explicar los
procesos de cambio cultural.
18.1
[page-n-182]
[page-n-183]
Apéndice 1
APLICACIÓN DEL K-MEANS
A LAS SERIES DEL MAGDALENIENSE SUPERIOR
MEDITERRÁNEO
En el capítulo dedicado a la discusión industrial nos hemos referido a la alta homogeneidad a nivel de tipos, que no
de su distribución porcentual, que ofrecen las industrias líticas del Magdaleniense superior, final y EpipaleoHtico inicial. Rasgo repetidamente citado en buena parte de los trabajos que tienen por objetó el análisis de éstas industrias y
al que nosotros también hemos hecho referencia.
Esa variabilidad de la industria lítica puede ser motivo
al menos de una doble lectura arqueológica, a nivel espacial
y temporal. En el primer caso, podria ser resultado de di.(ereotes tradiciones técnicas regionales o de otras tantas actividades especializadas: facies territoriales o funcionales en
definitiva. Sin embargo, también podría estar relacionada
con la importante transformación que en el tránsito Pleistoceno-Holoceno acusan las técnicas de fabricación del instrumentallítico, viendo en éste caso simples desarrollos evolutivos de nuevas tecnologías, susceptibles de ser entendidos
como horizontes de dicha transformación.
Esta doble, que no única posibilidad de explicación, es
la que nos ha motivado a aplicar las técnicas del análisis de
cluster a las series lfticas de algunos yacimientos magdalenienses, tanto del mediterráneo francés como peninsular.
Para ello se ha elegido, con fines puramente exploratorios,
la técnica de cluster conocida con el nombre de k-means,
utilizando la variabilidad tipológica de la industria lítica
como criterio de agrupación.
Este procedimiento permite predeterminar el número de
grupos que se quieren obtener de la serie .inicial que contiene la totalidad de individuos, impidiendo éste caracter su
expresión como dendrograma puesto que los individuos
pueden cambiar de grupo en cada nueva partición. Para reconocer que número de grupos es la mejor división posible
de entre los solicitadas, se ha elaborado un simple gráfico
con los porcentajes de error de ajuste (sum squared error:
sse). Este cociente indica que tanto por ciento de la variabilidad que ofrecen las series, en términos de distancia, no
queda explicada (Fig. 1.1).
50 ~-------------------------------------,
--G--
SSE
% eT(Or de ajuste
40
30
20
2
3
4
S
6
7
Fig. l.l
La prueba ha sido detenida al llegar a 6 clusters, coincidiendo con una caída más pausada del sse. Es evidente que
de haber solicitado nuevas agrupaciones. éste porcentaje habría seguido bajando, pero también es verdad que el número
de yacimientos implicados no exige, pero tampoco requiere
de un mayor número de grupos. a no ser que se pretenda
conformar grupos reducidos, con dos o tres individuos, y
por lo tanto poco significativos.
Los yacimientos y series considerados en éste análisis
se distribuyen, entre el Ródano y Gibraltar. En total son 13
yacimientos y 24 series las implicadas. Requisito necesario
183
[page-n-184]
para su elección ha sido, además de su adscripción al Magdaleniense superior o en su defecto al Epipaleolftico inicial
(=Epimagdaleniense) cuando se trata d.e varias unidades
consecutivas de un mismo yacimien~o. el disponer de un mínimo de 75 piezas retocadas, criterio no cumplido tan sólo
por Tossal-ill.
Se han considerado como variables y por tanto criterios
de agrupación, los principales índices tipológicos de la lista
Bordes-Perrot. Por ésta razón han sido excluídos aquellos
yacimientos estudiados mediante la tipología analítica de
Laplaoe, ya que la reconversión de éste sistema tipológico
en los índices mencionados introduce elementos de error tal
y como comprobamos en su momento. De todos modos,
creemos que ésta selección, involuntaria pero necesaria, no
invalida el caracter experimental que hemos otorgado a la
aplicación de éste método. Los yacimientos implicados y las
fuentes de las que hemos obtenido los datos manejados se recogen en la Tabla l. l.
La búsqueda de la mejor agrupación posible se ha iniciado solicitando la configuración de 2 grupos, después de 3
y así sucesivamente hasta 6 clusters. Con sus respectivos
porcentajes de error de ajuste hemos elaboradQ la gráfica
aludida, con el fin de obtener una fácil visualización de que
número de grupos son los idóneos (Hodson, 1971).
El resultado de ésta operación nos indica que el sse desciende rápidamente para 2 clusters (48 %), teniendo en
cuenta que ellOOx lOO equivale al grupo inicial que contiene todas las series manejada·s. Ello lógicamente da lugar en
)a gráfica·:a un acodamiento muy marcado a la altura del
punto correspondiente a dos clusters_ inflexión que no vol,
veremos a encontrar hasta la correspondiente a 5 grupos,
aunqt¡e· menos marcada en éste caso. Entre 2 y 5 el sse descieJ;lde má~ lentamente, sobre todo para 3 (42 %), mientras
que para 4 (32 %) y 5 (22 %) clusters la caida es más constante, deteniéndose de nuevo al llegar a 6 clusters, donde la
' variabilidad no explicada supone tan sólo el17% (Fig. I.J ).
A la vista de éstos resultados podemos pensar que la
distribución de la serie inicial en dos clusters es en principio
la mejor, seguida de la de 4 y 5 grupos, rechazando por su
menor nivel de explicación las de 3 y 6 clusters.
En el caso de 2 clusters, el primer grupo queda constituido prácticamente por la totalidad de yacimientos y unidades arqueológicas del Magdaleniense mediterráneo peninsular: Nerja, Tossal, Cendres, Parpalló, Senda Vedada, La
Mallada y Bora Gran, más alguno del otro lado del Pirineo:
1 La Teulera, L' Oeil y del Ródano: la Col.ombier. Mientras
que el segundo está configurado a partir de Gazel, Belvis,
La Salpetriere y el estrato 2 de Tossal, única serie peninsular que se integra en éste grupo.
Para 4 clusrers, vemos que el grupo más numeroso, formado básicamente por los yacimientos peninsulares, ha perdido un tanto su cohesión al quedar desgajados de éste y
conformar sendos clusters, la capa 5 + 6 de Nerja-Vestíbulo
por un lado y los estratos IV, m y 1 de Tossal por otro. El
restante grupo mantiene todos sus efectivos: Gazel, Belvis,
la Salpetriere y Tossal-ll.
La configuración de 5 clusters coincide en gran medida
con la distribución señalada para 4 grupos, pero con la novedad de que eJ grupo más numeroso y presumiblemente
menos homogéneo se redistribuye en qos clusters: yacimientos localizados al sur del Ebro por un lado y aquellos
184
otros más septentrionales: Colombier, La Teulera, L'Oeil y
Bora Gran, por otro.
En lo que respecta a las variables tipológicas y a los valores de las mismas que intervienen en cada nueva agrupación, éstas pueden ser consultadas en la Tabla 1.1, donde
quedan reflejados los valores máximos y mínimos de cada
variable, su media y desviación típica, en base a las cuales
se han efectuado las sucesivas configuraciones en 2, 3, 4, 5
y 6 clusters.
Una lectura de conjunto de los resultados obtenidos nos
da a entender que, salvo excepciones, el nivel de similitud
mayor se produce entre series pertenecientes a un mismo
yacimiento. A excepción de Nerja-Vestibu!o 5 +6 y Tossalll, que se separan de las series de sus .respectivos yacimientos, el resto de unidades de un mismo asentamiento permanecen invariablemepte asociadas, pese a cambiar el número
de clusters solicitado.
Esta elevada homogeneidad interna entre series de un
mismo yacimiento tiene su origen y mejor argumento en la
tradición técnica y ocupacional de cada asentamiento, Sin
que por ello dejemos a un lado el factor subjetivo del investigador que al seguir idénticos criterios de clasificación, en
ocasiones acomodados inconscientemente a las particularidades estilísticas de cada conjunto, puede introducir o aumentar el grado de cohesión interna de las series procedentes de un mismo depósito.
El segundo nivel de similitud parece tener su explicación en la cercanía espacial, el factor geográfico en definitiva. Desde la primera configuración en dos clusters se intuye
la tendencia a quedar asociados los yacimientos próximos
entre sí, en principio franceses por un lado y peninsulares
por otro. Junto a éste rasgo, a partir de 3 clusters y sobre
todo de 4, vemos que una serie, Nerja-Vestíbulo 5 + 6, y un
yacimiento, Tossal de la Roca, plantean alguna distorsión,
llegando a constituir sendos clusters independientes.
La explicación de éste distanciamiento se debe posiblemente a que en el caso de Nerja, la referida capa es producto de la excavación de un metro cuadrado, de ahí que algún
grupo concreto ofrezca valores un tanto inusuales dentro de
la dinámica general del yacimiento, caso del. elevado IT·o
del bajo grupo microlaminar. El caso de Tossal es similar, si
bien en ésta ocasión al elemento singular del yacimiento
(pocos buriles, elevado índice de hojitas de dorso y también
de muescas-denticulados), cabe unir también una recogida
de datos deficiente, al no contar con un inventario detallado
a nivel de tipos individuales, lo que ocasiona que el grupo
de piezas con retoque continuo sea siempre O y que junto a
las truncaduras queden contempladas también las piezas de
dorso abatido (Cacho et al., 1983).
En un terreno más particular, no deja de ser curioso que
la configuración de 5 clusters contemple la mejor división
posible del grupo inicial en facies o grupos t~rritoriales
magdalenienses vinculados por lazos de proximidad geográfica; lo que equivale a presuponer una tradición técnica
compartida y desarrollada, quizás, sobre un territorio común.
- El primer grupo está conformado por prácticamente
la totalidad. de yacimientos situados entre el Ebro y
Gibraltar: La Mallada, Senda Vedada, Parpalló, Cendres y Nerja. Rasgos propios y en gran medida, pero
[page-n-185]
en diverso grado, comunes a todos estos yacimientos
son el elevado índice de buriles y raspadores, cuya
relación casi siempre es favorable a los primeros, la
reducida presencia de perforadores y truncaduras, la
importante frecuencia de muescas y piezas retocadas
y la entidad de un grupo microlaminar, situado casi
siempre por delante del resto de grupos y en el que
tienen cabida algunos geométricos.
-La segunda agrupación acoge los yacimientos localizados entre la margen derecha del Aude y el Ródano,
a excepción de la Colombier y Tossal ll. Este grupo
el
está caracterizado por " bajo índice de raspadores y
buriles y el elevadísimo porcentaje de utillaje microlaminar, que llega a concentrar en alguna serie más
del 80 % del total de piezas retocadas. Otros rasgos
también compartidos son una buena frecuencia de
muescas-denticulados y piezas retocadas y un significativo grupo de geométricos, el inás numeroso si exceptuamos el caso de Tossal.
- El tercer wopo queda constituido únicamente por la
capa 5+6 de Nerja-VestJbulo, de ahf que nos ahorremos su comentario.
- El cuarto lo está por los estratos fV, m y 1 de Tossal
de la Roca, por lo que procedemos de idéntico modo.
- El quinto se define básicamente a partir de los yacimientos localizados entre el Ebro y la margen derecha del Audc: Bora Gran, La Teulera y L 'Oeil, siendo la presencia de la Colombier el único elemento
discordante con los límites geográficos señalados.
Comparten éstos yacimientos un bajo índice de raspador y el más elevado grupo de buriles, unos reducidos valores para el sustrato, un grupo de perforadores
algo superior a la media y un elevado índice de utillaje microlaminar, en el que también alcanzan cierta
entidad los geométricos, aproximándose incluso al
ofrecido por los yacimientos situados entre la margen
derecha del Aude y Ródano.
Esta sugerente segmentación geográfica pueda deberse
a elementos ajenos a la realidad cultural de los grupos de
cazadores autores de las industrias magdalenienses que habitaron está extensa región. Pero, en cualquier caso invita a
la reflexión puesto que viene a plantear la posible existencia
de tres facies territoriales en el interior de los complejos
magdalenienses repartidos entre el Ródano y Gibraltar. En
el terreno de las hipótesis ésta separación regional es coincidente tanto con nuestra impresión de que Bora Gran queda
mejor explicada desde el norte que desde el sur, como con
ésa doble corriente o linaje que para e.l Magdaleniense superior del mediterráneo francés se ha señalado a partir de diferentes tradiciones técnicas (Onoratini, 1982). Con ello creemos haber superado con creces los objetivos que motivaron
la aplicación de este procedimiento.
Este método de agrupamiento como ya se ha advertido,
no permite su expresión como dendrograma, de ahí que paralelamente se haya realizado un cluster que si proporciona-
ra una ordenación jerárquica de los individuos. El utilizado
mide la similitud-disimilitud entre individuos en base a la
distancia euclidiana, considerándolos como vectores en un
espacio n dimensional. Una novedad con respecto al anterior, es que en éste caso han sido considerados-únicamente
los yacimientos que ofrecen más de 100 útiles retocados, de
ah{ que no hayan sido incluidas las dos unidades de NerjaVestibulo y el estrato m del Tossal de la Roca.
Los resulmdos obtenidos son prácticamente coincidentes, puesto que son idénticas las variables implicadas. Dos
grupos, uno peninsular formado por La Mallada, Senda Vedada, Parpalló, Cendres y Nerja-Mina, y otro francés constituído por Gazel, Belvis, La Salpetriere y de nuevo, Tossalll, son los que ofrecen las distancias más cortas entre si. Un
tercer grupo, menos cohesionado a decir verdad, es el constituído por Bora Gran, La Teulera, L'Oeil con reservas y la
Colombier. Esta agrupación guarda cierta relación, 'aunque
la distancia que los separa es_importante, con el anteriormente referido grupo de yacimientos franceses. Por último,
las dos series restantes, Tossal-IV y 1, se encuentran a su
vez bastante distanciadas entre si ·y en mayor medida del
resto de yacimientos, puesto que marcan la mayor disimilitud registrada (Fig. 1.2).
1BG
Co
LT
r---
r:o
lS
~
Ge
Gs
Ta
83
82
N te
N1s
N1
4
1'2
~
1-
1--
PI
P4
LM
sv
e
o
Fig. 1.2
185
[page-n-186]
K-means.l
ID
lbcc
rr
10,2
14,6
2,6
12,8
15,2
1,9
12,5
13,9
8,2
lpr
llll·d
IR
Ire
lgm
Iulam
<4,8
13,3
6,6
0,4
11,7
8,9
o
o
o
2,7
6,9
10
0.7
0,5
14,1
4,7
20
8,2
16,<4
9
20,7
2,6
5,1
5,1
15.S
15
0,01
3,9
21
o
13,2
o
o
o
11,6
3,5
o
7,1
2;6
14,2
1,7
6,7
4,6
10
o
2,5
3,8
7,1
20,8
7,1
o
12,9
6
22,7
1,2
19,3
19,5
2,4
1,1
8,2
8,8
0,7
18.8
24,4
16.9
13,7
1,9
2,1
7,2
1,2
3,1
6
7,7
0,9
1,2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
33,7
3.S
4,6
25
29,8
11,3
21,2
0,9
10,1
12,9
13,1
o
o
1,7
4,3
o
o
o
34,6
4,5
0,8
3,1
0,6
0.1
2,6
22.1
6
0,6
2,6
6
9
31,2
2,7
2.9
0,4
2.S
2
6,6
4,S
2
0,5
l,S
0,6
5,6
4
0,6
1,8
IG
Ncrja /M-14
Ncrja/M-15
Ncrja/M-16
Ncrja/V-5+6
Nerja/V-7
Tossal Roca-1
Tossal Roca ~2
Tossal Roca -4 :
Cendres
Parpallóff· 1
Parpallófl' -2
Parpallófl' -4
Senda Vedada
Mallada
Dora Gran
L'Ocil
La Tculcra
Del vis -2
Del vis -3
Gaz.ci-5
Gazcl-6
Salpctricre 14/16
Colombicr -1
186
5,1
57,1
O,Ql
30,2
1,9
30,5
2,2
3l.S
36,7
4,5
0,9
35,2
25
38,6
o
o
o
o
o
o
0,6
2
50,9
0,4
0,6
40,9
o
4
79,1
0,2
5,1
84,1
o
0,6
61,5
0,7
o
68,2
o
o
4,3
61,4
o
38,6
9,1
l,S
2,6
9,5
2,5
4,3
9,5
0,8
1,7
8,7
32.7
5,6
3,S
1,2
1,8
o
9,1
31,3
35,9
13,1
3,1
22
o
o
6.1
0,3
8
2,1
11,7
2,6
o
5,9
2,3
39,1
o
o
o
2
4,2
6.1
0,7
0,8
39,8
[page-n-187]
K-means.2
Summarx statistics for 2 clusters
Variable BetwccnSS
IG
lB
lbe
IT
lpr
lm·d
IR
Ire
lgm
lulam
DF
Summarx statistics for 5 clusters
S6,44S
0,347
0,031
1,62S
5812,216
DF
F·ratio
Prob.
Variable DclwccoSS
977,368
1565,778
71,113
662,469
350,809
698,48
7,191
4,435
87,115
1987,089
360,461
415,681
1,837
3,967
25,8
WilhioSS
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
8,114
S,841
0,568
0,132
1,618
1,778
1,062
0,009
0,024
1,925
0,72
0,217
0,196
0,314
0,698
0,179
IG
lB
lbc
IT
lpr
lm-d
IR
Ire
lgm
64,3S
o
1u1ani
0,155
0,459
Sumrnar;t statistics for 3 clusters
Variable Betwccn SS
IG
lB
lbe
IT
Jpr
lm-d
IR
lrc
Igm
Julam
399,004
428,001
4,S8S
243,085
34,523
120,452
0,436
0,089
9,145
621S,951
662,4
1699,303
40,392
388,745
241,84S
388,746
1,449
0,325
18,735
6678,052
WilhioSS
DF
F-ntio
Prob.
Variable BetweeoSS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
938,826
ISS3,4S8
68,364
423,351
342,07S
634,473
7,103
4,377
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
4,463
2,893
0,704
6,029
1,06
1.993
0,644
0.213
1,122
43,26
0,024
0,078
0,506
0,009
0,364
0,161
10
lB
lb e
IT
Jpr
lm-d
IR
85,594
WilhioSS
DF
F-mio
Prob.
4
4
4,658
28,607
S,893
4
134,165
4
4
4
4
4
366,179
6,09
4,141
76,oo4
1121,254
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
0,009
4
4
67S,429
282,155
32,558
277.691
6,65
8,S24
S,043
1,13
0,373
1,17 1
28,29
o
0,003
0,002
o
0,006
0,372
0,825
0,35S
o
Sumrnar;t statistics for 6 clustcrs
DF
1S23,354
DF
O.S3S
0,81
0,344
o
lrc
lgm
lulam
710,001
1709,023
43,312
391,949
258,886
424,109
2,412
0,333
38,243
1181,6SS
DF
WilhioSS
DF
F-ntio
Prob.
S
5
S
5
5
5
5
5
S
S
627,828
272,435
30,638
274,488
117,724
330,815
5,127
4,133
56,496
611 ,651
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
4,071
22,583
4,972
S,141
7,917
0,012
4,61S
0,001
0, 187
0,912
1,694
0,29
2,437
42,304
o
o,oos
0,004
o
0,075
o
Sumrnar;t stalistics for 4 clustcrs
Variable BelwccnSS
IG
lB
lb e
IT
lpr
lm-d
IR
Ire
lgm
Iulam
400,729
1216,446 .
16,031
385,161
131,484
302,318
0,776
0,311
15,01
6387,172
DF
Wilhil1 SS
DF
F-ratio
Prob.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
937,1
765,012
56,919
281,27S
245,125
452,607
6,762
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2,851
10,6
1,878
9,129
3,576
4,453
0,063
4,155
79,73
1412,134
0,165
0,499
1,255
30,1S
o
0,166
0,001
0,032
0,015
O,S27
0,687
0,317
o
187
[page-n-188]
K-rneans.3
12 Clustcn
Oll>lc11
Palpallo!·l
l'alpalJ4 ·l
Patpall6 ~
. C.odla
T061&1Roca-4
T061&1RA>ca·l
Senda Vedada
NetjaiM·I•
Nctj.\IM·U
NcrjaiM·16
lic.-a Oran
LaMalla6a
LaTcolcra
l'Ocll
Colomblcr 1
NetjaN•l+6
Nc(JaN-7
T061&1R«& ·l
OiJWlda Vadablo MiJ>illliiJII
2,37
2,47
JO
2,6
3,13
3,71
6,33
7,86
5,06
3,07
'·~
2~
O.S3
6,16
ID
lbc
rr
lpc
lm-d
IR
ltc
l¡m
lulam
o
o
o
o
o
o
o
o
11,7
1•.23
17,51
3,17J
.$1
$,33
1,62
0,:19
0,13
1,1
3:1,63
MWIDI11l
:19,1
~.6
so
711l
9,1$
1,71
$,93
6
21
13,3
•.oi
20,1
$~
1,2
1.9
6,1
$0,9
0,47
1,71
0,43
...,
:Z.9S
3,37
2.1
10
2,6
'~
11
o
o
o
o
Ccndou
Tooalltoca-4
T-lltoca·l
Scoda Vccla4l
ll
Dc.-a Ocla
Tooalltoca·l
OiJtonda V&dlblo Miniaalll
l;ll
3,91
JO
0.6
$,46
ID
l.S
lbc
0.00
rr
0,7
O.S
.......
$,21
7.9
2,4$
•,QJ
lpc
lm-d
IR
o.a
o
OJ7
l&m
o
2,$
........
$7,1
...
o
2.93
l,lll
o,u
6IJ7
M.uiiiWJII
so
11,6
1:1.1
3.17
)Pi
u
IJS
7,1
9.S
1•.2
1,7
0,7
6,1
'84,1
2.l
),OS
Mlnlmllm ltluD Ma.úmDm
PMpall6-4
H
•••7
6,31
vw~>~e
so
2.2S
LaTculcra
l'Odl
Coloolmlcr 1
6Pi
1.16
lJ
OíOUD<ú
Porpall6·1
Porpall6·1
La Malla6a
$,92
7,3
Cl••t..,l
TotlliRoel-2
Dclvb·l
Dclvb·)
Caacl-6
Cuci·S
Salpctrlcrc 14/16
,....
••02
6,61
1,13
5,16
3,1$
).02
~
6,21
611l
lbc
rr
lpc
1m..S
IR
h
l¡m
.......
o
o
o
o
22
I•.S9
17,71
2,99
•.ra
$,16
1,17
0,31
0,2$
1.27
33,16
~.6
1111
9.31
6
21
4,11
:19,1
U)
20,1
1.2
1,9
6,1
$0,9
1,71
••1
$,37
o.~
o.••
1,73
7.43
$,6.$
6,98
....
$,19
6,47
O..t
5,4$
Dclvb-2
3.91
10
0.6
Bdvb..)
5,46
11
l.S
Caacl-6
lbc
o
lJ
Guti·S
0,7
l.9S
Salpcldm 1./16
3J7
lpc
O
.S
ltn-d
0,1
rr
...
....
•n
Mean Mu.imum
$,21
7,9
:z.u
• .Q}.
2,93
$,1)1
IR
0,216
2,4
,...
o.u
lolam
o.a
o
o
57,1
6IS1
o
OJ7
2,$
11.6
1:1.1
•.s
7,1
9.S
14,2
1
1,7
0,7
6,1
84,1
so
3,17
),riJ
J.sl
2.l
J,OS
•n
0,1
0,216
2,4
9,18
Clllstu 3
OiJIInda V&dable Milllmum MciG
HujaN·l~
o
Ma.úmDm
so
o
o
o
10
l.l
1.2
1,2
11
lbc
1.,1
4,7
20
14,1
4,7
20
l,l
16,4
1• ••
••7
20
8,2
16,4
o
o
o
rr
lpc
lru-d
IR
lto
.......
""'
188
1,1 ••
16,.
o.
o
o
o
11,7
11,7
o
o
11,7
o
o
o
o
o
o
o
[page-n-189]
K-means.4
DIJIIftd.\ Vllllablo lollolmum M..n
Ollllnda V&riablc Mln!mlm M
Patpall6-4
Ctlldfu
S
4,1)6
5,22
lbc
rr
0,6
Nnja1M·I4
Najo/M·IS
3,41
lpr
0,4
DoraCnn
3,11
2,96
S,l9
IR
Ir e
o
o
o
L&Mallacll
G,04
o
IJ4
L&Tculcn
4,7&·
G,sG
"""'
'""
lulam
22
35,04
Patpall6 ·2
~J•IM·I6
L'Ocll
C4lcalblctl
Ncrja/V·7
10
ID
2,6
13,1
o
H,74
lO,I6
2.,61
2.,15
6,26
6,65
0,37
0,3
19,1
34,6
6
5,1
13,3
7.$l
7,03
1,7
I.S
Dtlria·3
0...1-6
Gud·S
Sa!p:tri
1,19
2.79
3,14
10
11
lbC
9
1),1
4113
rr
0,9
3111
5,1
3,13 '
3,19
3.01
5,36
5,1lJ
'"'
"""'
Dl
...
4,3
1,04
1,22
13,3
O,ll
1,17
1,2
1,9
6.1
32.16
)9,1
Parplll6-4
Ctodla
Scllda Vcdod.a
Nclja /M-14
Nerjo/MoiS
l,l
1,9
O.Sl
L&Mallacll
6,1
1,1
Nnja/V·7
S0.9
Nnja/M•I6
1Jm
o
o
o
o
17,47
17,1S
1,71
0,32
29,1
22,7
2.,7
u.s
~CIUII
S
lel>lt ·2
Bd>lt·l
Oüwlda V&riablo Mlnlmum
5,45
3,91
10
0,6
5,46
ID
3.S
2.,3
2,95
3,57
o
7.Sl
u.s
$,31
Mean MW11111n
5.21
7,9
lbc
0.00
0,7
2,45
4,1lJ
l¡w
O,l
0,1
rr
...
o
l&m
o
2.93
S.CJI
0,57
O,IS
l,l
lulllll
37,1
61,.S7
1111.;1
IR
O
SO
11,6
ll,l
4,l
7,1
,..,
3.09
u
0,1
0,26
14,2
u
0,6
S,28
11,6
3.S
7,9
13.1
3,17
3,09
2,45
4.oJ
4.S
7,1
1.S5
2,l
9.S
14,2
1,7
0,7
6,1
&4,1
),QS
3,57
lpr
Jm.d
Dl
Ir e
....
lollam
o
0,7
O,l
o
2,93
5,01
0,57
O,IS
o
:u
57,1
61.S7
0,1
o
0.-3
DiJIIftd.\ Vllllabk MIDimlm Mc>rl Ma&illlun
o
, ...
1,2
o
14,1
14,1
4,7
4,7
o
10
ID
lbc
rr
lpt
lm-4
IR
Iro
l¡m
Mam
1,2
14,1
4,7
20
20
20
l,l
1,2
16.4
16.4
1,2
16,4
o
o
o
o
o
o
11,7
11.7
o
o
o
11,7
rr
o
Jo,))
21
o
o
o
11,7
lpr
IS,l)
20,1
...
o
o
1&1'0
lulam
ll.S
Dl
o
o
o
o.
21,33
l,l
1,2
14,1
4.7
14,1
4,7
rr
o
o
lpr
lnHI
o
o
lrc
o
lpl
lul&m
lll
o
o
o
o
SD
o
o
o
o
20
1,2
l,l
16.4
16.4
o
o
o
o
o
11,7
11.7
o
o
o
o
11,7
o
o
o
M
SD
1),9
3
4.77
20
5,49
6
lAS
0,78
o
o
5.1
10.33
21
1,51
o
o
11,7
IS.l3
20,1
) ,91
IR
Ire
o
o
o
o
o
o
o
o
.......
""'
o
o
o
o
ll.S
21,3)
31,3
3,4S
rr
o
3.91
o
o
3,45
so
1p<
Tooal~·3
0,71
1,51
31,3
4,7
2.4
9,11
20
o
o
o
Dblanda V&rioblc Mlnl.mum
3,09
6,7
3.71
10
o
4,25
ID
3,9
1bo
5,49
2,45
o
o
o
20
1,2
16,4
4,92
0,1
0,.26
1111.;1
Tooal~-4
T-IK-·1
Distancia V&riablo Mlllirnom M
13,9
20
3,71
10
6.7
3
6
4,25
ID
o
3,9
4,77
5,1
lbc:
1,2
14,1
lbc
1,2
10
18
SO
so
18
lbc:
rr
4,92
6,3
10
2,95
'm
1,7
0.7
6.1 .
&4,1
0~1-6
Ouci·S
Salp:lllcro 14116
3:91
5,46
2,3
l.ll
2.2
Distanda V&riablo Millimam MuD Mulmom
Ncrja IV.S..S
Patpall6 ·2
SO
1,11
3,61
4,3 1
0,46
Clusl
T-IRou·l
Dthb·l
M.Wmum
Parplll6·1
2.13
2,13
3,19
o
OIIIIDda Vllllable Mlnlmuro
Den O....
o
M
2.29
L&Tnltn
1,1)6
10
l,6
7,9
11,3
l,l
L'Odl
4,29
ID
22,1
30,15
34,6
4,1
1,6
lbc
2,7
4,7
G
1,21
rr
0,6
1,95
),S
I,%J
lpr
0.4
1.12
),1
1,1)1
Jm.d
0,6
2.,71
6
2.01
IR
O
O.Dl
0,1
0,04
COioalllla ·1
lrc
O
O,lS
0,6
0,26
lam
o
0,73
1
0,77
Jalam
31.6
•l.lS
S0.9
S,lll
189
[page-n-190]
K-means.5
16 Cluslcrl
Olokrl
~·1
i'atp&ll6·l
DúlaDda Vlliablc MinlmuD
1,11
O:adou
Solida Vcdl4&
Nc!).liM·I4
Nlf)a/M·U
Naj•IM·16
La lwWlada
NajaN·7
10
lB
TcuatRoc:a~
l9.S
rr
0,9
lpr
lm·d
IR
ltc
J¡m
4,3
o
l.ll
o
o
o
O,SJ
0,32
J,l7
ll,S
J,l
1,9
6,J
1,91
lpr
ltiHI
IR
ltc
l¡m
2l
3:1,J6
39,1
6)
lulam
Varlablc
Mlnli~M~m
Mean
Mwmum
so
o
2l.7
2.1
$,1
13,3
6,14
3,31
0,99
1,47
2.73
DilUida Vlldable loCialmum
31»
3,11
6,7
10
4,lS
11
o
11.41
11.15
1.11
3,07
1,04
lbc
9
13,1
SI)
lulam
Patp&ll6~
1.19
2.19
3,14
4.03
3,13
3,19
3,01
$,36
MS
-
Chslct 4
Maüalom
Toual Roca ·1
TcuaiRoc:a·J
lbc
rr
3:;7
Q.47
0)9
,,
o
o
Mno M.ulaRm
SI)
13,9
3
4,77
IQ,33
l.49
2.45
0,11
I,SI
lO
6
l.l
21
o
o
o
11,7
U,ll
3,98
o
2.0.1
o
o
o
o
o
o
o
o
2J..S
21.33
31,3
o
o
o
lAS
eJ...., S
Cl•Jitrl
Tcuallloca·l
OwJ-6
CUcl·$
S&lprlriae WlcS
1Oltlancla
3,76
3,()1
1,36
3,13
JO
ID
...
2,6
3,S
7,21
o
0,7
2,1
o.a
o
l¡m
o
lolam
S7,1
k
rr
lpr
lm·4
IR
...
o
DioLIIIda Varlablc Mlolmum Mean Mulmum
D«&Orul
La Te• lera
4,29
1,6
3,21
3,4)
L'Odl
2,06
4,.U
4,12
11.6
J3,1
4,2
7,1
9)
J))
ColombkH
6.1
O.IS
1,9
11.3
3,1
]4,6
4.1
J,ll
lpr
0,6
0.4
JO.IS
4,7
1,95
1.12
S,l4
Jn>.4
0,6
o,as
l.7l
IR
o
O)
Ire
o
o
0,03
O,lS
0,73
42,15
JO
ID
lbc
2,6
2l.l
2.44
rr
),11
14,1
0,17
J,ll
1,7
0.7
4,3
6:1,05
61,2
3:;7
J,06
1,19
""'
lolam
Clukt6
Oook
MaD
jo,luJmml
SI)
o
o
o
o
o
o
IG
JB
lbc
rr
lpr
lnl-4
IR
ltc
lam
lulam
190
2.7
31,6
,,
6
1,2
u
1.2
J4,J
J4,J
4,1
lO
J4.,1
4,7
u
4,1
lO
l,l
16.~
16,4
o
o
o
o
o
o
11,7
11,7
20
1.2
16.4
o
o
o
11,7
o
o
o
o
o
DtJ'IIl·2
Dtl'lll·)
l,l'l
1,01
3.1
6
0.1
0,6
2
0,04
0,26
0.77
m
S,OI
DiaLIIIda Variable MUWnum Mcoo Ma.Umum
DiolaDd.& Vwblc MiuimiiJn
so
2.l9
l,OI
so
IJI)
J.OJ
0,1
10
0,6
J.J
2
ID
$,6
6,J
6,6
Q.$
lbc
2
2
3,23
3
4.S
1,2$
rr
Jpr
fm.4
IR
ke
""'
llllam
o..u
4
J
0,3
0,6
o.os
I,S
1,65
o
1.1
O,IS
o
o
o
o
O.l
0,1
l,oS
4
79,1
0,1
$,oS
11,6
6,1
14,1
l.S
[page-n-191]
APÉNDICE2
Tabla 1
PARPALLÓ-TALUD. INVENTARIO DE MATERIALES Y SU DENSIDAD
e
Copa 1
Capa 2
Capa 3
Capa4
Capa5
Capa6
Capa 1
Capo S
Capa 9
Capa 10
Capa 11
Capa 12
Capn 13
Capa 14
Capa 15
Capa 16
Capa 17
Capa 18
Dlpa 19
Capa 20
Capa 21
Cnpa 22
Capa 23
C.1pn 24
Capa 25
Capa 26
Capa 27
Capa 28
G:1pa 29
532
1118
2
999
752
440
420
581
249
431 .
669
l. lítica
T
144
227
157
225
155
80
RO
2114
95
24
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
6
5
85
81
100
92
151
1(.0
106
55
o
o
o
S
3
3
o
o
"
4
17
17
q
17
3
8
l. ósea
Tl)hl1
676
1345
159
1224
907
520
500
865
344
431
<í
81
100
92
151
1(.0
106
55
24
11
4
N"/m3
e
252,3
533,7
132,5
612
238,6
288,8
250
288,3
29
76
20
43
32
40
58
86
359,1
28R,3
45,9
81
9
4
6
T
7
15
13
16
11
20
20
42
50
17
11
8
44
13
o
125
Ci7.6
151
76.2
88,3
-
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24,6
7,9
4
17
22
20
20
3
8
8,5
11
10
10
1.5
1.2
o
-
.
.
.
-
-
To1u1
36
91
33
59
43
60
78
42
131
26
15
14
13
-
-
.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
.
N"/m3
e
13,4
36,1
27,5
29,5
11.3
333
39
14
32,7
21,6
6,4
51
47
10
17
7,7
7
23
1
35
4
o
17
8
4
12
78
9
20
30
25
8
10
10
13
13
68
140
15
79
46
S
Plaquetas
T
Toln1
14
71
13
60
6
16
7
24
2
25
14
13
12
47
1
5
8
8
3
20
14
22
o
4
21
9
5
4
8
8
83
13
28
38
o
o
o
o
o
o
2S
7
7
7
7
o
o
S
10
10
13
13
15
147
22
86
46
5
N"/m3
26,4
23,8
13,3
12
6,5
7,7
23,5
1,6
2
16,6
9,4
2,2
11,4
103,7
9,5
28
18,1
20,8
5,6
IS
37,5
73,5
11
43
23
0,7
191
[page-n-192]
.....
Tabla 2
:S
PARPALLÓ-TALUD. DISTRIBUCIÓN DE LOS SOPORTES, PRESENCIA DE CÓRTEX Y TALONES
"
U"/
ToNel· 1
Talud - l
Tolucl·l
Tu.d· 4
Talud. S
Talud. 6
T•lud • 7
alud· a
Talud· 9
Talud· 10
Talud· 11
Talud. l l
Talud· 13
r.•
o
"'
m
,..
o
o
160
lOO
lit
Jl
:rt
IU
4)
,.
9
2) '
1!
7
17
20)
7
7
..
o
JO)
100
160
27
o
J
•
o
111
,.
.;
...
"
21l
lll
m
T.--.-E
T
ll)
..,
170
1
21)
IU
26)
,
n•
u
UJ
60
1
2
"
•
o
10
1
o
o
1•
•
•
1
2
o
1
,.
1111
n
IU
o
2
o
o
"
•
"'
•:o
,..
'"
,
,,
111
T
.• .
,
,
1
2
J
20
,.
o
S
2S
1
,
'
2
IS
o
o
11
'
•
,
2
1
o
uo
))
Sl
.,
7
"
2
))
..
o
1..
o
l
12
2
1
l
2
41 '
"
19
•.
.
1:0
.,
o
,.
J
JO
u
)
1
,
2
2
1
••
1
1J!
:rt
o
su
,.
,
,
7
u
l
111
)J
1
11<
o
o
ll
o
.. .,
"
•• ., ..
..
• .
o
,.
"
"
..
T...,•• o
•
,.
1~
"
..
Lo.ot•
2
97
T...
7
. 1
,.
,.
'"
,.
,,
Hol>u
•
1
2•
J!t
a:
ramo-8
Tn.-no•C
61
,.
"'
S»
IS9
IM
160
2..
lll.
o
.,
)U
116
T
111
lt7
SIO
,.,
SOPORTE:
1
.."
T
20S
1..
212
......
2)0
• 17
o
u•
JOS
Tramo-A
r,..,..F
Lu< ..
1
10)
191
o
o
•
o
•
7
1
1
•
1
o
7
o
o
.o
1
o
S
• 60
•
21
...
oiJI
..
IJ
)
.,.
•
19
21
»
u
11
"
liS
:rts
..
"'
1)
10
o
o
,.
o
•
ll
172
1
160
lJI
"'
1
)00
)lt
IIJ
2..
210
)
1
2
o
...
o
.
21
7
•
100
11:!
292
201
110
IN
•
1)
COitTEJC
,
ll
)
))"
.,
'o
70
16S
o
o
1
1
1
o
o
o
o
J
c....
ov....
.,
.....
,.,
,lfd.
2)
)1
169
uo
lf
26
490
o
2
o
o
"
Fxct.
ll
o
o
u
JJ7
)O
100
2•
'
1
,,.
10
"'
l!t
1
2)0
26
)!S
'
,
21
"
•
!!7
20$
•
o
Jn
)
lU
1
1
o
o
o
o
o
22
"
•
'
..
77
o
o
o
o
)
190
19
1
ll
o
o
1
..
o
"
o
o
u
2l
)
1)
70
!OS
'
,
o
o
o
'
•
2
•
o
•
'
..
'
29
n
Ul
•:
"
o
)
7
•
'
1
,
..
)0.1
1
o
ll
JI
,.
)1)
I•J
•
1
o
o
o
S7
77
l
1
'
7
2•
o
12
10
.1
2
9
l
1
1
1
o
o
"
)
•
1
20
77
U)
o
70
•
60
•1
2S
»
100
1. .
.
••
20
.,
ST.,.s.
11
..
..,
.
•
.
1
7
o
146
1
•
I>J
r.
,.
)
•
o
•
ll
m
171
).1
26
1
o
o
o
T.II.Ot<
2
12
21
o
o
7)
'
......
o
2JO
•
2
,.
"
,.
..
..
o
o
o
1
J
•1
10
10
J
•o
)O
Mol•
2
l
!.tt
ltl
ll
69
2
1•
)
11
•
•
m
Tabla 3
PARPALLÓ-TALUD. DISTRIBUCIÓN DE LOS SOPORTES, PRESENCIA DE CÓRTEX Y TALONES (FRECUENCIAS)
Talud. 1
si
SS.l
1
T
1
T
oiJ.l
)9,6
60.)
20.1
HOjiS
OJIIU
Talud· 2
Talud· 3
Talud· 4
54.1
4-1.1
45,1
37.)
47
Sl
il.l
o
o
o
o
o
o
59.1
)0.))
•7,)
5'..6
Talud • S
Talud· 6
Talud· 1
Talud· 1
T>lud· 9
T•lud· 10
Talud· 11
Talud. 12
su
40.9
40.!
u.a
•M
Sl.9
21.1
~7.1
SJJ
6l.S
90
91.9
91.6
71.1
7.2
41 ,..&
51;6
6.9
Sl.l
41.1
57.1
• •• 1
46.1
57.1
<4!.1
50.1
Z.l
2.1
40
ll.l
ss.a
50
T•lud· 13
Tramo· A
Tramo·B
Tramo-e
Tramo·D
Tramo· E
Tramo·F
su
61.9
73.1
41.2
36
6U
21.2
30.7
lO,l
79.•
73.1
:!0.6
26.9
~.)
.. _,
1!.)
79.1
CORTEX
SOPORTE
,,
l.aSC:ls
so.•
si
)7.7
:13.3
50
)O
ll.S
1.6
1
5.8
17J
lOO
10
100
7•
100
96.3
100
lOO
~.9
66.6
)).)
1,2
60
40
1.1
0.3
.U,l
.00
50
l~.!
25
60
15
o
66.6
ll.l
38.•
61J
100 . ·
11..
61.7
66
l"
11.7
39•.1
49..
)0.7
,._,
51.1
lSJ
JIJ
36..
93.1
9>.6
IU
4.)
26.6
100
'·'
66.6
)).J
o
66.6
100
•u
o
1.6
o
66.6
9
o
0.2
9.7
17.9
50A
57.1
T
IJ
1
100
100
o
oa.•
65.1
1
o
~ l.l
)l
,._,
61A
50
70
oul
·~
100
91
o
o
o
so.s
.u
T
.1->.1
JU
lOO
37.6
IS.J
.1->.7
S7.1
6&
,.
1
62.3
,,
o.s
o
o
o
o
JM
66.3
61.6
73.3
Sl.9
27.1
16.1
lOO
100
100
50
lOO
o
l,l
)).)
0.1
o
1
2.7
l
29.7
61.5
~u
3.6
21J
61
o
6J
•.7
o
o
o
o
o
o
o
o
.S.J.
2!.7
77
0.!
6)
o.s
41.1
41.1
$1.1
Sl.J
O.J
7Sl
6.2
6.2
1111
2
m
1.1
440
6.)
-1.."0
s.•
4.6
Sil
l.l9
431
7
7.1
2
J6•.t
.,
o
o
o
)
o
o
o.9
4:,0
o
2.2
o
Q,6
Jt»
nl:
7..
10.7
1
l.6
4,1
•7J
• 1.3
•l.l
4$,6
l.l
..l.J
..
as
160
379
...1
...
).9
3.1
o
o
o
83.1
o
l!A
7&.3
o
:!0
50
79
o
o
:!0.9
I•J
20
2S
10
15
o
))J
)).)
)J.)
4$.1
• 7.9
57.7
o
IS.l
o
26.3
54,6
73.6
o
o
o
)1
~
o
J.J
1.9
SIA
o
o
46,7
o
li.J
lS
71 ..
7S
o
o
66.6
o
o
o
o
o
));)
669
o
4)
6.7
1.7
JJ
3.7
S6.J
.&1..2
57.7
••
u
71,.1
,o..
,4).1
o
o
95.2
lOO
liJ
11.9
46.6
50
.......
,....
...
..,
l
9)..
90.•
U.7
100
100
100
10
50
2.5
43.2
.Sl.l
o
o
2
l
47.•
0.9
50
1
o
..!.1
.00.)
o
,_.
OJlW
)
1
IO.A
16.1
sn
20
26
TAI.&'I
o¡ u
L.ucu
4).6
39.7
,._.
~
)1,1
l'J
30.7
65.1
61.1
69.)
o
o
u.•
o
1•.3
o
COtL
LIJO
4J
JJ
15
U,l
o
o
J
l.l
5.6
16.3
17.1
n.a
,.,,,
1..
ll.l
2M
U.l
U.l
9.1
)0.1
12..1
JJ
1.2
ll.•
ll.)
)).)
IU
o
o
o
6.1
93.!
9&.!
91,1
2.1
u.•
3.1
5.1
24.9
16.1
lOO
))J
10
I•J
)6.1
o
"·
'
o
o
lt..eo.
60.7
61.7
50
OJ
1,6
,_.
$0.::!
•J
2.1
0.6
3.1
l.l
so.s
....
2
o
1.6
J.J
0.7
o
o
1.1
72~
2.•
o
l.l
76J
66.6
53.7
6l.A
.&1"
oiJ. I
•S.9
"""~'16J
16.1
50
ll-'
ll.l
ll.6
10.2
9.1
1.Z
1.1
1.1
l);
F.Jetl.
1.1
1.4.
2.2
2.)
IJ
0.6
t,l:
o
o
o
23.)
SJ
11
0.6
OJ
0.7
1.6
2.5
0.6
2.9
1.1
1.1
1.1
2.1
:u
ss.•
56.3
57..
S6J
51
[page-n-193]
Tabla 4
PARPALLÓ-TALUD. TIPOMETRfA DEL UTILLAJE RETOCADO (PIEZAS NO FRAGMENTADAS)
lOSGrruD
Talud TaludTaludTalud·
TaludTaludTnludTaludTaludTaludTaludTaludTalud-
1
2
3
4
l. Alar~omlento
A!'\CHURA
(0.9) IC 10.19~(20.29)1(3o.39JI(40-49JICSO.S9~ C> 60) 1 {0.9) (10.19~(20.29liC30.39~(40.49)ICSO.S9~ (>60) 1 O.O.S 1 O.S-1
61 1
1 ~ 1 9 1 1 1 1 1 67
119 1 SS 1 7 1
1
1
1
1 22
m
1
1 114 1 276 1 109 1 16
1
1
1
1
j
1
1
1
1
1 179
1
227 1 9S
1
2
16 1
1
1
1
2
2
12S 1 237 1 74
11
5 1 1
m
2
so
17
6 1 1
7 1 1
100 1 91
8 1 1
9 1 2
173
86 1 9 2 1 1 8 1 3
10
11
12
13
95 1 140 1 S3 1
7S
Tramo- A
Tramo- B
Tramo-e
Tramo-O
Tramo-E
Tramo -F
21s
1 s2 1
n
1 30 1
1
233
1
114
26
40
so
1 67
1
lS
1
IS
3$
78
1 16 1
27
12
21
86
1
1
74
2 1 243
2 1 l7l
20
1 7.S 1
82
14
1 201
S
1 301
1
1~
as
1 93
91
1 101 1 46
1$9 1 )3 1
3
10
1
3
3
9
4
1 16S 1 119
13
90 1 141 1 61 1 6
6
3
1 231 1 193
19
U
1 178 1 ISO 1 32
S
1
16 1 24
2
1
11
1 21
19
1
4S
1
37
1 97
41
1
36
1
1
1
84
1 73 1 31
33
14
1 106 1 :26
1 S4 1 IS
S
1
1 92
59
1 36
1
1
6614319
:2
46
136
1
16
1 21 1 7
1 1 S6
7
16
1 17 1 S
46
11
rs6 1 a o
48
18
28
36
46 1 SS 1 21
17
11
7
IS
38170127
ll
30 1 2 3 1 8
91
11
4313919
liS
9
19
63 1 120 1 49
11 1
so
1 64
31
11
1
24
1
20
7
6
41
S3
1
49
1
10
4
9
70I!Sll39
1
2
2
57
34
2
4
1 219
SS 1 114 1 100
2
3
7 1 416
27
S
3
68
176
62
16
1 10
1
IS9
11
3
1 1m 1 76
2
1 4
103 1 131 1 17
68
7
1 4
1
9
1 24
1 30
14~ 1 167 1
2
31JSIIS
2
1 19
1 4$0
1 43 1
1
2
1
1
143
130 1 li S 1 49
1
4
1
46
74
7
72
3
24S
37
12 · 1
212011717
522
3S
32
1 130 1 79
2
4
11
1
1 156 1 73
1 237 1 117
1 119 1 71
2
65
31
123
7
1 2012
SS 1 152 l. IS2
Total
1
S
2
~
<1
41 1 107 1 177 1 19
3
1 213 1 118311
4S 1
4
2·1)
40
lOS 1 136
6
Sl22
3
1
.S-4) 1 (4-3) 1 (3·2)
26IS7 1 9S
1
1
1
111 1 101 1 26
1
110 1 169 1 142 1 46
1 49
(> S
27
1
9S 1 2$7 1 7S 1 lS
1
l. Carenado
I·U II.S·2.SI 2.5-4 1 4-6.5 1 > 6.5
67 1 92 1 44 1 2 1 1 2
2
191
170
2
262
Tabla 5
PARPALLÓ-T ALUD. TIPOMETRÍA DEL UTILLAJE RETOCADO (FRECUENCIAS)
lOSGrruD
(0.9
Talud- 1
Talud- 2 O.l
l alud- 3
,Talud- 4
Talud- 5 • O.l
Talud- 6 · o.•
Talud- 7 o.•
Thluá •· 8 0,1
Talud- 9
1
Talud- 1
¡Talud- 11
'Talud- 12
Talud- 13
Tramo-A
Tramo-B u
Tramo-e 0.6
Trnmo- D
Tramo-E
[!ramo-_!. Q.)
\0
CM
10.19 [2().29 (3().39 40.49 (SO.S9
2.4,6
4$,1
V,l
0,1
3.6
10,1
21.1
52.1
3
Q.9
100
3,3
11,7
57,1
17..)
0.4
),1
31.7
$1,6
ll.S
o.•
1),1
0,6
19.7
2.6
o.•
o.s
4$,6
41.5
46.6
41,1
J I.S
•l.l
10.7
1,9
o.s
4$,7
1,9
46,5
47,7
)9,)
17.6
u,•
3
6,9
1
1,)
u
4),4
36.9
l.S
IS,1
37,7
46,6
100
11.5
11,7
51
17,6
49.•
4$
SS.9
36,4
7.6
)9,)
51.6
6,$
11.5
1•.3
4,)
35.7
...
1.S
1,7
1,1
0,3
..
o.•
1,5
l,l
l. AlarJ>mitnlo
"'"CHURA
(> 66)' (0.9) (10.19) (20.29 3().39 (40-49 (S0-59
27
21.1
1.1
4).5
0,1
11,7
0.)
30
3
100
u.e Sl.6 16.• 1.4
0,2
17,4
4,1
1~
S6
0.2
3J,S
3
56,1
5.1
o.•
o.•
0,1
2.1
l
6.a.l
3
1
6).1
li.S
1.7
I.S
59,1
35,)
t,)
54,1
39.S
0.6
S.l
1.1
Sl.l
67.1
l S,l
'l.l
4,1
50
31,1
1,1
6:!.)
16,1
IS,)
S9.3
57,6
19,7
35,6
l.S
0,7
IS,3
4,l
0,)
66,1
29
).4
0,)
0.2
1.9
0,4
0,4
~
0,1
0,2
31.1
3).1
29,9
0.1
19.$
u
1.3
9.•
9,3
25,1
)7,1
37,4
0.2
16,1
50
43.9
19,4
O.S·l
u
4,)
3.5
O. O
.S
1
M
0,3
(>60)
11.1
1,9
4,3
0.$
o.6
9.9
1,1
6.•
37,3
S.J
o, a
0,3
44,9
26,7
1-I.S
21
21
I.S·2.S 2.5-4
37,1
32,)
1).7
) l.7
39.)
ol0.6
"·'
41.5
4S
4$,7
46,1
)9,9
l9.S
11,9
15,9
17,9
17.1
100
19,7
7,7
>6.S
I.S
0,1
0,7
6.9
0,6
u
0.2
)
1.6
0.5
lS.I
29,4
29.1
100
15.1
26.3
41.$
SI
11.9
1,4
1.._9
11.1
7,7
),4
3,6
9.4
2:3.9
)7,6
0.)
·-~
9.1
l.S
1
1
O.l
'l.'
47,1
)),6
{>$)
ID.9
12.2
11.3
6.1
3.1
2
7,1
17,1
2),9
lS.S
20.1
17,7
4·6.S
1.•
6
5,3
1. Carenado
(S·4) (4·3) (3·2)
2)
10,4
39.5
29,1
l4.1
10.5
100
)S,)
10,1
31.7
)1.1
lJ,)
17.l
)4,9
29,1
17,4
,•..
"'
l..l
5,3
10,)
32.1
l),l
9.9
1$.1
30.5
lU
1.1
14.)
15.1
14,6
1U
21
10
19,7
IM
11.)
6.6
0,1
5.9
13.2
IS.2
l.'
7.l
3:!.9
31.1
14
1,1
6,4
0,6
)4,7
(2· 1
16,1
11.4
< 1)
Toco!
0,7
$22
1).7
11,7
0.6
4$0
1.6
2<1
1
».•
6.$
11,1
0,1
416
229
2J)
47,4
)7,)
)7,1
19.9
40,1
)3,1
O
.S
371
6.9
1.6
301
34.9
37.$
J6.9
11.9
0.2
4A6
ll.J
1.1
56
30.3
41,1
lS,l
)3
4$,1
o.•
10.1
100
11
46
1
U,l
u
7.6
11.7
~01 .
0,7
1
191
170
91
111
26~
[page-n-194]
Tabla6
PARPALLÓ-TALUD. LISTAS TIPOLOOJCAS (CAPAS)
T·ll
1. R>Jf'>'lcwaift'4ll<
1. Rupodot lllpico
l. R>a,...Scw olobk
T·l2
T·ll
T·IO
T·9
T·l
T·7
T-
T·S
T-4
20
u
11~
n
ll
ll
S
S
6
11
l
24
1
43
2
14
41
11
1
4
1
1
ll
1
6
4S
1
2
40
23
39
17
u
1
2
l
27
3
4
26
1
S
93
1
3
3)
2
2S
3
3
11
..
2
J
2
2
S
3
2
1
6
1
9
1
1
1
4.~ojlval
S. Ru,...S... hoja r
l. Rupadcw aobn luu rclcada
9. RuracJcw circular
10. Raa¡>&datlll\lllllormo
11. Raa¡.adatcot
13. Raapodatcapuo"w hocloo
14. Raa¡.adat plono en IM>
11. Raa¡.aclot-bwll
11. lbap.~dat.plcu lnlloc.la
19. Duril·pltuii~.~~Uda
lo. l'trlCWidat·pkulNI~
11. l'trlonclot·rOfp.ldor
1:!. Pcrlondat·bllril
l). PctiCWidat
24.1'trfondat ....,...., bcc
25. l'trlondat nllllliplc
26. Mlc:rorcrfondat
27. Buril diftlro -~~
21. Duril dlcdto ladudo
29. Duril diedro de "'¡~~lo
30. Duril de &n¡ulo aobn lt>chn
31. Buril clicdto n&lblpl•
31. Duril an¡ut>do
33. Duril "plco ok ~oro·
34. DuriiiGIItc ~ t«U
3.S. DuriiiGIItc ~ obllaaa
36. Duril aobn ~ c611QV>
37. Duril sol>rc lt\llQdLn wnvc.u
"· Durilrronavcnoii
39. Dwillranavtt~~l sol>rc n>~<~Co
4Q. Duril nalklpluobrc ln•I
43. D\lril 1111
47. l'l.lnl.\ do ChlltlpctiUitallpia
41. l'lrnl.\ ok la Gtavcuc
SS. 1\inl.\ pedunculada
$6. 1\inla do CICOiacl\ln (IIOKICO)
)
S
13
39
1
4
13
S
2
10
16
)
7
26
•
2
2
6
1
6
l
2
13
1
l
2
9
S
9
22
2
7
2
1
l
11
1
1
4
1
11
1
3
30
2
S.
21
2
16
2
16
1
21
l
3
16
1
3
S
SI
3
1
2
44
1
61
9
1
1
26
SI
2
2
7
20
3
3
4
•
2
1
6
7
11
50
13
3
)
1
9
6
26
50
11
2
1
12
2
11
l)
93
14
3
1
7
11
3
1
10
13
47
•
7
11
2
2
2
6
3
l
12
l
3
2
1
4
11
14
7
60. TNIICidllr> , ••••
61. Tnutc>d~~r> ahllouo
62. Trunc:odwa
63. 1·Nilei4J..,. convcn
64. Picu tHJNneoda
65.1'\u.> con r
66. l'in.lcon moque....,.¡,.... 12 bmlta
67. lloja •uril\>clti~M
61. lloja ulnn,ulodo
69. 1\inl.\ ok .... piiRO
72. 1'\onl.\ de pcdllnculo y alcw
74. Picz.aconn.......
1S. Plua ddákulada
76. Pie u ac¡Wiada
77. RICdcra
7&. R;uqucla
19. T.Un,ulo
9
1
9
6
1
77
20
ll
)
2
1
11
6
IS
9
S
IS
4
13
2
7
Wn
12
4
71
21
16
39
16
7
1
7
43
17
13
S
10
12
S
9
11
13
12
S
14
15
..
•
4
4
2
1
91
71
12
9
71
1
61
16
1
1
41
20
37
7
)
1
1
4
1
4
19
10)
11
33
15
50
1
26
2
12
21
61
42
31
S1
14
36
53
6
)7
49
3)
4
S3
36
19
2
12
1
7
4S
6
11
2l
1
49
41
l
12
S
9
1
23
3
••
1)
)
11. Thpcclo
n . s.,.,.nto
14. llojiUJNncocla
&S. llojlu ele dono
16. llojlla ck dono INncacb
17. lloJil• de dono y donticul.ada
11. llojlla dcnlkulada
l9. 1lo)h•
91.1'\onl.\ullic
)
3
76
1
7
)
2
92.Dlvcraoo
1
81
li$
(o(íl)
431
1
2S
116
IO.R~Io
194
11
16
9
14
4
Sl.l'icz.o boRie abolido IOUI
59. Pina bonk abolhlo porci•l
TOTAl.:
T·l
1
1
51. Muo con ....,adwa (1111u..}
.t
T·l
1
2
15
39
1
• •
T·l
11
2)
22
249
5&1
420
440
3
6
..
7S2
1
1
13
249
23
35
2
11
7
2
16
\199
,
4
1
1)
l
240
179
6
3
2
6
$)
2S
ll
10
4
1
14
1111
•
10
532
[page-n-195]
Tabla 7
PARPALLó-TALUD. USTAS TIPOLÓGICAS (TRAMOS)
..........J' Tranto•ti
l. R.u¡t04o<•lm¡tle
30
,........o ,.,..,.,.e
27
~1
Tran.,.o 1brno-A
lO
2. R.upador lllpieo
l . Rupadot cloble
4. R.upoclor ojival
$. R.upador hoja - . ,
7.1Wpadotcnlll>onlco
a. R.upador aolweluca meada
9. RaJ¡>Oclot clmdar
10. R.upadot unJUiforn..
11. Raapadot ........so
12. R.upadot weNdo al!pico
13. R.uplldot CllpdO cnl.,cieo
1•. Raaplldot plano en hocico
U . Ralp>dor IIIICiei(O
20- P<.foraclot1'k&a ll\lnCa
22. Perforador-buril
21. r.rrorador
2~. Pcrfor>~lot ¡rucaol bcc
23. Pnfo...tor ullllll¡>lc
26. Mlcropcrror>dur
27. Duril diedro ca~rol
21. Duril diedro I.Uc>
30. Durll de 4naulo aubrc r,.clura
31. Duril diedro nllllllpic
,., Durlloobro truncadura recia
3$. Duril aobrolr\lneadura oblicuo
:16. Durilaobrcl~ C>l!ouva
37. Duril aobrctruncldura oonvc.u
31. Durilln!IO.....al aolwc ~ l>t
41. Durii millo
~3. Duril nuclciro.n•
... 0..-ll)ltono
2
1
6
l
14
4
•
2
21
2
12
•
10
'
2
2
2
2
21
1
19
3
10
u
'
13
10
l
5
ll
tl
6
4
10
1
9
26
6
4
3
4
6
2
' '· 1'11~· ~.....,....
$6. I'Ul1t> de coouta~lun (1111<••=•1
S7.1'icu concacot.Uur.t (ll.,...lC>)
.SI. Pieza borde llballdo ll~ol
$9. l'leu borde ahalldu p>rci>l
ro. Trlltladura trcu
61. Trunclldura oblicua
63. TrwiC.Oduraconvc.u
64. Pieu bitrunc>do
d.S. l'lcu oon tceoquc CIOf~íroro 11 bocdc
66. l'leu oon moque contU..O n bonk:a
67. llojo aurii\N:Icri&C
61.11ojo <~~r>naulada
7•.1'1n.aoonn.,....
75. Pieza dcnllculada
76. l'icu caqultloda
77. Ranlcl'\\
71. Ruqueta
79. Trl4n,ulo
ro. l\ccl4ntulu
11. Trap,...lo
S..llojlla lnlneoda
I.S. llo)ila de d0110
16. l lojila &lo dono IN.......
17. Jlo)iu &Jo d0110y datlicu\oda
... llojlla dcmlculada
19. Jlojlu con n.....,
90. Jlojlla Outo..- (r
6
~'
3
.....
3
SJ
6
6
10
'
21
2
~~
9
12
6
21
JO
1
'
2
1
S
17
•
3
2
13
]
$
7
9
1
16
15
4
_3
32
$1
131
4
'6
10
1
4
•
'
2
17
9
1ro
172
J09
. 24
16
379
7
l
27
3
195
[page-n-196]
Tabla 8
PARPALLÓ-TALUD. ÍNDICES DE LOS PRJNCIPALES GRUPOS TIPOLÓGICOS
TaludTalud TaludTaludTaludTaludTaludTaludTaludTaludTaludTaludTalud -
IG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tramo- A
Tramo-B
Tramo-e
Tramo- o
Tramo- E
Tramo- F
m
lBd
IBt
lBdr
IBtr
lbc
rr
lrs
lm·d
IE
IR
19,3
18,9
19,5
17
13,5
12,6
3,7
2,6
69,2
74,2
19,2
15,8
2,4
2
1,1
·2,1
8,2
6,1
8,8
7,2
0,9
0,7
1
24,4
15,5
11,6
13,1
26''
13,7
15,5
5,9
5,2
10,2
11,5
1,4
1,8
0,4
0,2
4,1
49,8
52,2
33,1
35,3
54,3
10,8
7,6
7,1
28,2
18,5
3,1
7,2
6,5
5,1
17,6
12,5
10,2
11,9
7,7
4,5
12.5
3,7
1,2
3,2
2,2
2,8
5,1
4,4
1,6
0,1
1,1
3,1
4,2
5,4
4,3
3,6
2
2,5
2,2
1,1
1,2
7.7
11,419,7
16,2
17
7,2
1,2
10,6
3,7
74,4
74,3
84,6
95,4
75
66,6
84,8
70,8
62,5
66,6
14,5
8,2
2,4
5,7
13,4
15,6
22,6
31,5
13,2
15,1
27,2
33,3
17,9
28,1
14,5
28,7
21,1
12,7
26,2
5,2
3,7
5,2
10,8
16,1
3,5
2,5
3,1
),4
4,8
0,5
0,6
0,2
85,2
61,7
66,6
66,6
60
33.3
0,7
1,9
4,6
5
2,9
4,9
3,5
11,6
14,3
12,4
5
5
0,5
0,4
o
o
16,6
37,5
20
11,1
18,5
11.1
16.6
5
1'1
1,6
3,5
6,2
6,8
5,5
5,8
0,5
0,2
0,5
0,4
1,4
0,5
0,2
3,1
4,7
1,2
7
11,1
10,4
3,9
3.6
6
4,9
0,8
2,5
Igm
Iuml
Iuo
GA
GP
2,2
4,5
l rc
31,5
36,6
100
35,1
14,6
2
2,8
1,5
1,2
30.1
34,4
1,9
2,1
0.4
1,9
0,7
1,2
1,1
0,3
4,7
2,4
1,8
2,2
0,4
0,2
0,3
0,4
2,3
3,1
7
16
44,5
25,2
23,8
1,2
0,2
33,3
0.9
2,9
2.9
0,6
0.2
0,9
0,5
8,1
3,1
0,5
0,4
0,4
1'1
1,2
4
5,1
9,8
13,1
29,3
0,2
0,6
1.5
1,1
0,9
2,9
3,1
5.5
4
4,3
2 ,6
4
1,9
2,33
lOO
5,5
15,2
13.4
3,4
4,7
6,1
36,8
23,4
19,1
9,3
7,9
6,8
7;1.
6
5,9
6,1
5
33,3
41,2
25,9
33,7
17,5
4,7
lO
2,1
1,6
1,7
[page-n-197]
Tabla 9
PARPALLÓ-TALUD. TIPOMETRÍA DEL GRUPO DE RASPADORES
Rupadoru (cnle.r os)
0.0.5
TaludTaluc!.
I_>lu
T:alucS·
Talud·
Talud·
Talud.
Talud·
TatueS·
Talud ·
Talud·
Talud.
1
l
3
0.$-1
4
S
4
S
6
7
a
6
l. Abrpmicoro
1·1.5 1.5-2.5 2.5..4
4
21
36
34
61
1
4
3
6
2
n
3
1
51
)9
•
4l
53
11
24
65
"
14
30
63
12
13
S
S
9
1
7
JI
4
1
17
26
33
6
1
5
Tnmo·C
5
15
S
22
--
6
1
3
57
rrnmo-0
Tnmo ·E
frnmo·F
4
S
11
9
TCUlo·A
TCUlO·B
(>5)
12
15
)J
14
14
2
>6..S
4
4
31
30
14
JO
9
4-6.5
13
__li_ ~ 1
4
1
2
l
3
1
10
1
4
7
S
2
S
13
2
1
4
2
3
7
7
2
2
1
4
S
2
4
(2-J)
16
ll
TouJ
6S
0.0.5
2
1
lOS
1
2
134
77
(< 1)
51
30
SS
26
ll
n
S
19
20
ll
lO
1
S
57
25
29
66
63
7
7
61
76
45
21
24
7
S
4
1
20
3
36
18
23
63
)4
6
9
1
1
1)
4
1
16
16
4
7
21
40
104
110
177
161
S
1
ll
1
7
l
11
1
10
14
4
20
2
0.5·1
7
11
•
16
3
'23
~
2)
1
1
(T01~I
Raspadores (con fractura)
l.Carc03do
(5..4) (4-3) (3-2)
8
u
22
12
27
50
1
L Alar&amicoiO
1·1.5 1.5-2.5 2.$-4
J)
14
2
4
46
42
4-6.5
>6.5
(>5)
4
10
I. C2r<""do
!S-4) (4-3) ().~)
S
8
16
23
22
39
(2·1)
(< 1)
5
9
1
Total
3S
10'
o
39
11
•
6
20
6
23
22
4
4
60
17
l
2
6
4
6
1
S
15
l
•l
u
14
7
l
3
9
13
6
25
1
S
2
25
15
47
14
1)
es
17
6
7
21
1
S
10
1
3
60
10
21
6
2
5
4
33
3
3
1
2
3
10
17
34
11
6
7
1
3
1
1
S
1
1
1
2
7
1
l
2
1
1
5
3
7
1
9
14
4
2
1
2
2
u
20
IS
S
1
3
3
3
110
40
19
2
1
1
52
2
2
1
1
1
54
103
212
10
14
4
10
16
4
1
1
l
1
1
11
1
24
9
244
117
SI
55
151
124
22S
222
30
44
1
76
S7
2S
46
lO
Tabla JO
PARPALLÓ-TALUD. TIPOMETRÍA DEL GRUPO DE PIEZAS RETOCADAS
Piezas retocad:ls (c:on fr.~aura)
Piezas retocadas (enteras)
o.o..s
I_alud.
I_alud.
Talud·
Talud·
Talud·
Tallld •
Talud·
TaludTallld •
Talud·
Talud·
Talud·
Talud·
\C)
-.J
l
l
3
4
5
6
7
1
9
10
11
12
13
TCUlO ·A
Tnmo-B
Tramo-e
tTnmo·O
tTnmo·E
Tnmo·F
0.$-1
1
5
3
10
5
19
19
4
3.
u
I.Abrr:>mitlllo
1·1.5 1.5·2.5 2.5-4
4
l
1
3
6
6
S
17
19
•
10
24
6
12
29
>6.S
(>5)
1
5
3
3
3
1
2
4
3
S
JI
S
4
7
7
14
11
18
1
4
11
2
6
21
4-6.5
7
1
12
2
1
4
12
1
I.Caru>do
(5-4) (4-3) (}.2)
1
3
2
S
3
7
3
3
2
5
7
1
1
1
2
3
3
•
4
1
14
6
11
22
17
3
6
16
(< 1)
1
1
().().5
0.5·1
4
21
l
3
1
2
2
56
59
S
12
1
4
4
20
40
33
1
1
7
13
SI
3
1
5
3
1
1
13
20
23
11
11
14
24
6
IS
19
20
lS
11
11
1
3
2
4
1
6
4
13
1
16
u
S
6
1
•
3
6
3
9
1
2
2
6
u
2
4
6
29
10
__6_
14
3
1
1
>6..5
(>5)
7
10
•
1
10
9
7
15
3
6
20
20
1S
3
19
2
1
2
1
3
1
7
1
1
1
3
1
1
3
3
2
4-6..5
ITotlll
L Corcoado
CS·4) (4-3) ()-2)
7
10
10
19
7
4
3
3
3
3
1
1
1
Total
9
1
3
2
2
11
'IS
1
1
5
9
C2·1)
l. A!Ofpmicoto
1·1.5 1.5-2.5 2.5·4
7
6
lS
lS
7
17
1
11
1
10
13
21
21
20
S
S
u
_L
4
2
L___
1
2
1
6
2
1
2
7
•
2
2
2
2
2
S
2
5
9
l
Total
35
47
57
46
54
54
40
11
11
46
4
1
u
4
1
6
4
3
(< 1)
1
2
3
1
1
9
3
S
1
(2·1)
1
l
•
11
S
3
11
44 !
61
77
16
17
110
99
u
24
91
7
2
21
11
20
23
47
[page-n-198]
....
Tabla 11
\0
00
PARPALLÓ-TALUD. TIPOMETRÍA DEL GRUPO DE RAEDERAS
Rae& ras (enteras)
l
().().$
Talud- 1
Talud· 2
T:tlud • 3
Talud- 4
Talud· S
Talud- 6
Talud- 7
Talud- 8
Talud- 9
Talud- 10
Talud- 11
Talud- 12
Talud- 13
1
1·1.5 I.S-2.5 2.5-4
S
>6.5
(>S)
LCorcMdo
(S-4) (~3) 0·1)
1
3
22
4
11
1 .
13
6
1
6
7
9
13
16
16
4
12
9
10
4
3
1
2
6
6
2
14
ll
1
1
•
•
2
1
1
9
7
3
1
4
3
3
4
•
Toul
2
1
1
1
1
1
4
•
13
11
4
(< 1)
1
1
1
10
•
(2·1)
3
1
19
1
4-6.5
1
S
1
Rae& ras (piezas con fractura)
AIOtll:lmÍOOlO
O.O.S 0.5·1
L Al>rll:>mitnto
1-l.S 1.5·1.5 l.~
4-6.5
>6.5
2
(>S)
TOI:tl
LCartnodo
(S-4) (4-3) (3·2)
1
TOUI
1
3
11
4
o
1
1
1
11
6
4
)
3
4
4
S
6
1
2
16
4
3
1
4
3
31
1
4
11
2
10
6
7
1
1
22
2
9
53
49
6
2
1
4
23
2
4
2
1
10
9
26
1
2
33
4
19
1
1
29
1
1
2
31
31
(< 1)
1
2
1
1
(1·1)
1
1
1
•
1
1
2
2
2
11
IS
·~
o
1
1
Tramo-A
Tramo-B
Tramo-e
3
1
1
1
Tramo-O
4
1
1
Tramo-E
Tr:uno·F
1
7
3
2
l
1
4
3
1
S
3
3
S
2
11
S
1
1
1
•
1
1
1
1
l
1
1
S
S
1
8
1
1
6
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
().l)
(1.1)
1
Tabla 12
PARPALLÓ-TALUD. TIPOMETRfA DEL GRUPO DE RASQUETAS
Rasquew (enteras)
O.OJ
Talud·
Talud·
Talud·
TaludTalud·
Talud·
Talud·
Talud·
Talud·
Talud•
Talud·
Talud·
Talud·
1
1
3
4
S
6
7
8
OJ-1
1
6
11
10
L Alarpmicnlo
I·U 1.$-l..S l..S-4
1
)
1
l
)
1
1
1
4-6.$
>6J
Rasquew (con ft:.ctura)
(>51
LCaroudo
('-))
(~
O·ll
J. Alort>mionto
ll-11
)
S
1
1
10
S
1
e< n
To10l
S
Tramo· A
Tramo-B
Tramo-e
Tramo· O
Tramo· E
Tramo · f
1
1
6
3
\
l
1
4
3
I.S.l..S
l-\~
J. Carenodo
4-6.$
>6.5
(>5)
(S-&1
S
1
4
)
1
11
1
3
J
1
4
3
1
(4-))
Toul
)
2
\
1
1
1
1-1.$
11
2~
1
1
'
0.$-1
)
)
9
10
11
12
13
0-0.$
_ _!
'
1
1
1
1
1
)
1
1
1
1
1
1
J
1
S
1
3
1
1
1
2
l
Toc•l
1
1
1
1
1
1
19
ll
)6
1
1
1
1
13
1
6
1
(< 1)
7
7
10
)
)
4
)
1
1
1
[page-n-199]
Tabla 13
PARPALLÓ-TALUD. TIPOMETRÍA DEL GRUPO DE MICROLITOS GEOMÉTRICOS
Microh101 ¡
(~91
10·1~
Talud. 1
T~ud-
2
TaludTalud·
TaludTaludTaludTalud·
Talud·
TaludTalud·
TaJudTalud-
l
3
4
:S
6
7
8
'
1
1
Loo iNCI(nvn)
(IS-19) 20-Z4 (15·1
)
l
1
1)
2
()().) .
,.
'
1
Mí
(lS.«<: (<40) 0.0.5
O.S.I
I.AJ.upmi
1
1
1
1
S
1
1
4.6.5 >&.S T"'al
1
9
• •
1
1
l..on it..S
(10·14' (IS.I9i !20-24, ! 25·29:
l
1
)
S
S
S
(~9)
))
16
'
1
oc.>l
I. Aiatt..,.Í
(l~)·
()5...0: ( <40) ~.5
0.5-1
I·U U-2.5 lJ-4 4.6.5
1
1
1
)
11
!S
•
'
1
>6.S T"'>l
SI
o
)
)
1
1
)
1
•
o
o
o
o
o
o
o
o
9
10
11
12
13
TDmo-A
TDmo-B
Tramo-e
TDmo·I:
Tramo-E
Tt:1111o-F
9
1
1
1
'
l
'
1
1
•
1
1
1
11
)
•
3
l
1
o
•
2
2
l
1
'
1
'2
1
1
1
17
6
•
o
o
Tabla 14
PARPALLÓ-TALUD. TTPOMETRfA DEL UTILLAJE MICROLAMlNAR
Talud·
TaludTlllud •
Tlllud·
Talud·
TaludTaludTllludTaludTaludTalud·
TaludTalud-
-
$
1
2
3
4
l Alarpmieaco
S
(1().1• (IS·I9: (20-14 (:!S~ (3().30 (35·00 (dO}
1
7
6
1
11
4-1
2
1
39
17
S
6
•
1
6
7
8
9
10
11
12
13
Tramo-A
Tramo-B
Tramo-e
Tramo-O
Tramo-E
Tr..mo-F
26
S
32
17
6
u
6
2
1
2
1
19
9
4
1
16
11 '
1
92
JO
11~
Lon¡icud
(().9) (1().14 (IS-19 (2().24 (15·19 (30-30 (35-40
1
2
IS
Sl
23
S
S
3
1
63
SI
ll
90
1
4
1
91
~
1
1
1
64
24
1
1
..
51
10
1
1
1
1
3
1
4
2S
J)
3
12
4
1
1
1
_,__
4
1
2S
Tot.ol
1
107
239
1
1SO
74
1
7
69
111
.SI
JO
130
1
SI
1
1
)
))
•
2
ISS
353
2
~l
1~
)
S
o
•
1
1
•
3
1
2
S
1
1
l
1
1
1
2
2
1
l
JO
13
21
3
14
6
21
11
9
.,
S
29
17.1
72
37
o
l
1
1
1
1
1
2
4
2
o
11
1
••
9
7
4S
16
6
11
13
13
4
a
1
1
1
1
2
o
1
o
1
2
.,
•
>&.S
11
1
1
1
2
4-6.5
lS
4l
1
1
3
2
1
I·I.S I..S·l.S l . S·•
61
S
u
1
1
o
1
S
1
O..S·I
1
2
2
1
4
(<~)
1
2
1
22
2
o
JO
1
3
13
1
1
1
1)
1
1S
61
41
o
o
1
9
1
4S
J)
1
1
1
1'•
3
2
TObl
)7
>6.5
2
3
•·6.5
1
l
..
1-I.S I.S-2.S 2.S-4
l)
S
2
'
Total
Ulill>je microlamin:v (pieZoU ~ (r:lctura)
l Al:vpmieo.to
Ucillaje r:niaol:uninot (enteru)
Lon¡iNd (mm)
1
1
2
129
1
[page-n-200]
Tabla 15
PARPALLÓ-TALUD. INDUSTRIA OSEA. FRECUENCIAS DE LOS GRUPOS TIPOLÓGICOS
Cova del Parpalló-Talud. Industria ósea. Grupos tipológicos
I
Parpallóff-1
Parpallóff-2
Parpallóff-3
Parpallóff-4
Parpallóff-5
Parpallóff-6
Parpalló!f-7
Parpalló!f-9
Parpalló!f-10
Parpallóff-11
Parpallóff-12
Parpallóff-13
Total
V
20,7
6,9
1,3
9,2
2,6
5
1II
IV
1,3
II
10
5
58,6
81,5
75
VII
86
2,3
3,1
9,3
X
XI
XIV
XXI
1,3
XXX XXXI
1,3
2,3
2,3
9,3
75
2,5
12,5
7,5
67,2
3,4
20,7
5,2
5,2
4,9
41,9
55,5
11,1
25
22,2
25
13,8
1,3
5
7
78,1
VIII
2,5
3,4
1,2
11,1
50
100
69,2
23,1
280
3
1
11
84
18
1
1
1
1
1
9
0,7
0,2
2 ,6
20,6
4,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0.00-0.50
0.50-1.00
1.00-1.50
1.50-2.00
2.00-2.50
2.50-3.00
3.00-3.50
Total
18,1
13,1
8,3
25
23,6
37
27,2
57
9,1
2,6
8,3
5,2
5,2
%
20
43
32
40
58
81
9
4
6
13
409
2,2
68,4
o
62,6
71
58,3
72,5
67,2
42,6
68,1
145
%
7,7
N
29
•76
9,1
2,6
2
2
4,5
4
62.5
0,8
0,8
1.7
16,6
5,4
o
24,5
8,3
2,5
1,8
5,5
1,8
15
7
3
2,5
1
1
o
0.4
o
2
11
0,4
0,8
4,7
11
38
12
40
55
54
22
232
%
7,1
18.4
4,6
10,3
7,6
9,3
14,2
19,9
2,2
1
1,4
3,2
[page-n-201]
Tabla 16
PARPALLÓ-TALUD. INDUSTRIA ÓSEA. DISTRffiUCIÓN DE LOS TIPOS POR CAPAS Y TRAMOS
Cova del P;upa.lló-Talud. lndU$tria óse:l. Distribución de tos tipos poc capas y tramos.
Tipos
P/T-1
1.1
10.1. 1
11
11.1
11
13.1
IS
P/T-2
PIT·l
PIT-6
PIT-7
1
P/T-9
PIT-IO
PIT-11
PIT-12
PIT-13
1
T01al
1
1
1
1
1
1
1
1
1~D-l.OO 3.00-3~0
1
1
1
1
1
1
1
7
3
3
1
1
3
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
7
1
l
4
1
l
1
1
1
1
1
4
1
1
3
l
1
1
3S
4
9
l
1
1
11
S
7
a
1
1
l
1
1
1
3
2
1
4
3
2
1
1
3
8
S
l
l
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4.6
3
4.7
3
1
l
1
1
1
48
1
1
7
1
13
IS
1
1
4
1S
13
1
1
1
1
1
1
S
1
1
1
a
IS
3
1
1
1
•
4
1
7
1
1
1
1
3
1
1
3
1
a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
•
1
1
1
2
1
1
1
3
1
S
2
a
1
3
1
12
·- 3
3
1
1
1
1
1
1
1
9~
9.1 .
1
1
l
9.8
10
38
1
13
8
8
1
S.l
SS.l.l
S.7
S
1
S
4
1
4.S
2
3
1
1
1
1
1
4
1
8
1
l
'
Toto1
1
1
"
TolA!
O.S0-1.00 1.00-I .SO l.S
1
1
39.3
80.1
9.1
9.2
9.3
9.4
o.o-o.so
1
1
1
2
1
17
1
13.2
24.1
2A.3
25.1
25.1.2
25.1.3.
25.2
3
4
PIT-S
1
16
4.1
4..14
4.14.1
4.16
4.16.1 .
4.17
4.18.1
4.3
4.4
PIT-4
17
1
4
S
4
17
109
4
1
19
1
1
11
32
19
S
3
4
9
200
6
10
7
27
17
S
[page-n-202]
Tabla 17
PARPALLÓ-TALUD. INDUSTRIA ÓSEA. DISTRffiUCIÓN DE LAS SECCIONES
Cova del Parpalló-Talud. Industria ósea. Secciones
Circular
44
o
29
14
18
33
Parpallóff-1
Parpallóff-2
Parpallóff-3
Parpallóff-4
Parpallóff-5
Parpallóff-6
Parpallóff-7
Parpallóff-9
Parpallóff-10
Parpallóff-11
Parpallóff-12
Parpallóff-13
Total
Oval
56
36
28
57
25
67
P.convexa
o
o
Aplanada
16
7
10
8
13
10
5
15
13
29
25
17 .
13
7
24
48
0.00-0.50
0.50-1.00
1.00-1.5o
1.50-2.00
2.00-2.50
2.50-3.00
. 3.00-3.50
Total
11!
3
3
56
10
8
4
o
17
3
5
o
9
6
5
o
14
.o
o
10
62
16,1
o
o
o
o
o
o
10
2,6
4.4
o
o
10
76
19,7
9
6
9
5
8
9
12
16
7,7
18
16
18
21
27
46
35
58
28,1
33
53
86
41,7
33
o
o
44
5
10
50
33
8,5
18
42
36
53
1
14
Cuadrada
4
19
o
60
34
Rectángular
16
o
o
131
11!
o
3
3
9
o
o
o
o
o
2
27
6
9
o
Triángular
12
16
14
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
4,6
9
6
o
o
3
2
2
4
o
o
o
o
o
3
1.4.
2
0,9
8
3,8
Poligonal
o
o
o
o
o
Irreconocible Total
8
15
5'
13
17
o
lO
o
o
o
o
o
13
10
1
0,2
o
o
o
o
o
o
o
o
17
10
37
9,6
385
18
16
18
18
19
4
5
o
o
o
28
2.4
o
13
o
206
[page-n-203]
Tabla 18
PARPALLÓ-TALUD. INDUSTRIA OSEA. MARCAS Y MOTIVOS INCISOS REALIZADOS SOBRE EL PUSTE
Cova del Parpalló-Talud. lnduslrla ósea. Marcas y motivos incisos sobre el fuste.
Estriado longirudinal
L incisas oblicuos
L incÍ$::1S lransver531e.
Motivos en aspa
M01ivos en ángulo
Zig-z.og 1ntirudin:>l
Motivo &nll>do
L ondulados longitud.
Acanaladuro.s
T01al
P/T·1
1
o
o
o
o
1
o
o
1
3
P/T-2 P/T-3 P/T-4 P/T-5 P/T·6 P/T-7 P/f-9 P/T-10 PIT·II P/T-12 P/T-13 Toral
o
2
3
1
o
o
o
o
1
10
1
1
1
o
2
3
o
1
3
o
o
o
o 10
o
2
o
o
o
1
o
o
o
1
o 14
o
o
o
2
2
1
o
o
S
o
o
o
1
1
2
o
o
o
1
o
o
o
o
S
1
2
3
o
3
3
2
o
o
o
o
1S
o
o
o
o
o
o
1
o
o
o
o
1
o
o
o
1
o
o
1
o
o
2
o
o
3
4
8
1
1
o
1
o
o
o
o 19
18
10
1
8
9
6
9
o
o
o
1
81
0.0.0.50 0.50·1.00 1.00.1.50 1.5().2.00 2.00.2.50 2.50.3.00 3.0().3.50 Total
o
o
2
o
o
o
1
1
o
o
1
o
1
o
o
o
. 3
o
o
1
1
o
1
o
o
1
o
o
1
o
o
o
o
2
1
1
o
o
o
o
o
o
o
3
o
o
o
3
o
o
o
o
o
o
1
3
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
3
4
4
2
6
o
o
2
2
S
19
o
3
Tabla 19
PARPALLÓ-TALUD.INDUSTRIA ÓSEA. MARCAS Y MOTIVOS INCISOS REALIZADOS SOBRE EL BISEL
Cova del Parpalló-Talud. lnduslrla ósea. Marcas y motivos incisos sobre el bisel.
P/T·I
Estriado longitudinal
2
L inciSM oblicuas
o
L inciSM lrMsverS3lt.!
o
Motivos en~
o
Motivos en ángulo
o
L ondulada longirud.
o
A=>aladuras
o
T01al
2
P/T-2 P/T-3 P/T-4 P/T-S Pfr-6 P/T-7
3
o
3
3
o
4
o
o
4
2
1
o
o
o
1
1
o
S
o
1
4
S
1
o
o
o
1
4
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
9
10
6
11
1
PJT-9 P/T-10 P/T-11 P/T-12 P/T-13 Total
o
o
1
1
o
17
o
1
o
o
1
9
o
1
o
o
o
8
o
o
1
o
1
13
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2
2
1
2
o
o
2
49
o.o.o.so
2
o
o
o
1
o
o
3
O.SO.l .OO 1.00.1.50 l.S0.2.00 2.00.2.50 2.50.3.00 3.00.3.SO Toral
o
IS
o
S
4
3
1
1
o
o
1
o
o
o
3
1
1
o
1
o
o
o
9
o
2
6
1
o
1
o
o
o
o
o
o
1
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
11
S
1
3
30
[page-n-204]
Tabla 20
LISTAS TIPOLÓGICAS DE HOYO DE LA MINA Y BARRANCO DE LOS GRAJOS
Darranco de los Grajos
llnyo de la fvlina
T:mh·th•i."'i,·u~,
l. Raspador simple
2. R:t~pador al íph:o /rotL 1
3. Raspador doble
4. Raspado!' ~iivnl
.5. Rasp:~dor hoja reln~ada
8. Raspado¡· sohrc la~~:a
15. Rasp:1dor nudeiforme
16. Cepillo
17. Ra~pador-buril
20. Perfor:l
24. Perfo,·rados ulíph:n /ht:.:
27. Duril diedm recto
28. lluril diedro lade;~dt.t
30. Duril de :íngulo sobre rr:ol·lur:a
31. I3uril diedro nui ltiplc
33. 13 uril "pico de lorn"
35. 13uril sobre trun~;~dm~• ol•lit·ua
36. 13uril sobre truncadum t•tim·:ll': l
38. Duriltransversal snbrc 1\'luqli,· latt·l':tl 1
43. Durilnucleiformc
44. Duril pl:~no
1
58. Pieza horde nhati<~) tul al
1
59. Pieza borde ah;,lido pal'cial
60. Trum:adut':l rc~la
·61. Truncadura oh licua
62. Truncadura cóncava
64. Pieza hitruncada
65. Piczn con retoque ~.:ontim:u/1 l•<~l\k·
66. Piez:~ con retoque ~vntiiHIII /2 "· •rd,·
74. Pieza con mues~.:a
75. Piel.a denticulada
78. R:~squeta
79. Tri:Íil!_!li)O
84. Hojit:~ truncada
85. Hojita de dorso
86. l·l~jit:~ de dorso tru nrada
87. Hojit:l de dorso y denlil'ul;,¡b
90. Hojita coc retoque inwrs11 /1 )uf.. ur
.1
C:IJlSi\:IJ~\,\
17
Sin n•f,\l',,nl'iu Nivd 1 Nivel JI Nivcllll Nivel IV Sin rcf.
1:'\
204
9
1
.,
~
1
1
1
1
:!
1
:!
1
1;\
1
1
1
!
1
1
1
1
3
:!
')
S
1
1
1
1
:!
1
1
1
1
1
C)
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
3
5
7
li
S
l
4
1
1
2
:!
2
3
3
1
1
1
1
3
1
t:i
4
S
4
1
.1
1
4
:!
:!
1
92. Diversos
TOTAL:
2
1
2
1
~S
;((,
so
13
7
2
:!5
23
18
[page-n-205]
Tabla 21
LISTAS TIPO LÓGICAS DE LA CUEVA DE NERJA 1SALA DE LA MINA
l. Rasnador simple
2. Raii)ador otfpico
3. RaiOidor doble
4. RAspador ojival
S. Raii»dor hOla rciQCllda
8. Ras.,ador sobre la~ca reiOCllda
10. Raapador un~uifonnc
11. Ro~rmdor c:llreMdo
13. Roioador CJIX'i\0 en htx.ico 1 hombrera
14. Ra5pador p1nno en hocico 1 hombrera
IS. Ramodor nuc1cifonnc
17. Rnspodor-buril
18. Ramador:Oicza truncada
20. Pcñorador-plc7A trunCllda
21. Pcrforodor-rasp:ador
23. Perforador
24. Perforador grueso 1 bcc
28. Buril diedro ladeado
29. Buril diedro dcóngulo
30. Duril de 4n~tulo sobre fractura
31. Duril diedro múltiple
34. Ouril sobre truncadura recta
35. Duril Jahre truncadura oblicua
36. Ouril sobre truncadura cóncava
37. Ouril sobre truncadura convexa
38. Buril transversal sobre n..-toquc lateral
39. Buriltr.~.nsvcrsal sobre muesca
40. Duril múltiple sobre trunc.1duro
41. Buril mixto
43. Buril nuc:lcifonnc
44. Duril plano
53. Picul\I'IOSA de dono llbatido
51. Picu con escotadura
58. t>icZD borde abatido totru
59. J>ic7.a borde ohatido parcinl
60. Trunc;oduro rcdo
61 . Truncadura oblicuo
62. Truncad uro cóncava
63. Truncodura convexa
64. PietJl bitrunc;,da
65. t>icu con retoque continuo /1 borde
66. Pieu con retoque continuo n bordCJ'
74. J>ic:101 con muesca
15. PicZD dentículadll
76. Pic7Jl cscruirlada
17. Raedera
711.R~qucl:a
Sal:l del Vcstibulo
Sala de la Mina
Cueva de Nerja
Q¡pa 16
28
3
10
Capa7
Ca1'3 5+6
2
2
1
S
1
1
2
2
3
4
S
C.p:a l4
10
2
4
3
1
2
4
1
3
3
2
1
3
3
3
2
1
2
S
S
3
Capa IS
17
1
2
1
1
S
1
2
1
2
2
2
2
2
9
6
3
1
3
2
40
26
S
S
6
10
2
2
1
1
4
2
2
18
S
1
10
1
2
1
1
3
lO
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
S
6
2
2
3
11
S
2
1
6
211
9
211
26
6
4
3
3
4
1
1
3
(•
1
S
5
1
1
1
24
6
15
11
2
2S
4
7
4
10
9
10
S
3
1
1
2
4
2
2
79. Tri:in~:ulo
83. Scl:mcnto
114. llOlita truncada
85. Hojit:a de dorso
8Sb. lloiito con retoque marginAl
116. llojito de dorso truncada
87.110ilt:a de dorso y dcnticu1:ad:a
88. Hojita denticulada
89. Hoiita con muesca
90. llojita Oufour (retoque inverso)
92.DivcnM
S
156
14
10
6
2
13
S
22
TOTAL:
536
1
6
64
9
2
1
S
4
1
9
256
225
80
8
S
1
2
S
1
3
9
S
1
2
1
3
1
8
7
77
85
205
[page-n-206]
Tabla 22
DATAClONES RADIOMÉTR1CAS ENTRE 19.000- 10.000 BP.
Yacimiento
Cvtva 01avu ~
Ntrio/Vullhuln -Bk+l
Pllll'Oll16 ~.75/S.OO m
Nrrja1Ves!ibu1o -Se
PatrGIIó ~.2514.00 m
Darranc: -ll+lfa
L'Arbrtda -3.2S/3.SO m
Rallla dd llubo ·Ir
I.'Arbrtda -3.0313.1S m
Cvtva Ambrooio -IV
Cvtva Ambrn
Cueva Ambr011io -11
Mallatt<• (E) -m
Ntrio/ Vnllbulo -Si
Tnssal de la Rnca -IV inl
Vudelr>ino .va
PIII(I0116-1.511.7 m
Cova MotuiJUlo -IV
Cova Mafulano ·3.20 m
C1111~inR Solou C
Cova Motu rano -2.(.0 m
l..o.< Fmras -14
Ahric dtl• Coll•
Curva Orav.. -2b
VrrMir"no .Vb
Drunnc -ll+Oa
Curva Ooaves -2b
Cava de lu Cendrt• -m
Cava Matut:•no -2.3SI2.« 1
Cava Fmrul:! C-1
To:<.
Cava Mllutano -llh
TO$.
NerjaiMina -IG
llomnc-D+D•
Nerja/Vutlbulo .<)
Cova Maturano -m
Nrrjo/Vutlbulo -7
Cova Matufan o -1 O
Cova Motulano
Nerja/Mina -16
Cuova Choves -1•
Nerja/Vtllllltvlo -.5
Nerio/Mina-16
Cova Motu tono -2.19 m
Cova Matutono ·2.3SI2.44 ~
Roe del Migdia -Piso T
Cova dtl P>reo -Ob
Cova Fororl4 C~
llnraGran
Cova Motul>no -2.20m
Nacimitnto -V
lla.ma del Gai -2
l
Font Vollado
Ntrja/V-4f+g
Cueva dtl Cal-al lo -2
D•lm• M,.rKineda .<)
Cova del Pluco -Uh (h)
M•ll•
206
l...ab.N".
GrN·12.(131
UDAR·I51
DM·Kiil
UDAR-98
Dirm-521
Gir-7.000
Gif-6.419
Ly-5.219
Gif-6.418
Gif-7.275
Gif-7.277
Ly-3.593
Gif-7.276
KN-11918
UDAR-157
UGRA-130
1-9.840
Dirm-SJ9
1-11.312
UGRA-225
CSIC-34
UGRA·208
GrN-11.788
GrN-15.635
1-9.841
Oif-7.058
GrN-14.561
liGRA-244
C-277
UGRA·ll9
UGRA-201
1-11.326
UGRA-120
GrN- 17.787
UGRA-9&
Gif-1.059
UOAR-ISS
1-11.314
UDAR-ISG
1-11.315
UGRA-147
UGRA-147
GrN-12.<íH2
UDAR-154
UDAR-97
UGRA-241
UGRA-142
UGRA-117
C-276
M-1.023
UGRA-243
Gif-3.472
MC.2.140
UDAR-IS3
OAK·l2.161
Lv-2.843
lCl!N-SOI
KN-1191S
MC-2 .1~1
Doloción
19700
18420
18080
17940
17900
17800
11no
17300
17320
16620
16590
16560
16500
16300
!5990
15360
14000
13976
139(.0
13370
13330
13220
13010
13000
12950
12930
12800
IU.GO
IU.SO
12520
12$00
124KO
124(.0
12390
12390
12360
12270
12200
12190
12130
12130
12()9()
12000
12000
12020
11930
11850
11590
11570
11520
liSIO
11500
11470
11410
11200
liOSO
10920
108(.0
10780
l()(t40
10390
10370
10030
±ISO
:1:310
:1:530
:1:800
:1:200
:1:340
:1:290
:1:290
:1: l80
:1:290
:1:280
:t 1.400
:1:480
:1:280
:t 1.500
:t 2(.0
:ti.IOO
:1:520
:1:300
:1:200
:1:2(.0
:1:2.700
:t270
:1:315
Alrihuci6n
SoiOIT
Solutrensc suporior
Solutren,.. suporior
Solutrenscsvporior
Soldtre<>gravtllenoe (7)
M•gdalonion.. lnftrinr-t~l
Sohltrrogravoti
Solulr
Solutrenl< evohlcion:arlo
Soldlreograveliens•
Solulrrnse •"l""ior
Magdaleniense auporior (7}
M•8d•lcnien.. ·~rinr
Mogtbleniensellllporior (1)
M•8rlaleni
Mo~dalenitnoc suporior (TJ
l!¡ti¡11lt
M•gd•lenien.. ~irr
Ma~d•lcnien.. •unorirr
:1:70
:1:470
M!flll•knien~t •~lcr
±900
:1:70
:1:80
:1:350
:1:800
:1:210
:t 180
:t 190
:t2SO
:1:370
:1:220
:1:900
:t ISO
:t 180
* 130
:t 170
:t ISO
:t ISO
:1:350
:1:160
:t 190
:t ISO
:1:210
:1:1.50
* 110
:t 1.000
:t soo
:1:610
:1:160
:1:240
*
160
:1:370
:1: 2(.0
:1:300
:1: lOS
:t 160
Ma~d•lenien.. Mlperior
M:ogdalenien.., lnfrrior-nltdic_!_!?)
Mogdaltriien,. •uporinr
Ma~dalcnien.. superinr
M•~daleniense suporior (?)
Mogdolrnien,.. SUJ>
Mo~dalenien,., sunori
M!flCiolcnion.. s~rrior
Mo~dalenienliC lnfericr-mcdio (TJ
M!!d•lcnien.. ·~i(lt
Magdo)rnirn.. mrdio (7)
Mo~d•knicn.. auporior
Ma~tbltnitns< avptrirr ('11_
Magtbll'llitnot suporinr (7)
Mogdoleni
MaJ!dalrnirnst SUpt'ticr
Ma¡:dolcnien,.. superior
M•td~leni•n.•e •uporinr ('!)
M~l•ll'llien.
M3grl:rlenien.
M~rlaltnicn,.. ov~nr
Mogdaleni.nse suptrior (7)
M:a!_dalenlcnoe s~inr (?)
J'.ni[Jlloollt leo
_§1l¡l;.loolll ico (Azlliense)
J'.ni(Jlloolltieo
Ma~dolonitn.. superi
Magtllllenicnse oupetÍ(lf
J'.ni[Jlleolfrico
l!ripdrolnioo 1 ""uvctmoide
Referencia
baldtll<>u_y_U!rill•. 1985
lord4, Aura y lonl~. 1990
Dor"'!
lord~. Aura y lord'- 1990
Dni1"B•ry Davi1loon, 1977
Cadlo y Rlpnll, 1987
D
Ripnlll'i>p
llvrhe y Corttll, 19117
Ri¡><>_JI 1..6~t. 1988
lnrd4 y Ftrlea, 1976
lO(d'- Aur~lord4, 1990
Cacl10 el al .. 19113
Fem:ln•ler..-Mirnn•b_y_Mowe. 1977
Ourm~er y .O.vidson, 1Y77
Gulli. 1978
Gonr.dt.z Gfllll
Vilo.
Utrill11_Mazo, 19')2
Fullola, 1992
Doldrllou_y_ U1rilla, !98S
J'em:!nder..-Mironcb'y Mout<, 1977
Cadr~ ~11. 1987
Daldellou y Utrilla. 1985
Fumonal, Villaverrl~ Demabcu, 1991
Gonr.dlez Goo~
O.cho el ~1 .. 1983
Gt111l'Aie1. G(ruez rl al., 1987
Gulli, 1978
Cacl10 etal., 1983
lllrillo_yMu.o. 1992
Jurd~. Aur"1_ lord4, 1990
Ca
lurd,, Aura y lorcl4. 1990
Guoi, 1978
lord:!. Aura y Jorc)j, 1990
Gu•i. 1978
Gool'At.. Gfmu el al .. 1986
lord4./\ur~lor~. 1990
Daldello11 y Utrilla, 1985
Jordol. Aur11_Jon)j, 1990
lurcld, Auro y lorc14, 1990
Q(lll7Áirz G<•nu. <1 al .. 19117
Goo7Jie7. G<1111tz tlll., 1987
Yll <1 al .• 1986
ful~lla, 1992
~du,l990
Almogro, 1978
Gonl'Aiez G
Guilloinertal .. 1982
SllRP. 1992
lordf. Aura_y_lortl:!. 1990
MMtfnez Andreu, 1989
Geddtul al., 1989
FuiJQbJ' Dt.'lll'_tl:l, 19'JO
Jorcld y forl<>. 1976
Guill:oinc ti al.. 1982
[page-n-207]
Tabla 23
ÍNDICES TIPOLÓGICOS DE CONJUNTOS ATRIBUIDOS AL MAGDALENIENSE SUPERIOR
CON TRIÁNGULOS Y ARPONES, AL HORIZONTE DE TRANSICIÓN (MAGDALENIENSE
SUPERIOR-FINAL) YEPIPALEOLÍTICO MICROLAMINAR
Conjuntos Magdalcniense superior
Mntul4no ill
Mntut:molV
Pu.rpalló -1 11 4
Cendres 11
Tossn1-IV
Ncrjn/M- 16
NcrjnN-5+6
NcrjnN-7
10
18,3
14,1
20,8
12,9
6,7
12,5
8,2
9
m
lbc
rr
lrs
26
35,8
16,7
22,7
6
13,9
14,1
20,7
0,6
5,9
1,2
2,1
3,8
14
15,3
7, 1
7,1
o
1,8
2,5
4.6
6:9
8,2
5,1
lm-d
16
14,1
7,2
7,1
20,8
10
16,4
15,5
Referencia
lulam Arpones
7,6
Si
Olaria et al., 1985
7,6
No
Olaria et al., 1985
34,4
Si
Aura, 1988
30,5
Si
Aura, 1988
30,2
No
Aura, 1988
Aura, 1986
39,1
Si
11,7
Si
Aura, 1988
Aura, 1988
20,7
No
Im-d
12,5
15,9
13,4
12,9
14,2
10,2
15,7
6,6
8.9
Iulam Arpones
No
Olaria el al., 1985
12.3
4,4
No
Olaria ct al., 1985
4,4
Si
Olaria et al., 1985
Villaverde: 1984
No
25
57,1
Cacho el al.• 1~83
No
15,2
No
Martrncz. 1983
30,1
No
Martíne:r., 1983
Martínez. 1983
No
18.4
33,7
Aur.a, 191!6
No
Aura, 1986
No
39.8
Im-d
16.4
23,7
21.3
22.2
16,5
13,2
4,6
20
26. 1
lulam :Arpones
6,5
No
Olaria el .~1., 1985
7,4
No
Olaria el al., 1985
Olaria, 1988
9,4
No
Fortca, 1973
15,2
No
No
Cocho, 1986
15.3
Cacho ct :.1., 1983
31,3
No
Domcncch, 1991
17,2
No
Iturbc el al., 1982
11,1
No
Su:~rc:r., 1991
16.2
No
Conjuntos transicionales
M:~tutnno Un
M:~tutnno llb
M:1tUt:1no He
Senda Vedad:~
Tossal -11
Algarrobo -1
Algarrobo 2 a 5
Caballo -2
Ncrjn/M-14
Ncrja/M-15
JO
35,7
39
39,3
25
11,6
32,5
13,3
23,6
10,2
12.8
ID
5.3
9,8
19,1
21.2
3.5
12,5
27,3
23,6
14,6
15.2
!be
0,8
1,1
1,1
o
IT
1Q.6
8,6
6,7
0.9
5
0,8
2,6
2,6
1,9
12,5
4,3
7,9
4,8
3,5
Irs
12,5
11,9
12,3
10,1
2,6
S
4,4
5.2
13.3
11.7
5
1
Conjuntos cpipalcoHticos
Matulnno In
Matutanolb
rosca Ill
Mallactcs 8+7 ·.
Tossal2b (cxt)
Tossul-[
Sta. Maira -IV
Oorgori
Ambrosio
IO
26
22,6
31,6
36,1
31.3
15;1
58
38,1
26.1
ID
3,5
6
6,8
11,1
3
1.7
4,4
10,8
lbc
0,4
0,9
0,8
IT
21,2
15,1
6,8
o
1,8
3.9
3,4
0.3
o
4,9
21
3.4
4.9
7,1
Irs
19,5
15,8
18,1!
2.7
2,3
3,2
13,9
207
[page-n-208]
Tabla 24
INVENTARIO DE LOS CONJUNTOS PAUNÍSTICOS ASOCIADOS A LAS INDUSTRIAS MAGDALENIENSES Y DEL EPTPALEOLÍTICO MICROLAMINAR
!qwssp.
1-b¡d.lknimse antiauo
Cova dtll'>tpal16
~hNtOllOfV aD c
6)
Ul
DI>UI
11
so
o
o
660
83$
Ol
S3
163
l
o
o
o
o
Copnt>lws
o
Sws scroplvt
1
7
7
,.
0f't
7
7
13857
739
112
BDs sp.
Ctmu tlop/lus
CoprD yyrtMkJJ
lt•pl<"!"ll nJplccpns_
UptU tDptiUII
·.
201
o
o
Vrd,..smpts
2
S
F't/IJ
Frlls l)l•mrls
,.,tltl mtlt.l
o
o
o
o
o
.WoNXIuu I'J'SDit«lwJ
o
o
o
?
ctnatncn1al
.......,,..,,.n
67
X
7
?
7
7
CCI'IÜ lllpw
v,..
Avihuna
Matxotsuu mati.Aa
lniolauaa
o·.,
o
o
6
1
o
l';bgdoknknse superior medit
C.ndrul•
Ntr"'M ·16 ~ IC
o
32
o
4
o
1
56
1011
6-1
)0.1
U3
~
o
1
o
rv
o
e
rv
o
o
N•ra/11 .7 . s
M>NUliO llb. b
o
o
9
l
1953
227
19
193
o
o
o
3
7
....
1561
6861
67
!70S
1
1070
o
1
l
49
S
o
o
o
o
o
o
o
l
8
Epip>leolh.k:o miaol>minar ~mclil~
Bl>ua
Tcol>l 1 +D(tot.) $:a.:uaM.2.infV
lO
1
3
o
o
193
3
3(+3)
149
32•
31
o
o
o
o
14
JS
S
9
5->41
129
1601
339
1•62
6
IIS6
773
o
o
1
7
lO
21
6
o
11
l
•
1
7
o
o
o
o
S
9
X
o
o
146
217
XX
8l
XX
XX
120
·omamcn1a.1?
?
?
7
X
)0(
o
o
1
o
ctnamtntal
X nuvial)
7
195
o
o
,,
69
~1
o
S
o
1
..
o
o
?
7
o
o
1
o
Ntri> V.Af.\1·13
o
o
X
X
31
lOtnitntnt~?
otnanlfftlll
7
ornamtnttl
?
121
XXX
XX
Referencias: Parpalló (Davidson. 1989). Matutano (Oiaria ~~ ~/., 1985), Blaus y Cendres (ViUaverde y Manínez., 1992), Tossa.l (Pérez y Manínez, inédito), Netja y Santa Maira (Pérez, inédito).
[page-n-209]
BIBLIOGRAFÍA
ABREVIATURAS
APL:
BAFQ:
BSPF:
CIMA:
CNA:
CPAC:
CNRS:
EAE:
L'A:
PLA V:
TP:
TV del SIP:
Archivp de Prehistoria Levantina.
Bu/Jetín de /'Association Fran,aise pour /' Etude du Quaternaire.
Bu/Jetin de la Societé Préhistoríque Fran,aise.
Centro de Investigaciones y Museo de Altamira.
Congreso Nacional de Arqueologfa.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueologfa de Caste/J6n.
Centre National de la Récherche Scientifique.
Excavaciones Arqueológicas en España.
L'Anthropologie.
Papeles del Laboratorio de Arqueologfa de Valencia.
Trabajos de Prehistoria.
Trabajos Varios del Servei d' lnvestigació Prehistorica. Diputaci6 de Valencia.
ALADOS, C. L., y ESCOS, J. (1985): La cabra montés de las Sierras de Cazorla y Segura. Una introducción al estudio de sus poblaciones y comportamiento, Naturalia Hispanica 28, Madrid.
ALCALÁ, L.; AURA, J. E.; JORDÁ, J., y MORALES, J. (1987):
Ejemplares de foca en los oíveles Epipaleolfticos y Neolfticos de
la Cueva de Nerja. Cuaternario y Geomorfologfa, 1: 15-26.
ALLAlN, J. (1968): A propós du :Badegulien: Methóde et Typologie. BSPF 65: 36-38.
ALLAIN, J. (1978): A propós de la datacion CJ4 de l'abri Fritsch
aux Rocbes de Pouligny-Saint-Pierre. BSPF 15: 168.
ALLAlN, J. (1989): La ffn du Paléolitbique supérieur en régioo Centre. Acres d11 Colloque de Mayence (1987) «Le Magdalénien en
Europe». Erau/38: 193-214.
ALLAIN, 1.; y DESCONTS, J. (1957): A propós d ' une baguette a
minure arrnée de sílex découverte daos le magdalénien de SaintMarcel. L'A 61:503-512.
ALLAIN, J., y FRITSCH, R. (1967): Le Badegulien de !'abrí Fritsch
aux rocbes de Pouligny-Saint-Pierre (lndre). BSPF 64: 83-94.
ALLAIN, J .; FRITSCH, R .; RlGAUD, A., y TROTIGNON, F.
( 1974): Le débitage du bois de renne dans les niveaux a raclettes
du Badegulien de I'Abri Fritscb et sa signiiication. l Colloque Inter.national Abbaye de Sénnanque, pp.67-72.
ALLAlN, J., y RlGAUD, A . (1986): Décor el fonction. Quelques
exemples tirés du Magdalénien. L' A 90: 713-738.
ALMAGRO BASCH, M. (1944): Los problema$ del Epipaleol!tico
y MesoHtico en España. Ampurias 6: 1-38.
ALMAGRO GORBEA, M. (ed.) (1978): CJ4 y Prehistoria de la Penfnsu/a Ibérica. Fundación Ortega y Gasset. Madrid.
ALSIUS, P. ( 1871 ): La Cova de Seriny~. La Renaixenr;a l.
ALTUNA, J., y MERINO, J.M. (1984): El yacimiento prehistórico
de la Cueva de Ekafn (Deba, Guipúzcoa). San Sebastián.
ALTUNA, J.; BALDEÓN, A., y MARIEZKURRENA, K. (1985):
Cazadores magdalenienses en Erra/la (Cestona, Pafs Vasco).
Munibe 31.
APARICIO, J., y FLETCHER, D. (1969): Cueva prehistórica de <
APARICIO PÉREZ, J. (1972-1973): La Cueva del Volcán del Faro
(Cullera) y el Paleomesolftico Valenciano. Qúartar 23-24: 7!92.
APARICIO PÉREZ, J. (1977): La Cueva del Volcán del Faro (Cu1/era, Valencia). Serie ,50 Aniversario de la Fundación del SIP.
Valencia.
APARICIO PÉREZ, J. (1979): El Mesolftico en Valencia y en el Mediterráneo Octidenral. TV del SIP, 59. Valencia.
APARICIO PÉREZ, J. ( 1990): Yacimiento$ arqueológicqs y evolución de la costa valenciana durante la Prehistoria. Academía de
Cultura Valenciana, Serie Histórica 5:7-91. Valencia.
ARIAS MARTÍNEZ, J. M. (1985): Estudio del Arte Magdaleniense
inicial de la Cova del Parpalló (Gandía,Valencia). Sistematización y consideraciones sobre su importancia en el estudio del
inicio del ciclo magdaleniense en la Penfnsula fbérica. Centre
d'Estudis i d'lnvestigacions Comareals «Alfons el Vell». Original inédito.
ASQUERINO, M1 D. (1988): Avance sobre el yacimiento magdaleniense de «El Pirulejo» (Priego de Córdoba) Estudios de Prehistoria Cordobesa 4: 59-68.
ASQUERINO, Mª D. (1989): Arte paleolftico en la provincia de
Córdoba. XX CNA, Santander (1989).
209
[page-n-210]
AURA TORTOSA, J. E. (1986): La Cova del Parpalló y el Magdaleniense de Facies Ibérica: estado actual y perspectivas. Zephyrus
(1984-1985): 99-tt4.
AURA TORTOSA, J. E. (1986b): La ocupación Magdaleniense. In
Jordá Pardo (ed): La Prehistoria de la Cueva de Nerja, pp 196267. Málaga.
AURA TORTOSA, J. E. (1988): La Cova del Parpalló y el Magda-
xxxvn-xx.xvm
/eniense de facies ibérica a mediterráneo. Propuesta de sistematización de su cultura material: industria lftica y ósea. Universitat de Val~ncia.
AURA TORTOSA, J. E.(1989): Solutrenses y Magdalenienses al sur
del Ebro. Primera aproximación a un l)roceso de cambio industrial: el ejemplo de Parpalló. Pl.AV-Sagvntvm 22: 35-65.
AURA TORTOSA J. E. (1989 b): A preliminary repo.t:t on marine
resources exploitation on thc Andalucian Coast: the gorges from
the Cave of Nerja (Málaga, Spain). Fifth Meeting of the LCAZ
Fish Remains Working Group, (Goteborgh, 1989). Suecia.
AURA TORTOSA, J. E. (1992): El Magdaleniense Superior Mediterráneo y su Modelo Evolutivo. Reunión Aragón 1 Litoral Medite~
rráneo. lntercambios Culturales durante la Prehistoria, pp. 167177.Z3ragoza.
·
AURA TORTOSA, J. E. (1993): La Grorte de Prupalló (Valenda,
Espagne) et le Magdalénien moyen méditerranéen. Cahiers Ligures de Prehistoire et de Protohistoire 4-5 (1987-1988): 5-25.
AURA, J. E.; JORDA, J. y RODRIGO, M • J. (1989): Variaciones en
la línea de costa y su impacto en la explotación de los .recursos
marinos en el límite l?Jeistoceno-HoJoceno: El ejemplo de la
Cueva de Nerja. 2§Reunión de Cuaternario Ibérica. Madrid.
AURA, J. E., y PEREZ, M. (1992): Tardiglaciar y Postglaciar en la
región mediterránea de la Península .Ibérica (13.500-8.500 BP):
transfo.n naciones industriales y económicas, PLAV-Sagvnrvm 25:
25-47.
AURA, J. E.; FERNANDEZ, J., y FUMANAL, W P. (1993): Medio
fJsico y corredores naturales: Notas sobre el poblamiento paleolftico del Pafs Valenciano. Recerques del Museu d'Aitoi 2: 89107.
BADAL, E. (1990): Aportaciones de la antrocología ál estudio el
paisaje vegetal y su evolución en el cuaternario reciente en la
costa mediterránea del Pafs Valenciano y Andalucía (18.0003.000 BP). Tesis Doctoral. VaJ~·ncia.
BADEN-POWELL, D. F. W. (1964): Repon on the cli matic equivalen! of the marine mollu.sca. In Waecbter, J. d'A.: The excavation of Gorham's Cave, Gibraltar (1951-1954). Bul/etin of the
lnstute of Archaeology 4:216-218.
BAGOLINI, B. (1968): Ricerche sulle dimensioni de manufatti litici
preisrorici non titoccati. Annali del/' Universita di Ferrara Sezione XV: Paleontología Umana e Paletnologia, Vol, 1 (10): 195210.
BALDELLOU, V., y UTRD...LA, P. (1985): Nuevas dataciones de
radiocarbono de la prehistoria oscense. TP 42: 83-95.
BARANDIARÁN MAESTU, l. (1967): El Paleomesolftico del Pirineo Occidental. Monografías Arqueológicas, m. Z3ragoza.
BARANDIARÁN MAESTU, I. (1968): Rodetes paleolíticos en bueso.Ampurias 30: 1-37.
BARANDIARÁN MAESTU, l. (1969): Industrias óseas del hombre
de Cromagnoo. Génesis y dinámica. Revista de Estudios Atlámicos. Madrid-Las Palmas
BARANDIARÁN MAESTIJ, l. (1973): Arte mueble del Paleolftico
Cantábrico. Monograffas Arqueológicas, XIV. Zaragoza.
BARANDIARÁN MAESTU, l. (198l): Industria ósea. In: El Paleolítico superior de la Cueva del 'Rascaño. C.l.M.A 3, pp. 97-164.
Madrid.
BARANDIARÁN MAESTU, l. {1985): Industria ósea paleolítica de
la Cueva del Juyo, excavacjones de 1978 y 1979. In: Excavaciones en la Cuevá de/Juyo, CIMA 14, l>P· 161-194. Madrid.
BARANDIARÁN, J.; FREEMAN, L. G.; GONZÁLEZ-ECHEGARA Y, J., y KLEIN, R. G. (1985): Excavaciones en la Cueva del
luyo. CIMA 14, Madrid.
BARANDIARÁN, I. , y UTRILLA, P. (1975): Sobre el Magdaleniense de Ennittia (Guipúzcua). Sautuola,l: 21-47.
210
BA YLE des HERMENS, R. de (1974): Vue d'ensemble sur les niveaux préhlstoriques de la Grotte du Rond du Barry, fouillees
1966-1973. BSPF 7l: 130- 132.
BAZILE, P. (1977): Le Magdalénien ancien de Campanaurd lí vers
Pont du Gard (Gard). Bulletin de la Societé de Sciences Nature1/es de Nimes 55: 47-64.
BAZILE, F. (1980): Precisions cbronoJogiques sur le Salpétrien e.t
ses relations avec le Solutréen et le Magdalénien en Languedoc
Oriental. BSPF 77: 50-56.
BAZU..E, F. (1989): L'industrie lithique du site de plein air de Fontgrasse (Vers, Pont-du-Gard, Gard): sa place au scin du Magdalénien méditerranéen. Actes du Collaque de Mayence (1987) "Le
Magdalénien en Europe». Eraul, 38: 361-377.
BINFORD, L. (1980): Willow smoke and dogs tails: huoter-gatherer Settlement systems and arcbacological site fonnation, American Antiquity 45: 4-20.
BOESSNECK, J., y A. von der DR.IESCH (1980): Tierknochenfunde aus vier Sildspaniscben Hohlen. Studien über früe Tierknochenfunde von der lberischen Halbinsel7: 1-83.
BOFINGER, E., y DAVIDSON, 1. (1977): Radiocarbon Age aod
Depth: A statisticaJ treatament of two secuences of dates from
Spain. Journal of Archaeological Science 4: 231-243.
BORDES, F. (1950): A propós d'une vieille querelle: peut-on utiliser les silex taillés comme fossiles directéurs. BSPF 47: 245.
BORDES, F. (1952): A propós des outils lí bord abattu. Quelques remarques. BSPF 49: 545-647.
BORDES, F. (1957): Le significati.oo du microburin dans le Paléolithíque Supérieur. L' A 61: 587-582.
·
BORDES, F. (1958): Nouvelles fouilles ~ Laugeríe-Haute Est. Premiers résultats. L' A 62: 205-244.
BORDES, F. ( 1973): On the chronology and c.ontempor.mity of different Palaeolithic cultures in Fraoce. In C. Renfrew (ed): The
explanation of Culture Change: Models in Archaeology, pp 217226. London.
BORDES, F., y FITTE, R. (1964): Microlithes du Magdalénien supérieur de la Gare de Couze (Dordogne). Miscelánea Homenaje
a H. Breuil, Vol. l: 258- 268. Barcelona.
BORDES, F., y SONNEVILLE-BORDES, D. de. (1973): Les pointes de Laugerie- Basse dans le gísement du M.orin. Essai de definition. BSPF 70: 145-151.
BOSSELIN, B., y DJINDJIAN, F. {1988): Un essai de structuratíon
du Magdalénien frao~ais ~ partir de 1'outillage lithique. BSPF
85: 304-331.
BREUIL, H. (1905): Essai de stratigraphie des depots de l'age du
Renne. ler. Congres Préhistorique de France, Perigueux.
BREUIL, H. (1913): Les subdivisions du Paléolitbique supérieur et
leur signification. Congrés lmernational d'Anthropologie et Archéologie Préhistorique, XIVé session, Genéve (2 ed., 1937),
78 pp.
BREUIL, H. (1921): Nouvelles cavemes omées Paléolithiques dans
la Province de Málaga. L'A 31: 239-253.
BREUIL, H. (1954): Le Magdalénicn. BSPF 51: 59-66.
BREUIL; H., y OBERMAIER, H. (1912): Travaux en E'spagne l.
Travaux de l'anne 1912. L'A 24: 1-16.
BREUIL, H., y OBERMAIER, H. (1914): Travaux en Espagn.e ll.
Travaux de l'aone 1913. L'A 25: 313-328.
BREUIL, H., y SAINT PERIER, R. de. (1927): Les poissons, les batraciens et les reptiles dans l' art quaternaire. Archives de l'lnstitut de Paléntologie Humaine, Memoire 2. Paris.
BRF..ZILLON, M. (1984): La dénominatian des objets en pierre tai1/ée. lV Supplement ~ Gallia Prehlstoire. CNRS. París.
BUXÓ, R. (1990): MetodologJa y Técnicas para la recuperación de
restos vegetales (en especial referencia a semillas y frutos) en yacimientos arqueológicos. Cahier Noir 5. Girona.
CABRERA, V. (1984): El yacimiento de la Cueva del Castillo
(Puente Viesgo, Santander). Biblioteca Praehistorica Hispana,
XXIII. Madrid.
CACHO, C.; FUMANAL, M. P.; LÓPEZ, P., y LÓPEZ, N. (1983):
Contribution du Tossal de la Roca a la chronoestratigraphie du
Pa1éolithique Snpérjeur Final dans la region de Valence (Es-
[page-n-211]
pagne). In: La positíon taxonomique et chronologique des industries a bord abattu autours de la MedíteiTBllée Europeenne. Rivisra di Scienze Preistoriche XXXVID: 69-90.
CACHO, C. (1986): Nuevos datos sobre la lnliiSicióo del Magdaleoiense al Epipaleolrtíco en el País Valenciano: el Tossal de la
Roca. Bolet(n del Museo Arqueo/6gico Nacional IV: 117-129.
CACHO, C., y RIPOLL L0PEZ. S. (1987): Nuevas piezas de Arte
Mueble en el Mediterráneo español. TP 44: 35-64.
CAMPS-FABRER, H., y BOURREL, L. (1972): Uxiques des termes caracteristiques pour /' analyse des objets en os. Ejemplar
dactilografiado. Marsella.
CANAL, 1., y SOLER, N. (1976): t :l Paleolftic a les comarques gironines. S.I.A. de la Diputació de Girona, Banyoles, Girona.
CASABÓ, J., y ROVIRA, M1 L. (1985): La Balsa de la Dehesa en
Sooeja. Nuevo yacimiento lftico de superficie en Castellón.
CPAC 8: 101-128.
CASABÓ, J., y ROVIRA, MI L. (1986): El yacimiento Epiinagdaleniensc al aire libre del Pla de la Pitja (La PobJa Tornesa, Castelló
). CPAC 9: 7-34.
CASABÓ, 1., y ROVIRA, M' L. (1987"1988): El PaleoJrtico Superior y Epip11leolftico Microlaminar en Castellón. Estado actual de
la cuestión. PLA V-Sagvntvm 21: 47-107.
CASABÓ, J.; GRANELL. B.; PORTBLL, E., y ULLOA, P. (1991):
Nueva pie7.a de arte mueble paleolftico en la provincia de Castellón, PLAV-Sagvnrvm 24: 131-136.
CAZURRO, M. (1908): Las Cuevas de SerinyA y otras estaciones
prehistóricas del NE de Cataluña. Anals de 1'/nstitut d' Estudis
Catalans, pp. 43- 88. Barcelona.
CHEYNIER, A. (1930): Un outil magdalénieo nouveau A Badegoule: la racleue. BSPF 27: 483488.
CHEYNIER. A. ( 1933): Les raclettcs et la retoucbe abrupte. 1er
Congre.ro de la U.I.S.P .P., pp. 75-76.
CHEYNIER, A. (1939): Le Magdaléoien primitif de Badegoule: niveaux l raclettcs. BSPF 36: 354-396.
CREYNIER, A. (1952): Observations présentés en séance par M. le
Dr. Cheynier. BSPF 49: 7~77.
CHEYNIER, A. (1953): Stratigraphie de l'abri Lacbaud ctles cultures des bords abattus. APL VI: 25-55.
CLARK, G. ( 1975): The Earlier Stone Age Selllement of Scandinavia. Cambridge University Press. Cambridge.
CUMAP (1976): Thc surface of the Ice-Agc carth. Science 191:
11 31- 1137.
CLOT, A. (1973): Les Hautcs-Pyrénées au Paléolithique supérieur.
rn: Prehistoire et Protohistorie des Pyrénées Francaí.~. pp. 2732. Lourdes.
CLO'ITES, J., y GIRAUD, J. P. (1985): Le gisemenr magdalénien
ancicn ct solutrécn du Cuzoull Vcrs (Lot). BSPF 72 ( 1): 5-<5.
CLOTTES, J.; GIRAUD, J. P., y SERVELLE, Ch. (1986): Le galet
gravé Badegoulien ll Vcrs (Lot). Estudios en Homenaje al Profesor A. Beltrán. Zarago1.a, pp. 61-84.
COMBIER, J. (1967): Le Paleolithique de L'Ardéche dans son cadre paléoclimatique. lnstitut de Préhistoire de l'Université de
Bordeuax, Mem. 4.
CORCHON, M' S. (1974): El tema de los trazos pareados en el Arte
Mueble del Solutrense Cantábrico. Zephyrus XXV: 197-202.
CORCHON, M1 S. (1981): La cueva de Las Caldas, San Juan de
Priorio (Oviedo). EAE 15. Madrid.
CORCHON, M' S. (1983): La azagaya de base ahorquillada en el
Magdaleniense Cantábrico: Lipologfa y encuadre cronológico.
Homenaje al Profesor Almagro, Vol. l: 219-230. Madrid.
CORCHON, M' S. (1986): Problemas actuales en la interpretación
de las industrias del Paleolflico Superior cantábrico: algunas ~
flexiones. Zephyrus XX:XVll-XXXVlll (1984-1985): 51-86.
CORCHON, M' S. (1986): El arte mueble Paleolítico Cantábrico:
contexto y análisis interno. CIMA 16. Madrid.
COROMTNAS, J. M. (1949): La colecci6n Corominas de la Bora
Gran.lnslituto de Estudios Pirenaicos. Zaragoza.
COSTA, M. (1986): La vegetaci6 al Pafs Valencia. Cultura UniversitAria Popular. Val~ncia.
DANIEL. M. R. (1952): Le Proto-Magdalénien. BSPF 49:274-278.
DAVIDSON,l. (1973): The fauna from la Cueva de Volcán del Faro
(Cullera,Valencia). APL 13: 7-15.
DA VIDSON, l. (1974): Radiocarbon dates for Spanish Solutrean.
Alltiquity XL VJn: 63-65.
DA VIDSON, l. (1976a): Les Mallaetes and Mondúver: the ecooomy
of a human group in prehistoric Spain. In: Problems in economic
and social Archaeology. Ed. Duckworth, Londres.
DAVIDSON, l. (1976b): Seasonality in Spain. Zephyrus XXVlX:XVD: 167-173.
DA VIDSON, l. (1981): Can we study prebistoric economy for fishergathcrer-hunters?. An bistorical approach to Cambridge «Palaeoconomy». BAR lnternational series 96, pp. 17-33.
DA VIDSON, l . (1989): La Economfa del Final del Paleolftico en la
España oriental, TV el SIP 85, Valencia.
DAVIDSON, 1., y BAILEY, G. N. (1984): Los yacimientos, sus territorios de explotación y la topografía. Boletín del Museo Arqueo/6gico Nacional D: 25- 46. Madrid.
DAWSON, E. W. (1980): Los restos de aves en Arqueolog!a. In:
Ciencia en Arqueologla. Fondo de Cultura Económica, pp. 367383.
DEFFARGES, R., y SONNEVILLE-BORDES, D. de (1972): La
scie, fossile directeur du Magdalénien final. BSPF 69: 14~ 144.
DELIBRIAS, J., y EVIN, J. (1974): Sommaire des datations Cl4
concernant la préhistoire en France I. (Dates parues de 1955 A
1974). BSPF 74: 149-156.
DELIBRIAS, J.; ROMAIN, 0., y LE HASIF, G. (1987): Datation
par le méthodc du carbone 14 du remplissage de la grotte de
l'Arbreda. Cypsela VI: 133-135.
DELPECH, F. (1992): Le monde magdalénien d'aprés le milieu animal. In: ú Peuplement Magdal~nien. Colloque de Chancelade
(1988), pp. 127-135. Editions du Comité des Travaux Bistoriques et Scientifiques. Paris.
DELPECH, F.; LA VILLE, H., y RIGAUD, J. Ph. {1976): Magdalénien .cmoyen» ou Magdaléoien «supérieUJ"» ?. U.I.S.P.P. fXe.
Congrb. Resume des communications, pp. 223.
DESTEXHE-JAMOTTE, J. (1953): Le gisement Araclenes du Mob¡t
(Vallée de la Méhaique) et observations générales sur la taiUe
abrupte en Belgique. BSPF 50: 249-258.
DOMENECH, E. (1991): Aportaciones al Epipaleolftico en la regi6n centrral del Norte de la Provincia de Alicante, Memoria de
Licenciatura, Universitat de Val~ncia.
DUPRÉ OLIVIER, M. (1979): Breve Manual de Análisis polfnico.
Instituto Juan Sebastian Elcano, C.S.I.C. Departamento de GeO"
graffa. Universidad de Valencia.
DUPRÉ OLIVlER, M. (1988): Palino/ogla y Paleoambiente. Nuevos datos e.rpaJioles. Referencias. TV del SIP 84, Valencia.
EASTHAM, A. (1967): Tbc avifauna of Gorham's Cave, Gibraltar.
Bul/etin lnstitute ofArchaeology 7: 37-42.
EASTHAM, A. (1986): The birds of the Cueva de Nerja, In Jordá
Pardo (ed): La Prtthistoria de la Cueva de Nerja, pp. 107-131.
ESCALÓN, M . (1964): Un novcau faciés du Paléolitbique Supérieur daos la Grotte de la Salpétriére (Remoulins, Gard). Misce:
lánea Homenajt: a H. Breuil, VoJ. T 405-422. Barcelona.
ESCALÓN, M. (1966): Du Paleolitbique supérieur au Mésolithique
dans le Midi Méditerranéen. BSPF 63: 66-181.
ERAUL (1987): u Paléolithuque .rupüieur européen. Bilan Quinquennal. Eraul, 24.
ERAUL (1989): Acres du Col/oque de Mayence (/987): Le Magdalénien en Europe. Eraul, 38.
ESTÉVEZ, J. (1980): El aprovechamiento de los recursos faunisticos: Aproximación a la economía en el Paleolítico catalán, Cypsela m.
ESTÉVEZ, J. {1987): Dynamique des (aunes préhistoriques auNE
de la péninsule fbérique. Archaeozoofogia 1(2): 197-218.
PERNÁNDEZ MIRANDA, M., y MOURE, A. (1977): El abrigo de
Verdclpino (Cuenca). Noticia de los trabajos de 1976. TP 34:3167.
FLETCHER, D. (1956): Estado actual del estudio del Paleolítico y
Mesolrtico valencianos. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museo.r 62: 841-876.
211
[page-n-212]
FLETCHER, D., y APARICIO, J. (1969): Bastón de mando procedente de Cullera (Valencia). Qüarrar 20: 189-193.
FORTEA PÉREZ, F. J. (1973): Los complejos microlaminares y
geométricos del Epipaleolítico mediterráneQ español. Seminario
de Prehistoria y Arqueología, Memoria 4, Salamanca.
FORTEA PÉREZ, F. J. (1978): Arte Paleolítico del Mediterráneo español. TP 35: 99-149.
FORTEA PÉ.REZ, F. J. (1983): Perfiles recortados del Nalón Medio.
Homenaje al Profesor Almagro, Vol. 1: 343-353.
FORTEA PÉREZ, J. (1985): El Paleolítico y Epipaleolítico en la
Región Central del Mediterráneo peninsular: Estado de la cuestión industrial. lo: Arqueologla del Pafs Valenciano: Pa11orama
y perspectivas, pp. 31-52. Elche- Alicante.
PORTEA PÉREZ, F. J. ( 1986): El Paleolítico superior y Epipaleolítico en Andalucía. Estado de la cuestión cincuenta años después.
Actas del Congreso Homenaje a L. Sirer, pp. 67-78.
PORTEA PÉREZ, F. 1. ( 1989): El Magdaleniense medio en Asturias, Cantabria y País Vasco. Actes du Co/loqu. de Mayence.
e
(1987) «Le Magdolénien en Europe». Eraul, 38: 419-437.
PORTEA PÉREZ, F. 1., y JORDÁ CERDÁ, F. (1976): La Cueva de
les Malletes y los problemas del Paleol(tico Superior del Mediterráneo español ZephyrusXXVI-XXVll: 129-166.
PORTEA, J.; FULLOLA, J. M.; VILLAVERDE, V.; DlJPRÉ, M.;
FUMANAL, M. P., y DAVIDSON, I. (1983): Scbéma paléoclimatique, faunique et c.hronostratigrafique de la région méditerranéenne espagnole. lo: La position taxooomique et cbronologique
des industries a bord abattu autours de la Mediterranée Europeeooe. Rivisra de Scienze Preistoriche XXXVIll (l -2): 21-67.
PORTEA, F. J.; CORCHON, M S.; GONZÁLEZ-MORALES, M.;
RODRÍGUEZ ASENSIO, A.; HOYOS, M.; LAVILLE, H., y
FERNÁNDEZ-TRESGUERRES, J. (1990): Trabajos recientes
en los valles del Nalón y del Sella. L' Arl des objets au Paléoli-
F
:
thique. Colloque inrernational d' Art Mobilier Paléolirhique.
Vol. 2, Paris.
FULLOLA PERICOT, J. M1 (1978): El Solútreo-Oravetiense o Parpallense, industria mediterránea. Zephyrus XXVIII-XXIX: 113-
ll7.
FULLOLA PERICOT, J. M 1 (1979): Las industrias líricas del
PaleoUtico Superior lbtrico. TV del SIP 60. Valencia.
FULLOL.A PERJCOT, J. M" (1983): Le Paléolithique Supérieur
daos la.z one Mediterranéeone ibérique. L'A 87:339-352.
FULLOLA PERICOT, 'J. M. (1990): El Paleolltico en Catalunya,
Actas de la Reunión Arag6n 1 Litoral Mediterráneo: intercambios culturales durame la Prehistoria, pp. 37-53. Zaragoza.
FULLOLA, J: M1 ; GAl.LART, J.; PEÑA, J. L., y GARCfA-ARGUELLES. P. (1987): Estudi geomorfologic i industrial deljaciment paleolític de la Bauma de la Peixera d' Alfés (Segr~. Lleida). Tribuna d' Arqueología ( 1986-1987), pp. 19-22. Barcelona.
FULLOLA, J. M., y BERGADA, M. (1990). Estudi d'una estructura
de combustió i revisió dels nivells paleoütics de la Cova del Parco (Alós de Balaguer, La Noguera, Lleida). APL XX: 109- 132.
FUMANAL, M 1 P. (1986): Sedimemofo.gfa y Climo en el Pais Valenciano. Las Cuevas habitadas en el Cuaternario reciente. TV
del SIP 83. Valencia.
FUMANAL, M' P . (1990): Dinámica sedimentaria holoceoa en valles de cabecera del Pafs Valenciano. Cuaternario y Geomorfologfa 4: 93-106.
FUMANAL, M 1 P., y CALVO, A. (1981): Estudio de la tasa de re!Toceso de una vertiente mediterránea en los últimos 5.000 afios.
Cuadernos de Geografia 29: 133- 150.
FUMANAL, M 1 P., y DUPRE, M. (1983): Sc;héma paléoclimatique
et chrono-estratigraphique d'une séquence do Paléolitbique Sopérieur de la region de Valence (Espagne). BAFEQ 13: 39-46.
FUMANAL, M1 P., y VIÑALS, M1 J. (1988): Los acantilados marinos de Moraira: su evolución Pleistocena. Cuaternario y Geomorfologfa 2 (1-4): 23-3 1.
FUMANAL, M1 P.; VILLAVERDE, V., y BERNABEU, J. (coord.)
( 1991 ): Cuatemario Litoral de la Provincia de Alicante. Sector
Pego-Oliva. V/11 Reunión Nacional sobre Cuaternürio, LibroGuia de Excursiones, pp. 21-78.
212
FUMANAL, M" P., y BERNABEU, J. (ed.) (1993): Esrudios sobre
Cuaternario. Valencia.
FUMANAL, W P.; VIÑALS, M. J.; FERRER, C.; AURA, J. E.;
BERNABEU, J.; CASABÓ, J.; GISBERT, J., y SENTÍ, M. A.
(1993): Litoral y poblamiento en el Pafs Valenciano durante el
Cuaternario reciente: Cabo de Cultera - Punta de Moraira:. Estudios sobre Cuaternario, pp. 249-259. Valencia.
O AMBLE, C. (1986): The Palaeolithic Seulemeni of Europe, Cambridge University Press (Traducido en Ed. Crítica, 1990).
GARCfA-ARGUELLES, P.; BERGADÁ, M., y DOCE, R. (1990):
El estrato 4 del Filador (Priorato, Tarragona): un ejemplo de la
ITaosicjón Epipaleolítico-Neolftico en el Sur de Cataluña. PLA VSagvnrvm 23: 61-76.
GARdA CARRILLO, M.; CACHO, C., y RIPOLL, S. (1991): Sobre la selección del sflex y su aprovisionamiento en el Tossal de
la Roca (Vall d' Ale~. Alicante). Espacio Tiempo y Forma, Serie 1 Prehistoria y Arqueologfa IV: 15-36.
GARCÍA DEL TORO, J. (1985): La Cueva de los Mejillones: nueva
estación del Magdaleniense mediterráneo español con industria
ósea. Anales de Prehistoria y Arqueologla 1: 13-22.
GARCÍA SÁNCHEZ, M . (1986). El enterramiento epipaleolftico de
la Cueva de Nerja (Málaga). Estudio preliminar. Anrropologfa y
Paleoecologfa Humana 4: 3-23.
GARROD, D.E. (1938): The Upper Paleolitbie in tbe ligbt of recent
discovezy. Proceedings of Prehisroric Sociery 4: 1-26.
GBDDES, D.; GUll.AINE, J.; COULAROU, J.; LE GALL, O., y
MARTZLUFF, M. (1989). Postglacial Envioonments, Settlement
and Subsistence in the Pyrenees: tbe Balma Margineda. In Cl.
Boosall (ed): The Meso/ilhic in Europe, pp. 561-571. Edinburgh.
GIMÉNEZ REYNA, S. (1941): Nota preliminar sobre la Cueva de
la Victoria en 1a Cala (Málaga). Atlantis 15: 164-168.
GIMÉNEZ REYNA, S. ( 1946): Cueva del Hoyo de .l a Mina ; Cueva
del Higuerón; Cueva de la Victoria. Comisaria General de Excavaciones Arqueológicas. Informes y Memoria.~ 12-13: 22 y ss.
GrMÉNEZ REYNA, S. (1964): La Cueva de Nerja. Málaga.
GlMÉNEZ REYNA, S., y LAZA PALACIO, M. (1962): Informe
de las excavaciones de la Cueva del Higuerón o del Suizo. Noticiario Arqueológico llispano 6: 60-67.
GONZÁLEZ, C.; SÁNCHEZ, P., y VlLLAFRANCA, E. (1986).
University of Granada Radiocarbon Dates m. Radiocarbon 28
(3): 1200-1205.
GONZÁLEZ, C.; SÁNCHEZ, P., y VILLAFRANCA, E. (1987).
University of Granada Radiocarbon Dates N. Radiocarbon 29
(3): 381-388.
GONZÁLEZ-EC.FIEáARAY, J. (1960): El Magdaleoiensellide la
Costa Cantábrica. Boletín del Seminario de Arte y Arqueología
XXVI: 69-100.
GONZÁLE. -ECHEGARAY, J. ( 1972-1973): Coosideracines climáZ
ticas y ecológicas sobre el Magdaleoieose m en el Norte de España. Zepltyrus XXIII- XXIV: 167-168.
GONZÁLEZ ECHEGARAY, J., y BARANDIARÁN MAESTU, l
(1981): El Paleolllico Superior de la Cueva def Rascaño (Santander). CIMA, 3. Santander.
GONZÁLEZ MORALES, M. (1990): Prom Hunter-Gatberers to
Food Producers in Northem Spaio: Smooth Ad
Perspecrives on rhe Pasr, pp. 204-216. University of Pennsylvania Press. Philadelphia.
GONZÁLEZ-TABLAS, F. J. ( 1986): La ocupación postmagdaleniense de la Cueva de Nerja (La Sala de la Mina). In Jordá Pardo
(ed): La Prehistoria de la Cueva de Nerja, pp. 269-282.
GONZÁLEZ SAINZ, C., y GONZÁLEZ MORALES, M. (1986): La
Prehistoria en Cantabrfa. Ed. Tantin, Santander.
GONZÁLEZ SAINZ, C. ( 1989): El Magdaleniense Superior-Final
de la región cantábrica. Santander.
GOY, J. L.; ZAZO, C., y BAENA, J. (1989): Arca Bética y Levante.
In: Mapa del Cuaternario de España, pp. 209-221. ITGE, Madrid.
GUILAINE, J.; BARBAZA, M.; GEDDES, D., y VERNET J. L.
( l982): Prebistotic Human Adaptations in Catalonia (Spain).
Journal of Field Archaeology 9: 407-416.
[page-n-213]
GUll.LÉN, A. ( 1986): El entorno vegetal de la Cueva de Nerja. In
Jordá Pardo {ed): La Prehistoria de la Cueva de Nerja, pp. 179193. Málaga.
GUll.LEM, P., y MARTINEZ, R. (1991): E.uudio de la alimentación de las rapaces nocturnas aplicado a la interpreLaeión del registro faunístico arqueológico. PLA V.Sagvntvm 24: 23-34.
GUERRESCHI, A. (1974): Proposition pour un désompte des fragments d'outils ll retouche abrupte. Dialektiké-4. Pau.
GUSl JENER, F. ( 1978): Ecosistemas y grupos culturales humanos
en las comarcas de Castellón durante el Pleistoceno y mitad del
Holoceno. CPAC .5:191-206.
GUSI, F.; OLARJA, C., y CASABÓ, J. (1983): Les industries Ados
abbatu des Grottes Matur.ano et Fosca (Castellón, Espagne). In:
La position taxonomique et chronologique des industries a bord
abattu autours de la Mediterranée Europeenne. Rivista di Scienu
Preistoriche, XXXVID (1-2): 91-96.
GUTIÉRREZ ELORZA, M., y PEÑA MONNE, J. L. (1989): La
Cordillera Ibérica. In: Mapa del Cuaternario de España, pp. 14l151.ITGE, Madrid.
HARLE, E. (1882): La Groue de Seriny~. prés de Geronne (Espagne). Materials pour une Histoire Primitive et Natural de /' Homme 17. Paris.
HEINZEUN, J. de (1962): Mannuel de rypologie des industries lithiques. Bruxe!Jes.
HEMINGWAY, M. F. (1980): The initial Magdalenian in France.
BAR In.temational series, 90, 2 vol. 502 pp. Oxford.
HODSON, P. R. (1971): Numerical typoJogie and prehistoric Arcbaeology. In: Mathemathícs in the Archaeological and Historical Sciences, Hodson, F.R.; Kendan, D.G., y Tautu, P. (eds.),
pp. 30-4.5.
HOFFMAN, G., y SCHULZ, H.D. ( 1987): Holocene stratigraphy
and changing coastlines at the mediterrancan coast of Andalucfa
(SE Spain). Trabajos sobre Neógeno-Cuaternario lO: 153- 159.
HOYOS, M. (1981): La cronología paleoclimática del Würm reciente en Asturias. Diferencias entre los resultados sedimentoJógicos
y palinológios. Real Academia de Ciencias Exactas, Ffsicas y
Naturales, pp. 63-75.
!TURBE, G., y C. E. C. (1982): La Cova del Gorgori, Helik.e 1: 87117.
ITURBE, G., y CORTELL, E. (1987): Las dataciones de Cova Beneito y su interés para el Paleolftico Mediterráneo. TP 44: 267270.
JARDON, P.; JUAN-CA VANILLES, J.; MARTÍNEZ, R., y VILLA VERDE, V. (1990): Les pointes solutréenncs de facies ibérique et les pointcs énéolithiqucs: étude de la morphologie, la typologie et les fracLUres. Coloquio La Chasse dans la Préhistoire,
Trignes (1990). Bélgica.
JORDA CERDÁ, f"' (1954): Gravetiense y Epigravctiense en la España mediterránea. Publicaciones del Seminario de Arqueologfa
y Numismática Aragonesa 4: 7-30.
JOROÁ CERDÁ, FV (195.5): El Solutrense en España y sus problemas. Servicio de Investigaciones Arqueológicas. Diputación Provincial de Asturias. Oviedo.
JORDÁ CERDÁ, P" {1956): Anotaciones a los problemas del Epigravetiense español. Speleon VI (4): 349-361.
JORDÁ CERDÁ, P (19.58): Avance al esntdio de la Cueva de la
Uoseta. DipuLaeión de Oviedo. Oviedo.
JOROÁ CEROÁ, FV ( 1978): Arte de la Edad de la Piedra. In F. Jordá
y J.M. Blázquez.: llistoria del Arte Hispánico J.l . Ed. Alhambra.
Madrid.
JOROÁ CEROÁ, FV ( 1986): La ocupación más antigua de la Cueva
de Nerja. In Jordá Pardo (ed): La Prehistoria de la Cueva de
Nerja, pp. 19.5-204.
JORDA CERDÁ, f'l! (l986b): Paleolítico. In: Prehistoria de España.
Ed. Gredos. Madrid.
JOROÁ CEROÁ, FV (E.P.): Sobre el Parpallense y el Magdaleniense superior del Parpalló. Texto xerocopiado.
JORDÁ CERDÁ, F.; FORTEA PÉREZ, F. J., y CORCHÓN
RODIÚGUEZ, M. S. (1982): Nuevos datos sobre la edad del Solutrense y del Magdaleniensc medio cantábrico. Las fechas de
C14 de la Cueva de las Caldas (Oviedo, España). Zephyrus XXXIV-XXXV: 13-16.
JORDÁ CERDÁ, F.; GONZÁLEZ-TABLAS, J.; JORDÁ PARDO,
J.; SANCHIDRJÁN TORTI, J. L., y AURA TORTOSA, J. E.
( 1983): La Cueva de Nerja. Revistll de Arqueologla 29: 56-6.5.
JORDÁ CERDÁ, F.; GONZÁLEZ-TABLAS, J., y JOROÁ PARDO, J. (1983): Cambios culturales y medioambientales durante
la transición Paleolítico-Neolítico en la Cueva de Nerja (Málaga,
España). Premiéres Conmunautes paysannes en Mlditerranée
Occidentale. (Montpellier). CNRS. Paris.
JOROÁ, F.; AURA, J. E.; JORDÁ, J.; PÉREZ, M.; BADAL. E., y
RODRIGO, M. J. ( 1991): Paleoambiente y secuencia cultural de
la Cueva de Ncrja (Málaga): la Sala del Vestlbulo. VIII Reunión
sobre Cuaternario Ibérico. Valencia.
·
JOROÁ PARDO, J. ( 1982): La Malacofauna de la Cueva de Nerja (II):
Los elementos ornamentales. Zephyrus XXXIV-XXXV: 89-98.
JORDÁ PARDO, J. (1982b): La secuencia malacológica de la Cueva
de Nerja (Málaga). IV Reunión del Grupo Español de Trabajo
sobre el Quaternario, pp. 55-71. Santiago-O Cast.ro-Vigo.
JOROÁ PARDO, J. (1986): (Editor) La Prehistoria de la Cueva de
Ner¡a (Málaga). Trabajos sobre la Cueva de Nerja l. Málaga.
JORDA PARDO, J. (1986b): Estratigrafía y SedimeotoJog(a de la
Cueva de Nerja (Salas de la Mina y del Vestibulo). In Jordá Pardo (ed): La Prehistoria de la Cueva de Nerja, pp. 39-97.
JORDÁ PARDO, J. (1986c): La fauna malacológica de la Cueva de
Nerja. In Jordá Pardo (ed): La Prehistoria de la Cueva de Nerja,
pp. 145- 177.
JORDÁ PARDO, J. (1992): Neogeno y Cuaternario del extremo
oriental de la costa de Málaga. Tesis doctoral. Universidad de
Salamanca.
JORDÁ PARDO, J.; AURA, J. E .• y JOROÁ CERDÁ, F. (1990): El
lúnite Pleistoceno - Holoceno en el yacimiento de la Cueva de
Nerja (Málaga). Geogaceta 8: 102-104.
JUAN CABANILLES, J. (1984): El utillaje neolítico en sílex del litoral mediterráneo peninsular. PLAV-Sagvuntvm 18: 49-102.
JUAN-MUNS i PLANS, N. (1987): La ictiofauna deis jaciments arqueologics catalans. Cypsela Vl: 97-1OO.
JULIEN, M. (1982): lAs harpons magdaléniens. Supplement ~ Gallia Préhístoire XVTI. CNRS. París.
KANTMAN, S. (1970): Raclettes moustéricnnes: un étude expérimentale sur la distinctioo des variables morpho-fonctionelles.
Quaternaria 13:281-294.
KERRICH, J. E., y CLARKE, O. L. (1967): Notes oo the possible
inuse and errors of cumuJative percentage frequency graphs for
the comparison of prehistoric artifact assem blages. Proceedings
of Prehistoric Sociery 33: 57-69.
KOZLOWSKI, J. K. (1985): Sur la contemporanité des différents facies do Magdalénien. Jahrbuch des Bernischen Historichen Museums 63-64 (1983- 1984): 2 11-216.
KOZLOWSK.I, J. K. (1989): Le Magdalénien en Pologoe. Actes du
Colloque de Mayence (1987) «Le MagdaUnien en Europe».
Eraul, 38: 31-49.
LAPLACE, G. (1957): Typologie analytique.application d'une oouvelle méthode d 'érude des formes et des structures aux industries
lllameser lamelles. Quaternaria 4: 133-164.
LAPLACE, G. ( 1964): Essai de typologie systématique. Annali de/la Université de Ferrara. Sezione XV, suplemento 2 al Vol. l.
LAPLACE, G. (1966): Recherches sur /'origine et /' evolution des
complexes leptholithiques. Ecole Francaise de Rome. Mélanges
d'Arehéologie et d' Histoire 4.
LAPLACE, G. ( 1968): Recherehes de typoJogie analytique. Origini
2:7-64.
LAPLACE, G. ( 1974): De la dynamique de l'analyse strucyurale ou
la typologic analyt ique. Rivista di Scienze Prehistoriche XXIX
(l): 4-71.
LA VlLLE, H.; DELPECH, F., y RIGAUD, J. P. ( 1985): Sur la zonatio.n pQUinique du Pléistocéoe récent: les précisons du domain
aquitain. Actes des Jouroées du 25-27 janvier (1984). Pa/ynologie Archéologique. Notes et Monoghrafies Téchniques 17.
CNRS.
213
[page-n-214]
LENOIR, M. (1975): Obsetvations sur les pointes il eran magdaleniénnes dans le gisement de 1'Abri Faustin, Commuoe de Cessac
(Gironde) et de la Pique, Commune de Daigaoc (GiJ:onde).
BSPF 72: 107- 112.
LEROI-GOURHAN, A. (1983): Uoa tete de sagaie il armature de lameUes de silex il Pincevent (Seine-et-Mame). BSPF 80: 154-156.
LEROI-GOURHAN, Arl., y RENAULT-MISKOVSKY, J . (1977):
La Palynologie appliquée a L' Arcbéologie. Méthodes, limites et
résultats, en Aproche Ecologique de I'Homme Fossile. Supplement deL' AFEQ, pp. 35-49.
LEROI-GOURHAN, Arl, y GIRARD, M. (1977): Cbronologie poUinique de quelques sites préhistoriques il la fm des temps glaciaires. La Fin des Temps Glaciaires, pp. 205-270. CNRS. Paris.
LEROI-GOURHAN Arl. (1980): lnterstades Wurmiens: Laugerie et
Lascaux. BAFEQ 3: 95-100.
LBROY-PROST, CH. (1976): L'industrie osseuse aurignacienne.
Essai. régional de classüication: Poitou, Charentes, Perigord. Ga1/ia Préhistoire 18 (1): 65-156.
LEROY-PROST, CH. (1979): Gallia Préhlstoire 22 (1): 205-370.
LOPEZ, P., y CACHO, C. ( J979): La Cueva del Higuerón (Málaga).
Estudio de sus materiales. TP 36: 11-8 1.
LE TENSORER, J.M. (1981): Le Paltolithique de I'Agenais.
Cahiers du Quatemaire, 3. CNRS. Paris.
MALUQUBR DE MOTES, J. (1986): Unjaciment paleolftic a la comarca de la Noguera. Pyrenae 19-20:215-232.
MARTfNEZ ANDREU, M. (1983): Aproximación al estudio del
Epipaleolítico en la región de Murcia. XVI CNA, pp. 39-5 1.
MARTINEZ ANDREU, M. ( 1989): El Magdaleniense superior en
la costa de Murcia. Conserjeria de Cultura, Educación y Turismo, Colección Documentos, 2. Murcia.
MARTÍNEZ ANDREU, M. ( 1992): Algunas consideraciones en
tomo a los modelos de asentamientos con relación al marco natural: el ejemplo de la unidad biogeográfica murciano-almeriense
durante el final del Paleolftico. Espacio Tiempo y Forma, Serie 1
Prehistoria y Arqueologfa V: 165-176.
MATEU, J.; MARTl, B.; ROBLES, F., y ACUÑA, J. D. (1985): Paleogeografía litoral del Golfo de Valencia durante el Holoceno
inferior a panir de yacimientos prehistóricos. Homenaje a Juan
Cuerda, pp. 77-101. Valbncia.
MENCKE, 'E. (1940): La tipología de las piezas de sOex de los concheros de Muge. Atlantis 15: 157-162.
MERINO, J. M. (1984): Industria lítica. In: Altuna, J., y Me.rino, J.
M.: El yacimiento Prehistórico de la Cueva de Ekafn (Deba,
Guipúzcoa). San Sebastián.
MEROC, L. (1953): La conquete des Pyrénées par l'homme et la
role de la frontiére pyréncénne au cours des temp.s préhistoriques. ler. Congr4s lmernational Spéléologie N (sect; 4), pp. 3551. Paris.
MORJEL FERNÁNDEZ, A.; ROVIRA GOMAR, M. L.; CASABÓ
BBRNAD, J. A., y PORTELL SAPIÑA, E. {1985): Los yacimientos de Las Dueilas: Nuevas aportaciones para el conocimiento de los yacimientos prehistóricos al aire lib.re. Bajo Aragón Prehistoria V: 169-188.
MOURE ROMANILLO, J. A. (1975): Cronología de las iodustrias
tardiglaciares del None de España. TP 32:21-35.
MOURE, J. A., y LÓPEZ, P. (1979): Los niveles preneoliticos del
abrigo de Verdelpino (Cuenca). XV CNA pp.ll-24, (Lugo,
1977). Zaragoza.
NUZHNYI, D. (1989): L'uúlisation des microlithes géométriques et
non géométriques comme annatures de projectiles. BSPF 86: 88-
96.
OBERMAIER, H. ( 19 17): El Hombre Fósil. Comisión de Investigaciones Palentológicas y Prehistóricas. Madrid.
OBERMAlER, H. (1934): Estudios prehistóricos en la Provincia de
Granada. Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Homenaje a Mélida, Vol. 1: 255-275.
OLARIA, C; GUSI, F; ESTÉVEZ, J.; CASABÓ, J., y ROVIRA, M.
L. (1985): El yacimiento magdaleniense superior de Cova Matutano (Villafamés. Castellón). Estudio del sondeo estratigráfico
(1979). CPAC 8: 21-100.
214
OLARJA, C. ( 1988): Cova Fosca. Castellón.
ONORANTINl, G. ( 1982): Préhistoire, sédiments, climats du Wurm
/JI a /'Holocene dans le Sud-Est de la France. Univ. d'Aix-Marseille m, Mcm 1.
ORTON, C. ( 1988): Matemáticas para arqueológos. Alianza Ed.
Madrid. 257 pp.
OTTE, M. (ed) ( 1985): La signification culturelle des industries /ithiques, BAR S-239. OxfoTd.
OTTE, M. ( 1992): Processus de diffusion A long tenne au Magdalénien.. ln: Le Peuplement Magdalénien. Colloque de Chancelade
(1988), pp. 399-416. Bditions du Comité des Travaux Bistoriques et Scientifiques. Paris.
PLA BALLESTER, E. (1964): El Abate Breuil y Valencia. Miscelánea Homenaje a H. Breuil, Vol. 2. Barcelona.
PÉREZ Rl'POLL, M . (1977): Los mamlferos del yacimiento de Cova
Negra (Xátiva, VaUncia). TV del SIP, 53. Valencia
PÉREZ RIPOLL, M. (1988): Estudio de la secuencia del desgaste de
los molares de Capra pyrenaica de yacimientos prehistóricos.
APL XVill: 83-127.
PÉRBZ RIPOLL. M. (1992): Marcas de carnfceria,fractllras intencionadas y mordeduras de carnfvoros en huesos prehistóricos
del mediterráneo espaiiol. Instituto Juan Gil-Albert. Alicante.
PÉREZ RIPOLL, M. (1993): Las marcas tafonómicas en huesos de
lagomorfos. Estudios sobre Cuaternario, pp. 227-231. Valencia.
PÉREZ RIPOLL, M. (inédito): Estudio zooarqueológico de la Cueva de Nerja: Salas de la Mina y del Vestfbulo.
PÉRBZ RIPOLL, M. (inédito): Estudio zooarqueológico de la Cova
de Santa Maira.
PÉREZ RIPOLL, M., y MARTÍNEZ VALLE (inédito): Estudio zooarqueológico del Tossal de la Roca (Vall d' Alea/a, Alicante).
PERICOT, L. ( 1931 ): Diari d' Excavacions de la Cova del Parpalló.
Manuscrito xerocopiado.
PERICOT, L. ( 1931 b): La Labor del SIP y su Museo en el año
1931. SIP. Valencia.
PERICOT, L. (1933): Las excavaciones de la Cueva del ParpaiJó
(Gandía). Investigación y Progreso, año Vll, pag J-9. Madrid.
PERICOT, L. (1942): La Cova del Parpalló (Gandfa,Va/encia). Publicaciones C. S.l. C. Instituto Diego Velázquez. Madrid.
PERICOT, L. ( 1943): Un cuadrilátero artístico en el Paleolftico Superior: Africa-Romanelli-Périgord-Parpalló. Ampurias 5: 295-299.
PERICOT, L. ( 1945): Exploraciones arqueológicas en Seriñá (Gerona). Pirineos 1: 89-95.
PERICOT, L. (1952): Nueva visión del Paleolítico Superior español
y de sus relaciones con el sur de Francia e !tillia. 1 Congreso lnternacíonol di Studi Liguri. Mónaco-Bordighera-Roma (1950),
pp. 29-41.
PERICOT, L. (1955): Tbe microburin in tbe Spanish Levant. Proceedings of Prehistoric Society 2 1: 49-51.
PERICOT, L. ( 1965): Parpalló, treinta y cinco años después. Pyrenael:l-21.
PERICOT, L.• y MALUQUER, J. (1951): La colección Bosoms.
Memorias del Instituto de Estudios Pirenaicos. Barcelona.
PERLES, C. (1990): Les industries lilhiques taillées de Franchthi
(Argolide, Gréce). Tome D: Les industries du Mésolithique et du
Néolithique initial. Excavations at Franchthi Cave, Fase. 5. Indiana University Press. Bloomington-lndianapolis.
PEYRONY, D. (1929): L'industrie et l'art de la couche des pointes
en os h biseau simple de Laugcrie-Haute. f.,' A 34: 361-371.
PEYRONY, D. ( 1936): Le Magdalénien il triangles escalénes. L'A
46: 363-366.
PEYRONY, D. ( 1944): Origine du Magdalénien il éclats de silex il
retouches abruptes. BSPF 41 : 190-192.
PEYRONY, D., y PEYRONY, E. (1938): Laugerie Haute prés des
Eyzies (Dordogne). Archives de 1'1nstitut de Paléontologie Humaine 19. Paris.
PEYRONY, D. ( 1941): Gisement préhistorique de Crabillat. Les rapons avec les dépots i'l fonnes géometriques al Paléolitbique supcrieur et al Mesolithique. BSPF 38: 245-262.
PONS, A., y REILLE, M. (1988): The Holocene and Uppcr Pleistocene polleo record from PaduJ (Granada. Spain). A new study.
[page-n-215]
Palaeogrography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 66: 243266.
PUJOL, C., y VERGANAUD, C. (1989): Palaeoceanography of the
Last MediteJTallean Desglaciation in the Alborán Sea (Westem
MediteJTallean). Stable isotopes and planktonic foraminiferal recoros. Marine Micropaleontology 15: 153-179.
REY, J., y MEDIALDEA, T. (1989): Margen ContinentaL In: Mapa
del Cuaternario de España, pp. 249-269. lTGE, Madrid.
REY, J., y SOMOZA, L. ( 1991): Neotectónica y rasgos sedimentarios de la plataforma interna. Vlll Reunión sobre Cuaternario.
Valencia.
RlGAUD, J.Ph. (1978): The significance of Variability am.o ung lithic artefacts: a specific case from south westem France. Journal
of Anthropalogy Research 34 (3): 299-31 O.
RlGAUD, J.Pb. (1985): Réflexions sur la signi.fication de la variabilité des industries lithiques paléolithiques. ln: Otte (ed) La significarion culturelle des industries lithiques, BAR S-239, pp. 374390.
RIPOLL PERELLÓ, E. (1970): Acerca de los problemas de los orígenes del Arte Levantino. Actas del Symposium Internacional de
Arte Prehistórico, pp. 57-67. Valcamónica.
RIPOLL LÓPEZ, S. (1988): La Cueva de Ambrosio (Almerfa,
Spain) y su posición cronoestratigrájica en el Mediterráneo Occidental. BAR lntemarional series 462. O~tford.
RIPOLL LÓPEZ, S., y CACHO, C. (1989): Le Solutréen dans le sud
de la Peninsule lbérique. In Feuilles de pierre. Les industries d
poinresjoliacées du Paléolithique supérieur européen (Krakow).
Eraul42: 449-465.
RfV AS MARTÍNEZ, S. ( 1982): Etages bioclimatiques, secteurs
chorologiques et séries de végétation de l'Espagne méditerranéenne. Ecologfa Mediterránea 8 (1-2): 275-288.
RlVAS MARTÍNEZ, S. ( 1987): Memoria del mapa de series de vegetación de España 1: 400.000. ICONA. Madrid.
RODRIGO GARCÍA, M. J. (1988): El Soh1treo-gravetiense de la
Cova del Parpalló (Gandfa): algunas consideraciones sobre el solútreo-gravetiense en la secuencia del PaleoUtico superior del
área mediterránea peninsular. PLAV-Sagvntvm 21:9-46
RODRIGO GARCfA, M. J. (1991): Remains of Melanogrammus
aeglejinus (Linnaeus, 1758) in the Pleistocene-Holocene Passage of the Cave of Nerja ( Málaga, Spain). Schriften aus der
Archiieologist-Zoologishen Arbeitsgruppe Schleswig-Kiel.
RODRIGO, M. J.; JUAN-MUNS, N., y RODIÚGUEZ, C. (1993):
La Arqueoictiolog!a en la Península Ibérica: hacia una reconstrucción paleoambiental. Sfntesis del medio ambiente en España
durante los dos últimos millones de años. Contrato CEC FI2WCT9J-0075,1nforme Temático, pp. 253-272. Enresa- ITGE, Madrid.
RODRíGUEZ, G. ( 1979). La Cueva del Nacimiento (Pontones,
Jaén). PLA V-Sagvntvm 14: 33-38.
RODIÚGUEZ, G., y AGUA YO, P. (1984): El Duende (Ronda), yacimiento epipaleol!tico al aire libre. Cuadernos Prehistoria Universidad de Granada 9: 9-37.
RUEDA TORRES, J. M. (1987): La industria bssia del Paleolitic
Superior de Serinyll: Reclau Viver i Bora Gran d'En Carreres.
Cypsela VI: 229-236.
SACCHI. D. (1970): Observations sur la statigraphie de la petite
grone de Bize (Aude). Aracina 4: 3-25.
SACCHI, D. (1976): Les civilisations du Paléolithique supérieur en
Laoguedoc Occidental (Bassin de 1' Aude). La Préhistoire
Fran~aise, Voll-2, pp. 1174-1188. Paris.
SACCHI, D. ( 1986): Le PaUolithique Supérieur du Languedocc
Occidental et du Roussillon. XXI Supplement ll Gallia Prehistoire. CNRS. París.
SAINT PERlER, R. de ( 1930): Le Grotte d' lsturitz l. Le Magdalénien de la Salle de Saint Martín. Archives de 1' lnstitut de Paléontologie Humaine, Mem. 7. París.
SAINT PERIER, R. de (1936): Le Grotte d'lsturitz /1. Le MagdaUnien de la Grande Salle. Archives de l'lnstitut Paléontologie
Rumaine, Mero 17. Paris.
SANCHIDRIÁN TORTf, J. L. (1986): El Ane Prehistórico de la
Cueva de Nerja. In Jordá Pardo (ed): La Prehistoria de La Cueva
de Nerja, pp. 283-330. Málaga.
SANCHIDRIÁN TORTÍ, J. L. (1990): El Arte Paleollltico en Andaluda: Corpus y análisis topagráfico, estilfstico y secuencial. Tesis Doctoral. Universidad de Málaga.
SANCHIDRIÁN TORTÍ, J. L. (1992): Primeros datos sobre las industrias del Paleolftico superior en Andalucía Occidental. PLAVSagvuntvm 25: 11-24.
SCHMIDER, ,B. (1984): Les industries líthiques du Paléolithique
Supérieur en 1/e-de-France. VI Supplement ll Gallia Préhistoire
CNRS. Paris.
SHAC.KLETON, J. C y VAN ANDEL T. H. (1985): Late P alaeolithic and Mesolithic coastlines of the westem Mediterranean.
Cahiers Ligures de Pdhistoire et de Protohistoire 2:7-19.
SCHVOERER. M.; BORDIER, C.; EVfN, J .• y DELmRIAS, G.
(1979): Chronologie absolute de la fin des temps glaciaires. Recensement et preséntation des datations se rapportant des sites
francais. La Fin des Temps Glaciaires en Europe, pp. 21-41.
CNRS. París.
S. E. R. P. (1992). Síntesis de los primeros resultados del programa
sobre Epipaleolftico en la Cataluña central y meridional. Actas
a
de la Reunión Aragón 1 Litoral Mediterráneo: intercambios culturales durante la Prehistoria, pp. 269-284. Zaragoza.
SIEVEKING, A. (1987): A Cataloque of Palaeolithic Art in the British Museum. London.
SIRET, L. (1893): L 'Espagne Préhistorique. Revue des Questions
Scientifiques.Octubre 1893. 73 pp. Bruxelles.
SIRET. L. ( 1931): Classification du Paléolitbique dans le Sud-Est de
l'Espagne. XV Congris lnternational d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistorique (Portugal 1930). Paris.
SMITH. Ph. (1966): Le Solutréen en France. Delmas. Bordeaux.
SOLER, N. (1980): El jaciment prebistóric de Coma de l'Infem, a
les Encies (Les Planes, Gimna). Cypsela ID: 31-65.
SOLER MAYOR, B. (1990): Estudio de los elementos ornamentales
de la Cova del Parpalló, PLAV· Sagvntvm 23: 39-59.
SOLER, B .; .BADAL, E.; VILLA VERDE, V ., y AURA, J . E.
(1990). Notas sobre un hogar Solútreo-gravetiense del Abric de
la Ratlla del Bubo (Crevillent, Alicante). APL XX: 79-94.
SONNEVU.LE-BORDES, D. DE, y PERROT, J. (1953): Essai
d'adaptation des méthodes statistiqucs au Paléolithique supérieur. Prémiers ~sultats. BSPF 50: 323-333.
SONNEVILLB-BORDES, D. DE, y PERROT, J. (1954-1956): Léxique typologiqoe du Paléolithique Sopérieur. Outillage lithique.
BSPF 51: 327-335; BSPF 52: 76-79; BSPF 53: 408-412 y 547559.
SONNEVILLE-BORDES, D. DE (1960): Le Pa/éolithique supé·
rieur en Périgord. Ed. Delmas, 2 Vols. Bordeau~t.
SONNEVTI.LE-BORDES, D. DE (1967): Observatioos au sujet de
la communication d u docteur Allain (23.2.1967): Le Badegoulien de l' Abri Fritsch au:~~c Roches-de Pouligny-Saint-Pierre.
BSPF 64: 227-229.
SONNEVILLE- BORDES, D. DE (1973): L'evolution du Paléolithique sopérieur en Catalogne. Homenaje a D. Luis Pericot. Barcelona.
SUÁREZ, A. (1981): Cueva Ambrosio (Vélez Blanco, Almer!a).
Nuevas aportaciones al estudio del Epipaleolítico del SE peninsular. Antropologfa y Paleoecologfa Humana 2: 43-53.
STRAUS, L. G. ( 1987): Upper Palaeolithic ll>e~t Honting in Southwest Europe. Journal ofArchaeologica/ Science 14: 163-178.
SUCH, M. (1920): Avance al estudio de la Caverna del Hoyo de la
Mina (Málaga). Boletfn de la Sociedad Malagueña de Ciencias.
Málaga.
TERÁN, M. DE; SOLE, L., et al. (1987): Geografla General de España l . Ed. Ariel. Barcelona.
TERRADAS, X.; MORA, R .; PLANA, C.; PARPAL, A., y
MARTÍNEZ, J. ( 1992): Estudio preliminar de las ocupaciones del
yacimiento al a.ire libre de laFont del Ros (Berga, Barcelona). Ac-
tas de la Reunión Aragón 1Litoral Mediterráneo: intercambios
culturales durante la Prehistoria, pp. 285-296. Zaragoza.
2 15
[page-n-216]
TIXIER, J. (1954): Typologie de l'Epipaleolithique du Mahgreb.
Centre de Récherches Anthropologiques Préhistoriques et Etnographique,s, Argel. A.M.G. Paris.
TROTIGNON, F.; POULAIN, T; LEROI-GOURHAN, Arl. (1984):
Etudes sur 1' Al)ri Fris.tch (lndre). XIX Supplement Gallia
Préhistoriqoe. CNRS. París.
UTRlLLA, P. (1976): El Magdaleniense inicial en el País Vasco peninsular. Munibe 28: 245-275.
UTRILLA, P. (1977): Análisis estructural de cinco yacimientos
magdalenienses. Zephyrus XXYm-XXIX: 125-1 34.
U1RILLA. P. (1979): Yacimientos y santuarios en el Magdaleniense
IV cantábrico. Algunas contradicciones. Symposium de Arte Rupestre Altamira, pp. 353-357. Madrid.
UTRlLLA, P. (1981 ): El Magdaleniense lnferipr y Medio de la Costa Cantábrica. CIMA 4. Santander.
U1RILLA, P. (1982): El yacimiento de la cueva de Abauntz (Navarra, Arra,iz). Trab4jo.s de Arqueologfa de Navarra ill: 203-345.
OTRILLA, P. (1986): Reflexiones sobre el origen del Magdaleniense. Zephyrus xxxvn-xxxvm (1984-1985): 87-98.
UTRlLLA, P . (1986b): La varilla pseudo-eJtc.i sa de Aitzbitarte IV y
sus paralelos franceses. Estudios en Homenaje al Profesor A.
Beltrán, pp. 205-225. Universidad de Zaragoza.
UTRILLA, P. (1989): El magdaleniensc inferior en la Costa Cantábrica. Actes du Colloque de Mayence (1987) «Le Magdalénien
en Eurone». Eraul, 38: 399-415.
U1RILLA, P. (1992): Aragón/Litotal mediterráneo. Relaciones durante el paleolftico Actas de la Reunión Aragón 1Litoral Mediterráneo: intercambios culturales durante la Prehistoria, pp. 9-35.
Zaragoza.
UTRILLA, P ., y MAZO, C. (.1992): El yacimiento de Las Forcas
(Graos, Huesca). Campaña 1990. Arqueologfa Aragonesa 1990,
pp. 35-41. Zaragoza.
UZQUIANO, P. (1990); Analyse aothracologique do Tossal de la
Roca (Paléolithique supérieur final-Epipal.é olithique, province
d'Alicaote, Espagne). First European Conference on wood and
archaeology. PACT22: 209-217.
VALOCH, K. (1992): Le Magdalénien en Moravie dans son cadre
écologique. In: Le Peuplement Magdalénien. Colloque de Chancelade (1988). pp. 187-201. Editions du Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques. París.
VACHER, G y VIGNARD, E . (1964): Le Protomagdal'énien I araclettes des Ronces daos les Gros Monts de Nemours. BSPF 61 :
32-44.
VAUFREY, R. (1933): Notes sur le Capsien. Rece~ión al Trabajo
de Obcrmaier. L'A 43: 457-483.
VIALOU, D. (1985): Ethnoculture des donées symboliques au sein
d'une culture lithique regionale. In: Otte (ed) La signijication
culture[/e des industries lithiques, BAR S-2~9, pp. 374-390.
VIGNARD, E. (1968): Apropós du Badegoulien:Méthode etlypologie. BSPF65: 17-18.
VILANOVA Y PIERA, J. (1893): Memoria geognóstico-agrfcola y
protohistórica de Valencia. Madrid.
VILA, A; YLL, E; ESTÉVEZ, J.; ALCALDE, G; FARO, A;
OLLER, J., y VILETI'E, PH. (1985): El Cingle Verme/1: assentament de ca~adors recol.lectors del Xe. Mil.lenari BP. Dept. de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
VILASECA, S. (1971): El conchero del camping Saloo. TP 28: 63-92.
a
216
VILASECA, S., y CANTARELL, J. (1956): La Cova de la Mallada
de Cabra- Freixet. Ampurias 17-1.8: 141-157.
VILETTE, Ph. (1983): Avifaunes du Pléistocéne final et du L 'Holocéne dans le Sud de la France ét en Catalogue. Atacina 11 . Carcassone.
VILLAVE.RDE .B ONILLA, V . (1981 ): El Magdaleniense de la Cova
de les Cendres (Teulada, Alicante) y su aportación al conocimiento del Magdaleniense Mediterráneo peninsular. PLAVSagvntvm 16: 9 -35.
VILLA VERDE BONILLA, V. (1984): La industria magdaleniense
de 1'Abric de la Senda Vedada (Sumarcarcer,Valencia). Nuevas
consideraciones sobre el Magdaleniense Mediterráneo peninsular. Pl.AV-Sagvntvm 18: 29- 47.
VILLA VERDE BONILLA, V. (1984b): La Cava Negra de Xativa y
el Musteriense de la Región Central del Mediterráneo españ.ol.
TV del SIP 79. Valencia.
VILLA VERDE BONILLA, V. (1985): Hueso con grabados paleoUticos de la Cova de les Cendres (Teli.lada, Alicante). Lucentum
IV: 7-14.
VILLA VERDE BONU.LA. V. (1988): Consideraciones sobre la secuencia de la Cova del Parpalló y el Arte Paleolftico del Med.iterráneo españoL APL XVill: 11-47.
VILLAVERDE BONILLA, V. (1992): El Paleolítico en el País Valenciano. Actas de la Reunión Aragónl Litoral Me. iterráneo: ind
tercambios culturales durante la Prehistoria, pp. 55-87. Zaragoza.
VILLAVERDE BONILLA, V. (1991-1992): Análisis del bestiario
de la colección de arte mueble de la Cova del Parpalló. Veleia 89:65-97.
VILLA VERDE BONU.LA, V. (1994): Arte PaleoUtico de la Cava
del Parpalló. Estudio de la colección de plaquetas y cantos grabados y pintados. ll Vols. Servei d'Investigació PrebistOrica,
Val~ncia.
VILLA VERDE, V. , y MARTf, _B. (1980): El yacimiento de superficie de El Prat (Llíria,Valencia). P'LA V-Sagvntvm 15: 9-22.
VILLA VERDE, V, y PEÑA, J. L. (1981): Piezas con escotadura del
Paleolftico Superior valenciano. TV del SIP 69. Valencia.
VILLA VERDE, V., y FULLOLA, J. M. (1990): Le Solutréen de la
zone méditerranéenoe espagnole. In: Feuilles de pierre. Les in-
dustries a pointes fo/iacécs du Paléolithique supérieur européen
(Krakow). Eraol42: 467-480.
VILLAVERDE, V., y MART.fNEz, R. (1992): Economía y aprovechamiento del med.i o en el Paleolítico de la región central del
Mediterráneo español. ln A. M oure (ed): Elefances, ciervos y ovicaprinos. Universidad de Cantabria. Santander.
WALKER, M. (1979): From Hunter-gatterers to Pastoralists: RQCk
paintings and Neolithic Origins in Southeastem Spain. National
Geographic Society Research Reports, pp. 511-545 y 6 fig. Washington.
WAECHTER, J. d 'A. (1964): The excavation of Gorham's Cave,
Gibraltar (1951 - 1954). Bulletin ofthe lnstitut of Archaeology 4:
189-222.
YLL, E.I.; WUNSCH, G. , y GUILLAMÓN, C. (1986). Metodología
instrumental per a 1'estudi de sepultares mesolítiques (Roe del
Migdia, Vilanova de Sau, Osona). Cota Zero 2: 14-19.
ZVELEBIL, M. (l986): Hunters in Transition. Ne w Directions .in
Archaoology. Cambridge.
[page-n-217]
[page-n-218]
