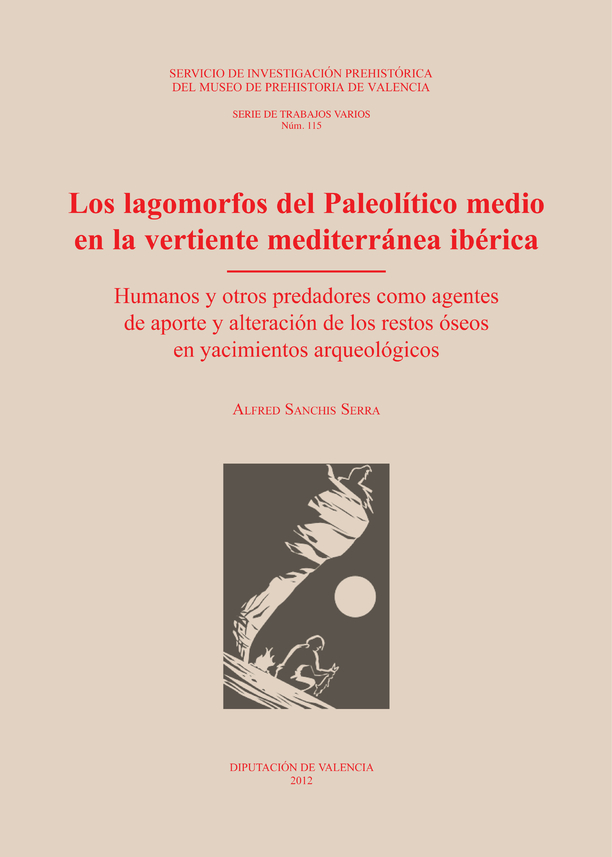
Serie de Trabajos Varios 115
Los lagomorfos del Paleolítico medio en la vertiente mediterránea ibérica: humanos y otros predadores como agentes de aporte y alteración de los restos óseos en yacimientos arqueológicos
Alfred Sanchis Serra
2012
, ISBN 978-84-7795-637-2 , 271 p.
[page-n-1]
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DEL MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 115
Los lagomorfos del Paleolítico medio
en la vertiente mediterránea ibérica
Humanos y otros predadores como agentes
de aporte y alteración de los restos óseos
en yacimientos arqueológicos
ALFRED SANCHIS SERRA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
2012
[page-n-2]
[page-n-3]
[page-n-4]
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DEL MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 115
Los lagomorfos del Paleolítico medio
en la vertiente mediterránea ibérica
Humanos y otros predadores como agentes
de aporte y alteración de los restos óseos
en yacimientos arqueológicos
Alfred Sanchis Serra
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
2012
[page-n-5]
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DEL MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA
S E R I E D E T R A B A J O S VA R I O S
Núm. 115
La Serie de Trabajos Varios del SIP se intercambia con cualquier publicación dedicada a la Prehistoria, Arqueología en general y ciencias
o disciplinas relacionadas (Etnología, Paleoantropología, Paleolingüística, Numismática, etc.) a fin de incrementar los fondos de la
Biblioteca del Museu de Prehistòria de València.
We exchange Trabajos Varios del SIP with any publication concerning Prehistory, Archaeology in general, and related sciences (Ethnology,
Human Palaeontology, Palaeolinguistics, Numismatics, etc) in order to increase the batch of the Library of the Prehistory Museum of
Valencia.
INTERCAMBIOS
Biblioteca del Museu de Prehistòria de València
Corona, 36 – 46003 València
Tel.: 963 883 599; Fax: 963 883 536
E-mail: bibliotecasip@dival.es
Los Trabajos Varios del SIP se encuentran accesibles en versión electrónica en la dirección de Internet:
www.museuprehistoriavalencia.es/trabajos_varios.html
El resto de publicaciones del Museu de Prehistòria de València se halla también disponible electrónicamente en la dirección:
www.museuprehistoriavalencia.es/pdf.html
Diseño y maquetación: Alfred Sanchis y Manuel Gozalbes.
Edita: MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.
© del material gráfico: los propietarios, los depositarios y/o los autores.
ISBN: 978-84-7795-637-2
eISSN: 1989-540
Depósito legal: V1856-2012
Imprime: Edicions 2001
[page-n-6]
Presentación
El estudio de las pequeñas presas en contextos del Paleolítico
medio ha cobrado recientemente un gran interés entre la comunidad científica dedicada al estudio de la fauna. Alfred Sanchis
no ha sido ajeno a este inusitado interés y, prueba de ello, es
la publicación junto con J.V. Morales de un trabajo dedicado
al análisis de restos óseos de tortuga en yacimientos paleolíticos. Al mismo tiempo, ha dedicado mucho trabajo y esfuerzo
al estudio de los lagomorfos con el objetivo de obtener una
aproximación al conocimiento de la conducta de los cazadores
prehistóricos. La mayor parte de los trabajos publicados por los
especialistas en fauna se han centrado en el estudio de yacimientos del Paleolítico superior y se han podido establecer patrones
del tratamiento carnicero y de tipologías de fracturas antrópicas
para este momento. Pero se sabía muy poco acerca de los lagomorfos en contextos pertenecientes al Paleolítico medio. Con la
finalidad de cubrir ese vacío, Alfred Sanchis ha realizado el estudio de los restos óseos de lagomorfos de tres yacimientos, Cova
del Bolomor, Cova Negra y Cueva Antón, que se ha plasmado
en este trabajo que prologamos titulado Los lagomorfos del Paleolítico medio en la vertiente mediterránea ibérica. Humanos
y otros predadores como agentes de aporte y alteración de los
restos óseos en yacimientos arqueológicos que publica el Museu
de Prehistòria de València en la Serie de Trabajos Varios.
La tarea no ha sido fácil, porque se desconocía cómo era
el tratamiento de carnicería desarrollado por los neandertales
sobre los lagomorfos. Sabíamos que las acumulaciones óseas
de conejo de origen antrópico eran extraordinarias, pero se precisaba de una metodología adecuada para llevar a cabo estudios
discriminatorios que fuesen capaces de caracterizar los agentes
responsables de dichas acumulaciones. Consecuentemente, se
necesitaba de un trabajo previo que sirviera de referencia para
aplicar los métodos tafonómicos precisos al estudio de los yacimientos antes mencionados. Alfred Sanchis emprendió una
investigación actualista y experimental con el fin de alcanzar
una formación sólida que hiciera posible el estudio de conjuntos óseos de yacimientos del Paleolítico medio.
El importante trabajo de campo se materializó en una serie
de estudios publicados anteriormente por él sobre el análisis de
restos actuales depositados por aves rapaces y por carnívoros.
Los resultados metodológicos sobre las representaciones anató-
micas, las edades de muerte, las fracturas óseas y sus tipologías,
las alteraciones bioquímicas debidas a agentes bióticos, junto a
los nuevos referentes, han posibilitado el estudio de los lagomorfos de Cova del Bolomor, Cova Negra y Cueva Antón, y si
bien este trabajo ha sido útil para estudiar los yacimientos antes
citados, también lo ha sido para los especialistas que trabajan
en otros yacimientos.
Sin embargo todo no termina aquí, pues también era necesario otro requisito previo, el estudio de las marcas antrópicas
en conjuntos de lagomorfos para servir de marco referencial
para el estudio del material arqueológico. Un equipo conjunto,
formado por investigadores del Museu de Prehistòria de València y del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universitat de València, ha desarrollado proyectos experimentales
sobre el procesamiento de conejos silvestres para estudiar las
marcas antrópicas producidas en los huesos, fundamentalmente
en todo aquello relacionado con las mordeduras y las alteraciones causadas por los dientes humanos.
Este trabajo responde plenamente al rigor científico que
cabía esperar, tanto por la metodología desarrollada como por
la meticulosidad, a veces exasperante, del tratamiento de los
datos para lograr los objetivos trazados: conocer los procesos
tafonómicos para averiguar los agentes que intervinieron en la
formación de las acumulaciones óseas de lagomorfos. Ahora
sabemos que los neandertales consumían conejos, pero también
lo hacían los zorros y los búhos, que alternativamente, cada uno
en un lugar preciso, ocupaban la cavidad, de manera desigual
según el yacimiento y según el momento cronológico.
Además, nos adentramos en una serie de detalles que nos
acercan al conocimiento del comportamiento de los neandertales. Consumían las partes más ricas en carne, pero también
mordisqueaban los huesos para obtener las pequeñas porciones
que quedaban en los recovecos. Los huesos largos eran partidos
con los dientes para alcanzar el contenido medular, que por supuesto no era desaprovechado. En definitiva no despreciaban
nada y toda la materia alimenticia, por pequeña que fuese, era
consumida. Para comer la carne a veces se valían de los útiles líticos, que al manejarlos dejaban sus marcas en los huesos.
Ciertas marcas líticas que se han determinado en los metatarsos
inducen a pensar que la piel también era utilizada.
V
[page-n-7]
Esta misma práctica era efectuada por los humanos anatómicamente modernos, los cromañones, pero la modalidad del
procesado era diferente. Y es en este punto donde Alfred Sanchis ha logrado caracterizar el procesamiento de estas pequeñas
presas, definiendo unas pautas y unas tipologías de consumo y
de fractura que son características de los neandertales y que, a
su vez, son la base de un modelo genérico de consumo y procesamiento de lagomorfos durante el Paleolítico medio. Para los
científicos es fundamental el establecimiento de este modelo
para poder compararlo con las pautas observadas en otros yacimientos, especialmente en aquéllos que contengan secuencias
iniciales del Paleolítico superior, para establecer las diferencias
en los patrones de procesamiento y de consumo, que corresponden a pautas conductuales nuevas y, por ello, distintas.
La trascendencia de este libro va más allá de lo que anteriormente he señalado, especialmente en lo concerniente a ciertas
marcas líticas que han sido determinadas en algunos huesos lar-
gos que tienen que ver con el consumo de la carne. Habitualmente este alimento se comía directamente una vez troceadas
las unidades anatómicas, pero algunas marcas líticas que se
encuentran en estos huesos nos inducen a pensar que en ocasiones la carne era separada del hueso o bien para conservarla o
bien para comerla directamente. No se puede saber con certeza
la intencionalidad de esta práctica. Sólo podemos decir que la
extracción de la carne y su consumo diferido es una conducta
moderna, más propia de los cromañones, y que en ciertos yacimientos del Paleolítico superior, como en Cova de les Cendres
o en Coves de Santa Maira, era muy común con el objetivo de
conservarla y almacenarla.
Así pues, este libro es un referente obligado para los especialistas que estudien el Paleolítico como propuesta metodológica y como modelo teórico que nos acerca al conocimiento
de la conducta de los neandertales que, a su vez y en ciertos
aspectos, se aproxima a unos comportamientos modernos.
Manuel Pérez Ripoll
Catedrático de Prehistoria
Universitat de València
VI
[page-n-8]
Índice
Presentación
V
Introducción 1
Principales objetivos del trabajo
2
1. Alimentarse y no solo eso
5
Presas grandes y pequeñas
7
Los lagomorfos
8
Una cuestión de tamaño y de peso
Carne de conejo: aspectos nutricionales
2. Los lagomorfos: origen, sistemática y características
8
8
11
Origen y sistemática
11
Principales caracteres osteológicos de los lagomorfos
12
Lagomorfos presentes en la península Ibérica
12
El conejo
Las liebres peninsulares
3. Los procesos de formación y alteración de las acumulaciones de lagomorfos
12
14
15
Los aportes de origen intrusivo sin intervención de predadores: mortalidad natural
15
Los aportes exógenos con intervención de predadores no humanos
17
El búho real
La lechuza
Las águilas (real, perdicera, imperial y sudafricanas)
Otras rapaces diurnas
El alimoche
El zorro
Otros cánidos
El lince
El tejón
18
27
27
31
32
33
42
44
45
VII
[page-n-9]
Los aportes de origen antrópico
49
Las marcas de carnicería
Las fracturas
Las termoalteraciones
La estructura de edad
Los elementos anatómicos representados
Los contextos y otros criterios del carácter antrópico de los conjuntos
La etnoarqueología
La fosilización
68
Otras alteraciones sufridas por los restos
69
4. Metodología aplicada
71
La excavación y el tratamiento del material óseo
El registro y la cuantificación
¿Conejo o liebre?
49
54
64
65
65
66
66
La estructura de edad
71
71
73
74
La representación anatómica y la conservación diferencial
75
La fragmentación y la fractura
76
Las alteraciones
77
Marcas de corte
77
Marcas de pisoteo
77
Marcas de dientes
78
Digestión 79
Termoalteraciones 79
Meteorización
80
Otras alteraciones postdeposicionales
80
5. Los conjuntos de Cova del Bolomor
La Cova del Bolomor
Unidades estratigráficas
Cronoestratigrafía y paleoambiente
Los micromamíferos: datos paleoclimáticos y tafonómicos
La macrofauna: datos económicos, tafonómicos y paleoclimáticos
La cultura material
El poblamiento
El uso del fuego
El espacio
Estudio arqueozoológico y tafonómico de los lagomorfos de la Cova del Bolomor
El nivel Ia
El nivel IV
El nivel VIIc
El nivel XIIIc
El nivel XV (sector Este)
El nivel XV (sector Oeste)
El nivel XVIIa
El nivel XVIIc
Valoraciones sobre los lagomorfos de la Cova del Bolomor
VIII
81
81
81
82
84
84
87
87
87
87
88
89
98
115
123
128
135
150
162
171
[page-n-10]
6. El conjunto de Cova Negra
Cova Negra
Cronoestratigrafía y paleoambiente
La secuencia cultural
Los micromamíferos: datos paleoclimáticos y tafonómicos
Los macromamíferos: estudios realizados
El poblamiento
Estudio arqueozoológico y tafonómico de los lagomorfos de Cova Negra
El nivel IX
Valoraciones sobre los lagomorfos de Cova Negra
7. Los conjuntos de Cueva Antón
Cueva Antón
Excavación de urgencia y primeros datos estratigráficos
Excavación sistemática
Estudio arqueozoológico y tafonómico de los lagomorfos de Cueva Antón
El nivel II k-l
El nivel II u
Valoraciones sobre los lagomorfos de Cueva Antón
8. Acumulaciones de lagomorfos en yacimientos arqueológicos: modelos y propuestas
181
181
181
182
182
182
183
183
184
192
197
197
197
197
199
199
213
227
235
Modelos de aporte de lagomorfos
235
Conjuntos de lagomorfos del Paleolítico medio: comparación con los
de C. del Bolomor, C. Negra y C. Antón
238
Conjuntos de lagomorfos del Paleolítico superior y Epipaleolítico/Mesolítico:
características y modelos
245
Una propuesta sobre las acumulaciones de origen antrópico de Cova del Bolomor
251
Conclusiones generales y perspectivas de futuro
253
9. Bibliografía
257
IX
[page-n-11]
[page-n-12]
Introducción
El presente trabajo constituye una síntesis de nuestra tesis doctoral, presentada en diciembre de 2010 en la Facultat de Geografia
i Història de la Universitat de València.1 Se culminaba así con
varios años de actividad investigadora iniciada anteriormente
con los cursos de doctorado y la defensa de nuestro trabajo de
licenciatura. El aspecto más novedoso de este estudio fue la
aplicación de una metodología actualista o neotafonómica, ya
que la parte más importante del mismo fue el análisis de los restos de alimentación de dos destacados predadores, como son el
búho real y el zorro, teniendo como objetivo la caracterización
de los conjuntos arqueológicos de lagomorfos. Posteriormente
en la tesis doctoral, nuestra intención era la de continuar esta
línea de investigación, buscando nuevos referentes, sobre todo
restos procedentes de otros predadores también especializados
en el consumo de lagomorfos y que tuvieran la capacidad de
acumular sus restos en cavidades y abrigos. Al mismo tiempo,
se pretendía estudiar una larga secuencia arqueológica que incluyera conjuntos de lagomorfos de yacimientos del Paleolítico
medio y superior y también del Epipaleolítico y Neolítico, que
nos aportara la información suficiente con la que trazar la dinámica de estas presas y su posible funcionalidad en los modelos
de subsistencia de los grupos humanos prehistóricos.
Pero diversas circunstancias personales nos impiden realizar el trabajo en los plazos previstos y el proyecto está prácticamente parado hasta 2005, fecha en la que se produce mi
incorporación a la plantilla del Museu de Prehistòria (Servei
d’Investigació Prehistòrica) de la Diputació de València. Durante ese tiempo aparecen diversos trabajos centrados en los lagomorfos, abordando en algunos de ellos varios de los objetivos
que habíamos fijado para nuestro estudio. Es el caso de las tesis
doctorales de Khalid El Guennouni (2001) y David Cochard
(2004a), posiblemente dos de los trabajos más influyentes realizados en los últimos años sobre los lagomorfos del Cuaternario.
El primero de ellos trata, desde un enfoque más paleontológico, el estudio de conjuntos de conejo de diversos yacimientos
1 Los lagomorfos del Paleolítico medio de la región central y sudoriental del
Mediterráneo ibérico. Caracterización tafonómica y taxonómica.
franceses y españoles del Pleistoceno medio y superior, aunque
se aportan también datos sobre el origen de las acumulaciones
y un referente sobre alimentación de búho real. En el trabajo de Cochard se estudian cuatro conjuntos de lagomorfos del
Paleolítico medio y superior del sur de Francia, y otros dos actuales de zorro y búho real con el objetivo de obtener datos
de referencia (Cochard, 2004a), a lo que se añade una extensa
parte gráfica que recoge todas las alteraciones descritas. Del
mismo modo, el equipo formado por Lluís Lloveras, Marta Moreno y Jordi Nadal ha desarrollado un proyecto de estudio muy
destacado sobre las acumulaciones de lagomorfos creadas por
varios predadores actuales, estableciéndose varios referentes:
el primero procedente de un conjunto de excrementos de lince
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a), un segundo a partir de la
alimentación en cautividad del águila imperial ibérica (Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b), otro más formado por material recuperado en dos nidos de búho real (Lloveras, Moreno y Nadal,
2009a) y, recientemente, un cuarto referencial obtenido como
consecuencia de la alimentación en cautividad de varios zorros
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2011); referentes todos ellos que
han conformado, junto a otros datos, la tesis doctoral del primer
autor (Lloveras, 2011). Respecto a las acumulaciones antrópicas de lagomorfos y sus características, Manuel Pérez Ripoll ha
continuado todos estos años su investigación orientada hacia el
estudio de los conjuntos del Paleolítico superior regional, donde se han aportado nuevos datos sobre el procesado carnicero
de estas presas, las marcas de corte y los modos activos de fractura de los huesos (Pérez Ripoll, 2001, 2002, 2004), justificándose su incorporación a la dieta de los cazadores recolectores
del Paleolítico superior por cambios en las pautas de movilidad
de los grupos (Aura et al., 2002a; Villaverde et al., 1996) y su
adaptación a los recursos que ofrece el ecosistema mediterráneo (Pérez Ripoll, 2004). En Francia y Portugal, estas presas
también han recibido atención por parte de los investigadores,
lo que ha abierto también un debate acerca de su funcionalidad
durante el Paleolítico superior (por ejemplo, Cochard, 2004a;
Hockett y Haws, 2002).
Las nuevas referencias y las tesis citadas nos muestran la
necesidad de llevar a cabo un replanteamiento de los objetivos del trabajo; los conjuntos de lagomorfos del Paleolítico su1
[page-n-13]
perior, tanto de la zona mediterránea ibérica como del sur de
Francia y Portugal, han sido objeto de numerosos estudios, por
lo que en la actualidad existe mucha más información acerca de
su origen y formación que de aquellos procedentes de contextos antiguos (Paleolítico medio s.l.), a pesar de que unos pocos
trabajos de carácter más global sobre conjuntos musterienses de
la zona valenciana, como el de Cova Negra o Cova Beneito, ya
habían aportado algunos datos respecto al origen de los lagomorfos (Pérez Ripoll, 1977; Martínez Valle, 1996).
De igual forma, en los últimos años se han multiplicado los
referentes creados a partir del análisis de restos de alimentación
de predadores actuales no humanos. Con todo, se ha seguido
trabajando y en este trabajo se incluyen algunos datos interesantes. Por un lado, contamos con nuevas informaciones acerca
de los procesos de acumulación y alteración determinados en
una guarida de pequeños carnívoros (cf. Vulpes vulpes), donde
se han aportado fundamentalmente restos no ingeridos, estudio
que se ha publicado recientemente de forma extensa (Sanchis y
Pascual, 2011). Por otro lado, en el trabajo también se incluyen
algunas informaciones preliminares referidas a diversos conjuntos de restos recuperados en dos nidos de alimoche, rapaz
diurna rupícola de hábitos principalmente carroñeros (Sanchis
et al., 2010, 2011).
Teniendo en cuenta la problemática expuesta, Josep Fernández Peris, director de la excavación arqueológica de la Cova
del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia), y Valentín
Villaverde, director de la tesis, nos proponen incluir como tema
central del trabajo el estudio de los conjuntos de lagomorfos de
la secuencia completa de este yacimiento (Cova del Bolomor),
constituida por niveles del Pleistoceno medio (MIS 9/8, 7 y 6)
y superior (MIS 5e). A esta amplia diacronía se le une el hecho
de que en Cova del Bolomor los conjuntos de lagomorfos están presentes en todos los niveles, siendo muy numerosos en
algunos de ellos.
Con la finalidad de cubrir también la parte final de la secuencia del Paleolítico medio, se decide incorporar a la tesis
un conjunto del nivel IX del yacimiento musteriense de Cova
Negra (Xàtiva, Valencia), excavado por Valentín Villaverde y
correspondiente al MIS 4, y otros dos procedentes de Cueva
Antón (Mula, Murcia), yacimiento con ocupaciones del Musteriense final (MIS 3) y que forma parte de un proyecto codirigido
por João Zilhão y Valentín Villaverde. Este yacimiento, al igual
que Cova Negra, ha proporcionado desde las primeras campañas de excavación grandes acumulaciones de lagomorfos.
En el trabajo se aportan también los datos obtenidos en diversas prácticas experimentales realizadas en los últimos años.
Algunas son inéditas y otras se han publicado de manera parcial, y han tratado las alteraciones sobre restos de conejo causadas por el fuego (Fernández Peris et al., 2007) y la acción
dental humana (Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011), siendo
complementarias a otras publicadas recientemente (Lloveras,
Moreno y Nadal, 2009b; Lloveras et al., 2011b).
Principales objetivos del trabajo
1. Definir el papel de los lagomorfos en contextos arqueológicos del Paleolítico medio de la zona central y sudoriental del
área mediterránea de la península Ibérica. Para ello se lleva a
cabo el análisis tafonómico y taxonómico de diversos conjuntos procedentes de los yacimientos de Cova del Bolomor, Cova
Negra y Cueva Antón.
2
2. Caracterizar el agente acumulador y de alteración de los
conjuntos arqueológicos: natural o antrópico.
3. En el caso de las acumulaciones de origen natural, intentar definir si se han producido por predación o por otras causas,
comparando los datos con los referentes existentes de aves rapaces nocturnas y diurnas y mamíferos carnívoros.
4. En los conjuntos determinados como antrópicos, tratar
de inferir las estrategias desarrolladas por los grupos humanos,
a qué responden, y si se pueden incluir en un determinado modelo de subsistencia, comparando nuestros datos con otras referencias y modelos propuestos.
En relación a la estructura de contenidos de nuestra tesis
doctoral, ésta se dividía en 10 capítulos, bibliografía y anexos
aparte. Para esta publicación se ha decidido no incluir el estudio
de la taxonomía de las poblaciones, cuyos principales resultados se muestran en otras dos publicaciones (Sanchis y Fernández, en prensa; Sanchis et al., en preparación). La mayoría de
los lagomorfos identificados en la Cova del Bolomor corresponden al conejo y únicamente en unos pocos casos se ha podido establecer la aparición de la liebre. En Cova Negra y Cueva
Antón la totalidad de los efectivos se han asignado al conejo.
A continuación, y de forma resumida, se presenta el contenido de los diversos capítulos en los que aparece dividido el
trabajo.
El primer capítulo es una introducción a la alimentación de
los grupos humanos prehistóricos y a la constatación de su carácter omnívoro. Desde este punto de vista, se analiza la inclusión de los lagomorfos (pequeñas presas) en las dietas humanas,
valorando tanto los aspectos más economicistas (tamaño, peso,
componentes nutricionales, optimización energética) como los
culturales (elección, sabor de la carne, etc.). Se evalúa también
la aportación no nutricional de estas presas.
En el segundo capítulo se presentan las características biológicas y de comportamiento de los lagomorfos ibéricos (liebres y conejo), para poder comprender mejor ante qué tipo de
presas y recursos se enfrentan sus predadores, incluidos los
grupos humanos. Estos datos son fundamentales a la hora de
explicar las técnicas de adquisición o influir en los patrones de
edad, anatómicos y de alteración de sus restos en los conjuntos
arqueológicos.
El tercer capítulo es, grosso modo, el marco teórico del trabajo. Se trata de una síntesis sobre la variedad de procesos de
formación y de alteración de los conjuntos arqueológicos de
lagomorfos, distinguiendo entre aportes naturales (intrusivos
o por predación no humana) y aquellos que son consecuencia
de acumulaciones antrópicas, aportando tablas-resumen que
recogen las características más importantes de cada uno de
ellos: origen de las muestras, estructura de edad, representación anatómica, fragmentación, fracturas y alteraciones mecánicas y digestivas. Aquí se incluyen también las diversas
prácticas experimentales que se han realizado. Al final del
capítulo se describe el proceso de fosilización de los restos y
los otros tipos de modificaciones, antes, durante y después del
enterramiento.
El capítulo cuarto expone la metodología aplicada en el estudio de los conjuntos arqueológicos de lagomorfos y aborda
tanto los procesos de excavación y limpieza de los restos como
los de cuantificación, estimación de la estructura de edad, representación anatómica, conservación diferencial y los distintos tipos de alteraciones. También aparecen los criterios empleados
en la distinción de los géneros de lagomorfos.
[page-n-14]
Los siguientes tres capítulos centran el grueso del análisis
arqueozoológico y tafonómico desarrollado en el trabajo. Queremos pedir disculpas por anticipado a los posibles lectores ya
que esta parte del trabajo puede resultar en ocasiones pesada o
difícil de seguir, debido principalmente a lo analítico de la exposición; son numerosas las tablas, figuras y las descripciones
y referencias anatómicas, pero nos ha parecido importante que
estos datos estuvieran incluidos en la lectura y no en un anexo
al final del trabajo. Con anterioridad al estudio de los conjuntos
arqueológicos se presentan, de forma resumida, las principales
características de los yacimientos elegidos en el trabajo, como
su situación geográfica, cronoestratigrafía, paleoambiente, paleoeconomía, cultura material, uso del fuego y del espacio, restos antropológicos, etc., incidiendo en los datos relativos a los
niveles de procedencia de los conjuntos de lagomorfos.
En el capítulo quinto se presenta el estudio de los conjuntos
de Cova del Bolomor; se trata de una cavidad con presencia humana confirmada en todas las fases crono-culturales, tanto por
la industria lítica, como por la enorme cantidad de restos óseos
de fauna de mayor tamaño con señales claras de procesado, así
como por la aparición de hogares. Si bien en la tesis doctoral
se estudiaron todos los niveles de la secuencia, en este trabajo
hemos decido presentar únicamente aquellos conjuntos cuantitativamente más importantes.
En el capítulo sexto se estudia un conjunto de Cova Negra
perteneciente a un nivel que ha aportado restos industriales y fauna de mayor tamaño con señales de procesado antrópico, pero
que también muestra evidencias de la actuación de carnívoros.
El capítulo séptimo corresponde al estudio de los conjuntos
de Cueva Antón, con depósitos constituidos mayoritariamente por sedimentos naturales de aporte eólico y fluvial durante el Paleolítico medio. La presencia humana en la secuencia,
aunque corroborada, parece ser esporádica. Los conjuntos de
lagomorfos estudiados han sido hallados junto a restos de micromamíferos y aves, y corresponden a fases donde no han aparecido elementos líticos ni otros restos de fauna con señales de
procesado humano.
El último capítulo se inicia con una propuesta sobre los
modelos de acumulación de restos de lagomorfos en cavidades
durante el Paleolítico medio, en función de la naturaleza de los
predadores (humanos, mamíferos carnívoros, aves rapaces) y
de su posible alternancia y/o coexistencia en las ocupaciones.
A continuación, y para poder valorar de manera más completa
los datos obtenidos tras el estudio de los conjuntos de Cova del
Bolomor, Cova Negra y Cueva Antón, se realiza un trabajo de
síntesis que recoge la información disponible sobre las acumulaciones de lagomorfos del Paleolítico medio, fundamentalmente de yacimientos peninsulares y europeos. Se ha hecho lo
propio con los conjuntos de lagomorfos del Paleolítico superior y Epipaleolítico/Mesolítico, básicamente con la intención
de obtener referentes sobre agregados de origen antrópico (características y modelos creados).
En relación con las acumulaciones de origen antrópico determinadas en algunos niveles de Cova del Bolomor, se propone
un modelo que explique su aparición en contextos del Paleolítico medio. Para acabar, se sintetizan las principales conclusiones del trabajo y las perspectivas de futuro de la investigación.
Este trabajo es fruto del esfuerzo de varios años y no hubiera sido posible sin la ayuda de un amplio grupo de personas.
Inocencio Sarrión me ha enseñado mucho sobre determinación
específica y anatomía de vertebrados. Manuel Pérez Ripoll ha
discutido conmigo diversos problemas metodológicos y tafonómicos planteados y sus comentarios han mejorado este trabajo
en muchos aspectos. He de destacar también a Juan Vicente Morales y a Cristina Real y nuestra colaboración, junto a M. Pérez
Ripoll, en varios proyectos y artículos; el trabajo en equipo ha
enriquecido, sin duda, mi visión sobre la fauna del Cuaternario.
David Cochard, Lluís Lloveras, Jean Philip Brugal, João Zilhão,
Marc Tiffagom y J. Emili Aura me han facilitado bibliografía y
también hemos comentado diversas cuestiones metodológicas.
Carmen Tormo me ha ayudado con la estadística y el tratamiento
de las figuras y Cristina Real ha hecho lo propio con la lupa binocular y la captura y el tratamiento de imágenes. Ángel Sánchez y
Manuel Gozalbes siempre han estado dispuestos a echarme una
mano con las fotos y el escáner. A este último y a Joaquim Juan
Cabanilles les agradezco toda su colaboración en la maquetación del trabajo. Gerardo Ballesteros me proporcionó los especímenes empleados en la experimentación. Los bocetos de los
dibujos del último capítulo son de Vanesa Monreal. A Valentín
Villaverde le doy las gracias por aceptar la dirección de esta tesis
y por introducirme en la prehistoria y en la arqueozoología desde sus clases en la facultad. También agradezco a Josep Fernández que contara conmigo para formar parte del equipo de Cova
del Bolomor y me confiara el estudio de los lagomorfos del gran
yacimiento que dirige. Del mismo modo, agradecer a João Zilhão y a Valentín Villaverde la cesión de los materiales de Cueva
Antón y Cova Negra, y a Agustí Ribera y Josep Lluís Pascual
Benito los de Benaxuai y Sitjar Baix respectivamente. Gracias
también a Juan Salazar por su amistad y apoyo. Durante estos
años he podido consultar colecciones y visitar diversos museos y
centros de investigación, como el Institut Paleontològic Miquel
Crusafont de Sabadell, el Museo Arqueológico Nacional y el de
Ciencias Naturales de Madrid o el Museo Vasco de Bilbao, a
cuyo personal agradezco la ayuda prestada. Quiero dar las gracias a Helena Bonet, directora del Museu de Prehistòria y SIP, y
a todos sus miembros y compañeros (sería interminable citar a
todos) por su apoyo y colaboración. Destaco aquí a Bernat Martí
y a Joaquim Juan Cabanilles por sus numerosos consejos, y a
Carles Ferrer, Jaime Vives, Carmen Tormo y M.ª Jesús De Pedro
por su amistad. También a los colegas del área de paleontología
y arqueología del IVCR (Rafael Martínez Valle, Pere Guillem y
Pilar Iborra). A los directores de El Salt y Abric Pastor (Bertila
Galván y Cristo Hernández). También estoy agradecido a los integrantes de los proyectos de investigación en los que estoy o
he estado vinculado: Abrigo de la Quebrada, Cova del Bolomor,
Cueva Antón, El Salt, Abric Pastor, Fauna Ibérica. Mi agradecimiento también hacia mis queridos compañeros de clase de la
Facultad que siempre me animaron a seguir hacia delante.
Quiero dar las gracias a los miembros del tribunal de tesis
(doctores Philippe Fosse, Manuel Pérez Ripoll, Rafael Martínez
Valle, Carlos Díez y Jordi Nadal) por su interés y valoración de
la misma. Este trabajo está dedicado a mis padres y hermanos,
a mis amigos, a mi perra y a mis gatos, a los Ambros Chapel, y
a Vanesa, mi compañera.
Russafa, València, 1 de febrer de 2012
3
[page-n-15]
[page-n-16]
1
Alimentarse y no solo eso
“Un des handicaps, inhérent, est que nous sommes des hommes modernes avec des raisonnements
et des comportements d’hommes modernes, d’où la difficulté de retrouver et d’interpréter les comportements des hommes préhistoriques” (M. Patou-Mathis et G. Giacobini).
“El hombre es omnívoro y cuanto existe está sometido a su vasto apetito” (J. A. Brillat-Savarin).
Hoy en día, gracias al desarrollo y evolución de los primeros
modelos económicos basados en la agricultura y la ganadería
hace unos diez milenios, una buena parte de la población actual
cuenta con una gran variedad de “productos” que le aportan
todos los nutrientes necesarios para subsistir (Charvet, 2004).
La revolución industrial y su aplicación a la industria de la alimentación han permitido un incremento de la disponibilidad de
alimentos, pasando en muchos casos de la escasez a la sobreabundancia (Contreras, 2002b).
Pero en algunas áreas geográficas subsisten unos pocos
grupos humanos aislados, tal vez no por mucho tiempo, que
todavía obtienen el alimento y otros recursos necesarios del
medio que les rodea. Este modelo de subsistencia ha sido el
que han desarrollado los grupos humanos durante todo el
Pleistoceno, fundamentado en la adquisición de los recursos
no domesticados de su entorno. Esta actividad, definida como
“forrajeo”, se centra en la caza y colecta de animales, en la
pesca, en la recolección de vegetales y, también, en el carroñeo o
aprovechamiento de los restos desechados por otros predadores
(Lee y Daly, 1999; Winterhalder, 2001). A pesar de que los
recursos obtenidos mediante el forrajeo están constituidos tanto
por materias comestibles como por incomestibles, en muchos
casos la búsqueda de alimento es su objetivo prioritario. Este
el motivo por el que se ha dedicado el primer capítulo de
este trabajo a exponer los factores que inciden en el tipo de
alimentación de los grupos humanos. En este sentido, y antes
de introducirnos en aspectos nutricionales, cabe mencionar
que en el caso de los lagomorfos y más concretamente de los
lepóridos (la familia de mamíferos estudiada en este trabajo), la
bibliografía aporta varios ejemplos que describen su adquisición
humana en función de otras necesidades no alimenticias, como
pueden ser la obtención de sus pieles, huesos o tendones, durante
la prehistoria (Charles y Jacobi, 1994; Cochard, 2004a; García
Argüelles, Nadal y Estrada, 2004) o en fases más recientes
(Williamson, 2007). Pero lo cierto es que la mayoría de los
trabajos han puesto de manifiesto el papel de los lagomorfos
como recurso alimenticio (entre otros, Pérez Ripoll, 2001,
2004; Hockett y Haws, 2002; Callou, 2003; Cochard, 2004a).
Y aunque alimentarse es, antes que nada, una necesidad fisiológica, este acto no debe ser explicado exclusivamente desde
un enfoque biológico o nutricional, por lo que hay que considerar también factores culturales, sociales e incluso históricos (Guidonet, 2007). Pero para empezar es inevitable hablar
de las causas biológicas. De manera general se considera a los
grupos humanos prehistóricos como omnívoros más o menos
inclinados, según zonas geográficas y períodos, hacia los alimentos vegetales (hojas, frutos y semillas) o animales (Hamilton, 1987; Flandrin y Montanari, 2004), y que ambos tipos de
recursos fueron necesarios para la supervivencia de sus organismos. Los humanos no poseen adaptaciones metabólicas tan
especializadas como los herbívoros puros o los carnívoros; un
intestino delgado más largo y un estómago más pequeño en los
humanos, lo que les diferencia de otros primates, les permite
consumir carne además de vegetales (Milton, 1987). El cuerpo
humano precisa de toda una serie de nutrientes básicos para su
crecimiento, esenciales para regular los distintos procesos que
tienen lugar en él. Además del agua y el aire, para sobrevivir
son necesarios carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas. Los tres primeros funcionan como combustible para
nuestro organismo, proporcionándole energía, mientras que
las vitaminas y los minerales actúan de catalizador de los otros
tres (Lieberman, 1987). Las fibras, presentes únicamente en
los alimentos vegetales, también son importantes y, aunque no
son absorbidas por el organismo, resultan imprescindibles para
una buena eliminación de los desechos intestinales (Odriozola,
1988). Si bien las fibras vegetales son fundamentales, muchas
de las necesidades energéticas pueden ser cubiertas a través del
consumo de carne y de otros alimentos de origen animal y, en
el caso de algunos nutrientes (grasa, glucosa o vitamina B12),
no pueden obtenerse a partir de alimentos vegetales, por lo que
podría decirse que la proteína animal es más completa y concentrada que la vegetal, de mejor calidad (Abrams, 1987).
5
[page-n-17]
Si la producción de alimentos, herencia del Neolítico, es la
base del sistema alimentario actual y uno de los hechos clave
de la alimentación en general, podemos asegurar que otro de
los momentos decisivos, muy anterior, fue la incorporación
destacada a la dieta humana de los productos de origen animal,
lo que sucedió en África hace unos 2,5 Ma (Arsuaga, 2002;
Hladik y Picq, 2004). En este sentido, el comportamiento
alimentario de algunas de las especies de primates no humanos
actuales puede aportarnos datos de interés acerca del papel
de los recursos animales en las dietas humanas durante la
prehistoria. Orangutanes y gorilas poseen patrones alimentarios
basados mayoritariamente en los vegetales, mientras que
los chimpancés incorporan de forma esporádica pequeños
mamíferos, aves, huevos e insectos. Algunos autores piensan
que un modelo de dieta omnívora como la del chimpancé se
pudo dar en los grupos humanos prehistóricos de cazadores
recolectores situados en zonas tropicales, aumentando la
proporción en la dieta de los recursos animales en regiones
más templadas y de manera progresiva al ascender en latitud
(Milton, 1987). De esta manera, el origen de la preferencia
humana por las proteínas y grasas animales se podría explicar
desde una perspectiva evolucionista, debido a las tendencias
omnívoras de otros primates (Abrams, 1987). En ese caso,
la elección del alimento tendría también una base biológica
condicionada en parte por el medio (Hamilton, 1987).
Teniendo en cuenta este hecho, el predominio de un alimento
en la dieta humana estará limitado en primer término por su
disponibilidad o escasez y también por su accesibilidad.
La zona central del Mediterráneo occidental, el marco
geográfico sobre el que se centra este trabajo, y en general toda
la península Ibérica, no se vio tan afectada por los fenómenos
glaciares cuaternarios como otras áreas más septentrionales del
continente (Barandiarán et al., 1998), lo que benefició, sin duda,
el desarrollo de árboles y plantas, por lo que es justo pensar
que los grupos paleolíticos de cazadores recolectores asentados
en esta zona obtuvieron los nutrientes necesarios para su
subsistencia tanto de recursos animales como vegetales. Aunque
por causas obvias, el registro arqueobotánico pleistoceno suele
dejar menos evidencias que constaten la importancia de los
recursos vegetales en las economías humanas (Perlès, 2004).
En cambio, son los huesos y dientes de animales los que en gran
medida se preservan en los yacimientos arqueológicos, lo que ha
influido en un mayor desarrollo de trabajos arqueozoológicos.
No obstante, diversos métodos de investigación, como por
ejemplo el estudio del desgaste dental, el desarrollado sobre los
isótopos o los análisis de fitolitos, están poniendo de manifiesto
la importancia de los alimentos vegetales en las dietas humanas
durante la prehistoria. Sí es cierto que antes de la domesticación
del fuego la diversidad de la alimentación vegetal humana
debió de ser menor, ya que las plantas que aportan hidratos de
carbono (leguminosas o cereales) necesitan ser cocinadas para
que sean comestibles (Couplan, 1997). De manera general, y
excepto en latitudes extremas (Binford, 1981), los vegetales
debieron constituir durante la prehistoria un aporte calórico
esencial (Perlès, 2004), como así demuestran diversos estudios
etnobotánicos realizados entre forrajeros actuales (Delluc,
Delluc y Roques, 1995).
Pero a los gustos innatos hay que sumar los adquiridos,
las preferencias (culturales); cualquier alimento o recurso que
forme parte de una dieta humana está mediatizado claramente
desde un punto de vista cultural (Gifford-González, 1993 cita-
6
do por González Ruibal, 2003). Al igual que en los demás primates, se cuenta con la capacidad de adoptar o desechar algunos alimentos considerando las consecuencias metabólicas de
su ingestión (Lieberman, 1987). El hecho alimentario humano
es complejo debido a la capacidad de consumir diferentes tipos
de alimentos pero, aunque los humanos poseen la libertad de la
elección, también están condicionados por la variedad de alimentos: los grupos humanos tienen la necesidad de variar (si se
puede) la gama de alimentos que conforman su dieta (Guidonet,
2007). Por ello, el comportamiento alimentario de los humanos
tiene, desde el origen de la especie, determinantes múltiples.
“Las elecciones alimentarias en las dietas humanas son consecuencia de un saber colectivo que se ha ido construyendo a lo
largo de las generaciones, bajo la forma de un cuerpo de creencias conformadas por la experiencia o por otro tipo de factores”
(Contreras, 2002a).
En un reciente ensayo (Montanari, 2006) se argumentaba
que la necesidad de alimentación de las sociedades productoras
debía ser considerada como un hecho cultural que implica la
producción, selección y transformación de aquello que se come.
Pero no podemos limitar a las sociedades productoras el trasfondo
cultural de sus acciones de alimentación “(...) porque incluso
el aprovechamiento del territorio a través de las actividades de
caza y recolección requiere una habilidad, un conocimiento, una
cultura (...) utilizar los recursos salvajes y comerlos como los
encontramos en la naturaleza no es en absoluto una operación
simple y natural, fruto de una sabiduría instintiva, sino el
resultado de un aprendizaje, de un conocimiento del territorio
y de sus recursos, que se obtiene recogiendo informaciones y
aprovechando las enseñanzas de quien ya conoce el territorio
y utiliza aquellos recursos” (Montanari, 2006). En esta
cita, con la que coincidimos plenamente, se manifiesta que
cualquier actividad relacionada con la alimentación humana,
independientemente del desarrollo cognitivo y técnico
alcanzado, debe ser considerada como un hecho cultural. Por
ello, por ejemplo, en contextos donde no se conoce el fuego, “lo
crudo” deja de ser exclusivamente algo natural (en oposición
a lo cocido-cultural) e incorpora componentes culturales, si
con este concepto se señala la “forma de consumo” de la carne
por parte de los grupos humanos (Levi-Strauss, 1968). En todo
caso, si durante gran parte de la prehistoria los recursos no se
produjeron (antes del Neolítico) ni tampoco se transformaron
(básicamente antes del control del fuego), sí al menos se
pudieron elegir o seleccionar, por lo que es lógico pensar que
este rasgo o capacidad cultural, el de la “elección”, ya estuviera
presente en los humanos desde las fases iniciales del Paleolítico;
en Homo neanderthalensis y, posiblemente también, en Homo
heidelbergensis, en el ámbito que ocupa este trabajo.
Desde la antropología han surgido dos teorías principales
para tratar de explicar por qué comemos lo que comemos. Por
un lado, la visión materialista defendida por Marvin Harris, y
por otro el enfoque cultural de Mary Douglas. La primera visión basa la elección de los alimentos en función de factores
ecológicos y económicos (relación positiva de costes y beneficios), mientras que la segunda se fundamenta en la elección
arbitraria (cultural) de los alimentos en las dietas humanas. Esta
divergencia se manifiesta por un lado como “adaptación” (entre
diversas opciones se elige la más rentable), y por otro como
“arbitrariedad” (se elige una opción entre varias, que puede no
ser la más rentable). En este sentido, y aunque nos situamos
más cercanos al primero de estos modelos, consideramos que
[page-n-18]
en ocasiones es necesario combinar factores materialistas y culturales para explicar ciertas elecciones alimentarias (Guidonet,
2007).
Por ello, los patrones de subsistencia de los cazadores recolectores prehistóricos debieron de estar influenciados por
pautas culturales pero, posiblemente, estuvieron muy mediatizados por principios ecológicos. Los modelos de la ecología
del comportamiento resultan ser básicos en los análisis sobre
la economía de los grupos de forrajeros y parten del hecho de
que éstos son hábiles y capacitados y tenderán siempre a una
obligada optimización en el uso de los recursos (Optimal Foraging Theory), por lo que la relación costes-beneficios de las
elecciones alimentarias (en términos de inclusión o exclusión)
será positiva (Winterhalder, 2001; Contreras, 2002a). Se trata
de aplicar conceptos de la ecología animal con la finalidad de
estudiar las dietas de los grupos de cazadores recolectores prehistóricos. La etnografía nos ofrece datos y comportamientos
que pueden ser inferidos, ya que, como comentamos antes, en
la actualidad algunos grupos de forrajeros (bosquimanos, pigmeos o esquimales), localizados en zonas marginales y organizados en bandas o en pequeños grupos de parentesco, todavía
dependen de la naturaleza para obtener todos aquellos recursos
necesarios para su subsistencia, lo que normalmente consiguen
practicando una elevada movilidad territorial y, aunque la naturaleza y las características del entorno los limita, eligen aquello
más beneficioso para el grupo (Kottak, 1997). Sobre este modelo se han desarrollado diversos trabajos etnoarqueológicos, sobre todo a partir de las propuestas de la Arqueología procesual
o Nueva Arqueología (por ejemplo, Binford, 1978, 1988), con
teorías quizá demasiado generalistas a los ojos de las corrientes
críticas que surgieron después (postprocesualismo) y que pusieron de manifiesto la importancia de tener en cuenta la variabilidad de los contextos y los hechos individuales (Hodder, 1988).
Como se ha mencionado anteriormente, además de los factores económicos y culturales, las características del medio físico sin duda influyeron en la elección de las presas por parte
de los grupos de cazadores recolectores. El entorno delimita
los factores físicos y biológicos que han podido incidir en la
distribución de recursos animales y vegetales, por lo que es importante reconstruir los ecosistemas donde se incluyen los yacimientos arqueológicos (Patou-Mathis, 1997). El medio donde
los grupos humanos prehistóricos desarrollaron sus actividades
de subsistencia, el clima (temperatura, precipitaciones, tasa de
insolación) o el tipo de cobertera vegetal, sin caer en posturas
deterministas, afectaron a la distribución y abundancia de las
especies animales, y por ende de las biomasas explotables. De
manera previa a la elección de una u otra presa, primero era necesario que ésta fuera accesible. En yacimientos con secuencias
arqueológicas largas, como es el caso de la Cova del Bolomor,
es posible observar cambios en la composición de algunas especies animales, que si bien en primera instancia podrían asociarse a pautas de elección (en caso de comprobarse su origen antrópico), se ha determinado que son el resultado de variaciones
ambientales del entorno, como por ejemplo la tortuga terrestre
Testudo hermanni, de presencia más esporádica en los momentos más rigurosos de su secuencia (Fernández Peris, 2007;
Morales y Sanchis, 2009). Como consecuencia de los cambios
ambientales producidos durante los ciclos climáticos del Cuaternario, en algunos casos se produjo la migración, rarificación
o desaparición de especies vegetales y animales (Chaline, 1982;
Guérin y Patou-Mathis, 1996; Estévez, 2005; Morales y San-
chis, 2009). Resulta también muy importante tener en cuenta
las características biológicas y etológicas de las presas, ya que
su abundancia en el territorio dependerá de la capacidad reproductiva y de adaptación al medio y, también, de cómo responda
cada una a la presión ejercida por sus predadores, incluidos los
humanos. El tamaño de las mismas condiciona la cantidad de
biomasa que se puede aportar, aunque no su valor nutricional,
lo que sin duda plantea una primera división entre grandes y
pequeñas presas.
Presas grandes y pequeñas
Las presas de pequeño tamaño (Small prey), constituyeron,
hace sólo unos años, el eje central de un congreso internacional: Petits animaux et sociétés humaines, du complément alimentaire aux ressources utilitaires (Brugal y Desse, 2004),
donde, entre otras cosas, se puso de manifiesto el potencial de
estos recursos y la explotación ejercida sobre ellos por parte de
los grupos humanos durante diversas fases de la prehistoria y
también posteriormente. De manera tradicional, las presas de
pequeño tamaño procedentes de contextos arqueológicos eran
consideradas recursos poco importantes, coyunturales, esporádicos y de baja calidad nutricional, sobre todo si se comparaban
con los grandes animales (Big game), aquellos que aportaban
a los cazadores “toda la carne necesaria”. Era una cuestión de
tamaño, y la carne proporcionada por un conejo no era la misma
que la que se obtenía de un ciervo o de una cabra (Davidson,
1989). En ocasiones, los huesos de los pequeños animales ni
siquiera se recogían durante la excavación o frecuentemente
se los relacionaba de manera apriorística con la alimentación
de otros animales. Incluso, en el debate sobre la caza/carroñeo
centrado en los neandertales europeos, las capacidades cerebrales de estos homínidos estaban directamente relacionadas con
el tamaño de las especies que podían cazar: eran capaces (los
neandertales) de acceder solo a las “presas más pequeñas”, sirviéndose del carroñeo para obtener las grandes, y quedando la
caza de todo tipo de animales exclusivamente al alcance de los
humanos modernos (Binford, 1981). Son varios los ejemplos
de ilustraciones dentro de publicaciones divulgativas donde se
puede ver a los neandertales portando liebres capturadas a palazos. Desde este punto de vista, las pequeñas presas tenían un
componente negativo respecto a las de mayor tamaño.
Pero los estudios de diversos conjuntos óseos del Paleolítico medio, sobre todo de Francia (por ejemplo, Chase, 1986;
Guadelli, 1987; Auguste, 1995) demostraron que los neandertales ya eran grandes cazadores desde hace al menos 200.000
años (Delpech y Grayson, 2007). Paradójicamente, en estos
mismos trabajos se indicaba que la subsistencia de los grupos
neandertales estaba basada fundamentalmente en las especies
grandes y medianas. Lo cierto es que desde hace algunos años
se viene constatando en el registro arqueológico la captación
de pequeñas presas por parte de los neandertales y también de
los homínidos anteriores; por ejemplo, moluscos y tortugas en
Italia y en el Próximo Oriente (Stiner, 1994; Stiner, Munro y
Surovell, 2000) o conejos y liebres en Francia (Guennouni,
2001; Cochard, 2004a). En la península Ibérica, precisamente el yacimiento de Cova del Bolomor está ofreciendo pruebas
de este consumo, sobre tortugas (Blasco López, 2008, 2011;
Morales y Sanchis, 2009), conejos (Sanchis y Fernández Peris,
7
[page-n-19]
2008; Sanchis, 2010; Blasco López, 2011; Blasco López y Fernández Peris, 2012) y aves (Blasco López y Fernández Peris,
2009, 2012). El procesado y consumo antrópico de la tortuga
ha sido también establecido recientemente en Sima del Elefante
(Atapuerca) en un contexto muy antiguo (Blasco López et al.,
2011). A pesar de todos estos datos novedosos, por el momento
la mayoría de los análisis parecen otorgar un papel minoritario
y secundario de estos recursos en las economías humanas del
Paleolítico Medio (Delpech y Grayson, 2007).
Actualmente, la cita más antigua de explotación de pequeñas presas por parte de los homínidos se sitúa en África oriental, en cronologías de 1,7 Ma, en el nivel 5 del yacimiento FLKNI en Olduvai (Tanzania); concretamente se han descubierto
marcas de corte de disposición oblicua sobre los bordes de los
cuerpos de tres mandíbulas de erizo (Erinaceus broomei), interpretadas como resultado del pelado más que de la extracción
de carne, lo que ha servido para justificar la existencia de un
comportamiento oportunista por parte de los primeros humanos
africanos dentro de una dieta de tipo generalista (FernándezJalvo, Andrews y Denys, 1999). Recientemente, en Europa
occidental contamos con otro referente del procesado humano
de lagomorfos; en el nivel TE12a del yacimiento de la Sima
del Elefante en Atapuerca, Burgos (Pleistoceno inferior) se han
hallado dos marcas de corte (incisión y tajo) sobre la diáfisis de
un radio de conejo que se han relacionado con la extracción de
la piel. Por el momento, ésta sería la referencia más antigua en
el continente europeo de la explotación humana de lagomorfos
(Huguet, 2007).
En el estado actual de la investigación, y a pesar de lo expuesto más arriba, el conocimiento que se tiene sobre la función de las pequeñas presas durante las fases más antiguas de
la prehistoria (Paleolítico inferior y medio) es más bien escaso,
mientras que son numerosos los trabajos centrados en el Paleolítico superior, cuando estos recursos son explotados en algunas
zonas de manera intensa, coincidiendo de manera general con la
diversificación y ampliación de las dietas humanas (Villaverde
et al., 1996; Stiner, Munro y Surovell, 2000; Martínez Valle,
2001; Pérez Ripoll y Martínez Valle, 2001; Aura et al., 2002a;
Pérez Ripoll, 2002; Brugal y Desse, 2004; Jones, 2004; Allué
et al., 2010).
Los lagomorfos
¿Qué tienen de particular liebres y conejos? Lo cierto es que
últimamente numerosos trabajos se han centrado en estos animales, sobre todo en los abundantes conejos. Se trata de unas
presas con un tamaño intermedio entre los ungulados y los micromamíferos y que comparten características de ambos grupos, ya que pueden formar parte de la alimentación de diversos
predadores, como pequeños y medianos carnívoros y grandes
rapaces (Hockett, 1995; Sanchis, 2000; Cochard, 2004a y d;
Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a y b, 2009a, 2011), y al mismo
tiempo son recursos de posible interés para los grupos humanos, como se ha demostrado de manera destacada en la península Ibérica durante el Paleolítico superior (Pérez Ripoll, 2002).
El conejo es una especie muy abundante en el registro fósil de
la península Ibérica y aparece de manera continua en los contextos arqueológicos desde el inicio de la presencia humana durante el Pleistoceno inferior (López Martínez, 1989; De Marfà,
8
2006, 2009). Como para el resto de las pequeñas presas, la dinámica de este lepórido, en relación a sus modelos de aporte y
alteración, es bien conocida durante el Paleolítico superior (por
ejemplo, Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2004; Cochard, 2004a), algo
menos en el Musteriense (Cochard, 2004a) y muy poco durante
el Pleistoceno medio (Guennouni, 2001; Cochard, 2007; Sanchis y Fernández Peris, 2008) e inferior (Huguet, 2007).
Una cuestión de tamaño y de peso
Los primeros trabajos centrados en la economía de los grupos
prehistóricos ya ponían de manifiesto la abundancia de los huesos de conejo en los yacimientos valencianos del Paleolítico
superior (Davidson, 1972, 1989): “La importancia del conejo
puede ser la de su seguridad y no la de su cantidad; debió constituir el pan nuestro de cada día y no el festín de nochebuena”.
Y en definitiva se señalaba la importancia de tener en cuenta su
tamaño y en consecuencia el peso de la carne obtenida a través
de su captura, y por tanto minimizar el valor de estos pequeños
animales respecto a otros recursos como ciervos y cabras. Posteriormente, en nuevos trabajos sobre conjuntos de cronologías
similares, se hacia hincapié en el mismo hecho (Martínez Valle,
1996): “A partir de las diferencias de tamaño entre los conejos y los ungulados derivan distintos rendimientos proteínicos.
El aporte alimenticio de los conejos no debe sobreestimarse al
considerar su importancia según NR o su tanatomasa, ya que la
carne aportada por un ciervo equivale a 150 conejos, y la que se
obtiene por una cabra montés a 100. El conejo pudo funcionar
durante la prehistoria como un recurso siempre disponible debido a su elevada tasa de reproducción y a la gran densidad de
sus poblaciones en entornos adecuados”.
Estas afirmaciones son válidas al considerar la caza de lagomorfos de manera individual, ya que sin duda el rendimiento
energético resulta inferior al obtenido a través de la captura de
una especie de mayor tamaño, lo que obviamente sería muy discutible si entran en escena otros modelos de adquisición como
la captura en masa (Madsen y Schmitt, 1998; Jones, 2006). En
todo caso, existen multitud de factores que influyen en la adquisición de presas y en el retorno energético: proximidad al
forrajeador, el momento del día, las condiciones ambientales
o la abundancia de otros tipos de recursos aprovechables. Del
mismo modo, hay que considerar también que un mismo recurso puede ser explotado y aprovechado de diversas formas
(Madsen y Schmitt, 1998).
Carne de conejo: aspectos nutricionales
Desde un punto de vista dietético la carne de conejo está considerada como muy beneficiosa para la salud debido a la gran
cantidad de proteínas, minerales y vitaminas que proporciona,
su buen sabor y sobre todo por su bajo contenido en grasa: el
7,4% según Cheeke (2000), representando unos 5 g de cada 100
(Delluc, Delluc y Roques, 1995) (cuadro 1.1).
Pero parece que un consumo reiterado y exclusivo de su
carne magra, debido a su escasa aportación de lípidos, puede
provocar desnutrición y enfermedades (Stefansson, 1944, citado por Speth [1983] y por Harris [1989]): “Si se cambia repentinamente de una dieta normal en cuanto al contenido de grasas
a otra compuesta exclusivamente de carne de conejo, durante
los primeros días se come cada vez más y más, hasta que al
cabo de una semana (...) el consumo inicial se ha quintuplicado
por tres o por cuatro. En ese momento se muestran a la vez sig-
[page-n-20]
Cuadro 1.1. Valores energéticos y nutricionales de la carne de
algunos animales (Delluc, Delluc y Roques, 1995).
Energía
kcal/100g
Prótidos
g/100g
Lípidos
g/100g
Caballo
110
21
2
Ciervo
120
20
4
Jabalí
110
21
2
Conejo
133
22
5
Perdiz
114
25
1,4
Huevo
158
12, 8
11,5
Trucha
96
19,2
2,1
Bovino
289
17,5
23,8
Cordero
235
18
17,5
Cerdo
275
16,7
19,4
Carne
Fauna
silvestre
Fauna
doméstica
nos de inanición y de envenenamiento por proteínas. Se hacen
muchas comidas, pero al final de cada una se sigue hambriento;
se está molesto debido a la hinchazón del estómago, repleto de
comida, y se empieza a sentir un vano desasosiego. Transcurridos entre siete y diez días, comienza la diarrea, la cual no se
aliviará hasta que no se procure uno grasa (...)”.
Una gran absorción de carne magra es un recurso alimentario muy pobre y peligroso porque la síntesis de la urea, asociado a un desperdicio de agua, limita la cantidad de proteínas
que cada uno puede asimilar. Este límite se sitúa entre 300 y
400 mg por día, el equivalente a una ración de 1,5 a 2 kg de
carne magra por día (Contreras, 2002b). Pero este no es un
problema que afecte exclusivamente a la carne de conejo, ya
que la cantidad de grasa presente en la carne de animales silvestres es en general muy bajo si se compara con la de los animales domésticos, por lo que el consumo de carne magra debe
completarse con el aporte de lípidos, indispensables para el
organismo, que desempeñan un papel fundamental en el buen
funcionamiento del cerebro, muy importantes durante el crecimiento y en general básicos para la actividad celular. Por ello,
el ansia de carne realmente responde al deseo de comer carne
rica en grasa (Contreras, 2002b). Tanto la literatura etnográfica
(Jochim, 1976; Landt, 2007) como la arqueológica (Binford,
1981; Speth, 1983; Outram, 2001) señalan que el contenido en
grasa de los alimentos es un factor importante que pudo influir
en las preferencias de los cazadores recolectores. En el caso
de los lagomorfos, además de las marcas de corte relacionadas
con los procesos de pelado, desarticulación y descarnado que
indican, entre otras cosas, la búsqueda y aprovechamiento de la
carne por parte de los grupos humanos, el procesado carnicero
de las carcasas suele concluir frecuentemente con la fractura de
los huesos, lo que puede ser una consecuencia del aprovechamiento de su contenido (Pérez Ripoll, 2001, 2004; Cochard,
2004a).
En el próximo capítulo se presentan las características biológicas y etológicas de las especies de lagomorfos presentes actualmente en la península Ibérica, haciendo un repaso previo al
origen y evolución del orden.
9
[page-n-21]
[page-n-22]
2
Los lagomorfos:
origen, sistemática y características
Origen y sistemática
Las diversas especies de lagomorfos se distribuyen de forma
natural por la mayor parte del mundo con la única excepción
de La Antártida y Madagascar (Dawson, 1967). El orden se remonta al Eoceno superior de Asia y Norteamérica y ha mantenido siempre diversos representantes hasta el presente (Cuenca,
1990). Gomphos elkema de Mongolia (55 Ma) ha sido identificado recientemente como un posible ancestro de los lagomorfos
(Asher et al., 2005, citado por De Marfà, 2006, 2009), mientras
que Eurymylus laticeps, incluido en un primer momento en el
de los lagomorfos (Van Valen, 1964), conforma en la actualidad
el orden Mixodonta, que es independiente.
La amplia distribución y elevada velocidad de dispersión
de los lagomorfos ha provocado que el flujo genético entre
poblaciones sea acusado y rápido, explicando la estabilidad
morfológica del grupo (Dawson, 1967; López Martínez, 1989;
De Marfà, 2006, 2009). Esta baja diversificación provoca que
todas las especies actuales de lagomorfos se agrupen en doce
géneros y en tan solo dos familias bien diferenciadas, la de los
ocotónidos (pikas) y la de los lepóridos (liebres y conejos). Es
característico que algunos géneros presenten adaptaciones particulares: saltadoras en Sylvilagus, cursoras en Lepus o fosoras
en el caso de Oryctolagus.
Las pikas son los lagomorfos más pequeños, con un peso de
entre 80 y 300 gramos, presentan los cuatro miembros de similar longitud y ocupan actualmente las zonas elevadas del oeste
norteamericano, Asia central y la Rusia europea (Mc Graw-Hill,
1971). Su origen se remonta en Asia hasta el Oligoceno inferior,
penetrando en Europa en el Oligoceno medio (López Martínez,
1989). Piezodus y Prolagus son dos géneros de ocotónidos que
derivan de una línea filogenética única desarrollada en la Europa mediterránea desde el Oligoceno superior (Cuenca, 1990);
en el caso de Prolagus (sardus) posee representantes hasta su
extinción en el Holoceno en Córcega y Cerdeña (Pascal, Lorvelec y Vigne, 2006).
La familia de los lepóridos tiene sus primeros representantes en Asia y Norteamérica en el Eoceno superior; en Asia
son reemplazados por los ocotónidos, mientras que en Norteamérica (sin ocotónidos hasta el Mioceno) se documenta una
gran diversidad de lepóridos. El conejo común es relativamente
pequeño, con miembros posteriores, orejas y cola de reducido
tamaño (Mc Graw-Hill, 1971). La referencia más antigua del
género en Europa es un único resto dental hallado en Salobreña (Granada) que data del Mioceno superior (López Martínez,
1977; Callou, 2003). Con posterioridad durante el Plioceno las
citas se multiplican (López Martínez, 1989; Cuenca, 1990). La
liebre tiene un cuerpo alargado, con extremidades, cola y orejas
de mayor tamaño que el conejo (Mc Graw-Hill, 1971); Lepus
actual se conoce desde el Pleistoceno en Europa, Norteamérica,
Asia y África (Cuenca, 1990).
Hasta el Plio-Pleistoceno, los lagomorfos dominantes en
Europa son los ocotónidos, aumentando a partir de ese momento la presencia de Oryctolagus y Lepus. Estos cambios en la
evolución y biogeografía de los lagomorfos pueden estar relacionados con modificaciones de tipo ambiental (De Marfà,
2006, 2009).
Entre las evidencias más antiguas de Oryctolagus se encuentran los restos del yacimiento murciano del Plioceno inferior de Gorafe 2 (López Martínez, 1977). Durante el Plioceno
medio y superior hallamos dos especies: O. laynensis en España
(Soria) (MN15) y O. lacosti en el norte de España (La Escala o
Bagur), el sur de Francia (Perrier, Sant Vallier, Senèze y Montoussé) y el noroeste de Italia (Valdarno). O. lacosti es un lepórido de gran tamaño con características mixtas entre el conejo y
la liebre (Viret, 1954; López Martínez, 1989; Callou, 2003; De
Marfà, 2006). Para López Martínez (1977, 1989), O. laynesis
sería el origen por evolución in situ de O. cuniculus, mientras
que O. lacosti es considerada como una especie europea situada
en una rama lateral de la evolución del género (López Martínez, 1989). Durante el Pleistoceno inferior existen poblaciones
de Oryctolagus muy similares a los actuales (cf. cuniculus) en
Barranco León y Fuente Nueva 3 (Orce, Granada), mientras
que en yacimientos interiores de la península Ibérica (Trinchera
Elefante en Atapuerca, Burgos) e Italia aparece Oryctolagus cf.
lacosti (sinónimo de Oryctolagus burgi), con dentición de gran
tamaño tipo Lepus, pero con caracteres craneales y postcraneales similares al conejo y que recuerdan las asociaciones de Trischizolagus de Europa central (López Martínez, 1989; Nocchi
y Sala, 1997; De Marfà, Agustí y Cuenca, 2006). Oryctolagus
11
[page-n-23]
giberti (sinónimo de O. lacosti) aparece en el Pleistoceno inferior en Cueva Victoria (Murcia) y en el Pleistoceno medio en El
Carmel (Barcelona), como forma intermedia entre O. laynensis
y O. cuniculus (De Marfà, 2008, 2009). Con la presencia de O.
cf. cuniculus en los yacimientos de Orce (De Marfà, 2006), la
aparición del conejo actual parecía que se retrasaba del Pleistoceno medio (López Martínez, 1989) al inferior, pero recientemente esta clasificación ha sido revisada (Oryctolagus sp.) (De
Marfà, 2009). En diversas localidades peninsulares del Pleistoceno medio como Ambrona (Sesé, 1986; Sesé y Soto, 2005), y
dada la escasez de efectivos en las muestras, los conejos no han
podido ser clasificados específicamente (Oryctolagus sp.); en
Áridos-1, se ha determinado Oryctolagus cf. lacosti, por lo que
contamos con la presencia de dos especies de conejo (lacosti
y cuniculus) durante esa fase (López Martínez, 1980c; Sesé y
Soto, 2002). Los lacosti típicos del Pleistoceno inferior son de
gran tamaño si los comparamos con los O. cf. lacosti del Pleistoceno medio inicial, con una talla más cercana a los conejos
actuales (López Martínez, 1980c).
Los primeros Lepus europeos son del Plioceno final (López
Martínez, 2008), con citas durante el Pleistoceno inferior de
Italia y de Europa central (De Marfà, Agustí y Cuenca, 2006),
mientras que las liebres actuales de Europa (L. europaeus, L.
timidus y L. granatensis) aparecen en el Pleistoceno medio (López Martínez, 1989).
Principales caracteres osteológicos de
los lagomorfos
Se ha llevado a cabo una recopilación de los propuestos por
Decheseaux (1952).
- Cráneo. Maxilar de estructura reticulada en su porción
antero-orbitaria; frontal con apófisis orbitaria reducida; parietal cuadrangular con crestas en sus bordes laterales; arcada zigomática aplanada lateralmente; nasal en contacto por todo su
borde externo con la apófisis del premaxilar; bulla timpánica
bien desarrollada; en vista palatina destaca la longitud de los
forámenes incisivos y la estrechez del paladar.
- Mandíbula. Posee una reducida apófisis coronoide, con
cóndilo estrecho y alargado; el alveolo del incisivo se prolonga
hasta el primer premolar; un gran diastema separa los incisivos de los premolares; las mandíbulas son más estrechas que
el maxilar lo que hace que las series dentarias no coincidan en
posición oclusal y que el movimiento efectuado al masticar sea
principalmente transversal (Cuenca, 1990).
- Esqueleto postcraneal. Son plantígrados terrestres; radio y
ulna individualizados pero enlazados; cinco dedos en la mano y
cuatro en el pie; la tibia y la fíbula están fusionadas en la parte
distal, y esta última articula con el calcáneo; metatarsos muy
alargados en relación con los metacarpos. En general, podemos
hablar de cierta estabilidad morfológica, lo que se refleja en la
pequeña diversificación que ha sufrido el orden desde su aparición.
- Dentición. En el maxilar aparecen dos pares de incisivos
cubiertos totalmente de esmalte que son de crecimiento continuo y que dan lugar a un característico desgaste en bisel. Presentan tres premolares superiores mientras que en la mandíbula
hay solo dos. En los lepóridos los molares son siempre tres,
tanto en la mandíbula como en el maxilar, mientras que en los
12
ocotónidos, el número de molares en el maxilar es de dos, y de
tres en la mandíbula. Los dientes yugales son hipsodontos hasta hacerse de crecimiento continuo, con corona comprimida de
adelante a atrás y partida en dos pilares por un profundo y estrecho repliegue situado sobre el lado lingual en el maxilar (hipoflexo) y sobre el labial en la mandíbula (hipofléxido) (Chaline,
1966). La altura de la corona es mayor en la cara lingual que
en la labial de los molares superiores (hipsodoncia unilateral)
que adquieren una amplia curvatura acentuada por el desgaste
(Cuenca, 1990).
Algunos caracteres de los premolares y molares se han empleado para describir las principales tendencias evolutivas de
los lagomorfos y llevar a cabo su distinción (Dawson, 1967;
López Martínez, 1989, 2008; Cuenca, 1990): grado de hipsodoncia; presencia-ausencia del tercer molar; relación entre el
tamaño de los premolares y molares; molarización de los premolares; desarrollo del hipoflexo y del talónido; estudio de la
superficie oclusal de los premolares anteriores (P2 y P3); posición del foramen mentoniano; proporción del maxilar y el palatino sobre el paladar óseo; longitud y posición en la mandíbula
del incisivo inferior, etc.
Lagomorfos presentes en la península
Ibérica
En la península Ibérica actualmente habitan 2 géneros y 4 especies de lagomorfos pertenecientes a la familia de los lepóridos
(López Martínez, 1989; Soriguer y Palacios, 1994).
El conejo (Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758)
Tradicionalmente la primera cita correspondía al Pleistoceno
medio de Cúllar de Baza en Granada (López Martínez, 1989,
2008). La asignación a Oryctolagus cf. cuniculus de las poblaciones de los yacimientos de Orce hacía retrasar su aparición al
Pleistoceno inferior (De Marfà, 2006). De momento, y tras una
revisión de estos conjuntos y el estudio de otros del Pleistoceno
inferior (Oryctolagus sp.), la aparición de O. cuniculus parece que tiene lugar en el Pleistoceno medio antiguo (De Marfà,
2008, 2009). Sobre el origen del conejo actual, algunos investigadores abogan por buscarlo en Oryctolagus lacosti (Cataluña),
ambos con una línea común a partir de Oryctolagus laynensis
(Bihariense superior de Andalucía y Cataluña). La aparición de
O. cuniculus, con su reducida talla, podría haber estado condicionada por su coexistencia con Lepus (biotopos compartidos),
que le obligaría a reducir su tamaño (López Martínez, 1989).
Las últimas propuestas se encaminan hacia una línea evolutiva en la península Ibérica formada por Oryctolagus laynensis
(Plioceno superior), Oryctolagus sp. (Plioceno superior y Pleistoceno inferior) y Oryctolagus giberti (Pleistoceno inferior y
medio antiguo), mientras que Oryctolagus cuniculus aparecería
ya en el Pleistoceno medio antiguo (De Marfà, 2009).
La bibliografía paleontológica recoge distintas subespecies
de conejo: O. c. lunellensis, O. c. grenalensis (Donard, 1982) y
O. c. baumensis (Crégut-Bonnoure, 1995). Lo mismo ocurre con
las poblaciones actuales, donde se han reconocido dos subespecies en base a diferencias morfológicas externas: una de menor
envergadura (1 kg) y pelo más oscuro que reagrupa a O. cuniculus algirus y a O. cuniculus huxleyi, y otra más grande (2 kg) y
de pelo más rojizo y pardo: O. cuniculus cuniculus (Gibb, 1990).
[page-n-24]
Guennouni, al estudiar conjuntos de conejo de yacimientos
franceses y españoles del Pleistoceno medio y superior, observa
variaciones clinales continuas de talla, por lo que distingue dos
grupos, uno más grande (I) y otro más pequeño (II), aunque
pertenecientes a una única población. Según este autor, existe
una fuerte correlación negativa entre la talla de los conejos y las
precipitaciones anuales, diferenciando las dos poblaciones que
el estudio paleontológico ya puso de manifiesto (Guennouni,
2001). Otras posturas también abogan por la existencia de dos
grupos diferenciados por la talla, en este caso debido a la disponibilidad de alimento (Callou, 2003). Se han llevado a cabo
análisis filogenéticos sobre las poblaciones de conejo de la península Ibérica, Francia y Tunicia, que parecen corroborar los
postulados anteriormente expuestos, y que han dado como resultado la existencia de dos líneas mitocondriales diferenciadas
(A y B); la A comprende a las poblaciones del sur de la península Ibérica y de las Islas Azores, mientras que la B engloba a
las del noreste de España, Francia, Isla de Zembra y a todos los
conejos domésticos. Las poblaciones del noreste de Portugal y
del centro y sudeste de España presentan caracteres de ambas
líneas (Callou, 2003).
Distribución geográfica. Adaptable y oportunista, el conejo
aparece en casi todos los países de Europa occidental, aunque
prefiere las zonas de clima templado mediterráneo que reúnan
las características que le permitan cubrir sus necesidades vitales: alimento, refugio y reproducción (Callou, 2003). El conejo
ocupa la mayor parte de la península Ibérica con grandes poblaciones y se rarifica en la franja norte cantábrica (Soriguer y
Palacios, 1994). También está presente en las Islas Canarias y
ha sido reintroducido en las Baleares.
Hábitat y territorialidad. Los conejos viven agrupados en
colonias delimitando territorios donde las fronteras han sido fijadas olfativamente. El vivar es una compleja red de galerías
con varias vías de acceso, formado normalmente por cámaras
de cría, lugares de estancia indiferenciados y cámaras de individuos dominantes. El conejo puede ocupar biotopos muy diversos, pero generalmente el requerimiento principal es la naturaleza del suelo, ya que para excavar sus madrigueras requiere sobre todo terrenos arenosos y blandos. Prefiere espacios abiertos,
campos abandonados o garrigas, si bien también puede habitar
zonas de bosque poco frondosas y terrenos bajos de <900 metros. La densidad de conejos en un territorio determinado varía
en función de la calidad del hábitat y de la tasa de predación.
Desde el otoño hasta el inicio de la primavera la disminución
de la producción vegetal les obliga a realizar mayores desplazamientos para alimentarse (Gibb, 1981); la edad también juega
un papel fundamental en los desplazamientos por el territorio
ya que los machos no dominantes y los jóvenes ya independizados se mueven más que las hembras y que los machos de estatus
elevado (Daly, 1981). El peculiar comportamiento territorial de
los machos hace que éstos pasen más tiempo fuera de las madrigueras que las hembras, lo que incrementa la posibilidad de
que sean predados (Soriguer, 1981).
Reproducción. Los conejos presentan una gran capacidad
reproductora, llegando a la madurez sexual a los tres meses de
vida. Su período reproductivo depende de la calidad y abundancia del pasto y, por tanto, de la temporada e intensidad de las
lluvias (Soriguer y Rogers, 1981); la reproducción suele acontecer de noviembre a junio, siendo frecuente que se produzcan
entre dos y cuatro partos a lo largo del año, con entre cinco y
doce gazapos en cada uno. Según Soriguer y Rogers (1981) y
los datos recopilados por Hockett y Bicho (2000a y b), los partos
podrían mostrar dos picos, uno en primavera y otro en otoño,
aunque, tanto la alimentación, como el clima o la tasa de predación, pueden influir en sus ritmos biológicos. La gestación dura
entre veintiocho y treinta y tres días aunque depende en gran
medida de la latitud, siendo más corta en las zonas septentrionales. El destete de los gazapos se produce aproximadamente a las
cuatro semanas de vida. Estos lagomorfos tienen un potencial
reproductor muy grande que hace que puedan llegar a alcanzar
grandes densidades poblacionales, y que les confiere una gran
capacidad colonizadora. Los conejos constituyen sociedades poligámicas y jerarquizadas donde los machos son los dominantes.
Se trata de animales sedentarios, con un ritmo de actividad principalmente crepuscular y nocturno (www.marm.es).
Alimentación. El conejo es un fitófago con doble digestión
que, además, es capaz de acomodar su dieta en función de la
disponibilidad resultante de la competencia con el resto de herbívoros de la zona donde habita. Destacan las gramíneas salvajes, las crucíferas, los cultivos vegetales, los cereales cultivados
y otras hierbas (Soriguer, 1988). A pesar de ser sobre todo vegetarianos, se han apreciado tendencias próximas al omnivorismo, tales como la ingestión de excrementos o el consumo
de insectos.
Importancia ecológica. El conejo es una especie muy importante dentro del bioma mediterráneo y su abundancia depende de factores ecológicos y climáticos. En todo caso este
animal es más un recurso alimentario que un indicador ecológico y climático (Callou, 2003); de este modo, actúa como
pieza clave y eslabón de enlace en las cadenas tróficas de numerosos predadores (rapaces nocturnas y diurnas, cánidos de
diversas tallas y félidos de tamaño mediano), adquiriendo por
ello el papel de especie básica en algunos biotopos de la península Ibérica. En España, la dieta de la mitad de las especies de
rapaces nocturnas y de un tercio de las diurnas está formada en
un cuarenta por ciento por conejo. Este lagomorfo representa el
veinte por ciento de las especies de vertebrados consumidas por
veintinueve especies de predadores (Delibes e Hiraldo 1981;
Jaksic y Soriguer 1981). La importancia ecológica del conejo
quedó patente tras la mixomatosis, que produjo la rarefacción
de la especie y un empobrecimiento de las poblaciones de sus
predadores (www.marm.es) (cuadro 2.1).
Cuadro 2.1. Principales características ecológicas y biológicas
del conejo (Oryctolagus cuniculus).
Talla: 34-35 cm
Peso: 1-2,5 kg
Adaptaciones: fosor
Hábitat: suelos arenosos o arcillosos
Ritmo de actividad: crepuscular y nocturno
Organización social: grupo familiar
Reproducción: noviembre a junio; 2 a 4 partos al año; gestación
de 28-33 días; 5-12 gazapos por parto; destete a las 4 semanas
Zona bioclimática: templada y mediterránea; < 900 m
13
[page-n-25]
Las liebres peninsulares
Hasta fechas bastante recientes las primeras citas que se tenían
del género Lepus en la península Ibérica eran las del Pleistoceno medio de Granada (Ruiz Bustos, 1976; López Martínez,
1977, 1989), por lo que se pensaba que se trataba de un inmigrante muy tardío. A partir de los restos (Lepus sp.) procedentes
del yacimiento del Pleistoceno inferior de Incarcal V (Girona)
se retrasa la aparición de este género (Galobart et al., 2002),
aunque por el escaso material y debido a la gran variedad específica y subespecífica registrada en nuestro territorio en la
actualidad (tres especies), la liebre de Incarcal no se ha podido identificar a nivel específico (Galobart, Quintana y Maroto,
2003). Lo habitual en los yacimientos del Pleistoceno inferior
es encontrar una asociación de dos lagomorfos: Oryctolagus cf.
lacosti y Prolagus cf. calpensis, tipo Venta Micena (Agustí, Albiol y Martín-Suárez, 1987), por lo que la asociación de tres en
Incarcal podría indicar una mayor diversidad en el ecosistema
(Galobart, Quintana y Maroto, 2003). Recientemente, el género
Lepus ha sido identificado también en el Pleistoceno inferior de
Sima del Elefante TE9 (De Marfà, 2009).
Actualmente la península Ibérica está habitada por tres especies de liebre: la ibérica, la europea y la de piornal (Soriguer
y Palacios, 1994; Llorente, 2010).
La liebre ibérica (Lepus granatensis Rosenhauer, 1856)
Lepus cf. granatensis se ha descrito por vez primera en el
Pleistoceno medio inferior de Andalucía en los yacimientos de
Huéscar I y Cúllar de Baza (Ruiz Bustos, 1976; Mazo et al.,
1985; López Martínez, 1989; Sesé y Sevilla, 1996). Las liebres
españolas muestran diferencias respecto a las europeas por su
menor tamaño y rasgos morfológicos de la dentición (López
Martínez, 1989). Lepus europaeus, Lepus capensis y Lepus timidus son especies actuales citadas por vez primera en la península Ibérica en el Pleistoceno superior (Sesé y Sevilla, 1996).
Lepus granatensis es la más pequeña de las liebres españolas y se distribuye por gran parte de la península Ibérica, a
excepción de las zonas ocupadas por la liebre europea y la de
piornal. Se caracteriza por aparecer en gran cantidad de medios,
aunque manifiesta cierta preferencia por los espacios abiertos,
con un rango altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los
1700 m aproximadamente. Esta liebre es de hábitos solitarios y
realiza desplazamientos diarios entre las zonas de alimentación
y las de encame (Soriguer y Palacios, 1994). Posee actividad
14
reproductora durante todo el año en función de la latitud y altitud, con máximos entre febrero y junio. El tamaño de la camada
oscila entre uno y cinco lebratos (Soriguer y Palacios, 1994). Se
alimenta fundamentalmente por la noche a base de gramíneas
(Soriguer y Palacios, 1994; www.marm.es) (cuadro 2.2).
Cuadro 2.2. Principales características ecológicas y biológicas
de la liebre ibérica (Lepus granatensis).
Talla: 60-70 cm
Peso: 4-5 kg
Adaptaciones: cursor
Hábitat: espacios abiertos
Ritmo de actividad: crepuscular y nocturno
Organización social: solitario
Reproducción: febrero a junio; 2-4 partos al año; gestación de
42-44 días; 1-5 lebratos por parto
Zona bioclimática: templada y mediterránea; < 1700 m
La liebre europea (Lepus europaeus Pallas, 1778)
Es la mayor de las liebres presentes en la península Ibérica. Su
área de distribución natural es casi toda Europa y el suroeste de
Asia, con la excepción de Escandinavia, norte de Rusia, Islas
Británicas y la mayor parte de la península Ibérica, donde queda relegada a una franja norteña que va desde la costa catalana
(al norte del Ebro) hasta la región central de Asturias, y desde
el Somontano aragonés y los páramos burgaleses y palentinos
hasta la frontera con Francia y la costa cantábrica. En toda esta
zona, ocupa sobre todo las campiñas atlánticas, los matorrales,
setos y bosquetes, con un rango altitudinal desde el nivel del
mar hasta la alta montaña pirenaica (Soriguer y Palacios, 1994;
www.marm.es).
La liebre de piornal (Lepus castroviejoi Palacios, 1977)
Se trata de una liebre con un tamaño intermedio entre la ibérica
y la europea. Es un endemismo ibérico restringido a la cordillera
cantábrica en el sur de la provincia de Asturias, norte de León,
Palencia y oeste de Cantabria. Ocupa un hábitat muy concreto
y característico de las zonas de alta montaña entre 1000 y 1900
metros (www.marm.es).
[page-n-26]
3
Los procesos de formación y alteración
de las acumulaciones de lagomorfos
Este capítulo se presenta como un trabajo de síntesis que recoge los principales agentes de acumulación y alteración de los
conjuntos de lagomorfos. Se han tenido en cuenta las referencias bibliográficas que conforman el marco teórico de la investigación sobre el tema, pero también se aportan nuevos datos
obtenidos a través de otros referentes y de la experimentación.
Los conjuntos arqueológicos de lagomorfos pueden dividirse en dos grupos principales: los que tienen un origen “antrópico” y responden a estrategias humanas de adquisición, procesado y consumo, y los que se han formado por causas “naturales”
(no antrópicas) como consecuencia de la predación o de procesos de mortalidad en sentido genérico (Callou, 2003).
En el caso de los lagomorfos, la actividad predadora es
una de las causas más importantes de su mortalidad (Delibes
e Hiraldo, 1981; Jaksic y Soriguer, 1981). La abundancia del
conejo en diversos biotopos de la península Ibérica se debe a
su gran capacidad reproductora y de adaptación, y determina
su importancia en las cadenas tróficas de numerosos predadores
–diversas rapaces tanto diurnas como nocturnas así como varias especies de mamíferos carnívoros– (cuadro 3.1), por lo que
existe una elevada probabilidad de que una buena proporción
de los restos de conejos y también de liebres, así como de otros
pequeños mamíferos y aves acumulados en cuevas y abrigos
prehistóricos, se relacionen con acciones depredadoras no humanas (Andrews y Evans, 1983; Andrews, 1990; Stahl, 1996).
Por otro lado, diferentes trabajos han puesto de manifiesto
que la predación humana sobre los lagomorfos y su incorporación a la dieta fue intensa durante el Paleolítico superior y el
Epipaleolítico en la zona mediterránea de la península Ibérica
(Villaverde et al., 1996; Maroto, Soler y Fullola, 1996; Pérez
Ripoll y Martínez Valle, 2001; Aura et al., 2002a), Portugal
(Hockett y Haws, 2002; Bicho, Haws y Hockett, 2006) y el sur
de Francia (Cochard, 2004a; Cochard y Brugal, 2004; Costamagno y Laroulandie, 2004), con una relativa abundancia de
estos animales en los conjuntos de fauna.
Una tercera modalidad de aporte, tal vez la menos frecuente
en el registro arqueológico, se puede originar sin la intervención necesaria de ningún predador. El conejo, por su carácter
fosor y reducida movilidad, tiende a formar colonias y puede
construir madrigueras (sistema de túneles) en sedimentos ar-
queológicos de naturaleza arenosa; en estos enclaves les puede
sorprender la muerte y aportar allí sus restos esqueléticos que
pueden conservar la conexión anatómica (Stahl, 1996).
Así pues, existen diversos mecanismos y agentes con la capacidad de crear acumulaciones de lagomorfos en yacimientos
prehistóricos (Callou, 2003; Cochard, 2004a, 2007). Para poder estudiar los conjuntos arqueológicos de estos vertebrados
y conocer los agentes responsables de su aporte y alteración ha
sido necesaria la obtención de referentes neotafonómicos o actualistas que recopilamos a continuación. Del mismo modo, se
incorporan los resultados de diversas experimentaciones, llevadas a cabo por nosotros sobre huesos de conejo en relación a las
alteraciones originadas por el fuego y la acción dental humana.
En la última parte del capítulo se aborda la problemática del
registro fósil y los procesos de alteración causados por distintos mecanismos, tanto bióticos como abióticos, antes, durante y
con posterioridad al enterramiento de los restos (Lyman, 1994).
los aportes de origen intrusivo sin
intervención de predadores: mortalidad
natural sensu lato
Los animales que no son predados pueden encontrar la muerte
por diversas causas: de manera natural si llegan a viejos –aunque esto es muy raro en los pequeños mamíferos–, ser víctimas
de enfermedades o parásitos, de accidentes, o de catástrofes
como incendios o inundaciones (Lyman, 1994; Stahl, 1996).
En la actualidad, en el caso de los lagomorfos, únicamente
contamos con un estudio comparativo sobre este tipo de acumulaciones y que describe la modalidad de tipo accidental.
Cochard (2004a)
Se analiza una muestra de liebre variable Lepus timidus (NR:
1304; NMI: 24) procedente de la capa 4 del yacimiento musteriense de Coudoulous II (Lot, Francia). El conjunto presenta
una estructura de edad dominada por los individuos subadultos,
con una buena preservación de los elementos esqueléticos (aunque se da una escasa presencia de los más frágiles y de menor
15
[page-n-27]
Cuadro 3.1. Los quince principales predadores del conejo en la península Ibérica según su importancia en la dieta
entre el total de vertebrados (>15%). Modificado de Jaksic y Soriguer (1981).
Predadores
% conejo
Lynx pardinus (Lince)
Mamífero carnívoro félido
79
Aquila fasciata (Águila perdicera)
Ave rapaz diurna
61,2
Aquila adalberti (Águila imperial)
Ave rapaz diurna
49,7
Bubo bubo (Búho real)
Ave rapaz nocturna
49,3
Aegypius monachus (Buitre negro)
Ave rapaz diurna
40,3
Aquila chrysaetos (Águila real)
Ave rapaz diurna
39,6
Vulpes vulpes (Zorro)
Mamífero carnívoro cánido
37
Mustela putorius (Turón)
Mamífero carnívoro mustélido
30
Strix aluco (Cárabo)
Ave rapaz nocturna
23
Felis silvestris (Gato silvestre)
Mamífero carnívoro félido
22
Herpestes ichneumon (Meloncillo)*
Mamífero carnívoro herpéstido
22
Buteo buteo (Ratonero)
Ave rapaz diurna
19,5
Milvus milvus (Milano real)
Ave rapaz diurna
18,5
Neophron percnopterus (Alimoche)
Ave rapaz diurna
18,1
Milvus migrans (Milano negro)
Ave rapaz diurna
17,2
* De introducción histórica.
tamaño) y ausencia de marcas de predadores. En cambio, algunos de los huesos largos muestran fracturas y pérdidas de masa
ósea. La ausencia de conexiones se justifica por la existencia
de movimientos sedimentarios, que pueden explicar también la
intensa fragmentación de los huesos largos, de las pérdidas de
materia ósea y de la escasa presencia de los restos más frágiles
y pequeños. Unas pocas alteraciones se han relacionado con el
carroñeo de algunos restos por parte de mamíferos carnívoros
(modificaciones durante el acceso secundario). Las liebres no
son animales que excaven túneles, por lo que es poco probable
que el origen de las mismas en el yacimiento resulte de una
mortalidad natural in situ. El conjunto de las liebres de este yacimiento es representativo de las acumulaciones naturales en
una trampa natural (caída por una diaclasa). El análisis tafonómico de la fauna de mayor tamaño del yacimiento demuestra
que la mayoría del aporte de las carcasas de estos animales se
ha originado sin la intervención de ningún predador.
Para poder contar con otros referentes, bien por mortalidad
atricional (por ejemplo por enfermedades, con predominio de
los animales más indefensos, los jóvenes y los muy viejos) o
catastrófica (por inundaciones o heladas, con representación de
una copia de la población viva) es necesario recurrir a los agregados óseos de otros pequeños vertebrados.
Patou-Mathis (1987)
Se estudian los restos de marmota Marmota marmota de seis
yacimientos magdalenienses franceses de la zona sur del Jura,
en los Alpes septentrionales. El conjunto está formado por 4398
restos, a partir del cual se han establecido tres modelos de origen para estos roedores (intrusivo, exógeno con intervención de
predadores no humanos y antrópico), considerando la estructura de edad de las marmotas, la conservación esquelética, la
desorganización postmortem de las carcasas, la fragmentación
16
de los huesos y las alteraciones presentes en ellos. De los tres,
nos interesa fundamentalmente el conjunto procedente del abrigo de Gay en Poncin (Ain), donde se ha determinado el origen
intrusivo de los restos. En el yacimiento estos roedores aparecen asociados a huesos de caballo y de dos carnívoros (lobo y
glotón), pero no se han hallado sobre sus huesos alteraciones de
predadores ni tampoco humanas; el 38% de los restos pertenece
al esqueleto postcraneal; abundan los individuos jóvenes y seniles; la conservación de elementos anatómicos se corresponde
con la diferencial teórica; algunas partes aparecen en conexión
anatómica; el material presenta una débil dispersión y las fracturas se dan en las zonas anatómicas más frágiles, con planos
de fractura netos de tipo postdeposicional. Como conclusión al
estudio se determina que las marmotas hallaron la muerte de
manera natural en la cueva, que habitaron con posterioridad a
los grupos humanos.
Stahl (1996)
Se lleva a cabo un estudio de síntesis que analiza las acumulaciones óseas de animales que en vida no superan 1000 g de
peso. Diversos aspectos revelan las asociaciones producidas
por muertes no relacionadas con ningún predador: la historia
natural de las especies identificadas, caracteres cuantitativos y
cualitativos de los restos conservados y los contextos arqueológicos. El trabajo pone de manifiesto que los animales de reducida talla y adaptados a la vida subterránea pueden morir de
forma natural en los túneles que construyen, además de causar
gran impacto en la formación de suelos. A través de la bioturbación pueden producirse desplazamientos verticales y horizontales de los restos enterrados. Los conjuntos también se pueden
originar a través de procesos de mortalidad en masa (animales
abrasados por el fuego o ahogados en inundaciones) o por accidentes.
[page-n-28]
Guillem (1996, 1997)
Este autor estudió un conjunto formado por varias especies de
quirópteros (4764 restos) pertenecientes al yacimiento musteriense de Cova Negra (Xàtiva, Valencia), determinando dos
modalidades de aporte. El primero, consecuencia de la regurgitación de egagrópilas por parte de rapaces y de la formación
de letrinas de carnívoros, mientras que el segundo se correspondería con un conjunto de origen intrusivo por la utilización
de la cueva como hábitat por parte de los murciélagos. Estos
animales presentan unos hábitos que favorecen la acumulación
de sus esqueletos, ya que emplean las cuevas como refugios de
hibernación o cría, momentos que coinciden con los períodos
de mayor mortalidad. Cualquier visita de los grupos humanos
a la cavidad puede romper el letargo, produciendo el desgaste
de sus energías que no podrán reponer ante la falta de alimentos
en el exterior y que les producirá la muerte. La conservación
diferencial de ciertos elementos anatómicos se debe a interferencias postdeposicionales que además han alterado los huesos.
La corrosión postdeposicional y el transporte diferencial han
provocado la pérdida, destrucción y fractura de numerosos huesos. Este estudio refleja las características de una acumulación
de origen intrusivo a través de una mortalidad de tipo natural.
Cochard (2004c)
Se estudian 6227 restos (NMI: 174) de sapo (Pelodytes punctatus) procedentes del yacimiento francés del Pleistoceno superior (MIS 5-4) de Bois-Roche (Cognac, Charente). Se determina entre los ejemplares adultos una mayor presencia de hembras (>65%) que de machos (<15%), mientras que los jóvenes
no alcanzan el 20% del total; esta estructura de edad parece que
responde a un proceso de inundación de la cueva al principio de
la primavera cuando machos y jóvenes ya han abandonado mayoritariamente estos emplazamientos. Las fracturas sobre los
huesos (80% del conjunto) son de origen postdeposicional y se
deben a su propia fragilidad estructural. Las marcas de agentes
biológicos y abióticos son inexistentes. Todos estos caracteres
han permitido definir un proceso de mortalidad catastrófica en
masa que numéricamente es comparable a las acumulaciones
producidas por predadores.
A continuación, como resumen, se recogen las principales
características de los conjuntos de origen intrusivo (Callou,
2003; Cochard, 2004a, 2007):
- Reducida variedad taxonómica (una o dos especies) con
elevada frecuencia de restos.
- Las diferentes clases de edad, representativas de la estructura inicial de la comunidad, están presentes; mortalidad natural: mayor porcentaje de individuos inmaduros (<9 meses) que
de adultos (>9 meses); mortalidad catastrófica y accidental con
igualdad entre inmaduros y adultos. En la mortalidad de tipo
accidental los subadultos suelen estar mejor representados que
los jóvenes, debido a la mayor movilidad de los no reproductores; en cambio en la de tipo atricional y catastrófica los jóvenes
superan a los subadultos.
- Las presas poseen unas características etológicas y ecológicas determinadas: en el caso del conejo su carácter gregario y
fosor lo hacen más vulnerable a un tipo de mortalidad atricional, mientras que la liebre es más propensa a sufrir accidentes.
- Los elementos están débilmente dispersos y pueden aparecer conexiones anatómicas, aunque éstas también pueden ser
el resultado de abandonos de partes despreciadas procedentes
de conjuntos aportados por los humanos o por diversos depredadores como el búho real o el zorro (Sanchis, 1999, 2000). La
dispersión de los restos puede estar relacionada con la acción de
procesos postdeposicionales.
- Elevado porcentaje de huesos completos; se pueden dar
fracturas postdeposicionales sobre los elementos más débiles o
las partes más frágiles.
- Igualdad entre la frecuencia anatómica observada y la
teórica, aunque diversos factores pueden modificar la primera,
como la conservación diferencial según la diferente densidad
de los huesos.
- Las superficies óseas aparecen libres de alteraciones vinculadas a acciones predatorias. Sólo las causadas por carroñeo,
las de origen postdeposicional o las producidas postmortem por
roedores u otros animales pueden estar presentes.
El medio más directo para confirmar el carácter intrusivo
de los lagomorfos en un yacimiento prehistórico sería constatar
la presencia de madrigueras, estudiando los cortes estratigráficos, pero esto no resulta fácil ya que en muchas ocasiones
estas estructuras pueden desaparecer debido a diversos factores
postdeposicionales; por ello lo más adecuado es llevar a cabo
un análisis tafonómico de los huesos (Callou, 2003) y comparar
los resultados con los caracteres propuestos anteriormente. En
todo caso, como ya se ha comentado, este tipo de agregados,
por el momento, no son muy frecuentes en contextos arqueológicos, sobre todo si son comparados con los resultantes de la
actividad depredadora en general.
Los aportes exógenos con intervención de
predadores no humanos
En alternancia con las ocupaciones de los grupos humanos,
después de abandonar los hábitats (buscando refugio, un
lugar de consumo, una letrina o un cubil donde criar), o bien
interactuando con ellos, por ejemplo con la instalación de nidos
de rapaces en paredes cercanas o sobre la entrada de cavidades
y abrigos, diversas especies predadoras de lagomorfos han
podido aportar los restos –exógenos– de su alimentación (bien
ingeridos, formando heces o egagrópilas, o bien desechados).
Del mismo modo, la actuación de animales carroñeros ha
podido modificar los conjuntos óseos previamente creados,
sustraer ciertos elementos esqueléticos o aportar otros nuevos
(Blasco Sancho, 1992; Lyman, 1994; Yravedra, 2006a). Los
agentes exógenos no humanos pueden generar acumulaciones
óseas durante un solo evento, en periodos estacionales o en
momentos de desocupación humana más prolongados.
Son numerosos los trabajos que sobre la tafonomía y formación de las cavidades se han llevado a cabo en los últimos años
y que han tenido como marco principal los micromamíferos
(Rodentia, Insectivora y Quiroptera), relacionados en muchas
ocasiones con aportes exógenos de distintos predadores (por
ejemplo, Andrews, 1990; Fernández-Jalvo y Andrews, 1992;
Guillem, 1996, 1997, 2000). La base metodológica y las características de este tipo de conjuntos han sido definidas a partir
del desarrollo de trabajos que han analizado las acumulaciones
de numerosos predadores actuales (Andrews, 1990). El razonamiento analógico se basa en dos supuestos principales (Blasco
Sancho, 1995):
17
[page-n-29]
- Observación de los atributos presentes en los restos óseos
modernos y prehistóricos con la identificación de los agentes
que los producen.
- Construcción de inferencias ecológicas y conductuales basadas en los patrones detectados en los huesos.
En el caso de los lagomorfos (lepóridos), los estudios que
han abordado esta problemática han proliferado en los últimos
años, teniendo como marco geográfico principalmente la península Ibérica (Guillem y Martínez Valle, 1991; Martínez Valle,
1996; Sanchis, 1999, 2000, 2001; Hockett y Haws, 2002; Yravedra, 2004, 2006b; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a y b, 2009a,
2011; Sanchis y Pascual, 2011; Sanchis et al., 2010, 2011), Francia (Desclaux, 1992; Maltier, 1997; Guennouni, 2001; Cochard,
2004a, b y d) y Norteamérica (Hockett, 1989, 1991, 1993, 1995,
1996, 1999; Schmitt y Juell, 1994; Schmitt, 1995), aunque también existen referencias para Sudamérica (Mondini, 2000) y
Sudáfrica (Cruz Uribe y Klein, 1998). Otro trabajo interesante
es la experimentación realizada por Payne y Munson (1985).
Los trabajos abarcan a una amplia gama de predadores de
lagomorfos, desde varias especies de mamíferos carnívoros de
las familias Canidae y Felidae, a distintas rapaces diurnas y
nocturnas. La mayoría de ellos centrados preferentemente sobre
las rapaces nocturnas, destacando el búho real. Como veremos,
las pautas de procesado y de alimentación de cada uno de estos
tres grupos principales de predadores (mamíferos carnívoros,
rapaces diurnas y rapaces nocturnas) muestran algunas características particulares y distintivas que condicionan la configuración de las acumulaciones óseas creadas: volumen de restos,
pérdidas óseas y presencia de alteraciones mecánicas y digestivas. En el caso de los mamíferos carnívoros, su dentición, con
gran capacidad destructiva, es el mecanismo activo más importante durante la captura, procesado y consumo de las presas, y
la expulsión de los restos que no se digieren se realiza vía anal
a través de las heces. En cambio, en las rapaces, el pico (y en
muchos casos también las garras) es el mecanismo más importante durante la captación, procesado y consumo de las presas,
mientras que los restos no digeridos (huesos, pelos, plumas,
élitros de escarabajos, etc.) son eliminados mediante la producción de pellas o egagrópilas que expulsan por la boca (Mikkola,
1995); tanto las rapaces nocturnas como las diurnas (y también
aves de otras familias) las producen, aunque varían debido a
diferencias en la forma de alimentación y en la intensidad de
los procesos digestivos (Mayhew, 1977; Mikkola, 1995). Las
rapaces nocturnas pueden engullir a sus presas enteras (depende
del tamaño), mientras que las diurnas emplean su pico para desmembrarlas, tragando sólo las partes seleccionadas (Mikkola,
1995); esto significa que el número de restos óseos presentes
en las pellas será mucho más elevado en las nocturnas, mientras que en las diurnas aparecerán en menor número, estarán
más fragmentados y serán más difíciles de identificar (Bang y
Dahlstrøm, 2003; Brown et al., 2003).
Diversos estudios que han comparado el contenido óseo de
las egagrópilas de distintas especies de rapaces diurnas y nocturnas (Dodson y Wexlar, 1979) muestran que en las diurnas se
conservan menos huesos (6,5%) que en las nocturnas (46%),
lo que se explica por las diferencias en el pH digestivo, más
ácido en las diurnas (1,6) que en las nocturnas (2,35) (Duke et
al., 1975 citado por Andrews (1990) y Mikkola (1995); Dodson
y Wexlar, 1979; Yalden, 2003). Las rapaces diurnas, a diferencia de las nocturnas, poseen un buche que al llenarse bloquea
18
el esófago y hace imposible la regurgitación, por lo que se requiere que el alimento ingerido tenga la mínima cantidad de
elementos indigeribles (Bang y Dahlstrøm, 2003).
Todo esto supone un gran problema a la hora de poder poner
en práctica modelos actualistas si exclusivamente se emplean
las pellas en los análisis. Los restos óseos no engullidos, de los
que se han consumido las partes blandas, también aportan información ya que, si bien no presentan señales digestivas, sí que
pueden contener alteraciones mecánicas causadas por el pico,
las garras o el pisoteo durante la captura, procesado y consumo
de las presas. En los últimos trabajos sobre acumulaciones actuales de rapaces ya se ha incidido en la necesidad de estudiar
los restos no ingeridos y conocer si los materiales proceden de
la disgregación de las pellas o si en realidad se trata de partes desaprovechadas por las rapaces (Cochard, 2004a; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a y b). Del mismo modo, es muy
necesario tener en cuenta que para un predador determinado
sus acumulaciones son susceptibles de variar dependiendo de
sus características individuales, como la edad, sexo y talla, las
particularidades de las acumulaciones óseas (entorno, función,
contenido) y las modalidades de colecta y de análisis de las
muestras (Cochard, 2008). También se ha hecho hincapié en la
elevada variabilidad existente entre los referenciales actuales,
lo que puede estar relacionado con el empleo de distintas metodologías. Hay que tener en cuenta la edad y talla de las presas
pero también hay que contar con datos acerca de la edad y el
sexo del predador y sobre todo de la función del lugar de recogida de los materiales (Cochard, 2008).
El búho real
A continuación presentamos las principales características biológicas y etológicas del búho real Bubo bubo Linnaeus, 1768.
Distribución geográfica. La amplia tolerancia del búho real
a diversas condiciones climáticas le permite estar presente en
casi toda Europa (Mikkola, 1995). Se reproduce en gran parte
del continente, desde aproximadamente los 70º N en Noruega
y Suecia, Finlandia y el sur de la península de Kola, por el sur
a través de Rusia, el centro y sudeste de Europa a partir del río
Rin en Alemania, por el este y sur de Francia, en la península
Ibérica, Italia y los Balcanes. Está ausente en todas las islas del
Mediterráneo y las Canarias. En la península Ibérica la especie
se rarifica cuando aumenta el carácter eurosiberiano del medio
y se suaviza el relieve, tendiendo a no estar presente en la vertiente cantábrica y Galicia. Sus densidades son más variables en
el resto de zonas peninsulares, con grandes concentraciones en
Cataluña, País Valenciano, Murcia, Castilla la Mancha, sierras
andaluzas y extremeñas y otras zonas montañosas (Martínez y
Zuberogoitia).1
En Europa, la población actual de búho real se estima entre
12 000 y 42 000 parejas (Bird Life International/EBCC, 2000),
con una mayor concentración de efectivos en la península Ibérica –entre 2500 y 10 000 parejas– (Mebs y Scherzinger, 2006;
Martínez y Zuberogoitia, op. cit.). En España, en los años 70
el número de parejas sufrió un descenso considerable, aunque
parece que no afectó a zonas como Sierra Morena y los Montes
de Toledo (Hiraldo et al., 1976).
www.marm.es/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/atlas_aves_
reproductoras/pdf/buho_real.pdf.
1
[page-n-30]
Fisionomía. El búho real es la mayor rapaz nocturna del
mundo. Aunque la especie principal es Bubo bubo bubo (Europa occidental), la que habita en la península Ibérica es la
subespecie Bubo bubo hispanicus, parecida a la anterior, pero
con un color de fondo más claro y con manchas inferiores oscuras más definidas. Se trata de un búho grande, siendo las
dimensiones corporales de las hembras superiores a las de los
machos (dimorfismo sexual inverso). Otros rasgos son la presencia de penachos auriculares (plumas hirsutas) y los ojos de
color naranja. Sus fuertes patas están emplumadas hasta los
dedos y finalmente punteadas en negro (figura 3.1). No es un
búho estrictamente nocturno ya que suele cazar también en el
crepúsculo o en el amanecer y puede ser visto de día en primavera e invierno.
una rapaz de carácter bastante sedentario y territorial a lo largo
del año. El tamaño medio de su territorio y de su zona de caza
alrededor del nido depende sobre todo de la cantidad de presas
disponibles y de la existencia de lugares para anidar (Mikkola,
1995). En época reproductiva, junto al nido se localizan uno o
más posaderos cuyo rol principal es el desmembrado de las presas antes de su transporte al nido; además del territorio de caza
cerca del nido puede haber una cama diurna y un poste de canto
(Cochet, 2006). Sobre roca calcárea, muy abundante en la zona
mediterránea ibérica, los nidos pueden ubicarse en el contacto
entre dos estratos, al final de una red kárstica en gruta, sobre
rocas desprendidas que ofrecen resguardo, sobre un saliente de
la roca e incluso detrás de una zona de vegetación densa en la
roca (Cochet, 2006).
Figura 3.1. Búho real descansando en un árbol. Foto cedida por
João Zilhão.
Reproducción. La facilidad de acceso y la tranquilidad son
los dos requisitos principales en el emplazamiento del nido. Un
nido que reúna estas características puede ser ocupado año tras
año y por varias generaciones (Mebs y Scherzinger, 2006). Los
estudios realizados en la península Ibérica concluyen que los
factores que influyen en la selección de lugares para anidar son
la preferencia por las zonas topográficas escarpadas, la proximidad a cursos de agua y la abundancia de presas (Ortego y
Díaz, 2004). En los ambientes semiáridos peninsulares (sur del
País Valenciano o Murcia) los búhos reales muestran una preferencia en ubicar los nidos en paredes rocosas de baja altitud,
localizados en zonas de hábitat idóneo para su principal presa:
el conejo (Martínez y Calvo, 2000). Las primeras puestas en
la península Ibérica pueden efectuarse en fechas tan tempranas
como finales de enero, extendiéndose hasta abril. No debe hablarse de nido en el sentido estricto pues los búhos no realizan
ninguna construcción y suelen ubicarlo sobre una grieta o en el
saliente de una roca. La puesta consiste en dos o tres huevos y
la incubación empieza cuando se ha puesto el segundo. Dura
de 32 a 35 días y la realiza íntegramente la hembra, naciendo los pollos a intervalos a lo largo de varios días. Hasta que
no cumplen seis semanas de edad, los pollos no comienzan a
alimentarse por ellos mismos, siendo la hembra la que les fracciona las presas. Los pollos salen del nido y se mueven por
los alrededores antes de iniciar el vuelo, hecho que facilita que
la hembra ya pueda colaborar con el macho en las actividades
cinegéticas. A las siete semanas los pollos realizan las primeras
prácticas de vuelo. La familia permanece unida todo el verano y
a lo largo de estos meses los pollos aprenden a cazar por sí mismos. El momento en que los pollos dejan el nido y se dispersan
buscando nuevos territorios depende de la localización de éste;
en el caso de situarse en lo alto de una pared rocosa la salida no
tiene lugar hasta las 10 semanas (Mebs y Scherzinger, 2006).
Hábitat y territorio. El búho real no puede relacionarse con
un tipo particular de hábitat ya que puede estar presente en muy
diversos medios, desde los bosques boreales hasta las maquias
y garrigas de la vertiente mediterránea, así como en las estepas
boscosas y praderas y en zonas más desérticas. En la península
Ibérica los hábitats también son diversos, pero en la zona mediterránea prefiere los cortados y matorrales (Martínez y Zuberogoitia, op. cit.). El biotopo idóneo para el búho real se localiza
en la confluencia entre una zona rocosa (paredes, cavidades)
donde puede anidar, una zona más densa donde descansar (posadero) y un espacio más abierto y con un curso de agua para
cazar, beber y bañarse (Mebs y Scherzinger, 2006). Se trata de
Alimentación. El búho real es un superpredador situado en
lo más alto de la pirámide ecológica y en pocas ocasiones se
ha determinado predación sobre él (Solé, 2000). Para capturar
sus presas utiliza siempre sus garras, pero para transportarlas
puede emplear el pico si la presa es pequeña (micromamíferos o
conejos jóvenes) o las garras si es de tamaño mediano o grande
como los conejos, erizos o liebres (Cochet, 2006). Se le considera un gran oportunista puesto que su alimentación es muy
variada. Caza aquellas presas que más abundan en su territorio
o, mejor dicho, las más accesibles (Baumgart, 1975 citado por
Mikkola, 1995). La gama de presas con las que se alimenta es
muy amplia: insectos, aves, peces y mamíferos, principalmente
roedores, erizos y lagomorfos (Cochet, 2006).
19
[page-n-31]
En estudios realizados sobre diversos nidos en la península Ibérica se ha demostrado que los lepóridos aportan más del
80% de la biomasa total consumida (Hiraldo et al., 1976; Pérez
Mellado, 1980). En los ecosistemas mediterráneos, el búho real
está especializado en el consumo de conejo (Serrano, 1998).
Esta dependencia energética sobre el conejo en la península
Ibérica (Hiraldo, Andrada y Parreño, 1975) contrasta con los
datos que aporta la Europa húmeda, donde los microtinos adquieren mayor importancia que los lagomorfos en la dieta de
estas rapaces (Hiraldo et al., 1976).
En la península Ibérica se ha observado cierta variación estacional en el régimen alimenticio del búho real que no parece
significativa en el caso del conejo, ya que sigue siendo la presa
fundamental a lo largo del año; los roedores aumentan su papel
en otoño y las aves a finales de la primavera e inicio del verano
(Pérez Mellado, 1980). Respecto a la edad de las presas, se ha
observado mayor presencia de individuos adultos en invierno,
primavera y verano, mientras que en el otoño los inmaduros
sufren mayor predación (Pérez Mellado, 1980). Se ha podido
comprobar que existen diferencias en la alimentación entre
adultos reproductores y pollos de búho real; parece que los individuos adultos tienden a consumir preferentemente las presas
de menor biomasa (micromamíferos), mientras que en los nidos
aparecen las mayores. Esta tendencia se ha interpretado en función de la necesidad de optimizar el tiempo y energía invertidos
en la caza y traslado de presas al nido (Donázar, 1988).
Las técnicas de caza del búho real son muy variadas (vuelo rasante y vuelo directo) y como buen oportunista es muy
frecuente que se centre, si tiene oportunidad, en los animales
enfermos o con lesiones (Fernández-Llario e Hidalgo, 1995).
Puede transportar hasta el nido presas de hasta 3000 g de peso.
Al ser una especie sedentaria suele utilizar un mismo lugar para
desmembrar a sus presas y para almacenar las sobras. El búho
real únicamente engulle enteras las presas de talla pequeña,
mientras que en el caso de los mamíferos más grandes los desmembra comenzando por la cabeza o el cuello, fracturando los
huesos más grandes (Cochet, 2006; Mebs y Scherzinger, 2006).
El proceso desde la ingestión de la presa hasta la egestión o
expulsión de la pella consta de siete fases secuenciales y requiere de ocho a diez horas para su conclusión. Sólo se produce una
pella al día y en su interior se conservan las partes no digeridas
por los jugos gástricos, como huesos, pelos y plumas. Las egagrópilas del búho real son de gran talla (15 cm) que al tiempo
de su deposición se disgregan, conservándose básicamente los
restos óseos. Se pueden encontrar en los dormideros y nidos
pero también en los comederos (Bang y Dahlstrøm, 2003; Cochet, 2006; Mebs y Scherzinger, 2006).
El investigador H. Mikkola examinó el contenido de los estómagos de cárabos y lechuzas de Finlandia, separados por sexo
(aves muertas durante el otoño-invierno, cuando los dos sexos
exclusivamente cazan para ellos mismos). Parece que en este periodo ambos se alimentan de presas de tamaño similar, aunque
demostró una pequeña tendencia de las hembras a capturar presas
algo más grandes (Mikkola, 1995). Durante este periodo de cría,
es el macho (más pequeño) el que trae comida para los pollos
y para su pareja. Al cabo de un tiempo, cuando las necesidades
alimenticias de los pollos han aumentado, la hembra se suma al
macho en las tareas de caza. Estos datos parecen confirmar que el
peso medio de la presa aumenta con el mayor peso del predador
(Schoener, 1968), aunque desconocemos si estas pautas observadas en las lechuzas son también atribuibles a los búhos reales.
20
Registro fósil. Los restos del búho real han sido identificados en diversos yacimientos de la península Ibérica. Tanto
en enclaves paleontológicos del Pleistoceno inferior y medio,
como Cueva Victoria (Murcia), Huéscar 1 (Granada) o Cau
d’en Borràs (Castelló), como en contextos arqueológicos del
Pleistoceno superior del País Valenciano y Cataluña, como en
Cova Negra (nivel II, musteriense), L’Arbreda (niveles auriñacienses), Cova Beneito (niveles solutrenses B3/5) y Cova de
les Cendres (niveles magdalenienses IV y III) (Martínez Valle,
1996; Sánchez Marco, 1996, 2002, 2004). El estudio biométrico de los restos de estas rapaces en la península Ibérica parece
indicar que sus dimensiones corporales se mantuvieron constantes durante el Pleistoceno medio y superior (Martínez Valle,
1996).
Una serie de variables influyen de manera muy positiva en
la capacidad del búho real de crear grandes acumulaciones de
restos de lagomorfos en cavidades prehistóricas:
- Es la rapaz nocturna de mayor talla de la península Ibérica
y cuenta con la posibilidad de incluir en su amplia dieta presas
como conejos y liebres. En el caso concreto del conejo es su
presa más importante. Numerosos trabajos centrados en su alimentación documentan este hecho.
- Se trata de una rapaz rupícola y tiende a ubicar sus nidos
de manera preferente en paredes rocosas, cuevas y abrigos.
- Las presas de pequeño tamaño como roedores o gazapos
pueden ser engullidas enteras, mientras que las más grandes
(conejos adultos o liebres) deben ser fragmentadas, lo que supone aportar en sus egagrópilas una gran cantidad de restos óseos.
Otras partes no consumidas también pueden ser aportadas.
- El proceso digestivo del búho real es de menor intensidad
que el documentado en otros predadores, lo que beneficia la
conservación de los restos óseos y la posibilidad de crear importantes acumulaciones de restos óseos de sus presas.
En la península Ibérica contamos con diversos análisis sobre acumulaciones de lagomorfos, fundamentalmente conejos,
a partir de la alimentación del búho real.
Guillem y Martínez Valle (1991)
Es un trabajo importante, ya que se trata del primer análisis
tafonómico actualista realizado en Europa sobre un conjunto de
lagomorfos, lo que supone, desde mi punto de vista, un verdadero referente para la investigación tafonómica en el campo de
las pequeñas presas. El estudio fue realizado sobre un conjunto
de restos (1647) procedente de varias egagrópilas de búho real
recuperadas de un nido en el Barranco de Sarraella (Montesa,
Valencia). Entre el total, se determinaron 1574 (más del 95%)
como pertenecientes a O. cuniculus, equivalentes a 50 individuos adultos y a 18 inmaduros; los otros 73 correspondían a
Lepus granatensis, correspondientes a seis individuos: 1 adulto y 5 inmaduros. Entre los restos de conejo, la estructura de
edad está dominada por los adultos (73,5%), mientras que en
las liebres sucede lo contrario (83% de inmaduros y un 17%
de adultos). Los elementos anatómicos mejor representados corresponden a los de la mitad posterior de las presas (fémur, tibia
y coxal), hecho que no sólo afecta a los huesos apendiculares
sino también a las vértebras (con mayor presencia de lumbares
y sacras en relación a las cervicales y torácicas), lo que ha sido
interpretado por los autores como consecuencia de la ingestión
mayoritaria de la mitad posterior de las presas y en menor medida por la destrucción diferencial originada por la digestión.
[page-n-32]
Las corrosiones digestivas están presentes con similar incidencia sobre en el 60% de los huesos largos, y se concentran sobre
la parte distal del fémur y la proximal de la tibia. El conjunto
aparece en general muy fragmentado, con un 90% de huesos no
completos en el fémur y la tibia.
Martínez Valle (1996)
Este estudio se incluye en la tesis doctoral del autor (Martínez Valle, 1996) donde se analizan las pautas depredadoras del
búho real, con la intención de obtener referentes para el estudio
de material arqueológico. Se cuenta con tres conjuntos: Mugrón de Meca (Ayora, Valencia), El Atrafal (Requena, Valencia) y Barranco de Sarraella, descrito anteriormente (Guillem
y Martínez Valle, 1991). Los restos del primer conjunto se han
recogido de un nido, pero en el caso de los otros dos forman
parte de egagrópilas de búhos adultos y de pollos volantones,
recuperadas en abrigos rocosos cercanos (Monte Mugrón) o en
posaderos situados a unos 50 m alrededor del nido (El Atrafal).
El espectro taxonómico en Sarraella y Mugrón está dominado por los mamíferos mientras que en El Atrafal las aves son
más importantes. En todo caso, los lagomorfos son los predominantes en los tres conjuntos, con mayor presencia de conejos
que de liebres. En el Mugrón la liebre muestra mayores valores,
lo que ha sido relacionado con un entorno favorable. La estructura de edad está dominada por los adultos (el autor engloba
con los adultos –de huesos con epífisis soldadas– a los huesos
con epífisis no fusionadas pero de talla similar a los adultos y
que corresponderían a un grupo hipotético de subadultos). Los
conejos adultos representan el 60% en el Mugrón, el 69,2% en
El Atrafal y el 73,5% en Sarraella. Esta circunstancia estaría
en relación con la estructura poblacional de los conejos y las
proporciones de edad a lo largo del año. En todas las muestras
se da un predominio de los huesos de la mitad posterior (coxal,
fémur y tibia) en relación a los de la anterior (escápula, húmero,
radio y ulna). El mismo hecho se repite en las vértebras, con
menor proporción de cervicales y torácicas y mayor presencia
de lumbares y sacras. Se llega a la misma conclusión para explicar este fenómeno: la ingestión parcial del conejo por parte del
búho real. Las alteraciones sobre los huesos aparecen en forma
de muescas producidas por el pico, localizadas sobre el extremo
caudal de los cuerpos de las vértebras lumbares con una proporción en los tres conjuntos en torno al 35%; otra alteración producida por la misma acción se documenta sobre la porción media del cuerpo de la escápula, originando una fractura oblicua
sobre el cuerpo. Las tres localidades muestran diferentes tasas
de preservación de los huesos largos y, en general, los apendiculares posteriores se fracturan más que los anteriores, donde
se conservan más elementos completos. Para Martínez Valle, el
tamaño de los búhos condiciona la fractura de los huesos; los
búhos jóvenes (Sarraella) fracturan más que los adultos para
facilitar la ingestión. Las categorías de fragmentación con más
restos en el caso del fémur proximal y distal y tibia distal son
las partes articulares que van unidas a un pequeño fragmento de
diáfisis; con menores valores las zonas articulares con la mitad
de la diáfisis o unidas a la totalidad de la misma; en la tibia
proximal destacan las porciones de cresta y las diáfisis proximales. En esta parte proximal de la tibia se ha determinado una
horadación causada por el pico de la rapaz y que se sitúa en la
cara lateral (superficie cóncava). Finalmente, el estudio de los
tres conjuntos concluye con una descripción de las corrosiones
originadas sobre los huesos durante la digestión; el conjunto de
Sarraella presenta los mayores valores (24,19%), seguido de los
elementos de El Mugrón (17,96%) y El Atrafal (11,66%). Los
efectos de la digestión se muestran de manera desigual según
los elementos anatómicos y su importancia: la ulna proximal
(olécranon con corrosión que puede llegar a la horadación); calcáneo con adelgazamiento del extremo proximal y que puede
horadarse; fémur distal con corrosión de las superficies lateral y
medial de los labios de la tróclea; tibia proximal con corrosión
de la superficie medial y lateral de ambas fóveas y de la zona
de la cresta tibial; además del radio proximal, de la superficie
auricular del sacro y las apófisis de las vértebras lumbares.
Sanchis (1999, 2000, 2001)
El tercer análisis, centrado en los aportes de lagomorfos procedentes de la alimentación de búho real, fue realizado por el
autor en su tesis de licenciatura (Sanchis, 1999), con resultados que se difundieron parcialmente en dos trabajos (Sanchis,
2000, 2001). Se estudiaron un total de 6454 huesos de conejo
correspondientes a un total de 235 individuos, repartidos en cinco conjuntos (nidos y posaderos de búho real) emplazados en la
provincia de Alicante: Peña Zafra, Bussot I, Bussot II, Tabaiá y
Niu A-7 (cuadro 3.2).
Cuadro 3.2. Conjuntos de lagomorfos procedentes
de la alimentación del búho real (Sanchis, 1999).
Localidades
NR
NMI
P. Zafra
710
49
Bussot I
2482
78
Tabaiá
204
11
Niu A-7
797
22
Bussot II
2261
75
La mayoría de los huesos aparecieron desarticulados e intuimos que se habían acumulado por la disgregación de egagrópilas. En dos conjuntos se encontraron restos que se mostraban
en conexión anatómica y parecía que no habían sido ingeridos
(P. Zafra y Bussot II). En un principio, lamentablemente, no
pudimos obtener información respecto a la funcionalidad de las
zonas de recogida de los materiales (nido, posadero, comedero) excepto en el caso del Niu A-7, pero posteriormente hemos
podido confirmar que el material de P. Zafra se recogió de las
laderas de debajo de un nido, los materiales de Bussot I estaban
depositados en pequeñas cuevas con el aspecto de dormideros,
los de Bussot II procedían de un nido desocupado y los de Tabaiá de una ladera próxima al nido.
La estructura de edad es variable según los conjuntos. El
porcentaje de adultos es inferior al 21% en tres de ellos (P. Zafra: 10%; Bussot I: 20,51%; Bussot II: 17,33%), mientras que
en Niu A-7 es del 63,63% y del 54,54% en Tabaiá. Los valores
que presentan los inmaduros (subadultos y jóvenes) son casi
iguales en los cinco conjuntos. En general, los animales de talla
más pequeña son los más representados en Bussot II y P. Zafra,
los subadultos dominan en Bussot I, mientras que los adultos
destacan en Tabaiá y Niu A-7. En su día consideramos que las
variaciones de edad observadas podían estar relacionadas con
21
[page-n-33]
la disponibilidad de presas según la estación de captura: los
conjuntos ricos en gazapos se producirían durante la época reproductiva (primavera y verano), mientras que las muestras con
mayores valores para los adultos se vincularían a ocupaciones
en otoño o invierno. Nos basábamos en el hecho de que durante
la época de cría los machos, más pequeños, eran los que cazaban y por tanto aportaban las presas más pequeñas. Aunque este
razonamiento es válido, no tuvimos en cuenta que los conejos
poseen la capacidad, influenciados por diversos factores, de tener varios partos el resto del año, además de en los meses de
primavera y verano.
En tres conjuntos (P. Zafra, Niu A-7 y Bussot II) se observó
el dominio de los huesos de la mitad posterior de las presas (coxal, fémur, tibia, y con menores valores los metatarsos), mientras que en los otros dos (Bussot I y Tabaiá) eran predominantes
los de la mitad anterior (cráneo, escápula, radio y húmero). Respecto a la representación de las vértebras, en los conjuntos con
mayor abundancia de los elementos de la mitad posterior, las
lumbares y sacras también presentaban mayores valores que las
cervicales y torácicas. Esto mismo también ocurría en Bussot I,
donde los huesos de la mitad anterior predominaban, mientras
que en Niu A-7 las vértebras anteriores superaban ligeramente
a las posteriores. Esta variabilidad se relacionó con la ingestión
parcial de las presas, con mayor tendencia hacia la mitad posterior de éstas. En el húmero, y de manera general en todos los
conjuntos, se conservan más las partes distales que las proximales: entre las primeras destacan las partes articulares unidas
a un fragmento de diáfisis que no superan la mitad del resto,
mientras que en las proximales hay mayor variabilidad pero con
cierta tendencia a estar más presentes las partes articulares unidas a un fragmento de diáfisis de poca longitud; los fragmentos
de diáfisis son más bien escasos. En el radio se observa cierta
igualdad en la presencia de zonas proximales y distales: en el
caso de la proximal con bastantes partes articulares unidas a un
fragmento de diáfisis de bastante longitud, mientras que en la
distal las partes articulares aparecen unidas a un fragmento de
diáfisis de pequeño tamaño; en general aparecen pocas diáfisis.
En la ulna están mejor representadas las zonas proximales que
las distales: entre las primeras, sobre todo partes articulares unidas a un fragmento de diáfisis que supera la mitad del resto, la
parte mejor representada también en la zona distal; diáfisis poco
presentes. En el fémur se da cierta igualdad en la presencia de
zonas proximales y distales, aunque con cierta ventaja para las
distales; entre las primeras aparecen con valores elevados tanto
las epífisis como las partes articulares unidas a un fragmento
de diáfisis de longitud reducida; entre las distales hay dominio
de las zonas articulares. Las diáfisis están mejor representadas
con un porcentaje medio del 10% según NR. En la tibia destacan las zonas distales sobre las proximales; en las primeras con
dominio de las partes articulares, y en las segundas de las partes
articulares unidas tanto a fragmentos de diáfisis que no superan
la mitad del hueso como a fragmentos que sí la superan. Las
diáfisis presentan valores similares a las de los fémures.
En relación a la fragmentación de los restos, es más elevada
en la escápula, vértebras torácicas y sacras, coxal, fémur y tibia,
mientras que los huesos anteriores y las mandíbulas aparecen
mejor preservados; calcáneos y astrágalos aparecen casi siempre completos.
Entre las alteraciones de tipo mecánico vinculadas a la
acción del pico de la rapaz, se han determinado en forma de
muescas sobre los cuerpos de las vértebras cervicales (2-16%),
22
Figura 3.2. Huesos de conejo afectados por impactos de pico del
búho real (Niu-A7).
sacras (9-50%) y sobre todo en las lumbares (17-28%); sobre el
acetábulo posterior en forma de horadaciones (8-30%), ala ilíaca (35-75%) y tuberosidad del isquion (24-61%); en la articulación proximal en la cara caudal del fémur (1-5%) y en la tibia
sobre la cara lateral de la diáfisis de la parte proximal (1-14%) y
sobrefragmentos longitudinales de diáfisis (3-12%) (figura 3.2).
Algunos huesos presentan corrosiones producidas durante
el proceso digestivo, con porcentajes de alteración que varían
bastante en función de los elementos y de las partes anatómicas:
llegan al 50% del total de restos en la epífisis distal del fémur,
ilion e isquion, olécranon, calcáneo y astrágalo. Sobre otras zonas los valores son más bajos (25-35%): zona articular de la escápula, húmero proximal, húmero distal, radio distal, procesos
espinosos lumbares y sacrales, superficie interna lumbar, fémur
proximal y tibia proximal y distal (figura 3.3).
Yravedra (2004, 2006b)
Se estudia una muestra de alimentación de búho real recogida
en un nido situado sobre un acantilado en Fontanar (Guadalajara), formada por un total de 603 restos de lepóridos, la mayoría
a partir de elementos no ingeridos (462) y los 141 restantes incluidos en pellas. La mayoría son de conejo (360), mientras que
los de liebre (102) representan el 22% del total, y destacan los
pertenecientes a individuos adultos.
La representación anatómica varía en función de si los restos fueron ingeridos o no; en las egagrópilas abundan las vértebras, metapodios y falanges, con igualdad entre los huesos
de la mitad anterior y posterior. Entre los huesos no ingeridos
[page-n-34]
Figura 3.3. Huesos de conejo afectados por la digestión del búho
real (Niu-A7).
son mayoritarias las falanges y las vértebras, con numerosas
conexiones anatómicas (sobre todo de huesos de la mitad posterior); los de la zona anterior están menos representados que los
de la posterior. En este conjunto parece que la talla de las presas
supone un condicionante del consumo, ya que los animales jóvenes se ingieren enteros y no se actúa sobre los más grandes.
Las fracturas no son muy importantes, destacando sobre el
cráneo, maxilar, mandíbula y las cinturas; los huesos apendiculares posteriores están más fracturados que los anteriores. El
autor determina marcas de pico al arrancar la carne sobre las
mandíbulas, vértebras, húmero, coxal y tibia.
Los efectos de la digestión son poco intensos, originando
exclusivamente pulidos y cambios de coloración de las corticales (blanquecino). Por todo ello se concluye que la acción de los
búhos sobre los huesos de lepóridos es poco importante. La ingestión de huesos ha afectado más a los cuartos delanteros que a
los traseros (mejor preservados y en muchos casos articulados,
de los que se ha consumido preferentemente la carne).
Lloveras, Moreno y Nadal (2009a)
Se realiza el estudio de dos conjuntos procedentes de dos nidos
de búho real localizados en el parque natural del Macís del Garraf (Barcelona). Las muestras se recogieron del nido al final de
la estación reproductiva y consistían en egagrópilas, huesos no
ingeridos, plumas, cáscaras de huevo y piedras. La mayoría de
los huesos presentan señales digestivas lo que está indicando
que una mayoría procede de la disgregación de pellas y no de
restos no ingeridos. Los restos de ambos conjuntos pertenecen
en su totalidad a conejos. La muestra del nido 1 está compuesta
por 1808 restos y 19 individuos, y la del nido 2 por 1932 restos y 26 individuos. La estructura de edad en ambos conjuntos
aparece dividida en partes iguales entre individuos adultos e
inmaduros.
En ambos nidos están presentes la mayoría de los diversos
elementos anatómicos, aunque destacan las vértebras, costillas,
falanges, metatarsos y los huesos largos posteriores. Los elementos craneales son más importantes en la muestra 2 que en
la 1. Se conservan mejor los elementos postcraneales respecto a
los craneales; del mismo modo los huesos largos posteriores se
conservan mejor que los anteriores.
La fragmentación es muy similar en ambos conjuntos: el
51% de los restos del nido 1 y el 60% de los del nido 2 tienen valores de longitud conservada en torno a los 10 mm. Los
cráneos nunca aparecen completos y las mandíbulas están representadas por fragmentos de cuerpo. Los molares aislados
se conservan enteros en porcentajes altos (70-60%). Las vértebras se mantienen completas entre el 38 y 31%; las cinturas se
fragmentan mucho, destacando en el coxal los fragmentos que
contienen el acetábulo y los de ilion, mientras que en la escápula son la zona articular y la fosa. Los huesos largos anteriores
se mantienen completos con porcentajes del 40% en el nido 1,
mientras que los posteriores aparecen más fragmentados. Los
metapodios en general se preservan en porcentajes elevados.
Calcáneo y astrágalo están siempre completos y las falanges se
conservan enteras en el 95% de los casos.
El 66,9% de los restos de la muestra 1 y el 69% de los de
la muestra 2 presenta alteraciones digestivas, destacando las
de grado ligero y moderado, afectando de forma más intensa
al calcáneo, astrágalo, fémur, húmero, coxal y vértebras. Las
alteraciones mecánicas producidas por el pico aparecen sobre
el 1,93% de los restos de la muestra 1 y sobre el 1,34% de los
restos de la muestra 2, básicamente sobre las vértebras, fémur,
coxal, tibia y mandíbula, y su localización no responde a ningún patrón concreto.
Como conclusión al trabajo se plantea que la representación
anatómica es un parámetro muy variable que depende de un
gran número de factores, como la disponibilidad de presas, su
edad, el número y edad de los pollos. Según los resultados obtenidos tras el estudio de estos dos nidos, los huesos del miembro
posterior destacan respecto a los del anterior, y los postcraneales sobre los craneales, pero esto mismo también puede ser indicativo de algunas rapaces diurnas (Lloveras, Moreno y Nadal,
2008b), por lo que se propone que los factores más importantes
de diagnóstico para distinguir los distintos tipos de predadores
de conejo sean la fragmentación y la digestión; en las rapaces
diurnas y en los carnívoros, por el tipo de alimentación, los huesos se fragmentan más, mientras que en los búhos se conservan más completos. Por otro lado, las categorías de alteración
digestiva predominantes en el caso de los búhos son la ligera
y moderada, mientras que en el águila imperial predomina la
moderada, y en el lince las de mayor intensidad.
El siguiente gran conjunto de estudios sobre aportes de lagomorfos procedentes de la alimentación del búho real se ha
llevado a cabo en Francia. Por orden cronológico, son los de
Desclaux (1992), Maltier (1997), Guennouni (2001) y Cochard
(2004a). Los datos que se exponen de Desclaux y Maltier proceden de trabajos de DEA no publicados a los que no hemos podido acceder, pero que están recopilados por Cochard (2004a).
Este último trabajo y el de Guennouni corresponden a sus tesis
doctorales que sí se han podido consultar.
Desclaux (1992), citado por Cochard (2004a)
Este autor analizó un conjunto de lagomorfos recogido en un
nido de búho real (Allauch) situado en Bouches-du-Rhône. Entre los elementos conservados destacan las mandíbulas (90%)
23
[page-n-35]
en detrimento de los maxilares (40%). Todos los huesos largos
están muy bien representados (65%) excepto el radio (35%).
Los elementos craneales, vértebras, coxal, escápula y tarso son
poco abundantes.
Maltier (1997), citado por Cochard (2004a)
La muestra (Alzon, Lot) procede de varias egagrópilas (NR: 75;
NMI: 8) y de elementos aislados cercanos a un nido de búho
real (NMI: 24). El conjunto está dominado por los individuos
adultos (40%). Los elementos posteriores son los dominantes
(coxal, fémur y tibia), mientras que los anteriores están poco
presentes. Los huesos en general están poco fragmentados (sobre todo el radio y el fémur): el 64% de los huesos se conservan
completos. La alteración digestiva de los restos es moderada
(crestas redondeadas y horadaciones básicamente en las partes
articulares distales).
Las marcas de pico sólo se han determinado sobre el 3%
de los restos, básicamente de individuos adultos. Estas marcas
son siempre dos veces más largas que anchas (de media 4,1 x
2,3 mm) y en el 88% de los casos únicamente se da una sola
marca por resto. Las muescas múltiples siempre se sitúan en la
misma cara.
Las alteraciones digestivas se han determinado sobre la mayoría de elementos: perforaciones y pérdidas de materia ósea
en las zonas articulares y metáfisis, pulidos, lustres y ligera
coloración de las corticales, así como adelgazamiento de las
superficies fracturadas. En general estas modificaciones son de
intensidad débil, no son homogéneas, variando en función del
grado de osificación, con un mayor grado de digestión en los
restos de individuos jóvenes.
Además de los estudios realizados en la península Ibérica y
Francia, contamos con otro en Norteamérica.
Guennouni (2001)
Hockett (1995)
Se estudiaron los restos de conejo encontrados en cuatro nidos
de búho real de los Alpes meridionales. La proporción de jóvenes es del 31%. Los elementos anatómicos muestran un déficit
en los craneales, de huesos del miembro anterior, incluida la
escápula, y una mayor representación de los huesos del posterior (coxal, fémur y tibia). Se ha obtenido una buena correlación
entre la abundancia de los restos y su densidad. Los conjuntos
están poco fragmentados a excepción de la tibia (84,4%). Hay
pocos elementos con alteraciones de digestión, únicamente el
fémur y el calcáneo.
En este caso se trata de restos procedentes de las egagrópilas
recogidas cerca de un nido (Dondero Shelter) de búho real americano (Bubo virginianus). El número total de huesos analizados es de 906, con presencia equilibrada de Sylvilagus y Lepus.
Los elementos osificados son mayoritarios en la muestra, con el
55% de los húmeros, el 65% de las tibias y el 82% de los fémures. Respecto a la representación esquelética, destacan los valores que adquieren los elementos del miembro anterior (mandíbula, húmero y radio) que superan a los del posterior, aunque el
coxal rompe esta dinámica. Los restos axiales son numerosos.
Únicamente el 0,8% de los restos presenta impactos de pico,
que se muestran únicamente sobre el coxal (zona posterior del
acetábulo) y en número de uno por hueso.
Cochard (2004a y b)
Este autor estudia 2603 restos de conejo (71 individuos) procedentes de egagrópilas de búho real recogidas en un nido (Carryle-Rouet, Bouches-du-Rhône). En la muestra son dominantes
los ejemplares jóvenes, el 70% según NR y el 56% según NMI,
distorsión que se fundamenta por el modo de consumo/ingestión diferencial en función de la talla de la presa.
La representación anatómica de los conejos no es homogénea en el caso de los adultos, con un predominio de los elementos de la mitad posterior del animal; en los jóvenes, a pesar
de que también están más representados los restos posteriores,
existe mayor equilibrio ya que la zona craneal y los huesos anteriores aparecen con porcentajes importantes.
En general los restos aparecen poco fragmentados, tanto
los de jóvenes (85% de huesos completos) como los de adultos
(79%), debido a que las carcasas son engullidas enteras o en
grandes fragmentos. Además, es elevado el porcentaje de pérdidas óseas por causas químicas (58%), mientras que es reducido
el de impactos de pico y de pérdidas de origen mecánico. Por
ello, se determina que el modo principal de modificación de los
restos se produce durante la digestión, que afecta sobre todo a
las partes articulares de los huesos largos, de la escápula y del
coxal, dando lugar a huesos incompletos. Los conejos adultos
o de talla importante han sido desmembrados para facilitar la
ingestión. La presencia de fracturas, de pérdidas óseas, de impactos de pico y de muescas sobre los bordes de fractura demuestra que las carcasas han sido separadas fundamentalmente
a la altura de la cintura posterior (ilion, isquion y sacro), de la
parte proximal del fémur, la distal de la tibia, por la escápula y
por la rama ascendente mandibular.
24
Conclusiones sobre los conjuntos de Búho Real
En la actualidad contamos con diez trabajos sobre acumulaciones de lepóridos creadas por el búho real (cuadros 3.3 y 3.4). La
mayor parte han tenido como ámbito de estudio la zona oriental (4) y central (1) de la península Ibérica y también Francia
(4), mientras que de Norteamérica por el momento únicamente
existe un referente (1). Los conjuntos con mayor número de
restos son los valencianos de Sarraella (1657), Bussot I (2482)
y Bussot II (2261), a los que hay que añadir Carry-le-Rouet
(2603) en Francia. Se cuenta con un total de 19 conjuntos, que
corresponden mayoritariamente a nidos (15) o a zonas próximas (1), y en menor proporción a dormideros (1), posaderos de
adultos (1) y a abrigos rocosos sin funcionalidad precisa (1).
El conejo es el lepórido que domina en la mayoría de conjuntos, mientras que la liebre exclusivamente está presente en
dos de ellos y con menores porcentajes (Sarraella y Fontanar).
Sólo en Dondero Shelter (EEUU) la liebre adquiere valores similares al conejo.
La mayoría de los restos procede de egagrópilas o de la
descomposición de las mismas. Sólo en tres localidades se han
determinado restos no ingeridos (sin alteraciones digestivas) y
que se encontraban en conexión anatómica (Peña Zafra, Bussot II y Fontanar). En estos conjuntos dominan los elementos
apendiculares posteriores respecto a los anteriores y craneales.
En Peña Zafra hemos determinado un mínimo de cinco individuos a partir de zonas en conexión anatómica, dominando el
miembro apendicular posterior: las más abundantes presentan
[page-n-36]
Cuadro 3.3. Principales características de los conjuntos de lagomorfos creados por búho real (p. Ibérica). A (adultos); S (subadultos);
J (jóvenes); I (indeterminados).
Referentes de
Búho Real
Muestra
(procedencia)
NR/NMI
Estructura de edad
(NMI)
Elementos
anatómicos
Fragmentación
Alteraciones
mecánicas
Alteraciones
digestivas
Guillem y
Martínez Valle
(1991)
Sarraella (nido)
Oryctolagus: 1574/68
Lepus: 73/6
Total lepóridos:
1647/74
Oryctolagus:
A (73,5%)
I (26,5%)
Elevada presencia:
coxal, fémur, tibia,
calcáneo, metatarsos,
lumbares y sacras
Baja presencia:
mandíbula, escápula,
húmero, radio, ulna,
cervicales y torácicas.
Elevada: 90%.
Huesos no
completos en
fémur y tibia.
No se especifican.
Huesos largos (60%).
Destacan en epífisis
distal fémur y
proximal tibia.
Sarraella (nido)
Oryctolagus: 1741/68
Mugrón:
A (60%)
I (40)
Cráneo y mandíbula con
mayores valores que el
miembro anterior.
Escápula, húmero, radio,
ulna, vértebras cervicales
y torácicas con baja
representación.
Pelvis, fémur, tibia,
calcáneo, metatarsos y
vértebras lumbares y
sacras con elevada
representación
Los huesos largos
posteriores
aparecen más
fragmentados que
los anteriores
Muescas de pico
en extremos
caudales de los
cuerpos de las
vértebras lumbares
(35%); sobre el
cuerpo de la
escápula;
horadación en la
parte proximal de
la tibia en la cara
lateral.
Sarraella (24,19%)
Mugrón (17,96%)
Atrafal (11,66%)
Por importancia:
olécranon, calcáneo
proximal, fémur
distal, tibia proximal,
radio proximal,
superficie auricular
del sacro y apófisis
vértebras lumbares.
Marcas de pico en
cuerpos vértebras
cervicales (216%), sacras (950%) y lumbares
(17-28%). Sobre
acetábulo
posterior (8-30%),
ala iliaca (3575%) y
tuberosidad
isquion (24-61%).
Fémur proximal
caudal (1-5%),
diáfisis proximal
tibia lateral (114%) y
fragmentos
longitudinales
diáfisis (3-12%).
Fémur distal, ilion,
isquion, olécranon,
calcáneo y astrágalo
(50%).
Escápula articular,
húmero proximal,
radio distal, procesos
espinosos lumbares y
sacrales, superficie
interna lumbar,
fémur proximal, tibia
proximal y distal (2535%).
Moderada, más
importante en
cráneo, maxilar,
mandíbulas y
escápula.
Miembro posterior
más fragmentado
que anterior.
Marcas de pico
sobre mandíbulas,
vértebras,
húmeros, pelvis y
tibia.
Poco intensas, con
pulidos y cambios de
color de las
corticales.
Fragmentación
muy similar en
ambos conjuntos:
el 51% de restos
de nido 1 y 60%
de nido 2 con
longitud
conservada ca. 10
mm.
Marcas de pico en
pocos restos M1
(1,93%), y M2
(1,34%). Sobre
vértebras, fémur,
coxal, tibia y
mandíbula. Su
localización no
tiene patrón.
Muestra 1 (66,9%).
Muestra 2 (69%).
Destacan ligeras y
moderadas, afectando
más intensamente al
calcáneo, astrágalo,
fémur, húmero, coxal
y vértebras.
Martínez Valle
(1996)
Mugrón (abrigo rocoso)
Oryctolagus: 459/25
Atrafal (posadero cercano
nido)
Oryctolagus: 264/13
Total: 2464/106
Sanchis
(1999, 2000,
2001)
Procedentes de pellas:
Peña Zafra (nido)
Oryctolagus: 710/49
Bussot I (dormideros)
Oryctolagus: 2482/78
Bussot II (nido)
Oryctolagus: 2261/75
Niu A-7 (nido)
Oryctolagus: 797/22
Tabaiá (ladera cercana
nido)
Oryctolagus: 204/11
Total: 6454/235
Pocos restos en conexión
anatómica:
Peña Zafra: 141/5
Bussot II: 25/1
Lepus:
A (16,66%)
I (83,33%)
Atrafal:
A (69,2%)
I (29,8%)
Procedentes de
pellas:
Peña Zafra:
A (10%)
S (42%)
J (48%)
Bussot I:
A (20,51%)
S (41,02%)
J (39,47%)
Bussot II:
A (17,33%)
S (40%)
J (42,66%)
Niu A-7:
A (63,63%)
S (22,72%)
J (13,63%)
Mayoría de pellas:
P. Zafra, Niu A-7 y
Bussot II mayor
representación miembro
y axial posterior: coxal,
fémur, tibia y
metatarsos, lumbares y
sacras.
Elevada en
escápula, vértebras
torácicas y sacras,
pelvis, fémur y
tibia.
Mejor
preservación de
huesos anteriores
Bussot I y Tabaiá: mayor y mandíbulas.
Calcáneo y
valores cráneo y
astrágalo casi
miembro anterior:
cráneo, escápula, húmero siempre
completos.
y radio.
Conexiones anatómicas
en P. Zafra y Bussot II,
destacan miembro
posterior.
Tabaiá:
A (54,54%)
S (27,27%)
J (13,63%)
Yravedra
(2004, 2006b)
Fontanar (nido)
Procedentes de pellas:
Oryctolagus-Lepus: 141/6
Restos descarnados y no
ingeridos:
Oryctolagus: 360/24
Lepus: 102/12
Total lepóridos:
603/42
Lloveras,
Moreno y Nadal
(2009a)
Macís del Garraf
(2 nidos).
Procedentes de pellas y
huesos no ingeridos.
Nido 1:
Oryctolagus: 1808/19
Nido 2:
Oryctolagus: 1932/26
Procedentes de
pellas:
A (66,66%)
J (16,66%)
I (16,66%)
Restos no
ingeridos:
Oryctolagus
A (58,33%)
J (25%)
I (16,66%)
Lepus:
A (58,33%)
J (33,33%)
I (8,33%)
A (50%)
S+J (50%)
Procedentes de pellas:
abundantes vértebras,
metápodos y falanges;
igualdad entre elementos
anteriores y posteriores.
Huesos no ingeridos:
destacan falanges y
vértebras; los posteriores
mejor representados que
anteriores; abundan
conexiones anatómicas.
En ambos nidos
presentes diversos
elementos anatómicos,
aunque destacan
vértebras, costillas,
falanges, metatarsos,
fémur y tibia. Los
elementos craneales más
importantes en nido 2
que en nido 1.
25
[page-n-37]
Cuadro 3.4. Características de los conjuntos de lagomorfos creados por búho real (Francia y EE.UU.). A (adultos); S (subadultos);
J (jóvenes); I (indeterminados).
Referentes de
Búho Real
Muestra
(procedencia)
NR/NMI
Estructura de
edad (NMI)
Elementos
anatómicos
Fragmentación
Alteraciones
mecánicas
Alteraciones
digestivas
Desclaux
(1992)
Allauch (nido).
No se
especifica.
Mejor representación
mandíbulas respecto
maxilares.
Huesos largos con valores
elevados excepto radio.
Pocos elementos craneales,
vértebras, coxales,
escápulas y tarsos.
No se especifica.
No se especifican.
No se especifican.
Maltier
(1997)
Alzon (nido)
Lepóridos: 75/8
(pellas).
A (40%)
Dominan miembro
Poca
posterior: coxal, fémur y
fragmentación de
tibia. Escasos los anteriores. fémur y radio
(64% completos).
No se especifican.
Moderadas: crestas
redondeadas y
horadaciones en partes
distales.
J (31%)
Mayor representación
miembro posterior: coxal,
fémur y tibia.
Cráneo, huesos del
miembro anterior y
escápula con menores
valores.
Fragmentación
moderada a
excepción de
tibias (15,6%
completas).
No se especifican.
Pocos elementos
alterados: fémures y
calcáneos.
A/S (43,66%)
J (56,34%)
Adultos: dominio miembro
posterior.
Jóvenes: miembro posterior
más abundante que anterior,
aunque con mayor
equilibrio.
Fragmentación
moderada tanto en
jóvenes (85%
completos) como
en adultos (79%
completos).
Fracturas, pérdidas óseas,
impactos de pico y muescas
(carcasas separadas por
coxal, fémur proximal, tibia
distal, escápula y rama
mandibular).
Marcas de pico sobre 3%,
destacan adultos. (4,1 x 2,3
mm). Una marca por hueso
(88%). Marcas múltiples en
la misma cara del hueso.
60% de los restos.
De intensidad
moderada. Más fuerte
en jóvenes que en
adultos.
Perforaciones,
pérdidas de materia
ósea en epífisis y
metáfisis, pulidos,
lustres, ligera
coloración corticales,
adelgazamiento sup.
fracturadas.
A (huesos
osificados).
Húmero (55%)
Fémur (82%)
Tibia
(65%)
Mayor presencia miembro
anterior (mandíbula,
húmero, radio) que del
posterior, aunque el coxal
rompe esta dinámica.
Restos axiales numerosos.
No se especifica.
El 0,8% presenta impactos
de pico (acetábulo
posterior) y siempre uno
por hueso.
No se especifican.
No se especifica.
+24 (elementos
aislados).
Guennouni
(2001)
Alpes
meridionales
(4 nidos).
No se especifica.
Cochard
(2004a y b)
Carry-le-Rouet
(nido).
Oryctolagus:
2603/71
Hockett
(1995)
Dondero shelter
(nido).
Sylvilagus y
Lepus: 906
elementos del zigopodio, basipodio, metapodio y autopodio,
mientras que en un caso aparece un hueso del estilopodio (fémur).
En la mayoría de conjuntos de conejo estudiados se observa el predominio de los individuos adultos (Sarraella, Mugrón,
Atrafal, Niu A-7, Tabaiá, Fontanar, Dondero Shelter), mientras que en otros tres los jóvenes están mejor representados
(Carry-le-Rouet, Peña Zafra, Bussot II). En los dos nidos del
Macís del Garraf, la proporción de adultos e inmaduros se sitúa por igual al 50%. Las liebres de Sarraella corresponden
mayoritariamente a ejemplares inmaduros, mientras que las
de Fontanar están representadas por más individuos adultos.
A partir de estos datos podemos concluir que se observa una
gran variabilidad en la representación de edades según conjuntos, con cierta tendencia general a una mayor presencia de los
individuos adultos.
En lo referente a la representación de elementos anatómicos, en gran parte de los conjuntos son más abundantes los del
miembro posterior (coxal, fémur, tibia, tarsos y metatarsos),
26
lo que se puede observar en Sarraella, Mugrón, Atrafal, Peña
Zafra, Niu A-7, Bussot II, Alzon, Alpes meridionales, Carryle-Rouet y Macís del Garraf. En tres muestras (Bussot I, Tabaiá y Dondero Shelter) los elementos de la mitad anterior (escápula, húmero, radio, ulna, carpos y metacarpos) están mejor
representados. En Fontanar, los restos procedentes de pellas
presentan cierta igualdad en la representación de partes óseas
de la mitad anterior y posterior, mientras que los que no han
sido ingeridos están dominados por los de la parte posterior; en
los conejos inmaduros de Carry-le-Rouet existe un equilibrio
entre las partes delanteras y traseras aunque estas últimas están
por delante en cuanto a efectivos. En el conjunto de Allauch
todos los huesos apendiculares están muy bien representados
a excepción del radio. Los restos craneales presentan valores
escasos en la mayoría de las muestras (Sarraella, Alzon, Bussot
II, Peña Zafra, Niu A-7 y Alpes meridionales); en otros conjuntos su presencia es más destacada (Mugrón, Atrafal, Bussot
I, Tabaiá, Allauch y Dondero Shelter). Los elementos axiales
suelen estar presentes con valores importantes en gran parte de
[page-n-38]
los conjuntos. Según se ha expuesto (Cochard, 2004a), las variaciones en la representación anatómica en distintos conjuntos
pueden responder a diferencias de tipo geográfico, en función
de la estación de captura y según la abundancia de las presas.
De este modo, en momentos de falta de alimento los búhos
tenderán a engullir las presas completas, y en fases de mayor
abundancia de presas se desperdiciarán las partes menos ricas
en carne.
Los niveles de fragmentación de los restos varían también
en función de las muestras. Los restos aparecen muy fragmentados en los conjuntos de la península Ibérica, mientras que es
más moderada en las localidades francesas. En general, se ha
determinado una mayor fragmentación de los restos apendiculares posteriores (fémur y tibia) en Sarraella, Mugrón, Atrafal,
Peña Zafra, Bussot I, Bussot II, Tabaiá, Niu A-7, Fontanar, Alpes meridionales (únicamente la tibia) y en los dos nidos del
Macís del Garraf.
Las muescas y otras alteraciones de tipo mecánico presentes
sobre los restos de conejo han sido interpretadas en la mayoría de casos como consecuencia de impactos de pico sobre los
huesos durante el desmembrado de las presas de mayor tamaño,
buscando fragmentos susceptibles de ser ingeridos, aunque en
ocasiones también han sido relacionadas con el descarnado de
los huesos por parte de estas rapaces (Yravedra, 2004, 2006b).
La mayoría de estas marcas aparecen sobre huesos de adultos,
ya que los individuos inmaduros en muchos casos pueden ser
engullidos enteros o ser seccionados en un menor número de
fragmentos, lo que repercute en un menor número de impactos
de pico. Algunas de estas marcas se repiten en varias muestras
(cuerpo de la escápula, vértebras, ilion, acetábulo, isquion y tibia
proximal, que determinan sobre qué zonas se realiza el proceso
de desmembrado de las carcasas. En todo caso, se ha observado
que los impactos de pico aparecen mayoritariamente en número
de uno por hueso y en una sola cara (unilaterales), lo que se trata
de un elemento específico de las rapaces y que las diferencia de
las alteraciones mecánicas originadas por mamíferos carnívoros
como el zorro (Sanchis, 1999, 2000; Cochard, 2004a).
La digestión del alimento ingerido, en el caso del búho
real, no produce grandes alteraciones sobre los huesos de las
presas, siendo mayoritarias las de grado ligero y moderado, y
muy raras las fuertes y extremas. La digestión afecta más a los
individuos inmaduros que a los adultos (Carry-le-Rouet), manifestándose sobre los restos en forma de porosidad en las partes
articulares y procesos, que pueden llegar a perforaciones, y de
un estrechamiento de las superficies fracturadas. También se
han documentado cambios en la coloración de las superficies
y pulidos, aunque esta característica es difícil que pueda observarse entre el material fósil. En diversos conjuntos se han
observado diferencias en función de los elementos anatómicos.
Como conclusión, podemos decir, tal como han apuntado
anteriormente otros autores (Cochard, 2004a; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a), que la estructura de edad y los perfiles esqueléticos de las presas muestran una elevada variabilidad, a la
luz de los resultados proporcionados por los referentes actuales
de búho real, mientras que la fragmentación, las alteraciones
mecánicas (impactos de pico en mayor medida únicos y unilaterales) y, sobre todo, las relacionadas con la digestión (principalmente de grado ligero y moderado), pueden ser criterios más
válidos y acertados a la hora de caracterizar los conjuntos de
lagomorfos creados por el búho real y diferenciarlos de aquellos originados por otros predadores.
La lechuza
Hockett (1991, 1993, 1995)
Se estudian dos conjuntos de lepóridos procedentes de la alimentación de la lechuza Tyto alba Scopoli, 1769 recuperados en
una cavidad en el estado de Nevada. El primer conjunto (Two
Ledges) está formado por 2201 restos y el segundo (Two ledge
chamber) por 2870. El 90% de los restos de ambas muestras corresponden al conejo y el 10% restante a la liebre. Los individuos
jóvenes son los mayoritarios en los dos conjuntos, con elementos
anatómicos donde destacan los del miembro anterior y las mandíbulas, con menores valores para los del miembro posterior, y
con buena representación de vértebras. La fragmentación es, en
general, elevada, con diáfisis conservadas de menos de 5 cm. Las
marcas de pico son de morfología similar, y se localizan sobre los
mismos elementos anatómicos, a las descritas anteriormente en
el caso del búho real (por ejemplo, Cochard, 2004a), con valores
que varían según conjuntos entre el 0,8 y al 1,4%.
Las águilas (real, perdicera, imperial y sudafricanas)
Mucha menor atención han recibido las acumulaciones de lagomorfos creadas por rapaces diurnas. El principal motivo reside
en la forma de alimentación de estas aves, ya que con posterioridad a la captura se produce el consumo preferente de las zonas
con mayor contenido cárnico de las presas (la carne es arrancada con el pico y engullida), lo que influye negativamente en
la ingesta de huesos y en su presencia en las pellas (Andrews,
1990; Cruz-Uribe y Klein, 1998). A este tipo de comportamiento alimentario se le une el hecho, comentado antes, de que el
pH digestivo de estas rapaces es mucho más ácido que el de las
nocturnas (entre otros, Duke et al., 1975 citado por Andrews
(1990).
Los predadores potenciales de lagomorfos de la familia
Accipitridae en la península Ibérica son numerosos (Delibes e Hiraldo, 1981; Jaksic y Soriguer, 1981), destacando el
águila imperial (Aquila adalberti Brehm, 1861), la real (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758) y la perdicera (Aquila fasciata
Vieillot, 1822). El águila real y la perdicera son rupícolas y ubican preferentemente sus nidos en paredes rocosas, lo que les
confiere una gran capacidad para acumular huesos en abrigos
situados bajo los cortados (Martínez Valle, 1996). En el caso del
águila imperial, dado su carácter más forestal, resulta mucho
más difícil que pueda crear grandes acumulaciones de restos
en estos enclaves. Los trabajos se han centrado en las águilas
ibéricas, norteamericanas y de África del Sur.
Martínez Valle (1996)
Se llevó a cabo el estudio de dos territorios en el interior de la
provincia de Valencia, uno de águila perdicera (Aquila fasciata,
antes Hieraetus fasciatus) y otro de águila real (Aquila chrysaetos). Se recogieron dos muestras debajo de los nidos: una formada por gran cantidad de restos descarnados y otra por unas
pocas pellas. Los huesos contenidos en estas últimas estaban
muy afectados por la corrosión digestiva y el número de fragmentos indeterminables era destacado. Entre los huesos descarnados se determinó la presencia de liebres, conejos, además de
perdices (Alectoris rufa) y palomas (Columba sp.).
Entre los huesos de lepóridos se observa cierta igualdad en
su representación, con abundancia de elementos completos y
de aquellos con una única fractura sobre la mitad de la diáfisis.
27
[page-n-39]
Aparecen restos en conexión anatómica (elementos apendiculares posteriores), hecho que también se ha observado en otros
conjuntos de águila real (Hockett, 1993, 1995) y de ratonero
(Buteo buteo) (Andrews, 1990), argumentándose la posibilidad
de que se trate de un rasgo distintivo de las rapaces diurnas,
aunque no cabe olvidar que este tipo de asociaciones también
se muestran en varios conjuntos de búho real (Sanchis, 1999;
Yravedra, 2004, 2006b).
Lloveras, Moreno y Nadal (2008b)
Se estudian 1657 restos de conejo incluidos en 79 egagrópilas de individuos cautivos de águila imperial ibérica (Aquila
adalberti), procedentes del centro de cría de Quintos de Mora
(Toledo). Todos los conejos con los que se alimentó a estas rapaces estaban completos, aunque de las pellas únicamente se
pudieron identificar 824 restos, pertenecientes a 16 individuos.
La abundancia relativa de elementos anatómicos es de media del 24,4%. Las terceras falanges (99%), molares superiores
(78,1%) y tibias (50%) son los mejor representados, y a continuación maxilares (43,8%), calcáneos (40,6%) y mandíbulas
(34,4%). En cambio, son raras las vértebras (5,5%), costillas
(2,1%), coxales (6,3%) y los huesos largos (húmero: 15,6%,
radio: 3,1% y fémur: 3,1%), a excepción de la tibia y la ulna
(30%). Resulta característica la gran pérdida de elementos postcraneales en relación con los del cráneo, así como una menor
presencia de la parte superior de los miembros apendiculares, y
un dominio de los huesos del autopodio. Los huesos del miembro posterior se conservan mejor que los del anterior.
Estas rapaces producen un daño importante sobre los huesos durante el consumo de las presas; comienzan a procesar las
carcasas actuando sobre los intestinos y los órganos blandos. La
carne es desmenuzada y consumida junto a algunos huesos que
son regurgitados después en las pellas. Los huesos que no se
ingieren son abandonados en el sitio de captura, en zonas de alimentación o en los nidos. Los restos procedentes de partes de la
carcasa sobre la que no se ha actuado presentan un nivel de supervivencia diferente y tienden a estar menos fragmentados que
los procedentes de pellas. En áreas donde es imposible separar
la carne del hueso, ambos elementos son ingeridos en conjunto. Esto puede explicar porqué algunas partes del esqueleto son
mucho más abundantes que otras. Las cabezas de los conejos
son ingeridas por las águilas imperiales. Hay una ausencia de
cráneos completos así como de huesos incisivos pero sí de fragmentos de neurocráneo, maxilares y dientes superiores. Estos
elementos junto a fragmentos de mandíbulas y de dientes inferiores constituyen el 31,1% del total de restos identificados.
Esta situación difiere de la observada en las águilas reales que
usualmente decapitan a los lepóridos, antes de actuar sobre las
carcasas, en los sitios de alimentación (Hockett, 1993, 1995,
1996). En los conjuntos producidos por el águila imperial los
huesos craneales de los lepóridos están presentes en las pellas;
esto también se ha observado en las heces de varios mamíferos.
Los fragmentos axiales son muy escasos: el 50% de los restos
de vértebras presentan grados extremos de digestión mientras
que las costillas están menos afectadas. Esto puede indicar que
el águila imperial usualmente no ingiere esta parte del esqueleto, o si lo hace estos elementos se ven muy afectados por la
corrosión y algunos no sobreviven.
La fragmentación afecta al 72% de los elementos. Los
maxilares y fragmentos de neurocráneo aparecen más afecta-
28
dos que las mandíbulas (fragmentos de cuerpo). Los dientes
aislados están también bastante fragmentados, aunque los que
se mantienen insertados en los alveolos se conservan siempre
completos. Los fragmentos vertebrales se muestran en forma
de procesos espinosos y de fragmentos de cuerpo. Las costillas nunca aparecen enteras. Las cinturas son escasas y nunca
se muestran intactas. Los huesos largos consisten en restos de
diáfisis a excepción de la tibia (articulaciones distales). En el
caso de las primeras y segundas falanges, más del 50% se mantienen completas, y las terceras, más fragmentadas (72%), están
ampliamente representadas por partes distales. A estos datos se
unen otros, también relacionados con una importante fragmentación de los elementos del conjunto: un porcentaje elevado de
dientes aislados (90,9%), abundancia de restos de pequeña talla
(73% de <10 mm): la longitud media de los elementos identificados es de 8,36 mm, con valores que varían entre los 1,8 y 36,1
mm; además, sólo algunas falanges, carpos, tarsos y vértebras
se mantenían articulados (7,6%). Las categorías de fractura nos
indican que el porcentaje de supervivencia de una zona esquelética depende de su robustez. El valor medio de abundancia
relativa es más bajo que el observado en otros predadores, lo
que indica un alto grado de destrucción y pérdida de los huesos,
responsable del bajo porcentaje de restos identificados (49%),
próximo al de las heces de los mamíferos carnívoros como el
coyote (40%) o el lince (31%). El grado de rotura de los huesos
largos (NR/NME) en este caso es mayor que el observado en
otras rapaces diurnas y nocturnas.
En relación a las alteraciones mecánicas, se han identifcado
exclusivamente marcas de pico en cuatro casos (0,5%). Las alteraciones provocadas por la digestión se presentan en forma de
horadaciones, superficies de fractura pulidas y estrechamientos,
más patentes en las zonas articulares de los miembros, tanto
de las zonas fracturadas durante el proceso de consumo como
de las que se engulleron completas. Diferentes niveles de alteración digestiva se han observado sobre la superficie del 98%
de los restos; leve en el caso del autopodio, y de forma más
fuerte e incluso extrema sobre los dientes, la mayoría alterados
(99,5%). El porcentaje de huesos digeridos es cercano al del
coyote (100%) y superior al del búho real.
Hockett (1993, 1995, 1996)
De 20 pellas recogidas en la proximidad de un nido de águila
real (Aquila chrysaetos) en el desierto de Nevada (EE.UU.),
19 contenían exclusivamente huesos de lepóridos, mayoritariamente de liebre (97%) y en menor medida de conejo (Hockett,
1996). Las partes anatómicas representadas están dominadas
por las vértebras, fragmentos de cráneo, calcáneos y coxales,
mientras que las mandíbulas, húmeros, fémures y tibias aparecen claramente con menores valores. Entre los huesos largos
conservados se hallaron un fémur distal de un individuo adulto,
una tibia completa de una liebre subadulta y otro húmero completo de un conejo joven. Se argumenta con estos datos que
las águilas son capaces de engullir huesos enteros o grandes
fragmentos. Resulta contradictorio que los huesos largos estén
mejor preservados que los de estructura más densa como los
calcáneos, que aparecen muy alterados por la corrosión. Estos
elementos, junto a los coxales y vértebras, muestran elevados
niveles de corrosión. La conclusión a la que llega el autor es que
las rapaces diurnas pueden alterar los huesos de lepóridos de
manera muy similar a la de algunos carnívoros como el coyote
[page-n-40]
(Schmitt y Juell, 1994), aunque este mamífero aportaría en sus
coprolitos mayor número de restos. En las águilas la cantidad
de restos por pella sería menor, pero el número de huesos identificables sería mayor al de los carnívoros, debido a la masticación ejercida por estos últimos durante su alimentación.
Hockett también realizó otro estudio de restos de alimentación de un nido de águila real (Matrac Roost) de Nevada
(Hockett, 1993, 1995). Se recogieron 930 huesos de lepóridos,
la mayor parte no ingeridos, dominando en el conjunto las liebres (87%) sobre los conejos. El 100% de los húmeros distales
está fusionado (>3 meses), pero sólo el 25% de los fémures
distales (>5 meses) y de las tibias proximales (>9 meses), lo
que demuestra la importancia de los individuos inmaduros. Las
partes anatómicas mejor representadas corresponden a la mitad
posterior de las presas: calcáneo (100%), astrágalo (97%), tibia
(94%), sacro (47%) y fémur (44%); las mandíbulas no están
presentes y los huesos de la mitad anterior muestran valores
inferiores al 20%. Se constata la aparición de elementos en conexión anatómica del miembro posterior. La fragmentación en
general es poco importante en los huesos largos: húmero y radio
están todos completos, la ulna y el fémur presentan enteros la
mayoría de efectivos (80%), mientras que la tibia es el hueso largo más fragmentado (63%); en cambio, las mandíbulas
aparecen totalmente fragmentadas. Hay que destacar que no
aparecen cilindros de diáfisis y únicamente en dos casos se han
detectado impactos de pico (0,21%).
Schmitt (1995)
Se analizan 909 restos de lepóridos recogidos de la parte inferior de dos nidos (Cathedral Roost) de águila real (Aquila
chrysaetos) en el estado de Utah (EE.UU.). En el conjunto, la
liebre (93%) domina sobre el conejo. El 86% de los huesos de
liebre y el 81% de los de conejo están fusionados y se confirma
la importancia de los individuos adultos. Los elementos de la
zona posterior están mejor representados –tibia: 100%, calcáneo y fémur: 64%, coxal: 51%, sacro: 42%, astrágalo: 35%–
que los de la anterior (8-24%) y que las mandíbulas (8%). Diversos elementos del miembro posterior mantienen la conexión
anatómica.
Se detecta una fragmentación de los restos mucho más intensa que la observada en Matrac Roost (Hockett, 1993, 1995),
con valores de huesos largos completos del 25% en la tibia y la
ulna, del 35% en el fémur y húmero, y del 40% en el radio. Las
mandíbulas aparecen siempre fragmentadas. La responsabilidad de las águilas en el origen de la fragmentación no es única,
ya que la autora relaciona una parte de la misma con procesos
de exposición a la intemperie. Los impactos de pico durante la
desarticulación de las presas se documentan únicamente sobre
tres restos (0,33%): una mandíbula, un coxal (ilion e isquion)
y un fémur (zona proximal). La digestión ha afectado a cuatro
restos (0,44%).
Cruz-Uribe y Klein (1998)
Se estudian restos de damán (Procavia capensis) y de liebre
(Lepus capensis y Lepus saxatilis) procedentes de nidos de
águilas en África del Sur (Aquila verreauxii Lesson, 1830,
Stephanoaetus coronatus Linnaeus, 1766 y Polemaetus bellicosus Daudin, 1800), y se comparan los resultados con conjuntos
arqueológicos de diversos yacimientos sudafricanos paleolíticos (Die Kelders 1 y otros) y uno del Oeste de los EE.UU.
(Wupatki pueblo, Arizona). Entre los restos de águilas dominan los pertenecientes a individuos adultos (83-86% de tibias
proximales y 88-100% de húmeros proximales fusionados). En
los conjuntos arqueológicos se observa un patrón similar: en
Die Kelders, el 78% de los húmeros y tibias proximales están
osificados; en Wupatki, el 91% de los húmeros proximales y
83% de las tibias proximales están fusionadas. No se obtienen
diferencias en relación a la estructura de edad entre las muestras de águilas y las arqueológicas. En los nidos de águilas los
elementos postcraneales están mejor representados que los
craneales, con mayores valores para los del miembro posterior
que para los del anterior, mientras que en los yacimientos se da
una elevada presencia de partes craneales y de postcraneales
del miembro anterior, lo que para los autores sí es una prueba
de que las águilas tuvieron muy poco que ver en la formación
de los conjuntos de lepóridos en estos enclaves prehistóricos.
En los conjuntos de águilas sudafricanas se ha observado,
aunque en un número reducido, una punción sobre un cráneo de
liebre que atribuyen a la acción del pico o de las garras para acceder al cerebro. La corrosión digestiva se advierte sobre unos
pocos elementos postcraneales y se interpreta como consecuencia de que los restos óseos son en pocos casos engullidos por
las águilas La densidad de los huesos ha influido de manera
decisiva en la representación de los elementos anatómicos. Se
concluye que las águilas no han tenido participación en la formación de los conjuntos de liebres de los yacimientos arqueológicos mencionados.
Conclusiones sobre los conjuntos de águilas
En los conjuntos de águilas se pueden distinguir dos tipos de
muestras (cuadro 3.5). Por un lado, los restos óseos descarnados y que no han sido ingeridos, como es el caso de la mayor
parte del material procedente de los dos nidos de Valencia, de la
mayoría del conjunto recuperado en el nido de Matrac Roost, y
también de la mayoría de los restos de Cathedral Roost y de los
nidos sudafricanos. Por otro, se encuentran los elementos óseos
contenidos en pellas, procedentes de la alimentación de águilas cautivas en Toledo y de un nido en Nevada. Esta variable
incide directamente sobre la cantidad de restos que comportan
corrosiones digestivas, inexistentes o reducidas en el caso de
los elementos descarnados, y fuertes en las pellas.
Respecto a los conjuntos norteamericanos, la liebre aparece
representada en mayor proporción que el conejo, lo que parece
estar relacionado con su mayor abundancia en el territorio de
caza de estas rapaces; es muy posible que en estas zonas las
liebres comporten mayores densidades que los conejos debido a
las características del biotopo o a la competencia territorial. En
los conjuntos ibéricos, o no existen datos de abundancia relativa
(Valencia), o las rapaces cautivas han sido alimentadas por el
hombre (Toledo). La edad de las presas no se especifica en los
conjuntos ibéricos, por lo que únicamente se cuenta con datos
para los conjuntos americanos y africanos, con amplia variabilidad, aunque con cierta tendencia a que los adultos predominen entre los restos descarnados y no ingeridos, mientras que
los inmaduros de 3 a 5 meses, o en su defecto todas las clases
de edad, aparecen representados en las pellas. Esto puede estar
indicando una relación directa entre el tamaño de la presa y la
capacidad de ingestión de huesos. Prueba de ello es la aparición
de restos en conexión anatómica correspondientes al miembro
posterior en los conjuntos de restos descarnados recogidos de
29
[page-n-41]
Cuadro 3.5. Principales características de los conjuntos de lagomorfos creados por águilas.
Referentes
de Águilas
Predadores
Muestra
(procedencia)
NR/NMI
Edad
Elementos anatómicos
Fragmentación
Alteraciones
mecánicas
Alteraciones
digestivas
Martínez
Valle
(1996)
Aquila
chrysaetos
Nidos
(Valencia).
Mayoría
restos
descarnados.
Unas pocas
pellas.
Lepus y
Oryctolagus.
NR no se
especifica.
No se
especifica.
Equilibrio entre restos
descarnados.
Restos en conexión
anatómica (miembro
posterior).
En pellas elevado número
de restos indeterminables.
En restos descarnados
reducida. Algunas
fracturas en la zona
media de los huesos.
En pellas muy alta
con muchos
fragmentos
indeterminados.
No se
especifican.
Fuertes en los
restos de las
pellas.
Lloveras,
Moreno y
Nadal
(2008b)
Aquila
adalberti
Individuos en
cautividad
(Toledo).
79 pellas.
Oryctolagus.
1657/16
No se
especifica.
Abundancia de terceras
falanges (99%), molares
superiores (78%) y tibia
(50%); maxilar (43%),
calcáneo (40%) y
mandíbula (34%); baja
representación del esqueleto
axial (2-5%), coxal (6%) y
huesos largos (húmero:
15%; fémur y radio: 3%), a
excepción de tibia y ulna
(30%).
Elevada (72%) en
Pocos impactos
cráneos, mandíbulas,
de pico (0,5%)
dientes aislados, axial,
cinturas, huesos
largos; muchos restos
completos de
carpos/tarsos, patellas
y falanges.
Abundancia restos
pequeña talla (73% de
<10 mm).
De moderadas
a fuertes (98%
de los huesos).
Variable según
elementos.
Hockett
Aquila
chrysaetos
Nido (Matrac
Roost,
Nevada).
Mayoría
restos
descarnados.
NR: 930
Lepus (87%)
Sylvilagus
(13%)
Predominio
individuos
3-5 meses.
Dominio miembro
posterior: calcáneo (100%),
astrágalo (97%), tibia
(94%), sacro (47%) y fémur
(44%). Mandíbula (0%) y
huesos miembro anterior
(<20%).
Restos en conexión
anatómica (miembro
posterior).
Reducida en huesos
largos. Fuerte en
mandíbulas.
Pocos impactos
de pico
(0,21%)
Reducidas.
Hockett
(1996)
Aquila
chrysaetos
(Nido,
Nevada).
19 pellas.
NR: 48
Lepus (97%)
Sylvilagus
(3%)
Todos
grupos de
edad
presentes.
Dominio de vértebras,
fragmentos de cráneo,
calcáneo y coxal.
Menores valores para
mandíbulas, húmeros,
fémures y tibias.
Reducida.
No se
especifica.
Fuertes sobre
calcáneo, coxal
y vértebras.
Schmitt
(1995)
Aquila
chrysaetos
Dos nidos
(Cathedral
Roost, Utah).
NR: 909
Lepus (93%)
Sylvilagus
(7%)
Predominio
adultos
(80-85%)
Dominio elementos
miembro posterior: tibia
(100%), calcáneo y fémur
(64%), coxal (51%), sacro
(42%), astrágalo (35%).
Escasa miembro anterior (824%) y mandíbulas (8%).
Diversos elementos del
miembro posterior en
conexión anatómica.
Intensa: tibia y ulna
(75%), fémur y
húmero (65%), y
radio (60%).
Mandíbulas siempre
fragmentadas.
Responsabilidad
águilas en
fragmentación no es
única, una parte se
debe al weathering.
Pocos impactos
de pico
(0,33%):
mandíbula,
pelvis y fémur.
Reducidas
(0,44%)
Cruz-Uribe
y Klein
(1998)
Aquila
verreauxii
Nidos
(Sudáfrica)
NMI: 106
Lepus (100%)
Adultos
dominantes
(85%)
Elementos postcraneales
mejor representados que
craneales, con mayores
valores para posteriores que
para anteriores.
No se especifica.
Se ha
observado,
aunque en un
número
reducido, una
punción de pico
sobre el cráneo.
Reducidas:
sobre unos
pocos
elementos
postcraneales.
(1993,
1995)
Aquila
fasciata
Stephanoaetus
coronatus
Polemaetus
bellicosus
30
[page-n-42]
los nidos. Como ha indicado Cochard (2004a), la proporción
entre adultos e inmaduros es una variable a destacar a la hora de
caracterizar la talla del predador pero no sirve para diferenciar
las acumulaciones de rapaces diurnas de otras originadas por
predadores de talla similar.
Entre los elementos descarnados dominan los restos postcraneales sobre los craneales, y los del miembro posterior sobre
los del anterior. En cambio, en los materiales procedentes de
pellas los elementos postcraneales son poco abundantes, siendo
más importantes los restos craneales, falanges y calcáneos. Para
Cochard (2004a), las águilas transportan de manera selectiva
las carcasas de los lepóridos hasta el nido: en los meses no reproductivos (julio a marzo) en los lugares de caza o de alimentación de adultos y subadultos se aportarán lepóridos adultos y
jóvenes, mientras que en el período de reproducción (marzo a
julio), en los sitios de captura o de alimentación se introducirán
fundamentalmente las mitades anteriores de las carcasas (las
que aparecen infrarrepresentadas en los nidos), y en los nidos,
para alimentar a los pollos, las partes posteriores descarnadas
de lepóridos adultos, mientras que los jóvenes se aportarán
completos.
La fragmentación es más importante entre los restos procedentes de pellas (unos pocos de Valencia, Toledo), con abundancia de fragmentos de pequeña talla e indeterminados, y reducida en los restos descarnados y no ingeridos (la mayoría de
Valencia, Matrac Roost). El conjunto de pellas de águila real
estudiado por Hockett (1996) aporta unos niveles de huesos
completos muy importantes, aunque hay que considerar que la
muestra de estudio es muy reducida y los elementos anatómicos
más representados en las pellas no son precisamente los de mayor tamaño. El conjunto de Cathedral Roost está afectado por
procesos de exposición a la intemperie que dificultan la correcta
interpretación del estado de fragmentación de los restos.
Un rasgo que parece común a los dos tipos de muestras (pellas y restos no ingeridos) es la escasez de alteraciones mecánicas por impactos de pico o de garras sobre los restos, que en
los conjuntos oscila entre el 0,2 y el 0,5%. Estas alteraciones
se presentan sobre unos pocos elementos (rama ascendente de
la mandíbula, coxal, fémur proximal, cráneo), han producido
pérdidas de materia ósea y tienen similares características a las
observadas en conjuntos de rapaces nocturnas: una por hueso y
en una sola cara (unilaterales). El número de cilindros de diáfisis es bajo.
Búhos vs águilas
El modo de consumo de las presas es determinante a la hora
de poder diferenciar acumulaciones de lepóridos producidas
por rapaces diurnas y nocturnas. Los búhos ingieren muchos
más huesos que las águilas, por lo que en general los conjuntos
creados por éstos presentarán un mayor número de restos con
alteraciones digestivas. Los conjuntos de águilas muestran un
elevado número de restos descarnados o desechados, muchos
de los cuales se conservan completos y no han sido ingeridos,
con nulos o escasos niveles de alteración digestiva. Este mismo
patrón ha sido observado en diversos conjuntos de águila real
sobre huesos no consumidos de varias especies de aves (Bochenski et al., 1999; Bochenski, 2002).
Cuando las águilas ingieren restos óseos y se aportan a través de pellas, a diferencia de los de los búhos, aparecen muy
fragmentados en la mayoría de ejemplos, muy deteriorados,
conservan un tamaño reducido y son difíciles de identificar.
Además, los niveles de alteración digestiva en el caso de las
águilas son más extremos (fuerte) que los observados en búhos
(ligero y moderado). Todo esto repercute cuantitativamente en
la formación de los agregados en cavidades, ya que mientras
que los búhos pueden originar grandes cantidades de restos de
lepóridos en estos enclaves, será difícil que las águilas –como
ya expuso Cochard (2004a)– puedan crearlos con la misma
intensidad. Respecto a las alteraciones mecánicas, aunque
presentan similares características (únicas y unilaterales) y en
general afectan a los mismos elementos anatómicos, podemos
decir en relación a su abundancia, que en general aparecen en
menor número en los conjuntos de águilas que en los de búhos.
Otras rapaces diurnas
Además de los trabajos sobre águilas, existen otros dos referentes de aportes de lepóridos a partir de la alimentación del halcón
de las praderas y del aguilucho pálido en Norteamérica.
Hockett (1989, 1991)
Se estudian un total de 1193 restos de lepóridos vinculados al
aguilucho pálido (Circus cyaneus Linnaeus, 1766) en California. Por un lado se analizaron dos zonas de alimentación (Chula
Vista y Edwards Air Force Base), a los que corresponden la
mayoría de los huesos (1128); por otro se realizó el estudio del
contenido de diversas pellas, obteniendo 65 huesos. Todos los
restos corresponden a conejos jóvenes (Sylvilagus).
En los sitios de alimentación destaca la presencia del coxal
(100%) y de la tibia (93%), y aunque los huesos posteriores
(fémur: 65%) tienen mayores valores que los anteriores (5560%), estos últimos también adquieren porcentajes destacados;
es relevante la elevada presencia de mandíbulas (68%). En las
pellas, los restos anteriores (85-100%) y las mandíbulas (100%)
están muy bien representados, mientras que los posteriores están claramente infrarrepresentados (8%). En las zonas de alimentación algunos huesos de la mitad posterior han aparecido
guardando la posición anatómica. En ambas muestras la fragmentación es moderada, con muchos huesos largos completos
y pocos cilindros de diáfisis. En los sitios de alimentación las
marcas mecánicas (pico o garras) son abundantes: sobre el 55%
de los coxales, el 45% de los fragmentos craneales y escápulas,
el 40% de las tibias, el 31% de los fémures y 15% de los huesos
anteriores. Las marcas de digestión son poco frecuentes.
Hockett (1993, 1995)
Se analizan 597 restos de lepóridos procedentes de un nido
(Waterfall Roost) de halcón de las praderas (Falco mexicanus
Schlegel, 1850) en Oregón. Las liebres suponen el 85% de los
restos. La mayoría de los individuos son adultos y hay muy
poca presencia de inmaduros. Las partes anatómicas posteriores
(tibia: 100%; calcáneo: 69%; astrágalo: 65%; coxal: 46%; sacro: 38%; fémur: 42%) aparecen con mejor representación que
las anteriores (húmero: 54%; radio y ulna: 38%; escápula: 8%).
Las mandíbulas (42%) comportan valores más destacados que
los maxilares (19%).
La fragmentación es poco importante y numerosos huesos
largos se conservan enteros; los cilindros de diáfisis son escasos. Únicamente cinco huesos muestran alteraciones mecánicas
(hundimientos) originadas durante el consumo de las carcasas.
31
[page-n-43]
El alimoche
Sanchis et al. (2010, 2011)
En la actualidad se está llevando a cabo, en colaboración con
otros investigadores, el estudio de un conjunto de restos de
alimentación del alimoche Neophron percnopterus Linnaeus,
1758, donde el conejo aparece representado. Por la importancia que supone contar con información sobre los modelos de
acumulación y alteración de una rapaz diurna carroñera, se presentan aquí los primeros datos del trabajo, expuestos en octubre
de 2009 en una reunión sobre referenciales de pequeños vertebrados organizada por la Université de Bordeaux, y también en
diciembre de 2011 en las IV Jornadas de Arqueología organizadas por la sección de arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Letras y Ciencias de Valencia y Castellón, y que,
del mismo modo, han constituido la base de dos publicaciones
preliminares (Sanchis et al., 2010, 2011).
A principios del 2009, Agustí Ribera, director del Museu
Arqueològic d’Ontinyent i de la Vall d’Albaida (MAOVA), nos
propone el estudio de un conjunto de restos óseos procedente de
un grupo de cuevas artificiales (Benaxuai-I) situadas a 1 km del
municipio de Chelva, comarca de Los Serranos, en el interior de
la provincia de Valencia. Se trata de un conjunto de 15 cavidades
excavadas en la roca, sobre el margen derecho del río Chelva, a
420 m snm. Se emplazan sobre un muro de 30 m de altura y son
inaccesibles sin cuerdas o material de escalada. Exteriormente
presentan una ventana rectangular de 110x80 cm y en el interior
están formadas por una o varias cámaras de 2x3 o 3x4 m y 1,8 m
de altura. Estas características nos permiten contar con un conjunto cerrado y aislado de diversas alteraciones. La funcionalidad de estas cuevas parece estar ligada al almacenaje de grano y
han sido fechadas, mediante cerámica andalusina, en el siglo XII
(Ribera y Bolufer, 2008). Un siglo después se abandonan y posteriormente son ocupadas por rapaces donde ubican sus nidos.
De todo el conjunto, dos cuevas se mantienen en mejores
condiciones de conservación (la 2 y la 12-13), exploradas en
1992 por técnicos del MAOVA. Se recogen, además de una
gran cantidad de materiales óseos en superficie, ramas y fragmentos de lana de oveja que habitualmente son utilizados por
las rapaces para construir sus nidos. Es importante mencionar
que los datos que se exponen a continuación proceden del material obtenido tras una recogida no sistemática y superficial y
que, por tanto, son preliminares. En este momento, y tras la
excavación sistemática, en codirección con Agustí Ribera, de
las cuevas 2 y 12-13 (en 2010 y 2011 respectivamente) contamos con un conjunto de restos de fauna vinculado a la acción
de rapaces que supera los 3000 fragmentos, y que en estos momentos se encuentra en fase de estudio. En esta nueva muestra
el conejo se encuentra muy bien representado, y aparece junto a
varios elementos anatómicos de liebre.
Las acumulaciones recuperadas en superficie presentan
huesos completos, fragmentos de ellos y elementos en conexión
anatómica, en algunos casos descarnados pero no ingeridos. Parece que las partes blandas de los restos se han empleado para
alimentar a los pollos durante su estancia en los nidos, ya que
sobre algunos de ellos aparecen muescas y horadaciones por
impactos de pico. Un único hueso muestra señales de alteración
digestiva (una tibia de ovicaprino). No se han hallado egagrópilas (cuadro 3.6).
La abundancia de restos de mamíferos de talla media y
grande, con señales de carnicería humana y con impactos de pico,
32
Cuadro 3.6. Benaxuai I. Prospección superficial de las
cuevas nº 2 y nº 12-13. Taxones representados (NR y
porcentajes).
Taxones
Cueva nº 2
Cueva nº 12-13
Bos taurus
23 (12,0)
1 (8,3)
Ovis aries
6 (3,1)
Capra hircus
4 (2,1)
Ovicaprino ind.
72 (37,5)
Sus domesticus
9 (4,7)
Domésticos (basureros)
Canis familiaris
114 (59,4)
4 (33,3)
5 (41,6)
11 (5,7)
Felis catus
22 (11,5)
Carnívoros domésticos
33 (17,2)
Martes foina
1 (0,5)
Meles meles
6 (3,1)
Vulpes vulpes
8 (4,2)
Carnívoros silvestres
15 (7,8)
Oryctolagus cuniculus
4 (2,1)
Neophron percnopterus
7 (3,6)
Lacerta lepida
6 (3,1)
Bufo sp.
3 (1,6)
Mauremys leprosa
Excrementos mamífero
Total
1 (8,3)
10 (5,2)
6 (50,0)
192 (100,0)
12 (100,0)
procedentes de basureros o vertederos, nos indica el carácter
carroñero de las aves que ocuparon estas cuevas. La aparición
de pequeños animales, como carnívoros domésticos y silvestres,
reptiles, anfibios y lagomorfos puede responder a actividades
carroñeras (muerte natural o atropellos) pero también, en
determinados casos, a actividades predadoras. La presencia de
excrementos de mamíferos vincula la muestra a un ave rapaz
que también es coprófaga. Con estos datos, las acumulaciones
parecen estar relacionadas con aves rapaces diurnas carroñeras
(buitres sensu lato). En la península Ibèrica en la actualidad
encontramos cuatro especies: el buitre leonado (Gyps fulvus),
el buitre negro (Aegypius monachus), el quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus) y el alimoche (Neophron percnopterus).
Actualmente, el buitre negro y el quebrantahuesos no están
presentes en el territorio que nos ocupa. El buitre leonado está
distribuido de forma sedentaria por diversas zonas del territorio
valenciano, mientras que el alimoche ocupa zonas más
reducidas del interior de las provincias de Castellón y Valencia
durante la primavera y el verano (inmigrante estacional). Pero
la diversidad taxonómica expuesta coincide con las pautas
alimenticias del alimoche en la península Ibérica (por ejemplo,
Donázar y Ceballos, 1988; Hidalgo et al., 2005), hipótesis
que cobra mayor fuerza al hallar en la muestra algunos de los
huesos de este buitre. Taxones como Lacerta, Mauremys y
los insectos son más propios de la alimentación del alimoche,
mientras que los excrementos son específicos de esta especie
(Negro et al., 2002). A todos estos datos se les une la idoneidad
de Benaxuai-I como emplazamiento para la nidificación de
[page-n-44]
esta rapaz rupícola –muro vertical, proximidad de un río y
de un núcleo de población rural, con posibilidad de acceso a
basureros y áreas de explotación ganadera– (López y GarcíaRipollés, 2007). A pesar de que en los últimos años el alimoche
se había rarificado en el interior de Valencia y Castellón por
la acción de los venenos empleados contra los carnívoros, en
la actualidad se encuentra en franca regeneración, por lo que
no es de extrañar que de nuevo puedan ocupar Benaxuai-I u
otros enclaves próximos (Dies, 2004). Las conversaciones
mantenidas con los guardias forestales de la zona parecen
confirmar la presencia del alimoche en estos enclaves en la
década de los 80-90 del pasado siglo.
En relación con los restos de conejo aparecidos en la muestra
superficial, se han determinado dos cráneos a los que les falta
el hueso occipital por un impacto de pico, presumiblemente
con la intención de acceder al cerebro; también, un sacro y
las dos últimas vértebras lumbares en conexión anatómica
(conservan materia orgánica), y un fémur y una tibia (más la
patella) también en conexión, por lo que intuimos que no fueron
ingeridos sino únicamente descarnados. Aunque por el momento
la muestra de lagomorfos es muy escasa, ya se ha comentado
que tras la excavación de la cueva 2 y 12-13 se ha obtenido
un mayor volumen de restos, lo que nos permitirá obtener más
información acerca de los patrones de acumulación de estas
presas y de otros vertebrados por parte de esta rapaz diurna
carroñera. No hay que olvidar que el alimoche se encuentra
entre los depredadores (y/o carroñeros) destacados del conejo
en la península Ibérica, donde esta presa puede representar en
su dieta alrededor del 18% del total de vertebrados (cuadro 3.1;
Jaksic y Soriguer, 1981).
La obtención de un referente de alimentación del alimoche
pone en evidencia la capacidad de las rapaces diurnas carroñeras para acumular y alterar restos de lagomorfos, como se ha
puesto de manifiesto recientemente en el caso del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), donde algunos de los huesos de
conejo y liebre digeridos del yacimiento del Paleolítico superior
final de El Mirón (Cantabria) han sido relacionados con esta
rapaz carroñera osteófaga (Marín, Fosse y Vigne, 2009).
El zorro
Las características biológicas y etológicas de este cánido son
importantes a la hora de explicar su papel en la formación de
conjuntos arqueológicos de lagomorfos.
Distribución geográfica. El zorro común (Vulpes vulpes
Linnaeus, 1758) se distribuye por el Hemisferio Norte desde el
Círculo Polar Ártico hasta los desiertos del norte de África, de
Centroamérica y estepas asiáticas. Este animal se ha convertido
en un comensal del hombre y ha logrado ocupar con notable
éxito las áreas antropizadas; las zonas residenciales y las pequeñas ciudades y pueblos son los medios en los que se registran
las mayores densidades de estos cánidos (Blanco, 1990). En la
península Ibérica, el zorro se extiende por casi toda su amplitud,
convirtiéndose en el carnívoro de tamaño medio más abundante
en la mayoría de los ecosistemas. Muestra una amplia dispersión, siendo posiblemente el más adaptable de todos los carnívoros (Rodríguez Piñero, 2002).
Fisionomía. Los zorros se reparten en 21 especies con cuatro géneros dentro de la gran familia de los cánidos. En cuanto
a su aspecto externo, nos encontramos con un hocico y unas
orejas puntiagudas, largas patas que le permiten una mejor
adaptación a la carrera, y una larga y poblada cola que realiza
la función de balancín y equivale al 70% de su longitud. Los
machos adultos poseen un peso medio de 5-7 kg mientras que
las hembras pesan un 15% menos. Tiene hábitos equívocos y
sobre todo nocturnos, lo que hace que detectar su presencia requiera el conocimiento de la morfología de sus huellas u otros
indicios. Su fórmula dentaria: 3/3; 1/1; 4/4; 2/2.
Hábitat. Los territorios de los zorros varían entre 10 y 2000
hectáreas (McDonald y Malcom, 1991), quedando delimitados
por abundantes marcas de heces y orina. Como otros cánidos, se
comunican por medio del sonido, las posturas señalizadoras y
sobre todo por las marcas de olor. El tamaño de estas extensiones queda determinado por la disponibilidad de alimentos y por
el índice de mortalidad, que depende de la acción antrópica y de
la hidrofobia. Con todo, la longevidad del zorro puede llegar a
los 10-14 años. Viven en parejas cuando el alimento está disperso regularmente en el medio, mientras que si no lo está, lo harán
en grupos (Blanco, 1990). Los grupos familiares se localizan en
zonas con elevada densidad de raposos y pueden estar formados por un macho y varias hembras, todos adultos. Las hembras
están emparentadas entre si, y sólo la dominante se reproduce,
mientras que las subordinadas actúan como ayudantes, alimentando y cuidando a los cachorros (Ferreras, Revilla y Delibes,
1999). El área de campeo (Home range) quedaría definida como
aquella que el animal ocupa durante sus actividades normales
de alimentación, apareamiento y cuidado de sus crías, mientras
que el territorio es un espacio con carácter defensivo y de uso
exclusivo. El reposo diurno lo lleva a cabo en el interior de huras
o madrigueras excavadas por él mismo, aunque también utiliza
galerías de tejones abandonadas (Rodríguez Piñero, 2002).
Reproducción. El periodo de celo transcurre de enero a
febrero, y la gestación entre marzo y abril, durando de 50 a
63 días. La lactancia se prolonga unos 30 días y se concentra
en mayo. Durante todo el verano los cachorros acompañan a
sus padres. El zorro es capaz de adaptar sus condiciones reproductivas a los cambios que experimenta el medio, ajustando
la producción de crías a la capacidad de carga del hábitat. Las
camadas se componen de media entre dos y seis individuos dependiendo también del hábitat. Suele aprovechar huras de tejón
o de conejo agrandadas, y se refugian en las zorreras sólo cuando hace mal tiempo y en la estación de cría, encamándose al
aire libre por lo general.
Alimentación. El zorro explota el recurso más abundante en
cada momento del año, por lo que se constatan drásticas variaciones locales y estacionales en función de la disponibilidad
de alimento. Su dieta tiene un elevado componente omnívoro
y puede actuar sobre todos los escalones energéticos, contando además con muy pocos enemigos naturales (lince, lobo y
águila real). La presencia de fuentes abundantes y estables de
basura influye en la estructura social y en su comportamiento
territorial. En la Europa mediterránea el conejo aporta la mayor
cantidad de biomasa a la dieta del zorro, aunque la mixomatosis ha obligado a éste a ejercer una presión mayor sobre presas
complementarias como los micromamíferos (Amores, 1975).
El conejo tiene un tamaño ideal para el zorro (optimal prey),
y un ejemplar de peso mediano, sin cabeza y esqueleto apendicular, le aportará unos 400 gramos de comida, lo que este cánido necesita a diario. No sólo actúan sobre los conejos adultos,
también comen gazapos que desentierran de las madrigueras.
Su espectro alimenticio está formado por lagomorfos, carroña,
33
[page-n-45]
huevos, anfibios, roedores, insectos, frutos y semillas. El zorro
entierra las presas que no ha consumido en despensas y normalmente defeca a lo largo de los senderos que emplea (Rodríguez
Piñero, 2002).
Un interesante trabajo relativo a los componentes alimentarios de la dieta de Vulpes vulpes, fue realizado por F. Amores
en Sierra Morena (Amores, 1975). El autor estudió los estómagos de 131 ejemplares para poder determinar las principales
especies consumidas y establecer conclusiones de tipo estacional, teniendo presente los trabajos sobre dieta del raposo
realizados en otras localidades europeas y atendiendo también la variación latitudinal que ofrecían los diferentes sitios
de recogida de restos. El espectro taxonómico de los zorros
de Sierra Morena según NR se encuentra dominado por los
invertebrados (60,4%) aunque, si contabilizamos el aporte en
biomasa de cada grupo, los pequeños mamíferos (84,3%) son
los predominantes en su dieta; entre estos últimos ostenta un
papel determinante el conejo (72,8%).
El estudio estacional basado en los componentes de la dieta nos permite el establecimiento de tres períodos diferentes a
los largo del año: apareamiento y gestación (octubre a febrero),
nacimiento y cría de los cachorros (marzo a mayo) y destete
de éstos (junio a septiembre). Se pone de manifiesto un elevado consumo de materias vegetales en el primer período, relacionado con la máxima madurez de los cachorros; los frutos
de otoño constituyen su principal fuente de carbohidratos, al
sintetizar en su ingestión las grasas que les permitirán pasar el
invierno, estación en la que el balance energético es negativo.
El consumo importante de mamíferos y de aves en el segundo
está vinculado con el momento de reproducción de los conejos
y de las aves (elevado número de presas jóvenes muy fáciles de
cazar). Amores emplea una matriz de correlación para intentar
determinar una posible evolución geográfica de la amplitud del
nicho. Obtiene tres parámetros esenciales en base a la variación
de tipo geográfico: latitud, lagomorfos y carroña. Se muestra
una correlación positiva significativa entre la latitud y la carroña (al aumentar la latitud crece el consumo de carroña), y una
negativa muy fuerte entre los lagomorfos y la carroña (a más
lagomorfos menos carroña y al contrario). Estas conclusiones
permiten relacionar dichos datos con la aparición de un cambio
en la base de la dieta, debido a la sustitución de los lagomorfos
por la carroña cuando incrementa la latitud.
Los trabajos sobre conjuntos recientes de lagomorfos a partir de la alimentación del zorro pueden dividirse en tres grupos
principales. Por un lado, los procedentes de cubiles (o madrigueras) documentados y de zonas próximas a éstos como Penya
Roja (Sanchis, 1999, 2000) y Rochers de Villeneuve (Cochard,
2004a y d), donde aparecen restos óseos ingeridos procedentes
de la descomposición de heces, restos no ingeridos desarticulados de los que se han podido aprovechar las partes blandas, y
unos pocos en conexión. En segundo lugar están los correspondientes a posibles acumulaciones de restos no ingeridos, como
las presentes en Picareiro (Hockett, 1999) y Buraca Glorioso
(Hockett y Haws, 2002). En tercer lugar, los restos recuperados de heces procedentes de varias madrigueras de zorro en
La Puna argentina (Mondini, 2000). Además de las referencias
señaladas se aporta una nueva de una guarida ocupada por pequeños carnívoros (cf. Vulpes vulpes). Recientemente contamos
con otro referente a partir de la alimentación de zorros en cautividad (Lloveras, Moreno y Nadal, 2011).
34
Sanchis (1999, 2000)
Los conjuntos de Penya Roja constituyeron uno de los referentes estudiados en nuestro trabajo de licenciatura (1999), con
resultados difundidos parcialmente (Sanchis, 2000). En 1995,
Pere Guillem, especialista en micromamíferos, divisó una zorrera sobre un cantil conocido como Penya Roja, al sudeste de
la población valenciana de Vallada (comarca de La Costera),
a unos 440 m de altitud snm. Un año después, un equipo del
Departamento de Prehistoria de la Universitat de València del
que formamos parte, realizó la recuperación del material óseo.
Los restos se distribuían por tres zonas: la primera era una
madriguera o cubil, que se interpretó como una zona de cría,
ubicada en una pequeña cavidad y que mostraba restos óseos
en los laterales de la misma; la zona más interna se denominó
Y, y X la más externa. El segundo conjunto pertenecía a los
restos que, en forma de acumulaciones, se encontraban en los
alrededores de la madriguera. El tercer conjunto era aquel formado por escasos materiales dispersos en superficie. Para llevar
a cabo la recuperación del material, se estableció una cuadrícula
de 1 m2 de lado, excavándose una potencia de 4 cm. Los materiales se cribaron en el lugar de recogida con un tamiz de 1 cm.
Ya en el laboratorio, se procedió a la limpieza de los mismos
determinando el siguiente espectro taxonómico: macromamíferos, micromamíferos, aves, insectos, reptiles, anfibios, peces,
malacofauna, restos vegetales y, de forma mayoritaria, conejo
(Oryctolagus cuniculus). Los micromamíferos de Penya Roja
fueron objeto de un estudio sistemático (Guillem, 2002).
En la publicación mencionada anteriormente (Sanchis,
2000), y debido a problemas de espacio, los datos se presentaron de manera global. Aprovechamos esta ocasión para aportar
la información según las tres zonas comentadas (cubil, alrededores y material disperso) y, en el caso de las alteraciones,
presentar la información de aquellas zonas con acumulaciones
más importantes de material: X e Y, dentro del cubil, y H-21 e
I-22, en las acumulaciones de los alrededores del cubil y cerca
de la entrada.
Se obtuvo un conjunto formado por 10 009 restos de conejo,
de los que se pudieron identificar el 55,9%, distribuídos en las
tres zonas (cuadro 3.7).
Además de los restos aportados a partir de heces disgregadas y huesos descarnados, en las tres zonas aparecieron conexiones anatómicas pertenecientes a miembros apendiculares,
con predominio de los posteriores (elementos descarnados o
desechados).
La estructura de edad observada era variable según zonas
(cuadro 3.8). Entre el material disperso son dominantes los individuos adultos y subadultos y los más jóvenes no están presentes, aunque debido a la escasez de materiales de esta zona
es mejor no considerarla. Esta situación cambia radicalmente
en las acumulaciones de los alrededores del cubil, ya que son
predominantes los ejemplares jóvenes y subadultos, aunque los
Cuadro 3.7. Penya Roja. NR y NMI según zonas (Sanchis,
1999).
Penya Roja
NR
NMI
49
8
Alrededores del cubil
4302
29
Cubil
5658
24
Material disperso
[page-n-46]
Cuadro 3.10. Penya Roja. Fragmentación de los elementos
anatómicos según zonas (Sanchis, 1999).
Cuadro 3.8. Penya Roja. Estructura de edad (%NMI) según
zonas (Sanchis, 1999).
Penya Roja
Adultos Subadultos
Jóvenes
% Completos
M. disperso
Alrededores
Cubil
Material disperso
42,85
14,28
0
Maxilar
-
0
0
Alrededores del cubil
26,66
30,89
42,43
Mandíbula
0
0
0
Cubil
20,77
32,46
46,75
Escápula
-
0
0
33,33
1,97
2,33
Húmero
adultos adquieren porcentajes próximos a los subadultos. Dentro del cubil la estructura de edad es muy similar a la de las
acumulaciones, aunque todavía se amplían más las diferencias
entre jóvenes y subadultos respecto a los adultos. La elevada
presencia de presas jóvenes en el cubil, en principio, puede estar relacionada con la alimentación de las crías, mientras que en
las zonas externas los adultos y subadultos muestran porcentajes algo mayores, y es posible que esta variación sea consecuencia de la alimentación de los zorros adultos.
Los elementos anatómicos conservados muestran, en las
tres zonas, valores escasos para el esqueleto axial y, en cambio,
importantes para los huesos de los miembros (los posteriores
por encima de los anteriores). Los fragmentos de cráneo, maxilares y mandíbulas destacan en el cubil y en los alrededores de
éste, mientras que entre el material disperso aparecen con reducidos efectivos. Las cinturas están muy bien representadas en el
cubil (muy abundantes) y en menor medida en los alrededores
(cuadro 3.9).
El material aparece muy fragmentado en los alrededores y
en el cubil, con aproximadamente el 10% de huesos completos.
En estas zonas únicamente se mantienen completas las patellas. El material disperso está mejor preservado (las vértebras
cervicales y lumbares, el coxal, la tibia y las falanges están enteras). En el cubil y en los alrededores, los elementos mejor
preservados corresponden a huesos de morfología compacta y
de pequeño tamaño como patellas, astrágalos y falanges, mientras que los huesos de las cinturas (escápula y coxal) aparecen
totalmente fragmentados. Las vértebras se preservan peor en
los alrededores que en la zona de cría. Los metacarpos aparecen
con pocos restos enteros en ambas zonas, mientras que los metatarsos están más fragmentados en el exterior que en el cubil.
Los huesos largos más importantes del miembro anterior y posterior presentan elevados valores de fragmentación en ambas
zonas. En general se observa una elevada fragmentación en el
conjunto, con valores muy parecidos para el cubil y las acumulaciones de los alrededores (cuadro 3.10).
Las alteraciones de origen mecánico producidas por el zorro sobre los huesos de conejo presentan ciertas características
Cuadro 3.9. Penya Roja. Representación anatómica (Sanchis,
1999).
Grupos anatómicos
Cráneo
Escápula
Apend. anterior
M. disperso
Alrededores
Cubil
7,14
52,56
41,66
0
29,48
74,98
17,85
40,7
35,4
Axial
8,33
14,62
6,59
Coxal
14,28
61,53
87,5
Apend. posterior
20,23
45,03
37,39
Radio
50
25
0
Ulna
50
4,76
2,27
-
21,24
22,4
100
10
66,66
Metacarpos
V. cervical
V. torácica
50
12,5
35,29
V. lumbar
100
24,29
40
0
33,33
-
100
0
0
V. sacra
Coxal
Fémur
0
8,48
11,48
100
7,41
9,09
Calcáneo
-
28,57
43,75
Astrágalo
-
90
80
Tibia
Patella
Metatarsos
Falanges
Total
-
100
100
85,71
17,59
57,63
100
77,1
79,61
38,77
9,41
9,73
que las diferencian de las producidas por rapaces. Las punciones y horadaciones causadas por los dientes aparecen con varias
marcas sobre un mismo hueso (múltiples) y en caras opuestas
(bilaterales); los arrastres están presentes e indican una acción
de roedura de los huesos o su relación con la fragmentación de
los mismos; las partes articulares presentan pérdidas de materia
ósea (huesos largos y coxal) originando bordes dentados o irregulares (figuras 3.4 y 3.5).
En el cuadro 3.11 se indican los valores medios de presencia
en el cubil y en las acumulaciones. Los de cubil son más fiables
ya que en las acumulaciones existen muchas diferencias respecto al número de efectivos. En el caso del cubil, las alteraciones mecánicas originadas por los dientes están presentes sobre
la mayoría de elementos esqueléticos, a excepción del maxilar,
astrágalo y patella, destacando con porcentajes variables sobre
la mandíbula, huesos largos posteriores, vértebras posteriores y
metatarsos.
Las fracturas de origen de origen mecánico y que se relacionan con las actividades de alimentación de los zorros afectan
a varios elementos. Se describen haciendo mención a los porcentajes de representación sobre cada elemento (Alrededores/
Cubil). Sobre la mandíbula se documentan dos modalidades de
fractura, una que afecta al cuerpo (31,14/19,58) y otra a la rama
posterior (17,06/22,5). En el maxilar, la mayoría de fracturas
se documentan sobre la sutura palatina y parece que tienen un
origen postdeposicional (46,81/100).
En la escápula, las fracturas afectan más a la zona del cuerpo (40-50%) que al cuello (30-50%); las marcas de dientes y
horadaciones adquieren valores destacados en los alrededores
(42,77%), más modestas en el cubil (17,14%). En el húmero,
35
[page-n-47]
Cuadro 3.11. Penya Roja. Alteraciones mecánicas (punciones,
horadaciones y arrastres) según zonas y porcentajes medios
(elaborado a partir de Sanchis, 1999).
Alrededores
Cubil
Alteraciones
mecánicas
Pun
Hor
Arr
Pun
Hor
Arr
Maxilar
2,77
0
0
0
0
0
Mandíbula
Escápula
*11,7
12,5
*42,77
0
*56,66
2,08
*17,14
0
Húmero
3,58
1,28
0,76
8,68
3,34
1,7
Radio
12,5
0
12,5
25
10
8,33
Ulna
41,66
8,33
8,33
3,44
3,44
3,44
Metacarpos
*0,62
*5,33
V. cervical
*16,66
*22,22
V. torácica
*8,33
*24,54
V. lumbar
*21,08
*33,33
V. sacra
*25
*-
Coxal
42,4
6,84 20,97
16,66 27,24
8,1
Fémur
20,4
6,92 15,08
28,43 10,52
4,8
Tibia
16,67
1,53
22,92
0,45
8,83
Calcáneo
*44,37
*23,8
Metatarsos
*4,57
*23,6
Falanges
*15,89
9,77
*17,38
* Sin distinción de morfotipo.
tanto en los alrededores como en el cubil, las partes proximales
y distales tienen un nivel de preservación similar, destacando
las zonas articulares; los porcentajes de diáfisis son muy bajos.
El radio aparece en la muestra mayoritariamente en forma de
fragmentos proximales; estos restos articulares van acompañados en unos pocos casos de pequeños fragmentos de diáfisis.
Las partes distales son poco frecuentes. Las diáfisis destacan
más en cubil que en los alrededores. La ulna se comporta de
manera similar al radio, destacando las zonas proximales, aunque en la ulna el número de estas zonas articulares unidas a un
resto de diáfisis que no supera la mitad del hueso es mayor que
en el radio. Las diáfisis son muy raras.
En el coxal las fracturas que afectan al ala del ilion son
más importantes en las acumulaciones (47,31%) que en el cubil (25,97%); lo mismo sucede con la fractura distal localizada
sobre el isquion (71,28/27,25). La fractura por el acetábulo es
menos frecuente en ambas zonas. En el fémur, las partes articulares sin diáfisis unidas son las más presentes, tanto las
proximales como las distales, aunque con un ligero predominio
de las primeras. Es destacable la abundancia de diáfisis. Este
mismo hecho se observa en la tibia; las epífisis proximales de la
tibia son las más frecuentes en los alrededores, mientras que en
cubil no están representadas, pero sí las partes distales unidas a
un fragmento de diáfisis que no supera la mitad del hueso.
No se han observado diferencias significativas respecto a la
presencia de alteraciones mecánicas en los cuadros cuantitativamente más importantes (X, Y, H-21 e I-22). La aparición de
restos con estas señales indica que las actividades de consumo
se han realizado tanto dentro de la madriguera (X e Y) como en
las zonas externas (H-21 e I-22) (cuadro 3.12).
36
Las alteraciones de tipo digestivo se presentan fundamentalmente en forma de porosidad sobre las partes articulares y
apófisis, y un estrechamiento y pulido de las superficies fracturadas y diáfisis (cuadro 3.13). Se observan algunas variaciones
en función de las zonas de acumulación, pero en general los
valores medios de huesos afectados por la digestión son muy
similares en ambas zonas, algo superiores en los alrededores
(ca. 33%) respecto al cubil (ca. 26%). Estos valores están indicando que aproximadamente una cuarta parte de los restos ha
sido ingerido y aportado a través de heces, existiendo variedad
en el uso del espacio: zona de alimentación, de letrina, descanso, cría, etc.
Cochard (2004a y d)
Este autor realiza uno de los trabajos más completos sobre
lepóridos a partir de la alimentación del zorro común, que se
ha convertido en uno de los principales referentes sobre este
tipo de aportes. Se estudian un total de 863 restos (conejos y
liebres) procedentes del sitio arqueológico francés de Rochers
de Villeuneuve (Lussac-les-Châteaux, Vienne), localizados en
una zona al sudoeste de la cavidad que funcionaba como una
guarida; los materiales, por su apariencia, se calificaron como
subactuales. De todo el conjunto se determinó un total de 631,
equivalentes a 19 individuos, donde adultos e inmaduros estaban bien representados.
Respecto a la supervivencia de los distintos elementos esqueléticos, se observó una clara infrarrepresentación de los correspondientes al esqueleto axial (cervicales: 5,3%, torácicas:
0,4%, lumbares: 12,8% y sacras: 18,8%), maxilar (7,9%), escápula (28,9%), falanges y metacarpos; del mismo modo las
zonas articulares se conservan menos que las diáfisis. Los elementos más presentes corresponden al coxal (94,7%), quinto
metatarso (68,5%), tibia (63,2%) y ulna (63,2%). El húmero,
fémur, calcáneo, astrágalo, tercer metacarpo, los otros metatarsos y la mandíbula aparecen con valores de entre el 40 y el
60%. La gran mayoría de las pérdidas óseas se han vinculado
al proceso de desarticulación y consumo ejercido por el zorro,
mientras que la relación entre la frecuencia de partes esqueléticas y su densidad ósea no ha resultado significativa.
La fragmentación del conjunto ha resultado ser poco importante, ya que el 65% de los huesos aparecen completos; los
elementos marginales de las extremidades como metapodios y
falanges están más enteros, lo mismo que las vértebras, ambos con valores que superan el 70%. En los huesos largos, la
escápula y el coxal, la fragmentación es más intensa (30-50%
de huesos enteros), a excepción del radio (67% de elementos
completos). La gran mayoría de las fracturas son de origen mecánico (88%) y han afectado a los huesos largos, escápula y
coxal; otro 5% se vinculan a procesos digestivos y el resto son
recientes o producidas por causas indeterminadas.
Casi el 40% de las fracturas mecánicas están acompañadas
por muescas, hundimientos, surcos o impactos causados por los
dientes del cánido. Un 20% de las fracturas son rectas y se han
relacionado con procesos postdeposicionales cuando el hueso
ya se encontraba seco. Los cilindros son escasos (7%), mientras
que las esquirlas son más numerosas (13,9%). Se han detectado pérdidas de materia ósea sobre las zonas articulares, alteraciones vinculadas al proceso de desarticulación de las presas,
acción que se ha efectuado entre la articulación del fémur y el
coxal, del fémur y la tibia, de la escápula respecto al tronco, del
[page-n-48]
Cuadro 3.12. Penya Roja. Alteraciones mecánicas (punciones, horadaciones y arrastres) en los conjuntos
cuantitativamente más importantes según porcentajes (elaborado a partir de Sanchis, 1999).
Alteraciones
Alrededores
mecánicas
H-21
Pun
Mandíbula
Cubil
I-22
Hor
Arr
Pun
X
Hor
Arr
Pun
Y
Hor
Arr
Pun
Hor
Arr
*7,14
0
*22,22
0
*15
0
*41,66
4,16
Escápula
*20
0
*22,22
0
*20
0
*14,28
0
Húmero
20
0
10
10
0
0
0
33,33
0
0
Radio
Ulna
0
0
6,66
6,66
0
10,71
0
3,57
0
0
0
0
0
0
16,66
0
0
0
0
50
16,66
16,66
0
6,89
6,89
6,89
Metacarpos
*0
*0
*6,75
*3,92
V. cervical
*66,66
*0
*33,33
*11,11
V. torácica
*0
*50
*40
*9,09
V. lumbar
*20
*50
*25
*41,66
Coxal
18,18
27,27
27,27
40
20
20
33,33 16,66
Fémur
5,88
0
5,88
25
25
25
17,39
Tibia
5,88
0
5,88
20
0
0
14,28
Calcáneo
0
0
37,83
16,21
4,34
39,47
21,05
5,26
7,14 14,28
31,57
10,52
5,26
0
*30
*25
*14,28
*33,33
Metatarsos
*7,69
*6,25
*33,33
*13,88
Falanges
*7,62
*6,48
*30,33
*4,43
*Sin distinción de morfotipos.
húmero con la ulna y el radio, del coxal en relación al sacro y
del cráneo respecto al esqueleto axial.
La mejor representación de los huesos apendiculares y de
las mandíbulas indica que no ha habido un transporte selectivo
de las presas desde el lugar de captura al de consumo; la infrarrepresentación de vértebras y costillas, de maxilares y de zonas
articulares refleja el consumo de estas partes por parte del zorro
o su reducción a fragmentos no identificables.
Un 32% de los huesos presenta alteraciones; los surcos y
los impactos de dientes, originados durante la desarticulación
y consumo, son las marcas mejor representadas (19%), haciéndose más patentes sobre el coxal, sacro y escápula, con algo
menos de incidencia sobre los huesos largos apendiculares; en
el cuello de la escápula y la rama ascendente mandibular obtienen porcentajes del 30%, mientras que en coxal llegan al 50%.
Las horadaciones producidas por la presión de los dientes sobre
la cortical de los huesos han sido localizadas sobre 45 restos,
destacando en el coxal y los huesos largos, sobre todo de conejos adultos y liebres. Estas alteraciones se localizan mayoritariamente en el coxal sobre la zona próxima al acetábulo y en
la mandíbula cerca del cóndilo. Estas horadaciones suelen ser
dobles o triples en cada hueso.
Las trazas de digestión (perforaciones, adelgazamientos y
pulidos) se muestran sobre el 12,3% de los restos; destaca entre
ellos la escápula (45%) y a continuación la ulna, metapodios,
falanges y esquirlas de huesos largos. En las partes articulares
ingeridas la alteración se muestra en forma de pequeñas cúpulas de disolución, que si están muy próximas pueden derivar
en perforaciones. Las destrucciones causadas por la digestión
presentan los bordes muy estrechados, pulidos y en ocasiones
con bordes dentados. Se ingieren más los elementos de pequeño
tamaño (16 mm de media) y de individuos inmaduros. Esto está
indicando que los gazapos se engullen no deshuesados, mientras que los adultos sí son descarnados. Al ser bajo el porcentaje
de restos con alteraciones digestivas se determina que el cubil
no fue utilizado como zona de defecación, sino que el conjunto
sería principalmente el resultado de huesos abandonados después del consumo de las partes más ricas en tejidos blandos.
Lloveras, Moreno y Nadal (2011)
Se presenta el análisis de los restos de la alimentación controlada de cuatro zorros cautivos en el centro de recuperación de
fauna salvaje de Torreferrussa (Barcelona), donde se han obtenido dos muestras, por un lado la formada por restos no ingeridos (1A) y por otro la constituída por los restos hallados
en el interior de 65 heces (1B). Los zorros fueron alimentados
durante tres meses con un número indeterminado de conejos
enteros. A estas dos muestras, se une otra (2) formada por 60
heces, en este caso correspondientes a la alimentación de zorros
en estado silvestre del Parque Natural del Garraf (Barcelona), y
que fueron recogidas en el año 2007.
El conjunto de restos no ingeridos (1A) es el más importante en número de efectivos (NISP: 639, NME: 620, NMI: 11),
mientras que los formados por heces aportan en general un número de restos menor: en 1B (NISP: 113, NME: 76, NMI: 2) y
en 2 (NISP: 152, NME: 80, NMI: 3).
En relación a la representación anatómica, en 1A destacan
los huesos largos, vértebras caudales y unos pocos fragmentos de mandíbulas; en 1B son escasos los restos determinados,
donde son predominantes el húmero y fémur, así como los
fragmentos craneales y axiales; en la muestra 2, los dos huesos
largos del miembro posterior son los mejor representados, con
buena presencia también de restos craneales y axiales. En gene-
37
[page-n-49]
Cuadro 3.13. Penya Roja. Alteraciones digestivas (porcentajes
medios) (Sanchis, 1999).
Alteraciones digestivas
Mandíbula
Alrededores
Cubil
Escasas
Escasas
Escápula articular
46,18
48,57
Escápula cuerpo
18,25
31,42
Húmero proximal
52,97
52,97
Húmero distal
42,98
32,5
Húmero diáfisis
8,58
1,78
Radio proximal
25
35
Radio distal
25
20
Radio diáfisis
25
30
Ulna proximal
80
80
22,91
9,29
20
11,41
Metacarpo distal
5
5
Metacarpo diáfisis
3
3
V. torácica cuerpo
>50,00
7
V. lumbar cuerpo
>50,00
7
27,75
10,81
20
20
Escasas
Escasas
24,27
41,01
Ulna diáfisis
Metacarpo proximal
Coxal ala ilion
Coxal labios acetábulo
Coxal isquion
Fémur proximal
Fémur distal
<15,00
<15,00
Fémur diáfisis
37,38
16,98
Tibia proximal
35,85
10,71
Escasas
18,6
Tibia distal
37,76
46,99
Calcáneo cuerpo
Tibia diáfisis
45
29,36
Astrágalo cuerpo
28,57
41,66
89
75
Patella
Metatarso proximal
Metatarso distal
Metatarso diáfisis
Falanges
25
25
22,9
10,9
Escasas
Escasas
40
25
ral, se observa una importante pérdida de elementos anatómicos
en las tres muestras, con una escasa representación del cráneo
y un gran número de restos del autopodio entre los elementos
no ingeridos (1A), justo lo contrario de lo que sucede entre los
restos procedentes de heces (1B y 2), aunque los huesos largos
siempre están bien representados en ambos tipos de muestras.
Los niveles de fragmentación ósea son muy destacados entre los conjuntos procedentes de heces, con un 60% de restos de
<10 mm; la media de longitud de los restos es de 9,1 mm (1B)
y 9,5 mm (2). En estas muestras los valores de elementos completos son muy bajos: 7,9% (1B) y 16% (2). En cambio, la fragmentación se modera en el caso de los no ingeridos, con sólo un
28% de restos de <10 mm y una longitud media de 19,34 mm,
y con un 89% de elementos completos. Si se unen los valores
38
de restos no ingeridos (1A) e ingeridos (1B) los porcentajes
de huesos completos llegan al 77%. Como consecuencia de la
fragmentación y de los morfotipos creados se observan diferencias entre los restos no ingeridos (1A) y los de las heces (1B y
2); en los primeros se documentan vértebras completas, huesos
largos representados sobre todo por epífisis distales unidas a un
fragmento de diáfisis, y muchos metapodios, tarsos y falanges
que se han mantenido completos. En las dos muestras de heces
(1B y 2) son escasas las vértebras completas (<4%), los huesos
largos están representados por todas las categorías posibles excepto por la de elementos completos y los metapodios, tarsos y
falanges aparecen mucho más fragmentados.
Los niveles de alteración digestiva en los restos a partir de
heces son prácticamente del 100%, destacando en 1B el grado
fuerte (43,5%) y extremo (28,7%), y en 2 el fuerte (43,1%) y
el moderado (25,7%). Todos los dientes aparecen digeridos. Si
se unen las dos muestras de Torreferrussa (1A y 1B), el valor
medio de restos digeridos baja al 15%.
Las marcas de la dentición de los zorros, en forma de bordes
rotos, punciones, horadaciones y arrastres, comportan porcentajes que no superan el 10% (9,5% en 1A; 1,7% en 1B; 5,3%
en 2). Estas alteraciones se reparten por todos los elementos
anatómicos, destacando sobre los huesos largos principales (36)
y los metapodios (12), y en menor medida sobre los tarsos (11),
mandíbulas (5) y escápula (2); la tibia es el elemento más afectado por estas alteraciones (30%).
Si se unen los datos de las dos muestras procedentes de los
restos de alimentación controlada de los zorros en cautividad
(Torreferrussa) se observa que son escasos los restos axiales y
en cambio abundan los distales de los huesos largos posteriores,
son importantes los huesos completos, hay pocos restos de <10
mm, y en torno al 10% de huesos digeridos (destacando el grado fuerte) y valores significativos de huesos con señales dentales, lo que es coincidente con lo expuesto en los referentes de
zorros citados anteriormente (Sanchis, 2000; Cochard, 2004a).
Los porcentajes de fragmentación y de huesos digeridos del
conjunto estudiado por Lloveras, Moreno y Nadal (2011) (77 y
15% respectivamente) se sitúan próximos a los datos aportados
por Cochard (2004a), con el 65 y 12% respectivamente, pero
difieren de los resultados de Penya Roja (10 y 30% respectivamente) (Sanchis, 2000).
Además de estos tres referentes sobre acumulaciones de lepóridos procedentes de guaridas de zorros, a continuación se
presentan otros dos trabajos (Hockett, 1999; Hockett y Haws,
2002) donde el predador responsable de su formación no ha
sido identificado con seguridad (zorro o lince). También, se
aporta un análisis del contenido de heces de zorros argentinos,
centrado en los restos de animales de <1 kg y 1-1,5 kg (roedores
grandes o lagomorfos) (Mondini, 2000). Finalmente se presenta
el resumen de un estudio de las acumulaciones óseas halladas
en una guarida de pequeños mamíferos carnívoros, donde el
conejo es la especie mejor respresentada, acumulaciones que
consideramos también son consecuencia de las actividades de
alimentación del zorro (cf. Vulpes vulpes), aunque esto no puede asegurarse del todo. Debido a este hecho los datos como
referente deben ser tomados con la suficiente cautela. Este
trabajo aparece recogido en nuestra tesis doctoral (2010) y ha
sido objeto recientemente de una extensa publicación (Sanchis
y Pascual, 2011). Un estudio de importancia es el de Mallye,
Cochard y Laroulandie (2008), que analiza, junto a otras especies, los restos de lagomorfos procedentes de dos guaridas de
[page-n-50]
Figura 3.4. Alrededores de Penya Roja. Diversas alteraciones sobre huesos de conejo producidas por los dientes y la digestión del zorro.
Modificado de Sanchis (1999, 2000).
pequeños carnívoros (Mallye, Cochard y Laroulandie, 2008),
donde tanto el tejón como el zorro pudieron intervenir en su formación. Los resultados del mismo se expondrán más adelante,
en un apartado dedicado al tejón ya que es el único referencial
que existe de este mustélido.
Otros trabajos han descrito las características de las acumulaciones causadas por zorros sobre presas distintas a los lepóridos. Podemos citar los de Stalibrass (1984) sobre huesos
de oveja, o los de Andrews y Evans (1983), Andrews (1990),
Denys, Kowalski y Dauphin (2002), Guillem (2002) y Mondini
(2000) sobre micromamíferos.
Hockett (1999)
Análisis centrado en los 739 restos de lepóridos procedentes
de una acumulación reciente localizada en el yacimiento portugués de Picareiro. Algunas partes anatómicas todavía conservan
39
[page-n-51]
'·
Figura 3.5. Cubil de Penya Roja (X,Y). Diversas alteraciones sobre huesos de conejo producidas por los dientes y la digestión del zorro.
Modificado de Sanchis (1999, 2000).
40
[page-n-52]
los ligamentos y se muestran en conexión. Los conejos dominan en el conjunto con el 99% de efectivos y 25 individuos. La
liebre ibérica está representada por seis restos y un individuo.
Los adultos, con el 94% del total, predominan claramente. La
tibia, fémur, coxal y maxilar son los elementos mejor representados, por lo que parece que el predador transportó a la cueva
las carcasas más o menos completas. Únicamente las vértebras
presentan muchas pérdidas. El porcentaje de huesos intactos es
elevado, con una ratio NME/NR del 0,95%. Las señales mecánicas, como punciones y mordeduras, se han identificado sobre
69 huesos (9,33%), de forma destacada sobre el fémur (48),
tibia, húmero y ulna, preferentemente sobre la articulación del
fémur con la tibia. Estas alteraciones normalmente son dobles y
aparecen sobre las caras opuestas del resto. Tan sólo han aparecido cuatro cilindros de diáfisis. Ningún elemento en el conjunto presenta trazas de digestión, por lo que pueden corresponder
a restos de alimentación desechados o de los que se aprovechó
la materia blanda.
Hockett y Haws (2002)
Se estudia un conjunto de 76 restos de lepóridos procedentes
de una acumulación subactual en Portugal (Buraca Glorioso).
El elemento mejor representado es el coxal (100%), seguido de
la tibia (89%), el fémur (67%), y el maxilar (56%). El húmero
(28%) y la ulna (17%), junto a la escápula (11%) y las vértebras, aparecen con valores inferiores. Pocos huesos se muestran
fragmentados (NME/NR: 0,95%). El 24% de los elementos
comporta señales de alteraciones mecánicas.
Mondini (2000)
Se analiza una muestra de heces de zorro colorado (Pseudalopex culpaeus) y de zorro gris (Pseudalopex griseus) localizadas en nueve madrigueras enclavadas en abrigos rocosos de La
Puna argentina. Se disgregan 16 excrementos, y se observa que
más del 85% de los restos contenidos en ellos aparecen fragmentados y más de la mitad miden <3 mm, independientemente
del tamaño del taxón. La identificabilidad decrece a medida que
aumenta la talla de la presa. Los restos de talla similar al conejo
se identificaron en dos heces. Destacan los molares aislados, las
falanges y los huesos largos, mientras que las vértebras presentan valores muy pobres. Este patrón de representación esquelética ha sido relacionado con un proceso de ingestión de las patas
que no necesita de una elevada masticación. Los huesos largos
están representados por part es articulares y por diáfisis, aunque los cilindros son poco frecuentes. Un 4% de los elementos
fueron hallados en posición anatómica dentro del excremento,
aunque no articulados. Las marcas de dentición aparecen en un
resto. La alteración digestiva, en forma de pulidos, está presente
sobre el 11% de los elementos, más común en los taxones de
menor talla. Sobre el 8% la corrosión ha eliminado la capa cortical y en un 3% ha afectado también la cara interna del hueso.
En algunos huesos largos se ha observado una reducción de la
cavidad medular (<1%); las perforaciones vinculadas a la digestión suponen el 3% de los restos. La intensidad de los daños
varía mucho en cada excremento lo que se ha relacionado con
la cantidad de pelo y queratina de las uñas que ha actuado como
protector de los huesos durante la digestión.
Sanchis y Pascual (2011)
Se estudian los restos óseos recuperados en una guarida de pequeños mamíferos carnívoros (cf. Vulpes vulpes) cercana al yacimiento arqueológico de Sitjar Baix, Onda, Castelló (Pascual
Benito y García, 1998). Este espacio se emplaza en el margen
izquierdo del río Millars, a unos 10 km de la actual línea de
costa y a una altitud de 85 m snm. En 1993, la excavación de
urgencia del yacimiento pone al descubierto estas estructuras
y se recogen, de forma sistemática y tras la criba de las tierras
(tamiz de 5 mm), los materiales óseos allí depositados. Antes
de la actuación, cuatro pequeños agujeros de 20 cm de diámetro
localizados en el límite de los conglomerados conforman la visión externa de la madriguera, donde parece que se ha extraído
la tierra de dentro. La excavación del lugar nos permite distinguir su interior, con tres estancias principales intercomunicadas
con techos bajos o covetes. Las acumulaciones de restos se encuentran en la superficie de la Coveta 3 y en el sedimento de los
tres espacios, pero no en el exterior. En la superficie de uno de
estos enclaves (Coveta 3) se hallaron un cráneo de zorro, aunque también un hueso de gineta en Coveta 2. Las características
del enclave y el espectro de presas concuerdan con la etología
de ambos predadores, aunque la talla y edad de los conejos,
muchos de ellos adultos, parecen ligar mejor con la mayor talla
del zorro (Rodríguez Piñero, 2002).
La muestra está formada por un total de 1169 restos, la mayoría contenidos en un sedimento arenoso y suelto de 2-3 cm de
profundidad formado por la descomposición de conglomerados
del Pleistoceno medio, aunque también en una de las zonas se
hallan diversos materiales en superficie (Coveta 3). Los restos
son más abundantes en Coveta 2 y 3 y más escasos en Coveta
1. El conejo es la especie mejor representada con 877 restos
(75%), los suidos y las aves alcanzan cada uno el 5%, y es menor la representación del resto de taxones: mamíferos de talla
media y pequeña, reptiles y anfibios, peces y pequeños carnívoros. Se hallaron varios elementos pertenecientes a conejos
de diversas edades con un tamaño muy superior al de los otros
restos del conjunto (silvestres); se trata de varios conejos domésticos, unos de corta edad (<3 y 3-5 meses) y otros adultos,
que suponemos fueron sustraídos o carroñeados por los predadores en granjas cercanas. En el caso de los inmaduros, varios
de los huesos presentan malformaciones que parecen ser consecuencia de largos periodos de inmovilización durante las etapas
iniciales de desarrollo, al parecer, por su reclusión en jaulas de
reducidas dimensiones. Estas malformaciones afectan básicamente a los elementos de los miembros (húmero, radio, fémur
y tibia) que muestran un anormal ensanchamiento de las zonas
articulares que, en ocasiones, se acompaña también de una torsión, aunque esta anomalía también se ha observado sobre el
sacro y los metapodios. Además de todos estos restos de vertebrados, también se recogen una gran cantidad de gasterópodos terrestres. Aquí se muestran exclusivamente las principales
conclusiones del estudio de los restos de conejo, mientras que
los datos referidos al resto de taxones pueden ser consultados
en el trabajo referido (Sanchis y Pascual, 2011).
Los restos de conejo se reparten de manera desigual en cada
una de las estancias: C1 (24 restos y 5 individuos), C2 (490
restos y 17 individuos), C3 superficial (157 restos y 7 individuos) y C3 (206 restos y 11 individuos). En relación a la edad
de muerte de los conejos, en C1 los adultos (60%) superan a los
inmaduros (40%); en C2, se observa un equilibrio entre adultos
41
[page-n-53]
(47%) e inmaduros (53%), sobre todo subadultos (5-9 meses);
en C3 superficial, los inmaduros (71%) están mejor representados que los adultos (29%); en C3, los inmaduros también destacan (73%) sobre los adultos (27%). En la guarida aparecen todos los grupos de edad, aunque en general los inmaduros están
mejor representados (NMI: 24; 60%) que los adultos (NMI: 16;
40%); dentro del primer grupo los subadultos comportan más
ejemplares (15) que los jóvenes de <4 meses (9).
Respecto a la distribución de elementos anatómicos en las
estancias, en C2 destacan los del miembro posterior y después
los del anterior y del cráneo, con escasa presencia de restos
axiales, tarsos, metacarpos y falanges; el mismo patrón se observa en C3 superficial, donde destacan el fémur, tibia, húmero,
cráneo y coxal, y en C3, donde el húmero es el elemento con
valores más importantes, seguido del fémur, tibia y coxal.
Los niveles de fragmentación son en general moderados,
con porcentajes de restos completos del 75% en C1, 65% en C2,
53% en C3 superficial y 73% en C3. Los elementos con valores más bajos de fragmentación corresponden a los metapodios,
falanges, huesos del carpo y tarso y algunas vétebras, mientras
que los huesos largos principales, cinturas, cráneos y mandíbulas muestran porcentajes más destacados de incompletos. Estos
datos se confirman al observar la longitud conservada de los
restos; en C2 el 38% mide >30 mm y el 35% entre 10 y 20 mm;
en C3 superficial el 49% se encuentra entre 10-20 mm y el 30%
mide >30 mm; en C3 el 40% de los restos es de >30 mm y el
31% entre 10 y 20 mm; el porcentaje de restos de <10 mm en
estas tres estancias es muy bajo (en C2 no supera el 8%, mientras que en C3 superficial es del 2%, y del 5% en C3). Las categorías de fragmentación de los elementos se pueden consultar
también en el estudio citado (Sanchis y Pascual, 2011: 61-62).
Las señales de la acción dental se observan sobre los distintos elementos (figura 3.6), destacando las epífisis de los huesos
largos principales, sobre todo de ejemplares adultos osificados
o de talla grande (horadaciones y punciones, fundamentalmente
sobre el húmero, ulna y tibia proximal y fémur distal). Algunas diáfisis también presentan alteraciones superficiales en forma de arrastres y punciones; en las cinturas aparecen pérdidas
óseas, tanto sobre la articulación y el cuerpo de la escápula,
como sobre el ala del ilion y el isquion de la pelvis; las mandíbulas muestran señales en la zona distal del cuerpo y en la rama
(pérdidas óseas, punciones y horadaciones asociadas); los cuerpos vértebrales, sobre todo de las lumbares también presentan
señales dentales. Según estancias o covetes, el porcentaje de
restos con estas alteraciones es del 4,7% en C2, del 3,2% en
C3 superficial, y del 9,7% en C3. En general, podemos decir
que estas señales se caracterizan por presentar un tamaño reducido (op. cit: 63), en muchos casos aparecen asociadas más de
una (múltiples), y en ocasiones también sobre diversas caras de
un mismo hueso (bilaterales). Se han determinado fracturas en
fresco sobre los principales huesos largos, mandíbulas, cinturas
y elementos axiales, mientras que las presentes sobre los restos
craneales y los metapodios parecen de origen postdeposicional.
No se han hallado apenas elementos con alteraciones digestivas (0,3%), pero sí en algunos casos importantes niveles
de corrosión como consecuencia de procesos de disolución
de los conglomerados donde se hallaba la guarida; los restos
se presentan totalmente alterados y no una zona en concreto
(Cochard, 2004a), incluso los elementos de mayor tamaño que
difícilmente pueden ser engullidos por un carnívoro de tamaño
pequeño o mediano.
42
Las acumulaciones óseas de Sitjar Baix están formadas principalmente por restos óseos que no han sido ingeridos y pueden
corresponder a elementos desechados o de los que se han aprovechado las partes blandas. En este sentido, el enclave pudo funcionar como lugar de refugio y descanso, donde se tranportaron
y consumieron presas pero donde de manera preferente no se
defecó. Las características del enclave y el espectro de presas,
junto al hallazgo de un cráneo de zorro en superficie, podrían ser
consecuentes con el comportamiento oportunista de este cánido.
El conjunto de lagomorfos de Sitjar Baix presenta características que lo hacen importante como nuevo referencial. La
fragmentación del mismo es moderada ya que se conserva un
elevado número de restos completos, y en cambio es muy escasa la presencia de alteraciones digestivas, lo que difiere de
otras muestras de zorros procedentes de heces (Mondini, 2000)
o de las que tienen porcentajes más altos de huesos digeridos
(Sanchis, 2000; muestras 1B y 2 en Lloveras, Moreno y Nadal,
2011), mientras que está más próxima a las de otros conjuntos
de restos mayoritariamente no ingeridos (Cochard, 2004a y d;
Hockett, 1999; Hockett y Haws, 2002; muestra 1A en Lloveras,
Moreno y Nadal, 2011).
Otros cánidos
Schmitt y Juell (1994)
Se recogieron y analizaron 40 heces de coyote (Canis latrans
Say, 1823) procedentes de Nevada. El 83% de los huesos
(2830) pertenecían a conejos y liebres (clase III), de los que se
pudieron identificar un total de 840. Los elementos anatómicos
mejor conservados son los de mayor densidad ósea: el radio
proximal es más abundante que el distal; la parte ventral de las
escápulas es más común que las zonas dorsales del cuerpo; el
húmero distal está más presente que el proximal. Destacan las
vértebras, costillas, falanges y elementos craneales.
El porcentaje de huesos intactos se sitúa en el 7% del total,
tratándose de un índice de fragmentación muy importante si lo
comparamos con el presente en las presas de menor tamaño del
conjunto (micromamíferos englobados en la clase I y II). Así,
los de la clase I conservan el 46% de huesos intactos, y los de
la clase II el 15%. Esto ha sido un argumento que demuestra
la existencia de un vínculo entre el tamaño de las presas y el
grado de fragmentación de sus huesos. Los huesos de lepóridos
también muestran mayor número de marcas de dientes y de evidencias de digestión que los de los grupos I y II. Las marcas de
dientes aparecen en el fémur proximal, calcáneo, ulna proximal
y mandíbula.
La fragmentación muestra patrones distintivos según se trate de unos elementos u otros: la ulna proximal exhibe bordes
dentados y corrosión en los bordes posteriores del olécranon;
el radio proximal y el húmero distal están representados por
pequeños fragmentos con una pequeña superficie dentada y la
parte articular intacta; las partes distales del húmero se acompañan de fragmentos de diáfisis de <10 mm, a menudo con una
muesca orientada longitudinalmente producida por una fractura
por presión durante la masticación y una superficie opuesta erosionada. Los fragmentos proximales de fémur están formados
por elementos del pequeño y gran trocánter, a menudo unidos
a fragmentos de diáfisis o a pequeños fragmentos de caput. El
fémur distal aparece como fragmentos de cóndilo medial y lateral, y también como zonas completas articulares con porciones
de diáfisis. Las partes articulares de las tibias muestran elevado
[page-n-54]
B
A
E
E
u
....
u
e
E
u
N
o
E
"'
....
Figura 3.6. Guarida de Sitjar Baix. Diversas alteraciones sobre huesos de conejo producidas por la acción dental. Hemimandíbula
(A), ilion (B), fémur (C), escápula (D) e isquion (E y F).
43
[page-n-55]
grado de alteración mecánica y digestiva. Los restos axiales son
abundantes y muy fragmentados. La zona craneal está formada
por fragmentos de parietal, occipitales y premaxilares; también
huesos que se han separado por sus suturas (bullas timpánicas,
palatinos completos, escamosos). Muchos pequeños fragmentos están relativamente completos (rama horizontal alveolar,
ascendente y fosa masetérica, diastema y unos pocos procesos
coronoides). Las vértebras muestran estrechamientos, pulidos
y fracturas en la base de los procesos transversos de las vértebras lumbares y en los procesos espinosos torácicos, y fracturas longitudinales (mitades) de las cervicales. El coxal presenta
patrones de fractura con pequeñas porciones de ilion e isquion
o acetábulo, y fragmentos más grandes de cuerpo. Las costillas
comportan fracturas por la mitad del cuerpo.
La alteración digestiva se muestra en forma de horadaciones, pulidos y estrechamientos. La extensión de las horadaciones se relaciona con la edad de los restos (inmaduro o adulto),
la densidad del elemento y la duración del tiempo de digestión.
Aparecen pulidos en la escápula, cuerpos vertebrales, diastema
mandibular y sobre todo en las superficies externas de los huesos largos. Los brillos se dan en los extremos fracturados de
los huesos largos, resultando superficies redondeadas. El estrechamiento produce un cambio de coloración de las corticales,
superficies de fractura o zonas medulares (marrón, amarillo,
oliva); los diferentes estadios de coloración se vinculan con la
longitud del tracto digestivo; los huesos más corroídos muestran una coloración más intensa. La diferente exposición a los
ácidos gástricos depende de si los huesos estaban en contacto
con las paredes del intestino. Todas estas alteraciones aparecen sobre todos los elementos anatómicos de la clase III. El
estrechamiento y pulido es más frecuente sobre los fragmentos
mandibulares (diastema y rama horizontal), con algunas horadaciones; el húmero distal y la ulna proximal están estrechadas,
también exhiben pulidos y poseen fracturas redondeadas en las
diáfisis; las costillas muestran una alteración digestiva variable,
con pulidos en las corticales, estrechamiento de las zonas fracturadas y horadaciones cerca de las partes articulares; la tibia
proximal sufre horadaciones digestivas, y las distales están pulidas con superficies de fractura redondeadas; el coxal aparece
horadado y el ilion con las paredes fracturadas redondeadas.
Junto a las heces se han encontrado elementos anatómicos
de liebre en conexión y cubiertos de pelo. La tibia, radio y ulna
están fragmentadas por la mitad de la diáfisis. Cuando las presas de talla relativamente grande son abundantes, las zonas con
menos carne se abandonan; en los duros meses de invierno,
cuando los coyotes padecen estrés nutricional y existe competencia con otros carnívoros, se tiende a consumir las carcasas
enteras. Por tanto, la disponibilidad de presas, desde un punto
de vista cíclico, estacional o poblacional también influye en la
representación de los conjuntos escatológicos.
Payne y Munson (1985)
En un trabajo experimental se analizaron los efectos de la dentición y de la corrosión digestiva de perros sobre huesos de oveja,
ardilla y conejo. Nos interesan los resultados de los lagomorfos.
El perro elegido presentaba una altura en la cruz de 55 cm y
un peso de 25-30 kg. Se emplearon dos conejos adultos que
fueron consumidos totalmente, sin desperdiciar ninguna parte,
por lo que las conclusiones proceden de los restos hallados en
las heces.
44
Tras el estudio del contenido de éstas, se determina que la
fragmentación ha sido extrema: cada individuo es reducido a
unos 300 restos de <3 cm. La destrucción es importante ya que
el peso conservado por individuo es del 5-10%. Los elementos
esqueléticos conservados muestran bajos porcentajes, excepto
el astrágalo (50%). La escápula (25-50%) y las partes proximales de los huesos largos anteriores (25-50%) se conservan
mejor que las distales (0%). Los carpos, coxal y fémur han
desaparecido. Las partes articulares distales (25%) de las tibias
se han preservado mejor que las proximales (0%). Las terceras
falanges se han conservado debido a la protección de las uñas
y, por ello, se han visto menos afectadas por la digestión. Las
zonas proximales de los elementos están muy afectadas por los
ácidos digestivos. La identificabilidad de los huesos de oveja
en los excrementos es del 1%, mientras que ha sido mayor en
los taxones más pequeños, lo que confirma la idea que la preservación aumenta al descender la talla de las presas ingeridas
(Mondini, 2000).
El Lince
Lloveras, Moreno y Nadal (2008a)
Se estudia una muestra formada por 33 heces actuales de lince (Lynx pardinus Temminck, 1827) recuperadas en el Parque
Nacional de Doñana. Tras su disgregación aportan un total de
4213 restos de los que se han podido identificar 1522 (36,1%),
equivalentes a un total de 14 individuos.
Según la representación de elementos anatómicos, los restos
craneales son los dominantes: maxilares (64,3%), mandíbulas
(82,1%) y molares aislados (85%); a continuación se sitúan tres
huesos largos: húmero (57,1%), ulna (60,7%) y fémur (64,3%),
mientras que el radio y la tibia ya comportan valores por debajo del 50%. Las escápulas (53,6%) y los coxales (60,7%), así
como las terceras falanges (57,9%) también están bien representadas. Los elementos axiales, carpales, tarsales y metatarsos
muestran pocos efectivos.
El conjunto se caracteriza por una elevada fragmentación
ya que únicamente se conservan completos el 43% de los restos, y el 80% mide <10 mm. Sólo un 9,7% se han mostrado en
conexión anatómica.
El 97,2% aparece digerido, con un predominio de los niveles fuertes de corrosión sobre el 41,1% de los huesos y el 54%
de los dientes. Todos los elementos presentan estas alteraciones
pero se hacen más evidentes sobre los calcáneos, astrágalos y
vértebras; las falanges son las que mejor se preservan, mientras
que la mayoría de los dientes aparecen con corrosión (98,3%).
Únicamente 4 restos (0,26%) presentan alteraciones mecánicas producidas por la dentición del lince, sobre el cuerpo
del isquion, diáfisis de la ulna, hueso incisivo y fosa escapular.
Este porcentaje es inferior al de las marcas producidas por los
dientes del coyote (0,95%) o el impacto del pico del búho real
(3,8%).
Los autores han comparado esta coprocenosis con las correspondientes a rapaces, observando que los restos en el caso
del búho real están mucho menos fragmentados y tienen menores porcentajes de corrosión digestiva. En el lince la corrosión afecta a todo el resto y toda la superficie ósea se muestra
alterada, lo que difiere de lo observado en el búho real, donde
la corrosión únicamente afecta a partes específicas de la superficie. Esto sin duda está relacionado con el modo de ingestión y
con el tamaño de los fragmentos que se ingieren, más pequeños
[page-n-56]
en el caso del felino y mayores en el del búho. Otra diferencia
entre los conjuntos de búho real y los de lince es la escasa presencia de elementos craneales en los conjuntos de estas rapaces
(15%) en comparación con los del lince (61-86%).
El tejón
Mallye, Cochard y Laroulandie (2008)
Los materiales se encontraban depositados en los conos de escombros situados en la entrada de dos madrigueras (Bettant I
y VIII) frecuentadas por tejones y zorros. En Bettant I (B-I)
se recoge una muestra formada por 5136 restos formada por
restos de mamíferos de talla grande (carroña), gato, perro, zorro, marta, tejón, aves, y un importante conjunto de micromamíferos y de conejo. En el caso del conejo, 374 restos de un
número mínimo de 8 individuos. Bettant VIII (B-VIII) aporta
una muestra muy similar, donde el conejo está representado por
450 restos de cómo mínimo 10 individuos. En el conejo y en
las otras presas, los elementos del miembro anterior están peor
representados que los del posterior, mientras que en el caso de
los restos de tejón y zorro el miembro anterior lo está mejor que
el posterior. Excepto la carroña, parece que las otras presas son
transportadas completas a las guaridas. La edad de las presas
está dominada por los individuos adultos. En los carnívoros, la
aparición de dientes deciduales de tejón en B-I puede ser consecuencia de una ocupación preferente por parte de este mustélido, mientras que B-VIII ha tenido un grado de frecuentación
más esporádico por parte de los zorros y de los tejones.
El 40% de los restos se muestra afectado por procesos ligeros de meteorización, mientras que son raros (<10%) los ataques de agentes bioquímicos (raíces y cúpulas de disolución).
Las evidencias de predación aparecen en B-I sobre el 26,8%
y en B-VIII sobre el 23,5% de los restos de conejo. Los huesos
de tejón/zorro también se muestran afectados por estos estigmas, tanto en B-I (4,9%) como en B-VIII (2,5%) y pueden ser
consecuencia del carroñeo o del canibalismo intraespecífico,
pero en general las acumulaciones de sus restos parecen tener
un origen natural con predominio de individuos jóvenes y de
adultos-seniles. Las marcas de dientes afectan al 14,8% de los
restos de conejo en B-I, y al 11,08% en B-VIII. Respecto al
conejo, las punciones y hundimientos son múltiples sobre el
33,3% de los restos en B-I y sobre el 51,2% en B-VIII; estas
alteraciones además también son bilaterales en el 37,5% de los
restos de conejo de B-I y en el 95,2% de los de B-VIII. Las
punciones y hundimientos son las evidencias de consumo mayoritarias, generalmente bilaterales y en algunos casos hasta 10
impactos de dientes pueden estar presentes sobre una misma
zona anatómica. Los impactos aparecen localizados preferentemente cerca de las partes articulares y de los bordes de fractura.
Los efectos de la digestión no aparecen sobre los huesos de
zorro/tejón. En el conejo, el 15,8% de los restos de B-I aparece
digerido, y el 14% de los de B-VIII.
El estudio de los restos ha permitido interpretar B-I como
una madriguera principal (estructura de edad copia de una población viva y aparición de dientes deciduales), y B-VIII ha
sido caracterizada como una madriguera periférica o refugio
temporal ocupada de forma esporádica. El tejón parece ser el
agente principal de ocupación, acumulación y alteración de los
restos, mientras que el zorro ha sido un visitante menos habitual
del enclave.
Conclusiones sobre los conjuntos de mamíferos carnívoros:
cánidos, félidos y mustélidos
El zorro ha centrado la mayoría de trabajos, aunque pueden
considerarse todavía escasos si los comparamos con los que
han tratado los aportes de rapaces. En la península Ibérica y
Francia por el momento se cuenta con tres referentes (Sanchis,
1999, 2000; Cochard, 2004a y d; Lloveras, Moreno y Nadal,
2011) y un cuarto posible (Sanchis y Pascual, 2011). El zorro
parece ser el agente de formación y alteración de los conjuntos
portugueses, descartando a otros posibles pequeños mamíferos
(Hockett, 1999; Hockett y Haws, 2002). Los estudios desarrollados en Argentina han analizando de forma conjunta los
materiales de presas de tallas diferentes, por lo que las comparaciones con otros conjuntos de zorros deben tener en cuenta
este hecho (Mondini, 2000). Para completar los referentes de
cánidos, resulta interesante contar también con los materiales
aportados por el coyote (Schmitt y Juell, 1994) y la experimentación llevada a cabo sobre perros (Payne y Munson, 1985). Por
el momento, son escasos los análisis procedentes de restos de
alimentación de otras familias de pequeños carnívoros, pero podemos comparar los datos que aporta el zorro con los del lince
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a) y el tejón (Mallye, Cochard
y Laroulandie, 2008) (cuadro 3.14).
Una primera diferenciación entre acumulaciones está determinada por la naturaleza de la muestra. Las heces (restos
ingeridos) constituyen un primer grupo: procedentes de cánidos silvestres americanos (zorro y coyote), de zorros ibéricos (muestras 1B de Torreferrussa y muestra 2 del Macís del
Garraf) y de perros mesomorfos a través de experimentaciones con alimentación controlada, o de linces ibéricos del sur
de la península Ibérica. Un segundo grupo está formado por
acumulaciones de restos, la mayoría desarticulados y en menor
medida en conexión anatómica, que podríamos calificar como
mezclas, ya que están formadas tanto por restos óseos que han
sido ingeridos como por otros manipulados y/o desechados.
Este sería el caso de los materiales recuperados en las madrigueras de zorro de Penya Roja y Rochers de Villeuneuve, y en
las de tejón de Bettant I y VIII. Un tercer grupo lo constituyen
los restos, principalmente desarticulados y en menor medida en
conexión anatómica, conservados completos en gran medida y
con escasas o nulas señales de alteración digestiva, como serían los restos aportados por zorros procedentes de Portugal, la
muestra 1A de Torreferrussa, y también los del posible referente
de zorro de Sitjar Baix, correspondientes mayoritariamente a
restos de consumo desechados y no ingeridos y de los que se
han podido aprovechar las partes blandas. Si atendemos a los
porcentajes de alteración digestiva en cada uno de los tres tipos de muestras (heces, mixtas y de restos desechados), vemos
como las primeras comportan valores elevados en la mayoría de
casos salvo en las heces de zorros sudamericanos con porcentajes del 11%, mientras que en las muestras correspondientes
a restos desechados los niveles de digestión son nulos o muy
bajos; los conjuntos mixtos muestran valores intermedios (entre
el 12% y el 33%) debido a la aparición tanto de restos ingeridos
como desechados. Estos tres tipos de muestras (cuadro 3.15)
pueden relacionarse respectivamente en el caso del zorro con
lugares empleados como letrinas, lugares de ocupación donde
se ha realizado el traslado y consumo de presas y también se ha
defecado y, finalmente, zonas donde se han trasladado presas y
se han consumido pero donde no se ha defecado; normalmen-
45
[page-n-57]
Cuadro 3.14. Comparación de las principales características de los referenciales de lagomorfos de la Península Ibérica y Francia
creados por pequeños mamíferos carnívoros.
Referencial
Muestra
(procedencia)
NR / NMI
Edad
(NMI)
Elementos
anatómicos
Fragmentación
Alteraciones mecánicas Alteraciones digestivas
Cf.
V. vulpes
Hocket
(1999)
Picareiro
(madriguera).
Dominio de los
adultos.
Destaca tibia, fémur,
coxal y maxilares;
axial con poca
presencia.
Porcentaje
elevado de huesos
completos:
NME/NR= 0,95%
Punciones y
mordeduras (9,33%):
epífisis fémur, tibia,
húmero y ulna (dobles
y en caras opuestas del
mismo hueso).
No hay restos digeridos.
M. disperso: dominio M. disp: 38,77%
apendicular y poca
presencia axial y
Acum: 9,43%
cráneo.
Cub: 9,73%
Acum: destacan
coxal, cráneo,
Más completos:
Oryctolagus.
Acumulaciones: apendicular post. y
astrágalo,
Material
Adultos
ant. Poca presencia
metatarsos, patella
disperso: 49/8
(26,66%),
axial.
y falanges.
Acumulaciones: subadultos
Cráneo, cinturas y
4302/29
(30,89%) y
Cubil: predominio
huesos largos muy
Cubil: 5658/24 jóvenes
coxal, escápula,
fragmentados.
(42,43%).
apendiculares y
cráneo; poca
Cubil:
presencia axial.
Adultos
(20,77%),
Conexiones
subadultos
anatómicas en las
(32,46%) y
tres zonas (ap. post).
jóvenes
(46,75%).
Punciones, arrastres y
horadaciones sobre
articulaciones huesos
largos, mandíbulas,
escápula, vértebras,
coxal y calcáneo.
Porosidad de las superficies
articulares y estrechamiento y
pulido de las superficies
fracturadas.
Los porcentajes varían
según elementos y
zonas (de moderado a
fuerte).
Valor medio: acumulaciones
(33%) y cubil (26%)
Cf.
V. vulpes
Hockett y
Haws
(2002)
Buraca
Glorioso
(madriguera).
Lepóridos
76/?
No se aportan
datos.
Destaca coxal, tibia,
fémur y maxilar;
apendicular ant. y
axial con pocos
valores.
Porcentaje
elevado de huesos
completos:
NME/NR= 0,95%
24% de restos.
No se aportan datos.
Vulpes
vulpes
Cochard
(2004a y d)
Rochers de
Villeuneuve
(madriguera).
Similar
presencia de
adultos e
inmaduros.
Destaca coxal, quinto
metatarso, tibia y
ulna; valores medios
para húmero,
calcáneo, fémur
astrágalo y
mandíbula, y bajos
para axial, maxilar,
escápula y
metacarpos.
Valor medio: 65%
Más completos:
metápodos,
vértebras y
falanges.
Muy
fragmentados:
huesos largos y
cinturas.
Valor medio (32%)
Sobre coxal, sacro,
escápula y huesos
largos.
Perforaciones (5,2) en
coxal, epífisis huesos
largos y diáfisis tibia
(dobles o triples por
hueso).
Horadaciones, estrechamientos
y pulidos: (12,3%) en
escápula, ulna, metápodos,
falanges y esquirlas huesos
largos. Bordes de fractura
estrechados. Mayoritaria
ingestión de huesos de
pequeño tamaño.
Meles
meles
(agente
principal)
V. vulpes
(visitante
esporádico)
Mallye,
Cochard y
Laroulandie
(2008)
Bettant I y VIII
(madrigueras)
Restos
ingeridos y no
ingeridos.
Dominio de
adultos.
Miembro posterior
mejor representado
que el anterior.
No se aportan
datos.
B-I (26,8%) y B-VIII
(23,5%). Marcas de
dientes: en B-I
(14,81%) y B-VIII
(11,08%). Múltiples en
B-I (33,33%) y B-VIII
(51,31%).
B-I (15,8%)
B-VIII (14%)
Orycto: 733/25
Lepus: 6/1
Vulpes
vulpes
Sanchis
(2000)
46
Penya Roja
(madriguera).
Restos
ingeridos
(heces) y no
ingeridos.
Lepóridos.
863/19
Oryctolagus:
B-I: 374/8
B-VIII: 450/10
Conexiones
anatómicas.
M. disperso:
Adultos
(42,85%),
subadultos
(14,28%) y
jóvenes (0%).
Baja presencia del
esqueleto axial y
autópodo.
Múltiples y bilaterales.
Los porcentajes varían según
elementos y zonas (de
moderado a fuerte).
[page-n-58]
Cuadro 3.14. (continuación).
Lynx
pardinus
Lloveras,
Moreno y
Nadal
(2008a)
Parque
Nacional de
Doñana.
No se aportan
datos.
Dominio de
maxilares (64,3%),
mandíbulas (82,1%)
y molares aislados
(85%); húmero
(57,1%), ulna
(60,7%) y fémur
(64,3%), radio y la
tibia <50%. Escápula
(53,6%), coxal
(60,7%), y terceras
falanges (57,9%).
Axial, carpos, tarsos
y metatarsos pocos
efectivos.
Elevada
fragmentación
(43%
completos).
Metatarso (89,8%),
astrágalo (77,3%)
tibia y calcáneo
(72,7%).
Axial (0-6%), cráneo
y cinturas (0%)
1B: escápula,
húmero y radio
(75%); ulna y fémur
(50%). Patella, coxal,
2 (87% adultos) metacarpos y
astrágalo (0%). Axial
(7-14%).
(33 heces).
Oryctolagus:
4213/12
Vulpes
vulpes
Lloveras,
Moreno y
Nadal
(2011)
Muestra 1A
Torreferrussa
(no ingeridos)
Vulpes
vulpes
Lloveras,
Moreno y
Nadal
(2011)
Muestra 1B
Torreferrussa
(65 heces)
Alimentación
en cautividad
(sin datos).
Oryctolagus:
639/11
Oryctolagus:
113/2
Muestra 2
Macís del
Garraf (60
heces)
1B
(alimentación
en cautividad).
2: tibia (83,3%),
fémur (66,7%) y
húmero, escápula y
coxal (50%).
Radio, ulna y
metacarpos (0%).
Axial (13,9-21%)
Oryctolagus:
152/3
Cf.
V. vulpes
(principal)
Sanchis y
Pascual
(2011)
Sitjar Baix
(guarida).
Oryctolagus
Coveta 1: 24/5
Coveta 2:
490/17
Coveta 3 sup:
157/7
Coveta 3:
206/11
C-1: A (60%),
S (20%), J
(20%)
C-2: A (47%),
S (41,1%), J
(11,7%).
C-3 sup: A
(28,5%),
S (42,8%),
J (28,5%)
C-3: A (27,2%),
S (36,3%), J
(36,3%)
Destacan miembro
posterior sobre
anterior.
Tan solo 4 restos (0,26%) con
marcas sobre cuerpo isquion, diáfisis
ulna, hueso incisivo y fosa escapular.
97,2% digerido,
predominio
niveles fuertes
corrosión sobre el
41,1% de huesos y
54% de dientes.
89% completos
28% <10 mm
L media restos:
19,34 mm
Bordes rotos, punciones,
perforaciones y arrastres (9,5%)
Destacan sobre huesos largos
principales y metápodos.
Inexistentes.
1B:
7,9% completos
60% <10 mm
L media restos:
9,1 mm
Bordes rotos, punciones,
perforaciones y arrastres (1,7% en
1B y 5,3% en 2).
1B: (ca. 100%)
Destacan el grado
fuerte (45,3%) y
extremo (28,7%)
80% <10 mm.
9,7% en
conexión
anatómica.
2:
16% completos
60% <10 mm
L media restos:
9,5 mm
Destacan sobre huesos largos
principales y metápodos.
2: (ca. 100%)
Destacan el grado
fuerte (43,1%) y
moderado (25,7%)
C-2 (64,9%)
L media restos:
29,06 mm.
C-2 (4,69%); C-3 sup (3,18%) y C3
Muy escasas
(9,7%). De pequeño tamaño, en
(0,37%)
muchos casos múltiples y bilaterales.
Horadaciones y punciones sobre
Buena representación C-3 sup (52,8%) húmero, ulna y tibia proximal y
craneal.
L media restos: fémur distal, y alteraciones
26,06 mm.
superficiales sobre diáfisis
Baja de vértebras,
(punciones y arrastres). Pérdidas
tarsos, metacarpos y C-3 (73,54%)
óseas por mordeduras en cuerpo
falanges.
L media restos: escapular, ilion e isquion, y punc. y
30,89 mm.
horad. En mandíbula post. y rama
pérdidas, horad. y punc. Más raras en
vértebras, calcáneo y MT.
te los zorros adultos defecan en los senderos que emplean por
lo que los excrementos aparecen dispersos (Rodríguez Piñero,
2002). La aparición de restos digeridos en las guaridas y cubiles
implica que los zorros también defecan en estos enclaves (por
ejemplo las crías en las madrigueras). Pero también aparecen
restos digeridos en las zonas exteriores, lo que supone que los
adultos, además de utilizar otras zonas en los límites del territorio también defecan en las zonas cercanas a la entrada del cubil.
Si atendemos a la fragmentación de los restos, es más elevada en las muestras procedentes de heces que en las mezclas donde, según los casos, los valores de restos completos pueden oscilar entre el 9% (acumulaciones exteriores y cubil de Penya Roja)
y el 65% (Rochers de Villeuneuve). En los conjuntos formados
por restos de consumo desechados los porcentajes de elementos
completos son importantes. Los valores medios de longitud conservada de los restos óseos contenidos en heces y los de aquellos
correspondientes a elementos desechados muestran diferencias
muy significativas; el 80% de los restos óseos de conejo contenidos en heces de lince ibérico miden <10 mm, mientras que la
longitud media de los restos de Sitjar Baix se sitúa entre 29,06
mm y 30,89 mm según zonas. Por lo tanto, existe una relación
clara entre el grado de fragmentación (indirectamente señalada
por la longitud de los fragmentos) y de alteración digestiva, y los
tipos de muestra descritos anteriormente.
47
[page-n-59]
Cuadro 3.15. Diversos tipos de acumulaciones óseas de lagomorfos creadas por pequeños mamíferos carnívoros y sus principales
características según la funcionalidad de los enclaves.
Muestras
Restos ingeridos
Mezclas no ingeridos e ingeridos
Restos no ingeridos
Naturaleza
Heces
Restos descarnados, desechados o
manipulados / heces
Restos descarnados, desechados
o manipulados
Funcionalidad de los
enclaves
Letrinas
Zonas de defecación
Madrigueras y zonas próximas
Lugar de consumo y defecación
Guaridas de descanso diurno
Lugar de consumo
Principal acumulador
(referencial)
Lynx p. (Lloveras, Moreno y
Nadal, 2008)
Vulpes v. (Lloveras, Moreno y
Nadal, 2011)
Vulpes v. (Cochard, 2004a y d;
Sanchis, 2000)
Meles m. (Mallye, Cochard y
Laroulandie, 2008)
Cf. Vulpes vulpes
(Sanchis y Pascual, 2011;
Hockett, 1999)
Vulpes v. (Lloveras, Moreno y
Nadal, 2011)
Estructura de edad
No hay datos
Variable
Variable
Representación anatómica
Craneal y axial (+)
M. posterior (+)
Axial (-)
M. posterior (+)
Axial (-)
Fragmentación
Importante
Longitud restos
(<10 mm)
Variable
Muy moderada
Longitud restos
(ca. 20-30 mm)
Conexiones
No
Algunas
Algunas
Alteraciones dentición
Escasas
Moderadas-Fuertes
Múltiples y bilaterales
Moderadas-Fuertes
Múltiples y bilaterales
Alteraciones digestión
Importantes (95-100%)
Grado fuerte
Valores intermedios
Escasas o inexistentes
En relación a las alteraciones mecánicas causadas por la
dentición de estos carnívoros, los valores señalan una mayor
variabilidad. En las muestras de heces los porcentajes son en
general muy bajos (en las muestras 1B de Torreferrussa y 2 del
Macís del Garraf son del 1,7% y 5,3% respectivamente) aunque
en otros casos no se aportan datos. En las mezclas, en el caso
del zorro los valores van de moderados a fuertes según zonas
(Penya Roja); Rochers de Villeneuve muestra porcentajes del
32%; en los conjuntos aportados por el tejón los porcentajes
de marcas de dientes se sitúan en torno al 11-14%. En las de
restos desechados los valores son bajos, en Sitjar Baix (3,18%
al 9,17%), Picareiro (9,33%) y muestra 1A de Torreferrussa
(9,5%), mientras que son mayores en Buraca Glorioso (24%).
Así pues, parece que el tipo de muestra no determina los valores
de alteración mecánica presentes en los huesos.
Otro parámetro a considerar es la localización de los restos
en el hábitat. En el conjunto de Penya Roja contamos con tres
emplazamientos diferentes de restos: los del interior de la madriguera o cubil (posiblemente utilizada como zona de cría), los
situados sobre el cantil en la zona exterior de la madriguera, formando acumulaciones más o menos importantes y, por último,
los materiales que han aparecido dispersos, también en la zona
exterior. Según los resultados obtenidos (Sanchis, 1999, 2000),
los conjuntos óseos de las zonas externas, tomando como referencia los datos de los dos cuadros con mayor NR (H-21 e I-22),
no muestran muchas diferencias respecto a los del interior del
cubil (X e Y), tanto en la estructura de edad de las presas (aunque en el exterior los adultos son algo más importantes que en
el cubil), como en la fragmentación y niveles de alteración mecánica y digestiva. En este caso, dos espacios distintos aportan
48
conjuntos con similares características. En Sitjar Baix, todos los
materiales aparecen en el interior de la madriguera y no se ha
hallado ninguno en la zona exterior ni en la entrada.
La representación de elementos anatómicos en los conjuntos creados por pequeños carnívoros muestra un patrón común,
la baja presencia de restos axiales (vértebras y costillas), excepto en el conjunto procedente de heces de coyote donde adquieren mucha importancia; en las muestras 1B y 2 procedentes de heces de zorros ibéricos, los valores de restos axiales y
craneales también son importantes. La baja representación del
esqueleto axial ha sido interpretada como resultado del aporte
de heces por zorros adultos fuera de las guaridas o cubiles (Cochard, 2004a y d). El tipo de alimentación de los cánidos en particular y de los carnívoros en general, actuando de forma primaria sobre la zona abdominal y ano-genital, con la intención de
acceder a las partes más ricas y blandas (órganos e intestinos)
puede provocar que las vértebras y las costillas, cercanas a estas
zonas, sean destruidas por la dentición de forma muy intensa y
sean también ingeridas. En los conjuntos recogidos en guaridas
y en el cubil los elementos más representados son las cinturas y
huesos largos, mientras que en las heces cobran mayor importancia las vértebras, costillas, mandíbulas, maxilares y falanges.
Resulta sorprendente la gran capacidad de ingestión de huesos que posee el lince, los importantes y extremos niveles de alteración digestiva, mayor que el de los cánidos y mustélidos, y
la elevada fragmentación a la que somete los restos de sus presas. Además de la capacidad de acumular grandes cantidades de
restos óseos, tanto a través de heces como de restos desechados,
los pequeños carnívoros también pueden sustraer y alterar a través del carroñeo los restos depositados por otros agentes.
[page-n-60]
Respecto a la variabilidad observada en los referenciales
neotafonómicos, Cochard ya expuso (2004a y d) que las acumulaciones de zorro podían ser muy variables, posiblemente
por los distintos tipos de muestras, y difíciles de determinar en
los conjuntos arqueológicos. Se debe tener en cuenta, y esto
es aplicable a todos los referentes, la relación entre la talla del
predador y de las presas, ya que existe una talla óptima de presa para cada predador y las que son más grandes o pequeñas
son subóptimas (Mondini, 2002), y también las variaciones
espacio-temporales de las actividades alimentarias del predador, diferenciando, si es posible, las zonas de adquisición de
presas, las de consumo, las transitorias y las de defecación y
abandono de los restos. También hay que tener en consideración las condiciones ecológicas en relación con los niveles de
competencia por los recursos (Mondini, 2002). Además de estas variables, hay que contar también con los problemas metodológicos relacionados con una falta de precisión y de rigor en
los procedimientos de muestreo y de análisis (Cochard, 2008).
En la reciente reunión celebrada en Burdeos sobre referenciales de pequeñas presas se puso mucho énfasis en la necesidad
de emplear metodologías comunes, conocer la entidad de los
predadores acumuladores, incluso su edad y sexo y la estación
de ocupación de los enclaves y su funcionalidad. Pero como se
ha observado anteriormente, esto en muchas ocasiones es muy
difícil de establecer. En diversos casos estos datos se han podido conocer total o parcialmente (por ejemplo Cochard, 2004a y
d; Sanchis, 1999; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a y b), pero
siempre surgen problemas, por ejemplo cuando existe la posibilidad de que diversos predadores, que pueden tener costumbres
bastante similares, ocupen los mismos enclaves de manera alternativa, creando palimpsestos de ocupación (biofacies) como
en los contextos arqueológicos, como podría ser el caso de las
madrigueras de Bettant I y VIII ocupadas por tejones y zorros
(Mallye, Cochard y Laroulandie, 2008), y la de Sitjar Baix,
donde han podido intervenir zorros y tal vez ginetas en alguna
ocasión (Sanchis y Pascual, 2011).
Los aportes de origen antrópico
Los grupos humanos son otro de los grandes acumuladores de
restos de lagomorfos en cavidades y abrigos prehistóricos y en
general en yacimientos arqueológicos (Callou, 2003). Las actividades de procesado y consumo de lagomorfos desarrolladas
en estos enclaves están encaminadas a la obtención de partes
blandas (carne, vísceras, órganos, sangre, médula, grasa, tendones, pieles) y duras (huesos) que determinan el origen cultural
de los conjuntos a través de usos alimentarios (Pérez Ripoll,
2004) y no alimentarios (Charles y Jacobi, 1994).
Las acumulaciones antrópicas de lagomorfos pueden mostrar alguna, varias o todas de las siguientes características:
- Presencia de marcas de carnicería sobre la superficie de
los huesos, producidas por el uso de instrumentos líticos, básicamente durante las tareas de procesado de las carcasas (pelado,
desarticulación, descarnado), consumo de las partes blandas y
obtención del periostio (Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2001; Cochard, 2004a; Sanchis y Fernández Peris, 2008; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b).
- Sistematización de fracturas intencionadas a través de
diversos modos activos y alteración de la cortical de los hue-
sos por la acción de los dientes humanos (Pérez Ripoll, 1992,
2005/2006; Cochard, 2004a; Landt, 2004, 2007; Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011).
- Aparición de huesos con termoalteraciones localizadas
en articulaciones y zonas expuestas, como consecuencia de
los procesos de asado de los paquetes cárnicos no deshuesados
(Vigne et al., 1981; Vigne y Marinval-Vigne, 1982; Fernández
Peris et al., 2007; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b;).
- En general, predominio de conjuntos formados por individuos adultos (entre otros, Pérez Ripoll y Martínez Valle, 2001;
Pérez Ripoll 2004; Cochard, 2004a), aunque también se ha propuesto la adquisición en masa de individuos en las madrigueras,
lo que implica una estructura de edad formada por hembras reproductoras e individuos lacteales (Jones, 2006).
- Una representación esquelética en función de los distintos
procesos carniceros y de las modalidades de preparación y consumo (por ejemplo, Cochard, 2004a; Pérez Ripoll, 2004).
- Los contextos de aparición.
- Otros criterios como la abundancia relativa o la distribución espacial de los restos.
Las marcas de carnicería
La presencia de marcas de corte sobre huesos de lagomorfos
los relacionan con prácticas culturales o antrópicas intencionadas (Fisher, 1995), aunque es importante tener en cuenta que su
ausencia no es un criterio determinante de la no intervención
humana. El procesado de un conejo o de una liebre, empleando
una lasca lítica de filo vivo, puede originar marcas sobre una
buena parte de los huesos. Las prácticas experimentales han
puesto de manifiesto que estas señales pueden ser abundantes, y
que su localización, intensidad y orientación puede diferir según
la actividad que las ha originado: pelado, desarticulación y descarnado (Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b). En este sentido,
Manuel Pérez Ripoll ha estudiado las marcas líticas presentes
sobre huesos de conejo en conjuntos antrópicos del Paleolítico
superior del Mediterráneo ibérico y ha establecido, según sus
características y localización, su relación con las diversas fases
del procesado de las carcasas (Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2001,
2002, 2004). Además de los últimos referentes experimentales
publicados (Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b; Lloveras et al.,
2011b) se han tenido en cuenta las diversas experiencias llevadas a cabo por nosotros o en las que hemos colaborado: las
del equipo de Bolomor en octubre de 2005 (Fernández Peris et
al., 2007) y marzo de 2007, y las realizadas en colaboración
con J.V. Morales y M. Pérez Ripoll en junio de 2008 (Sanchis,
Morales y Pérez Ripoll, 2011), y mayo y noviembre de 2009.
Las dos primeras centradas en la termoalteración de los restos
que se comentarán en el apartado correspondiente, y las tres
últimas relacionadas con las alteraciones producidas por los
dientes humanos; en todas las experiencias se llevó a cabo el
procesado de los conejos con la ayuda de útiles líticos, por lo
que los resultados de la experiencia nº3 sobre conejos silvestres
son utilizados de referencia. A continuación se comparan los
datos experimentales con los arqueológicos.
El pelado
La piel de los lagomorfos es de excelente calidad y prueba de
ello es que en la actualidad se sigue empleando en la fabricación de abrigos y de otras prendas que aislan del frío. Las evidencias arqueológicas también demuestran su aprovechamiento
49
[page-n-61]
durante la prehistoria, muy probablemente de forma más intensa en momentos de clima riguroso (Charles y Jacobi, 1994;
García-Argüelles, Nadal y Estrada, 2004).
A continuación se describe el proceso de pelado desarrollado en nuestras experiencias (figura 3.7).
La extracción de la piel se puede efectuar antes o después de
la evisceración, pero en nuestro caso se ha realizado en primer
lugar, de forma que las vísceras también podrían ser aprovechadas. El animal se coloca de espaldas, sobre una superficie plana,
de manera que queden abiertas sus extremidades. A continua-
ción con el útil se procede a abrir la piel por la norma ventral,
comenzando por la zona ano-genital en dirección craneal, hasta
llegar aproximadamente al cuello. Posteriormente ayudándonos
del útil separamos la piel de la zona ventral y costal hasta llegar
a las extremidades. En el caso de las anteriores, se extrae el
brazo ayudándonos del útil sólo en caso necesario (carpos, metacarpos), aunque el útil no ha tocado el hueso en ninguna parte
de este proceso y la piel se rompe, al estirar, a la altura de los
segmentos marginales del brazo. En las posteriores, el proceso
es similar si bien encontramos dificultades sobre la tibia, tarsos
Figura 3.7. Pelado experimental del conejo (junio de 2008). Fase inicial (a y b). La piel se obtiene con facilidad hasta el extremo de las
extremidades, donde se puede cortar (útil lítico) o estirar con las manos hasta arrancarla (c y d). Fase final (e y f): a la altura de las orejas
y del hocico es necesario cortar la piel.
50
[page-n-62]
y metatarsos y se realizan cortes. Llegados a este punto se estira
la piel en dirección al cráneo y se extrae fácilmente hasta la
zona de la bóveda craneana, donde hay que ayudarse del útil,
principalmente en la zona de las orejas y también en el zigomático y la mandibula, lo que evidentemente puede dejar marcas
de corte en el hueso dada la escasa masa muscular que cubre
estas zonas. Este proceso es el mismo que el descrito por Lloveras, Moreno y Nadal (2009b) y Lloveras et al. (2011b), aunque
en su caso las carcasas se han eviscerado antes de extraer la piel
y no se han efectuado cortes sobre las orejas. La evisceración
se ha efectuado con una incisión sobre el vientre del animal que
permite un fácil acceso a las vísceras, que se pueden extraer con
las manos y sin necesidad de útiles.
Los datos aportados por las experimentaciones y los observados sobre restos arqueológicos son bastante coincidentes. La
extracción de la piel produce cortes, básicamente transversales,
sobre la parte anterior del cráneo y de la mandíbula y en los
extremos de los miembros (sobre todo posteriores). Las diferencias en la intensidad y también en el número de marcas pueden deberse a las particulares características del que realiza la
acción, su pericia o práctica (cuadro 3.16).
La desarticulación
La desarticulación tiene como finalidad reducir a fragmentos
más pequeños las carcasas de los animales para su mejor procesado, preparación y consumo. Los distintos elementos anatómicos se unen en segmentos y forman los miembros, el tronco
y la cabeza. Estos segmentos y huesos se encuentran unidos por
ligamentos, tendones y articulaciones que es necesario separar.
Si se emplean útiles líticos para llevar a cabo estas acciones, se
pueden originar marcas sobre los huesos (figura 3.8).
En nuestras experiencias la desarticulación consta de dos
fases, una primera centrada en la separación de los miembros
respecto al esqueleto axial, y una segunda que tiene como
objeto la desarticulación de cada miembro según segmentos.
El miembro anterior se desarticula sin dificultad separando el
músculo subescapular y cortando los músculos que se insertan en
la zona costal, sin que el útil llegue tocar el hueso, por lo que esta
parte del procesado no produce marcas. El miembro desprendido
contiene la escápula, húmero, radio-ulna, carpos, metacarpos
y falanges. La desarticulación del miembro posterior requiere
mayor trabajo, pues la masa muscular existente entre la pelvis
Cuadro 3.16. Características de las marcas líticas durante el pelado de las carcasas de conejo.
Datos arqueológicos
(Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2001, 2002, 2004)
Datos experimentales
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b)
Presencia reducida.
Disposición mayoritaria transversal.
Intensidad fuerte, cortas y agrupadas.
Localización:
- Diastema mandibular y otras partes
del cráneo.
- Radio y tibia distal.
- Metatarsos.
Presencia reducida.
Disposición transversal (95,7%)
y en menor medida oblicua (4,4%).
Intensidad ligera a moderada.
Localización:
- Preferentemente sobre cráneo
(cara lateral hueso incisivo y nasal,
neurocráneo) y mandíbula
(parte incisiva e incisivo).
- Ocasional en vértebras caudales
y diáfisis tibia.
Experiencias propias
Presencia reducida.
Disposición transversal y oblicua.
Intensidad variable.
Localización:
- Preferentemente sobre cráneo
(cara lateral hueso incisivo y nasal,
zigomático, neurocráneo) y
mandíbula (diastema e I1).
- Presentes también en tibia
distal, tarsos y metatarsos.
Figura 3.8. Desarticulación experimental (junio de 2008) del miembro anterior (a) y posterior (b) de un conejo con útil lítico.
51
[page-n-63]
y el fémur es mayor, presenta mayor número de inserciones
y la articulación es más compleja. Al cortar las inserciones
musculares, el útil puede afectar al cuello del ilion y también
al isquion, y del mismo modo al tercio proximal del fémur. Una
vez se han cortado los músculos, el miembro se desarticula
manualmente rotando el fémur. Cuando los individuos son
inmaduros, la cabeza del fémur puede quedar alojada dentro
de la cavidad acetabular. El miembro desarticulado contiene el
fémur, la tibia, tarsos, metatarsos y falanges.
Una vez separados los miembros del esqueleto axial, se lleva a cabo la separación de la articulación humero-ulnar, que se
puede realizar con la ayuda de útiles líticos cortando los músculos y tendones insertados en el olécranon, con lo que el hueso se
ve afectado tanto en esta zona como en la articulación distal del
húmero por cortes transversales. Como veremos después esta
articulación también puede separarse empleando únicamente
las manos. En el miembro posterior, la articulación fémurotibial no requiere de útil lítico y se puede realizar manualmente.
La desarticulación tibio-talar también se realiza por flexión. Estas acciones de desarticulación manual son más sencillas cuando las epífisis no están soldadas, ya que éstas se desprenden
fácilmente, aunque también se minimizan las señales propias
de la desarticulación por flexión.
En la experimentación de Lloveras, Moreno y Nadal
(2009b) se han diferenciado también varias fases. En primer
lugar se separan los miembros del tronco; el anterior con cortes
sobre los músculos de la cara ventral de la escápula, y el posterior sobre la articulación del fémur y el acetábulo del coxal;
a continuación se separa la cabeza y los pies (basipodio) realizando varios cortes. Finalmente cada hueso es desarticulado
dentro de cada miembro por segmentos. Este proceso produce
más marcas durante la tercera fase que en las dos anteriores.
Las experimentaciones realizadas por nosotros son bastante
coincidentes en este punto: en la fase inicial de desarticulación
para obtener los miembros, por un lado, y el resto del cuerpo,
por otro, se originan menos marcas sobre los huesos que cuando se pretende la separación de cada hueso con la finalidad de
descarnar, consumir, repelar o acceder a la médula.
Cuando comparamos los datos arqueológicos, referidos a
contextos del Paleolítico superior, observamos como son bastante coincidentes con los obtenidos en la experimentación de
Lloveras, Moreno y Nadal (2009b) y Lloveras et al. (2011b).
Aumenta el número de marcas y son más profundas, de carácter transversal y en menor medida oblicuo, y se localizan básicamente sobre la parte proximal del fémur y la distal de la
tibia, la parte media-distal del coxal y son menos frecuentes,
aunque presentes, sobre los huesos del pie. Pero se observan
algunas diferencias en relación a las marcas determinadas en
los conjuntos arqueológicos, como las presentes sobre la rama
mandibular, que no aparecen en la experimentación, y al contrario, las descritas en la experimentación sobre el cuerpo de
las vértebras, que por otro lado son las más frecuentes, y que
no se mencionan en los conjuntos arqueológicos. En el caso de
las vértebras, su producción tiene sentido si queremos dividir el
raquis en varios fragmentos, en caso contrario puede que no se
originen; las de la rama de la mandíbula podrían estar relacionadas con la separación de la cabeza respecto al tronco por el
cuello (cuadro 3.17).
En nuestro caso, después de realizar diversas prácticas experimentales, se ha puesto de manifiesto que en el conejo, y en
general en las pequeñas presas (García-Argüelles, Nadal y Estrada, 2004), es posible realizar la desarticulación de la cabeza y
de la mayoría de los miembros respecto al tronco empleando de
manera casi exclusiva las manos, lo que supone una reducción
significativa del número de marcas durante este proceso. En la
figura 3.9 se pueden observar algunas de las principales articulaciones del conejo. Su principal función es la de constituir puntos de unión del esqueleto y producir movimientos mecánicos,
proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo, además
de ser lugares de crecimiento (Climent y Bascuas, 1989). Las
articulaciones pueden ser clasificadas según su estructura morfológica y por su función fisiológica, aunque en este caso nos
interesan las móviles (diartrosis). La húmero-ulnar, femurotibial y tibio-talar son de tipo diartrosis trocleartrosis, porque
las superficies están formadas por una tróclea y dos carillas separadas por una cresta que permiten realizar movimientos de
Cuadro 3.17. Características de las marcas líticas durante la desarticulación de las carcasas de conejo.
Datos arqueológicos
(Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2001, 2002, 2004)
Datos experimentales
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b)
Presencia normal.
Disposición transversal y oblicua.
Intensidad fuerte.
Localización:
- Superficies articulares o cerca de ellas
y zonas de inserción de musculatura.
- Rama ascendente mandibular
(proceso coronoide y fosa masetérica).
- Escápula (cuello y superficie articular).
- Húmero (epífisis proximal y tróclea distal).
- Radio (epífisis proximal).
Muy numerosas.
- Coxal (labios acetabulares).
- Tibia (epífisis distal, muy abundantes).
- Cabeza del fémur.
- Calcáneo (escasas, desarticulación del pie).
Presencia más importante.
Disposición mayoritariamente
transversal (72%)
y en menor medida oblicua (18%)
o longitudinal (9,9%).
Intensidad de moderada a fuerte.
Localización:
- Cuerpo de las vértebras.
- Coxal (isquion y acetábulo).
- Articulaciones de huesos largos
(sobre todo la proximal de fémur y
distal de tibia).
- Más raras sobre huesos del pie,
escápula, ulna, húmero y costillas.
.
52
Experiencias propias
Escasa presencia.
Disposición sobre todo transversal.
Intensidad fuerte.
Localización:
- Coxal: cuello del ilion, acetábulo
e isquion.
- Fémur (cuello).
- Húmero (diáfisis y ep. distal).
- Ulna (olécranon en cara lateral).
[page-n-64]
Figura 3.9. Principales articulaciones en el conejo: gleno-humeral (a), húmero-ulnar (b), coxo-femoral (c), fémuro-tibial (d) y tibio-talar
(e). Colección de referencia del Gabinet de Fauna Quaternària del Museu de Prehistòria de València.
flexión y extensión. Las articulaciones entre las cinturas y estilopodios (gleno-humeral y coxo-femoral) son del tipo diartrosis
enartrosis, porque están formadas por superficies articulares
esféricas, una cóncava y otra convexa, que permiten realizar todos los movimientos. La unión entre las superficies articulares
es más fuerte en las del tipo enartrosis (cavidad y cabeza) que
en las del tipo trocleartrosis. Además, las primeras, sobre todo
la coxo-femoral, aparecen cubiertas por una mayor cantidad de
masa muscular, aunque en general todas están conectadas por
ligamentos y tendones. Esto se traduce en el hecho de que la
mayoría de los miembros se pueden desarticular manualmente,
tal y como se ha podido comprobar experimentalmente en otras
pequeñas presas (Laroulandie, 2001); la articulación femurotibial y la gleno-humeral se desarticulan mediante extensión, la
tibio-talar por extensión forzada, la húmero-ulnar por hiperextensión del codo, y la coxo-femoral mediante extensión acompañada de rotación. En relación a la articulación del codo, las
fracturas y pérdidas de masa ósea que afectan al radio y a la
ulna proximal de huesos de conejo de yacimientos franceses del
Paleolítico medio y superior, que también se han documentado
de manera experimental sobre otros taxones, podrían haberse
originado durante la desarticulación por hiperextensión (Laroulandie et al., 2008). En nuestro caso, la desarticulación manual
no ha originado apenas marcas sobre los huesos: sobre la cara
caudal de la diáfisis distal de la tibia se muestra una rozadura
casi imperceptible causada por el calcáneo durante la desarticulación por flexión.
Nuestra experimentación ha permitido poner de manifiesto
que cuando los miembros no están descarnados, únicamente se
necesita la ayuda de útiles líticos para separar la articulación
gleno-humeral y la coxo-femoral, mientras que las restantes se
pueden desarticular de forma manual. En ocasiones, la escápula
y el húmero se separan al realizar un corte sobre el músculo
que envuelve a la escápula y utilizando las manos, por lo que es
probable que esta acción no produzca marcas sobre el hueso. La
articulación coxo-femoral es la que plantea mayores problemas,
debido, por un lado, a la forma esférica de la cabeza del fémur
y a su buena inserción dentro del acetábulo, y por otro, a la gran
cantidad de músculo que la protege, siendo necesario emplear
útiles líticos para separar el fémur del coxal, lo que normalmente da lugar a marcas sobre el acetábulo, el isquion y la parte
proximal del fémur.
El descarnado
En el proceso de descarnado, al separar la carne del hueso, se
pueden diferenciar dos tipos de marcas: las incisiones (preferentemente longitudinales) y los raspados (de longitud e intensidad variable); éstos últimos se crean durante la limpieza de
los huesos con la intención de acceder a la carne adherida al
hueso y al periostio (Blasco Sancho, 1992; Pérez Ripoll, 1992;
Fisher, 1995).
Los datos aportados por la experimentación de Lloveras,
Nadal y Moreno (2009b) y Lloveras et al. (2011b) nos remiten
a acciones que originan un gran número de marcas sobre los
huesos, lo que resulta coincidente con lo que se ha observado
sobre material arqueológico del Paleolítico superior regional
(por ejemplo, Pérez Ripoll, 1992). Las marcas se localizan preferentemente sobre las diáfisis de los huesos y también afectan
al esqueleto axial. Normalmente, la conservación de la carne
implica su deshuesado, actividad que justificaría la gran cantidad de marcas. Nuestras experimentaciones han puesto de
manifiesto que durante el consumo (inmediato) de paquetes
cárnicos no deshuesados y asados, la carne se separa del hueso
con facilidad y no es necesario utilizar útiles, mientras que si
la carne se consume no deshuesada y en crudo, puede resultar
práctico el empleo de útiles para obtener los restos de carne
que han quedado adheridos a la cortical y apurar también el periostio (Sanchis y Fernández Peris, 2008). Para comprobar este
último aspecto, en nuestra experimentación se ha seleccionado
53
[page-n-65]
un miembro posterior desarticulado, del que se ha extraído la
carne en crudo con los dientes, empleando el útil únicamente
para limpiar las pequeñas porciones de carne adheridas al hueso
y obtener el periostio; en esta acción el filo del útil se coloca en
posición trasnversal, lo que origina raspados sobre las cuatro
caras de la diáfisis del fémur y de la tibia (figura 3.10). Consideramos que tanto el tipo de consumo como el cocinado de
las porciones condicionan la frecuencia de marcas. En general,
un elevado número de marcas puede estar relacionado con un
consumo diferido de carne deshuesada, mientras que un menor
número puede resultar de un consumo inmediato de porciones
no deshuesadas. En el caso del consumo en crudo, la aparición
de raspados sobre los huesos largos puede responder a la limpieza final de los huesos, previa a su fractura (cuadro 3.18).
Además de las marcas producidas durante los procesos de
pelado, desarticulación y descarnado de los huesos, otros dos
procesos podrían dar lugar a la aparición de alteraciones. En
primer lugar la evisceración o extracción de los órganos blandos, aunque de momento no existe constancia arqueológica, ya
que es probable que este proceso, como hemos podido comprobar experimentalmente, se efectuara directamente con la mano,
hurgando en la caja torácica para extraer estas partes blandas.
Otro momento susceptible de dejar marcas sobre los huesos
sería durante la propia adquisición de las presas, pero no hay
pruebas de impacto de proyectil sobre pequeños mamíferos
(Cochard, 2004a), lo que sin duda nos acerca a otros métodos
de captura.
Las fracturas
La estimación del número de huesos completos en los conjuntos
arqueológicos nos permite conocer el grado de fragmentación.
En general, en las muestras de conejo de origen antrópico
los huesos intactos son raros, a excepción de los presentes
en los extremos de los miembros: carpos, tarsos, metacarpos,
falanges y gran parte de los metatarsos (Pérez Ripoll, 2004).
Los humanos fracturan los huesos principalmente para acceder
a los tejidos blandos localizados en su interior (médula y grasa),
elementos de elevado valor nutritivo (Binford, 1981; Outram,
2001). Pero también es posible que algunas fracturas puedan
ser consecuencia de la desarticulación de las carcasas (Cochard,
2004a) o se produzcan durante el consumo de las articulaciones,
en las que, pese al descarnado y limpieza de los huesos, siempre
quedan restos de paquetes musculares y tendonales, además
Figura 3.10. Descarnado experimental (junio de 2008) de un miembro posterior de conejo para obtener filetes y conservarlos mediante
el ahumado.
Cuadro 3.18. Características de las marcas líticas durante el descarnado de las carcasas de conejo.
Datos arqueológicos
(Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2001, 2002, 2004)
Abundantes.
De tipología variada: incisiones y raspados (longitudinales).
Intensidad ligera. Muchas de ellas
muy leves y sólo observables con lupa binocular.
Localización:
- Diáfisis de los huesos largos.
- Mandíbula: raspados sobre cuerpo labial.
- Vértebras: apófisis y cuerpo en cara ventral.
- Costillas: cara lateral.
- Escápula: espina, fosas y bordes.
- Ulna: borde caudal del olécranon,
y en cara medial y lateral.
- Coxal: cuerpo, cuello y ala del ilion
en cara lateral.
54
Datos experimentales
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b)
Presencia importante.
Disposición oblicua y longitudinal (54%) y
transversal (46%).
Intensidad ligera.
Localización:
- Apófisis y cuerpo vértebras.
- Costillas.
- Coxal (isquion e ilion).
- Huesos largos
(sobre todo diáfisis y algunas epífisis).
- Más raras sobre huesos del pie y
escápula.
Experiencias propias
Presencia según
consumo.
Incisiones y raspados
(long. y oblicuos).
Intensidad ligera.
Localización: diáfisis
huesos largos por
cuatro caras.
- Apófisis y cuerpos
vértebrales y costillas.
[page-n-66]
de una cantidad considerable de grasa medular, sobre todo
en las zonas más esponjosas (Binford, 1978; Speth, 2000).
El consumo de las articulaciones óseas se ha documentado
etnográficamente, tanto en presas pequeñas como grandes,
donde incluso puede ser prioritario frente al de la médula
(Brain, 1976; Gifford-Gonzalez, 1989; Landt, 2004). En el caso
de los lagomorfos, ambas acciones pueden compensar la baja
cantidad de lípidos que aporta su carne, no siendo necesario que
coincida con momentos de estrés nutricional (Cochard, 2004a)
o demográfico (Pérez Ripoll, 2005/2006). Como consecuencia
de la fractura de los huesos largos de los lagomorfos se crean
cilindros y también fragmentos longitudinales de diáfisis, sobre
todo de húmero, fémur y tibia, y se produce una pérdida y
destrucción de las epífisis (por ejemplo, Pérez Ripoll, 2004).
La fractura intencionada de los huesos de conejo (cuadro
3.19), y que podemos hacer extensible a los lagomorfos en general, puede realizarse a través de diversos métodos, percusión,
flexión y mordedura (Pérez Ripoll, 1987, 1992, 1993, 2002,
2004, 2005/2006; Cochard, 2004a), aunque en los últimos tiempos la mordedura o la flexión según los casos, o una combinación de ambas, parecen ser los métodos más lógicos y los que
ofrecen mejores resultados (Pérez Ripoll, 2005/2006; Sanchis,
Morales y Pérez Ripoll, 2011). A continuación, recopilamos los
datos sobre la fractura de los huesos de conejo procedentes de
conjuntos arqueológicos antrópicos del Paleolítico superior y
Epipaleolítico (Pérez Ripoll, 1987, 1992, 1993, 2002, 2004,
2005/2006) y posteriormente los comparamos con los obtenidos en nuestras experiencias (Sanchis, Morales y Pérez Ripoll,
2011).
Pérez Ripoll (2005/2006) ha documentado la morfología de
las fracturas por mordedura humana a través de la experimentación, comprobando que las morfologías y los tipos de fractura
resultan idénticos a los encontrados en los huesos arqueológicos de los niveles gravetienses de la Cova de les Cendres. La
fractura por mordedura adopta la forma de una o dos muescas
originadas por la presión de las cúspides de los premolares y
molares sobre el hueso, apareciendo contrapuestas debido a que
la presión la ejercen tanto los dientes superiores como los inferiores. La mordedura origina pequeños fragmentos en las partes
articulares y en las diáfisis, según la zona. Estos fragmentos
contienen las muescas, localizadas en las partes más proximales
o más distales de los fragmentos de diáfisis. Las marcas líticas
de descarnado junto a las muescas son un elemento de confirmación del carácter antrópico de las mordeduras. Cochard también
ha trabajado en la fractura experimental de huesos de conejo, a
través de los tres modos activos, obteniendo en las mordeduras
similares resultados a los descritos con anterioridad, y ha podido documentar estas acciones sobre huesos de lepóridos del
Paleolítico superior del sur de Francia (Cochard, 2004a); en las
fracturas por flexión ha descrito la consecución de superficies
curvas y en espiral. Para Pérez Ripoll (2005/2006), las mordeduras humanas podrían confundirse con las producidas por
carnívoros, aunque en las de éstos últimos las muescas son más
numerosas y es raro encontrarlas en solitario, y en las zonas
inmediatas a la fractura se encuentran punciones y arrastres más
o menos marcados, siempre en sentido transversal.
Asociado a la mordedura humana aparece el mordisqueo,
que se efectúa con los incisivos para limpiar los huesos; se
caracteriza por la aparición de pequeñas estrías transversales,
leves, de forma plana, cortas y de sentido transversal. En todo
caso, las alteraciones causadas por los dientes humanos durante el mordisqueo son muy difíciles de diferenciar de aquellas
creadas por pequeños carnívoros (Oliver, 1993; Landt, 2007).
Coincidiendo con la celebración en noviembre de 2008 del
Segundo Congreso Internacional de Arqueología Experimental y como continuación a los trabajos desarrollados por Pérez Ripoll (2005/2006), se desarrolla un proyecto experimental
centrado en el estudio de las alteraciones causadas por dientes
humanos sobre huesos de conejo (Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011). A través de la experimentación, se introducen algu-
Cuadro 3.19. Características de las fracturas de los huesos de conejo según Pérez Ripoll (1987, 1992, 1993, 2002, 2004, 2005/2006).
Flexión
Percusión
Mordedura
Poco frecuentes.
Originan una fractura
neta transversal.
Localización:
- Radio-ulna y tibia
distal (seccionamiento
del pie).
- Costillas en cara
dorsal.
- Cuello escapular.
Poco frecuentes.
Originan muescas con bordes
puntiagudos, o acompañadas por
grietas y pequeñas astillas.
Localización:
- Fémur proximal y distal y tibia
proximal.
- Húmero proximal y distal y tibia
distal.
Las más frecuentes.
Originan una o dos muescas contrapuestas en los extremos de los
huesos o en las diáfisis del húmero, fémur y tibia.
Localización:
- Cráneo: zigomático y rama mandibular.
- Esqueleto axial: cuerpos vertebrales y apófisis mordidas y
mordisqueadas.
- Escápula: fosas espinosas, procesos y cuello.
- Húmero: epífisis, originando numerosos fragmentos de diáfisis
(cilindros o longitudinales).
- Radio y ulna: por la parte proximal y distal y por la mitad;
olécranon mordido de forma frecuente; mordisqueo en ambos huesos.
- Coxal: ala del ilion y tuberosidad del isquion; arrastres en el ala y
cuello del ilion.
- Fémur: epífisis y diáfisis, originando pequeños fragmentos de
diáfisis (numerosos) con mordeduras en los extremos; abundan los
fragmentos longitudinales de diáfisis al partirlas en dos mitades.
- Tibia: epífisis; origina numerosas diáfisis (cilindros y fragmentos
longitudinales al partirlas en dos mitades).
- Metacarpos: no se fracturan pero se mordisquean.
- Metatarsos: mordidos por la parte proximal; mordisqueo.
55
[page-n-67]
nos conceptos novedosos que pueden ser muy importantes a la
hora de establecer diferencias entre las alteraciones causadas
por las acciones de los dientes humanos y las de otros carnívoros. La experimentación ya ha sido utilizada en el caso de las
aves para tratar de definir los patrones de alteración dental producidos por humanos y otros predadores (Laroulandie, 2001,
2002).
Objetivos de la experimentación:
- Definir los procesos donde la acción dental toma parte y
las variables que intervienen.
- Establecer y definir patrones y morfotipos de alteraciones
en los huesos producidas por la acción de los dientes humanos.
- Establecer diferencias entre estas alteraciones y las producidas por otros agentes.
Se realiza el procesado completo de cinco conejos de monte
(experiencia nº3, ver cuadros 20 al 24). Los animales han sido
pelados, eviscerados, desmembrados y descarnados con lascas
de sílex no retocadas, y posteriormente se ha procedido a la
fractura y limpieza de algunos de los huesos empleando exclusivamente los dientes y la sujeción manual. Las acciones se han
realizado sobre los huesos largos provistos de mayor cantidad
de médula: húmero, fémur y tibia, que son los que aparecen
fracturados de manera más frecuente en contextos arqueológicos (por ejemplo, Pérez Ripoll, 2004). El número total de acciones realizadas sobre los huesos asciende a 22: 17 mordeduras y
5 mordisqueos (cuadros 3.20, 3.21, 3.22 y 3.23).
uno de ellos presenta una serie de características concretas, referidas tanto a su longitud, como a su desigual densidad (Pavao
y Stahl, 1999) y morfología. Todas estas variables condicionan
de alguna manera la fractura, por lo que consideramos conveniente dividir de manera virtual cada hueso largo en diversas
zonas (figura 3.12).
La modificación principal es aquella causada por la acción
directa de los modos activos de fractura, los dientes y en algunos casos la flexión. Cuando se consigue el objetivo de fracturar el hueso, la modificación principal resultante es la fractura directa. Sólo cuando el intento es fallido, la modificación
principal se limita a punciones o arrastres producidos por las
cúspides dentales. Las modificaciones secundarias implican la
existencia de una fractura, la modificación principal, a la que
irían asociadas. Estas modificaciones no son intencionadas,
sino que aparecen accidentalmente al realizar la acción directa.
Fundamentalmente se trata de punciones (figura 3.13 a) o arrastres, entendiendo los primeros como una perforación superficial
del hueso por impacto de las cúspides dentales, mientras que
La Mordedura. Es la acción de presión que los dientes
efectúan sobre el hueso, con la finalidad de obtener la médula,
consumir las articulaciones de estructura más blanda, o servir
de ayuda en la desarticulación de segmentos o elementos anatómicos. En la experimentación, las mordeduras se han realizado colocando el hueso en la parte media-posterior de la boca,
aproximadamente entre el último premolar y el primer molar
definitivo, donde el aparato masticador alcanza mayor fuerza
(Zhao y Ye, 1994; Pileicikiene y Surna, 2004) y el hueso se
acomoda entre los dientes de manera más adecuada. Esta acción
puede provocar la fractura de los huesos (figura 3.11 b)
La mordedura-flexión. Además de la mordedura propiamente dicha, se ha experimentado sobre una variante de fractura consistente en la sujeción del hueso con los molares por uno
de sus extremos para flexionar con la mano por el otro hasta su
fractura. Los objetivos son los mismos que los descritos para
la mordedura. La flexión por sí sola, como método de fractura,
también puede ser utilizada y, a priori, sus objetivos pueden ser
similares a los de las acciones ya explicadas. Por otro lado, la
flexión puede estar relacionada con la desarticulación manual
de las carcasas de los conejos. Este método de fractura todavía
se encuentra en proceso de estudio (figura 3.11 a).
El mordisqueo. Es la acción repetitiva de movimientos laterales y longitudinales de los dientes para aprovechar la carne
y otros tejidos blandos adheridos que no han podido ser retirados con anterioridad. En esta operación los dientes participan
activamente, pero podemos considerar una variante donde los
dientes sujetan el hueso y la mano estira de éste para que se deslice sobre ellos y queden retenidos los tejidos blandos. Ambas
modalidades producen marcas diferentes (figura 3.11 c).
Los tres huesos largos que generalmente aparecen más afectados por las alteraciones de los dientes son el húmero, fémur y
tibia, ya que presentan una cavidad medular más grande. Cada
56
Figura 3.11. Experimentación sobre modos activos de fractura y
alteración de huesos de conejo. Mordedura-flexión de una tibia
(a). Mordedura de un fémur (b). Mordisqueo de un fémur (c).
[page-n-68]
Cuadro 3.20. Características de las alteraciones por mordedura sobre húmeros de conejo. Experiencia nº3.
Húmero
Individuo 3 iz. (nº1)
Individuo 3 iz. (nº2)
Individuo 4 der. (nº3)
Peso
1152,5 g
1152,5 g
ca. 1000 g
Edad
ca. 5-6 m
ca. 5-6 m
ca. 4-5 m
Fusión
No.
Fusionado.
Epífisis proximal no.
Densidad
(adultos)
0,25 g/cm3
0,4 g/cm3
0,34 g/cm3
Acción
Mordedura/flexión sobre cara medial (maxilar)- Mordedura cara craneal-caudal en Mordedura sobre la
lateral (mandíbula) en zona 2.
zona 5.
cara lateral-medial en
la zona 4 distal.
Consecuencias Fractura: separación de las zonas 1-2 del resto del Fractura: separación zonas 5-6 del Fractura: separación de
hueso.
resto del hueso.
las zonas 5-6 junto a
fragmento longitudinal
caudal de la zona 4
distal.
Modificación
principal
Fractura directa: hundimientos en caras lateral y Fractura directa: horadación en cara Muesca en zona 4
medial en zona 2.
caudal (zona 4 distal y 5).
distal medial.
Fractura transversal en límite zonas 2 y 3.
Pequeño borde de
muesca en zona 4
distal lateral.
Morfología
modificación
principal
Mordedura:
Lateral: hundimiento circular (4 x 3 mm)
delimitado por grieta hasta borde de fractura.
Medial: hundimiento cuadrangular (4 x 5,5 mm)
delimitado por dos grietas que llegan hasta borde de
fractura.
Horadación subcircular (4 x 2,5 mm).
Sólo visible si se remonta el hueso. Se
divide en dos muescas en la zona 4
distal y 5.
Medial: muesca en
forma de V (4,9 x 2
mm).
Lateral: muesca de ca.
2 mm.
Flexión:
Zona 2 lateral: el borde de fractura lateral es
transversal, de ángulo y aspecto mixto (liso e
irregular).
Zona 2 medial: transversal, dentado e irregular
(efecto peeling).
Zona 3 lateral: transversal, ángulo y aspecto mixto.
Zona 3 medial: transversal, irregular. Externamente
tiene forma de muesca, pero en la cara interna lo
que conserva son los negativos del peeling.
Modificación
secundaria
Punción sobre el borde de fractura de
la zona 4 distal craneal (2 x 0,5 mm).
Otra punción más pequeña junto a la
anterior (0,5 mm). Visible tanto en el
borde de la diáfisis distal como sobre
la articulación.
Punciones ligeras sobre las zonas 5 y 6
craneal (por encima de la tróclea).
Superficie
fractura
indirecta
Zona 4 distal craneal: curva, de ángulo
y aspecto mixto.
Zona 5 craneal: curva, de ángulo y
aspecto mixto.
Zonas 4 distal y 5 lateral y medial:
curva y con ángulos oblicuos.
Zona 4 distal caudal:
curva,
de
ángulo
oblicuo y aspecto liso.
Zona 4 distal craneal:
ligeramente curva.
57
[page-n-69]
Cuadro 3.21. Características de las alteraciones por mordedura sobre fémures de conejo. Experiencia nº3.
Fémur
Ind. 1 der. (nº4)
Ind. 3 iz. (nº7)
Ind. 4 der. (nº11)
Ind. 4 iz. (nº12)
Peso
979 g
1152,5 g
ca. 1000 g
ca. 1000 g
Edad
ca. 4 m
ca. 5-6 m
ca. 4-5 m
ca. 4-5 m
Fusión
Línea muy marcada.
Línea marcada.
Línea marcada.
Linea marcada.
Densidad
(adultos)
0,41 g/cm3
Acción
Mordedura craneal
(maxilar)–caudal
(mandíbula) sobre la
zona 2.
Mordedura lateral (maxilar)–medial
(mandíbula) sobre zona 3.
Consecuencias
Intento de fractura
fallido.
Fractura en límite de zonas 2-3 y
Fractura: separación de la zona 1 y 2 del resto
creación de un fragmento longitudinal de del hueso y creación de un fragmento
la zona 3 craneal (23,7 x 5,14 mm).
longitudinal de la zona 2-3 craneal (17,1 x 5,3
mm).
Fractura: separación de
las zonas 4 y 5.
Modificación
principal
Punciones en cara
craneal y caudal.
Fractura directa: horadación en el borde
craneo-lateral de la zona 3 px.
Fractura directa: horadación en el borde
medial de la zona 3 px.
Fractura directa: horadación en el borde lateral
de la zona 3 px.
Fractura directa: horadación en el borde medial
de la zona 3 px.
Fractura directa:
muesca en el borde
lateral (3,6 mm) sin
apenas anchura. El
resto de fragmentos no
se han conservado.
Morfología
modificación
principal
Craneal: triangular
(2,4 x 1,5 mm.).
Caudal: oval (2,7 x
1,6 mm). Ca. 0,5 mm
profundidad.
Mordedura:
Cráneo-lateral: horadación subcircular
(4,7 x 4 mm) visible si se remonta el
hueso. La fractura provoca que se divida
en una muesca semicircular sobre el
fragmento longitudinal de diáfisis (4,7 x
2,4 mm) y otra muesca sobre la cara
lateral del fragmento proximal.
Medial: horadación irregular (1,2 x 0,6
mm) provocada por una cúspide de
menor tamaño.
Mordedura:
Lateral: horadación subcircular (parte
conservada: 3,2 x 1,7 mm) solo visible si se
remonta el hueso. La fractura provoca que se
divida en una muesca semicircular sobre el
fragmento longitudinal de diáfisis (perdido).
Aparece una muesca sobre el fragmento
proximal (3 x 1,1 mm) y otra sobre el cilindro
(1,3 x 0,2 mm).
Medial: horadación subcircular solo visible si
se remonta el hueso. No se puede medir porque
faltan fragmentos y se divide en tres muescas,
dos de ellas difíciles de determinar si no se
remonta el hueso.
Modificación
secundaria
Punciones muy
ligeras sobre la cara
craneal.
Craneal-lateral: punción circular (1,4
mm) en zona 2-3 sobre el borde de
fractura dividida entre zona 2 y
fragmento longitudinal de zona 3.
Caudal: 3 punciones superficiales. Una
mayor triangular (0,8 mm) y las otras
dos más pequeñas (0,4 mm) en zona 2.
Superficie
fractura
indirecta
Observaciones
58
0,39 g/cm3
Zona 2 dt craneal: curva y de aspecto
liso en borde lateral, y rugoso en el
vértice.
Zona 2 dt caudal: forma de V con bordes
oblicuos. El borde medial es más largo,
oblicuo y de aspecto liso; el lateral muy
corto y mixto.
Zona 3 px craneal: forma de V muy
aguda con el vértice sobre el borde
craneal-medial. Los bordes son oblicuos
y lisos.
Zona 3 px caudal: saliente óseo en forma
de V invertida. El borde caudal-lateral es
más largo y liso; el caudal-medial más
corto y rugoso.
Zona 3 craneal (fragmento diáfisis
craneal): bordes de fractura de ángulos
muy oblicuos y lisos.
Mordedura lateral-medial sobre zona 3 px..
Mordedura lateralmedial en zona 4.
Punción sobre el borde
medial de fractura.
Borde craneal extremidad px (zona 2): fractura
curva (forma de V invertida) de ángulos
oblicuos y aspecto liso.
Borde caudal extremidad px (zona 2): fractura
curva (forma de V) de ángulos mixtos y
aspecto liso (el borde medial es más largo y
oblicuo y de aspecto rugoso, mientras que el
lateral es más corto y de aspecto liso).
Borde craneal df (zona 3): curva, en forma de
V muy pronunciada; con ángulos oblicuos y
aspecto liso.
Borde caudal df: curva, en forma de V poco
pronunciada; con el borde medial más largo, y
de aspecto rugoso; el borde lateral es más corto
y liso.
Fractura curvo-espiral
en zona 3 dt de ángulos
mixtos y aspecto liso.
Ext. distal perdida
(zonas 4 y 5) lo que
imposibilita observar
muescas remontadas y
definir horadación.
[page-n-70]
Cuadro 3.22. Características de las alteraciones por mordedura sobre fémures de conejo (continuación). Experiencia nº3.
Ind. 1 der. (nº5)
Ind. 3 iz. (nº8)
Ind. 4 der. (nº10)
Ind. 5 iz. (nº9)
Ind. 2 der. (nº6)
979 g.
1152,5 g.
ca. 1000 g.
ca. 1000 g.
ca. 1195 g.
ca. 4 m.
ca. 5-6 m.
ca. 4-5 m.
ca. 4-5 m.
ca. 6 m.
No fusionado.
0,26 g/cm
No fusionado.
3.
0,39-0,26 g/cm
No fusionado.
3
Mordedura lateral-medial en
zona 3 dt-4.
0,39 g/cm3
Mordedura craneal-medial
(maxilar) y caudal-lateral
sobre zona 4.
Mordedura craneal-caudal en
zona 4.
Fractura en límite zonas 34.
Fractura: separación de la
Fractura en límite de zonas 4-5 y
zona 4 dt + zona 5 y de la
creación de un fragmento
zona 4 px + el resto del hueso. longitudinal de la zona 3 craneal
(27,7 x 6,53 mm).
Fractura directa:
hundimiento en borde
craneal-medial de zona 4.
Fractura directa:
hundimiento en borde
caudal-lateral de zona 4.
Fractura directa: hundimiento
en zona 4 caudal.
Fractura directa: hundimiento
en zona 4-5 craneal.
Fractura directa: horadación en el Fractura directa:
horadación en zona 3 dt
borde lateral de zona 3 dt-4.
caudal.
Fractura directa: horadaciónhundimiento en el borde medial
de zona 3 dt-4.
Fractura directa: horadación cara
craneal-medial.
Fractura directa: horadación cara
caudal-lateral.
Fractura directa: transversal cara
caudal-medial.
Mordedura:
Craneal-medial:
hundimiento (diámetro 6
mm). Fragmento cortical
desplazado hacia interior
diáfisis. Parte de pared
medial agrietada y
desplazada sin llegar a
fracturarse.
Caudal-lateral:
hundimiento (diámetro 5
mm). Fragmento cortical
desplazado hacia el
interior.
Mordedura:
Caudal: hundimiento
subcuadr.. (5 x 5 mm).
Ligeramente orientado hacia
el borde medial. Se ha
perdido la porción de hueso
hundido y su morfología es
semejante a la horadación,
excepto por los ángulos de
fractura.
Craneal: más pequeño. El
hueso apenas se desplaza
hacia el interior.
Mordedura:
Lateral: horadación subcircular
(4,4 x 2,4 mm) visible si se
remonta el hueso. La fractura
provoca que se divida en una
muesca semicircular sobre el
fragmento longitudinal de
diáfisis (4 x 1,6 mm) y otra
muesca sobre la cara lateral del
fragmento distal (3,2 x 1,8 mm).
Medial: horadación subcircular
(2,4 x 2,6 mm). La fractura
provoca que se divida en una
muesca semicircular sobre el
fragmento long. de diáfisis (3,1 x
0,7 mm) y un hundimiento sobre
la cara medial del fragmento
distal (3,3 x 1,7 mm).
Mordedura:
Craneal-medial: horadación visible
si se remonta el hueso. La fractura
provoca que la horadación se divida
en muescas en la zona 3 px, la dt y el
fragmento craneal longitudinal. En
el borde caudal-medial la unión de
los tres fragmentos conforma una
muesca.
Caudal-lateral: la horadación se
reparte entre zona 3 dt y un
fragmento longitudinal caudal.
Craneal zona 4 px: punción
ligera.
Lateral zona 4 px: una
punción ligera y arrastres.
Caudal zona 4 px: dos
punciones ligeras.
Medial zona 4 px: una
punción.
Zona 4: morfología
irregular (bordes
dentados); ángulo recto y
de aspecto rugoso.
Zona 3 dt craneal: curva,
ángulos oblicuos y aspecto
liso.
Zona 3 dt caudal: curva,
ángulos oblicuos y aspecto
liso.
Se han perdido dos
pequeños frag. Long. de
diáfisis de los lados craneal
y caudal.
Borde fractura lateral y
medial: transversal, ángulo
recto y aspecto irregular.
Mordedura caudalcraneal en zona 3 dt.
Mordedura/flexión craneal-caudal en
zona 3.
Fractura: separación de
la zona 5 unida a un
fragmento loingitudinal
lateral de diáfisis.
Fractura: separación de zona 3 dt,
zona 3 px y dos fragmentos
longitudinales de zona 3.
Mordedura:
Caudal: horadación oval
(3 x 1,2 mm)
Flexión:
Zona 3 dt caudal-medial: transversal,
ángulo oblicuo y borde escalonado.
Craneal zona 3 dt: dos
punciones (0,4 x 0,2;
1,4 x 0,45 mm) sobre
borde de fractura.
Bordes lateral y medial
extremidad dt:
la presión provoca una fractura
longitudinal que finaliza en una
curvo-espiral de ángulos mixtos
y aspecto liso.
Bordes lateral y medial del
fragmento longitudinal de
diáfisis la presión provoca una
fractura longitudinal que finaliza
en una curvo-espiral de ángulos
mixtos y aspecto liso.
Borde de la diáfisis: fractura
curvo-espiral de ángulos mixtos
y aspecto liso.
Punciones ligeras sobre el borde de
la muesca de zona 3 dt cranealmedial.
Punción sobre el borde en zona 3 dt
caudal-lateral.
Fractura curvo-espiral
en cara lateral de zona 3
de ángulos mixtos y
aspecto liso.
Zona 3 superficie fractura inferior
craneal-lateral: curvo-espiral, con
ángulos rectos y oblicuos (mixto) y
aspecto liso.
Zona 3 superficie fractura inferior
caudal-medial: curvo-espiral, con
ángulos rectos y oblicuos (mixto) y
aspecto liso.
Zona 3 superficie fractura superior
craneal: curvo-espiral, de ángulo
recto y aspecto liso.
Zona 3 superficie fractura superior
caudal-medial: gran fractura curvoespiral, de ángulos oblicuos y rectos
(mixto) y aspecto liso.
Zona 3 superficie fractura superior
lateral: gran fractura curvo-espiral,
de ángulos oblicuos y rectos (mixto)
y aspecto liso.
Se han perdido algunos fragmentos.
59
[page-n-71]
Cuadro 3.23. Características de las alteraciones por mordedura sobre tibias de conejo. Experiencia nº3.
Tibia
Ind. 1 der. (nº13)
Ind. 1 der. (nº14)
Ind. 3 iz. (nº15)
Ind. 4 der. (nº16)
Ind. 4 der. (nº17)
Peso
979 g
979 g
Edad
ca. 4 m
ca. 4 m
1152,5 g
ca. 1000 g
ca. 1000 g
ca. 5-6 m
ca. 4-5 m
ca. 4-5 m
Fusión
No.
No.
No.
No.
Línea marcada
Densidad
(adultos)
0,33 g/cm3
0,26 g/cm3
0,33 g/cm3
0,33 g/cm3
0,3-0,26 g/cm3
Acción
Mordedura
lateral Mordedura
caudal
(mandíbula)-medial
(maxilar)-craneal
(maxilar) en zona 2.
(mandíbula) en zona 5 y
flexión
en
dirección
craneal.
Consecuencias
Fractura y separación de la Fractura y separación de Mordedura: farctura con
separación de la cresta
zona 2 en dos fragmentos las zonas 5 y 6.
(zona 1 no osificada y
tibial en zona 2..
aislada).
Flexión: fractura por la
cara
lateral-caudal
y
separación del resto de la
zona 2.
Modificación
principal
Fractura directa: ligero
hundimiento en cara lateral
de zona 2.
Fractura directa: punción
en el borde medial de zona
2.
Morfología
modificación
principal
Mordedura:
Lateral:
hundimiento
asociado a grietas.
Medial:
punciones
superficiales y de pequeño
tamaño.
1.-Mordedura
medial Mordedura/flexión lateral Mordedura
craneal(maxilar)-lateral
(maxilar)-medial
caudal en zona 4 dt.
(mandibula) en zona 2. (mandíbula) en zona 2.
Flexión posterior fuera de
la boca.
Fractura con separación de
la zoan 2 en tres
fragmentos (la zona 1
aparece aislada).
Fractura con separación
de
un
fragmento
longitudinal de la cara
medial que llega hasta la
articulación distal (zona
4 dt, 5 y 6).
Fractura
directa:
hundimiento asociado a
dos grietas en zona 5
caudal.
Fractura directa: pequeño
hundimiento
parcial
asociado a grieta en zona 5
craneal.
Fractura
directa: Fractura
directa:
hundimiento
en
cara hundimiento en cara lateral
de la zona 2.
medial de zona 2.
Fractura directa: punción
en la cara lateral sobre la
línea de fractura.
Horadación sobre la
zona 4 dt caudal.
Punciones de pequeño
tamaño sobre el lado
craneal, dos a cada lado
de la línea de fractura.
Mordedura:
Caudal: hundimiento (4,1
mm de diámetro). El
craneal no se puede medir.
Mordedura:
Medial: hundimiento (10,8
x 5,7 mm).
Lateral: punción (1 x 0,5
mm).
Flexión:
Craneal df dt zona 5:
fractura transversal de
ángulo recto y aspecto
mixto.
Caudal df dt: transversaldentada, ángulos oblicuos
en dirección externa e
irregular (peeling).
Craneal zona articular:
fractura transversal de
ángulo recto y aspecto
mixto.
Caudal zona articular:
transversal-dentada,
ángulos
oblicuos
en
dirección interna y aspecto
irregular (peeling).
Flexión:
Lateral-caudal
df
px:
fractura trasnversal, de
ángulo oblicuo interno y de
aspecto escalonado.
Lateral-caudal
epífisis
proximal:
fractura
transversal, de ángulo
oblicuo externo y aspecto
escalonado.
Modificación
secundaria
Fractura transversal sobre
zona 2 caudal.
1.- Pequeña punción sobre
borde lateral proximal.
Superficie
fractura
indirecta
De ángulos oblicuos
aspecto irregular.
Cara caudal: curva, en
forma de V, ángulos
oblícuos y aspecto liso.
Cara craneal: long., en
forma
de
V
muy
agudizada,
ángulos
oblicuos y aspecto liso.
60
y
Mordedura:
Mordedura:
Lateral:
hundimiento Caudal:
horadación
subcircular (2,6 x 1,8
asociado a grietas.
mm) visible si se
remonta el hueso. La
Flexión:
Medial: levantamiento de fractura provoca que se
la
cortical
y divida en una muesca
desprendimiento de un semicircular (2,3 x 0,7
fragmento longitudinal que mm) sobre la porción
desprendida
origina fractura en V con medial
bordes y aspecto mixto asociada a un ligero
(peeling en el borde craneal hundimiento, y a otra
y bordes lisos en la zona muesca semicircular (2,6
más caudal).
x 1,2 mm) en la porción
lateral. Se conserva la
lasca concoidal en el
interior de la diáfisis.
[page-n-72]
Figura 3.12. Divisiones establecidas en el húmero, fémur y tibia según zonas y densidades.
los segundos son alteraciones superficiales de la cortical ósea,
de disposición variable, producidos al arrastrar los dientes. Los
arrastres se pueden originar tanto en la fractura, si al presionar sobre el hueso las cúspides de los molares o premolares se
deslizan sobre la cortical, como durante la limpieza del hueso,
produciéndose en ese caso las marcas generalmente con los incisivos (figura 3.13 i).
La fractura debe ser entendida como un complejo dinámico,
donde intervienen varios factores, que se ve afectado por una
serie de variables activas y pasivas. Las pasivas son las características propias del hueso (histología, zona, tejido afectado y
desarrollo ontogénico) y de la persona que efectúa la acción
(edad, fuerza o desgaste dental) que influyen en las activas:
colocación del hueso en la boca y la fuerza aplicada (presión
dental intencionada perpendicular al eje del hueso y flexión
manual). En el caso de la fractura, es especialmente importante atender a su propia mecánica (Lyman, 1994). Podemos distinguir dos tipos: la fractura directa (figura 3.13 b) tiene lugar
en la zona donde los dientes (en general el agente de fractura)
atacan o contactan con el hueso. Su morfología puede ser de
dos tipos principales: la muesca (figura 3.13 c), es una pérdida
ósea en el borde de fractura que origina en la pared interna un
negativo oblicuo de tendencia cóncava. En el caso de que el
hueso se pueda remontar obtendríamos una horadación (figura
3.13 b), es decir, una perforación completa del hueso. Este tipo
de marca se produce sobre las zonas óseas de mayor densidad.
La fractura directa también se puede presentar como un hundimiento (figura 3.13 d), que es la perforación de la pared ósea
con un desplazamiento hacia el interior del tejido más cortical,
que se produce en zonas de baja densidad o de hueso esponjoso.
Las microfisuras provocan que la superficie ósea se separe poco
a poco originando superficies similares a las características del
peeling (figura 3.13 e). La fractura indirecta se produce como
resultado de la directa en zonas donde no hay afectación o contacto directo con los dientes (figura 3.13 f).
Los resultados de esta experimentación ponen de manifiesto
que existe una relación, lógica por otra parte, entre la densidad
del hueso y la forma en que éste se fractura mediante presión
dental. Así, en las zonas de mayor densidad (por ejemplo, 5 y 4
del húmero o 2 y 3 del fémur, con densidades teóricas próximas
a 0,4 g/cm3), tras la mordedura aparecen siempre horadaciones,
visibles si el hueso se remonta, y que en cada uno de los fragmentos de hueso resultantes (los que se suelen encontrar en los
yacimientos arqueológicos) se refleja en forma de muescas más
o menos semicirculares de desarrollo cónico más abierto en la
parte interna del cilindro. Por el contrario, en las zonas de menor densidad (zona 2 del húmero o 4 del fémur, con densidades
próximas a 0,26 g/cm3), al aplicar presión dental, se producen
hundimientos asociados a grietas, que normalmente no dejan
muescas tan claras como las horadaciones. En el caso de la tibia, la mayor parte de las veces la mordedura ha ocasionado
hundimientos, tanto en la parte proximal, donde la densidad se
sitúa en torno a los 0,33 g/cm3, como en la distal (0,26 g/cm3).
Sin embargo, al menos en un caso, al morder la zona 4 distal
se ha producido una horadación que se separa en dos muescas, más semejante a las que aparecen en zonas más densas.
Por ello, y aunque no de forma absoluta, podemos concluir que
existe una relación entre la densidad del hueso y la forma en la
que la mordedura (los dientes) lo fractura.
También la morfología y el tamaño de la superficie del hueso determinan la posición del mismo en la boca y por tanto, qué
caras suelen verse afectadas por las mordeduras. En el caso del
fémur proximal, se suelen producir en las caras craneal-caudal,
mientras que en la parte distal sobre las caras lateral y medial.
En el húmero, la colocación de la zona proximal es más cómoda si se presiona sobre las caras lateral y medial, mientras que
61
[page-n-73]
Figura 3.13. Modificaciones resultantes de la acción dental (Experiencia 3). Punciones (a), fractura directa con horadación (b),
muesca (c), hundimiento (d), hundimiento y peeling (e), fractura longitudinal indirecta (f), borde de fractura por mordeduraflexión (g), borde de fractura por mordedura (h), arrastres planos (i), punciones (j), arrastre fino y oblicuo (k) y punciones
asociadas a arrastre plano (l).
62
[page-n-74]
la parte distal puede variar, dado que la zona 4 distal es más
redondeada y la zona 5 más plana en las caras caudal y craneal.
En la tibia, la zona proximal presenta un perfil triangular y la
forma más cómoda de ejercer presión sobre esta parte es apoyar
el hueso sobre la cara lateral o medial; la zona distal es más
rectangular, con las caras craneal y caudal más grandes, de manera que resulta más factible apoyar el resto sobre estas caras.
Así pues, conociendo la parte del hueso que estamos estudiando
podemos esperar una determinada forma de afectación.
Otro aspecto importante es la identificación y descripción de
las fracturas mixtas: mordedura y flexión combinadas. Es importante sobre todo a la hora de diferenciar estas fracturas de las
ocasionadas por mordeduras de carnívoros, dado que los animales no tienen la capacidad de manipulación humana. Esto supone
en el caso de los humanos, en primer lugar, una más eficiente
colocación del hueso en la boca; en segundo lugar, una mejor
sujeción que impide que el hueso resbale, lo que a su vez implica una disminución de los arrastres o punciones producidas en
intentos fallidos de fractura; y por último, una forma particular
de fracturar el hueso mordiéndolo y flexionándolo, normalmente
hacia abajo. En nuestra experimentación hemos realizado cinco
fracturas mixtas, y todas presentan algunas características semejantes. Aquellas que se han producido sobre zonas de menor
densidad (zona 5 de la tibia y 2 del húmero) presentan en las
caras opuestas dos formas de fractura diferentes. En la cara de
extensión, la zona en posición superior cuando se coloca en la
boca, en contacto con el maxilar (si la flexión se realiza hacia
abajo), se producen bordes normalmente dentados, de ángulos
oblicuos y aspecto irregular, similar al peeling, debido a la separación de los agrietamientos previamente producidos mediante
presión dental. Por el contrario, en la cara de compresión, normalmente la inferior, se producen fracturas transversales, con
bordes mixtos u oblicuos y de aspecto mixto. En el caso de la
mordedura-flexión producida sobre zonas de mayor densidad, el
borde opuesto a la muesca tiene una morfología transversal, de
ángulos oblicuos y muestra un escalonamiento característico (figura 3.13 g), mientras que los bordes fracturados sólo por mordedura no presentan este escalonamiento (figura 3.13 h). Si este
hecho se confirma en las nuevas experiencias que estamos realizando en la actualidad, podría tratarse de un elemento distintivo
entre las fracturas por mordedura producidas por humanos y por
otros mamíferos carnívoros.
A modo de resumen y como se puede observar en las cuadros 20 al 23, de un total de 17 mordeduras efectuadas en la
experimentación nº3, se ha conseguido el propósito de fracturar
el hueso en la mayoría de casos (16). En las zonas de menor
densidad o próximas a extremidades no fusionadas, las modificaciones principales han sido los hundimientos (7), asociados a
bordes irregulares (peeling) en las fracturas mixtas (mordeduraflexión). En las zonas más densas las acciones han originado
muescas sobre todo de morfología semicircular u horadaciones
subcirculares cuando se han podido remontar los restos. Las
muescas u horadaciones aparecen de manera preferente en las
dos caras del hueso afectadas por las cúspides dentales (6 casos),
y en menor medida sobre uno de los lados (3), mientras que
en el opuesto aparecen punciones superficiales. La producción
de pequeños fragmentos longitudinales durante las mordeduras
posibilita que en numerosas ocasiones estos restos muestren una
única muesca. En el caso de las punciones, normalmente son
muy superficiales y desconocemos hasta que punto el proceso
de fosilización puede dificultar su observación e identificación.
Más complicado resulta definir las alteraciones originadas
durante el mordisqueo, ya que son muy similares a las producidas por carnívoros (Landt, 2007). En unos casos aparecen arrastres de longitud reducida y base plana que han sido realizados
con los incisivos (figura 3.13 i). En otros, se muestran punciones muy superficiales al rozar con el hueso las cúspides de los
premolares (figura 3.13 j). Una tercera modalidad se produce al
arrastrar el hueso con la mano mientras se tiene colocado en la
zona posterior de la boca, lo que da lugar a estrías de longitud
importante, muy similares a las producidas por instrumentos líticos (figura 3.13 k). También se documentan asociaciones de
arrastres y punciones (figura 3.13 l), que en todo caso nunca
aparecen con la frecuencia e intensidad de aquellas originadas
por carnívoros (cuadro 3.24).
Los datos expuestos señalan que los grupos humanos son
capaces de causar alteraciones con sus dientes sobre los huesos
de los animales que consumen (médula, articulaciones y restos
de tejidos blandos adheridos), lo que de manera habitual se vincula a la acción de otros mamíferos carnívoros. En la fractura
Cuadro 3.24. Características de las alteraciones por mordisqueo sobre diversos elementos de conejo. Experiencia nº3.
Mordisqueo
Ind. 2 húmero
der. (nº18)
Ind. 2 radio
der. (nº19)
Acción
Mordisqueo sobre zona 3 Mordisqueo sobre
medial.
diáfisis media en
cara dorsal y lateral.
Ind. 2 ulna
der. (nº20)
Ind. 3 radio
iz. (nº21)
Ind. 3 ulna
iz. (nº18)
Mordisqueo sobre
diáfisis media en
cara palmar.
Mordisqueo sobre
Mordisqueo sobre
diáfisis media y distal en diáfisis media en
cara lateral.
borde palmarlateral
Consecuencias Alteración de la cortical:
arrastres y punciones.
Alteración de la Alteración de la Alteración de la cortical: Alteración de la
cortical: arrastres.
cortical: arrastres.
arrastres.
cortical: arrastres.
Descripción
Arrastres
cortos,
transversales,
de
base plana, poco
profundos
y
regulares
Arrastres
cortos,
transversales, de base
plana y profundidad
variable, asociados a
punciones de pequeño
tamaño.
Arrastres
cortos,
transversales,
de
base plana, poco
profundos
y
regulares
Cuatro
arrastres
de Continuación de
tamaño
variable, los
realizados
principalmente cortos, sobre el radio.
de base plana, sin
estriaciones internas.
63
[page-n-75]
de los huesos de conejo los modos activos principales y lógicos
son la mordedura y la flexión, que además no son excluyentes y
pueden actuar a la vez. La fractura por mordedura-flexión presenta algunas características que pueden ser de importancia a
la hora de definir el agente acumulador de los restos (natural/
antrópico). En nuestra opinión, la percusión como modo principal de fractura de los huesos, sistemáticamente aplicada en las
presas de mayor tamaño, no se hace necesaria.
Las termoalteraciones
Numerosos trabajos experimentales han tenido como marco
referencial el estudio de huesos quemados y la comprobación
del origen antrópico de estas alteraciones en los conjuntos arqueológicos. Todos ellos han evidenciado en los huesos cambios físicos macro y/o microscópicos por efecto del calor: color,
morfología, estructura o talla, y han señalado la importancia del
sedimento que los albergaba (Fernández-Jalvo y Perales, 1990;
Nicholson, 1993; Stiner et al., 1995). Estas aportaciones ponen de manifiesto que el color por si sólo, no es un criterio de
diagnóstico válido para afirmar si un hueso está quemado o no
(Stiner et al., 1995). En la actualidad, priman los métodos analíticos físico-químicos, como la difracción de rayos X, el empleo
del microscopio electrónico de barrido o el análisis CHN-RC
(Joly y March, 2001), que intentan demostrar qué alteraciones
están verdaderamente causadas por la exposición al calor, diferenciándolas de las de origen postdeposicional. Estos métodos
de análisis han permitido establecer secuencias de cambios físicos, donde el color de los huesos varía en función de la temperatura, la duración del calor y la parte ósea empleada. Las
diversas experimentaciones, intentando reproducir diferentes
condiciones, se han servido de varios criterios: como la naturaleza del hueso, su estado inicial y los niveles de exposición
térmica (Pastó, 2001).
Se ha estudiado la alteración diferencial por efecto del calor,
sobre huesos colocados en contexto superficial (coloraciones
heterogéneas), y sobre aquellos afectados por el calor a través
de exposición indirecta, que han proporcionado más homogeneidad cromática (Bennett, 1999). El sedimento en el que se
incorporan estos restos, junto a la intensidad del calor y la duración de la exposición influirán en el grado de alteración (por
ejemplo: calcinación de los restos enterrados a 2-5 cm; carbonización de los situados a 10 cm).
Si podemos confirmar que las alteraciones presentes sobre
los restos óseos se vinculan al calor, y que no se deben a procesos postdeposicionales, el siguiente paso es el de comprobar si
los grupos humanos son los responsables o si se han originado
por causas accidentales.
La preparación de alimentos es una forma intencional de
producción de alteraciones térmicas, lo que hace que en la actualidad, esta actividad pueda ser vista como un proceso tafonómico predeposicional (Pearce y Luff, 1994), con claros efectos
sobre la preservación de los huesos donde resultan importantes
también la temperatura y el tipo de calentamiento. Otras experimentaciones se han realizado, para ver si diferentes tipos
de cocción afectan de manera desigual a los huesos (Migaud,
1991; Pearce y Luff, 1994).
De nuevo, la experimentación ha observado diferentes alteraciones sobre los huesos según estén hervidos o asados. Se
ha comprobado que los que han sufrido el hervido han perdido
más tejido blando cuanto mayor ha sido el tiempo de cocción,
64
presentando un moderado desplazamiento de las epífisis y una
similar pérdida de peso según el tiempo de cocción. Los huesos
asados pierden más peso, varían de color, se deforman y se fragmentan, a medida que aumenta la temperatura. A través de una
prueba de compresión se ha observado que los huesos hervidos
son más propensos a ser fracturados que los asados (Pearce y
Luff, 1994).
Diferenciar entre el material arqueológico el método de
cocción es muy difícil, sobre todo por el efecto de los posibles procesos postdeposicionales (Montón, 2002). Aun así, se
han constatado termoalteraciones sobre huesos de lagomorfos
(Prolagus) en niveles neolíticos y preneolíticos en Córcega.
Éstas, se presentan sobre las zonas distales, o fracturadas, de
los miembros con poco contenido cárnico (radio, ulna y tibia),
que demuestran que estos elementos fueron asados a la brasa o
sobre las llamas (Vigne et al., 1981; Vigne y Marinval-Vigne,
1982; Vigne y Balasse, 2004). Estas alteraciones también se
han descrito sobre huesos de lagomorfos del Molí del Salt en
niveles del Paleolítico superior final-Epipaleolítico (Ibáñez y
Saladié, 2004).
El empleo de los huesos como combustible normalmente propicia otra forma de termoalteración (Costamagno et al.,
2002; Nicholson, 1993; Théry-Parisot, 2002; Théry-Parisot et
al., 2004). A través de propuestas experimentales se han estudiado las propiedades de combustión de los huesos, viendo
que su inclusión en las estructuras alarga la duración de las
mismas. Este uso, puede verse como un tratamiento diferencial del combustible o como una práctica oportunista centrada
en eliminar residuos de la alimentación (Théry-Parisot, 2002).
Normalmente, el aprovechamiento de los huesos como combustible va unido a una elevada frecuencia de huesos quemados
y a su asociación con estructuras de combustión. La realización de experimentaciones ha probado la existencia de combustibilidad diferencial según las porciones esqueléticas (las
partes esponjosas tienen mejor comportamiento en el fuego
que las zonas compactas) y, también, que la densidad influye
en la masa residual, siendo mayor la pérdida cuanto mayor es
ésta. Del mismo modo, se ha puesto de manifiesto que el hueso
seco se fragmenta menos que el fresco, y que los especímenes
completos se alteran más que los ya fragmentados. Así, según
múltiples parámetros, se generan diferencias en los índices de
combustión y en la tasas de fragmentación. Resulta difícil reconocer a partir de restos óseos quemados, si los huesos han
sido empleados secos o frescos, enteros o fragmentados, pero
puede conocerse la naturaleza histológica de los combustibles
óseos empleados a partir de la frecuencia relativa de tejidos
quemados (Théry-Parisot et al., 2004). A partir de la relación
entre huesos quemados, determinados y no determinados, se
ha podido establecer que en el yacimiento Magdaleniense de
Saint-Germain-La-Rivière, sus ocupantes quemaron sobre todo
porciones esponjosas, lo que habla a favor de la utilización de
los huesos como combustible. Los huesos vinculados a esta actividad aparecen preferentemente en ocupaciones de larga duración donde la acumulación de grandes cantidades de desechos
puede explicar su uso como combustible.
La termoalteración de restos óseos puede ser resultado de
un vertido de huesos en el hogar, de su uso como combustible o
ser accidental. En cambio, la existencia de quemaduras localizadas puede estar revelando prácticas culinarias humanas y por
tanto actividades culturales, con presencia de zonas termoalteradas bien delimitadas en los extremos de los miembros o de las
[page-n-76]
superficies de fractura, atestiguando una cocción en contacto
directo con el fuego o con las brasas. Para Hockett y Bicho
(2000a y b) las partes marginales de los autopodios y de las
extremidades tendrán proporcionalmente más huesos quemados que otros elementos esqueléticos. En este sentido, hemos
realizado dos experimentaciones para comprobar el efecto del
fuego sobre los huesos de conejo durante la cocción de paquetes
cárnicos. Los individuos empleados son subadultos, de tamaño
similar al de los adultos pero con las metáfisis muy marcadas, y
con epífisis que se desprenden fácilmente.
Experiencia nº1 (octubre 2005)
Se asan directamente sobre la llama durante 6 minutos una porción cárnica que engloba a la escápula y otra del segmento del
radio-ulna fracturado por la diáfisis distal. Después del descarnado se observan alteraciones de fuego sobre la cara dorsal de
la diáfisis de la parte distal del radio y la ulna. En los bordes de
fractura, junto a las zonas que han sufrido un cambio de coloración (marrón-negro), la cortical muestra cierta porosidad (Fernández Peris et al., 2007).
Experiencia nº2 (marzo 2007)
Se asa sobre la llama directa durante 7 minutos un miembro
apendicular posterior sin descarnar que engloba desde el coxal
a los extremos proximales de los metatarsos. Se observa termoalteración en los extremos fracturados de los metatarsos, en
los bordes dorsal (metatarso IV y V) y lateral (metatarso II y V),
en forma de cambio de coloración (negro y blanco). También
aparece un cambio de color (negro) sobre el borde lateral del
ala del ilion.
Se asa también sobre llama directa durante 7 minutos un
miembro apendicular anterior sin descarnar que recoge desde
la escápula a los carpos. La termoalteración (color marrón) se
advierte sobre dos carpos.
Un miembro apendicular anterior sin descarnar que contiene desde la escápula a los carpos se coloca directamente sobre
las brasas (500 ºC) durante 6 minutos. Se aprecia un cambio de
coloración (negro) sobre la cara dorsal del extremo distal de la
diáfisis del radio y sobre la palmar de la epífisis distal de este
mismo hueso.
Sobre una piedra plana del hogar se coloca durante 10
minutos (190-310 ºC) un miembro apendicular posterior que
engloba desde el coxal a los tarsos, y que en su parte proximal incluye la última vértebra lumbar y el sacro. Se observa un
cambio de coloración en la extremidad distal del fémur sobre
los bordes craneal y lateral (color negro); en el extremo proximal fracturado de la diáfisis de la tibia (color marrón); sobre la
parte proximal de la tibia en el borde lateral (color marrón); en
la parte distal de la tibia sobre la cara lateral (color negro); por
toda la zona craneal de la vértebra lumbar (color negro); en la
parte lateral-distal del cuerpo del calcáneo (color negro) y sobre
el extremo lateral-distal del centrotarsal (color negro).
Estos experimentos confirman que las termoalteraciones relacionadas con procesos de asado de los paquetes de carne, se
sitúan sobre las zonas marginales de los miembros o sobre las
superficies fracturadas que se muestran más expuestas al efecto
del fuego, de las brasas o del calor transmitido por las piedras
en el interior del hogar; la cantidad de carne en torno al hueso
protege a éste del cambio de coloración. El miembro asado sobre la piedra presenta más huesos alterados que los asados sobre
llama directa o sobre brasas. En otros experimentos (Lloveras,
Moreno y Nadal, 2009b) no se han observado diferencias entre
las formas de asado (brasas o grill), aunque la intensidad de las
alteraciones es menor en el último caso; esta experimentación,
además de cambios de coloración, también ha documentado
la fragmentación de algunos huesos (cráneo e incisivos). Los
elementos más afectados son las falanges, las articulaciones de
los huesos largos, así como la parte incisiva de las mandíbulas
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b).
La estructura de edad
La mayoría de las acumulaciones antrópicas de lagomorfos
presentan elevados porcentajes de individuos adultos. Representan más del 85% de los ejemplares presentes en yacimientos de diferentes cronologías (Cochard, 2004a), lo que
parece responder a un sistema de captación o de caza basado
en técnicas selectivas: se muestra mayor interés por los conejos adultos y de mayor peso que aportan más carne y otros
recursos, lo que hace más rentable el esfuerzo realizado. Esto
es lo más habitual, por ejemplo, en los contextos del Paleolítico superior y Epipaleolítico de la zona mediterránea de la
península Ibérica (entre otros, Pérez Ripoll y Martínez Valle,
2001; Aura et al., 2002a, 2006; Pérez Ripoll, 2004), Portugal
(Hockett y Haws, 2002) o el sur de Francia (Cochard, 2004a).
Recientemente, se han propuesto otros modelos alternativos
de adquisición, centrados en la captación en masa de individuos en las madrigueras, dando lugar a conjuntos formados
por jóvenes de <1 mes y hembras en edad reproductiva (Jones,
2006), por lo que el sexo de los individuos puede ser otra variable a considerar a la hora de definir los conjuntos de origen
antrópico. El desarrollo de técnicas de captura no selectivas
en sentido amplio daría lugar a conjuntos formados por todas
las clases de edad presentes en una población viva (Martínez
Valle, 1996). Esto no significa que un conjunto con mayoría
de individuos inmaduros se pueda vincular directamente con
otros agentes de aporte.
Los elementos anatómicos representados
El predominio de un elemento puede responder a varias causas:
a un sesgo introducido por la naturaleza en el material estudiado, a la densidad del hueso y su resistencia frente a la destrucción, o a la selección y transporte de elementos por parte del
hombre o de otros predadores (Guennouni, 2001). En el caso
de los humanos, el pequeño tamaño de los lagomorfos propicia
que sea factible el transporte de las carcasas enteras desde el
lugar de captación al de procesado y consumo, lo que posibilita que en este espacio aparezcan representados los diferentes
elementos anatómicos con cierto equilibrio, mientras que en
el de captura no se documente ningún resto (Yellen, 1991). Es
poco probable que se hayan aportado restos parciales carroñeados ya que las pequeñas presas no suelen estar disponibles para
tal acción, siendo más lógico que los humanos las capturaran
(Fernández-Jalvo, Andrews y Denys, 1999).
El tamaño de los lagomorfos, en cambio, es un factor negativo respecto a la conservación diferencial de algunos elementos, al que se le une, en algunos casos, la baja densidad de
los huesos o de ciertas partes (Lyman, Houghton y Chambers,
1992; Pavao y Stahl, 1999). El empleo de cribas inadecuadas
y la acción de eventos postdeposicionales también benefician
estas pérdidas (Lyman, 1994).
65
[page-n-77]
Con todo, los patrones esqueléticos en los conjuntos antrópicos suelen presentar ciertos caracteres comunes, que ha recopilado Cochard (2004a):
- Huesos largos apendiculares y cinturas abundantes.
- Equilibrio entre el miembro anterior y posterior, aunque
algunos sitios muestran cierta superioridad del posterior.
- Las mandíbulas están bastante bien representadas, al contrario que los elementos craneales.
- Esqueleto axial infrarrepresentado en numerosos sitios.
- Débil presencia de epífisis de huesos largos.
- Algunos conjuntos muestran una escasa presencia de elementos del autopodio, con más metatarsos que metacarpos.
Pero las diferentes estrategias de explotación de los lagomorfos seguidas por los grupos humanos pueden dar lugar a
unos perfiles esqueléticos característicos. Por ejemplo, el pelado de las presas en el lugar de captura y muerte y el “transporte
selectivo” de las carcasas sin las partes marginales de las extremidades hará que estas partes no aparezcan en los lugares de
preparación y consumo. En un lugar especializado en el procesado de pieles abundarán los elementos marginales de las extremidades, las patellas y las vértebras caudales (Charles y Jacobi,
1994; García-Argüelles, Nadal y Estrada, 2004). La finalidad
del procesado también puede incidir en las partes anatómicas
presentes: así, un consumo inmediato de la carne en el lugar
de procesado conducirá a la presencia de todas las partes óseas
(Sanchis y Fernández Peris, 2008), mientras que un consumo
diferido, ocasionado por el almacenaje de filetes de carne a través de actividades de conservación como el ahumado u oreado
(Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2001, 2002, 2004; Cochard, 2005),
puede originar una desigual presencia de elementos en el lugar
de procesado y en el de consumo posterior. Los procesos de
fragmentación ósea ejercidos por los grupos humanos también
producen la pérdida y destrucción de partes articulares, dando
lugar a la creación de cilindros de diáfisis, uno de los rasgos característicos de los conjuntos antrópicos del Paleolítico superior
(Pérez Ripoll, 2002, 2004; Cochard, 2004a). Además de cilindros, en la misma acción también pueden crearse fragmentos
longitudinales, ya que en ocasiones, tal y como hemos comprobado en la experimentación a través de mordeduras, al atacar
las zonas marginales de los huesos largos las diáfisis pueden
romperse (Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011).
Los contextos y otros criterios del carácter antrópico de los
conjuntos
Resulta importante tener en cuenta siempre los contextos de
aparición de los restos de lagomorfos, por ejemplo si se trata
de un nivel arqueológico donde está documentado el fuego o
si es probable la existencia de métodos de conservación de la
carne y, también, la relación de los conjuntos de lagomorfos con
otros restos bióticos (fauna de mayor tamaño) y abióticos (elementos líticos) de origen cultural. Pero la aparición conjunta
de lagomorfos y de otras especies de las que no se cuestiona su
origen antrópico no es un criterio válido para asumir la génesis
antrópica de los primeros (Martínez Valle, 1996). En la mayoría
de los casos los ritmos de aporte en las cavidades y abrigos no
pueden diferenciarse, por lo que diversos agentes pueden haber
aportado restos de lagomorfos que en el proceso de excavación
pueden aparecer de forma conjunta.
La abundancia relativa de restos de lagomorfos en un yacimiento puede ser un indicio del carácter humano del mismo; si
66
estos constituyen la presa principal de un conjunto puede estar
indicando una elección por parte de los cazadores recolectores,
lo que es observable en numerosos yacimientos peninsulares y
franceses del Paleolítico superior y Epipaleolítico, donde se ha
confirmado el origen antrópico de los conjuntos (Pérez Ripoll,
2004; Cochard, 2004a) (cuadro 3.25).
Del mismo modo, la distribución espacial de los restos
puede aportar información sobre el origen de la acumulación;
normalmente los mamíferos carnívoros y las rapaces diurnas
desarticulan las presas antes de consumirlas, lo que da lugar
a una fuerte dispersión de las carcasas; en el caso de las rapaces nocturnas la ingestión de individuos completos, aunque sea
de manera fragmentada (dependiendo del tamaño de la presa),
puede dar lugar a la creación de grandes acumulaciones óseas.
La etnoarqueología
El uso de modelos analógicos actuales dentro de entramados
culturales –Middle-range-research– ha actuado de puente entre
los materiales arqueológicos y los comportamientos culturales,
contribuyendo de manera importante a la interpretación de la
fauna y de otras evidencias económicas del registro arqueológico prehistórico (David y Kramer, 2001); por ejemplo entre
otros, Brain (1981) y Binford (1978, 1981), aunque los trabajos
se han centrado fundamentalmente en el tratamiento de presas
de gran tamaño.
En los últimos años, debido a la mayor valoración de las pequeñas presas en los modelos económicos prehistóricos, se han
desarrollado estudios de base etnoarqueológica que han analizado la presencia de estos animales en las economías actuales
de grupos de cazadores-recolectores, estimando su importancia
en la dieta, las técnicas de adquisición, procesado y consumo,
la tecnología asociada, así como las repercusiones que estas
prácticas tienen sobre la formación de los conjuntos óseos (por
ejemplo, Johnson y Earle, 2003; Landt, 2004; Lupo y Schmitt,
2002, 2005; Yellen, 1991).
Los ¡Kung San del Desierto del Kalahari
Estos cazadores recolectores dependen fundamentalmente
de los recursos vegetales que les proporciona el medio seco
en el que viven y que representan el 70% de su dieta calórica
(Johnson y Earle, 2003), aunque también actúan sobre animales
de tamaño reducido como el puercospín, pequeños antílopes
y un roedor de unos 3 kg (Pedestes capensis), de hábitos
nocturnos y que construye madrigueras. Respecto a éste último,
la tecnología empleada para su captura se elabora directamente
en las madrigueras y está formada por palos largos de madera
con una punta de hierro; se trata de una presa disponible todo el
año, pero únicamente es cazada por los ¡Kung en momentos en
los que se desea carne a través de una estrategia de bajo riesgo.
El procesado carnicero observado sobre esta presa y otras de
pequeño tamaño varía y aporta caracteres de representación
ósea y patrones de fractura desiguales, por lo que las prácticas
carniceras pueden ser muy diferentes entre culturas a lo largo
del tiempo (Yellen, 1991).
Los Soshón de la Gran Cuenca americana
En estos grupos la caza es importante aunque secundaria en relación a los recursos vegetales (la carne solo constituye el 20%
de aporte calórico a la dieta), actuando sobre especies de caza
[page-n-78]
Cuadro 3.25. Importancia relativa del conejo en conjuntos de fauna de origen mayoritariamente antrópico de diversos yacimientos
españoles, portugueses y franceses del Paleolítico superior y Epipaleolítico (modificado de Sanchis y Fernández Peris, 2008).
Zonas
Yacimientos
Contextos
%
Referencias
País Valenciano
Beneito
Auriñaciense (B8 y B9)
Gravetiense (B7b y B7a)
90,4
92,2
Martínez Valle, 1996;
Martínez Valle e Iturbe, 1993
Solutrense (B6 y B3/5)
86,4
Solutrogravetiense (B1/2)
85,2
Malladetes
Auriñaciense
83,3
Gravetiense
32,9
Solutrense
49,3
Foradada
Auriñaciense
-
Martínez Valle, 1997; Casabó, 1999
Cendres
Gravetiense (XV y XVI)
82,0*
Solutrense (XIII y XIV)
95,4
Magdaleniense (IX al XIIb)
Magdaleniense superior (XI)
82,7
80-90*
92,1
Pérez Ripoll, 2004; Villaverde et al., 1999;
Martínez Valle, 1996;
Villaverde et al., 2010*
Matutano
Magdaleniense (1 al 7)
89,4
Olària, 1999
Volcán del Faro
Magdaleniense (18 al 29)
89,5
Davidson, 1989
Tossal de la Roca
Magdaleniense (II al IV)
79,8
65-85*
25,0
85*
Pérez Ripoll y Martínez Valle, 1995;
Aura et al., 2009b*
Epipaleolítico (I y IIa)
Davidson, 1989
Real , 2011, en prensa
Santa Maira
Aura et al., 2006, 2009b*
Epipaleolítico (IV)
44,9
Pérez Ripoll, 1991
L’Arbreda
Auriñaciense (H)
96,0
Maroto, Soler y Fullola, 1996;
Estévez, 1987
Molí del Salt
Magdaleniense
93,2
Ibáñez y Saladié, 2004
Balma del Gai
Epipaleolítico (nivel I)
95,0
García-Argüelles, Nadal y Estrada, 2004
Nerja
Gravetiense-Solutrense (13 al 8)
Magdaleniense-Epimagd. (7 al 4)
47,1
64,8
70-80*
70-80*
Aura et al., 2002b, 2009b*
Epipaleolítico
Solutrense medio
63,0
Yravedra, 2008
Solutrense superior evolucion.
51,0
Gravetiense (J)
Solutrense (I)
82,4
87,0
Bicho, Haws y Hockett, 2006
Magdaleniense (F y G)
90,6
Hockett y Haws, 2002;
Bicho, Haws y Hockett, 2006
Lapa do Suão
Magdaleniense
90,8
Haws, 2003
Caldeirão
Andalucía
63,9
79*
El Lagrimal
Cataluña
Epipaleolítico
Solutrense
93,3
Lloveras et al., 2011a
Moulin du Roc
Magdaleniense
-
Jones, 2004
La Faurélie
Magdaleniense (4)
97,0
Cochard, 2004a
Ambrosio
Portugal
Francia
Picareiro
67
[page-n-79]
mayor y menor. Se dan dos tipos de organización: por un lado
la resultante de una baja densidad de población que actúa sobre
los recursos dispersos e impredecibles (nivel familiar) y, por
otra, una organización suprafamiliar que se constituye durante
la caza de la liebre; en este caso realizada de manera cooperativa empleando grandes redes, trampas hacia las que los lepóridos son conducidos y donde se los mata a palos (Johnson y
Earle, 2003).
Los Bofi del Valle del Congo
Los Bofi han sido estudiados desde una perspectiva etnográfica
para obtener datos aplicables a los cazadores recolectores del
Paleolítico superior (Lupo y Schmitt, 2002, 2005); en concreto, las circunstancias que pueden haber favorecido el uso de
diferentes tecnologías aplicadas a la caza de pequeñas presas.
La inclusión de las pequeñas presas va unida a una intensificación y diversificación de la dieta para incluir recursos seguros,
de bajo riesgo y con reducidos costes de adquisición, así como
al empleo de nuevas tecnologías para su captura (fibras, lazos,
trampas, etc.). Los Bofi incluyen en su dieta preferentemente
especies de <20 kg, donde tanto hombres como mujeres participan en la captura, que se realiza de manera individual (cerbatanas, a mano, trampas, lazos) o colectiva. En este último
caso, durante la estación seca hombres, mujeres y niños participan en el uso de redes, mientras que en la estación húmeda
se emplean otras técnicas. Así pues, parece que la variación
estacional está limitando el uso de determinadas tecnologías
(Lupo y Schmitt, 2002, 2005). El estudio concluye que existe
una selección de técnicas en función de los problemas del día
a día, buscando las estrategias más eficientes en función de
los objetivos para maximizar el retorno calórico y minimizar
los riesgos. Aunque el uso de determinadas tecnologías se ve
influenciado por la eficiencia, también hay que considerar las
tradiciones culturales y los factores sociales, ya que si bien el
uso de redes es la técnica de captura más utilizada por los Bofi,
no es la más eficiente puesto que conlleva un elevado riesgo
y coste.
En el trabajo de Lupo y Schmitt se plantea la cuestión de
cómo inferir el modo de adquisición de las presas en el registro arqueológico. Por un lado, es difícil constatar directamente
determinadas tecnologías ya que la conservación de las materias vegetales es excepcional. El estudio de las concentraciones óseas puede aportar algunos datos. La estructura de edad
originada por una captura comunal con red se caracterizará por
presentar más presas jóvenes, mientras que las técnicas individuales (trampas y lazos) comportarán patrones al azar. Las
técnicas de adquisición comunales están encaminadas a capturar presas abundantes, mientras que las individuales se relacionan con presas que no lo son. En el caso del conejo, presa que
puede alcanzar elevadas densidades poblacionales, es factible
plantear tanto modelos de adquisición en masa (Jones, 2006)
como individuales. Generalmente a las presas pequeñas se las
ha considerado de bajo rango si su captura es individual; pero
una captura en masa de las mismas puede ser más provechosa
que una presa grande.
Los Bofi han centrado otra línea de investigación sobre
la influencia de la masticación humana en la creación de los
conjuntos arqueológicos de pequeñas presas (Landt, 2004);
en el análisis se ha empleado el duiker (pequeño antílope), el
puercoespín y diversos roedores. Las marcas de dientes apa-
68
recen fundamentalmente sobre las costillas (41%), vértebras
(28%), y en menor medida sobre el miembro anterior (13%),
cabeza (10%) y miembro posterior (6%). La fractura humana
de los huesos de las pequeñas presas se centra en el fémur, húmero y tibia, mientras que los otros elementos no se rompen.
La micromorfología de las alteraciones producidas durante
la masticación es similar al daño causado por los carnívoros.
Por tanto, las características micromorfológicas no pueden ser
usadas para identificar la masticación humana; los patrones
de consumo de los Bofi pueden ser identificados del de otros
carnívoros únicamente a nivel macroscópico. Otros criterios
de diferenciación pueden ser la falta de alteraciones digestivas
sobre los huesos masticados por humanos y su presencia en los
de carnívoros: los homínidos no consumen porciones enteras
de huesos de pequeños mamíferos. En una experiencia realizada sobre huesos de conejo se observó que las marcas dejadas
por instrumentos, en tareas de limpieza de los huesos, pueden
hacer desaparecer las alteraciones vinculadas a la masticación
humana.
Antes de exponer los aspectos más destacados de la metodología aplicada en este trabajo (capítulo 4), se describen las
características de los procesos de fosilización, así como de las
alteraciones, distintas a la predación, que pueden sufrir los restos antes, durante y después de su enterramiento.
La fosilización
El proceso de fosilización consiste en la desaparición gradual
de los componentes orgánicos de los tejidos óseos y su reemplazo por materiales inorgánicos. Del estudio de estos procesos
se ocupa la “tafonomía”, concepto acuñado por el paleontólogo ruso Efremov (1940) para referirse a la transferencia de materia y/o de información paleobiológica de la Biosfera a la Litosfera. Los organismos, poblaciones, taxones o comunidades
del pasado reciben el nombre de “entidades paleobiológicas”;
su muerte origina “entidades producidas”, aunque estas entidades también pueden generarse mediante “realización” (señales
sobre los huesos o coprolitos). La producción por muerte o realización recibe el nombre de “producción biogénica”. Como
consecuencia de la alteración tafonómica, ciertas “entidades
conservadas” pueden desaparecer, mientras que otras se preservan hasta la actualidad; las conservadas, que forman parte
del registro fósil y que son potencialmente observables, son
llamadas “entidades registradas”; de éstas, las que realmente se
observan son denominadas “entidades obtenidas” (Martinell,
1997; Fernández López, 2000).
Los procesos tafonómicos se pueden agrupar de la siguiente
manera:
- Necrobiosis: trata de las formas de muerte de los organismos, aportando información sobre el medio donde se han
producido.
- Biostratinomía: se ocupa de las modificaciones experimentadas por las entidades tafonómicas desde la producción
biogénica hasta el enterramiento.
- Diagénesis: son los procesos que sufren las entidades conservadas desde su enterramiento hasta la excavación.
[page-n-80]
Otras alteraciones sufridas por los restos
Las modificaciones producidas por los mecanismos tafonómicos son de cuatro tipos (Cochard, 2004a): espacio-temporales,
de frecuencias óseas, de fragmentación-destrucción y de alteración de superficies. En las páginas precedentes hemos expuesto
las principales modalidades de aporte y alteración de los restos
de lagomorfos en cavidades y abrigos prehistóricos, con unas
características determinadas en relación a los patrones esqueléticos, la fragmentación y las alteraciones. Estas modificaciones se han producido principalmente por predación (materiales
alóctonos) aunque también por muerte natural s.l. (materiales
autóctonos).
Del mismo modo, determinados animales carroñeros, roedores y algunos herbívoros pueden causar destrucción y dispersión de los conjuntos antes de su inclusión en el sedimento;
también la acción de microorganismos puede modificar la superficie de los huesos (Fernández-Jalvo et al., 2002). La exposición de los materiales a la intemperie (sol, viento y lluvia),
y las variaciones de temperatura y humedad que ello conlleva, dan lugar a procesos de meteorización (weathering), que
pueden causar daños en sus superficies (grietas, desescamación
de las corticales) y conducir en un caso extremo a su destrucción estructural y desaparición (Behrensmeyer, 1978; Andrews,
1990; Fisher, 1995). Diversos factores influyen en la intensidad
de este proceso: características del elemento esquelético, taxón,
microambiente, tiempo desde la muerte del ejemplar o el tiempo de exposición (Lyman, 1994).
Los elementos que se han preservado y que se han incorporado a la matriz sedimentaria pueden verse afectados por procesos de tipo postdeposicional, que se pueden dividir en dos
grandes grupos según estén causados por procesos bióticos o
abióticos.
El pisoteo producido por animales o humanos puede ocasionar
daños sobre los elementos enterrados, desplazándolos vertical
u horizontalmente de su posición original, fragmentándolos o
modificando sus superficies (Olsen y Shipman, 1988; Lyman,
1994). Estas alteraciones varían en función de diversos factores,
como la intensidad del pisoteo, la naturaleza del sedimento,
el peso, morfología y tamaño de los restos y la profundidad
en la que se encuentran enterrados (Courtin y Villa, 1982).
En este sentido, los elementos cilíndricos y planos tienen más
posibilidad de ser fragmentados por este proceso que los de
estructura esférica (Yellen, 1991). Los conjuntos afectados
por trampling presentan escasos restos craneales y maxilares,
numerosos molares aislados y rotura de huesos postcraneales.
La presión y el desplazamiento de las partículas sedimentarias
sobre el hueso pueden provocar estriaciones muy similares en
apariencia a los raspados líticos; son numerosas, superficiales,
cortas y orientadas principalmente de forma perpendicular
al eje principal del hueso (Shipman y Rose, 1984; Olsen y
Shipman, 1988; Andrews, 1995; Fernández-Jalvo, Andrews y
Denys, 1999). La presencia de crestas o de virutas entre las
estrías puede ser un criterio para diferenciar los raspados líticos
de los provocados por abrasión sedimentaria. En el trampling
la proporción de huesos con estriaciones es alto, así como el
número de estas modificaciones por espécimen y el rango de
variabilidad, de anchura y de orientación (Andrews y Cook,
1985; Fisher, 1995). Las marcas originadas por el pisosteo
se localizan sobre el hueso de manera fortuita y en múltiples
direcciones, más sobre las diáfisis que en las partes articulares y
en general son menos profundas que las de carnicería (Andrews
y Cook, 1985; Olsen y Shipman, 1988). Recientemente,
diversos trabajos han abordado la problemática que se plantea
en determinadas ocasiones para diferenciar estas alteraciones
de las producidas por instrumentos líticos (Barisic, Cochard y
Laroulandie, 2007; Domínguez-Rodrigo et al., 2009).
La acción de determinados animales carroñeros o fosores
puede modificar los conjuntos enterrados, destruyendo, aportando o sustrayendo huesos con diversas finalidades. El crecimiento de las raíces de las plantas puede ocasionar mezclas de
elementos de diferentes contextos; las raíces de los vegetales
superiores y los rizoides de los musgos (estos últimos durante la
fase biostratinómica) pueden causar la alteración de los huesos;
estas alteraciones se muestran en forma de líneas múltiples y
sinuosas de sección en U, observables a nivel macroscópico,
que pueden llegar a destruir totalmente el córtex; su coloración
puede ser similar a la de la superficie ósea, más clara o más
oscura (Behrensmeyer 1975; Andrews, 1990; Lyman, 1994;
Fisher, 1995).
Insectos, hongos y bacterias pueden provocar alteraciones
superficiales o de carácter más profundo sobre los huesos
(Fisher, 1995; Fernández-Jalvo, Andrews y Denys, 1999;
Domínguez-Rodrigo y Barba, 2006; Fernández-Jalvo y Marín,
2008). El proceso comienza con un cambio de coloración del
hueso y prosigue con una exfoliación de la cortical que puede
llegar a generar marcas muy similares a los surcos o punciones
producidas por los dientes (Domínguez-Rodrigo y Barba, 2006).
Las modificaciones debidas a la presión y desplazamiento
de las partículas sedimentarias sobre el hueso no se originan
exclusivamente por pisoteo, ya que numerosos mecanismos las
pueden causar: la gravedad, la acción del agua o el movimiento
de los sedimentos (Cochard, 2004a).
Diversos procesos geológicos pueden producir una mezcla
tafonómica (Blasco Sancho, 1992), como la filtración, la crioturbación, la graviturbación, la solifluxión, la subsidencia o las
corrientes hídricas. El agua puede dar lugar a movimientos y
concentraciones de elementos, que serán más importantes sobre
algunos elementos anatómicos (los de menor densidad y tamaño) y taxones (pequeños mamíferos). La caída de bloques y la
presión sedimentaria también pueden provocar la destrucción
de los elementos.
La abrasión o pulido de los huesos puede originarse antes,
durante y después del enterramiento. El transporte fluvial de los
huesos afecta a toda la superficie ósea dando lugar a un pulido generalizado, mientras que la abrasión por actividad eólica
sólo afecta a la superficie expuesta de los especimenes (Lyman,
1994).
El suelo puede destruir completamente la materia ósea que
alberga (disolución). Según el pH del suelo, en medios alcalinos (elevado) los huesos pueden presentar desescamación de
las corticales y agrietamiento de la dentina por las raíces; en
caso de suelos ácidos lo que se ve afectado es el esmalte. También hay que tener presente otros factores, como la temperatura, humedad, actividades de las bacterias, porosidad, densidad,
morfología y tamaño de los elementos, entonces las pérdidas
óseas causadas por la disolución variarán. Este ataque químico
del suelo se presenta en forma de pequeños agujeros (pitting)
o bien afecta a toda la superficie; las señales de una disolución
intensa son similares a las originadas por la digestión de un carnívoro, pero se distinguen de ellas porque alteran todo el hueso
y no una zona determinada (Cochard, 2004a).
69
[page-n-81]
Los procesos de deposición de carbonatos son muy frecuentes en las cavidades de origen cárstico de la zona mediterránea
de la península Ibérica y pueden producir la alteración de las superficies óseas e incluso su destrucción (Behrensmeyer, 1975).
La mineralización supone la adición de nuevos componentes minerales a los elementos conservados. Cuando los minerales se depositan en los intersticios y engloban a los elementos
conservados se denomina concreción. Las concreciones han de
diferenciarse de los encostramientos biostratinómicos. En ocasiones las partes blandas de los restos óseos generan cavidades
en los elementos conservados, que son rellenadas por sustan-
70
cias minerales o partículas a través de precipitación (cementación) (Fernández López, 1998, 2000).
La exhumación puede mezclar restos de diferentes contextos (procesos de reelaboración), además de exponerlos, si salen a la superficie, a agentes subaéreos y a los efectos del agua
(Fernández-Jalvo, Andrews y Denys, 1999).
Durante el proceso de excavación, tratamiento y estudio de
los materiales también se pueden originar pérdidas, alteraciones
o incluso destrucción. El uso de instrumental inadecuado puede
crear marcas y fracturas de coloración más clara que la de la cortical del resto y una superficie de fractura reciente (Fisher, 1995).
[page-n-82]
4
Metodología aplicada
En el presente capítulo se describe la metodología que se ha seguido en el análisis de los conjuntos arqueológicos de lagomorfos. Se divide en diversos apartados: el método de excavación,
de obtención y de tratamiento de los restos, su registro y cuantificación, la diferenciación taxonómica entre los géneros Oryctolagus y Lepus, el establecimiento de la estructura de edad de
las presas, la representación de elementos, grupos y segmentos
anatómicos y su conservación, el grado de fragmentación de las
muestras y los morfotipos de fracturas, así como el estudio de
los diversos tipos de alteraciones bióticas y abióticas presentes.
La excavación y el tratamiento del
material óseo
La práctica totalidad de los restos de lagomorfos de los tres
yacimientos estudiados proceden de unidades de nivel, en muchos casos obtenidos en el proceso de criba, mientras que únicamente unos pocos han sido coordenados. La recogida de los
restos ha sido sistemática ya que los sedimentos donde estaban
contenidos se cribaron con una malla de 5 mm de luz, prueba de
ello es la aparición en los conjuntos de elementos de pequeño
tamaño como molares aislados, carpos, sesamoideos y falanges.
El tratamiento de limpieza de los restos de la Cova del Bolomor ha sido más complejo que el de los restantes conjuntos
debido a que diversos elementos pertenecientes a los niveles
XV y XVII se encontraban compactados en un sedimento muy
duro, formando bloques, cubiertos además, en ocasiones, por
una capa de concreción calcárea, situación que hacía imposible
su estudio. En un principio se pensó en actuar sobre ellos de forma mecánica, pero el método producía una elevada fragmentación. Por ello, se optó por un tratamiento químico controlado y
a muy baja intensidad, que nos asegurara que los huesos no sufrían daño alguno. Para comprobar que este método era válido
se realizaron pruebas, observando la superficie de los restos con
binocular, antes y después del tratamiento, obteniéndose resultados satisfactorios. Los restos compactados fueron sometidos a
baños de una solución de ácido acético (<5%) y agua. Aun así,
ante dudas sobre el origen de alguna de las alteraciones (Fer-
nández-Jalvo y Marín, 2008), los restos en cuestión (minoritarios en el conjunto) no se incluyeron en el estudio tafonómico.
Los huesos fueron sometidos después a diversos baños de agua
destilada con la finalidad de ir eliminado de manera progresiva
los residuos ácidos. Estos baños pasaron después a contener una
parte de alcohol por tres de agua, reduciéndose cada vez el porcentaje de agua y aumentando el de alcohol, hasta eliminar toda
el agua de los restos. Una vez limpios, los materiales se dejaron
secar sin ser expuestos a la luz directa.
En los conjuntos de Cueva Antón, el tratamiento fue mucho
más sencillo, pues aunque una gran parte de los materiales de
ambos niveles presentaban una matriz muy fina de color gris
sobre su superficie (concreción calcárea), ésta se pudo eliminar
en la mayoría de casos con agua. Cuando han aparecido algunos
restos más compactados (nivel II k-l) se ha empleado el mismo
método químico controlado descrito para los conjuntos de Cova
del Bolomor, obteniendo también buenos resultados.
Los materiales de Cova Negra se encontraban en unas excelentes condiciones de preservación y ha sido suficiente la limpieza con agua.
El registro y la cuantificación
Cada uno de los 12 184 restos arqueológicos de lagomorfos
estudiados ha sido incluido en una base de datos en soporte
informático creada con el programa FileMaker Pro y que comporta los siguientes campos: yacimiento, año, taxón, número
de inventario, área, NR, elemento anatómico, parte anatómica, lateralidad, grupo de edad, biometría, marcas de carnicería,
fracturas, digestión, otras alteraciones mecánicas, alteraciones
de origen indeterminado, bioturbación, disolución, concreción,
meteorización, otras alteraciones, observaciones, imagen 1 e
imagen 2 (Sanchis, 2010: 119).
En la cuantificación de los materiales se han seguido diversos procedimientos. El establecimiento de la frecuencia relativa
de cada especie (abundancia taxonómica) se ha estimado a partir del número de restos y del número mínimo de individuos. El
número de restos (NR) o de especímenes identificados (NISP)
71
[page-n-83]
Cuadro 4.1. Caracteres osteológicos de diagnosis entre conejo y liebre según Callou (1997) y López Martínez (1989), adaptados de
Cochard (2004a) y De Marfà (2006, 2009). Cr (craneal); Cd (caudal); P (proximal); D (dorsal); V (ventral); L (lateral); M (medial); O
(oclusivo).
Elemento
Cara Parte
Occipital
D
V
Conejo
Liebre
Protuberancia
occipital Restringida.
externa.
Crestas nucales
Ausentes.
protuberancia occipital
externa.
Presente.
Ancha.
Borde medial-caudal.
Proceso zigomático.
Escotadura supraorbital
rostral.
Cóncavo.
Estrecho.
Estrecha.
Convexo.
Ancho y divergente.
Ancha.
Largo y estrecho.
Ancho y corto.
Presentes.
Interparietal
D
Parietal
D
Nasal
D
Esfenoide
V
Cresta esfenoidal.
Presente.
Ausente.
Palatino
V
Coanas.
Estrechas.
Anchas.
Maxilar
V
Proceso palatino.
Relación GL puente
paladar y anchura coanas.
Largo y estrecho.
>1
Ancho y corto.
<1
Temporal
L
Proceso mastoide.
Proceso occipital.
Proceso muscular.
Largo.
Largo.
Sin punta.
Corto.
Estrecho.
Con punta.
Zigomático
L
Proceso temporal.
Tubérculo facial.
Proceso frontal.
Largo.
Desarrollado.
No rectilíneo.
Corto.
Poco desarrollado.
Rectilíneo.
Nasal/Incisivo
L
Escotadura.
Ausente.
Presente.
Hemimandíbula L
Diastema.
Foramen mentoniano.
Largo y estrecho.
Grande, redondeado y
próximo a la serie molar.
Corto y ancho.
Pequeño, alargado y alejado de la serie molar.
Dentición
I1
Lóbulo anterior saliente y
redondeado.
Anterocónidos simétricos.
Anterocónido lingual más
grande que protocónido.
Lóbulo anterior saliente y anguloso.
O
P3
Anterofléxido más profundo.
Escápula
Entre la cavidad glenoidea
y el proceso coracoide.
Cr
L
Surco intertubercular.
Tubérculo mayor.
Proceso deltoideo.
Cr
72
Acromion.
V
Húmero
L
Tubérculo medial de la
tróclea.
Posición del tubérculo
medial.
Ausente.
Anterocónidos asimétricos.
Anterocónido lingual más pequeño que
protocónido y diferente tamaño y morfología
que anterocónido labial.
Anterofléxido menos profundo.
Proceso hamatus largo y en
punta.
Sin superficie articular.
Corto y sin punta.
Decrece distalmente.
Parte caudal saliente.
Sobrepasa el primer tercio de
la longitud total del hueso.
Saliente.
De anchura constante.
No saliente.
No sobrepasa el primer tercio.
Con superficie articular.
Romo.
Más distal que el tuberculum. Al mismo nivel que el tuberculum.
[page-n-84]
Cuadro 4.1. (continuación).
Curvada cráneomedialmente.
Rectilínea o cóncava.
Rectilínea.
Surcos muy profundos y separados
por crestas marcadas.
Surcos poco profundos.
Diáfisis.
Anchura constante.
Decreciente proximal-distal.
Tuberosidad olecraneana.
Extremidad distal de la diáfisis.
Cresta lateral inferior a la cresta
medial.
Triangular.
Con dos crestas lateral y
medial del mismo tamaño.
Con canal lateral.
L
Margen ala iliaca.
Faldón cortado.
Forma del foramen nutricio.
Posición del foramen nutricio respecto a
la espina iliaca ventral-caudal.
Eminencia ilio-púbica.
Proceso auricular.
Pequeño y estrecho.
Cercano.
Ángulo derecho algo
redondeado.
Abierto.
Alejado cranealmente.
M
Punta bífida.
Simétrico.
Punta única.
Asimétrico.
Cr
Cuello.
Corto.
Superficie cráneo-medial del gran
trocánter.
Posición del foramen nutricio.
Línea intertrocantérica.
Alargado y margen proximal
rectilíneo.
Ausente.
M
Cr
Radio
Tróclea distal.
Con dos labios iguales.
Justo por debajo del pequeño
trocánter.
Labio medial más corto.
Cd
L
Eminencia intercondilar.
Borde lateral de la tuberosidad y de la
cresta.
Diáfisis por encima de la epífisis distal.
Posición del maleolo lateral.
Borde distal.
Poco saliente.
Arista viva continua.
Tubérculos prominentes.
Ausente.
Depresión.
Distal.
Línea redondeada regularmente.
Ausente.
Proximal.
Línea con resalte.
M
P
Cr
Ulna
Coxal
Fémur
Tibia
Cr
Cr
L
Cd
Diáfisis.
Forma de la línea que va desde la
incisura hasta la punta lateral del borde
caudal.
Extremidad distal de la diáfisis.
Netamente por debajo.
Convexa.
Fíbula
Cr/L Superficie cráneo-lateral.
Plana.
Arista viva.
Astrágalo
P
Rectangular.
Cuadrada.
Tróclea.
es la unidad fundamental de cuantificación de un conjunto de
fauna, independientemente de si se trata de elementos anatómicos completos (húmero) o fragmentos de ellos (diáfisis de
húmero). Pero este método plantea problemas si se emplea de
manera exclusiva, ya que, por ejemplo, existen diferencias en
las frecuencias de huesos y dientes entre especies, y la estimación del NR puede verse afectada por una recogida selectiva
de los materiales en función de su tamaño (Lyman, 2008). La
utilización del número mínimo de individuos (NMI) resuelve
algunos de los problemas que se han comentado. Representa
el número mínimo de individuos que se pueden contabilizar en
una muestra, siendo éste inferior o igual al número inicial de
individuos. Puede obtenerse contando el máximo de especímenes de un elemento anatómico teniendo en cuenta su lateralidad
(NMI de frecuencia). Por ejemplo, si en una muestra hay dos
húmeros derechos y cinco izquierdos, como mínimo contamos
con cinco individuos ya que si cinco elementos anatómicamente se repiten (son redundantes o se solapan) corresponden a individuos independientes. La estimación por frecuencia puede
matizarse teniendo en cuenta algunas características del elemento, como la edad, el tamaño o el sexo (NMI de combina-
ción). De esta manera, si en la muestra tenemos una escápula
izquierda y otra derecha, la primera osificada y de un individuo
adulto y la otra no osificada (inmaduro), el número mínimo de
individuos representado es de dos. Pero el NMI también plantea
algunos problemas al exagerarse la importancia de los taxones
representados por un bajo número de restos (Lyman, 2008). En
este trabajo, los métodos descritos de estimación de la abundancia han sido utilizados de forma conjunta (Klein y Cruz Uribe,
1984; Lyman, 1994, 2008; Reitz y Wing, 1999).
¿Conejo o liebre?
De manera tradicional, la distinción entre géneros se establecía
en base a la diferencia de tamaño y a la morfología del primer
premolar inferior (Chaline, 1966). En nuestro trabajo se han
seguido las propuestas de diversos autores (Callou, 1997; López Martínez, 1989) y también se ha adaptado la recopilación
realizada por Cochard (2004a) y De Marfà (2006, 2009), que
muestra diferencias morfológicas entre los géneros en un buen
número de elementos anatómicos (cuadro 4.1 y figura 4.1). Para
73
[page-n-85]
·- ~-
--
o
1
-= cm
Figura 4.1. Diversas diferencias morfológicas entre restos postcraneales de conejo (izquierda) y liebre
(derecha). Adaptado de Callou (1997) y De Marfà (2006).
la determinación de los restos dentales se ha empleado la terminología propuesta por López Martínez (1980c). Del mismo
modo, se ha consultado la colección de referencia del gabinete de fauna cuaternaria del Museu de Prehistòria de València,
donde se ha contado con varios esqueletos actuales de conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) y de liebre ibérica (Lepus
granatensis) de la zona mediterránea peninsular.
74
La estructura de edad
La conformación de los grupos de edad de los conjuntos de
lagomorfos se ha realizado mediante la observación del grado
de osificación de las partes articulares de los principales huesos
largos (húmero, radio, ulna, fémur y tibia). Según Lechleitner
(1959) este proceso se desarrolla de forma completa entre los 9
y 12 meses. Pero hay que tener en cuenta que este fenómeno no
[page-n-86]
es uniforme y se ve influenciado por diversas variables como el
clima, la densidad de población o la disponibilidad de recursos
alimenticios, por lo que puede variar dependiendo del elemento
o de la parte anatómica. Se han seguido los datos recopilados
por Jones (2006) y Gardeisen y Valenzuela (2004) relativos a la
osificación de los huesos de conejo (cuadro 4.2).
diferenciarse individuos de muy corta edad entre los jóvenes.
Según los datos recopilados por Jones (2006), los gazapos nacen con los dientes deciduales totalmente funcionales y al cabo
de 18 días los pierden, coincidiendo aproximadamente con el
destete, la erupción de la dentición permanente y el inicio de la
alimentación sólida (cuadro 4.3).
Cuadro 4.2. Osificación de las partes articulares de los huesos
largos de conejo según datos recopilados por Gardeisen y
Valenzuela (2004) y Jones (2006).
Cuadro 4.3. Secuencia de erupción de la dentición definitiva del
conejo según datos recopilados por Jones (2006).
Fusión temprana (ca. 3 meses)
Húmero distal
Radio proximal
Fusión media (ca. 5 meses)
Ulna proximal
Fémur distal
Tibia distal
Fusión tardía (9-10 meses)
Húmero proximal
Radio distal
Fémur proximal
Tibia proximal
Ulna distal
Se han creado tres categorías principales o grupos de edad:
adultos, subadultos y jóvenes. Los adultos de >9-10 meses presentan todas sus partes articulares osificadas, mientras que los
de <9 meses o inmaduros pueden presentar alguna o ninguna
de ellas osificada. En los inmaduros, además de considerar el
estado de osificación de las partes articulares, se ha tenido en
cuenta también el tamaño de los restos, para poder diferenciar
entre inmaduros de más edad, con un tamaño (grande) muy
próximo al de los adultos (subadultos de 5-9 meses), e inmaduros de menor edad, con huesos de talla inferior (pequeña)
relacionados con jóvenes de aproximadamente <5 meses. Hay
que tener presente que los lagomorfos adquieren el 80% del
tamaño del cuerpo de adulto entre los 3-4 meses de vida (Cochard, 2004a).
En la estimación de la estructura de edad de los conjuntos
se ha contabilizado el número de partes articulares proximales
y distales osificadas y no osificadas de los cinco huesos largos
principales (húmero, radio, ulna, fémur y tibia), separando por
tamaño (grande o pequeño) las no osificadas. Entre las partes
articulares no osificadas se han diferenciado las metáfisis y las
epífisis (aisladas del resto del elemento). La representación de
los individuos adultos en la muestra se ha obtenido a través del
porcentaje de partes articulares osificadas de fusión tardía (>9
meses), calculando su proporción respecto al NMI del total de
la muestra. A continuación, para establecer la representación
de los inmaduros se ha estimado el número de partes articulares no osificadas por tamaño para realizar del mismo modo
el cálculo proporcional respecto al NMI total. Los elementos
anatómicos han sido distribuidos, cuando ha sido posible, según su grado de osificación y tamaño, y se han comparado con
los resultados obtenidos en los huesos largos para comprobar si
existen diferencias en los niveles de osificación.
La dentición de los lagomorfos es de crecimiento continuo
y no aporta información sobre la edad de los individuos adultos
y subadultos. Por el contrario, resulta muy útil si se cuenta con
dientes de leche o deciduales, definitivos en fase de erupción
o de reciente erupción pero sin desgaste. En este caso pueden
Dentición definitiva
Semanas
I1, I1
M1, M1, M2
M2, P4
P3, P4, M3, P3, M3
1-2
2-3
3-4
ca. 4
En relación al conejo, la conformación de la estructura de
edad de las poblaciones resulta imprescindible a la hora de
realizar inferencias de tipo estacional en la ocupación de los
asentamientos. En este sentido, los datos sobre su biología en
la península Ibérica (ver capítulo 2) indican la existencia de dos
picos de partos al año (uno en primavera y otro en verano).
Por tanto, un mayor porcentaje de conejos inmaduros (la mayoría de jóvenes son predados antes de los 3 meses), estaría
marcando una actividad en estas fases del año, mientras que
un predominio de adultos podría indicar la ocupación durante
el verano y el invierno (datos recopilados por Hockett y Bicho,
2000b). Pero como se ha expuesto en el capítulo 2, en ocasiones
los partos son múltiples a lo largo del año, y los ritmos biológicos de los conejos pueden ser modificados por diversos factores
como el clima, la alimentación y la tasa de predación (Brugal,
2006), por lo que hay que ser prudentes en las valoraciones que
se realicen en este sentido. Además, los adultos están presentes
en cualquier época del año.
La representación anatómica y la
conservación diferencial
A partir del número de restos determinados se ha establecido el
NME o número de elementos del esqueleto necesario para contar por un espécimen. Se trata de una estimación del NMI para
una categoría anatómica designada (Lyman, 1994, 2008; Reitz
y Wing, 1999). Por ejemplo, si en un conjunto hay cinco partes
proximales del lado izquierdo del húmero, seis proximales del
lado derecho del mismo hueso y tres distales, el NME del húmero es once, la suma de las proximales, que pueden corresponder al mismo elemento anatómico que las distales. El porcentaje de representación (%R) de cada elemento se ha obtenido
multiplicando el NME por 100 y dividiendo el resultado por el
producto del NMI del total del conjunto y la frecuencia teórica
de cada elemento esquelético (Dodson y Wexlar, 1979). De este
modo, el cálculo de la representación de cada elemento tiene en
cuenta los valores de NME y no de NR y se incorpora la variable de la frecuencia teórica. Un ejemplo: en un conjunto en el
que se ha estimado un número mínimo de 30 individuos, con un
NME de 50 para el húmero y la primera falange, el porcentaje
de representación (%R) en cada uno de ellos es muy diferente,
75
[page-n-87]
83,3% y 10,4% respectivamente, ya que se ha considerado la
frecuencia teórica de aparición de cada uno de ellos por animal,
2 en el caso del húmero y 16 en el de la primera falange.
La representación anatómica también se ha valorado según
grupos (craneal, miembro anterior, axial, miembro posterior y
falanges) y segmentos anatómicos de los miembros, superior
(cintura y estilopodio), medio (zigopodio) o inferior (basipodio
y metapodio) de la zona anterior y posterior, a través del cálculo de la media de los %R. Del mismo modo, para comparar
la supervivencia de los elementos craneales frente a los postcraneales, y entre los distintos segmentos de los miembros, se
han aplicado diversos índices propuestos por Andrews (1990)
y Lloveras, Moreno y Nadal (2008a y b; 2009a) a partir de los
%R obtenidos (cuadro 4.4).
Como se ha comentado, los distintos elementos anatómicos
también se han cuantificado teniendo en cuenta su grado de osificación y tamaño para comprobar si su representación es proporcional a la estructura de edad establecida en cada conjunto o,
si en cambio, ha existido una desigual aportación de elementos
o grupos anatómicos en función de la edad y el tamaño de las
presas.
La densidad de los huesos juega un papel destacado en su
conservación, condicionando la naturaleza y composición del
conjunto óseo. En general, cuanto mayor es la densidad de un
resto mejor es su conservación (Lyman, Houghton, y Chambers, 1992). Para determinar el rol ejercido por la conservación
diferencial en la formación del conjunto, se ha aplicado en cada
una de las muestras estudiadas un coeficiente de correlación
(r de Pearson), donde se coteja la densidad máxima de cada
elemento anatómico con su representación (%R) o porcentaje
de supervivencia (Pavao y Stahl, 1999). Cuando el resultado
obtenido es positivo y significativo, las pérdidas óseas del conjunto pueden estar relacionadas con procesos postdeposicionales, mientras que si el resultado es poco significativo o negativo
las pérdidas pueden ser consecuencia de otros factores como,
por ejemplo, la predación o el transporte diferencial de diversos
elementos o partes.
La fragmentación y la fractura
En este trabajo se ha empleado el término fragmentación para
referirnos exclusivamente a los elementos anatómicos que no se
han conservado completos. En cambio, fractura se ha utilizado
cuando se ha estudiado y determinado el agente causante de la
misma.
Una estimación del nivel de fragmentación de un conjunto
o de un elemento anatómico dado es dividir el número mínimo de elementos esqueléticos (NME) por el número de restos
(NR). Este índice nos proporciona una visión general sobre la
fragmentación, aunque presenta también numerosos problemas
(Lyman, 2008). Para el cálculo de la fragmentación se ha tenido
en cuenta la relación entre elementos completos e incompletos según NR. Se ha considerado completo tanto un húmero
como una epífisis proximal no osificada (aislada). Entre los incompletos únicamente se han valorado aquellos con fracturas
de origen antiguo, por lo que previamente ha sido necesario
separar los restos con fracturas de aspecto reciente originadas
durante el proceso de excavación, transporte, limpieza o manipulación de los restos; estas fracturas muestran bordes con
una coloración más clara que la de la cortical y morfologías
parecidas a las realizadas sobre hueso seco. De la relación entre
los restos completos y los que tienen fracturas de origen antiguo
se obtiene el porcentaje de fragmentación de cada elemento o
segmento anatómico e indirectamente sabemos el porcentaje de
restos completos. Si un fragmento de diáfisis muestra un borde
con una fractura reciente y el otro con una fractura antigua se
contabiliza para el cálculo de la frecuencia de fragmentación,
pero no se tiene en cuenta para su inclusión en las categorías de
fragmentación ni tampoco se mide.
Otra forma de aproximarnos a la fragmentación de la muestra se ha realizado a través de la estimación de la longitud conservada. Se han medido los restos completos y los afectados por
fracturas antiguas, y se han creado cuatro categorías: <10 mm,
10-20 mm, 20-30 mm y >30 mm, estableciéndose también la
longitud media.
Las categorías de fragmentación de los elementos se han
determinado a partir del NR y, cuando los conjuntos han sido
cuantitativamente significativos, también según sus frecuencias
relativas. Las distintas categorías se presentan en tablas divididas por grupos: craneal (cráneo, maxilar, hemimandíbula),
axial (vértebras y costillas), cinturas (escápula y coxal), huesos
largos anteriores (húmero, radio y ulna) y posteriores (fémur
y tibia), carpos, tarsos, metacarpos, metatarsos y falanges. En
estas tablas aparecen exclusivamente aquellos elementos que
muestran algún ejemplar fragmentado y se ha obviado los que
se mantienen completos en su totalidad. En los huesos largos
se han establecido las siguientes divisiones: hueso completo;
parte proximal (aquí como en la parte distal también puede haber elementos completos en el caso de las epífisis aisladas no
osificadas); parte proximal + diáfisis <1/2 (inferior a la mitad
hipotética del hueso); parte proximal + diáfisis >1/2 (superior a
la mitad hipotética del hueso); diáfisis cilindro (conserva toda
la circunferencia) proximal, medio, distal e indeterminado;
fragmento de diáfisis (longitudinal ya que no conserva toda la
circunferencia) proximal, medio, distal e indeterminado; parte
distal; parte distal + diáfisis <1/2; parte distal + diáfisis >1/2.
Para caracterizar las fracturas producidas sobre hueso seco
y fresco y, en definitiva, diferenciar aquellas no intencionadas
(pisoteo, presión sedimentaria, fuego) de las intencionadas de
Cuadro 4.4. Índices anatómicos empleados en el trabajo.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
76
PCRT: %R elementos apendiculares, vértebras y costillas.
PCRAP: %R elementos apendiculares.
PCRLB: %R huesos largos principales.
AUT: %R metápodos, carpos, tarsos y falanges.
Z: %R tibia, radio y ulna.
AN: %R húmero, radio, ulna y metacarpos.
/
/
/
/
/
/
CR: %R mandíbulas, maxilares y dientes.
CR: %R mandíbulas, maxilares y dientes.
CR: %R mandíbulas y maxilares.
ZE: %R tibia, radio, ulna, húmero, fémur y patella.
E: %R fémur y húmero.
PO: %R fémur, tibia y metatarsos.
[page-n-88]
origen natural o cultural (durante el procesado y consumo de las
presas por parte de los distintos predadores), se ha seguido la
metodología propuesta por Villa y Mahieu (1991). Se ha tenido
en cuenta la morfología (transversal, curvo-espiral, longitudinal
y dentada), el ángulo (recto, oblicuo y mixto) y el aspecto (liso,
rugoso, mixto) de los bordes de fractura, así como la circunferencia conservada de la diáfisis. Las fracturas originadas sobre
hueso seco o de tipo postdeposicional se caracterizan por presentar mayoritariamente formas transversales con bordes rectos
y rugosos y un índice elevado de piezas tubulares y esquirlas
cortas. Cuando la fractura ha tenido lugar sobre hueso fresco
destacan las formas curvas e incluso espirales, con bordes de
fractura oblicuos y lisos, y esquirlas más numerosas y largas
(Villa y Mahieu, 1991). También se han tenido en cuenta los datos obtenidos en nuestras experimentaciones (Sanchis, Morales
y Pérez Ripoll, 2011).
Las alteraciones
El estudio de las alteraciones se ha realizado sobre cada hueso empleando la lupa binocular (Nikon SMZ 10A, Motic SMZ
168, Leica M165 C). Para una aproximación general a la cortical utilizando 10 aumentos, y para un estudio preciso llegando
hasta 30 o 50 aumentos. Se ha empleado un iluminador de luz
fría Schott KL 1500 LCD, colocando el foco siempre de forma
perpendicular al eje principal de la alteración. Las fotografías
generales se han realizado con una cámara réflex digital (escala manual) sostenida por un trípode o unida a la lupa Motic a
través de un adaptador T (2x), y las de detalle (por ejemplo en
las marcas de corte) con la lupa Leica a través del programa
de captación de imágenes Leica Application Suit,1 que permite
alcanzar los 120 aumentos (escala digital).
Uno de los aspectos más complicados del trabajo ha sido el
de diferenciar las marcas de corte producidas por instrumentos
líticos de aquellas postdeposicionales originadas por la abrasión de partículas sobre la superficie de los huesos. Este tipo
de alteraciones naturales han sido documentadas sobre diversos
restos de Cova del Bolomor, fundamentalmente de los conjuntos de los niveles inferiores, pero están ausentes en las muestras
de Cueva Antón y Cova Negra.
Marcas de corte (cut-marks)
Se definen como estrías alargadas y lineales con longitud y anchura variables, muchas con sección transversal en V y fondo
microestriado (Binford, 1981; Shipman y Rose, 1984). En ocasiones, junto al surco principal aparecen marcas finas paralelas o divergentes a éste que se han originado durante la misma
acción con una parte sobresaliente del filo del útil (shoulder
effect); también sobre algunos cortes aparecen lengüetas, en
forma de terminaciones dobles o múltiples por el movimiento
repetido de la mano (Blasco Sancho, 1992). Pequeños levantamientos óseos triangulares (conos hercianos) pueden aparecer
en los lados del surco principal debido a diferencias de presión
y de resistencia a la hora de realizar la marca sobre el hueso
1 Agradezco al Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universitat de València su colaboración al permitirme el uso de esta lupa y de sus
instalaciones.
(Bromage y Boyde, 1984). La morfología de las marcas de carnicería depende de diversas variables como su disposición (longitudinal, transversal u oblicua al eje principal del hueso), longitud, intensidad y localización anatómica. La profundidad de
las marcas es diferente según la fuerza con la que se han efectuado, la resistencia de los músculos, tendones y ligamentos.
Entre los conjuntos de lagomorfos (básicamente conejos)
procedentes de contextos del Paleolítico superior regional se
han documentado dos tipos principales de marcas de corte:
las incisiones y los raspados (por ejemplo, Pérez Ripoll, 2001,
2002); las primeras se originan situando el filo del útil de forma
paralela, mientras que en los raspados éste se dispone perpendicularmente. Las incisiones oblicuas y transversales se relacionan en mayor medida con procesos de desarticulación y pelado
y denotan cierta intensidad durante su realización, mientras que
las longitudinales suelen ser más largas y vinculadas a tareas de
descarnado. Los raspados se efectúan para obtener la carne adherida al hueso (limpieza) y el periostio (Binford, 1981; Blasco
Sancho, 1992; Fisher, 1995), y consisten en finas estrías paralelas originadas por los microretoques producidos por el uso (Pérez Ripoll, 1992; Fisher, 1995). Las marcas antrópicas no suelen presentarse aisladas, sino formando conjuntos en la misma
dirección: longitudinal y oblicua en las diáfisis, y oblicua cerca
de las epífisis. La localización de las marcas es importante, ya
que las antrópicas se sitúan en zonas concretas en función de las
inserciones musculares (Pérez Ripoll, 2001, 2002).
Marcas de pisoteo
Algunos procesos como el pisoteo y la abrasión sedimentaria
pueden producir sobre las superficies alteraciones de morfología muy similar a las marcas de corte, aunque se han propuesto
diversos criterios que pueden ayudar a diferenciarlas: mayor
frecuencia; mayor número de marcas por hueso; no aparecen
de manera preferente sobre ningún área anatómica; orientación
diversa (se pueden cruzar); morfología y profundidad; intencionalidad y asociación con pulidos (Olsen y Shipman, 1988).
Normalmente las estrías por pisoteo son menos profundas,
subparalelas, con sección en U o plana, y se reparten de forma
aleatoria aunque tienden a aparecer de manera transversal en las
diáfisis y de forma oblicua en los bordes del cuerpo escapular
(Shipman y Rose, 1984; Andrews y Cook, 1985; Behrensmeyer, Gordon y Yanagi, 1986). Las características granulométricas del sedimento también se relacionan con la morfología de
estas modificaciones (Fiorillo, 1989).
Una reciente experimentación ha recreado las alteraciones
producidas por pisoteo de corta duración, con una lista de criterios derivados del análisis multivariante que ha permitido diferenciar ambos tipos de marcas en el 90% de los casos (Domínguez-Rodrigo et al., 2009). Tradicionalmente se ha empleado
el SEM para identificar este tipo de marcas, pero en el trabajo
se propone la utilización de la lupa binocular a no más de 40x.
Este trabajo ha puesto de manifiesto que pueden existir diferencias en las alteraciones producidas por útiles líticos en función
de si estos se encuentran o no retocados.
A continuación se enumeran las variables empleadas en la
experimentación (Domínguez-Rodrigo et al., 2009):
- Trayectoria del surco: recto en las cut-marks y sinuoso en
las trampling-marks.
- Presencia/ausencia de barba: puede estar ausente o presente con porcentajes bastante parecidos en ambos tipos de marcas.
77
[page-n-89]
- Orientación de la marca en relación al eje del hueso: los
dos tipos de marcas muestran preferencia por la orientación
oblicua.
- Forma del surco: en las de trampling y en las cut-marks
producidas con un filo retocado la forma principal es en V de
base plana, mientras que en las cut-marks realizadas con un filo
no retocado es de sección en V.
- Número de surcos visibles por espécimen: en teoría menor
número en las cut-marks.
- Simetría del surco: principalmente simétrico en las trampling-marks y cut-marks producidas con un filo no retocado, y
con mayor equilibrio entre simétricos y asimétricos en el caso
de las cut-marks realizadas con un útil retocado.
- Shoulder effect y estrías asociadas poco profundas: principalmente ausente en las trampling-marks y más presente en las
cut-marks, aunque con diferencias según se hayan realizado con
un filo sin retocar (menor número) o retocado (mayor número).
- Presencia de escamas sobre los bordes del surco: más importantes en las trampling-marks y cut-marks realizadas con
filos sin retocar y menos importantes en las cut-marks hechas
con filos retocados.
- Extensión de la escama en el borde: en general ausente de
las trampling-marks y presente en las cut-marks.
- Superposición de estrías a lo largo del surco principal con
ángulo oblicuo: muy presentes en las trampling-marks y poco
presentes en las cut-marks.
- Microestriaciones internas: muy importantes en los dos
tipos de marcas.
- Trayectoria de la microestriación: siempre continua en las
cut-marks y con discontinuidades en algunas de las tramplingmarks.
- Forma de la trayectoria de la microestriación: siempre recta
en las cut-marks e irregular en algunas de las trampling-marks.
- Localización de las microestriaciones: en las tramplingmarks y en las cut-marks realizadas con útiles retocados principalmente en la parte superior, mientras que en las cut-marks
producidas con filos sin retocar sobre las paredes.
- Longitud del surco principal en milímetros.
- Estrías poco profundas asociadas (microabrasión) originadas por los granos de sedimento: presentes en ambos tipos
de marcas, ya que también las pueden presentar las marcas de
corte que han sufrido trampling.
Del mismo modo, hace unos pocos años se llevó a cabo
otra experimentación de pisoteo sobre diversos huesos largos
de conejo, paloma, tejón y oveja. Después de 2 horas de marcha
intensiva sobre una capa de vestigios líticos, de los 121 restos,
112 presentaban al menos una estría (92,56%). El taxón más
pequeño (paloma) es el que tenía un mayor número de alteraciones. Estas modificaciones tenían la forma de estrías muy
superficiales, de orientación mayoritariamente oblicua y localizadas sobre la diáfisis de los huesos largos, a pesar de esto los
autores de la experiencia consideraron que existía un riesgo real
de confusión entre las modificaciones culturales y las naturales
(Barisic, Cochard y Laroulandie, 2007). Otra experimentación
de pisoteo llevada a cabo con sedimento y restos líticos de la
Cova del Bolomor y huesos actuales de Bos taurus dio lugar a
estrías de morfología parecida a los raspados líticos y a muescas sobre los bordes de fractura, con variaciones porcentuales
en función de si los restos estaban en superficie (44%; 56%),
semienterrados (20%; 32%) o enterrados a 5 cm (69%; 15%)
(Blasco López et al., 2008).
78
En los huesos de los lagomorfos, la diferenciación entre
marcas antrópicas y naturales puede resultar más complicada
en el caso de las diáfisis, donde pueden ser frecuentes los raspados e incisiones longitudinales y oblicuas con la finalidad de
descarnar o limpiar los huesos, ya que es también en estas zonas
donde se dan de manera preferente las marcas por pisoteo. En
este sentido, cuando se han hallado marcas de corte sobre las articulaciones o cerca de ellas ha sido más sencillo caracterizarlas
como antrópicas, mientras que en otros casos, sobre todo cuando han aparecido marcas aisladas sobre las diáfisis, ha resultado más complicado o incluso imposible saber su origen. Las
marcas que hemos interpretado como consecuencia de acciones
mecánicas no intencionadas son mayoritariamente muy superficiales o ligeras, su orientación frecuente ha sido la transversal u
oblicua y en pocos casos longitudinal al eje principal del hueso,
en ocasiones estas marcas se cruzan y cubren otras alteraciones
–como óxidos de manganeso–, y en general son más numerosas
por espécimen que las marcas de corte.
Se han tenido en cuenta también algunos de los criterios
propuestos anteriormente en el trabajo de Domínguez-Rodrigo
et al., (2009), sobre todo aquellos que pueden resultar más característicos de uno u otro tipo de marcas: trayectoria del surco,
número de surcos visibles por espécimen, shoulder effect y estrías asociadas, extensión de la escama en el borde, superposición de estrías con ángulo oblicuo a lo largo del surco principal
y trayectoria y forma de la microestriación. De la misma manera, en general han resultado útiles los criterios de redundancia o
reiteración, intencionalidad y la orientación y morfología de las
señales (Díez, 2006), aunque con la dificultad añadida del bajo
número de marcas halladas en los conjuntos.
Como se verá en los capítulos correspondientes al estudio
tafonómico de los conjuntos arqueológicos, las marcas que hemos caracterizado como de corte (cut-marks) en Cova del Bolomor son bastante escasas y han aparecido tanto en los conjuntos
de los niveles superiores (mayor número), donde no se han hallado marcas de pisoteo, como en los niveles inferiores (menor
número), donde en algunos casos las de pisoteo sí han sido destacadas. Este hecho ha dificultado, sobre todo en los conjuntos
de estos últimos niveles, la tarea de diferenciar unas marcas de
otras. Por las características descritas en los referentes citados,
la asignación cultural de las marcas de corte con la forma de
incisiones (profundas, localizadas en epífisis o cerca de ellas)
parece mucho más fiable que la de los raspados (diáfisis). En
todo caso, la determinación de un conjunto como antrópico se
ha llevado a cabo siempre considerando diversas características
y no en función exclusivamente de la aparición de marcas de
corte. En cada conjunto estudiado, tanto las marcas de corte
como las de pisoteo han sido cuantificadas para calcular su frecuencia. Del mismo modo, se han descrito en base a su localización anatómica y principales características.
Marcas de dientes
En relación a las alteraciones originadas por la acción dental,
tanto de humanos como de otros mamíferos carnívoros se ha
empleado una nomenclatura en castellano traducida de la propuesta por Binford (1981): horadaciones (punctures), punciones (pits), hundimientos, muescas (notches) o arrastres (scores), y se han seguido algunas de las observaciones, a partir
de la propia experimentación, expuestas en el capítulo anterior
(Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011). Debido a lo complica-
[page-n-90]
do que resulta diferenciar las alteraciones naturales de las creadas por dientes humanos (Landt, 2004), se han valorado otros
datos, como su tamaño, la presencia de digestión asociada y su
localización y frecuencia en el conjunto.
Digestión
La ingestión de huesos por parte de diversos predadores y la
acción de los ácidos durante el proceso de digestión provocan
alteraciones de las superficies óseas y dentales y de la estructura. Para los huesos y los dientes se ha seguido la propuesta de
Andrews (1990) adaptada a los lepóridos, tal y como aparece
en otros trabajos (Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a y b, 2009a,
2011) (cuadros 4.5 y 4.6).
En los huesos, los efectos de la digestión (porosidad o pitting, pulido y adelgazamiento de los bordes de fractura o pérdidas óseas y destrucción) han sido más fáciles de determinar
que en los dientes, donde en ocasiones no ha sido fácil saber
con certeza si existe digestión o en qué grado, ya que la pérdida
del esmalte puede haberse producido también por otros procesos. Normalmente la digestión causa esta pérdida del esmalte,
que puede estrecharse o bien desaparecer del todo o en islas,
pero que también puede acompañarse de otros efectos como el
redondeado de los bordes y de las superficies (incluyendo los
bordes de las islas de esmalte que queden presentes), degrada-
ción de la dentina en casos más importantes que adquiere una
superficie más o menos ondulada y aparición de grietas y destrucción de la estructura del diente. En ciertos casos dudosos,
la presencia o ausencia de digestión en el resto del esqueleto
puede ayudar a decidir (Lloveras, comunicación personal).
Los elementos digeridos, además de dividirse según grados
o niveles de alteración, se han diferenciado entre los que corresponden a restos osificados y a no osificados, o en su defecto
según el tamaño en caso de que no se conserve ninguna parte
articular. Se ha estimado la frecuencia de elementos digeridos
en el conjunto.
Termoalteraciones
Para la caracterización de los restos afectados por el fuego se
ha seguido la propuesta de Stiner et al. (1995). Los huesos se
han estudiado en función de las distintas coloraciones presentes
(marrón, negro, gris y blanco) y de las fases intermedias entre
unas y otras. Del mismo modo, se han diferenciado entre las
modificaciones que afectan a los restos de manera parcial de
aquellas que engloban a todo el elemento. A parte de las alteraciones superficiales, también se han descrito aquellas que
han modificado la estructura original, produciendo pérdidas y
destrucción ósea.
Cuadro 4.5. Grados de digestión de los huesos según Andrews (1990): 0 (nula), 1 (ligera), 2 (moderada), 3 (fuerte) y 4 (extrema).
0
No se observan marcas.
1
La superficie del hueso está ligeramente alterada. La digestión se concentra en una zona particular del hueso con presencia de
pequeños hoyos causados por las enzimas. <25% de la superficie del hueso ha sido afectada. Las superficies y bordes pueden
estar ligeramente redondeados.
2
25-75% de la superficie del hueso está afectada, más avanzada que en la fase anterior. Los efectos del pitting aumentan. La
destrucción del hueso puede haberse iniciado pero está muy localizada. Posibles grietas y bordes redondeados.
3
La superficie completa del hueso está afectada. El pitting se ha extendido con presencia de pequeños agujeros que empiezan a ser
visibles en la superficie ósea. Destrucción importante del hueso que afecta >50%. Extensión del redondeo a los bordes. Posibles
grietas y fracturas.
4
Importante destrucción del hueso que ha afectado a toda su superficie. La estructura ósea ha sido destruida por la corrosión.
Fuerte redondeo de los bordes. Difícil identificación de los elementos.
Cuadro 4.6. Grados de digestión de los dientes según Andrews (1990): 0 (nula), 1 (ligera), 2 (moderada), 3 (fuerte) y 4 (extrema).
0
No se observan marcas.
1
La superficie afectada del esmalte muestra pequeños puntos de desgaste. En algunos molares se concentra en bordes oclusales y
ángulos salientes. Los bordes pueden estar ligeramente redondeados.
2
La superficie del esmalte está muy afectada y se ha perdido parcialmente. Redondeo de las superficies.
3
El esmalte falta en gran parte y puede reducirse a pequeñas islas sobre la superficie de la dentina que aparece expuesta y
afectada, con evidente desgaste y superficie ondulada. Fuerte redondeo de los bordes. Puede haber estrías y roturas.
4
Esmalte perdido completamente. La dentina está muy afectada y su superficie está muy ondulada. La estructura de los dientes
está afectada, con redondeo intenso de los bordes y superficies. La identificación del diente se hace difícil.
79
[page-n-91]
Meteorización (Weathering)
Otras alteraciones postdeposicionales
Los elementos con modificaciones relativas a su exposición
a la intemperie se han cuantificado y descrito según las fases
de alteración propuestas por Behrensmeyer (1978) y Andrews
(1990).
Para su determinación se han seguido los trabajos de Binford
(1981), Andrews (1990), Lyman (1994), Arribas (1995), Fernández-López (1998, 2000) y Domínguez-Rodrigo y Barba
(2006).
80
[page-n-92]
5
Los conjuntos de Cova del Bolomor
la Cova del Bolomor
El yacimiento de la Cova del Bolomor se emplaza muy próximo al municipio de Tavernes de la Valldigna en La Safor, comarca meridional de la provincia de Valencia (figura 5.1). Esta
cavidad, con una extensión de 35 m de longitud por 17 m de
anchura (600 m2) se abre entre la depresión de La Valldigna y
el Macizo del Mondúber a unos 90 metros sobre el nivel del
mar. Concretamente se ubica en un farallón del flanco meridional que recae en la depresión tectónica o valle de La Valldigna,
frente a los contrafuertes calcáreos de las sierras de Les Agulles
y de Corbera al norte. Desde su emplazamiento, a modo de balcón colgado sobre el valle, se domina un área extensa al norte
que llega hasta Cullera (figura 5.2). La cavidad se visualiza perpendicular al valle, de fondo plano y casi a nivel del mar, que
es cruzado por el río de la Vaca. El paisaje está formado por
una prolongada restinga hacia el sur que arranca de la Serra de
Cullera, cerrada por una franja de marjal frecuentemente anegada. A este paisaje litoral se contrapone por poniente un relieve
montañoso dual, de directriz ibérica hacia el NO y bética hacia
el SO, con alturas que superan los 800 metros (Mondúber) (Fernández Peris, 2007).
El clima actual del área donde se ubica la Cova del Bolomor
es “mediterráneo de tipo templado”, como confirman los registros térmicos y pluviométricos de las estaciones cercanas, con
precipitaciones anuales en torno a los 800 mm. El yacimiento,
por tanto, se enclava en una llanura litoral lluviosa que posee
un clima semiárido donde los procesos geomórficos dominantes son la fragmentación y la alteración de la roca, así como
la erosión mecánica y la disolución por descarbonatación, que
dan lugar, entre otros, a la formación de conos, aluviones y depósitos de ladera. La vegetación actual que rodea el barranco
también es típicamente mediterránea (Fernández Peris, 2007).
La Cova del Bolomor fue dada a conocer a finales del siglo
XIX por Juan Vilanova y Piera, aunque es el geólogo Leandro
Calvo quien realiza la primera descripción de su estratigrafía
(1880-1896), y por ello durante el siglo XX es visitada por numerosos naturalistas e investigadores, por ejemplo Henri Breuil
en 1913. Lamentablemente, unas obras de minería en 1935 destruyen gran parte del depósito arqueológico que se mantiene así
hasta el inicio de las excavaciones sistemáticas a finales de los
80 del siglo XX (Barciela y Fernández Peris, 2008; Fernández
Peris, 2007).
Unidades estratigráficas
El relleno sedimentario de la cavidad está formado fundamentalmente por materiales alóctonos coluviales y en menor medida
por aportes a través de conductos abiertos en paredes y techo.
Otros materiales se han acumulado por procesos autóctonos
gravitatorios debido a desprendimientos cenitales (nivel XVI) o
por procesos de meteorización. En la zona basal, por encima del
roquedo cretácico y por todo el suelo de la cavidad, se disponen
mantos de calcita apilados que alternan con capas de carbonato
puro cristalizado que incluyen materiales detríticos y restos de
microfauna (nivel XVIII). Sobre este primer relleno se emplaza
un cuerpo sedimentario detrítico con potencia variable de 4 a 8
metros según la zona. El depósito de la zona occidental se toma
como referente para todo el yacimiento (Fernández Peris, 2007).
- Nivel 0. Paquete sedimentario con potencia variable (3-50
cm) consecuencia de las actividades mineras de remoción, con
tierras y materiales pertenecientes al nivel XIII.
- Nivel I. Presenta potencia de 50 cm que se divide en 3
subniveles. El Ia son sedimentos finos, sueltos, con escasa fracción y de color negro. Actúa como relleno de las oquedades del
nivel encostrado inferior o Ib, que es una brecha rica en fauna
que ocupa una superficie irregular. El nivel Ic está formado por
material arcilloso, suelto y con fracción gruesa que se acompaña de grandes agregados carbonatados.
- Nivel II. Posee una potencia de 20-30 cm con escasa fracción. Es un sedimento areno-limoso de color gris oscuro que ha
sido transportado por arroyadas leves.
- Nivel III. Brecha carbonatada de 20 cm de potencia que
incluye pequeños cantos.
- Nivel IV. De 30-40 cm de potencia, formado por una matriz de arena y de pequeños cantos que se encuentra cementada.
Los gruesos son de caliza y angulosos.
- Nivel V. Posee una potencia de 30-40 cm y es un nivel
arenoso, con poca fracción gruesa y de color oscuro debido a la
inclusión de materia orgánica y carbón.
81
[page-n-93]
Figura 5.2. Vista de la Cova del Bolomor desde el valle. Foto de
Josep Fernández Peris.
Figura 5.1. Situación geográfica de la Cova del Bolomor y de
los otros dos yacimientos estudiados en el trabajo (Cova Negra y
Cueva Antón).
- Nivel VI. Brecha carbonatada masiva de 30 cm de potencia.
El movimiento de aguas ha dado lugar a una fuerte cementación.
- Nivel VII. Tiene una potencia de 40-50 cm y está formado
por pequeños cantos, gravas, arenas y materia orgánica.
- Nivel VIII. Tramo de 10-20 cm formado por materiales finos encostrados. El material fino ha sido introducido por flujos
hídricos de baja intensidad.
- Nivel IX. De 30-40 cm de potencia formado por pequeñas
gravas. La matriz está suelta y es rica en limos y arcillas.
- Nivel X. Episodio gravitacional que da lugar a bloques
planos y horizontales sobre la superficie previa.
- Nivel XI. De 25-30 cm de potencia. Material detrítico fino
introducido por flujos hídricos suaves. El porcentaje de gruesos
desciende.
- Nivel XII. Acumulación de grandes lajas, plaquetas de
gelifracción y bloques angulosos y de aristas frescas con una
potencia de 50-70 cm. Se subdivide en tres fases: el XIIa son
plaquetas y bloques con mayor proporción de finos; el XIIb son
grandes lajas de desprendimiento cenital originadas por procesos de hielo-deshielo; el XIIc de nuevo son plaquetas y bloques
con mayor proporción de finos.
- Nivel XIII. Potencia de 110-120 cm con gruesos aplanados y angulosos, incluyendo fragmentos de estalactitas. Se
subdivide en tres fases: el XIIIa con abundantes bloques con
matriz cementada; el XIIIb con predominio de finos; el XIIIc
con matriz fina rica en carbonatos.
- Nivel XIV. Con potencia de 45-50 cm formado por fracción fina y arenosa de color rojizo y estructura laminar y notable
carbonatación post-sedimentaria pulverulenta. Contiene agregados microscópicos que contienen pequeños cuarzos brillantes.
82
- Nivel XV. Tramo con potencia de 130-160 cm. Es un nivel
de cantos y gravas aplanados en una matriz areno-arcillosa donde se reconocen fragmentos de estalactitas. Presenta una pátina
de carbonato por todas las caras y con disposición desordenada
que indica la dirección del transporte hacia el interior (solifluxión). El ambiente deposicional es fresco y húmedo, al menos
estacionalmente.
- Nivel XVI. Fase gravitacional de caída de bloques durante
el hundimiento de la visera de la cavidad, situados con disposición horizontal sobre el nivel inferior. Fenómeno vinculado a
una fase de frío con posibles eventos sísmicos.
- Nivel XVII. Tramo con potencia de 70 cm dividido en
tres fases por su contenido en fracción gruesa: el XVIIa con
un importante porcentaje de gruesos grandes, frescos y aristados dentro de una matriz arcillosa; el XVIIb son arcillas fuertemente encostradas donde se minimizan los gruesos; el XVIIc
compuesto por cantos calizos angulosos y gravas de pequeño
tamaño donde aparecen algunas plaquetas dentro de una matriz
suelta. Este desplazamiento se produce en el seno de un flujo
denso. Esto sugiere una fase inicial húmeda y de temperaturas
frescas, donde se acumulan materiales de zonas externas. El
clima se suaviza en la subunidad b para degradarse de nuevo
(XVIIa) de forma brusca. Este nivel supone la abertura al exterior de la cavidad, lo que posibilita su ocupación por los grupos
humanos prehistóricos.
- Nivel XVIII. Grueso manto estalagmítico basal que en algunas zonas llega a los 300 cm.
Cronoestratigrafía y paleoambiente
Las excavaciones arqueológicas de la Cova del Bolomor realizadas desde 1989 por el Servicio de Investigación Prehistórica
de la Diputación de Valencia han confirmado la presencia de
una amplia cronoestratigrafía, diecisiete niveles que superan los
250 000 años en su secuencia de muro a techo, correspondiente
al Pleistoceno medio e inicio del Pleistoceno superior (figura
5.3). Junto a ella, la existencia de una abundante cultura material y de restos de fauna confiere al yacimiento una extraordinaria potencialidad para contribuir al conocimiento del Paleolítico europeo. El análisis multidisciplinar del sedimento de la
Cova del Bolomor aporta una reconstrucción evolutiva entre los
[page-n-94]
Figura 5.3. Cronoestratigrafía de la Cova del Bolomor (Fernández Peris, 2007).
350-100 ka y ha permitido elaborar una secuencia estratigráfica
llamada a convertirse en un referente arqueológico, geológico,
biológico y paleoambiental (Fernández Peris et al., 1994, 1999a
y b, 2008; Fernández Peris, Guillem y Martínez Valle, 1997,
2000; Fernández Peris, 2001, 2003; Fumanal, 1993, 1995; Guillem, 1995, 2000; Martínez Valle, 1995).
El análisis de los niveles del depósito kárstico ha permitido
diferenciar cuatro grandes fases climáticas locales (Fumanal,
1993, 1995):
- Fase Bolomor I (niveles XVII a XV). Ciclo climático fresco de cierta humedad estacional con acumulación de materiales
exógenos y brechificación del sedimento. En el nivel XVIIa se
ha obtenido una datación por racemización (aminoácidos) de
esmalte dentario de 525 000 ± 125 000 BP. (G. Belluomini, Dipartimento di Scienze della Terra, Universitá La Sapienza de
Roma). Corresponde al MIS (marine isotopic stage) 8/9.
- Fase Bolomor II (niveles XIV y XIII). Período climático
cálido y húmedo con rasgos interestadiales que ha permitido
el encharcamiento periódico de la cueva. Cronológicamente se
inscribe en el MIS 7. En el nivel XIV se han obtenido por termoluminiscencia de las arcillas, dos dataciones con valores de
233 000 ± 35 000 y 225 000 ± 34 000 BP, y una tercera en el nivel XIIIa de 152 000 ± 23 000 BP (Wanda Stanska-Prószzynska
y Hanna Prószzynska-Bordas, Laboratorio de Sedimentología
de la Facultad de Geografía y Ciencias Regionales, Universidad
de Varsovia). En el 2005 se realizaron nuevas dataciones mediante racemización sobre gasterópodos en el nivel XIII propor-
cionando una fecha de 229 000 ± 53 000 BP (Trinidad Torres,
Laboratorio de Estratigrafía Molecular, Madrid).
- Fase Bolomor III (niveles XII a VIII). Ciclo climático que
empieza con una oscilación fresca y húmeda, que paulatinamente tiende hacia una situación más rigurosa y árida (mínimo térmico en el nivel XII), para posteriormente remitir poco
a poco e instalarse un clima templado y muy húmedo (nivel
VIII). Estaríamos en el MIS 6. La datación mediante racemización de un molar de équido del nivel XII (año 2005) ha ofrecido
una fecha de <180 ka (Trinidad Torres, Laboratorio de Estratigrafía Molecular, Madrid).
- Fase Bolomor IV (niveles VII a I). Oscilación templada y
húmeda del último interglaciar. Período globalmente suave, con
lapsos frescos (niveles VII a III) que provocan la acumulación
de pequeños cantos, resultado de la meteorización de la bóveda
de la cavidad por la acción del hielo-deshielo. La elevada humedad también ha provocado la inundación parcial de la cueva
y la cementación de los sedimentos dando lugar a suelos estalagmíticos y brechas calcáreas. Son frecuentes los sedimentos
finos, las concreciones y los procesos de alteración y edafogénesis. Esta fase se relaciona con el MIS 5e. En el nivel II se ha
obtenido una datación absoluta por TL de 121 000 ± 18 000 BP
(Wanda Stanska-Prószzynska y Hanna Prószzynska-Bordas,
Laboratorio de Sedimentología de la Facultad de Geografía y
Ciencias Regionales, Universidad de Varsovia).
Las oscilaciones climáticas descritas en la secuencia de Bolomor se acompañaron de variaciones en la línea de costa, lo
que sin duda pudo modificar el medio geográfico pleistoceno,
83
[page-n-95]
determinando variaciones en los ecosistemas y en la explotación de los recursos bióticos por parte de los grupos humanos
(Fernández Peris, 2007). En Bolomor I (MIS 8/9) estaríamos
ante una fase de regresión aunque sin un descenso del nivel
del mar tan acusado como el descrito en Bolomor III, MIS 6
(ausencia de material lítico marino y fuerte presencia de materiales coluviales), con un descenso glacioeustático estimado en
150 m que provocaría amplios tramos de superficies emergidas
de 15-20 km. Hasta la fase Bolomor IV (MIS 5e) no se asiste
a un aumento del nivel marino (Fernández Peris et al., 1999b;
Fernández Peris, 2003, 2007).
estas especies han aparecido muy alterados debido al consumo
y digestión de los diversos predadores, a los que se les une un
proceso de fosilización agresivo. Los restos han sufrido meteorización (niveles I a III), arrastre, caída de bloques (nivel XII),
pisoteo y también afecciones químicas por bacterias y hongos o
cementación de los sedimentos, mecanismos que con diferente
intensidad han provocado la disolución de muchos restos y han
alterado la composición original del conjunto óseo en cuanto
a la representatividad y fragmentación de elementos anatómicos (Fernández Peris et al., 1999b; Fernández Peris, Guillem y
Martínez Valle, 2000; Guillem, 1996).
Los micromamíferos: datos paleoclimáticos y tafonómicos
La macrofauna: datos económicos, tafonómicos y
paleoclimáticos
A través del comportamiento climático de las especies de micromamíferos de la Cova del Bolomor, y según los rasgos de
latitud y altitud, se ha establecido una clara separación en relación al clima entre los niveles inferiores (XV al XVII) y los
superiores (I al VIII-IX) de la secuencia. La musaraña Sorex
minutus aparece en la parte superior (fase IV) mientras que el
hámster Allocricetus bursae lo hace en la inferior (fase I). Dentro de los superiores la presencia del hámster en el VII y VIIIIX indica mayor aridez que en los niveles I a V. En Bolomor II
las condiciones climáticas son templadas y muy húmedas (Guillem, 1995, 1996; Fernández Peris et al., 1994).
A partir de la asociación de micromamíferos de Bolomor
se han determinado cinco paisajes en su secuencia (Fernández
Peris et al., 1999a):
- Arboledas en las fases II y IV.
- Zonas arbustivas en los lindes del bosque (musarañas).
- Espacios pedregosos despejados con árboles aislados (lirones).
- Prados húmedos (topos, topillos y musarañas colicuadradas tricolores) o secos (hámster).
- Espacios lacustres y fluviales (desmán de los pirineos,
musgaño y rata de agua).
Diversos análisis estadísticos (cluster K-means) han confirmado las fases climáticas anteriores y han agrupado los taxones
según sus exigencias ecológicas (Guillem, 1996, 2001):
- Talpa sp., Sorex sp., Sorex minutus y Arvicola sapidus necesitan humedad y un clima más fresco que el actual.
- Allocricetus bursae y Crocidura suaveolens representan
nichos limpios o arbustivos, aunque en el caso del hámster se
relaciona también con condiciones climáticas frescas; Eliomys
quercinus formaría parte también de este grupo aunque ocuparía zonas más pedregosas y con escasa vegetación.
- Microtus brecciensis y Apodemus sp., mejor representados en la secuencia, reflejan pulsaciones climáticas de mayor
o menor humedad; el ratón de bosque (Apodemus) se vincula a
formaciones boscosas.
El estudio tafonómico de la microfauna ha determinado que
las concentraciones de estos animales en la cavidad se deben a
la deposición de egagrópilas de rapaces nocturnas y de heces
de mamíferos carnívoros, que posteriormente se vieron afectadas por importantes alteraciones postdeposicionales (Guillem,
1996, 2000, 2001). El cárabo (Strix aluco) ha participado en los
niveles IV, V y VII, aportando básicamente múridos (Apodemus
sp.), mientras que el zorro (Vulpes vulpes) ha intervenido en
el VIII-IX y el XIII y también posiblemente en XV y XVII,
que en un principio fueron relacionados con la garduña (Martes
foina) (Guillem, comunicación personal). Los restos óseos de
84
Hasta hace poco tiempo, de la fauna de mayor tamaño se contaba únicamente con un inventario previo por número de restos
realizado por Inocencio Sarrión y completado por mi mismo
durante una estancia como becario en el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia (1999-2000),
que ofrecía datos generales sobre la importancia relativa de
las distintas especies en cada nivel y algunas descripciones en
el caso de elementos y partes anatómicas, edades de muerte y
alteraciones observables, tanto antrópicas (marcas de corte o
fracturas) como de carnívoros y postdeposicionales (Martínez
Valle, 1995, 2001; Fernández Peris, 2007). Este inventario permitió identificar un amplio abanico de especies en el yacimiento
y su relación con diversas fases climáticas. Según el inventario,
una gran parte de los herbívoros de talla mediana (cérvidos y
cápridos), grande (équidos y bovinos) y muy grande (rinocerontes, hipopótamos y elefantes) fueron aportados mayoritariamente por los grupos humanos prehistóricos, mientras que sólo
unos pocos restos presentan señales de alteración por carnívoros (principalmente denticiones); la coexistencia de marcas de
ambos agentes nos indica que Bolomor en algunas ocasiones
fue un hábitat compartido por humanos y otros predadores (Fernández Peris et al., 1999a y b). Precisamente, la falta de alteraciones propias de los carnívoros y de sus propios elementos
esqueléticos, junto a las características físicas del enclave y la
intensa ocupación humana del mismo, parecen indicar que la
cavidad ha sido utilizada principalmente como un refugio de
cazadores recolectores, hecho que confirma la ratio carnívoros/
ungulados, <1 en todos los niveles (Fernández Peris, 2004).
Según este primer inventario (Fernández Peris, 2007), cinco
taxones están presentes durante toda la secuencia: ciervo (Cervus elaphus), gamo (Dama sp.), tar (Hemitragus sp.), caballo
(Equus ferus) y conejo (Oryctolagus cuniculus). El ciervo domina en la mayor parte de los niveles, aunque se hace más importante en las fases II, III y IV, ya que en la fase I el caballo es
la especie mejor representada. El gamo aparece normalmente
con escasos porcentajes y el thar presenta sus mayores valores
durante las fases II y III. El conejo está presente en todos y
cada uno de los niveles, destacando sobre todo en la fase I y en
el nivel IV de la fase IV. Otras especies únicamente se muestran en la fase IV correspondiente al último interglaciar (MIS
5e), como es el caso del corzo (Capreolus capreolus) y de varias especies de carácter templado como el jabalí (Sus scrofa),
el asno (Equus hydruntinus) y el hipopótamo (Hipoppotamus
amphibius), y también de los carnívoros: tejón (Meles meles),
oso pardo (Ursus arctos) y hiena (Hyaenidae). El lince (Lynx
pardinus) aparece en la mayor parte de la secuencia aunque con
[page-n-96]
pocos restos, mientras que de pantera (Panthera pardus) sólo
se ha localizado un fragmento en un nivel de revuelto (Fernández Peris, 2004). El uro, aunque presente desde el inicio de la
secuencia, destaca de manera exclusiva en la fase IV. El ciervo
gigante (Megaloceros sp.) y el macaco (Macacus sp.) únicamente aportan restos en la fase I. Los mega-herbívoros como el
elefante (Elephantidae) y el rinoceronte de pradera (Stephanorhinus hemitoechus) aparecen en gran parte de los niveles pero
siempre con valores muy modestos; este también es el caso de
los cánidos de talla grande (Canidae).
Las aves también muestran restos en casi toda la secuencia,
lo mismo que la tortuga terrestre (Testudo hermanni), aunque
con más efectivos en los niveles con clima más benigno. El
conjunto de la fauna confirma el carácter fresco de los niveles
más antiguos del yacimiento (fase I); abundancia de caballo,
relacionado con espacios abiertos de vegetación y presencia
del ciervo gigante, especie ligada a climas frescos y húmedos.
En los niveles superiores destacan los ciervos, uros, jabalíes e
hipopótamos, lo que indica una fase de carácter más húmedo
y templado reflejo de un paisaje con más árboles (Fernández
Peris, Guillem y Martínez Valle, 2000; Fernández Peris, 2003).
En relación a la conservación de los materiales, es desigual
según niveles, muy deteriorados en los superiores debido a la
intervención de diferentes agentes, antrópicos (marcas de corte,
fracturas, termoalteraciones), bióticos no antrópicos o postdeposicionales, que han afectado, de forma importante, la cortical
de los huesos. La fauna de los niveles inferiores, aunque también se ha visto afectada por diversos procesos (brechificación,
compactación), presenta una mejor conservación, por lo que las
señales de intervención de los distintos agentes se pueden caracterizar mucho mejor (Fernández Peris et al., 1994).
En los últimos años ha aumentado la información acerca de
los taxones presentes en el yacimiento. Por ejemplo, desde un
enfoque más paleontológico, se ha confirmado la coexistencia
en esta zona mediterránea de dos especies de úrsido durante
el Pleistoceno medio final y el inicio del Pleistoceno superior:
Ursus arctos u oso pardo, con la mayor parte de los restos (6),
y Ursus thibetanus mediterraneus, un oso de menor tamaño de
origen asiático que ha aportado un radio completo izquierdo
en el nivel XIII (MIS 7), y dos molariformes izquierdos (M2 y
P4) en el MIS 5e (Sarrión y Fernández Peris, 2006). Del mismo
modo, se ha efectuado un estudio paleontológico sistemático de
los restos de tar correspondientes al nivel IV, donde se ha establecido su afinidad con la forma de menor tamaño (Hemitragus cedrensis), presente en diversos yacimientos franceses del
Pleistoceno superior (Rivals y Blasco López, 2008).
El trabajo de investigación llevado a cabo por Ruth Blasco
López (2006) sobre la fauna del nivel XII de Bolomor (MIS 6)
supone el primer estudio tafonómico y arqueozoológico global
sobre la subsistencia de los grupos humanos durante el Pleistoceno medio final en la zona valenciana. Los resultados de este
trabajo han confirmado a Bolomor como un yacimiento con uno
de los registros faunísticos más amplios de la segunda mitad
del Pleistoceno medio de la península Ibérica (Blasco López,
Fernández Peris y Rosell, 2008). El nivel XII, el más riguroso
desde el punto de vista climático de la secuencia, aporta más de
2000 restos de fauna correspondientes a 48 individuos de diversas especies, entre las que se encuentra el elefante (Palaeoloxodon antiquus), el rinoceronte (Stephanorhinus hemitoechus) el
uro (Bos primigenius), el tar (Hemitragus sp.), el ciervo (Cervus elaphus), el gamo (Dama sp.), el ciervo gigante (Megalo-
ceros giganteus), el caballo (Equus ferus), el macaco (Macacus
sylvanus), el lince (Lynx sp.), el castor (Castor fiber), el cisne
(Cignus olor) y el conejo (Oryctolagus cuniculus). El ciervo,
el conejo y el caballo son las especies mejor representadas con
el 57% de los elementos y el mayor número de individuos (11,
10 y 9 respectivamente), mientras que el resto de las especies
presenta menor importancia. En general destacan los individuos
adultos. Las especies de talla mediana y grande muestran unos
perfiles esqueléticos sesgados (transporte diferencial) como
consecuencia de las actividades carniceras de los grupos humanos, mientras que las especies de pequeña talla como los
conejos y las aves son transportadas enteras. Aunque se han
observado señales de alteración correspondientes a la actuación
de carnívoros (3%) de talla mediana (lobo) o pequeña (zorro),
la mayoría de los restos corresponde a individuos cazados por
los grupos humanos (acceso primario e inmediato), aunque en
algunos casos también se ha constatado una actividad carroñera
puntual. Las marcas de corte (12,3%) y las fracturas presentes
sobre diversos huesos, en ocasiones con patrones sistemáticos,
han permitido distinguir distintas fases del procesado carnicero
practicado por los homínidos sobre las presas de talla mediana
y grande, aunque se llevaron a cabo principalmente los estadios
finales del mismo (descarnado, fractura y consumo).
Los restos de conejo y el de cisne también han sido vinculados a actividades de consumo humano ya que algunos presentan marcas de corte. En general las presas aportadas por los
grupos humanos proceden de forma mayoritaria de zonas abiertas (valle) y de media montaña, y en menor medida de áreas
más escarpadas y medios acuáticos, lo que se justifica por la
gran extensión de la llanura costera durante la fase regresiva del
MIS 6 (Blasco López, Fernández Peris y Rosell, 2008). A través
de un proyecto experimental se ha podido confirmar una nueva
modalidad de alteración por trampling descrita tras el estudio
de los restos de fauna del nivel XII (Blasco López et al., 2008).
La incidencia de los carnívoros en el nivel XII de Bolomor
es baja y se relaciona con acciones merodeadoras de cánidos
(lobo y zorro) que han aprovechado los despojos de herbívoros
abandonados por los grupos humanos, lo que aporta diacronía a
la presencia de humanos y carnívoros carroñeros en la cavidad
y que, junto a una tasa baja de sedimentación, favorece la formación de palimpsestos (Rosell y Blasco López, 2008).
Los trabajos de Blasco también han puesto de manifiesto
el procesado y consumo humano de pequeñas presas en Bolomor durante las fases finales del Pleistoceno medio y de inicio
del Pleistoceno superior, tanto sobre especies de fácil captura como la tortuga terrestre como sobre otras como los patos
(Aythia sp.), mucho más difíciles de obtener por su capacidad
de vuelo) o los lagomorfos (Blasco López, 2008; Blasco López y Fernández Peris, 2009, 2012). Estos datos están en consonancia con los obtenidos por nosotros a través del estudio
de los lagomorfos del nivel basal de Bolomor (XVIIc) y que
se incluyen en este trabajo, que han sido publicados a modo
de avance por la importancia que supone la aportación y consumo de estas presas en la península Ibérica por parte de los
humanos durante estas fases del Pleistoceno medio (Sanchis y
Fernández Peris, 2008). En relación a las tortugas, si el trabajo de Blasco López (2008) describía el proceso carnicero, de
asado y consumo de estas presas, otro estudio (Morales y Sanchis, 2009), ha confirmado la pertenencia de estos quelonios a
la especie Testudo hermanni (tortuga terrestre mediterránea),
optando por los factores climáticos a la hora de explicar su
85
[page-n-97]
rarificación y desaparición de esta zona del Mediterráneo peninsular a partir del MIS 2.
Es necesario también hacer mención a la tesis doctoral de
R. Blasco, presentada hace unos meses, donde una parte destacada de la misma la constituye el estudio arqueozoológico de
varios niveles de la Cova del Bolomor (Blasco López, 2011).
En concreto se estudian de forma detallada las acumulaciones
óseas de los niveles XVIIc y XVIIa correspondientes al MIS 9,
el nivel XI (MIS 6) y el nivel IV (MIS 5e). En el capítulo 8 se
hará mención más detallada en relación a las acumulaciones de
lagomorfos del yacimiento que ha estudiado esta autora.
Se estudian 1307 restos del subnivel XVIIc conformando
un espectro formado por 12 especies, donde el conejo es el
taxón predominante (62,6%), seguido del ciervo (18%), caballo (7,6%) y uro (3%); presencia de otras especies con valores
por debajo del 1% (Blasco López, 2011: 313). Predominio de
los individuos adultos sobre el total de ejemplares determinados (30). El estudio pone de manifiesto el origen antrópico de
la mayor parte de las biomasas animales (fracturas, marcas de
corte, etc), con un acceso posterior de carnívoros como el zorro y tal vez de otros cánidos de mayor talla. La formación del
conjunto arqueológico está formada por ocupaciones de diversa
duración en los que se intercalan periodos breves de desocupación humana donde se producen intrusiones de carnívoros y
rapaces (Blasco López, 2011).
En el XVIIa se analizan 1732 restos pertenecientes a 16
taxones, pero donde, de nuevo, domina el conejo (61%), seguido del ciervo (17,4%), el caballo (7,58%), el tar (2,76%) y el
gamo (2,66%); el resto de especies muestran escasos valores.
Los carnívoros están representados por el lobo (4 restos). Según
individuos se confirma el predominio de los lagomorfos (15).
En general, y para todos los taxones, los adultos son los mejor
representados. La fragmentación es baja en las especies de talla
media y grande, pero baja en los pequeñas. Se han determinado
modificaciones antrópicas sobre el 13% del conjunto, y no antrópicas sobre un 5,3%. Las marcas de corte aparecen sobre especies de diversas tallas, incluidos los lagomorfos y aves; también se han evidenciado fracturas por percusión y mordeduras
(especies de menor talla). Las señales de intervención de otros
agentes no humanos se han relacionado con el zorro y cánidos
de mayor talla como el lobo o el cuón, y también con aves rapaces. El estudio es consecuente con un modelo de ocupación
breve por parte de los homínidos (Blasco López, 2011).
El nivel XI aporta un total de 1047 restos correspondientes a
12 especies distintas. Según elementos identificados, el conejo
es la especie mejor representada (25,06%), seguida de Aythya
sp. (19,29%), ciervo (5,25%) y tar (1,53%); el resto de taxones por debajo del 1%. Por individuos (30), destacan Aythya
con 8, y a continuación Oryctolagus (7) y Cervus (4) (Blasco
López, 2011: 435). Predominio en general de los ejemplares
adultos. La representación de elementos anatómicos muestra un
sesgo en todos los taxones. La fragmentación del conjunto es
importante, con un 5,72% de restos completos. Se han identificado una mayoría de fracturas en fresco aunque también algunas postdeposicionales. Las alteraciones de origen antrópico
son las más destacadas (66%), mientras que son prácticamente
nulas las relacionadas con carnívoros (0,76%); las primeras se
manifiestan en forma de marcas de corte, fracturas, mordeduras
y termoalteraciones sobre los huesos de diversas especies. Por
ejemplo, las marcas de corte han sido halladas sobre restos de
ungulados y también de pequeñas presas (lagomorfos y aves),
86
fundamentalmente en los huesos largos (radio, tibia y húmero)
y en el coxal. Las termoalteraciones están presentes sobre el
6,16% de los restos. La actividad de los carnívoros en el nivel
parece muy esporádica. Los datos parecen indicar que el nivel
funcionó como un lugar de hábitat para los humanos donde los
animales se transportaron completos en el caso de las pequeñas
presas, y con selección de partes los más grandes.
El nivel IV es el último de los niveles estudiados por la
autora en su tesis doctoral y es el que ha aportado un mayor
número de efectivos. En total se han analizado 25.323
restos correspondientes a 30 especies (elevada diversidad
taxonómica). Según número de restos identificados, dominio
del conejo (27,55%), seguido del ciervo (22,59%), la tortuga
mediterránea (18,37%), el uro (7,44%), tar (4,22%), jabalí
(4,02%), gamo (3,18%) y caballo (2,27%); por debajo del
1,7% el resto de taxones. Los carnívoros están representados
por 5 especies, donde los cánidos (lobo y zorro) y félidos (león
y lince) destacan sobre los úrsidos. Según individuos (99),
destaca el conejo (20), la tortuga (19) y el ciervo (12), que
representan conjuntamente más del 50% de los ejemplares.
Predominio de los ejemplares adultos. La fragmentación del
conjunto es muy elevada, con tan sólo el 0,99% de restos
completos; en este sentido se conservan muchos fragmentos
de huesos largos de pequeñas dimensiones (sobre todo
huesos largos del estilopodio y zigopodio) correspondientes a
taxones de tallas medias y pequeñas. Las fracturas responden
mayoritariamente a acciones intencionadas sobre hueso
fresco aunque también se han identificado algunas de origen
postdeposicional. Las modificaciones de origen antrópico son
las más importantes (65,36%), en forma de marcas de corte,
fracturas, mordeduras y termoalteraciones, mientras que las
de carnívoros tienen escasa incidencia (0,56%). Las marcas
de corte aparecen sobre el 7,18% de los restos, sobre huesos
de ungulados, carnívoros y de pequeñas presas pero destacan
sobre el ciervo y el conejo. Las fracturas intencionadas
también se muestran sobre diversos taxones (ciervo, tar, gamo,
jabalí y tortuga) a partir de la identificación fundamentalmente
de conos e impactos de percusión. El modo activo de fractura
de las pequeñas presas ha sido la mordedura, acompañada en
algunos casos de la flexión. Las cremaciones aparecen sobre
el 61,54% de los restos, mayoritariamente sobre huesos largos
(predominio del grado 2). Las acciones de los carnívoros son
escasas y corresponden sobre todo a mordeduras y en menor
medida a bordes crenulados y digestiones. La autora los ha
relacionado con la intervención de cánidos de tamaño pequeño
(zorro). En ocasiones se ha determinado la superposición de
marcas de humanos y carnívoros, que en la mayoría de casos
indican un acceso primario por parte de los homínidos, y
el carroñeo de los restos dejados por éstos por parte de los
carnívoros. Son escasas las alteraciones postdeposicionales
en relación a la exposición de los restos a la intemperie
(0,11%) y los procesos de pisoteo (0,54%). El nivel IV ha sido
determinado como un lugar de hábitat para los humanos que
han introducido la mayor parte de los taxones, con preferencia
por los animales más abundantes en la zona; de los de >20
kg se han transportado las partes de mayor valor nutricional,
mientras que las pequeñas presas han sido transportadas y
procesadas completas en la cavidad. Las ocupaciones humanas
presentarían una cierta prolongación temporal con breves
desocupaciones que serían aprovechadas por los carnívoros
para merodear y actuar sobre los restos dejados anteriormente.
[page-n-98]
La cultura material
El conjunto industrial de Cova del Bolomor ha sido estudiado
de manera sistemática por el director de la excavación Josep
Fernández Peris (2007) y asciende en la actualidad a un total de
35 000 piezas líticas de las cuales el 10% son útiles retocados.
Las materias primas en las que se han elaborado los útiles son
sílex, cuarcita y caliza, y provienen de cantos marinos, coluviales y fluviales del entorno inmediato del yacimiento.
Las industrias líticas presentes en Bolomor pueden dividirse en tres grandes fases (Fernández Peris, 2007):
- Fase A (niveles XIII al XVII). Tecnocomplejo de lascas
con poca presencia de técnica levallois, ausencia de bifaces y
dominio de los denticulados frente a las raederas, donde han
sido elegidas con frecuencia piezas corticales para su transformación en útiles, mostrando una menor elaboración tecnológica. Escasa presencia y diversificación de las raederas.
- Fase B (niveles XII al VIII-IX). Conjuntos casi exclusivos
de grandes lascas de caliza con mínima transformación del utillaje, relacionados con una ocupación muy esporádica.
- Fase C (niveles I al VII). Industrias de formato pequeño y
con gran reutilización del sílex, propias de etapas de ocupación
intensa. Se elabora sobre núcleos diversos y muestra, desde el
punto de vista tecno-tipológico, importantes cambios respecto a
la fase A. Destacado papel de las raederas, retoque variado del
utillaje y diferentes índices tipológicos.
La secuencia industrial lítica de la fase A de Bolomor
(Pleistoceno medio final) es contemporánea de los complejos
del Pleistoceno medio. Se trata de un tecnocomplejo de lascas
que no se vincula tipológicamente con el Achelense peninsular
y que parece mostrar más convergencias con los conjuntos circunmediterráneos de la península Ibérica, Francia e Italia. El
paso al Pleistoceno superior (MIS 5e) supone el aumento del
utillaje musteriense, aunque con rasgos propios, con dominio
del microlitismo no laminar y gran predominio de las raederas
(Fernández Peris, 2001, 2003, 2007). El trabajo de investigación de Felipe Cuartero, basado en el estudio de la industria
lítica del nivel IV, ha puesto de manifiesto la ausencia de bifaces
y de utillaje de gran talla y la presencia de importantes proporciones de utillaje sobre lasca y un fuerte componente de reutilización (Cuartero, 2007). Recientemente se ha hecho hincapié
en la variabilidad tecno-económica presente en la secuencia de
C. del Bolomor, ya que se constata para los momentos finales
cierto progreso tecnológico (Fernández Peris et al., 2008).
El poblamiento
Los fósiles humanos hallados en Bolomor confirman la existencia en el territorio valenciano de primitivas comunidades
de homínidos, como poco, en torno al 400-350 ka. Los tipos
humanos de los niveles basales deben ponerse en relación con
Homo heidelbergensis, mientras que los de los niveles superiores deben adscribirse a los neandertales, posiblemente tempranos y en camino de transformación hacia los clásicos europeos. El yacimiento ha ofrecido hasta el momento presente
siete restos humanos, básicamente dentales, pertenecientes a
Homo neanderthalensis (Arsuaga et al., 2001). La mayoría de
estos elementos se han hallado en los niveles superiores de la
secuencia correspondientes al último interglaciar (MIS 5e) y
pertenecen a individuos de diversas edades y sexos. Debido a
la falta de precisión estratigráfica del canino superior, que po-
dría corresponder a un nivel antiguo (nivel XIII al XV), por el
momento el parietal incrustado en un fragmento de brecha del
nivel VI, correspondería al resto humano más antiguo hallado
en las tierras valencianas, datado aproximadamente en 130 ka
(Sarrión, 2006).
Otros dos restos humanos, un húmero distal y un fragmento
de coxal, procedentes de la Cova del Tossal de la Font (Vilafamés, Castelló) podrían ser contemporáneos del parietal de Bolomor pero presentan una datación problemática (Gusi et al., 1984).
El uso del fuego
Las primeras comunidades humanas llegadas al continente europeo muy posiblemente desconocían el fuego. Las pruebas
más antiguas y seguras del mismo deben relacionarse con las
etapas en las que los testimonios de hogares se multiplican, certificando una regular e intencional utilización del fuego. Este
momento corresponde al Pleistoceno medio reciente (350-120
ka) tanto para Asia como para Europa. El fuego se instala y
generaliza en Europa como consecuencia del éxito de un poblamiento permanente. En la península Ibérica las primeras y
escasas huellas de utilización del fuego se encuentran en Bolomor, La Solana del Zamborino y San Quirce del Pisuerga. No
hay pruebas de combustión en Gran Dolina de Atapuerca, cuyo
nivel superior puede relacionarse con el Pleistoceno medio reciente (Fernández Peris, 2003).
En Cova del Bolomor se documenta la presencia del fuego
a través de la aparición de restos óseos y líticos termoalterados
y también de estructuras de combustión y sedimentos afectados
por el fuego desde el nivel XV (ca. 300 ka). A partir de este
momento, casi todos los niveles muestran evidentes pruebas de
la utilización y control sistemático del fuego. Las áreas excavadas hasta el presente han proporcionado restos de hogares
y combustión en los niveles II, IV, XI y XIII. En el primero se
han hallado posibles vaciados de cenizas como consecuencia de
tareas de limpieza de los hogares para la preparación de nuevos
fuegos; en el nivel IV se han encontrado tres fuegos de morfología subcircular que han dejado tierra quemada rojiza con ceniza
como testigo, con piedras termoalteradas en la base de uno de
ellos; en el nivel XI (MIS 6, 150 ka), se han descubierto siete
hogares con potencia de 2-10 cm y unas dimensiones de 0,5 a
1,3 m, sin estructuración interna, alineados en el área externa
del yacimiento (Barciela y Fernández Peris, 2008; Fernández
Peris et al., en prensa). Todos ellos son hogares simples relacionados con combustiones cortas como parecen confirmar las
prácticas experimentales que se están desarrollando (Fernández
Peris et al., 2007). En este sentido y desde hace unos años, se
están llevando a cabo diversos estudios experimentales con la
finalidad de conocer mejor la funcionalidad de estas estructuras (hogares) y en general de todos los restos relacionados con
la combustión: industria lítica, fauna y sedimentos (Fernández
Peris et al., 2007).
El espacio
Recientemente se ha realizado el análisis espacial del nivel IV
del yacimiento, lo que ha permitido determinar que la estrategia de ocupación desarrollada por los humanos está basada en
la organización en torno a estructuras domésticas asociadas a
hogares (Sañudo y Fernández Peris, 2007; Sañudo, 2008). Se
han identificado dos unidades arqueoestratigráficas (CB IV-1
y CB IV-2) de escaso desarrollo diacrónico y separadas por un
87
[page-n-99]
lecho estéril. En CB IV-2 se documentan muy próximas cuatro estructuras de combustión sincrónicas. La representación
tridimensional, la distribución por planos de los restos líticos
y óseos y los remontajes en estas unidades han permitido señalar la utilización de la cueva como un campamento residencial
con una organización pautada del espacio ocupado. Bolomor
proporciona un lugar protegido y habitable próximo a los recursos del valle. El desarrollo de la línea de visera condiciona la
estrategia de ocupación de la cueva en ambas unidades, delimitando la superficie en dos áreas, una interna, resguardada, y otra
externa, donde se aprecia una distribución diferenciada. El área
interna acoge las principales actividades (abundancia de materiales), mientras que la externa muestra una escasez de restos.
- CB IV-1 funciona como un área doméstica donde se han
desarrollado gran parte de las actividades cotidianas (modelo de
ocupación de pequeña superficie).
- CB IV-2 muestra un patrón de organización diferente y
heterogéneo, con hogares alineados bajo la visera de la cueva y
el área de actividad se asocia al lateral interno, espacio dotado
de luz y calor y libre de humo. Se han llevado a cabo diversas
actividades cotidianas donde destacan el procesado y consumo
de alimentos y la producción de utillaje.
Todos estos datos permiten afirmar la ausencia de un palimpsesto de amplio desarrollo diacrónico y la existencia de una
elevada relación sincrónica del registro. Se trata de un modelo
de ocupación de pequeña superficie organizado en torno a áreas
domésticas.
Según estos autores, los homínidos que desarrollaron sus
actividades cotidianas en el nivel estudiado muestran un comportamiento similar al de los humanos actuales. Este dato otorgaría al Paleolítico medio un estadio importante en la evolución
conductual de los homínidos, que difiere de la hipótesis de continuidad Paleolítico inferior-medio (Sañudo y Fernández Peris,
2007).
Los datos disponibles en el estado actual de la investigación
del yacimiento de Cova del Bolomor, y que han sido expuestos
con anterioridad, permiten una aproximación general al carácter de las ocupaciones humanas y a las actividades de subsistencia desarrolladas (Fernández Peris, 2007):
- Nivel XVII. Posiblemente las ocupaciones sean altos de
cazan regulares con procesamiento sistemático e intensivo de
los animales de diversos biotopos con papel predominante del
caballo (44%), ciervo (32%) y en menor medida del tar (7%),
con transporte diferencial de las carcasas según el tamaño. Escasa incidencia de los carnívoros.
- Nivel XV. Las ocupaciones pueden ser altos de caza regulares con procesamiento sistemático e intensivo de los animales
de diversos biotopos: ciervo (38%), caballo (31%) y tar (23%),
con transporte diferencial de las carcasas según el tamaño. Mayor actividad intrasite.
- Nivel XIII. Altos de caza menos regulares y más próximos
que los de los niveles inferiores con actividad menos intensiva
y de estancia más breve, algunos con elementos de combustión. La caza está centrada en el ciervo (53%) y complementada
por otros herbívoros, explotación muy centrada en el bosque de
media ladera (cérvidos). La transgresión marina influyó en la
reducción de los recursos del valle. Se aportan piezas de fauna
enteras al yacimiento. Baja incidencia de carnívoros (cánidos).
Ocupaciones breves o muy breves y distanciadas en el tiempo.
- Niveles XII-VII. Se trata de ocupaciones puntuales del
88
tipo altos de caza breves o muy breves, con actividades de caza,
más o menos selectivas y/o oportunistas, o de carroñeo sobre
especies menos abundantes. Los niveles son climáticamente los
más rigurosos de la secuencia. La caza está centrada en el ciervo (41%) y el caballo (25%). La explotación de los biotopos se
desplaza al llano y a la media ladera. Transporte de animales
enteros en el caso de los pequeños herbívoros, con selección
en el caso de los grandes y medianos. Sin presencia de carnívoros. Ocupaciones muy breves del nivel XII e intensa actividad
intrasite.
- Niveles V-IV (cálidos). Pueden ser estancias de corta duración “altos de caza regulares” o campamentos temporales estacionales con tendencia a la brevedad. Mayor recurrencia de
las ocupaciones, actividades más intensas y prolongadas que
incluyen múltiples y continuas estructuras de combustión. Actividades de caza centradas en varios herbívoros: ciervo (2534%), uro (22-24%), tar (9-29%), y jabalí (16%). Explotación
diversificada de los biotopos. Aportación más selectiva de herbívoros pequeños.
- Niveles III-I. Campamentos temporales estacionales con
recorrido territorial amplio y actividades intrasite muy intensas y diversificadas. La cuestión es si se trata de un patrón de
ocupación muy recurrente y estacional de un grupo durante un
corto tiempo o si obedece a un campamento residencial de caza
diversificada y de algo más de duración. La actividad está centrada en la dualidad ciervo/uro (64%) con mayor explotación
del valle en II-III y de la ladera en I.
Es importante comentar tanto para Cova del Bolomor como
para otros yacimientos del Paleolítico medio, la importancia de
los corredores naturales en los modelos de subsistencia de los
grupos neandertales. El territorio valenciano litoral es un corredor adosado a relieves montañosos frente al Mediterráneo.
La mayoría de áreas que facilitan la comunicación territorial
en la actualidad son las mismas, con modificaciones, que las
empleadas durante el Pleistoceno, exceptuando las originadas
como consecuencia de la variación de la línea de costa (Fernández Peris, 2007). Cova del Bolomor, así como el resto de
los yacimientos valencianos del “Paleolítico antiguo” se ajustan bien al desarrollo de corredores naturales, lo que supone
una óptima adaptación a la variabilidad medioambiental de los
grupos de cazadores recolectores en un espacio biofísico que
proporciona la máxima y única posibilidad de subsistencia:
movilidad, información y variabilidad (Aura, Fernández Peris
y Fumanal, 1994). Los corredores aportaron a los grupos de
homínidos recursos variados y, en algunos casos, abundantes,
así como lugares adecuados de hábitat y refugio (Fernández
Peris, 2007).
Estudio arqueozoológico y tafonómico de
los lagomorfos de la Cova del Bolomor
A continuación se presenta el estudio de los conjuntos de lagomorfos de la Cova del Bolomor. Se trata de los restos recuperados en el muestreo, de base a techo, del sector Oeste
del yacimiento, aunque se aporta también el análisis de un
conjunto del Sector Este (nivel XV). El estudio completo de
todos los lagomorfos de la secuencia se recoge en la tesis doctoral del autor (Sanchis, 2010), mientras que en este trabajo se
ofrecen los datos de aquellos niveles con un mayor número de
[page-n-100]
Cuadro 5.1. Cuantificación por niveles y fases climáticas
de los restos de lagomorfos de la Cova del Bolomor
(Sanchis, 2010).
Fases
Nivel
NR
NMI
Bolomor IV (MIS 5e)
Ia
170
7
IV
703
20
VIIc
183
5
Bolomor II (MIS 7)
XIIIc
129
6
Bolomor I (MIS 8/9)
XV (Este)
184
8
XV (Oeste)
1184
23
XVIIa
1008
19
XVIIc
428
10
3989
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
85,71
98
Total
14,28
0
1-4 m.
4-9 m.
>9 m.
Figura 5.4. C. del Bolomor Ia. Estructura de edad en meses
según %NMI.
Representación anatómica
restos (Ia, IV, VIIc, XIIIc, XV, XVIIa y XVIIc). En general,
los lagomorfos están presentes en todos los niveles excavados,
aunque son más abundantes en los correspondientes a las fases
templadas del MIS 5e y en los rigurosos de la parte inferior
(MIS 8/9) (cuadro 5.1). En los próximos años se podrá contar
con nuevos materiales del sector Norte que se encuentra en
proceso de excavación en la actualidad (Fernández Peris, comunicación personal).
El nivel Ia
El conjunto de lepóridos de este nivel está formado por 170
restos de conejo (cuadro 5.2). La cuantificación del radio ha determinado un número mínimo de 7 individuos (cuadro 5.5). La
mayor concentración de restos se ha documentado en el cuadro
H2 y en las capas iniciales (1 y 2).
Estructura de edad
La tasa de osificación es importante en la mayoría de partes
articulares, a excepción de la tibia proximal (0%) y de la tibia
distal (50%). La suma de las osificadas de fusión tardía aporta
un porcentaje del 83% correspondiente a los individuos de >9
meses, mientras que el restante 17% pertenece a partes articulares no osificadas de inmaduros de <9 meses. Si examinamos
el tamaño de las no osificadas todas son grandes (cuadros 5.3
y 5.4). La estructura de edad del conjunto está dominada claramente por los individuos adultos (6) con la presencia también
de un subadulto (4-9 meses) (figura 5.4).
Los elementos anatómicos mejor representados corresponden
al radio y al calcáneo (>75%), seguidos, con valores en torno
al 50%, por el coxal, escápula, húmero y segundo metatarso; a
continuación las mandíbulas y ulnas (cuadro 5.5). Los porcentajes de los huesos largos posteriores se sitúan casi en el 30%.
Bajas frecuencias de vértebras, elementos craneales y falanges.
Por grupos anatómicos, el miembro anterior (41,67%) es el que
presenta mejor representación seguido del posterior (34,28%);
bajos valores para el grupo craneal (14,22%) y axial (2,04%) y
para las falanges (7,59%).
Atendiendo a los segmentos anatómicos, se confirma el dominio de las cinturas y huesos largos principales: la cintura,
basipodio y metapodio del miembro posterior están mejor representados que los del anterior, al contrario de lo que sucede
en el estilopodio y zigopodio.
La comparación entre elementos postcraneales y craneales
(índices a, b y c) es claramente favorable a los primeros. La
relación entre los elementos correspondientes a los segmentos
superiores y medios respecto a los inferiores aparece muy equilibrada (índice d), con mayor importancia de los elementos del
zigopodio (radio, ulna y tibia) que los del estilopodio (húmero
y fémur). Equilibrio entre los huesos largos anteriores y posteriores (cuadro 5.6).
Para dilucidar en parte las posibles causas de la conservación
diferencial de algunos de los elementos, se ha aplicado un coeficiente de correlación r de Pearson entre la densidad máxima de
los restos y su representación, obteniendo un valor no significativo para el nivel de r= 0,0983, lo que minimiza la responsabilidad
de los procesos postdeposicionales.
Cuadro 5.2. C. del Bolomor Ia. Cuantificación por cuadros y capas de excavación según NR.
Ia
B3 B2/H2
1
11
2
6
D4
D5
F2
3
1
1
F3
4
H2
4
12
1
7
56
1
5
F5
3
3
3
F4
H3
2
5
J4
J5 Total
42
2
1
78
1
1
5
3
?
J3
6
5
Total
H5
3
1
H4
6
3
2
8
3
8
21
17
21
15
21
1
3
6
3
6
13
68
1
14
5
1
170
89
[page-n-101]
Cuadro 5.4. C. del Bolomor Ia. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Cuadro 5.3. C. del Bolomor Ia. Partes articulares osificadas (O) y
no osificadas (NO) (metáfisis y epífisis) en los principales huesos
largos (g: talla grande).
Partes articulares
Húmero Radio
O
Px.
2
NO
Húmero distal
v
3
18
1
Met.
1 (50)
1 (50)
Total fusión media (5 m.)
5 (83)
1 (17)
Húmero proximal
1 (g) 1 (g)
Ep.
NO
2 (100)
Tibia distal
10
2 (100)
Fémur distal
2
18 (100)
Ulna proximal
1 (g) 1 (g)
7
11 (100)
Total fusión temprana (3 m.)
Tibia Total
2
Ep.
7 (100)
Radio proximal
Ulna
Met.
O
Dt.
11
Osificadas No osificadas
1 (g) 1 (g)
2 (100)
Radio distal
Fémur proximal
3 (100)
Tibia proximal
1 (100)
Ulna distal
Total fusión tardía (9-10 m.)
5 (83)
1 (17)
Cuadro 5.5. C. del Bolomor Ia. Elementos anatómicos. NR, NR según tasa de osificación y tamaño (grande y pequeño),
NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif./g
Indet.
NME
NMIf_c
%R
Cráneo
3
2
1
1
1
7,14
Maxilar
3
2
1
3
2
21,43
P -M
1
1
1
1
0,78
7
5
5
3
35,71
4
3
Hemimandíbula
No osif./p
2
P3
3
3
3
2
18,75
P4-M3
2
2
2
1
1,56
Escápula
8
7
7
4
50
Húmero
10
9
1
7
4
50
Radio
15
11
4
11
7
78,57
Ulna
8
5
3
5
3
35,71
Metacarpo 2
3
2
3
2
21,42
Metacarpo 3
2
2
2
2
14,29
Vértebra cervical
1
1
1
2,04
Vértebra lumbar
1
1
1
1
1
Coxal
13
9
1
1
2,04
3
8
4
57,14
Fémur
15
Tibia
14
8
7
4
3
28,57
4
10
4
2
28,57
Calcáneo
11
8
11
6
78,57
Astrágalo
1
Patella
1
1
1
1
7,14
1
1
1
7,14
Metatarso 2
7
4
Metatarso 3
3
1
3
7
6
50
2
3
3
21,42
Metatarso 4
7
1
Metatarso 5
2
6
7
4
50
2
2
2
14,29
1
3
Falange 1
13
11
2
13
1_2
11,61
Falange 2
4
3
1
4
1_2
3,57
Metápodo ind.
8
7
1
-
-
-
110
11
Diáfisis long. ind.
Total
90
4
170
4
-
-
-
49
117
7
-
[page-n-102]
100 100 100
100
100
100
90
80
76,92
72,72
70
60
50
40
28,57
30
20
F2
F1
Mt5
0
Mt4
Mt3
U
0
Mt2
R
0
As
H
0
Ca
Es
0
Pa
Hem
0
T
0
F
0
Cx
0
Vl
0
Vc
0
Mc3
0
Mc2
0
Mx
0
Cr
10
14,28
7,69
Figura 5.5. C. del Bolomor Ia. Porcentajes de restos completos.
Fragmentación
La fragmentación en el conjunto es muy importante ya que únicamente unos pocos elementos anatómicos han conservado todos los efectivos completos: metacarpos, vértebras cervicales,
patellas y segundas falanges (figura 5.5). Otros huesos como el
calcáneo aparecen completos en su gran mayoría (72,72); únicamente un pequeño porcentaje de los coxales (7,69) y de los
segundos (28,57), cuartos metatarsos (14,28) y P3 (33,33) se
han preservado enteros. Los demás elementos aparecen sistemáticamente fragmentados. La relación entre el NME y el NR
total del nivel es del 0,68; los huesos largos posteriores (fémur:
0,26; tibia: 0,28) presentan un mayor número de restos por elemento esquelético que los anteriores (húmero: 0,7; radio: 0,73;
ulna: 0,62).
La gran mayoría de los restos corresponde al rango entre 10 y 20 milímetros (52,72%), seguidos por los de entre 20 y 30 (33,33%), mientras que son escasos los de <10
(5,45%) y los de >30 (8,48%). La longitud media es de 19,76
mm (figura 5.6).
A continuación se describen las categorías de fragmentación
que se han observado en el conjunto. No se incluye a los metacar-
pos, patellas y segundas falanges, ya que todos estos elementos
se han mantenido completos. La mayoría de las mandíbulas y
maxilares corresponden a zonas centrales de serie molar; en el
cráneo, los petrosos se conservan más o menos enteros. En la
escápula dominan las partes articulares, y en el coxal las partes
distales (acetábulo más isquion) sobre las proximales (cuadro
5.7). En los huesos largos, radio y ulna aparecen mayoritariamente en forma de partes proximales unidas a un pequeño fragmento de diáfisis, mientras que en el caso del húmero
son las distales (parte distal, y parte distal unida a un pequeño
fragmento de diáfisis). En los tres huesos largos anteriores es
constante la poca entidad de los cilindros y la importancia de
los fragmentos longitudinales de diáfisis. En el fémur similar
representación de las partes proximales y distales, en el caso de
las primeras únicas o bien unidas a un pequeño fragmento de
70
60
50
40
Cuadro 5.6. C. del Bolomor Ia. Índices
de proporción entre zonas, grupos y
segmentos anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
956,68
b) PCRAP / CR
950,31
c) PCRLB / CR
387,5
d) AUT / ZE
119,14
e) Z / E
181,81
f) AN / PO
103,7
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Figura 5.6. C. del Bolomor Ia. Longitud en milímetros de los
restos medidos.
91
[page-n-103]
Cuadro 5.7. C. del Bolomor Ia. Categorías de fragmentación
de los elementos craneales, axiales y cinturas según NR y
porcentajes.
Frag. cráneo Completo
0 (0)
Zigomático-temporal
Petroso
Maxilar
1 (33,33)
2 (66,66)
Completo
Frag. con serie molar
Hemima.
0 (0)
3 (100,00)
Completa
0 (0)
Porción central con serie molar
4 (57,14)
Porción post. con serie molar
1 (14,28)
Diastema
1 (14,28)
Fragmento de cuerpo
1 (14,28)
V. cervical
Completa
1 (100,00)
V. lumbar
Completa
0 (0)
Fragmento de cuerpo
Escápula
1 (100,00)
Completa
0 (0)
Parte articular
Parte articular + frag. de cuerpo <1/2
2 (25,00)
Fragmento de cuerpo
Coxal
5 (62,50)
1 (12,50)
Completo
1 (7,69)
Frag. ilion + acetábulo + frag. isquion
1 (7,69)
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
Ilion
2 (15,38)
1 (7,69)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
4 (30,76)
Isquion
2 (15,38)
Acetábulo
2 (15,38)
diáfisis. En la tibia, los mejor representados son los fragmentos
longitudinales distales de diáfisis, lo mismo que las partes distales y las partes distales unidas a un resto de diáfisis de pequeño
tamaño (cuadro 5.8). Los metapodios indeterminados corresponden en su totalidad a partes articulares distales (cuadro 5.9).
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Se lleva a cabo la cuantificación y estudio de las fracturas y de
las alteraciones de tipo mecánico teniendo en cuenta su distribución según elementos anatómicos, grupos de edad y tamaño.
Elementos craneales. Todos se muestran fragmentados y en
el caso del cráneo y de los maxilares las fracturas parecen tener un origen postdeposicional, al no hallarse señal mecánica
alguna que se pueda vincular a algún predador. Las mandíbulas
aparecen todas fragmentadas, la mayoría por las mismas causas
que las descritas en el caso del cráneo, con rotura de las ramas
y de la zona anterior (diastema). Pero, sobre dos ejemplares de
talla grande está presente una muesca semicircular. En un caso
sobre la rama, en la parte posterior de la mandíbula (3,2 x 1,3
mm), y en el otro sobre la parte inferior del diastema (3 x 1,25
mm). En otro caso es visible una pequeña horadación sobre
la parte posterior del cuerpo y el inicio de la rama en su zona
media (2,8 x 1,7 mm) (figura 5.7 a). Los molares aislados son
escasos, presentan desgaste y son de tamaño grande, y aparecen
fragmentados, en la mayoría de casos por su raíz, muy probablemente por causas postdeposicionales. La diferenciación por
grupos de edad de los restos craneales se ha realizado teniendo
en cuenta su tamaño. Todos son grandes y en ningún caso se
han hallado restos de talla pequeña correspondientes a animales
jóvenes.
Elementos axiales. Se documenta una única fractura sobre
el cuerpo de una vértebra lumbar que parece postdeposicional.
Elementos del miembro anterior. Todos los elementos del
miembro anterior, a excepción de los metacarpos, se presen-
Cuadro 5.8. C. del Bolomor Ia. Categorías de fragmentación de los huesos largos principales según NR y
porcentajes.
Huesos largos
Completo
Parte proximal
Húmero
Radio
Ulna
Fémur
Tibia
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (12,50)
2 (13,33)
4 (50,00)
2 (13,33)
2 (20)
Parte proximal + diáfisis <1/2
10 (66,66)
Parte proximal + diáfisis >1/2
1 (6,66)
Diáfisis cilindro proximal
1 (6,66)
1 (6,66)
Frag. diáfisis (longitudinal) proximal
Diáfisis cilindro media
1 (7,69)
1 (10)
3 (37,50)
1 (7,69)
Fragmento diáfisis (longitudinal) media
1 (7,69)
Diáfisis cilindro distal
2 (13,33)
1 (7,69)
Fragmento diáfisis (longitudinal) distal
4 (30,76)
Parte distal + diáfisis <1/2
3 (30)
Parte distal
4 (40)
Diáfisis cilindro indeterminada
Frag. diáfisis (longitudinal) ind.
92
2 (15,38)
3 (20,00)
1 (7,69)
7 (46,66)
2 (15,38)
1 (6,66)
[page-n-104]
Figura 5.7. C. del Bolomor Ia. Fracturas y alteraciones mecánicas sobre la hemimandíbula (a), radio (b), escápula (c), húmero
(d) y fémur (e).
tan fragmentados (entre paréntesis NR). En lo referente a la
escápula, además de varias fracturas que podemos considerar
recientes producidas durante la excavación o también postdeposicionales, se han documentado otras de tendencia oblicua
sobre el cuello (3) y sobre la mitad del cuerpo (1) que tampoco
Cuadro 5.9. C. del Bolomor Ia. Categorías de
fragmentación de metatarsos, tarsos y falanges según NR
y porcentajes.
Metatarso II
2 (28,57)
Parte proximal
Metatarso III
Completo
5 (71,42)
Completo
Parte proximal
Metatarso IV
0 (0)
3 (100)
1 (14,28)
Parte proximal
Metatarso V
Completo
6 (85,71)
Completo
Parte proximal
Calcáneo
0 (0)
2 (100)
8 (72,72)
Mitad proximal
Astrágalo
Completo
3 (27,27)
Completo
Parte proximal
Falange I
parecen intencionadas; en todos los casos sobre elementos con
la articulación osificada y de talla grande. Se ha hallado un resto
no osificado de un ejemplar inmaduro que presenta un hundimiento circular (3 x 3 mm) situado en la cara lateral entre la
articulación y el inicio del cuello (figura 5.7 c).
Las fracturas presentes en el húmero se muestran siempre
sobre restos osificados y de talla grande.1 Se sitúan fundamentalmente sobre la diáfisis distal (3) (figura 5.7 d), con morfologías curvas, de ángulos oblicuos y aspecto liso o mixto, una de
ellas asociada a una muesca semicircular en la cara caudal (1,5
x 0,6 mm). Sobre la parte media de la diáfisis (1) la fractura
es también curvo-espiral, de ángulos mixtos y aspecto liso. En
un caso, sobre un pequeño fragmento de diáfisis las fracturas
de ambos lados son transversales, de ángulos rectos y aspecto
mixto y parece que están producidas sobre hueso seco. En un
par de casos más, las fracturas se han originado recientemente.
Respecto a las partes articulares, comentar que las fracturas de
la zona proximal (2) son irregulares y desconocemos como se
han producido, mientras que la de la zona distal (1), en la cara
caudal, aparece asociada a una muesca muy pequeña de forma
semicircular (2 x 0,7 mm) y parece intencionada. Las fracturas
no han originado fragmentos longitudinales de diáfisis, locali-
Completa
Parte proximal
0 (0)
1 (100)
10 (76,92)
3 (23,07)
1 Las fracturas sobre las diáfisis de los huesos largos aparecen divididas
en las tablas correspondientes según grado de osificación y tamaño: A/Ig
(adultos e inmaduros de talla grande); Ip (inmaduros de talla pequeña); Ind
(indeterminados). Este dato es aplicable a todos los conjuntos estudiados
en este trabajo.
93
[page-n-105]
Cuadro 5.10. C. del Bolomor Ia. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Ip
Transversal
Curvo-espiral
Ind
1
4
Cuadro 5.11. C. del Bolomor Ia. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del radio.
A/Ig
Total
1
Morfología
3
3
6
8
1
9
3
3
6
1
9
Longitudinal
Dentada
Recto
1
1
Ángulo
Recto
Oblicuo
3
3
Oblicuo
Mixto
1
1
Mixto
8
Liso
3
Liso
2
1
4
Aspecto
Rugoso
Mixto
1
Mixto
4
13
4
15
4
15
>2/3
4
4
1
-
5
1
5
zándose en todos los casos sobre bordes de diáfisis completas.
Destacan las fracturas con formas curvas originadas en fresco,
mientras que son muy escasas las transversales, normalmente
producidas sobre hueso seco. La aparición de una muesca sobre
la zona distal de una diáfisis, y asociada a una fractura en fresco, nos remite a la mordedura como modo activo principal de
fractura del húmero (cuadro 5.10).
La mayoría de las fracturas del radio aparecen sobre elementos osificados y de talla grande (11), mientras que en unos
pocos casos corresponden a restos de edad indeterminada (4).
Las fracturas se concentran preferentemente sobre la diáfisis
proximal (10) (figura 5.7 b), sobre todo con formas curvas (7),
de ángulos (7) y aspecto mixto (6) y también liso (1). En los
otros casos son transversales (3), con ángulos rectos (3) y aspecto mixto (3). En un ejemplar la fractura se localiza sobre la
diáfisis distal (1), con forma curva, ángulo mixto y aspecto liso.
También aparecen pequeños fragmentos de diáfisis de zonas
indeterminadas, con formas transversales (3), ángulos rectos
(3) y aspecto mixto (3). Sobre otro (1), la forma es curva, con
ángulo y aspecto mixto. Las diáfisis resultantes conservan la
circunferencia completa. Al igual que en el húmero, sobre el
radio destacan las fracturas producidas sobre hueso fresco, con
menor presencia de las transversales. La falta de marcas que
nos remitan a mordeduras nos indica que las fracturas en fresco
han podido ser realizadas mediante flexión (cuadro 5.11).
Las fracturas en la ulna se localizan sobre restos osificados
(1) o de talla grande (3), también sobre algunos restos de edad
indeterminada (3), pero en ningún caso sobre elementos no
osificados o de talla pequeña. Afectan básicamente a la diáfisis
proxima l (4) (figura 5.7 b), con formas principalmente curvas
(3) aunque también transversales (1), de ángulos mixtos (3) y
oblicuos (1) y de aspecto liso (2) y mixto (2). En otros casos
aparecen sobre pequeños fragmentos de diáfisis de zonas indeterminadas (3), con morfologías transversales (2) y curvas
(1), con ángulos mixtos (1) y rectos (2) y de aspecto mixto (3).
Sobre un ejemplar la fractura afecta a la articulación proximal.
94
9
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
2
Rugoso
1
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Total
Total
Transversal
Dentada
Aspecto
Ind
Curvo-espiral
4
Longitudinal
Ángulo
Ip
Completa
Total
11
11
-
Las diáfisis resultantes conservan la circunferencia completa.
Relacionamos las fracturas curvas con huesos frescos, mientras
que las transversales parecen responder a eventos postdeposicionales sobre hueso seco. La ulna se ha fracturado por flexión
como el radio, y muy probablemente durante la misma acción,
ya que ambos huesos conservan unas porciones muy parecidas
(parte proximal unida a un pequeño fragmento de diáfisis) (cuadro 5.12).
Elementos del miembro posterior. El coxal presenta un importante porcentaje de restos fragmentados ya que únicamente
se ha preservado uno completo. Las fracturas se documentan
sobre elementos osificados o de talla grande (adultos o subadultos). Destacan las que aparecen en el cuello del ilion y son
oblicuas (3); en otro caso sobre el isquion y también con forma
oblicua. Otras fracturas se localizan sobre la mitad del acetábulo y parecen de origen postdeposicional.
El fémur aparece totalmente fragmentado (figura 5.7 e). Las
fracturas se localizan sobre elementos osificados (2) y de edad
indeterminada debido a lo fragmentado de la muestra (9). En
los elementos osificados las fracturas se muestran sobre la parte
proximal de la diáfisis (2), en un caso con una forma curva,
con ángulo y aspecto mixto, mientras que en el otro la forma es
transversal, con ángulo y aspecto también mixto. Las partes articulares de varios elementos osificados presentan fracturas recientes (2) o de origen indeterminado y forma irregular (2). En
las diáfisis de zonas indeterminadas y sobre un pequeño fragmento de cilindro aparece una fractura transversal, de ángulo
recto y aspecto mixto. En el fémur, al contrario de lo observado en los huesos largos del miembro anterior, se documentan
fragmentos longitudinales de diáfisis; en concreto hay ocho con
ángulos mixtos y de aspecto liso (2) y mixto (5). En estos casos
la diáfisis conserva entre 1/3 y 2/3 del total de la circunferencia.
A pesar de que no han aparecido muescas ni otras señales mecánicas que nos remitan a una mordedura, creemos que éste ha
podido ser el modo activo de fractura; los cilindros parece que
se han fragmentado con posterioridad (cuadro 5.13).
[page-n-106]
Cuadro 5.12. C. del Bolomor Ia. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la ulna.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind
Cuadro 5.13. C. del Bolomor Ia. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
Total
Transversal
1
2
3
Curvo-espiral
3
1
Morfología
Recto
2
Oblicuo
Mixto
3
Liso
2
2
Ángulo
1
8
8
9
11
2
2
7
9
8
8
1
3
9
11
Recto
4
Mixto
2
Aspecto
2
Liso
Rugoso
2
3
Mixto
5
2
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
>2/3
Total
1
Oblicuo
Rugoso
Completa
2
1
1
1
Mixto
Total
Dentada
Dentada
Aspecto
Ind
1
Longitudinal
Longitudinal
Ángulo
Ip
1
Curvo-espiral
4
Transversal
4
4
3
-
3
7
Completa
7
La tibia presenta todos sus restos fragmentados. Las fracturas se documentan sobre elementos osificados (1), no osificados
pero de talla grande (1) y sobre fragmentos de diáfisis de edad
indeterminada (12). Aparecen sobre la diáfisis media (1) con
forma curvo-espiral, ángulo oblicuo y aspecto liso, que nos remiten a una fractura en fresco. Sobre la parte distal de la diáfisis
(2), en un caso de forma transversal con ángulo y aspecto mixto, y en el otro con morfología curva y ángulo mixto y aspecto
liso. Sobre un fragmento de diáfisis de una zona indeterminada
la fractura es curva, con ángulo mixto y aspecto liso. El resto de
fracturas son longitudinales (10), con ángulos mixtos y aspecto
por lo general liso (7) y mixto (3). Cinco de estos fragmentos
conservan <1/3 de la circunferencia de la diáfisis, mientras que
los otros cinco se sitúan entre 1/3 y 2/3 de la misma. A pesar de
no hallar muescas como en el húmero, la mordedura puede haber sido el modo de fractura empleado en la tibia (cuadro 5.14).
El calcáneo presenta pocas fracturas (<30%), en todo caso
siempre sobre elementos osificados, concentradas en la zona
distal (2) o en la central (1). Su origen es desconocido (tal vez
postdeposicional). El único astrágalo de la muestra presenta
una fractura en la zona distal.
Los metatarsos aparecen fragmentados de manera desigual;
el tercero y el quinto no conservan ningún efectivo completo,
mientras que el segundo y el cuarto sí, aunque en general sus
tasas de fragmentación también son significativas. En el segundo metatarso, sobre elementos de talla grande (3) y de edad
indeterminada (2), las fracturas se concentran en la diáfisis media (4) y distal (1), en un caso de morfología curva y transversal en las cuatro restantes, con ángulos rectos (4) y mixtos (1),
que denotan que se han fragmentado principalmente cuando los
huesos ya estaban secos. Las fracturas documentadas en el tercer metatarso (restos de edad indeterminada) se sitúan sobre la
mitad de la diáfisis y son transversales y de ángulos rectos, producidas sobre hueso seco. En el cuarto metatarso las fracturas
(restos de edad indeterminada) se reparten entre la zona media
del resto (3) y la distal de la diáfisis (3), con formas básicamente
Total
2
2
-
Cuadro 5.14. C. del Bolomor Ia. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la tibia.
A/Ig
Morfología
Transversal
1
Ind
1
Curvo-espiral
Ip
Total
1
2
10
Longitudinal
3
10
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
1
1
Mixto
Aspecto
1
12
13
Liso
1
9
10
1
3
4
5
5
5
5
2
4
12
14
Rugoso
Mixto
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
2
2
-
transversales (4) y en menor medida curvas (2), que de nuevo
nos remiten a fracturas postdeposicionales. En el quinto metatarso, una fractura aparece sobre la diáfisis proximal y es de
forma curva, mientras que la otra se localiza en la diáfisis distal
y es transversal; ambas sobre restos de edad indeterminada. Los
metapodios indeterminados se han dividido según su tamaño
entre metacarpos y metatarsos. Entre los primeros, en todos los
casos las fracturas son transversales (una sobre la diáfisis proximal, otra en la media y otra en la distal), lo que nos indica que
los metacarpos se mantienen libres de fracturas en la mayoría
de ocasiones. Respecto a los metatarsos indeterminados (zonas
95
[page-n-107]
distales), en dos casos las fracturas se localizan en la mitad de
la diáfisis (una curva y otra transversal) y en tres más sobre
la diáfisis distal, dos transversales y una curva, lo que viene a
coincidir con lo observado en los metatarsos determinados.
Entre las falanges, exclusivamente las primeras presentan
fragmentado alguno de sus efectivos (<30%). En todos los casos
las fracturas se localizan en la parte distal de la diáfisis (cuerpo),
dos de ellas son transversales y una tercera tiene una morfología
curva más propia de los huesos fracturados en fresco.
El estudio de las superficies de fractura de los restos nos permite distinguir en el nivel Ia entre dos tipos de conjuntos. En
primer lugar los que comportan fracturas sobre hueso seco de
origen postdeposicional. Es el caso de las diáfisis de los huesos
largos con morfologías transversales, ángulos rectos y de aspecto no liso. Aunque en los huesos largos del miembro anterior y
posterior las formas curvas son las predominantes, cuando están
presentes las formas transversales lo hacen de manera más frecuente en el radio y la ulna que en los otros tres huesos largos.
Este tipo de fractura sobre hueso seco parece que afecta también
al cráneo, al maxilar, a gran parte de las mandíbulas, algunas
escápulas, vértebras, al acetábulo del coxal, calcáneo, astrágalo,
a la mayoría de los metatarsos y a las primeras falanges. El segundo grupo está formado por aquellos elementos con fracturas
originadas de manera intencionada sobre hueso fresco (figura
5.8): todos los huesos largos principales, fundamentalmente el
húmero, fémur y tibia, aunque también muchos radios y ulnas,
las fracturas sobre el ilion y el isquion del coxal, las de algunas
escápulas y las de unos pocos metatarsos. La fragmentación sobre hueso fresco en el caso de los principales huesos largos, ha
originado fragmentos longitudinales de diáfisis exclusivamente
en los de la zona posterior. La práctica totalidad de las fracturas
en fresco se localizan sobre elementos osificados de adultos o
con una talla corporal importante (adultos y subadultos).
Las muescas pueden originarse por la acción mecánica de
diversos predadores y han sido determinadas en diversos huesos (todos están osificados o son de talla grande) y siempre en
número de una por resto (cuadro 5.15): en dos casos sobre man-
Figura 5.8. C. del Bolomor Ia. Localización de las fracturas y
alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
96
Cuadro 5.15. C. del Bolomor Ia. Elementos anatómicos con
muescas, horadaciones y hundimientos según NR.
Elementos
Hemim.
Muescas
Horadaciones
2
Hundimientos
1
Escápula
1
Húmero
2
Total
4
1
1
díbulas (rama posterior y zona inferior del diastema) y en otros
dos en el húmero (diáfisis y metáfisis distal). La morfología
de las muescas es uniforme (semicircular), pero la longitud de
éstas ha variado dependiendo del elemento anatómico; así, las
situadas sobre las mandíbulas tienen un tamaño muy parecido
(3 x 1,25; 3,2 x 1,3 mm) y son algo más grandes que las del
húmero (2 x 0,7; 1,5 x 0,6 mm). Pero además de las muescas,
hay otras marcas que evidencian la acción mecánica: una escápula de un ejemplar inmaduro presenta un hundimiento sobre
la zona de tránsito entre el cuello y la articulación, de origen
indeterminado pero que podía haberse producido por la acción
dental humana (figura 5.7 c). Una única horadación se ha descrito sobre la parte posterior de una mandíbula de talla grande.
Marcas de corte
Se han hallado marcas de corte producidas por útiles líticos sobre la diáfisis (cara dorsal) de la parte proximal de un radio osificado y de talla grande, correspondiente a un individuo adulto
o subadulto. Se trata de una serie de incisiones con tendencia
oblicua respecto al eje mayor del hueso, no muy profundas y
situadas de forma paralela (figura 5.9). Aparecen asociadas a
una fractura curva, ya descrita, realizada sobre hueso fresco.
Termoalteraciones
Un 7,64% de la muestra ósea del nivel presenta señales de alteración por fuego, distribuidas por diversos elementos ana-
Figura 5.9. C. del Bolomor Ia. Marcas de corte sobre la diáfisis
(cara dorsal) de la parte proximal del radio (a) y detalle (b).
[page-n-108]
tómicos (cuadro 5.16): maxilares y mandíbulas en el cráneo;
escápula, radio y segundo metacarpo en el miembro anterior;
fémur, calcáneo y segundo metatarso en el posterior; y también falanges. Los fragmentos de cráneo, vértebras y coxales
no las presentan. Las coloraciones más representadas son las
relativas a la carbonización de los restos (negro) y también
al estadio previo a ésta (marrón-negro); también los que se
aproximan a la calcinación pero todavía no han llegado a ella
(gris). Un único elemento con coloración gris-blanca se acerca
a la calcinación.
Los elementos craneales, metatarsos y primeras falanges
presentan toda la superficie afectada por el fuego (7), lo que
normalmente se produce de manera accidental por la instalación de hogares, limpieza o empleo de los huesos como
combustible. El grupo de elementos con termoalteraciones
parciales (6) corresponde a huesos largos (radio y fémur), y
también a la escápula y a una segunda falange. En la escápula,
la alteración por fuego se sitúa sobre el borde lateral del pro-
ceso articular. En el radio se trata de un extremo fracturado de
la diáfisis (morfología transversal). En el fémur, afecta en un
caso a la zona proximal y ha provocado también una pérdida
parcial de la cortical del caput; en otro es un borde de diáfisis
fracturado (morfología transversal). Al menos en el caso de
la escápula y el fémur proximal, pueden ser alteraciones por
fuego relacionadas con acciones intencionadas de preparación
de la carne (asado). El resto podrían calificarse como accidentales.
Otras alteraciones
Dos elementos muestran grietas de disposición longitudinal
que podrían responder a procesos de exposición a la intemperie, aunque en general el estado de conservación del conjunto
es excelente, por lo que la mayoría de restos parece que se sedimentaron en un espacio de tiempo bastante rápido. También
son muy escasas las concreciones calcáreas (5 restos) y las
manchas producidas por óxidos de manganeso (de forma clara
Cuadro 5.16. C. del Bolomor Ia. Cuantificación de los elementos termoalterados según NR y porcentajes.
Coloración que presentan los restos: M (marrón); M-N (marrón-negro); N (negro); N-G (negro-gris); G (gris) y
G-B (gris-blanco).
Elemento
Termoalterado
Total / Parcial
M
M-N
N
N-G
G
Maxilar
1 (33,33)
T
Hemimandíbula
1 (14,28)
T
1 (12,50)
P
1
1 (6,66)
P
1
1 (33,33)
P
2 (13,33)
P
1 (9,09)
T
1 (14,28)
T
Metatarso ind.
2 (40,00)
T
2
Falange 1
1 (7,69)
T
1
Falange 2
1 (25,00)
P
13 (7,64)
7T/6P
G-B
Cráneo
1
1
Molares aislados
Escápula
Húmero
Radio
Ulna
Metacarpo 2
1
Metacarpo 3
Vértebra cervical
Vértebra lumbar
Coxal
Fémur
1
1
Tibia
Calcáneo
1
Astrágalo
Patella
Metatarso 2
1
Metatarso 3
Metatarso 4
Metatarso 5
1
Diáfisis long. indet.
Total
2
3
3
1
3
1
97
[page-n-109]
sobre dos restos de fémur, uno de tibia y un calcáneo). Muchos
de los huesos muestran alteraciones (irregulares) del color de
la cortical del hueso, y que parecen que son consecuencia de la
acción de bacterias u otro tipo de organismos similares, aunque
algunas pueden haberse originado por la acción de las raíces de
las plantas.
los bordes de fractura) relativas a la ingestión de los restos por
parte de otros predadores. Un único elemento, la escápula de
un ejemplar joven, presenta un hundimiento que podría corresponder a la intervención de un predador desconocido, aunque la
acción dental humana también podría ser la responsable. Todas
las alteraciones que se han caracterizado como antrópicas (fracturas, muescas, marcas de corte y termoalteraciones) aparecen
sobre elementos esqueléticos osificados o de talla grande.
La muestra de conejo del último nivel de la secuencia del
yacimiento está relacionada de manera directa con las actividades de subsistencia de los grupos humanos (origen cultural).
La presencia exclusiva de marcas de corte en el radio y la falta
sobre otros elementos, nos impide conocer de forma más precisa cómo ha sido el procesado carnicero de estos animales. Los
huesos fracturados indican un acceso al contenido medular de
los principales huesos largos.
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel Ia
La mayoría de los restos de conejo del nivel Ia de la Cova del
Bolomor, básicamente de individuos adultos, corresponden a
una acumulación antrópica. Las fracturas documentadas sobre
los principales huesos largos, húmero, fémur y tibia, asociadas
en algunos casos a muescas, pueden responder a estrategias
de aprovechamiento del contenido medular por parte de los
grupos humanos. Estas fracturas presentan una morfologías
repetitivas que no pueden haberse originado de manera casual: las fracturas en el húmero se dan principalmente sobre la
zona distal del hueso (diáfisis de la parte distal), dando lugar
a numerosas partes distales unidas a fragmentos de diáfisis de
tamaño variable, lo que denota una acción humana intencionada y muy característica; sobre el radio y la ulna las fracturas
afectan a la zona proximal del hueso (diáfisis de la parte proximal) como consecuencia de una misma acción, posiblemente
vinculada a la separación del segmento medio e inferior del
resto del miembro anterior (segmento superior) por medio de
una flexión o tal vez de una mordedura/flexión; en el fémur,
las fracturas se concentran sobre la zona proximal y distal del
hueso (diáfisis), por lo que ambas partes son frecuentes e identifican la acción humana; los fragmentos de diáfisis (longitudinales) también están presentes y se originan por la rotura de las
diáfisis; en la tibia las fracturas abundan sobre la zona distal
del hueso, originando mitades distales, fragmentos longitudinales y cilindros.
Las muescas halladas sobre las mandíbulas están relacionadas con el consumo de las partes blandas que permanecían adheridas al hueso (diastema), o con procesos de desarticulación
respecto al cráneo (rama posterior). Algunas de las termoalteraciones (parciales) se sitúan en los extremos de los huesos y
podrían ser consecuencia de procesos de asado de la carne. La
aparición de marcas de descarnado sobre el radio, a pesar de estar presentes únicamente sobre un resto, pueden confirmar que
la muestra es consecuencia de la alimentación humana. Además, ninguno de los elementos esqueléticos del nivel presenta alteraciones digestivas (zonas porosas o estrechamientos de
El nivel IV
El conjunto lo forman 703 restos de conejo, donde el calcáneo
ha aportado un NMI de 20 (cuadro 5.20). Por cuadros, destacan
en F2, H3, B3 y H2, y por capas en las tres primeras, sobre todo
en la nº 2 (cuadro 5.17). Se trata del conjunto de restos más
destacado de los niveles de la fase IV (MIS 5e).
Estructura de edad
La tasa de osificación es importante en la mayoría de partes
articulares a excepción de la ulna proximal (22,22%), variando
del 66 al 100%. La suma de las osificadas de fusión tardía proporciona un porcentaje del 78,57%, correspondiente a los individuos de >9 meses, mientras que el porcentaje obtenido con la
suma de las no osificadas (21,42%) pertenece a los ejemplares
inmaduros de <9 meses. Si examinamos por tamaño las partes
articulares no osificadas existe un ligero predominio de las más
pequeñas (11) frente a las grandes (9), lo que se traduce en una
relativa mejor representación de los inmaduros de talla pequeña
o jóvenes sobre los de talla grande o subadultos (cuadros 5.18
y 5.19). La estructura de edad del conjunto está dominada de
forma clara por los ejemplares adultos de >9 meses (15), con
presencia menor de jóvenes de 1-4 meses (3) y subadultos de
4-9 meses (2) (figura 5.10).
Representación anatómica
Los elementos mejor representados en el nivel corresponden al
calcáneo (75%) y al segundo metatarso (60%). Entre los huesos
Cuadro 5.17. C. del Bolomor IV. Cuantificación por cuadros y capas de excavación según NR.
IV
B2
B3
B4
LS
7
34
98
D3
D4
10
F2
F3
F4
3
5
12
H2
H4
J3
LS Total
16
4
13
11
20
1
17
11
13
50
4
10
13
8
15
127
37
42
15
19
237
6
16
3
10
4
41
11
16
1
40
22
12
6
7
15
2
78
5
16
24
2
37
2
43
H3
1
15
4
Total
D2
3
3
5
C2
12
1
2
C1
123
67
5
12
5
14
69
124
9
18
144
46
16
73
81
24
51
24
703
[page-n-110]
Cuadro 5.18. C. del Bolomor IV. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los principales
huesos largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
Radio
1
12
Osificadas
No osificadas
2
6
2
23
1 (g)
1 (g)
9 (5g; 4p)
2
5 (p)
4
1 (g)
11
1 (g)
Cuadro 5.19. C. del Bolomor IV. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
27
5 (3g; 2p) 11 (4g: 7p)
Epífisis
largos principales, destacan fundamentalmente la ulna (52,5%)
y el húmero (47,5%), y después la tibia (40%) y el radio (35%);
el fémur (27,5%) apenas llega a los valores del radio. Las cinturas muestran buenos porcentajes, con más coxales (50%) que
escápulas (37,5%). Los metapodios están bien representados,
con mayor papel de los posteriores que de los anteriores. En general, escasa presencia de elementos axiales, tanto de vértebras
(2-5%) como costillas (1,88%). Papel moderado de los elementos craneales, con mayores valores para maxilares (22,5%) y
menores para las mandíbulas (15%), hecho que se corrobora
por la mayor aparición de molares superiores aislados que inferiores (cuadro 5.20). Por grupos anatómicos, igualdad entre ambos miembros que son los mejor representados (ca. 39%). En
las cinturas, basipodio y metapodio sobresalen los del miembro
posterior, mientras que en el estilopodio y zigopodio los del
anterior.
Los índices a, b y c señalan la gran pérdida en el conjunto
de elementos craneales en relación con los postcraneales. Los
segmentos inferiores están mejor representados que los medios
y superiores (d). Los huesos largos del segmento medio lo están
mejor que los del superior (e). Los huesos largos del miembro
anterior aparecen ligeramente mejor representados que los del
miembro posterior (f) (cuadro 5.21).
La relación entre la densidad máxima de los elementos anatómicos y sus porcentajes de representación no ha sido significativa (r= -0,1106), por lo que se descarta que la destrucción
Partes articulares
Total
10
Metáfisis
No osificadas
Tibia
Epífisis
Osificadas
Distal
Fémur
7 (3g; 4p)
Metáfisis
Proximal
Ulna
1 (g)
postdeposicional sea la causante de la conservación diferencial
de los restos.
Fragmentación
La relación entre el NR y el NME total del conjunto es del
0,72, similar o más próxima a la de los huesos largos anteriores (húmero: 0,79; radio: 0,53; ulna: 0,72), mientras que varía
respecto al fémur (0,36) y tibia (0,32), lo que indica que los
huesos largos posteriores se han fragmentado mucho más que
los anteriores. La fragmentación de la muestra en general es
muy importante, ya que únicamente los elementos de pequeño
tamaño y de estructura compacta, como las segundas y terceras falanges, las patellas y el quinto metacarpo han conservado
todos sus efectivos intactos (100%); una excepción son las vértebras torácicas, ninguna sin fragmentar. Otros elementos presentan tasas de conservación importantes, como la primera falange (88,28%), el calcáneo (70%), el astrágalo (83,33%) y los
metacarpos segundo (75%) y cuarto (83,33%). Los metatarsos,
en cambio, aparecen con pocos restos completos: 4,54% (Mt
II), 20% (Mt III), 8,33% (Mt IV) y 18,18% (Mt V). Los elementos del esqueleto axial (33,33% las vértebras cervicales,
20% las lumbares y 0% las sacras y costillas), craneal (0%),
así como las cinturas (0% la escápula y 5,4% el coxal) y los
huesos largos (0%) aparecen fragmentados en casi todos los
casos (figura 5.11).
100
90
Osificadas
No osificadas
Húmero distal
10 (67)
5 (33)
70
Radio proximal
12 (100)
75
80
Total fusión temprana (3 m.)
60
22 (84,61)
5 (19,23)
2 (22,22)
7 (77,77)
4 (80)
1 (20)
Tibia distal
11 (68,75)
5 (31,25)
30
Total fusión media (5 m.)
17 (56,66)
13 (43,33)
20
Ulna proximal
Fémur distal
Húmero proximal
1 (100)
40
15
10
Radio distal
2 (66,66)
1 (33,33)
Fémur proximal
6 (85,71)
1 (14,28)
Tibia proximal
2 (66,66)
1 (33,33)
11 (78,56)
3 (21,42)
Total fusión tardía (9-10 m.)
50
0
1-4 m.
10
4-9 m.
>9 m.
Figura 5.10. C. del Bolomor IV. Estructura de edad en meses
según %NMI.
99
[page-n-111]
Cuadro 5.20. C. del Bolomor IV. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande; p: pequeño),
NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif./g
No osif./p
Indet.
NME
NMIf
NMIc
%R
4
3
2
2
7,5
8
9
6
6
22,5
Cráneo
4
Maxilar
12
I
14
14
14
7
7
35
3
3
3
2
2
7,5
16
16
16
2
2
8
5
6
4
4
15
1
P2
P3-M3
4
Hemimandíbula
9
I1
5
5
5
3
3
12,5
P3
6
6
6
3
3
15
P4-M3
6
6
6
2
2
3,75
4
15
8
8
37,5
Escápula
18
4
13
1
Húmero
24
11
5
8
19
11
11
47,5
Radio
26
14
1
11
14
6
8
35
Ulna
29
2
7
20
21
12
13
52,5
Metacarpo 2
21
7
8
6
21
12
15
52,5
Metacarpo 3
16
3
1
12
16
8
8
40
Metacarpo 4
13
6
4
3
13
7
7
32,5
Metacarpo 5
6
6
6
3
3
15
Vértebra cervical
3
1
2
3
1
1
2,14
1
1
1
0,42
3
2
8
2
2
5,71
1
1
1
1
1
5
4
9
1
1
1,88
Vértebra torácica
1
1
Vértebra lumbar
10
5
Vértebra sacra
Costilla
2
11
7
Coxal
37
4
7
26
20
12
12
50
Fémur
30
10
2
18
11
8
8
27,5
Tibia
50
13
6
31
16
9
11
40
Calcáneo
34
17
11
6
30
20
20
75
Astrágalo
6
5
Patella
4
Metatarso 2
24
19
2
1
6
3
3
15
4
2
2
10
23
1
Metatarso 3
1
4
24
12
12
60
16
19
11
11
47,5
Metatarso 4
12
1
11
12
9
9
30
Metatarso 5
14
2
12
14
7
7
35
Falange 1
118
90
20
8
110
7
7
34,38
Falange 2
24
21
3
24
1
1
7,5
Falange 3
Metápodo ind.
Diáfisis cilindro ind.
Frag. diáfisis long. ind.
Total
100
4
4
45
36
4
1
1
1,11
6
-
-
-
-
2
2
-
-
-
-
25
25
-
-
-
-
329
509
20
20
-
703
290
3
84
[page-n-112]
100
100
100
100
100 100
93,45
90
83,33
80
83,33
75
70
70
60
50
40
30,76
33,33
30
20
F3
F2
F1
Mt5
Mt3
Mt2
Pa
As
0
T
8,33
4,54
Ca
0
Cx
Ct
Vl
0
Vs
Vt
Vc
0
Mc5
H
0
Mc4
Es
0
Mc3
0
Mc2
0
R
0
U
0
Moi
Mx
0
Mos
0
Hem
0
Cr
0
F
5,4
10
18,18
Mt4
20
20
Figura 5.11. C. del Bolomor IV. Porcentajes de restos completos.
La gran mayoría de los restos conservados mide entre 10
y 20 milímetros (64,67%); el resto entre 20-30 mm (17,58%),
<10 mm (11,46%) y >30 mm (4,89%). La longitud media se
sitúa en 16,61 mm (figura 5.12).
A continuación se describen las categorías de fragmentación
de los elementos que no se han conservado completos. Entre los
restos del cráneo abundan los fragmentos de zigomático-temporal. Los restos de zigomático también son los más destacados
en los maxilares; las mandíbulas están representadas sobre todo
por restos de la porción posterior de la serie molar. De los molares aislados abundan los I1 y los P3. En la escápula destacan las
partes articulares unidas al cuello; en el coxal las partes distales
(isquion más acetábulo y fragmentos de isquion) están mejor
representadas que las proximales (cuadro 5.22). En los huesos
largos principales anteriores mayor protagonismo de las zonas
proximales: en el radio partes proximales más diáfisis <1/2 y
en la ulna partes proximales más diáfisis <1/2 y también partes
proximales, mientras que en el húmero son las partes distales
unidas a un pequeño fragmento de diáfisis las más destacadas,
aunque también las partes distales; respecto a los fragmentos de
diáfisis, en el húmero y la ulna se muestran en forma de cilindros
de la parte distal, y en el radio de la proximal. En los huesos
largos posteriores se observan diferencias: en el fémur son las
partes proximales y las partes proximales más un fragmento de
diáfisis <1/2; en la tibia destacan las partes distales unidas a un
pequeño fragmento de diáfisis; en los huesos largos posteriores predominan los fragmentos (longitudinales) de diáfisis, en
la tibia sobre todo de la zona distal; los fragmentos de cilindro aparecen en ambos huesos pero con valores menores que
los longitudinales; en la muestra únicamente se ha documentado una diáfisis completa (cilindro) de tibia (cuadro 5.24). La
70
60
50
Cuadro 5.21. C. del Bolomor IV. Índices de
proporción entre zonas, grupos y segmentos
anatómicos según %R.
40
a) PCRT / CR
637,85
20
b) PCRAP / CR
625,14
10
c) PCRLB / CR
540
0
d) AUT / ZE
e) Z / E
f) AN / PO
209,64
170
114,58
30
0
100
200
300
400
500
600
700
Figura 5.12. C. del Bolomor IV. Longitud en milímetros de los
restos medidos.
101
[page-n-113]
Cuadro 5.23. C. del Bolomor IV. Categorías de
fragmentación del calcáneo, astrágalo, metápodos y falanges
según NR y porcentajes.
Cuadro 5.22. C. del Bolomor IV. Categorías de
fragmentación de los elementos craneales, axiales y
cinturas según NR y porcentajes.
Frag.
cráneo
Completo
0 (0)
Calcáneo
Completo
21 (70)
3 (75,00)
Parte proximal
6 (20)
Bulla timpánica
Maxilar
Zigomático-temporal
1 (25,00)
Fragmento
3 (10)
Completo
0 (0)
Fragmento con serie molar
2 (16,66)
Zigomático
7 (58,33)
Paladar
Hemim.
Completa
1 (8,33)
2 (22,22)
Porción central con serie molar
4 (44,44)
Diastema
1 (11,11)
Completa
9 (81,81)
Fragmento cuerpo
Fragmento cuerpo
V. lumbar Completa
1 (33,33)
Fragmento cuerpo
Fragmento cuerpo
Completa
Parte articular
0 (0)
2 (100,00)
0 (0)
1 (6,25)
Parte articular +cuello
7 (43,75)
Parte articular + fragmento cuerpo
4 (25,00)
Fragmento de cuerpo
4 (25,00)
Casi completo
2 (5,40)
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
6 (16,21)
Ilion
5 (13,51)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
12 (32,43)
Isquion
12 (32,43)
mayoría de los elementos del tarso y las falanges aparecen completos, mientras que en los metatarsos son predominantes las
partes proximales (cuadro 5.23).
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
A la hora de proceder a la cuantificación y estudio de las fracturas y de las alteraciones de tipo mecánico se ha considerado
su distribución según elementos anatómicos, grupos de edad y
tamaño.
Elementos craneales. Sobre los restos de cráneo no se ha
observado ningún tipo de señal mecánica, por lo que conside-
102
Metatarso III
5 (25)
4 (30,76)
9 (69,23)
Completo
Completo
Completo
10 (83,33)
2 (16,66)
1 (4,54)
21 (95,45)
3 (20)
Parte proximal
Metatarso IV
12 (80)
Completo
1 (8,33)
Parte proximal
Metatarso V
11 (91,66)
Metapodio ind.
Completo
2 (18,18)
Parte proximal
1 (10,00)
Completa
15 (75)
Completo
Parte proximal
7 (70,00)
Apófisis
Coxal
Metatarso II
2 (66,66)
2 (20,00)
Completo
Parte proximal
2 (18,18)
V. cervical Completa
Escápula
Metacarpo IV
0 (0)
Parte articular
1 (16,66)
Parte proximal
1 (11,11)
Fragmento de cuerpo
V. sacra
Metacarpo III
1 (11,11)
Porción posterior con serie molar
5 (83,33)
Parte proximal
0 (0)
Porción anterior
Costillas
Metacarpo II
Completo
Parte proximal
2 (16,66)
Premaxilar
Astrágalo
9 (81,81)
Completo
Parte distal
Diáfisis
Falange I
Completa
0 (0)
40 (88,88)
5 (11,11)
100 (93,45)
Parte proximal
4 (3,73)
Parte distal
3 (2,80)
ramos que las fracturas en esta zona anatómica son de origen
postdeposicional. El proceso que las ha originado ha sido intenso, ya que únicamente se conservan unos pocos fragmentos
de pequeño tamaño. Lo mismo podemos decir de los restos de
maxilar, puesto que no hay evidencias de fracturas en fresco. La
fragmentación de las mandíbulas parece que tampoco es intencionada en la mayoría de ocasiones, sobre todo cuando afecta a
la porción anterior y media del cuerpo; pero en dos casos se han
observado pequeñas muescas sobre la zona de la rama que se
pueden haber originado por algún tipo de mordedura. Respecto
a los molares aislados, todos están fragmentados por la raíz y
en algunos casos también por la corona, como consecuencia de
procesos postdeposicionales.
Elementos axiales. Las costillas aparecen fragmentadas
de manera sistemática por la zona del cuello debido a fracturas postdeposicionales, y no se han hallado otras alteraciones
mecánicas asociadas. Dos vértebras cervicales aparecen fragmentadas por el cuerpo de forma no intencionada. Las fracturas sobre las vértebras lumbares también han sido consideradas
postdeposicionales, afectando fundamentalmente a la parte superior del cuerpo y a algunos procesos.
Elementos del miembro anterior (entre paréntesis NR). Las
fracturas sobre la escápula se reparten por igual entre las produ-
[page-n-114]
Cuadro 5.24. C. del Bolomor IV. Categorías de fragmentación de los huesos largos según NR y porcentajes.
Huesos largos
Completo
Parte proximal
Húmero
Ulna
Fémur
Tibia
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (4,16)
1 (3,84)
8 (27,58)
6 (20,00)
2 (4)
9 (34,61) 12 (41,37)
4 (13,33)
1 (2)
Parte proximal + diáfisis <1/2
Parte proximal + diáfisis >1/2
Diáfisis cilindro proximal
Radio
2 (7,69)
2 (8,33)
1 (3,44)
7 (26,92)
4 (13,33)
Fragmento diáfisis (long.) proximal
Diáfisis cilindro media
Diáfisis cilindro distal
2 (4)
5 (10)
1 (3,44)
5 (20,83)
1 (3,84)
2 (4)
7 (24,13)
Fragmento diáfisis (longitudinal) media
1 (3,33)
3 (6)
Diáfisis cilindro distal
2 (6,66)
2 (4)
Fragmento diáfisis (longitudinal) distal
1 (4,16)
Parte distal + diáfisis <1/2
9 (37,50)
Parte distal
14 (28)
3 (11,53)
6 (25,00)
1 (3,84)
6 (12)
8 (26,66)
2 (4)
2 (7,69)
Fragmento diáfisis (long.) ind.
10 (20)
2 + *1 (10,00)
Diáfisis cilindro indeterminada
2 (6,66)
Diáfisis completa
1 (2)
*Epífisis completas no osificadas.
cidas sobre el cuello o el inicio del cuerpo (8) y las que afectan
a la zona media de éste (8). En el primer tipo, una parte presenta
una superficie de fractura muy oblicua (2 restos osificados, 1
no osificado y 1 de edad indeterminada) y parecen ser consecuencia de una fractura originada sobre hueso fresco, tal vez
por flexión. En cuatro casos más la morfología de la fractura
es recta y es consecuencia de acciones no intencionadas. En el
caso de las fracturas que afectan a la parte media del cuerpo,
observamos intencionalidad en dos de ellas ya que una presenta
una superficie de fractura oblicua y la otra dos entrantes sobre
el cuerpo que no llegan a ser muescas y que podían responder a
una mordedura (figura 5.13 a).
Sobre la zona media de un fragmento de cuerpo escapular y
en el lado lateral se muestran dos minúsculas horadaciones de
morfología circular que pueden haberse producido por la dentición de un carnívoro de pequeña talla.
En el húmero se observa un patrón de fractura repetitivo
sobre la diáfisis de la parte distal e incluso la metáfisis, muy
cerca de la epífisis, que afecta a restos osificados (8), a no osificados pertenecientes a individuos jóvenes (4) y también a indeterminados de talla grande (1) (figura 5.13 b). Se trata en todos
los casos de una fractura de forma curva o curvo-espiral, de
ángulos oblicuos y aspecto liso que se ha producido de forma
intencionada sobre hueso fresco. En uno de los ejemplares osificados, y sobre la cara caudal, aparece una muesca de mordedura
de forma semicircular (3 x 1,3 mm) y que se asocia a la fractura,
lo que nos está indicando (en caso de confirmar su origen antrópico) que el hueso se colocó en la boca en contacto con los
dientes en posición craneal-caudal. El ángulo y aspecto de esta
fractura es oblicuo y liso, salvo en el borde lateral que es escalonado, lo que experimentalmente hemos podido comprobar
que se produce cuando la fractura por mordedura se acompaña
de la flexión manual (ver capítulo 3 figura 3.13 g, y en este
capítulo figura 5.15 h). Sobre dos fragmentos de cilindro observamos fracturas curvas de ángulos oblicuos y aspecto liso sobre
la diáfisis distal. Otro cilindro presenta otra fractura curva en la
mitad de la diáfisis de ángulos y aspecto mixto. Un fragmento de diáfisis distal (longitudinal), presenta ángulos oblicuos y
de aspecto mixto cuando se aproxima a la articulación. Otras
dos fracturas afectan a la articulación distal y parecen de origen
postdeposicional. La única parte proximal conservada presenta
una fractura sobre la diáfisis de morfología irregular y dentada
(cuadro 5.25).
En el radio, como en el húmero, también se observa un patrón de fractura recurrente (figura 5.13 c) sobre la diáfisis de
partes proximales osificadas (10), que en dos casos llega hasta
casi la articulación; en cada uno de estos dos elementos se documenta una muesca de mordedura de forma semicircular (3,4 x
1 y 3 x 0,8 mm) sobre la cara dorsal de la diáfisis. Las fracturas
que afectan a la mitad proximal del radio son mayoritariamente
curvas (8) y en menor medida transversales (2), con ángulos y
aspecto mixto. En otros restos las fracturas se localizan sobre
la diáfisis distal (4 restos osificados y 1 no osificado de talla
grande), con formas curvas (3) y transversales (2), de ángulos
oblicuos (2) y mixtos (1) y aspecto liso (1) y mixto (2) en las
primeras; de ángulos rectos y aspecto rugoso en las segundas.
Varios fragmentos de cilindro poseen fracturas transversales (5)
y también curvas (3), las primeras de ángulos y aspecto mixto,
y las segundas de ángulo recto y aspecto mixto (cuadro 5.26).
Sobre la cara dorsal de la diáfisis de una parte proximal osificada se observa una serie de estrías oblicuas de base cóncava
(fondo en U) de pequeño tamaño y de origen indeterminado que
en todo caso podrían corresponder a la acción de un pequeño
carnívoro (figura 5.18).
Los restos de ulna presentan el mismo patrón de fractura
que el radio, que afecta a la diáfisis de partes proximales (12)
103
[page-n-115]
Figura 5.13. C. del Bolomor IV. Fracturas y alteraciones mecánicas sobre la escápula (a), húmero (b), radio (c) y ulna (d). En el caso de
los metacarpos, la mayoría se conservan completos (e).
y en algunas ocasiones casi a la articulación (7) (figura 5.13 d).
Un resto está fracturado por la zona media de la diáfisis. Como
consecuencia de estas fracturas se han originado ocho cilindros.
Ninguna articulación distal se ha conservado por lo que desconocemos si ésta también se fracturaba. Las fracturas localizadas
sobre la diáfisis proximal son curvas (8) y transversales (4), de
ángulos oblicuos (3) y mixtos (9) y de aspecto liso (3) y mixto
(9) y afectan a los diversos grupos de edad. Las fracturas cercanas a la articulación proximal son curvas (4), pero también dentadas (1) y en algún caso longitudinales (1), de ángulos y aspecto
mixto; estas fracturas afectan sobre todo a restos inmaduros y
104
puede que en algunos casos sean postdeposicionales. La fractura
localizada sobre la zona media de la diáfisis es curva, de ángulos
oblicuos y aspecto liso. Los fragmentos de cilindro presentan al
menos uno de los bordes de morfología curva mientras que el
opuesto es transversal o reciente; esto concuerda con las fracturas curvas localizadas sobre la diáfisis proximal y media que se
han comentado antes. En el caso de los cilindros, se contabilizan
únicamente las curvas ya que suponemos que las otras son de
origen postdeposicional. En un par de casos, y sobre restos de
talla grande, el olécranon aparece fracturado y puede ser como
consecuencia de una mordedura (cuadro 5.27).
[page-n-116]
Cuadro 5.25. C. del Bolomor IV. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind
3
4
Longitudinal
1
15
Curvo-espiral
1
8
Total
1
Transversal
Curvo-espiral
Cuadro 5.27. C. del Bolomor IV. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la ulna.
A/Ig
1
Longitudinal
Morfología
Dentada
Ángulo
Dentada
Recto
Oblicuo
4
4
Aspecto
Liso
7
1
3
3
13
Aspecto
Rugoso
Mixto
1
1
2
4
1
1
8
4
4
4
5
17
A/Ig
Ind
Total
4
5
9
11
3
14
Recto
2
3
5
Oblicuo
2
Curvo-espiral
Ip
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Mixto
Aspecto
2
11
5
16
Liso
1
1
Rugoso
2
2
Mixto
Circunferencia
diáfisis
12
8
20
15
8
23
8
23
<1/3
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
1
1
1
2
1
1
2
4
2
6
16
24
Liso
1
1
2
4
2
6
16
24
3
7
18
28
3
7
18
28
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
16
8
Transversal
21
>2/3
Cuadro 5.26. C. del Bolomor IV. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del radio.
Morfología
14
Recto
Mixto
>2/3
Total
5
Rugoso
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Completa
4
Mixto
16
1
Mixto
Total
3
Oblicuo
Ángulo
8
Ind
1
2
Ip
1
Transversal
23
-
Los metacarpos presentan un escaso número de fracturas que
se localizan preferentemente sobre la parte distal del cuerpo, son
transversales y creemos que se han originado de manera no intencionada debido a procesos postdeposicionales (figura 5.13 e).
Elementos del miembro posterior. En la mitad inferior del
hueso coxal aparecen fracturas sobre el acetábulo (4) y el isquion (9) (figura 5.14 e). Las primeras sobre ejemplares no
osificados o en proceso de osificación, por lo que es muy probable que se hayan originado por procesos postdeposicionales;
lo mismo podemos decir de las fracturas de carácter transversal
localizadas sobre el isquion. En otros tres ejemplares no osifi-
Completa
Total
cados aparece una fractura longitudinal que recorre toda la cara
posterior del hueso, afectando al acetábulo y también al isquion.
En dos de ellos aparecen muescas sobre uno de los bordes de
fractura: en un caso aparece una pequeña muesca semicircular
(2,3 x 0,9 mm), y en el otro dos muescas continuas de similar
morfología sobre el mismo borde de fractura (1,9 x 0,7 y 1,9 x
0,5 mm). Este tipo de fracturas longitudinales también afectan a
la parte proximal, ilion y acetábulo (1) o únicamente al ilion (2),
aunque no se han hallado muescas como en el caso del isquion.
Un ejemplar osificado presenta una fractura curva sobre el isquion y va asociada además a una pequeña horadación circular
(1,2 mm de diámetro) acompañada de tejido hundido siguiendo
la misma forma; en este caso es posible que se trate de una
fractura en fresco provocada por mordedura, y no se han identificado arrastres ni indicios de digestión, por lo que parece que
se trata de una acción antrópica. En dos restos la fractura afecta
al borde del ilion, pero no se han hallado pruebas de demuestren
su intencionalidad; lo mismo sucede en el caso de dos restos de
ilion que aparecen fracturados por el cuello.
Otro fragmento no osificado pero de la parte distal (acetábulo
e isquion) tiene dos pequeñas horadaciones continuas circulares
en la zona posterior del acetábulo, una más pequeña (0,5 mm) y
la otra más grande (1,6 mm) que al parecer han provocado una
fractura longitudinal en el borde posterior. Son muy pequeñas
para poder ser atribuidas a los humanos y es posible que respondan a la intervención en el conjunto de un pequeño carnívoro.
El patrón de fractura observado en el fémur es mucho más
heterogéneo que el documentado en los huesos largos de la zona
anterior (figura 5.14 c). Las fracturas sobre el cuello (5) originan
cabezas articulares que van unidas a un pequeño fragmento de
cuello. Las fracturas también se muestran sobre la diáfisis proximal (6), sobre la diáfisis distal (3) y la metáfisis distal (1). Como
consecuencia, se han creado cilindros (2) y fragmentos longitudinales de diáfisis (7). Los cuatro fragmentos restantes presentan
fracturas recientes. La forma de las fracturas sobre el cuello es
irregular. Las situadas sobre la diáfisis proximal son en todos los
105
[page-n-117]
Figura 5.14. C. del Bolomor IV. Las fracturas sobre el fémur y la tibia han dado lugar a fragmentos longitudinales de diáfisis (a).
Fracturas y alteraciones mecánicas sobre los metatarsos (b), el fémur (c), la tibia (d) y el coxal (e).
casos curvas, de ángulos mixtos (4) y oblicuos (2) y de aspecto
liso (4) y mixto (2). Las localizadas sobre la diáfisis distal también son curvas, de ángulos mixtos y aspecto liso. Los cilindros
conservados presentan en un único caso una fractura de forma
curva y de ángulos oblicuos y aspecto liso, y en otro una fractura
transversal de ángulos rectos y aspecto liso. Todos los fragmentos longitudinales de diáfisis presentan una combinación de án-
106
gulos oblicuos y rectos y de aspecto liso, donde dominan los que
conservan entre 1/3 y 2/3 de la diáfisis (cuadro 5.28).
Seis de los restos muestran, asociadas a las fracturas, muescas producidas por mordedura; sobre la cara craneal de tres
articulaciones proximales, una cuadrangular (2,4 x 1,3 mm) y
las otras semicirculares (2,8 x 1 y 2,7 x 1,3 mm). En otros tres
casos muescas también de forma semicircular aparecen sobre
[page-n-118]
Cuadro 5.29. C. del Bolomor IV. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la tibia.
Cuadro 5.28. C. del Bolomor IV. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
A/Ig
Morfología
Ip
Ind
1
1
8
1
1
10
Curvo-espiral
7
7
Curvo-espiral
Longitudinal
Morfología
Recto
1
1
1
7
14
8
15
1
3
<1/3
3
3
1/3-2/3
4
4
Ángulo
3
Oblicuo
2
Mixto
Aspecto
6
Liso
7
Circunferencia
diáfisis
1
Total
6
1
3
10
24
24
Transversal
Recto
Aspecto
1
Mixto
5
Liso
1
2
1
27
33
2
4
25
30
19
19
4
4
Rugoso
1
1
Mixto
4
1
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
>2/3
Completa
Total
Oblicuo
Rugoso
Mixto
Ind
Dentada
Dentada
Ángulo
Ip
Longitudinal
Transversal
Total
8
1
2
8
1
9
18
Completa
11
fragmentos de diáfisis (longitudinales), sobre uno de los bordes
de fractura (4,4 x 2; 3,4 x 0,9 y 5 x 1 mm).
Todas las alteraciones mecánicas descritas aparecen de
forma mayoritaria sobre restos osificados o de talla grande. La
fractura del fémur se ha llevado a cabo de manera preferente
por la zona proximal, sobre la diáfisis o la parte articular. En
menos casos se ha realizado sobre la diáfisis distal (en sentido craneal-caudal). El origen de las fracturas sobre las zonas
marginales de las diáfisis parece ser el acceso a la médula. Esta
acción ha provocado la creación de cilindros y de fragmentos
longitudinales de diáfisis. La aparición de muescas sobre seis
restos parece indicarnos que las fracturas se han efectuado preferentemente a través de mordeduras.
Las fracturas producidas sobre la tibia han dado lugar a un
conjunto dominado por los fragmentos longitudinales de diáfisis (24), fragmentos distales (14), cilindros (6) y en menor
medida fragmentos proximales (3) (figura 5.14 d). En el caso
de los longitudinales, corresponden tanto a la zona proximal
como a la distal de la diáfisis y presentan fracturas de ángulos
y aspecto mixto. Estos restos conservan en la mayoría de casos
<1/3 de la circunferencia de la diáfisis (19), siendo minoritarios
los que mantienen entre 1/3 y 2/3 de la misma (5) (cuadro 5.29).
Sobre dos fragmentos longitudinales aparece una muesca
de morfología semicircular justo en uno de los bordes de fractura; en uno sobre la cara caudal (2,5 x 0,9 mm) y en el otro sobre
la lateral (2,7 x 1,2 mm).
Una parte proximal osificada presenta una fractura curva
sobre la diáfisis de ángulos oblicuos y aspecto liso, muestra una
horadación circular (3 x 2,5 mm) en la superficie articular caudal que se acompaña de un hundimiento también circular localizado en el lado lateral de aproximadamente 2 mm de diámetro.
En la mayoría de casos las fracturas afectan a la diáfisis de
la parte distal (9), con formas curvas (9), de ángulos mixtos
(9) y aspecto mixto (6) y liso (3), preferentemente sobre restos
osificados (4), pero también sobre no osificados (2) y de edad
indeterminada (3).
Total
6
1
4
11
6
1
27
34
También se han identificado muescas semicirculares sobre
las diáfisis de tres partes distales osificadas y fracturadas, en dos
casos sobre la cara craneal (2,3 x 0,5 y 2 x 1,3 mm) y en otro
sobre la caudal (2,8 x 0,7 mm).
En ocasiones las fracturas afectan a la zona articular distal
con formas transversales (1), dentadas (1) y curvas (1) e incluso longitudinales (4), en este último caso dividiendo en dos la
articulación.
En los metatarsos las fracturas afectan principalmente a la
zona proximal y media de la diáfisis (figura 5.14 b). En los segundos metatarsos las fracturas son mayoritariamente curvas,
producidas sobre hueso fresco y en menor medida transversales
(7) y de origen postdeposicional. Sobre dos elementos de edad
indeterminada se han hallado muescas de mordedura de forma
semicircular, una localizada sobre la diáfisis media en la cara
medial (2 x 0,7 mm), y la otra sobre la cara lateral de la diáfisis
proximal (1,4 x 1,2 mm). Al menos en estos dos ejemplares
el modo activo de fractura ha sido la mordedura. En los otros
restos con fracturas curvas, la mordedura también ha podido
intervenir, aunque también cabe la posibilidad de que se haya
empleado la flexión. En los terceros metatarsos las fracturas son
de forma curva (8) y transversal (7) con similar interpretación a
la dada en los segundos metatarsos. En los cuartos y quintos, la
mitad de las fracturas son curvas y la otra mitad transversales.
Entre los metatarsos indeterminados, 14 presentan fracturas
recientes y el resto (23) comportan fracturas antiguas que afectan a la zona media (8) con formas curvas (3) y transversales
(4), o la distal (15) de la diáfisis con formas preferentemente
transversales.
En lo referente al calcáneo, las fracturas se emplazan fundamentalmente sobre la parte proximal del cuerpo (6) y en menor
medida sobre la zona media (1) o distal (1). En otro caso la
fractura es longitudinal y recorre el borde posterior del cuerpo,
y además presenta una muesca semicircular sobre uno de los
bordes de fractura (4 x 1,2 mm). Salvo la última fractura descrita, relacionamos las demás con procesos postdeposicionales.
107
[page-n-119]
Por otro lado, un ejemplar osificado muestra una horadación
circular de unos 3,5 mm de diámetro sobre la mitad del cuerpo
en la cara lateral y que interpretamos en principio como consecuencia del impacto de un diente por mordedura humana; este
mismo resto no presenta alteraciones digestivas ni de ningún
otro tipo (figura 5.15 d). La fractura que afecta a un único astrágalo es de origen postdeposicional.
Siete primeras falanges presentan fracturas antiguas, ya que
en otras once son recientes y no se han contabilizado. Se localizan en la parte proximal del cuerpo (3) y son transversales, y
también sobre la zona distal de éste (4) y son curvas. Todas las
segundas y terceras falanges se han conservado completas.
El estudio de las superficies de fractura de los diversos elementos nos ha permitido diferenciar dos conjuntos de restos.
Por un lado, aquellos elementos (mayoritariamente osificados,
aunque también algunos jóvenes o de pequeña talla) que han
sido fracturados en fresco por los humanos preferentemente
a través de mordeduras, aunque cabe la posibilidad de que en
algunos casos haya intervenido la flexión o la combinación
de ambos modos activos (figuras 5.16 y 5.17). Es el caso de
los huesos largos principales del miembro anterior y posterior, algunas cinturas, metatarsos y calcáneos, y posiblemente
también de varias mandíbulas. Como consecuencia de este
proceso, se han creado cilindros o fragmentos de ellos en los
Figura 5.15. C. del Bolomor IV. Posibles alteraciones mecánicas por mordedura humana. Muesca sobre la cara caudal de la diáfisis
de la parte distal del húmero (a y b). Detalle del borde de fractura del resto anterior con superficie escalonada en la cara lateral
característica de la mordedura-flexión (h). Muesca sobre la cara dorsal de la diáfisis de la parte proximal del radio, vista dorsal
(f) y palmar (e). Tibia con hundimiento en la cara lateral (i) y horadación en la cara caudal (c) de la parte proximal. Calcáneo con
horadación sobre la cara lateral del cuerpo (d). Muesca sobre la zona media de la diáfisis de un segundo metatarso (g).
108
[page-n-120]
Figura 5.16. C. del Bolomor IV. Principales alteraciones mecánicas.
Cuadro 5.30. C. del Bolomor IV. Elementos anatómicos con
muescas, horadaciones y hundimientos según NR.
Elemento
Muescas Horadaciones Hundimientos
Hemim.
2
Húmero
1
Radio
2
Coxal
2
Fémur
6
Tibia
5
Metatarso 2
2
Calcáneo
1
Total
Figura 5.17. C. del Bolomor IV. Localización de las fracturas y
alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
!
huesos largos, mientras que se han originado fragmentos longitudinales de diáfisis únicamente en el fémur y la tibia (figura
5.14 a). La fragmentación de los otros elementos (cráneo, esqueleto axial, metacarpos, algunas de las cinturas y falanges)
no parece intencionada, y parece responder a procesos postdeposicionales.
Las muescas por mordedura antrópica son las alteraciones
de tipo mecánico más comunes (2,98%) asociadas a las superficies de fractura. En la mayoría de casos se muestran en los
elementos osificados o de talla grande. Están presentes sobre
los huesos largos principales, a excepción de la ulna, sobre el
coxal, los segundos metatarsos y el calcáneo; no es segura su
aparición en las mandíbulas (rama) y cuerpo escapular, y en
general, parece que destacan sobre los elementos anatómicos
de la mitad posterior (cuadro 5.30). Las muescas tienen un
tamaño que oscila entre los 1,4 y 5 mm de longitud y los 0,5
y 1,3 mm de anchura y son mayoritariamente de morfología
21 (2,98%)
1
1
1
3 (0,42%)
1 (0,14%)
semicircular (cuadro 5.31). Normalmente aparece una muesca
por hueso o borde de fractura, salvo en el caso de un fragmento de isquion, donde dos muescas se sitúan sobre el mismo
borde de fractura. La localización de las muescas en el caso
de los huesos largos es bastante uniforme, ya que se sitúan en
zonas cercanas a los extremos articulares, normalmente sobre las zonas marginales de la diáfisis y en la metáfisis. En el
húmero, sobre la cara caudal de la diáfisis de la parte distal
(figura 5.15 a, b y h); en el radio sobre la cara dorsal de la
diáfisis de la parte proximal (figura 5.15 e y f); en el fémur
sobre la cara craneal de la parte proximal; en la tibia sobre
la cara caudal de la parte proximal y la cara craneal y caudal
de la diáfisis de la parte distal. En el caso del fémur y la tibia,
las muescas también se muestran sobre los bordes de fractura
de los fragmentos de diáfisis (longitudinales). En el coxal se
localizan en la parte posterior del isquion; en el segundo metatarso sobre la parte proximal del cuerpo (figura 5.15 g), tanto
en cara lateral como medial; y en el calcáneo sobre la zona
proximal del cuerpo.
Únicamente en el caso de la articulación proximal de una
tibia se ha hallado la asociación de una horadación y un hundimiento que parece ser consecuencia de la menor densidad del
109
[page-n-121]
Cuadro 5.31. C. del Bolomor IV. Dimensiones en
milímetros de las muescas.
Elemento
Muescas
Dimensiones
Hemim.
2
Muy pequeñas
Húmero
1
3,0 x 1,3
Radio
2
3,4 x 1,0
3,0 x 0,8
Coxal
2
2,3 x 0,9
*1,9 x 0,7
*1,9 x 0,5
Fémur
6
2,4 x 1,3
2,8 x 1,0
2,7 x 1,3
4,4 x 2,0
3,4 x 0,9
5,0 x 1,0
Tibia
5
2,5 x 0,9
2,7 x 1,2
2,3 x 0,5
2,8 x 0,7
2,0 x 1,3
Metatarso 2
2
2,0 x 0,7
1,4 x 1,2
Calcáneo
1
4,0 x 1,2
*En un coxal aparecen dos muescas sobre el mismo resto.
Figura 5.18. C. del Bolomor IV. Posibles arrastres dentales de
procedencia incierta sobre un radio.
hueso en esta zona articular (figura 5.15 e, i). Otra horadación
está presente sobre el isquion de un coxal y sobre el cuerpo de
un calcáneo (figura 5.15 d).
Sobre tres restos, una escápula, un radio (figura 5.18) y un
coxal, se han hallado alteraciones (horadaciones y arrastres)
de tamaño muy pequeño que se han relacionado con la acción
110
dental. Desconocemos su origen, que puede estar relacionado
con la intervención de un pequeño carnívoro indeterminado,
aunque no se descarta la posibilidad de que sean humanas.
Marcas de corte
Las marcas de corte causadas por el empleo intencionado de
utensilios líticos son escasas y representan únicamente el 0,8%
del total de la muestra. Se localizan tanto sobre huesos craneales (una mandíbula) como del miembro anterior (un húmero y
dos radios) y posterior (una tibia y un metatarso), y en cambio
no aparecen sobre ningún elemento del esqueleto axial. Estas
alteraciones se manifiestan en forma de raspados en el caso de
la tibia y del segundo metatarso, mientras que sobre el húmero,
el radio y la mandíbula lo hacen como incisiones y tajos de mayor profundidad. A continuación se describe cada una de estas
alteraciones:
Una mandíbula de talla grande presenta sobre la cara lateral
de la parte anterior del cuerpo, bajo el foramen mentoniano,
una serie de incisiones de disposición oblicua, poco profundas
y de escasa longitud (figura 5.19 a). Este tipo de marcas líticas
normalmente se vinculan al pelado de las carcasas.
Sobre la cara caudal de un fragmento distal de diáfisis de
húmero se observan dos incisiones oblicuas, de bastante longitud pero poco profundas (figura 5.19 c). Su proximidad a la articulación distal puede estar relacionada con la desarticulación
del húmero respecto a los huesos del antebrazo.
En el borde lateral de un fragmento proximal de diáfisis de
radio y que se encuentra termoalterado, aparecen dos cortes líticos paralelos situados de forma perpendicular al eje mayor del
hueso. Son bastante profundos (tajos) y poseen sección en V;
por su localización cerca de la articulación proximal, es muy
probable que se hayan producido durante la desarticulación del
miembro (figura 5.19 b y d). Un fragmento de diáfisis de radio
de la zona media/distal presenta una incisión bastante profunda
(se advierte a simple vista) y de disposición oblicua sobre la
cara dorsal (figura 5.19 e).
Una parte distal de tibia osificada unida a un pequeño fragmento de diáfisis presenta dos raspados sobre la cara caudal de
la zona distal de la diáfisis; el que se localiza en una zona más
proximal es de menor longitud y de disposición más oblicua
(figura 5.20 a), mientras que el restante es algo más largo y se
sitúa longitudinalmente. Estas marcas líticas pueden estar relacionadas con el descarnado de los huesos o bien con la limpieza
del periostio durante el consumo antes de la fractura del hueso.
Una parte proximal de un segundo metatarso izquierdo presenta sobre la cara plantar de la diáfisis varios raspados líticos;
dos más profundos de disposición oblicua y otro más somero
emplazado longitudinalmente. Muestran sección en V, fondo
microestriado, shoulder effect y trazo continuo. Estas alteraciones también pueden relacionarse con la limpieza de los huesos
durante el consumo (figura 5.20 b, c y d).
Termoalteraciones
Un 8,39% de la muestra ósea del nivel se encuentra alterada
por el fuego, que ha afectado de manera desigual a los diversos
elementos anatómicos (cuadro 5.32). La alteración es inexistente entre los elementos axiales y prácticamente también entre
los craneales (un maxilar alterado). En cambio, la mayoría de
los elementos de los miembros presentan alteraciones por fuego; entre los del anterior destacan sobre los tres huesos largos
[page-n-122]
Figura 5.19. C. del Bolomor IV. Restos óseos con marcas de corte. Incisiones sobre la parte anterior del cuerpo de una hemimandíbula
(a). Incisión oblicua sobre la cara caudal de la diáfisis de la parte distal de un húmero (c). Tajos sobre la cara lateral de la diáfisis
proximal del radio (d) y detalle (b). Fuerte incisión sobre la cara dorsal de la diáfisis media-distal de otro radio (e).
principales y sobre alguno de los metacarpos; entre los del posterior, con valores más importantes en la tibia, calcáneo y algún
metatarso. Algunas falanges adquieren también porcentajes
destacados de termoalteración.
Las coloraciones con mayor representación son aquellas relacionadas con la carbonización de los restos (negro) y también
con el estadio previo a ésta (marrón-negro). Las que se aproximan a la calcinación pero todavía no han llegado a ella (gris) y
las que se sitúan próximas a ella (gris-blanco) presentan escasas
evidencias. Si empleamos los grados de termoalteración según
la coloración de los restos propuestos por Stiner et al., (1995),
el conjunto de restos termoalterados del nivel IV está dominado
por el grado 3 relativo a la carbonización. Si consideramos la
totalidad de los restos de lagomorfos del nivel, la gran mayoría
no están afectados por el fuego (grado 0).
La gran mayoría de los elementos termoalterados presenta
toda la superficie afectada, lo que normalmente se produce de
manera accidental o bien porque los huesos se echan al fuego.
En cambio, seis comportan alteraciones parciales, es decir que
afectan exclusivamente a una zona concreta del resto; aparecen
sobre algunos huesos largos (húmero, ulna y fémur), y también
sobre la patella y metatarsos. Este tipo de alteraciones se han
podido originar con la práctica de procesos intencionados de
asado de la carne. Por ejemplo, una articulación distal de húmero presenta la mitad superior de color gris azulado y la inferior de color blanco (figura 5.21 b). También, un fragmento de
diáfisis de húmero, con una fractura en la zona media, tiene los
bordes de color negro (figura 5.21 a). Un fragmento de diáfisis
de ulna presenta una quemadura en el borde de fractura (color
negro), mientras que el resto del elemento se preserva inalterado (figura 5.21 c). Del mismo modo, un fragmento de articulación distal de húmero aislada está alterado por el fuego de
manera parcial (color marrón-negro). Dos extremos articulares
distales de dos metatarsos están afectados por el fuego (color
negro) (figura 5.21 d). Una patella presenta termoalterado uno
de los bordes. Salvo en este último caso, en los otros citados las
111
[page-n-123]
dad sobre las zonas articulares (cuadro 5.33). La mayoría sobre
elementos anatómicos del miembro posterior y en un solo caso
sobre un hueso del anterior, además de varias falanges. Están
localizadas sobre la articulación proximal de un segundo metacarpo; sobre los bordes del acetábulo y de la articulación con el
sacro de un coxal no osificado; sobre la articulación proximal
de un tercer metatarso de pequeña talla; en dos casos sobre la
articulación proximal de un cuarto metatarso de pequeño tamaño; en otros dos sobre la articulación proximal de un quinto
metatarso de pequeño tamaño, sobre las zonas articulares de
cuatro calcáneos (tres no osificados y uno sí); sobre las zonas
articulares de un astrágalo osificado, y también sobre las zonas
articulares (sobre todo la distal) de tres primeras falanges (dos
no osificadas y la restante sí). Así pues, la mayoría de los elementos digeridos del nivel IV corresponden a ejemplares no
osificados o de pequeña talla (jóvenes). El tipo de alteración
predominante es la ligera seguido de la moderada.
Otras alteraciones
Figura 5.20. C. del Bolomor IV. Restos óseos con marcas de corte.
Raspado sobre la diáfisis de la parte distal de una tibia (a). Raspado
sobre la diáfisis de la parte proximal de un segundo metatarso (b)
y detalles (c y d).
alteraciones por fuego pueden estar relacionadas con procesos
de asado de la carne. La aparición de elementos que no están
alterados en la mayoría de su superficie, pero que presentan una
zona marginal (borde de fractura o articulación) afectada por el
fuego, así como fragmentos alterados totalmente y que muestran dos tipos de coloraciones, puede explicarse por la preservación diferencial de tejido blando (carne, tendones...), que actúa
como aislante durante cierto tiempo entre el fuego y el hueso;
así pues las zonas menos alteradas son las que presentan tejido
blando adherido, mientras que las más afectadas por el fuego
son las partes marginales o bordes de fractura que se encuentran
menos protegidos (por ejemplo, Vigne y Balasse, 2004).
Alteraciones digestivas
Un total de 15 restos del nivel (2,13%) muestran alteraciones de
tipo digestivo, manifestadas principalmente en forma de porosi-
112
Casi el 15% del total de los restos del nivel presenta manchas
de color negro (cuadro 5.34). Se trata de óxidos de manganeso
originados durante fases de elevada humedad y posible encharcamiento o percolación de agua entre los sedimentos. Están presentes sobre la mayoría de elementos anatómicos excepto sobre
los craneales (figura 5.22 b).
Poco más del 5% del total de los restos presenta manchas de
color blanco, de morfología irregular, tamaño variable y de origen desconocido. Parece que se distribuyen de forma aleatoria,
aunque aparecen de manera más intensa sobre los elementos del
miembro posterior. Esta alteración provoca un cambio de coloración de la cortical y en ocasiones una ligera pérdida de masa
ósea superficial, que en ningún caso llega a horadar el hueso.
Este tipo de alteraciones podrían ser consecuencia de la acción
de microorganismos (figura 5.22 a).
Sobre varios elementos craneales y axiales se ha detectado
sedimento de color marrón compactado, adherido a la cortical
ósea (cráneo, vértebra cervical) o rellenando las cavidades,
orificios o superficies de tendencia cóncava (maxilar, vértebra
lumbar y sacra). Unos pocos restos del conjunto (1,56%) muestran alteraciones producidas por los ácidos de las raíces de las
plantas (root marks). Se trata en todos los casos de metatarsos
y falanges. Dos restos han aparecido completamente alterados
por procesos de disolución química: un radio y dos ulnas de
individuos inmaduros. Una tibia presenta restos de concreción
calcárea en la articulación distal. Una patella tiene sobre su
superficie una grieta longitudinal asociada a descamación que
relacionamos con procesos de exposición a la intemperie. Tres
primeras falanges presentan unas incisiones oblicuas muy finas
sobre la zona dorsal y lateral del cuerpo. Su origen no es del
todo claro, pero por su pequeño tamaño y escasa profundidad
pensamos que se han podido originar como consecuencia de
acciones mecánicas postdeposicionales (figura 5.22 c).
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel IV
Son varios los elementos que relacionan la mayor parte del conjunto de lagomorfos de este nivel con una acumulación humana.
Existencia de fracturas antrópicas sobre hueso fresco con
morfotipos repetitivos, producidas principalmente por mordedura (escápula, húmero, radio, ulna, coxal, fémur, tibia, meta-
[page-n-124]
Cuadro 5.32. C. del Bolomor IV. Cuantificación de los elementos termoalterados según NR y porcentajes. Coloración
que presentan los restos: M (marrón); M-N (marrón-negro); N (negro); N-G (negro-gris); G (gris) y G-B (gris-blanco).
Elemento
Termoalterado
Total / Parcial
Maxilar
1 (8,33)
T
Escápula
1 (5,55)
T
1
Húmero
4 (16,66)
2T/2P
1
Radio
4 (15,38)
T
4
Ulna
4 (13,79)
3T/1P
4
Metacarpo 2
2 (9,52)
T
Metacarpo 3
2 (12,5)
T
Metacarpo 5
1 (16,66)
T
Metacarpo ind.
1 (14,28)
T
Coxal
3 (8,1)
T
1
Fémur
1 (3,33)
T
1
Tibia
M-N
N
G
G-B
1
1
2
1
1
2
1
1
2
5 (10)
T
1
4
Calcáneo
5 (14,7)
T
1
3
Astrágalo
1 (16,66)
T
1
1 (25)
P
1
Metatarso 2
1 (4,16)
T
1
Metatarso 4
1 (8,33)
T
Metatarso 5
2 (14,28)
T
Metatarso ind.
5 (17,24)
3 T/ 2 P
5
Falange 1
11 (9,32)
T
10
Falange 2
2 (8,33)
T
2
1 (4)
T
1
59 (8,39)
53 T / 6 P
Patella
Frag. df. long. ind.
Total
1
1
1
8 (13,55)
1
45 (76,27)
1
3 (5,08)
3 (5,08)
Figura 5.21. C. Bolomor IV. Alteraciones por fuego sobre diversos elementos. Diáfisis de la parte distal de un húmero (a).
Articulación distal de húmero (b). Diáfisis de ulna (c). Articulación distal de metatarso (d).
113
[page-n-125]
Cuadro 5.33. C. del Bolomor IV. Elementos anatómicos digeridos
y porcentajes relativos. Grados de digestión según Andrews
(1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Cuadro 5.34. C. del Bolomor IV. Elementos anatómicos con
distintos tipos de alteraciones postdeposicionales según NR y
porcentajes relativos.
Elemento
Elemento
NRd
%
G1
G2
Metacarpos
1
1,78
1
Coxal
1
2,7
1
Calcáneo
4
11,76
4
Astrágalo
1
16,66
1
Metatarsos
5
7,24
5
Falange 1
3
2,54
2
1
2,13 9 (60)
6 (40)
G3
G4
Manganeso
Manchas
Sedimento
Maxilar
3 (25,00)
10 (83,33)
Hemim.
1 (11,11)
Cráneo
Escápula
Húmero
1 (25,00)
2 (11,11)
1 (4,16)
15
Radio
-
-
tarso, calcáneo y tal vez alguna mandíbula), aunque posiblemente también por flexión (escápula) o por combinación de
ambos modos (húmero). La aparición de alteraciones producidas por los dientes humanos (sobre todo muescas y en menor
medida horadaciones y hundimientos) confirma este modelo.
Se documentan principalmente sobre elementos correspondientes a ejemplares adultos o de talla grande, aunque también están
presentes sobre algunos ejemplares jóvenes y de menor talla.
La localización de las fracturas y de las alteraciones producidas por los dientes humanos nos remite a un proceso sistemático de fractura de los huesos, con la intención principal de
acceder al contenido medular de las diáfisis, previa rotura de
las articulaciones, pero también de desarticular en el caso de
los huesos desprovistos de médula. El aprovechamiento de la
médula en los tres huesos largos principales se ha realizado a
través de mordeduras: sobre la parte distal del húmero (diáfisis/
metáfisis); sobre el cuello y la diáfisis de la parte proximal, y
en menor medida sobre la diáfisis/metáfisis de la parte distal
del fémur; y sobre la parte distal de la tibia y de forma menos
frecuente sobre la proximal. Esta acción de fractura de las zonas
articulares da lugar a la aparición de cilindros de húmero, fémur
y tibia, y a la presencia de fragmentos longitudinales fracturados en fresco sólo en el caso del fémur y la tibia, y que en
ocasiones se asocian a muescas de mordedura, lo que viene a
confirmar que el proceso de fractura ha sido más intenso sobre
los huesos largos de la zona posterior que sobre el húmero, tal
vez por la mayor cantidad de médula contenida en los primeros.
En el caso de las fracturas sobre hueso fresco, acompañadas de
mordeduras en algunos casos, localizadas sobre el cuerpo de algunas escápulas, sobre la diáfisis/metáfisis de la parte proximal
del radio y de la ulna, sobre la parte posterior del isquion, sobre
la zona proximal y media del cuerpo de algunos metatarsos y
sobre la proximal de algún calcáneo, parecen responder más
bien a procesos de desarticulación.
Algunos restos presentan marcas de corte sobre su superficie, aunque se trata de un porcentaje muy escaso que apenas
alcanza el 1% del total. A pesar de esto, en la mayoría de casos
las marcas parecen claras e intencionadas y están constatando
el empleo ocasional de útiles líticos por parte de los grupos humanos durante el procesado de las presas. Las marcas sobre
la mandíbula parecen relacionarse con el pelado. La desarticulación se confirma con las marcas emplazadas próximas a la
articulación entre el húmero y el radio y la ulna, pero no se
han hallado sobre los huesos de la zona posterior. La aparición
de fracturas por mordedura, relacionadas con la desarticulación
114
8 (30,76)
Ulna
6 (20,68)
Metacarpo 2
Total
Raíces
6 (28,57)
Metacarpo 3
5 (31,25)
Metacarpo 5
1 (16,66)
Metac. ind.
1 (14,28)
V. cervical
1 (33,33)
V. lumbar
6 (23,07)
2 (20,00)
1 (33,33)
2 (20,00)
V. sacra
2 (100,00)
Costilla
2 (18,18)
Coxal
5 (13,51)
Fémur
5 (16,66)
Tibia
4 (8,00)
3 (8,10)
2 (4,00)
Calcáneo
9 (26,47)
Metatarso 2
8 (33,33)
3 (12,50)
Metatarso 3
9 (47,36)
2 (10,52)
1 (5,26)
Metatarso 5
4 (28,57)
2 (14,28)
2 (14,28)
Metat. ind.
6 (15,78)
Falange 1
10 (8,47) 15 (12,71)
7 (5,93)
Falange 2
4 (16,66)
3 (12,50)
1 (4,16)
F. df. lg. ind.
5 (20,00)
40 (5,68)
16 (2,27) 11 (1,56)
Total
104 (14,79)
y no con el acceso a la médula (cuerpo escapular, radio-ulna
proximal, isquion, calcáneo y metatarsos), o las fracturas por
flexión (cuello y el inicio del cuerpo escapular), pueden estar
indicando que en el proceso de desarticulación los humanos se
valen preferentemente de los dientes y de las manos, ayudándose de útiles líticos en momentos precisos. Finalmente, los
raspados sobre la diáfisis de la tibia y del segundo metatarso
se relacionan con el descarnado-limpieza de los huesos antes
de su fractura.
Aparición de termoalteraciones en las articulaciones o en
los bordes de fractura de los huesos que pueden relacionarse
con procesos de asado de la carne no deshuesada y que afectan
en la mayoría de casos a los huesos largos anteriores. La presencia de estas marcas de fuego, junto a la falta de raspados sobre
los elementos del miembro anterior, puede estar indicando un
tratamiento carnicero diferencial de los miembros. El anterior
se desarticula por segmentos, que no se descarnan y que se asan
posteriormente; en cambio el miembro posterior se desarticula
al completo, y tanto el fémur como la tibia son descarnados y
[page-n-126]
miento, como los óxidos de manganeso o procesos bioquímicos
(bacterias u hongos). Los restos se sedimentaron con bastante
rapidez pues prácticamente no hay evidencias sobre ellos de
alteraciones por exposición a la intemperie.
Los datos expuestos nos permiten caracterizar el conjunto
de lagomorfos del nivel IV de Cova del Bolomor como de origen mixto, aunque consideramos que la parte antrópica es muy
predominante.
El nivel VIIc
Se ha determinado un conjunto formado por 183 restos de conejo (cuadro 5.35). El segundo metatarso aporta un número mínimo de 5 individuos (cuadro 5.38).
Cuadro 5.35. C. del Bolomor VIIc.
Cuantificación por cuadros y capas de
excavación según NR.
VIIc
B4
2
3
13
4
23
5
28
6
21
7
21
8
29
9
Figura 5.22. C. del Bolomor IV. Posibles alteraciones causadas por
microorganismos (a). Manchas de óxido de manganeso (b). Marcas
muy ligeras sobre la cara lateral del cuerpo de una falange (c).
1
13
10
10
11
11
?
Total
ambos huesos fracturados para acceder a la médula. Esta hipótesis nos llevaría a considerar las fracturas sobre la diáfisis
distal del húmero como consecuencia de la desarticulación y no
del acceso a la médula, que quedaría exclusivamente destinada
a los dos huesos largos posteriores (fémur y tibia). En las prácticas experimentales llevadas a cabo hemos podido comprobar
cómo es más sencillo acceder a la médula del fémur y de la
tibia, si el hueso se mantiene en crudo y no ha sido expuesto al
calor, ya que en este caso el contenido pierde entidad, se diluye.
Las evidencias de intervención de otros predadores, distintos a los humanos, en la formación del conjunto de lagomorfos
del nivel son bastante escasas. Se reducen, por un lado, a 3 restos (escápula, radio y coxal) que muestran señales dentales que
podrían corresponder a la intervención de un pequeño mamífero carnívoro (algunas incluso podrían ser humanas), donde no
se descarta la práctica del carroñeo (acceso secundario), y por
otro, a 15 restos correspondientes a ejemplares jóvenes o de talla pequeña afectados por procesos digestivos; además, salvo en
un caso (coxal), todos son elementos del basipodio, metapodio
y autopodio. El grado de alteración digestiva predominante es
el ligero y el moderado, pero resulta difícil poder vincular este
tipo de alteraciones con un predador determinado.
Una parte de los restos se ha visto afectada por diversos
procesos postdeposicionales, donde destacan los relativos a
la presencia de fases de elevada humedad e incluso encharca-
13
183
Estructura de edad
La tasa de osificación es poco importante ya que únicamente
las partes articulares de fusión temprana presentan mayores
valores. La suma de las osificadas de fusión tardía supone el
25% (individuos de >9 meses), y las no osificadas el restante
75% (individuos de <9 meses). Si examinamos por tamaño las
partes articulares no osificadas, son mayoritarias las pequeñas
en una relación de 9/2 respecto a las grandes, 61% y 14% respectivamente. Los valores representan a un adulto (>9 meses),
un subadulto (4-9 meses) y tres jóvenes (<4 meses) (cuadros
5.36 y 5.37).
Representación anatómica
Los elementos mejor representados en el nivel corresponden
a la ulna, segundo y quinto metatarso (60%); a continuación
coxal, tibia, calcáneo y tercer metatarso (50%) (cuadro 5.38).
En general los elementos craneales están poco presentes, con
más mandíbulas (30%) que maxilares (20%). Similar papel de
los huesos largos anteriores y posteriores (30-50%). Los elementos con peor tasa de supervivencia son los axiales (5-20%),
a excepción de las vértebras lumbares, y las segundas y terceras
falanges (2-7%). Los metatarsos muestran porcentajes más im-
115
[page-n-127]
Cuadro 5.37. C. del Bolomor VIIc. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Cuadro 5.36. C. del Bolomor VIIc. Partes articulares osificadas (O)
y no osificadas (NO) (metáfisis y epífisis) en los principales huesos
largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares Húmero Radio
O
Px.
NO
NO
Total
2
3
1
Met.
1 (p) 4 (2g; 2p)
1 (p)
Ep.
6 (2g; 4p)
3 (p)
O
Dt.
Ulna Fémur Tibia
3 (p)
2
Met.
1 (p) 2 (p)
Ep.
2
1 (p) 1 (p)
5 (p)
1 (g)
1 (g)
Partes articulares
Osificadas
No osificadas
Húmero distal
2 (67)
1 (33)
Radio proximal
1 (50)
1 (50)
Total fusión temprana (3 m.)
3 (60)
2 (40)
Ulna proximal
4 (100)
Fémur distal
2 (100)
Tibia distal
1 (100)
Total fusión media (5 m.)
7 (100)
Radio distal
2 (100)
Fémur proximal
1 (100)
Tibia proximal
2 (40)
3 (60)
Total fusión tardía (9-10 m.)
2 (25)
6 (75)
Cuadro 5.38. C. del Bolomor VIIc. Elementos anatómicos. NR, NR anatómicos según su tasa de osificación y tamaño
(g: grande; p: pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif. /g
No osif. /p
Ind.
NME
NMIf_c
%R
Cráneo
8
1
7
3
3
30
Maxilar
4
2
2
2
2
20
I1
Hemimandíbula
3
3
3
2
3,75
1
3
1_2
30
P3
2
2
2
1
20
P4-M3
2
2
2
1
5
4
2
Escápula
2
1
Húmero
5
2
Radio
7
2
Ulna
7
1
Metacarpo 2
3
1
1
10
2
3
2
30
3
2
4
3
40
4
4
Metacarpo 4
1
1
3
6
3
60
4
1
4
3
40
2
3
2
30
Metacarpo 5
2
2
Vértebra cervical
2
1
Vértebra torácica
8
2
5
Vértebra lumbar
15
6
6
1
Vértebra sacra
1
Costilla
8
1
20
1
5,71
1
8
1
13,33
3
12
2
34,29
1
1
20
7
5
1
4,17
5
7
Coxal
2
2
5
4
50
1
3
Fémur
7
1
3
3
3
2
30
Tibia
14
2
4
8
5
3
50
Calcáneo
5
4
1
5
4
50
Patella
1
1
1
1
10
Metatarso 2
6
Metatarso 3
5
Metatarso 4
5
60
2
5
1
50
1
1
1
10
2
6
6
2
4
6
3
60
5
6
26
2
32,5
6
1
7,5
2
1
2,22
-
-
-
1
Metatarso 5
6
1
Falange 1
26
15
Falange 2
6
6
Falange 3
2
2
Metápodo ind.
4
3
1
60
44
Diáfisis longitudinal ind.
Total
116
6
183
6
-
-
-
79
137
5
-
[page-n-128]
portantes que los metacarpos. Escasa presencia de la escápula
(10%). Por grupos anatómicos, predominio del miembro posterior (41,11%) seguido del anterior (32,86%). Por segmentos, en
las cinturas, basipodio y metapodio destacan los del miembro
posterior, mientras que en el estilopodio y zigopodio la representación es similar entre el miembro anterior y posterior. En
el miembro anterior destacan los segmentos de la zona media
(zigopodio) sobre los de la zona superior e inferior, en cambio
en el posterior existe bastante igualdad en la representación de
los segmentos.
La comparación entre elementos postcraneales y craneales
(índices a, b y c) es muy favorable a los primeros. La relación
entre los elementos correspondientes a los segmentos superiores y medios respecto a los inferiores es favorable a estos últimos (d). Mayor importancia de los elementos del zigopodio respecto a los del estilopodio (e). Valores ligeramente superiores
para los huesos largos posteriores (f) (cuadro 5.39). La relación
entre la densidad máxima de los restos y sus porcentajes de
representación no ha sido significativa (r= 0,0570).
Cuadro 5.39. C. del Bolomor VIIc.
Índices de proporción entre zonas, grupos
y segmentos anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
913,93
b) PCRAP / CR
815,51
c) PCRLB / CR
420
d) AUT / ZE
Elementos craneales. Las fracturas del cráneo son postdeposicionales y han dado lugar a fragmentos de pequeño tamaño,
excepto en el caso de una bulla timpánica que se ha preservado
completa debido probablemente a que el canal auditivo se ha
250
f) AN / PO
La relación entre el NR y el NME en el conjunto es del 0,74; los
huesos largos anteriores (húmero: 0,6; radio: 0,57; ulna: 0,85)
están menos fragmentados que los posteriores (fémur: 0,42; tibia: 0,35). La fragmentación del conjunto es desigual y varía
según los elementos; afecta a todos los huesos largos principales y a los fragmentos de cráneo y de maxilar y a la mayoría de
las cinturas. Los mejor preservados (100) son los metacarpos,
segundas y terceras falanges y la patella. Las primeras falanges
(76,92), calcáneo (60) y las vértebra torácicas (75) y lumbares
(53,33) presentan muchos elementos enteros (figura 5.23).
La mayor parte de los restos mide entre 10 y 20 mm (67,63%),
seguidos por los de entre 20-30 mm (15,6%), los de <10 mm
(12,13%); pocos restos miden >30 mm (4,62%). La longitud media de los elementos medidos es de 16,15 mm (figura 5.24).
A continuación se describen las categorías de fragmentación de los elementos del nivel (cuadros 5.40, 5.41 y 5.42). En
el húmero destacan las partes distales, mientras que en el radio
y la ulna son las partes proximales unidas a un pequeño fragmento de diáfisis. En el fémur están más presentes las partes
distales aunque las proximales unidas a una pequeña porción
de diáfisis también abundan, zonas que también son las más
importantes en la tibia. En las cinturas, las escápulas presentan
pocos restos, mientras que en coxal destacan las zonas distales
(acetábulo e isquion) y también los fragmentos de ilion.
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
164,64
e) Z / E
Fragmentación
84,61
100 100 100 100
100
100 100
100
90
80
76,92
75
70
60
60
60
53,33
50
40
33,33
30
25
20
12,5
F3
F2
F1
Mt5
Mt4
0
Mt3
T
Mt2
F
0
Pa
0
Ca
0
Cx
0
Ct
Vl
U
Vt
R
Vc
H
0
Vs
0
Mc
0
Mc
0
Mc
0
Es
0
He
0
Mx
0
Cr
10
Figura 5.23. C. del Bolomor VIIc. Porcentajes de restos completos.
117
[page-n-129]
70
Cuadro 5.40. C. del Bolomor VIIc. Categorías de fragmentación
de los elementos craneales, axiales y cinturas según NR y %.
60
Cráneo
0 (0)
50
Zigomático-temporal
4 (57,14)
Bulla timpánica
2 (28,57)
40
Cóndilo occipital
1 (14,28)
30
0 (0)
20
Maxilar
Completo
Completo
Fragmento con serie molar
1 (25,00)
Zigomático
1 (25,00)
0
Completa
1 (25,00)
Fragmento anterior
1 (25,00)
Cóndilo
1 (25,00)
Fragmento cuerpo
Costillas
10
Premaxilar
Hemim.
2 (0)
1 (25,00)
Completa
0
50
100
150
200
Figura 5.24. C. del Bolomor VIIc. Longitud en
milímetros de los restos medidos.
0 (0)
Parte articular
5 (71,42)
Fragmento cuerpo
2 (28,57)
Cuadro 5.42. C. del Bolomor VIIc. Categorías de fragmentación
de los metápodos, calcáneos y falanges según NR y porcentajes.
6 (75,00)
Metatarso II
V. torácica Completa
Fragmento cuerpo
V. sacra
Completa
8 (53,33)
Fragmento cuerpo
V. lumbar
2 (25,00)
7 (46,66)
Completa
Fragmento cuerpo
Escápula
0 (0)
1 (100,00)
Completa
0 (0)
Parte articular + cuello
1 (50,00)
Fragmento de cuerpo
1 (50,00)
Casi completo
1 (12,50)
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
Completo
Parte distal
Metatarso IV
Completo
Parte distal
Metatarso V
0 (0)
6 (100)
0 (0)
1 (100)
Completo
2 (33,33)
Parte distal
4 (66,66)
Metápodos indeterminados Completo
0 (0)
4 (100)
Completo
3 (60)
1 (12,50)
Fragmento medio
1 (20)
Ilion
2 (25,00)
Parte distal
1 (20)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
3 (37,50)
Isquion
Coxal
Parte distal
1 (12,50)
Calcáneo
Falange I
Completa
20 (76,92)
Parte distal
6 (23,07)
Cuadro 5.41. C. del Bolomor VIIc. Categorías de fragmentación de los huesos largos principales según NR y porcentajes.
Huesos largos principales
Completo
Húmero
Radio
0 (0)
0 (0)
Parte proximal
Fémur
0 (0)
0 (0)
1 (14,28)
Parte proximal + diáfisis <1/2
3 (42,85)
Parte proximal + diáfisis >1/2
Diáfisis cilindro proximal
Ulna
4 (57,14)
2 (28,57)
1 (14,28)
3 (21,42)
1 (14,28)
Diáfisis cilindro distal
1 (14,28)
1 (14,28)
Fragmento diáfisis (longitudinal) distal
2 (14,28)
Parte distal + diáfisis <1/2
1 (20)
Parte distal
2 (40)
Diáfisis cilindro indeterminada
1 (20)
118
1 (7,14)
1 (20)
Fragmento diáfisis (longitudinal) media
*Epífisis completas no osificadas.
0 (0)
1 + *3 (28,57)
Frag. diáfisis (longitudinal) proximal
Frag. diáfisis (longitudinal) ind.
Tibia
2 (28,57)
1 (7,14)
2 + *1 (42,85)
2 (28,57)
3 (21,42)
[page-n-130]
rellenado con sedimento. En el maxilar las fracturas también
son postdeposicionales. En una mandíbula, la fractura presente
sobre la rama no es intencionada; en otros dos ejemplares de
talla grande, una fractura de origen similar afecta a la zona media del cuerpo. Las fracturas que afectan a los molares aislados
parecen también postdeposicionales.
Elementos axiales. Las fracturas sobre las vértebras cervicales y torácicas son postdeposicionales. Las fracturas presentes
sobre el cuerpo en algunas vértebras lumbares no parecen asociadas a alteraciones mecánicas por lo que parece que también
son de tipo postdeposicional. Sobre un resto se ha observado
que los procesos están fragmentados y pulidos por la digestión,
lo que nos está señalando que en este caso se trata de fracturas
en fresco. Las fracturas sobre las costillas (cuello y cuerpo) son
mayoritariamente de morfología transversal por lo que su origen parece postdeposicional.
Elementos del miembro anterior. Un fragmento articular
osificado de una escápula muestra una fractura transversal por
encima del cuello que parece de origen postdeposicional.
Una parte distal osificada de húmero presenta una fractura
curva sobre la cara craneal de la diáfisis de ángulo oblicuo y
aspecto liso; en cambio su morfología en el borde caudal es longitudinal en el inicio y transversal al final, de ángulos rectos y
aspecto mixto. Otra parte distal osificada presenta una fractura
transversal sobre la diáfisis con ángulos rectos y aspecto mixto
(cuadro 5.43).
Dos partes proximales osificadas de radio presentan una
fractura transversal sobre la diáfisis de ángulos rectos y aspecto
mixto. Una parte distal no osificada tiene una fractura curva en
la diáfisis, de ángulos oblicuos y aspecto liso que parece haberse producido sobre hueso fresco. Una parte distal no osificada
muestra una fractura curva en la diáfisis de ángulos y aspecto
mixto (cuadro 5.44).
Una parte proximal no osificada de ulna pero de talla grande (subadulto) presenta una fractura curva sobre la diáfisis de
Cuadro 5.43. C. del Bolomor VIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Ip
ángulos mixtos y aspecto liso. Una parte distal no osificada tiene una fractura en la diáfisis de origen postdeposicional (transversal y de ángulos y aspecto mixto). Las fracturas localizadas
sobre la diáfisis proximal son curvas y de ángulos mixtos y aspecto liso y parece que se han producido sobre hueso fresco y
en todos los casos sobre elementos no osificados (cuadro 5.45).
Elementos del miembro posterior. Un coxal casi completo
osificado presenta una horadación subcircular (3 x 2,3 mm) sobre la zona posterior del cuello del ilion (cara medial) con los
bordes parcialmente hundidos (figura 5.25 a). El ala del ilion
muestra una superficie irregular que parece estar relacionada
con la acción mecánica (impacto de pico) que ha originado también la horadación descrita. La fractura sobre el ilion presenta
un borde irregular.
Una parte proximal no osificada de fémur de talla pequeña
presenta una fractura dentada sobre la diáfisis, de ángulos mixtos y aspecto liso. Un fragmento proximal de cilindro de diáfisis
muestra una fractura curvo-espiral sobre la diáfisis de ángulos
oblicuos y aspecto liso; se trata de una fractura por percusión
del pico producida en fresco y que deja una forma típica (figura 5.25 b), aunque las muescas no se conservan porque falta
un fragmento de diáfisis (longitudinal) de la cara lateral. Otro
fragmento de cilindro presenta a cada lado una fractura curva
de ángulos oblicuos y aspecto liso originada en fresco. Ambas
fracturas aparecen unidas por una grieta que, de fracturarse, podría haber originado dos fragmentos longitudinales de diáfisis
(figura 5.25 c). Un fragmento de diáfisis (longitudinal) combina
ángulos rectos y oblicuos y de aspecto liso por lo parece que se
trata de una fractura en fresco (cuadro 5.46).
Una epífisis proximal no osificada de tibia pero de talla
grande (subadulto) presenta una fractura longitudinal clara en
la diáfisis que llega hasta la articulación, de ángulos y aspecto mixto (por su cercanía a la zona articular). Se trata de una
fractura sobre hueso fresco que aparece asociada a una muesca
semicircular (3 x 1,9 mm) y que nos remite a un posible im-
Cuadro 5.44. C. del Bolomor VIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del radio.
Ind Total
Transversal
2
2
Curvo-espiral
1
A/Ig
1
Morfología
Transversal
Recto
2
2
1
1
Ángulo
2
Liso
Mixto
Aspecto
2
2
1
1
1
1
Liso
1
1
2
1
3
2
2
4
2
2
4
Rugoso
3
3
<1/3
Mixto
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
1/3-2/3
>2/3
Completa
Recto
Mixto
Rugoso
Total
2
2
Oblicuo
Mixto
Circunferencia
diáfisis
Total
Dentada
Oblicuo
Aspecto
Ind
Longitudinal
Dentada
Ángulo
2
Curvo-espiral
Longitudinal
Ip
>2/3
3
3
3
3
Completa
Total
119
[page-n-131]
Cuadro 5.45. C. del Bolomor VIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la ulna.
Cuadro 5.46. C. del Bolomor VIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind Total
1
1
1
1
2
Transversal
Curvo-espiral
A/Ig
Morfología
Ip
Ind Total
Transversal
2
2
Longitudinal
Longitudinal
1
1
Dentada
Ángulo
Curvo-espiral
Dentada
Recto
Ángulo
Mixto
1
Liso
1
2
3
1
1
1
2
2
Aspecto
1
Liso
1
1
3
4
1
1
1
2
3
1
3
4
Rugoso
Mixto
2
2
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Mixto
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Total
Recto
Mixto
Rugoso
Completa
1
Oblicuo
Oblicuo
Aspecto
1
>2/3
1
2
3
1
2
3
Completa
Total
Figura 5.25. C. del Bolomor VIIc. Coxal con horadación en la cara medial del ilion (a). Fracturas en el fémur: parte proximal (b) y cilindro
(c). Frag. longitudinales de diáfisis: fracturas en fresco (d), y sobre hueso seco (e).
pacto de pico. De los ocho fragmentos longitudinales de diáfisis, seis conservan <1/3 de la misma, mientras que los dos
restantes están entre 1/3 y 2/3; uno presenta la clásica forma de
pequeño fragmento de cilindro con dos de los bordes apuntados
aunque no enfrentados (percusión); todos presentan ángulos
mixtos pero de aspecto liso. Dos de los fragmentos longitudinales corresponden a la parte proximal (cresta) y presentan muescas semicirculares por impacto de pico. En un caso se observa
una sola muesca (2,24 x 1,37 mm) mientras que en el otro, que
además se encuentra totalmente termoalterado (color gris), aparecen otras dos muescas, también semicirculares, una en cada
borde de fractura o bilaterales (la más grande de 4 x 1 mm en el
lado lateral, y otra más pequeña en el medial de 1,7 x 0,3 mm)
(cuadro 5.47).
120
Las fracturas sobre el segundo y tercer metatarso son
preferentemente transversales y de origen postdeposicional.
Sobre el quinto metatarso, dos fracturas son curvas y una
transversal.
Las escasas fracturas en las primeras falanges son de origen
postdeposicional. Una segunda falange osificada presenta una
horadación de forma triangular (2,7 x 2,1 mm) sobre la parte
proximal en cara plantar, que podría ser consecuencia de una
mordedura por parte de un pequeño carnívoro.
Los fragmentos longitudinales de diáfisis conservan en cinco casos <1/3 de la circunferencia de diáfisis y únicamente en
uno entre 1/3 y 2/3 de la misma. La mitad muestra ángulos de
fractura oblicuos y de aspecto liso (figura 5.25 d), mientras que
en la otra mitad son preferentemente rectos (figura 5.25 e). Los
[page-n-132]
Cuadro 5.47. C. del Bolomor VIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la tibia.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind Total
Transversal
Curvo-espiral
Longitudinal
1
8
9
1
8
9
8
8
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
Mixto
Aspecto
Liso
Rugoso
Mixto
1
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
1
6
6
2
2
1
1
Marcas de origen indeterminado
Completa
Total
Figura 5.26. C. del Bolomor VIIc. Localización de las fracturas y
alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
1
8
9
primeros parecen ser consecuencia de fracturas en fresco mientras que los últimos sobre hueso seco.
Las fracturas y alteraciones mecánicas sobre hueso fresco
descritas afectan a todas las clases de edad. El estudio de las
fracturas permite la distinción entre dos tipos de conjuntos. En
primer lugar los que presentan fracturas sobre hueso seco de
origen postdeposicional, lo que se ha observado en todos los
elementos craneales, la escápula, las vértebras de la zona anterior y en algunas de las lumbares, en las costillas, metatarsos
y falanges. Algunas de las fracturas documentadas sobre los
huesos largos anteriores también se han producido sobre hueso
seco: la mayoría de las del húmero y algunas de las del radio
y ulna. En cambio, la mayor parte de las fracturas del coxal,
fémur y tibia se han producido en fresco (figura 5.26). Sobre el
coxal se ha documentado un impacto de pico en el ilion (muescas) y una horadación en la zona posterior del cuello. En el fémur las fracturas están localizadas fundamentalmente sobre las
diáfisis de las partes proximales, creándose pocos fragmentos
longitudinales. En la tibia las fracturas han afectado también
mayoritariamente a la diáfisis de la parte proximal, pero por el
contrario abundan los fragmentos longitudinales.
Las muescas se han localizado sobre tres restos de tibia, en
un caso sobre la misma articulación proximal y en otros dos sobre fragmentos longitudinales de diáfisis de partes proximales.
En dos casos son unilaterales y en otro (fragmento longitudinal
de diáfisis de la parte proximal) bilaterales pero no enfrentadas.
La horadación aparece sobre el cuello del ilion de un coxal.
Termoalteraciones
Las alteraciones por fuego sobre los restos son escasas (4,3%):
una ulna (color marrón-negro), dos molares aislados (color
gris), una primera falange (color negro), una costilla (color negro) y tres fragmentos longitudinales de diáfisis de tibia (dos de
color negro y uno de color gris). En todos ellos la termoalteración ha afectado al elemento en su totalidad.
Sobre un segundo metatarso aparecen unas estrías oblicuas sobre uno de los lados de la zona más proximal de la diáfisis (figura 5.27 a). Un quinto metatarso presenta una serie de estrías
transversales sobre la cara medial de la zona más proximal de
la diáfisis (figura 5.27 b). Desconocemos su origen y resultan
difíciles de apreciar ya que son de un tamaño muy pequeño y
de intensidad leve.
Alteraciones digestivas
Se han documentado sobre el 20% de los restos del nivel, afectando a muchos de los elementos esqueléticos (cuadro 5.48).
Son importantes sobre los huesos largos posteriores y anteriores, el calcáneo, las primeras falanges y el coxal. Es curioso
observar como los metacarpos presentan casi un tercio de sus
efectivos afectados por la digestión mientras que los metatarsos
no. El grado de alteración digestiva predominante es el ligero,
aunque seguido muy de cerca por el moderado. Son escasos los
restos con un grado fuerte de digestión.
Un resto craneal presenta alteraciones digestivas: se trata
de un fragmento de cóndilo mandibular que muestra porosidad
(grado 1). Un borde de fractura en la diáfisis de la parte distal
de un húmero osificado aparece muy pulido y brillante (grado
2). Una articulación distal presenta sobre el epicóndilo medial
y la tróclea alteraciones digestivas en forma de porosidad y horadaciones (grado 2). Otro fragmento articular distal, osificado,
muestra porosidad y horadaciones (grado 2). El extremo articular de un radio osificado presenta porosidad (grado 1). Un fragmento proximal no osificado de una ulna de talla grande presenta porosidad en la articulación (grado 1). Otra parte proximal
osificada de ulna proximal comporta porosidad y horadaciones
(grado 2) sobre la articulación (figura 5.28 a). Otro ulna no osificada presenta porosidad en la extremidad proximal (grado 2).
Una ulna no osificada y de pequeño tamaño presenta elevada
porosidad en la articulación proximal (grado 2). Porosidad sobre la articulación proximal (digestión) de tres metacarpos (uno
de grado 1 y dos de grado 2). Dos vértebras lumbares muestran
porosidad (grado 1) en las zonas articulares (uno osificado y
el otro no osificado) (Fig. 5.45 b). Sobre un resto los procesos
121
[page-n-133]
Figura 5.27. C. del Bolomor VIIc. Marcas de origen indeterminado
sobre la diáfisis proximal de un segundo (a) y quinto (b) metatarso.
Cuadro 5.48. C. del Bolomor VIIc. Elementos anatómicos
osificados (O) y no osificados (NO) digeridos y porcentajes
relativos. Grados de digestión según Andrews (1990): G1 (ligera),
G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Elemento
NRd
%
Hemim.
1
25
Húmero
3
60
3
Radio
1 14,28
1
Ulna
2 13,33
Coxal
2
Fémur
Tibia
Calcáneo
1
3
1
3 33,33
V. lumbar
1
4 57,14
Metacarpos
O NO Indet. G1 G2 G3 G4
4
1
3
1
2
1
1
2
4 57,14
1
3
3
1
5 34,71
2
3
2
3
3
2
1
25
2
60
1
2
Falange 1
10 38,46
1
4
5
9
1
Total
38 20,76 10
17
6
17
16
5
-
están fragmentados y pulidos por la digestión. El borde posterior del ilion de dos coxales, los márgenes del acetábulo y la
parte más distal del isquion presentan porosidad (grado 1). Una
epífisis distal no osificada de un fémur de talla grande muestra
una importante alteración digestiva (grado 3), con elevada porosidad y pérdida de materia ósea (figura 5.28 d). Otra epífisis
distal no osificada y otra osificada presentan también alteraciones digestivas en forma de porosidad (grado 2). Una metáfisis
proximal no osificada de talla pequeña comporta alteraciones
digestivas (grado 2). Tres epífisis proximales no osificadas de
tibia de tamaño grande muestran porosidad en los bordes (grado 2). Las alteraciones digestivas (grado 1) también aparecen
sobre dos partes proximales osificadas. Un calcáneo osificado
presenta porosidad sobre el tuber calcis (grado 2) que en uno
de los lados ha llegado a horadar el hueso (figura 5.28 c). Otro
no osificado de talla grande aparece completamente digerido en
122
Figura 5.28. C. del Bolomor VIIc. Alteraciones digestivas sobre
diversos elementos. Articulación proximal de ulna (a), calcáneo
(b), superficie articular de vértebra lumbar (c) y epífisis distal no
osificada de fémur (d).
diversas zonas (grado 3), con porosidad y pérdida de materia
ósea en los lados del cuerpo. Otro resto no osificado también
presenta porosidad en la articulación central (grado 2). Porosidad sobre la extremidad distal de cuatro primeras falanges no
osificadas de talla grande, sobre una osificada y sobre cinco de
edad indeterminada (nueve de grado 1 y una de grado 2).
[page-n-134]
Otras alteraciones
Más del 25% de los restos del nivel presenta manchas de color
negro que se han producido por la acción de los óxidos de manganeso. Casi todos los elementos anatómicos están afectados
por ellas. Este tipo de alteraciones se presentan normalmente de
manera aislada, sin formar grandes asociaciones. En el caso de
un calcáneo estas manchas aparecen muy juntas, lo que provoca
que el hueso parezca que esté quemado (cuadro 5.49).
Los otros tipos de alteraciones postdeposicionales aparecen
de forma muy esporádica y en un número escaso de restos. La
disolución química ha afectado a una hemimandíbula y a un
metatarso. Una bulla timpánica tiene el canal auditivo rellenado por sedimento (color marrón), lo mismo sucede en los alveolos de una mandíbula que ha perdido los molares. Además,
un pequeño bloque de sedimento de color marrón se sitúa por
encima de la línea oclusal de los molares. Otros restos también
muestran sedimento de color marrón adherido (un metacarpo
y el acetábulo de un coxal). Un fragmento de diáfisis de radio
presenta alteraciones producidas por los ácidos húmicos de las
raíces de las plantas que afectan a la cortical.
Se han hallado raspados muy someros y de disposición
aleatoria sobre dos vértebras lumbares que parecen responder
a procesos postdeposicionales. Lo mismo sucede con una segunda falange osificada, que presenta sobre la cara plantar de la
parte central del cuerpo unos pequeños raspados muy someros
de disposición transversal.
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel VIIc
Las fracturas y las otras alteraciones mecánicas descritas, así
como la aparición de un porcentaje importante de restos con
señales digestivas, relacionan a los lagomorfos del nivel con
un origen natural. Estas alteraciones se muestran sobre todos
los grupos de edad de la muestra. Las manchas de manganeso señalan la existencia de momentos de humedad destacada.
Consideramos a la acumulación de restos de conejo del nivel
como de origen natural como consecuencia posiblemente de la
alimentación de aves rapaces.
El nivel XIIIc
El conjunto estudiado está formado por 129 restos de conejo,
73 recuperados en la capa 1 y 56 en la 2. El calcáneo y el coxal
aportan un número mínimo de 6 individuos (cuadro 5.52).
Estructura de edad
La tasa de osificación es importante en las partes articulares
de fusión temprana, mientras que es reducida en las de fusión
media y tardía. La suma de las osificadas de fusión tardía representa el 50%, correspondientes a individuos de >9 meses, y el
restante 50% a las no osificadas de inmaduros de <9 meses. Si
examinamos por tamaño las partes articulares no osificadas son
mayoritarias las pequeñas en una relación de 9/3 respecto a las
Cuadro 5.49. C. del Bolomor VIIc. Elementos anatómicos con distintos tipos de alteraciones
postdeposicionales según NR y porcentajes relativos.
Elemento
Manganeso
Cráneo
8 (100,00)
Maxilar
2 (50,00)
Húmero
2 (28,57)
Ulna
1 (11,11)
V. torácica
2 (25,00)
V. lumbar
5 (33,33)
Mecánicas
1 (14,28)
Metacarpos
Raíces
1 (20,00)
Radio
Sedimento
2 (50,00)
Hemim.
Disolución
1 (12,50)
1 (25,00)
2 (50,00)
1 (14,28)
1 (11,11)
2 (13,33)
Coxal
1 (12,50)
Fémur
1 (14,28)
Tibia
6 (42,85)
Patella
Calcáneo
1 (100,00)
2 (40,00)
Tarso
Metatarsos
4 (22,22)
Falange 1
1 (5,55)
10 (38,46)
Falange 2
Total
1 (16,66)
48 (26,22)
2 (1,09)
5 (2,73)
1 (0,54)
3 (1,63)
123
[page-n-135]
grandes, lo que en porcentaje equivale respectivamente al 37,5
y 12,5% (cuadros 5.50 y 5.51). Teniendo en cuenta que el NMI
del conjunto es de 6, la estructura de edad del conjunto está
formada por tres adultos (>9 meses), un subadulto (4-9 meses)
y dos jóvenes (<4 meses).
Representación anatómica
30 mm (26,53%), siendo minoritarios los de <10 mm (12,24%)
y los de >30 mm (4,08%). La longitud media se sitúa en 16,77
mm (figura 5.29).
40
35
El calcáneo es el elemento mejor representado (83,33%); con
valores también importantes se encuentran el coxal, el fémur,
la tibia y el húmero (ca. 50%) (cuadro 5.52). Los metatarsos
se sitúan en tercer lugar según importancia relativa. En general
se aprecia una baja presencia de elementos craneales, axiales,
falanges y demás restos del miembro anterior, a excepción del
húmero. Por grupos anatómicos, destaca el miembro posterior
(38,89%) seguido del anterior (23,33%); menor papel del craneal (12,54%) y sobre todo del axial (6,295) y falanges (1,56%).
La parte posterior es predominante en las cinturas, zigopodio y
basipodio; similar a la anterior en el estilopodio, mientras que
en el caso de los metapodios son más importantes los anteriores.
La relación entre la densidad máxima de los restos y sus
valores de representación ha resultado ligeramente significativa (r= 0,3625), por lo que los procesos postdeposicionales han
intervenido en la conservación diferencial de los elementos esqueléticos del conjunto.
30
25
20
15
10
5
0
0
10
20
El 62% de los restos aparece afectado por fracturas recientes
que se han producido durante la excavación. Creemos que este
hecho está relacionado con los procesos de cementación del sedimento que en muchas ocasiones han compactado los huesos y
los han unido a bloques de sedimento. La extracción de los mismos ha requerido métodos mecánicos que han causado a menudo la fragmentación de los huesos. Estos conjuntos, con un
elevado porcentaje de fracturas recientes, plantean un problema
de orden metodológico, ya que si los elementos que las comportan no se contabilizan (para el cálculo de la fragmentación),
representando en muchos casos la mayoría, únicamente quedan
unos pocos elementos con fracturas antiguas o que se mantienen completos, por lo que no resulta significativo. Además, los
elementos con fracturas recientes podrían corresponder tanto a
huesos completos como a elementos con fracturas antiguas, por
lo que tampoco pueden ser asignados a la categoría de huesos
completos.
Han podido ser medidos 49 restos (37,98%), mientras que
los restantes presentan fracturas recientes; la mayoría de los
elementos conservados mide entre 10 y 20 mm (57,14%) y 20-
Húm. Radio Ulna
Px. O
O
4
Ep.
60
Elementos craneales. La totalidad de las fracturas presentes
sobre los restos craneales se han producido de manera fortuita.
Ninguno de estos elementos muestra señal mecánica alguna que
los relacione un predador determinado. Algunos molares aislados presentan sobre la raíz fracturas recientes y otras antiguas
pero de tipo postdeposicional.
Elementos axiales. Una vértebra lumbar no osificada y digerida muestra un total de 5 pequeñas punciones asociadas a un
borde de fractura, dentado y formado por dos pequeñas muescas, que parecen ser consecuencia de la actuación de un pequeño mamífero carnívoro (figura 5.30 a). En este caso la fractura
del cuerpo vertebral se ha podido originar en la misma acción.
Las fracturas del resto de las vértebras y de las costillas parecen
ser de tipo postdeposicional.
Elementos del miembro anterior. Las fracturas sobre la escápula no se han producido en fresco.
Cuadro 5.51. C. del Bolomor XIIIc. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Radio proximal
Total fusión temprana (3 m.)
Total
2
1 (p)
Tibia
3
2 (p)
4 (1g; 3p)
1 (g)
NO Met. 2 (p)
124
Fémur
1
NO Met. 1 (g)
Dt.
50
Figura 5.29. C. del Bolomor XIIIc. Longitud en milímetros de
los restos medidos.
Húmero distal
Cuadro 5.50. C. del Bolomor XIIIc. Partes articulares osificadas (O)
y no osificadas (NO) (metáfisis y epífisis) en los principales huesos
largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Ep.
40
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Fragmentación
Partes art.
30
1 (g)
2
3
9
3 (1g; 2p) 3 (1g; 2p) 8 (2g; 6p)
1 (g)
1 (g)
Osificadas
No osificadas
4 (66,66)
2 (33,33)
1 (100)
5 (71,42)
Ulna proximal
2 (28,57)
1 (100)
Fémur distal
2 (40)
3 (60)
Tibia distal
3 (50)
3 (50)
5 (41,66)
7 (58,33)
Total fusión media (5 m.)
Fémur proximal
Tibia proximal
Total fusión tardía (9-10 m.)
2 (100)
2 (100)
2 (50)
2 (50)
[page-n-136]
Cuadro 5.52. C. del Bolomor XIIIc. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande; p:
pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
Indet.
NME
NMIf_c
%R
Cráneo
NR
1
Osif.
No Osif.
1
1
1
8,33
Maxilar
3
3
3
2
25
I
1
1
1
1
8,33
P3-M3
3
3
3
1
5
Hemimandíbula
4
4
2
2
16,66
1
I1
2
2
2
1
16,66
P3
4
4
4
3
33,33
P4-M3
1
1
1
1
2,08
Escápula
3
1
2
1
1
8,33
Húmero
8
3
1
6
3_4
50
Radio
3
1
2
2
1
16,66
Ulna
2
2
1_2
16,66
Metacarpo 2
3
1
3
2
25
Metacarpo ind.
1
1
-
-
-
Vértebra lumbar
6
1
1
5
1
11,9
Costilla
2
2
1
1
0,69
13
7
6
58,33
Coxal
4
2
2
4
14
1
Fémur
7
1
5
1
6
2
50
Tibia
12
5
3
4
6
3
50
1
1
1
8,33
Patella
1
Calcáneo
10
1
10
6
83,33
Astrágalo
4
4
4
2
33,33
Metatarso 2
2
2
2
2
16,66
Metatarso 3
5
5
5
4
41,66
Metatarso 4
1
1
1
1
8,33
Metatarso ind.
5
4
11
6
4
1
-
-
-
Falange 1
4
2
1
1
3
1
1,56
Falange 2
3
1
1
1
3
1
1,56
Diáfisis cilindro ind.
1
1
-
-
-
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
7
129
7
29
En el húmero, afectan a la zona distal de la diáfisis de tres
ejemplares osificados que conservan la circunferencia completa, en dos casos producidas sobre hueso fresco (ángulos y aspecto mixto), siendo la restante de tipo postdeposicional (ángulos
rectos y aspecto rugoso). Las fracturas sobre los ejemplares no
osificados se han producido durante el proceso de excavación
por lo que hay que considerar que en origen estaban completos.
En el radio, una fractura se sitúa muy cerca de la articulación
distal pero no parece intencionada. Las restantes fracturas son recientes, lo que también sucede en la ulna y el segundo metacarpo.
Elementos del miembro posterior. Las fracturas que afectan
al coxal se han producido durante la excavación de los restos.
Únicamente un fragmento de isquion de un individuo inmaduro
y que además está digerido presenta dos pequeños surcos paralelos, de bastante profundidad que parecen ser arrastres producidos
28
-
-
-
72
85
6
-
por las cúspides dentales de un pequeño carnívoro (figura 5.30 b).
Respecto al fémur, la mayoría de las fracturas son recientes.
Sobre una parte proximal no osificada se advierte una fractura
de morfología dentada que podría ser consecuencia de la mordedura de un predador de pequeña talla.
La tibia también presenta numerosas fracturas recientes.
Una parte distal osificada muestra una fractura mixta sobre la
diáfisis pero que es transversal, de ángulo y aspecto mixto. Dos
pequeños fragmentos de cilindro presentan punciones sobre la
cortical ósea; en uno de ellos asociadas al borde de fractura: son
superficiales, su número varía (en un caso son dos y en el otro
varías) y también su forma y tamaño.
Las fracturas en los metatarsos también son de origen reciente. La mitad distal osificada de un metatarso indeterminado
presenta un callo de fractura sobre la diáfisis.
125
[page-n-137]
Los fragmentos de diáfisis (longitudinales) presentes y con
fracturas mecánicas antiguas conservan <1/3 de la circunferencia de la diáfisis en cinco casos, mientras que en el restante
entre 1/3 y 2/3 de la misma. La longitud de estos fragmentos
es reducida (10-20 mm). Uno de ellos presenta una muesca de
forma un tanto irregular (5,42 x 1,7 mm) sobre el borde de fractura que se ha creado por el contacto con la dentición. Otro
fragmento longitudinal presenta diversas punciones asociadas a
uno de los bordes de fractura (figura 5.30 c).
Alteraciones digestivas
Un porcentaje importante de restos (>30%) se muestra afectado por la corrosión digestiva (cuadro 5.53), y que está presente
sobre la mayor parte de los elementos anatómicos, a excepción
Figura 5.30. C. del Bolomor XIIIc. Punciones y borde de fractura
dentado sobre un cuerpo vertebral lumbar (a). Isquion afectado por
dos arrastres dentales (b). Punciones junto al borde de fractura de
un fragmento longitudinal de diáfisis (c).
126
de los craneales, donde no se ha podido precisar, aunque destaca sobre los restos del miembro posterior. La mayoría de los
restos afectados no se encuentran osificados y corresponden
a individuos inmaduros. Tres molares aislados muestran una
pérdida del esmalte, aunque no sabemos si es debida a la digestión o a otros procesos tafonómicos por lo que no se han
contabilizado como tal (figura 5.31).
Otras alteraciones
En este nivel, las manchas producidas por óxidos de manganeso
se localizan sobre pequeñas zonas erosionadas de la cortical.
Figura 5.31. C. del Bolomor XIIIc. Alteraciones digestivas sobre
la articulación proximal de húmero (a), calcáneo (b), acetábulo de
coxal (c) y cóndilos de la articulación distal de fémur (d).
[page-n-138]
Cuadro 5.53. C. del Bolomor XIIIc. Elementos anatómicos digeridos y porcentajes relativos. Grados de
digestión según Andrews (1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Elemento
NRd
%
Osificado
Escápula
1
33,33
1
Húmero
3
37,5
1
Ulna
1
50
Metacarpo 2
2
66,66
V. lumbar
3
50
Coxal
8
57,14
Fémur
4
57,14
4
4
Tibia
2
16,66
2
2
Calcáneo
8
80
1
3
Astrágalo
1
25
1
1
Patella
1
100
1
1
Metatarso 2
2
100
2
1
Metatarso 3
2
40
2
1
Metatarso 4
1
100
1
1
Metatarso ind.
1
9,09
1
Falange 1
2
50
1
1
1
1
42
32,55
22
12
19
20
Total
Maxilar
1
Escápula
3
3
8
Sedimento
2
Húmero
3
Radio
2
Vértebra lumbar
Coxal
2
1
3
6
Fémur
2
Tibia
3
Calcáneo
1
2
Astrágalo
1
3
Metatarso 3
1
Metatarso ind.
1
Diáfisis long. ind.
1
Total
21 (16,27)
2
15 (11,62)
G2
2
G3
G4
4
4
1
1
3
1
Hemimandíbula
G1
1
2
Cuadro 5.54. C. del Bolomor XIIIc. Elementos anatómicos
afectados por diversas alteraciones postdeposicionales.
Manganeso
Indet.
1
Parece que el efecto ha sido más intenso y los procesos químicos relacionados con fases de elevada humedad han producido
la pérdida superficial de tejido óseo. Están presentes sobre elementos de ambos miembros (cuadro 5.54).
En relación al sedimento (cementado) del nivel, aparece adherido a la cortical ósea o cubriendo pequeñas concavidades
que, en el caso de las vértebras lumbares o de diáfisis fragmentadas de huesos largos, puede llegar a rellenar completamente
los espacios (canal medular).
Elemento
No osif.
2
2
1
2
1
6
4
1
1
1
1
3
-
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel XIIIc
El 62% de los restos está afectado por fracturas recientes que se
han producido durante el proceso de excavación. Creemos que
este hecho está relacionado con los procesos de cementación
del sedimento que en muchas ocasiones han compactado los
huesos y los han unido a bloques de sedimento. La extracción
de los mismos ha requerido métodos mecánicos que han causado a menudo la fragmentación de los huesos.
Las señales mecánicas sobre restos osificados y no osificados corresponden a la dentición de un pequeño mamífero
carnívoro durante el consumo de las carcasas. Están presentes
sobre una vértebra lumbar (punciones), un coxal (arrastres), dos
restos de tibia (punciones) y dos fragmentos longitudinales de
diáfisis (muesca y punciones); del mismo modo es probable que
las fracturas mecánicas en fresco localizadas sobre la diáfisis
distal del húmero y la articulación proximal del fémur respondan a este mismo agente. La confirmación sobre el origen no
antrópico (natural) de la acumulación la proporciona el elevado
número de restos con alteraciones digestivas, fundamentalmente sobre restos de ejemplares inmaduros pero también presentes
sobre los de adultos, donde destacan el grado de alteración moderado y ligero, con unos pocos restos afectados por el fuerte.
La aparición de un porcentaje de restos con manchas de
manganeso, que en algunos casos han producido una afectación importante de la cortical ósea, junto con la presencia de
restos con sedimento adherido o rellenando espacios, señala la
existencia de una fuerte humedad en el nivel que ha dado lugar
al desarrollo de estos procesos químicos que han afectado al
sedimento y a los restos contenidos en él.
Todas estas características nos llevan a considerar el origen
de la acumulación de conejos del nivel como de tipo natural, realizada muy posiblemente por un pequeño mamífero carnívoro.
127
[page-n-139]
El nivel XV (sector Este)
Representación anatómica
El conjunto estudiado en el nivel está formado por un total de
184 restos de conejo. El metatarso 2 aporta un número mínimo
de 8 individuos. La capa 6 del cuadro O4 concentra el mayor
número de efectivos (cuadro 5.55).
Los elementos anatómicos mejor representados en el conjunto
son los metatarsos (ca. 50%), donde destaca el segundo con el
93,75%; a continuación el calcáneo (43,75%) y con valores menores el coxal y los huesos largos anteriores (25%), aunque por
encima de los del fémur y tibia (18,75%), con porcentajes similares a las mandíbulas. Los demás elementos craneales y las
vértebras comportan los valores más bajos. Por grupos anatómicos, los elementos del miembro posterior son los dominantes
en la muestra (42,97% de media), debido fundamentalmente al
elevado número de metatarsos y calcáneos. Si atendemos a los
segmentos, se confirma el dato expuesto anteriormente ya que
las partes posteriores mejor representadas corresponden a las
cinturas, basipodio y metapodio, mientras que las extremidades
están dominadas por las anteriores: húmero, radio y ulna sobre
fémur y tibia (cuadro 5.58).
La comparación entre elementos postcraneales y craneales
(índices a, b y c) ha resultado ser muy favorable a los primeros.
La relación entre los elementos correspondientes a los segmentos superiores y medios respecto a los inferiores, es favorable a
estos últimos (índice d), con mayor importancia de los elementos del zigopodio (radio, ulna y tibia) en relación a los del estilopodio (húmero y fémur). Mayor presencia de huesos largos
posteriores que anteriores (cuadro 5.59).
La relación entre la densidad máxima de los restos y su representación no ha resultado significativa (r= -0,2887).
Cuadro 5.55. C. del Bolomor XV Este. Cuantificación por
cuadros y capas de excavación según NR.
XV (sector Este)
O4
O5
Q4
-
6
71
43
71
43
20
50
20
Total
Total
50
4
134
50
184
Estructura de edad
La muestra ha aportado un número de partes articulares muy escaso. Si consideramos la suma de todas las osificadas de fusión
tardía el porcentaje obtenido representa el 66,66%, correspondiente a los individuos de >9 meses, mientras que el 33,33%
restante pertenece a inmaduros de <9 meses, que por ser de pequeño tamaño son de un individuo joven (<4 meses). La falta
de otras partes articulares no osificadas indica la inexistencia de
individuos subadultos (cuadros 5.56 y 5.57). La estructura de
edad de la muestra está dominada claramente por los individuos
adultos (7 de >9 meses y 1 de <4 meses) (figura 5.32).
100
Al comparar el NME y el NR del conjunto se obtiene un porcentaje del 0,73 que varía según los elementos esqueléticos; es algo
más alto en el fémur, el radio y la ulna (en torno al 0,5), y más
moderado en la tibia (0,6) y en el húmero (0,8). La fragmentación del conjunto es en general intensa, ya que ha afectado a
todos los huesos largos principales, a los elementos craneales y
también a los axiales. Las cinturas también aparecen muy fragmentadas; ninguna escápula se muestra entera y únicamente un
coxal se ha preservado intacto. Los metacarpos se mantienen
completos, al contrario que los metatarsos, muy fragmentados
(0-25% de completos). Los huesos con un índice más destacado
de elementos completos son los metacarpos (100%), las falanges (90-100%) y el calcáneo (100%) (figura 5.33).
87,5
90
80
70
60
50
40
30
20
12,5
10
0
0
1-4 m.
4-9 m.
Fragmentación
>9 m.
Figura 5.32. C. del Bolomor XV Este. Estructura
de edad en meses según %NMI.
Cuadro 5.57. C. del Bolomor XV Este. Partes articulares de
fusión temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Cuadro 5.56. C. del Bolomor XV Este. Partes articulares
osificadas (O) y no osificadas (NO) (metáfisis y epífisis) en los
principales huesos largos (p: talla pequeña).
Partes articulares
Partes articulares
Osificadas
Radio proximal
2 (100)
Total fusión temprana (3 m.)
5 (100)
3
Ulna proximal
1 (100)
Met.
-
Tibia distal
1 (100)
-
Total fusión media (5 m.)
2 (100)
6
Radio distal
2 (100)
Húmero Radio Ulna Tibia Total
O
NO
Dt.
3 (100)
Ep.
Px.
Húmero distal
2
O
NO
3
Met.
Ep.
128
No osificadas
1
2
1
1 (p)
1 (p)
-
Ulna distal
Total fusión tardía (9-10 m.)
1 (100)
2 (66,66)
1 (33,33)
[page-n-140]
Cuadro 5.58. C. del Bolomor XV Este. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande;
p: pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif. /g
No osif. /p
Indet.
NME
NMIf_c
%R
Maxilar
1
1
1
1
6,25
I1
7
7
7
4
43,75
P3-M3
1
1
1
1
1,25
Hemimandíbula
4
4
3
3
18,75
I1
1
1
1
1
6,25
P3
2
2
2
1
12,5
P4-M3
3
3
3
1
4,68
Escápula
1
1
1
6,25
Húmero
5
3
2
4
2_3
25
Radio
7
4
3
4
2
25
Ulna
7
1
6
4
3
25
Metacarpo 2
3
2
1
3
2
18,75
Metacarpo 3
1
1
1
1
6,25
Metacarpo 4
4
1
4
3
25
Vértebra cervical
1
1
1
1
1,79
Vértebra lumbar
2
2
2
1
3,57
Coxal
5
1
4
4
2
25
Fémur
6
6
3
2
18,75
Tibia
5
1
4
3
2
18,75
Calcáneo
7
5
1
1
7
5_6
43,75
Metatarso 2
15
1
1
13
15
8
93,75
Metatarso 3
8
1
7
8
6
50
Metatarso 4
8
8
8
6
50
Metatarso 5
7
7
7
5
43,75
-
-
-
4
27
2
21,09
9
1
6,25
2
1
1,39
1
3
Metatarso indeterminado
21
20
1
Falange 1
27
21
2
Falange 2
9
8
1
Falange 3
2
2
Metápodo indeterminado
4
4
-
-
-
Diáfisis cilindro ind.
2
2
-
-
-
Frag. diáfisis long. indet.
8
8
-
-
-
102
135
8
-
Total
184
75
Cuadro 5.59. C. del Bolomor XV Este. Índices
de proporción entre zonas, grupos y segmentos
anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
544,88
b) PCRAP / CR
539,15
c) PCRLB / CR
450
d) AUT / ZE
319,98
e) Z / E
157,14
f) AN / PO
7
Se han podido medir un total de 126 restos (68,47%),
destacando aquellos correspondientes al rango de 10-20 mm
(59,52%) y 20-30 mm (30,15%), mientras que es más escasa
la presencia de pequeños fragmentos de <10 mm (7,14%) y de
los de >30 mm (3,17%). La longitud media de los elementos
medidos es de 18,14 mm (figura 5.34).
Se han descrito las categorías de fragmentación del conjunto, eliminando del recuento aquellos fragmentos con fracturas
recientes (31,52%), muy abundantes por los procesos de brechificación (cuadros 5.60, 5.61 y 5.62).
45,45
129
[page-n-141]
100 100 100
100
100
100 100
90,9
90
80
70
60
50
40
25
30
25
F3
F2
U
0
F1
R
0
Mt5
H
0
Mt3
Es
0
Mt2
Moi
0
Ca
Hem
0
T
0
F
0
Cx
0
Vl
0
Vc
0
Mc4
0
Mc3
0
Mc2
0
Mos
0
Mx
10
Mt4
16,66
20
Figura 5.33. C. del Bolomor XV Este. Porcentajes de restos completos.
Cuadro 5.60. C. del Bolomor XV Este. Categorías de
fragmentación de los elementos craneales, axiales y cinturas
según NR y porcentajes.
60
Maxilar
50
Completo
0 (0)
Zigomático
Hemim.
40
1 (100)
Completa
0 (0)
Porción central (serie molar)
Diastema
V. cervical
20
1 (33,33)
Rama posterior
30
1 (33,33)
1 (33,33)
Completa
0 (0)
Fragmento cuerpo
10
0
V. lumbar
1 (100)
Completa
0 (0)
Fragmento cuerpo
0
20
40
60
80
100
120
140
Coxal
2 (100)
Casi completo
1 (25)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
1 (25)
Isquion
Figura 5.34. C. del Bolomor XV Este. Longitud en milímetros de
los restos medidos.
1 (25)
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
1 (25)
Cuadro 5.61. C. del Bolomor XV Este. Categorías de fragmentación de los huesos largos principales
según NR y porcentajes.
Huesos largos principales
Completo
Húmero
0 (0)
Radio
Ulna
Fémur
0 (0)
0 (0)
2 (28,57)
Parte proximal + frag. diáfisis <1/2
0 (0)
2 (50)
2 (66,66)
Diáfisis cilindro proximal
1 (14,28)
Diáfisis cilindro distal
1 (14,28)
0 (0)
1 (14,28)
Diáfisis cilindro media
2 (50)
Parte distal + fragmento diáfisis >1/2
Parte distal + fragmento diáfisis <1/2
1 (33,33)
1 (100)
2 (28,57)
Diáfisis cilindro indeterminada
Frag. diáfisis (longitudinal) ind.
130
Tibia
2 (66,66)
1 (33,33)
[page-n-142]
Cuadro 5.62. C. del Bolomor XV Este. Categorías de
fragmentación de metápodos y falanges según NR y porcentajes.
Metatarso II
7 (77,77)
Completo
5 (83,33)
Completo
Parte proximal
Metatarso V
Completo
Parte proximal
Metapodio indeterminado Completo
Diáfisis
Completa
Falange I
A/Ig
1 (16,66)
Parte proximal
Metatarso IV
2 (22,22)
Parte proximal
Metatarso III
Completo
Cuadro 5.63. C. del Bolomor XV Este. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
0 (0)
4 (100)
Morfología
0 (0)
Parte proximal
1 (4,54)
Parte distal
1 (4,54)
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Elementos craneales. Los restos de maxilar y mandíbula no
comportan señales mecánicas atribuibles a ningún predador,
por lo que las fracturas no parecen intencionadas. Los molares
aislados muestran fracturas transversales sobre la raíz o longitudinales sobre la corona, y también otras recientes.
Elementos axiales. Los escasos restos vertebrales presentes en la muestra están afectados por fracturas desconocidas de
probable origen postdeposicional.
Elementos del miembro anterior. Un único resto de escápula no osificado presenta una fractura reciente sobre el cuerpo.
Una parte distal osificada de húmero muestra una fractura de
morfología transversal sobre la diáfisis de ángulos mixtos y
aspecto rugoso, que relacionamos con una acción postdeposicional. En el radio, sobre dos partes distales osificadas se observan dos fracturas curvas sobre la diáfisis de ángulos oblicuos y
aspecto liso, que nos remiten a una acción sobre hueso fresco.
Dos partes proximales osificadas muestran fracturas sobre la
diáfisis, curva en un caso y transversal en el otro, de ángulos y
aspecto mixto. Un fragmento de cilindro presenta dos fracturas
curvas, una a cada lado; todas estas morfologías curvas se pueden haber creado mediante flexión. Dos restos de ulna tienen
una fractura curva sobre la zona distal de la diáfisis, coincidente
con la del radio; sobre la diáfisis de la zona proximal de otros
dos, la fractura muestra un patrón transversal. Un metacarpo se
encuentra afectado por una fractura transversal.
Elementos del miembro posterior. Sobre el fémur se documentan fracturas sobre la diáfisis de la parte proximal de cuatro ejemplares indeterminados. La mayoría parece que se han
efectuado sobre hueso fresco y en un caso la fractura es postdeposicional (cuadro 5.63). En la tibia, una fractura curva, de ángulos y aspecto mixto, se localiza sobre la diáfisis de la parte
media-distal. Dos fragmentos de cilindro de tibia muestran uno
de los extremos afectado por una fractura curva y el otro por
una transversal, ambas de ángulos y aspecto mixto.
Las fracturas en los metatarsos se localizan sobre la zona
proximal y media del cuerpo; en el segundo metatarso, la mayoría son curvas (5) aunque también aparecen algunas transversales (2); en el tercero, cuatro son curvas y una transversal; en
1
1
2
2
Longitudinal
1
1
Oblicuo
3
3
Mixto
1
1
Liso
3
3
Mixto
1
1
<1/3
1
1
3
3
4
4
Dentada
Ángulo
Aspecto
Recto
Rugoso
4 (100)
20 (90,9)
Ind Total
Curvo-espiral
0 (0)
4 (100)
Ip
Transversal
Circunferencia
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
-
-
el cuarto, tres son transversales y una curva; en los quintos, dos
son curvas y otras dos transversales. Desconocemos el origen
de estas fracturas, pero al menos en el caso de las transversales no parece intencionado; en las curvas es difícil otorgar un
origen mecánico intencionado sobre hueso fresco, ya que no se
muestran otras señales asociadas. Los fragmentos de metapodios indeterminados (la mayoría metatarsos), exhiben fracturas
curvas (6) y también transversales (2). Una primera falange tiene una fractura de morfología curva sobre la diáfisis de la parte
proximal. Se han conservado ocho fragmentos longitudinales
de diáfisis que mantienen <1/3 de la circunferencia de la diáfisis, la mayoría con ángulos y aspecto mixto.
Posibles marcas de corte y señales dentales
Se han hallado posibles marcas de corte sobre al menos ocho
restos, un radio, una tibia, cuatro metatarsos (un segundo, dos
terceros y un cuarto), un metapodio y una primera falange, lo
que equivale al 4,34% del total del conjunto (cuadro 5.64). Además, sobre otros se documentan algunos arrastres que podrían
corresponder a señales producidas por la acción dental humana
(un húmero y dos coxales).
Para la determinación de la intencionalidad y del carácter
antrópico de las marcas de corte se ha tenido en cuenta su morfología, localización y frecuencia. En el conjunto también se han
determinado otros 25 restos con alteraciones de la cortical que
se han relacionado con procesos mecánicos postdeposicionales.
Un fragmento de cilindro de radio, con fracturas a ambos
lados de morfología curva producidas probablemente mediante
flexión, presenta sobre la cara dorsal y a lo largo de toda la diáfisis una serie de raspados de descarnado de tendencia oblicua
(figura 5.35 a). Sobre la cara craneal de la diáfisis de la parte
distal de una tibia osificada aparece una incisión de cierta intensidad y de disposición longitudinal-oblicua y de fondo microestriado (descarnado-limpieza) (figura 5.35 b); este mismo resto
presenta una fractura curva sobre la diáfisis distal realizada en
131
[page-n-143]
Cuadro 5.64. C. del Bolomor XV Este. Características de las marcas de corte presentes sobre los restos de conejo.
Elemento
Frecuencia
Localización
Disposición
Radio
Tibia
Metatarso 2
Metatarso 3
Metatarso 3
Metatarso 4
Metapodio
Falange 1
Varios raspados
1 incisión
Varios raspados
2 raspados
Varias incisiones
Varios raspados
2 incisiones
1 raspado
Cara dorsal de la diáfisis
Cara craneal de la diáfisis de la parte distal
Cara lateral de la diáfisis de la parte proximal
Cara medial de la diáfisis de la parte proximal
Cara lateral de la diáfisis de la parte proximal
Cara plantar de la diáfisis de la parte proximal
Cara dorsal de la diáfisis de la parte distal
Cara plantar de la diáfisis de la parte proximal
Oblicua
Longitudinal-oblicua
Oblicua
Longitudinal
Oblicua
Oblicua
Oblicua
Longitudinal
Figura 5.35. C. del Bolomor XV Este. Raspados sobre la cara dorsal de la diáfisis de un radio (a). Incisiones sobre la cara lateral
de la diáfisis de un tercer metatarso (b). Raspados sobre la cara plantar de la diáfisis de un cuarto metatarso (c). Raspados sobre
la cara medial de la diáfisis de un tercer metatarso (d). Raspados sobre la cara lateral de la diáfisis de un segundo metatarso (e).
Raspado sobre la cara craneal de la diáfisis de una tibia (f). Incisión sobre la cara dorsal de la diáfisis de un metapodio (g).
fresco. Sobre la cara lateral de la diáfisis de una parte proximal
de un segundo metatarso aparecen una serie de raspados leves
y de tendencia oblicua (figura 5.35 d). Una parte proximal de
tercer metatarso con una fractura de morfología curva comporta
dos raspados longitudinales que describen una curva y que se
emplazan sobre la cara medial de la diáfisis (figura 5.35 f). Otro
132
fragmento similar, aunque en esta ocasión está afectado por una
fractura transversal de tipo postdeposicional, presenta varias
incisiones bastante profundas y de tendencia oblicua, de disposición perfectamente paralela, sobre la cara lateral de la diáfisis
(figura 5.35 c). Una parte proximal de un cuarto metatarso con
una fractura reciente presenta una serie de raspados oblicuos,
[page-n-144]
paralelos y con fondo microestriado sobre la cara plantar de la
diáfisis (figura 5.35 e). La diáfisis de una porción distal osificada de metapodio muestra dos incisiones oblicuas y paralelas
sobre la cara dorsal (figura 5.35 g). En una primera falange osificada y completa se documenta un único raspado corto y con
fondo microestriado y de disposición longitudinal sobre la cara
plantar de la zona proximal de la diáfisis.
Las marcas de corte corresponden a acciones de descarnado
sobre los huesos largos. En el caso de los metatarsos, algunas
podrían remitir a esta misma acción, sobre todo las localizadas
sobre las caras mediales de éstos, y otras al pelado. En los metatarsos existe una reiteración en la presencia de marcas de corte
sobre la diáfisis de la parte proximal.
En relación a posibles marcas de dentición humana, una
parte distal osificada de un húmero muestra sobre la cara medial
de la diáfisis varios arrastres de base plana (de 1 mm de longitud) y punciones de morfología irregular (0,5 mm de diámetro)
que parecen ser consecuencia de la acción de las cúspides de
los dientes (figura 5.36 a). Un coxal osificado muestra a simple vista, sobre la cara lateral de la parte inferior del ilion, seis
arrastres oblicuos de distinta longitud (2,8; 2,8; 3,9; 1,2; 3,9;
1,2 mm) y de sección en U, interpretados como resultado de
la acción dental de un predador desconocido (figura 5.36 b).
Un fragmento de isquion también presenta pequeños arrastres
sobre el margen posterior, son cortos y de base plana y podrían
remitir a una acción de mordisqueo o repelado que hemos podido documentar experimentalmente (ver capítulo 3; Sanchis,
Morales y Pérez Ripoll, 2011), pero que lamentablemente no
ofrece elementos de diferenciación respecto a las señales dentales dejadas por otros mamíferos carnívoros.
Alteraciones digestivas
Los restos con alteraciones digestivas son muy escasos (1,63%)
y todos pertenecen al miembro anterior, dos corresponden a individuos inmaduros, y el tercero, aunque está osificado, se trata
de un húmero distal que fusiona a los 3 meses por lo que es probable que pueda corresponder también a un ejemplar inmaduro. La alteración digestiva se manifiesta en forma de porosidad
muy ligera sobre las zonas articulares (cuadro 5.65).
Cuadro 5.65. C. del Bolomor XV Este. Elementos anatómicos
osificados (O) y no osificados (NO) digeridos y porcentajes
relativos. Grados de digestión según Andrews (1990): G1
(ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Elemento
NRd
%
Escápula
1
100
Húmero
1
20
Ulna
1
14,28
Total
3
1,63
O NO Indet. G1 G2 G3 G4
1
1
1
1
1
1
2
1
-
3
-
-
-
Alteraciones mecánicas postdeposicionales
Figura 5.36. C. del Bolomor XV Este. Posibles marcas producidas
por la acción dental humana. Punciones y arrastres sobre la cara
medial de la diáfisis de la parte distal de un húmero (a). Arrastres
sobre la cara lateral del ala de un ilion (b).
Un porcentaje importante de restos (ca. 14%) muestra alteraciones de poca intensidad sobre la cortical que parecen responder a
una acción mecánica postdeposicional (cuadro 5.66). Estas alteraciones están presentes sobre el húmero, radio, tibia, metacarpo,
vértebra cervical, calcáneo, destacando fundamentalmente sobre
los metatarsos y falanges. Se manifiestan en forma de incisiones
y pequeños raspados, normalmente muy leves. Su localización
es variada y aparecen sobre distintos elementos. Aunque en ocasiones se muestran en número de una por resto, lo normal es que
se localicen varias sobre el mismo elemento e incluso se crucen,
con distintas orientaciones y sobre varias caras, casi siempre de
forma oblicua y transversal al eje principal del hueso y en menor
medida de manera longitudinal, lo que indica, en general, un
emplazamiento muy arbitrario (figura 5.37). Una confirmación
del carácter postdeposicional de este tipo de alteraciones es su
superposición, en ocasiones, a manchas de óxidos de manganeso. Estas alteraciones también pueden estar relacionadas con un
ritmo lento de sedimentación de los restos.
La mitad de los restos aparece con restos de sedimento de
color marrón claro adherido, como consecuencia de los intensos procesos de brechificación del nivel. También, una parte
destacada de los elementos del conjunto muestra, sobre sus superficies, manchas de óxidos de manganeso como consecuencia
de procesos de percolación de agua o de existencia de contextos
de elevada humedad (cuadro 5.67).
133
[page-n-145]
Cuadro 5.66. C. del Bolomor XV Este. Cuantificación de los
elementos con alteraciones (pisoteo o abrasión sedimentaria)
de tipo postdeposicional según NR y porcentajes.
Cuadro 5.67. C. del Bolomor XV Este. Elementos anatómicos
con diversas alteraciones postdeposicionales.
Elemento anatómico
Maxilar
Húmero
NR (%)
3 (12,00)
Elemento
Manganeso
Sedimento
1
Molares superiores aislados
5
7
Radio
1 (4,00)
Hemimandíbula
1
4
Metacarpo 4
1 (4,00)
Molares inferiores aislados
2
5
Vértebra cervical
1 (4,00)
Escápula
1
1
Coxal
2 (8,00)
Húmero
3
4
Tibia
1 (4,00)
Radio
2
Calcáneo
1 (4,00)
Ulna
5
5
Metacarpos
2
5
1
Metatarso 2
5 (20,00)
Metatarso 3
1 (4,00)
Vértebra cervical
1
Metatarso 4
1 (4,00)
Vértebra lumbar
1
Metatarso 5
1 (4,00)
Coxal
2
1
Metatarso indeterminado
2 (8,00)
Fémur
3
3
4 (16,00)
Tibia
1
1
Calcáneo
6
7
Metatarso 2
9
9
Metatarso 3
5
2
Metatarso 4
5
7
Metatarso 5
4
7
Falange 1
11
10
Falange 2
4
3
Falange 3
2
Falange 1
Falange 2
Total
1 (4,00)
25 (13,58)
Metápodo indeterminado
Diáfisis cilindro ind.
Total
Figura 5.37. C. del Bolomor XV Este. Alteraciones mecánicas
postdeposicionales sobre la diáfisis de un fémur.
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel XV Este
Los restos aparecen de forma mayoritaria libres de alteraciones digestivas, únicamente 3 de un total de 184 (1,63%), todos
correspondientes a un individuo inmaduro. El análisis de los
restos osificados y de talla grande ha deparado la presencia de
fracturas en fresco sobre diversos huesos largos: diáfisis de la
parte distal del radio y ulna, diáfisis de la parte proximal del
fémur, diáfisis de la parte media-distal de la tibia y diáfisis de
la parte media-proximal de diversos metatarsos. Estas fracturas
no están asociadas a otras alteraciones mecánicas y digestivas
que nos remitan a la intervención de un predador no humano.
134
13
11
2
1
90 (48,91)
95 (51,63)
En ochos casos los restos muestran marcas de corte que, aunque
muy escasas (ca. 4%), vienen a confirmar la intervención de
los humanos en la formación del conjunto, donde se demuestra la existencia de diversas fases del procesado de las carcasas
(pelado y descarnado). Es posible que algunos huesos hallan
sido mordidos o mordisqueados por los humanos ya que se han
hallado algunas punciones y arrastres que podrían ser de dientes
humanos. Un porcentaje bastante destacado de restos (ca. 13%)
posee alteraciones, de ubicación arbitraria y sin formar series,
que hemos relacionado con acciones no intencionadas de tipo
postdeposicional (posiblemente el pisoteo), originadas durante
una fase de sedimentación que pudo ser lenta y de elevada humedad en determinados momentos.
Debido a la posible presencia de marcas de corte y de fracturas que podrían ser humanas, y fundamentalmente de la escasa
o nula aparición de otras alteraciones que podrían relacionarse
con la acción de otros predadores (impactos de pico, punciones
y señales digestivas), otorgamos un posible origen antrópico a
la mayor parte de los restos del conjunto (individuos adultos).
Los restos de conejo de menor talla (algunos digeridos) pertenecientes al ejemplar inmaduro han podido ser aportados por
otros predadores, posiblemente por aves rapaces.
[page-n-146]
El nivel XV (sector Oeste)
te por los adultos de >9 meses (18), con una presencia menor
de subadultos de 4-9 meses (2) y de jóvenes de <4 meses (3)
(figura 5.38).
El conjunto de lagomorfos estudiado está constituido por 1184
restos de conejo, correspondientes (tibia) a un número mínimo
de 23 individuos (cuadro 5.71); el más importante en efectivos
de todo el yacimiento. El mayor volumen de materiales se concentra en los cuadros A1 y A2 (sobre todo en la capa 11) y también, aunque con menores valores, en C1 y C2 (cuadro 5.68).
Representación anatómica
Los elementos mejor representados son el segundo y el tercer
metatarso (ca. 86-89%), la tibia (80,4%) y el calcáneo (73,9%),
todos ellos correspondientes a la mitad posterior de las presas;
en segundo término el coxal (60,8%), las mandíbulas (56,2%),
el húmero (56,2%) y la ulna (50%). Por debajo del 50% de
supervivencia aparecen los otros metatarsos, radio, escápula,
maxilar, metacarpos, primeras falanges y vértebras lumbares.
El resto de elementos axiales, los fragmentos de cráneo, huesos del tarso y demás falanges muestran porcentajes muy bajos.
(cuadro 5.71). Por grupos anatómicos, prevalecen los del miembro posterior (48,6%) y por detrás los del anterior (32,6%). Este
hecho se confirma también por segmentos en las cinturas, zigopodio, basipodio y metapodio; únicamente el húmero rompe
esta tendencia en el estilopodio.
Estructura de edad
Las partes articulares presentan, en general, una elevada tasa
de osificación, desde el 57,14% del húmero proximal hasta el
100% del radio distal; la excepción la constituye la ulna proximal, con un menor porcentaje de osificadas (40%). La suma de
las partes articulares osificadas de fusión tardía representa el
80,64%, correspondiente a los individuos de >9 meses, mientras que el 19,35% restante hace referencia a los inmaduros de
<9 meses, 10 de talla grande y 14 de talla pequeña (cuadros
5.69 y 5.70). Teniendo en cuenta que el NMI del conjunto es de
23, la estructura de edad del conjunto está dominada claramen-
Cuadro 5.68. C. del Bolomor XV Oeste. Cuantificación por cuadros y capas de excavación según NR.
Bolomor XV (sector Oeste)
A1
A2
A1-2
C1
C2 C1-2
-
C3’
C4’ A2/C2 L Base
1
LS
3
17
L corte
60
7
9
1
34
13
2
10
2
8
54
9
17
34
3
7
27
4
1
94
5
2
4
5_6
97
3
7
2
6
13
77
13
1
Total
2
3
18
21
6_7
2
2
7
2
5
7
8
2
13
9
24
9
2
4
25
31
10
19
36
25
80
11
418
187
Total
467
250
100
8
162
164
705
1
24
97
2
9
1184
Cuadro 5.69. C. del Bolomor XV Oeste. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los
principales huesos largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
Osificadas
Proximal
No osificadas
No osificadas
Ulna
Fémur
8
4
Metáfisis
12
2
2 (p)
2 (p)
3 (2g; 1p)
14
Tibia
Total
5
8
34
2 (g)
9 (4g: 5p)
1 (g)
Epífisis 2 (1g; 1p)
Osificadas
Distal
Radio
2 (g)
5 (4g; 1p)
10
27
56
Metáfisis
5 (p)
2 (p)
8 (6g; 2p)
15 (6g; 9p)
Epífisis
1 (p)
2 (g)
4 (g)
7 (6g; 1p)
135
[page-n-147]
Cuadro 5.70. C. del Bolomor XV Oeste. Partes articulares de
fusión temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Osificadas
Húmero distal
No osificadas
14 (70)
6 (30)
Radio proximal
12 (85,71)
2 (14,28)
Total fusión temprana (3 m.)
26 (76,47)
8 (23,52)
2 (40)
3 (60)
Fémur distal
10 (71,42)
4 (28,57)
Tibia distal
27 (77,14)
8 (22,85)
Total fusión media (5 m.)
39 (72,22)
15 (27,77)
4 (57,14)
3 (42,85)
Ulna proximal
Húmero proximal
Radio distal
5 (100)
Fémur proximal
8 (88,88)
1 (11,11)
8 (80)
2 (20)
25 (80,64)
6 (19,35)
Tibia proximal
Total fusión tardía (9-10 m.)
100
90
78,25
80
70
60
50
40
30
20
13,04
10
0
1-4 m.
8,69
4-9 m.
>9 m.
Figura 5.38. C. del Bolomor XV Oeste. Estructura de edad en
meses según %NMI.
Los índices a, b y c indican una pérdida importante de elementos craneales en relación con los postcraneales. Los segmentos inferiores están peor representados que los medios y
superiores (d). Los huesos largos del segmento medio lo están
mejor que los del superior (e). Los huesos largos del miembro
posterior aparecen mejor representados que los del miembro
anterior (f) (cuadro 5.72).
La relación entre la densidad máxima de los restos (g/cm3)
y sus porcentajes de representación no ha resultado significativa
(r= 0,1837).
Fragmentación
Un elevado porcentaje de restos de la muestra comporta fracturas recientes (51,26%), originadas durante el proceso de excavación del sedimento brechoso que los contenía. Este tipo de
fracturas no se han tenido en cuenta para el cálculo de la fragmentación de los elementos anatómicos. En el radio y la ulna,
y en menor medida posiblemente también en el del húmero,
136
es difícil de precisar si los fragmentos con este tipo de fracturas corresponden en realidad a huesos completos o a restos
fragmentados, rotos de nuevo durante la excavación. La aparición de fragmentos longitudinales de diáfisis (con fracturas
antiguas) en el fémur (8) y tibia (33), aunque también en cuatro
casos sobre el húmero, puede estar indicando que en los huesos
largos anteriores (sobre todo el radio y la ulna), muchas de las
fracturas recientes corresponden a restos completos. Al comparar el NME con el NR en los huesos largos los resultados
parecen confirmar una mayor fragmentación de los posteriores
(fémur: 0,28; tibia: 0,29) respecto a los anteriores (húmero: 0,5;
ulna: 0,53), excepto en el radio (0,3), con valores más cercanos
a los de los posteriores. Los porcentajes de fragmentación en
el radio y la ulna hay que tomarlos con cautela. Por lo tanto,
teniendo en cuenta lo expuesto en el caso de los huesos largos
anteriores y dejando de lado los elementos con fracturas recientes, podemos decir que la fragmentación es acusada en el conjunto ya que sólo algunos elementos se han conservado enteros
(falanges, tarsos, patella, astrágalo, P2 y la mayoría de los metacarpos). Los restos craneales, la mayoría de molares aislados,
la escápula, y las costillas aparecen con fracturas en todos los
casos. El fémur (18,1%), el coxal (18,7%) y sobre todo la tibia
(1,88%) también presentan valores de fragmentación importantes. También la mayoría de los húmeros se han fragmentado
(10%). Otros elementos, como el calcáneo (95,4%), se muestran mayoritariamente completos (figura 5.39).
En el miembro anterior se hace referencia a los de la zona
inferior (metapodio), con muy buenos valores de preservación
(83,3-100%). Los elementos del miembro posterior superior y
medio aparecen muy fragmentados, y, en cambio, elevada preservación de los elementos del basipodio y de los metapodios,
aunque más fragmentados, los metatarsos (36,3-66,6%), en relación a los del miembro anterior.
Se ha establecido la longitud conservada de 577 restos. La
mayoría mide entre 10-20 mm (62,56%) y 20-30 mm (19,58%),
mientras que aparecen con menor frecuencia los de <10 mm
(11,43%) y >30 mm (6,41%). La longitud media es de 17,61
mm (figura 5.40).
Se han descrito las categorías de fragmentación del conjunto, eliminando del recuento aquellos fragmentos con fracturas
recientes (51,26%). Los restos craneales están constituidos mayoritariamente por fragmentos de zigomático-temporal y por
petrosos, aunque están presentes con menores efectivos otras
zonas; en los maxilares destacan las partes que albergan alveolos de los molares así como premaxilares; las hemimandíbulas
están representadas fundamentalmente por porciones anteriores
y de cuerpo y por unos pocos restos casi completos a los que les
falta únicamente la rama posterior.
De las vértebras aparecen fragmentos de cuerpo que en la
mayoría de ocasiones no conservan los procesos. Las escápulas aparecen sobre todo como partes articulares aunque los pequeños fragmentos de cuerpo son muy frecuentes. En el coxal
destacan los fragmentos inferiores de isquion, fragmentados o
unidos al acetábulo, y superiores de acetábulo e ilion; algunos
restos se mantienen casi completos a los que les falta una pequeña porción superior o inferior (cuadro 5.73). En el húmero
aparecen mayoritariamente partes distales unidas a una pequeña
porción de diáfisis y también fragmentos proximales de diáfisis
tanto en forma de cilindro como longitudinales; se conserva una
diáfisis completa. En el radio y la ulna, las partes articulares
proximales unidas a pequeños fragmentos de diáfisis son las
[page-n-148]
Cuadro 5.71. C. del Bolomor XV Oeste. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande;
p: pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif./g
No osif./p
Ind.
NME
NMIf_c
%R
Cráneo
11
11
3
2
6,52
Maxilar
26
26
12
8
26,09
I1
19
19
19
10
41,3
7
7
7
3
15,21
P
2
P -M
26
26
24
3
10,43
Hemimandíbula
43
43
26
15_16
56,52
I1
10
10
10
9
21,73
P3
9
9
9
8
19,56
3
3
P4-M3
10
10
9
2
4,89
Escápula
28
12
2
14
16
11
34,78
Húmero
51
17
8
27
26
17
56,52
Radio
55
16
3
36
17
11
36,96
Ulna
43
1
3
39
23
15
50
Metacarpo 2
13
2
2
9
13
8
28,26
Metacarpo 3
9
4
1
3
9
5
19,57
Metacarpo 4
11
3
2
6
11
6
23,91
Metacarpo 5
5
4
1
5
4
10,87
Metacarpo indeterminado
4
4
-
-
-
Vértebra cervical
9
9
6
2
3,73
Vértebra torácica
8
5
3
7
1
2,54
Vértebra lumbar
20
35
5
21,74
2
2
4,35
8
4
1
0,72
2
36
28
16
60,87
49
13
Vértebra sacra
2
2
Costilla
8
Coxal
16
54
16
Fémur
49
17
5
27
14
7
30,43
Tibia
125
35
14
76
37
23
80,43
Calcáneo
37
17
14
6
34
18
73,91
Astrágalo
7
7
7
5
15,22
Tarsos
5
5
5
2
10,87
Patella
2
2
2
1
4,35
Metatarso 2
41
4
4
33
41
21
89,13
Metatarso 3
40
5
1
34
40
21
86,96
Metatarso 4
18
2
1
15
18
10
39,13
Metatarso 5
20
2
18
20
10
43,48
Metatarso indeterminado
51
47
4
-
-
-
Falange 1
110
89
8
13
105
7
28,53
Falange 2
21
19
1
1
21
2
5,71
Falange 3
9
9
9
1
2,17
25
25
-
-
-
1
1
-
-
-
8
8
-
-
-
105
105
-
-
-
756
674
23
-
Metápodo indeterminado
Vértebra indeterminada
Diáfisis cilindro ind.
Frag. diáfisis long. indet.
Total
1184
334
94
137
[page-n-149]
100
100
100 100
90
100
100 100 100
95,45
100 100 100
83,33
80
66,66
70
60
57,14
60
50
50
43,47
42,85
36,36
40
30
20
0
0
0
0
18,75 18,18
15
11,11
10
0
0
0
0
0
0
1,88
0
Cr
Mx
I1
P2
P3-M3
Hem
I1
P3-M3
P4-M3
Es
H
R
U
Mc2
Mc3
Mc4
Mc5
Ct
Vc
Vt
Vl
Vs
Cx
F
T
Ca
As
Pa
Ta
Mt2
Mt3
Mt4
Mt5
F1
F2
F3
10
12,5
Figura 5.39. C. del Bolomor XV Oeste. Porcentajes de restos completos.
Cuadro 5.72. C. del Bolomor XV Oeste. Índices de
proporción entre zonas, grupos y segmentos anatómicos
según %R.
a) PCRT / CR
90
80
70
442,006
60
b) PCRAP / CR
425,1
50
c) PCRLB / CR
307,88
40
d) AUT / ZE
e) Z / E
f) AN / PO
84,69
192,51
61,17
30
20
10
0
más abundantes junto a pequeños fragmentos de cilindro, y no
se conservan diáfisis completas.
Entre los huesos largos posteriores, en el fémur similar presencia de elementos proximales y distales, aunque en este caso
son zonas articulares fragmentadas que no van unidas a fragmentos de diáfisis. Destacan también los pequeños fragmentos
longitudinales de diáfisis. No se conservan diáfisis completas.
En la tibia, las partes articulares distales unidas a pequeños restos de diáfisis son las mayoritarias, así como los fragmentos
longitudinales y los de cilindro de diáfisis. No se conservan diáfisis completas (cuadro 5.75). En los metapodios abundan los
completos y las partes proximales (cuadro 5.74).
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Elementos craneales. Los restos craneales no presentan
ninguna señal de alteración mecánica por lo que consideramos
que las fracturas que les afectan son de tipo postdeposicional.
Sobre los maxilares las fracturas son también de origen postdeposicional cuando se producen sobre el paladar en sentido longitudinal, aunque en algunos casos las fracturas aparecen también sobre el inicio del proceso zigomático y es posible que
138
0
100
200
300
400
500
600
700
Figura 5.40. C. del Bolomor XV Oeste. Longitud en
milímetros de los restos medidos.
algunas puedan haberse producido en fresco. Las mandíbulas
muestran, en cuatro casos, entrantes-muescas de morfología
semicircular que se podrían haber originado por impactos de
pico. En dos de ellas aparecen sobre la rama posterior; dos
continuos en un caso (3,9 x 1,7 mm; 3,1 x 1,4 mm) y en el otro
uno único (3,17 x 0,7 mm). En otros dos restos estos impactos
(uno en cada caso) aparecen sobre la parte inferior de la zona
anterior-media del cuerpo (figura 5.41 a y b), bajo los premolares (3,4 x 1,5 mm; 3,9 x 3 mm). Al menos sobre estos restos
las fracturas son intencionadas y se han producido sobre hueso
fresco. El origen del resto de las fracturas es más difícil de precisar y puede responder también a causas postdeposicionales.
Las fracturas que muestran los molares aislados son de tipo
postdeposicional.
Elementos axiales. El origen de las fracturas sobre las vértebras cervicales parece responder a acciones postdeposiciona-
[page-n-150]
Cuadro 5.74. C. del Bolomor XV Oeste. Categorías de
fragmentación de los metápodos y calcáneos según NR y %.
Cuadro 5.73. C. del Bolomor XV Oeste. Categorías de
fragmentación de los elementos craneales, axiales y cinturas
según NR y porcentajes.
Cráneo
Completo
Metacarpo IV
Zigomático-temporal
Petroso
2 (25,00)
Orbito-frontal
1 (12,50)
Parietal
1 (12,50)
Fragmento indeterminado
Maxilar
3 (37,50)
1 (12,50)
Completo
Metatarso II
8 (66,66)
Premaxilar
Metatarso III
3 (15,00)
Porción anterior
Rama posterior
Costilla
5 (25,00)
Parte articular
Vértebra cervical Completa
Fragmento cuerpo
Vértebra torácica Completa
Fragmento cuerpo
Vértebra lumbar Completa
Fragmento cuerpo
Vértebra sacra
Completa
Fragmento cuerpo
Escápula
Completa
0 (0)
1 (100,00)
14 (63,63)
Completo
6 (42,85)
8 (57,14)
Completo
3 (60)
2 (40)
Completo
2 (66,66)
Parte proximal
1 (33,33)
Metatarso indeterminado Completo
Parte distal
Metapodio indeterminado Completo
Diáfisis
Calcáneo
Completo
Porción central
0 (0)
9 (100)
0 (0)
8 (100)
21 (95,45)
1 (4,54)
1 (11,11)
8 (88,88)
4 (57,14)
3 (42,85)
10 (43,47)
13 (56,52)
0 (0)
1 (100,00)
0 (0)
Parte articular
2 (11,76)
Parte articular + fragmento cuerpo
7 (41,17)
Fragmento de cuerpo
8 (47,05)
Casi completo
3 (18,75)
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
3 (18,75)
Ilion
2 (12,50)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
4 (25,00)
Isquion
Coxal
Metatarso V
2 (10,00)
Completa
8 (36,36)
Parte proximal
10 (50,00)
Fragmento cuerpo
1 (16,66)
Completo
Parte proximal
Metatarso IV
4 (33,33)
Hemimandíbula Casi completa (excepto rama)
5 (83,33)
Parte proximal
0 (0)
Fragmento con serie molar
Completo
Parte proximal
0 (0)
4 (25,00)
les, muy relacionadas con la propia morfología y fragilidad de
estos elementos. No observamos tampoco intencionalidad en
las fracturas sobre las vértebras torácicas. Las fracturas en las
lumbares afectan al cuerpo y también a los procesos pero no
se han observado alteraciones mecánicas asociadas por lo que
no es posible asegurar que las fracturas son intencionadas. Las
fracturas presentes sobre las costillas las vinculamos a procesos
postdeposicionales.
Elementos del miembro anterior. (NR entre paréntesis) En
la escápula, las fracturas antiguas se documentan sobre la zona
del cuello con formas oblicuas (6), aunque también se dan otras
transversales (2) que parecen postdeposicionales; en otros casos las fracturas aparecen sobre el cuerpo (6), pero es complicado determinar la intencionalidad de las mismas.
En el húmero destacan las fracturas sobre la diáfisis de la
parte distal (8) y proximal (8), y en menor medida de la zona
media (1). Las que se localizan sobre la diáfisis de la parte distal
aparecen sobre restos osificados (5) e indeterminados (3); su
morfología es principalmente curva (7) y solo en un caso es
transversal, combinando ángulos oblicuos (4) y de aspecto liso
(3) con otros mixtos (ángulo y aspecto). Las fracturas sobre las
diáfisis de la parte proximal son curvas en todos los casos (4),
con ángulos y aspecto mixto (3) y oblicuo (1). Sobre un fragmento proximal osificado que posee una fractura curva sobre la
diáfisis aparece una horadación de aproximadamente 6 mm de
diámetro sobre la cara lateral-craneal de la metáfisis (figura 5.41
c); además los bordes de fractura aparecen pulidos por efecto de
la digestión. En todos estos casos se ha conservado la circunferencia completa de la diáfisis. Los fragmentos longitudinales de
diáfisis corresponden a la zona proximal del hueso, con ángulos
mixtos (3) y oblicuos (1) y de aspecto liso (4). En estos últimos
se conserva en dos casos >2/3 de la circunferencia, en uno 1/32/3 y en otro <1/3 de la misma. El predominio en el húmero de
las fracturas curvas, de ángulos oblicuos y mixtos y de aspecto
mixto y liso, nos indica un proceso de fractura en fresco que
afecta tanto a la diáfisis de la parte proximal como a la distal
y que origina fundamentalmente fragmentos que conservan la
circunferencia completa de la diáfisis y que en menor medida
también da lugar a fragmentos longitudinales (cuadro 5.76).
Las fracturas sobre el radio afectan a elementos osificados
(6), no osificados (2) e indeterminados (7). Son más abundantes
sobre la diáfisis de la parte proximal (4), con morfologías principalmente transversales (3) y en menor medida curvas (1), de
ángulos y aspecto mixto. Estos patrones de fractura se repiten
cuando afectan a la diáfisis de la parte media del hueso (2).
Sobre la diáfisis de la parte distal (2), en un caso la fractura
es curva y en el otro transversal, con ángulos y aspecto mixto.
Aparecen también pequeños fragmentos de cilindro que comportan fracturas antiguas, de morfología transversal (4) y curva
(3). Otras señales mecánicas no están presentes. El predominio
139
[page-n-151]
Cuadro 5.75. C. del Bolomor XV Oeste. Categorías de fragmentación de los principales huesos largos según NR y porcentajes.
Huesos largos principales
Completo
Parte proximal
Parte proximal + frag. diáfisis <1/2
Húmero
Radio
Ulna
Fémur
Tibia
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (4,54)
0 (0)
2 (18,18)
3 + *1 (18,18)
*2 (3,77)
*2 (10)
1 (5)
Diáfisis cilindro proximal
Frag. diáfisis (longitudinal) proximal
6 (40,00)
4 (36,36)
1 (4,54)
2 (3,77)
1 (4,54)
3 (15)
2 (3,77)
4 (20)
6 (11,32)
Diáfisis cilindro media
1 (1,88)
Frag. diáfisis (longitudinal) media
Diáfisis cilindro distal
5 (9,43)
2 (10)
2 (3,77)
Frag. diáfisis (longitudinal) distal
9 (16,98)
Parte distal + frag. diáfisis >1/2
1 (5)
Parte distal + frag. diáfisis <1/2
5 (25)
Parte distal
*1 (5)
2 (13,33)
6 (11,32)
5 + *2 (31,81)
7 (46,66)
Frag. diáfisis (long.) ind.
*3 (5,66)
8 (36,36)
Diáfisis cilindro ind.
Diáfisis completa
2 (3,77)
13 (24,52)
5 (45,45)
1 (5)
* Epífisis completas no osificadas.
de las formas transversales está indicando que la fragmentación
del radio responde mayoritariamente a procesos diagenéticos
(cuadro 5.77).
Las fracturas en la ulna se localizan sobre la diáfisis-metáfisis de la parte proximal (4) y también sobre la zona media
de la diáfisis (2); en otros casos (5) es difícil saber en qué zona
anatómica se encuentra la fractura ya que las partes conservadas corresponden a pequeños fragmentos de cilindro. Aunque
algunas de las fracturas sobre la diáfisis-metáfisis de la parte
proximal parecen ser consecuencia de acciones en fresco, son
predominantes las transversales y responden a un proceso similar al expuesto en el caso del radio (cuadro 5.78). Un fragmento
de diáfisis de la parte proximal presenta una horadación en la
cara lateral (5,4 mm) de morfología irregular, descartándose un
origen químico para la misma (figura 5.41 d).
Elementos del miembro posterior. Cuatro coxales se han
visto afectados por lo que parecen impactos de pico. En tres
casos se trata de una muesca de morfología semicircular localizada sobre el ala del ilion (figura 5.42 a), sobre la parte anterior
(3,65 x 1,45 mm) o posterior (1,8 x 0,7 mm; 2,8 x 2 mm). Uno
de estos últimos muestra también una horadación de morfología
alargada-oval (1,8 x 0,6 mm) sobre la parte superior del isquion
(figura 5.42 b), un poco por debajo del acetábulo pero en la cara
opuesta. Otro resto muestra otra horadación de forma similar
sobre el cuello del ilion en la cara medial (2,2 x 1,24 mm) (figura 5.42 c). Hay que destacar que dos de estos cuatro restos
presentan alteraciones digestivas sobre la superficie articular
(auricular) con el sacro. Las fracturas presentes sobre la parte
superior del isquion son en ocasiones de morfología transversal, y no se asocian a otro tipo de alteraciones mecánicas, por lo
Figura 5.41. C. del Bolomor XV Oeste. Muesca-entrante sobre la hemimandíbula en la zona anterior (a) y media del cuerpo (b). Horadación
sobre la diáfisis de la parte proximal del húmero (c) y ulna (d).
140
[page-n-152]
Cuadro 5.78. C. del Bolomor XV Oeste. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la ulna.
Cuadro 5.76. C. del Bolomor XV Oeste. Características de
las fracturas sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Ip
Transversal
Curvo-espiral
A/Ig
Ind Total
Morfología
1
12
Curvo-espiral
4
Longitudinal
1
5
7
4
Ángulo
Recto
3
3
Mixto
4
7
11
2
6
5
8
4
7
2
6
-
1
2
7
1
1
13
10
17
Circunferencia
diáfisis
Ip
Transversal
4
2
Curvo-espiral
Morfología
9
2
10
2
3
7
1
1
8
<1/3
1/3-2/3
Completa
10
3
1
9
11
1
9
11
Cuadro 5.79. C. del Bolomor XV Oeste. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
Ind Total
4
1
1
Total
Morfología
5
Ip
Ind
Total
1
3
7
7
1
1
Transversal
Curvo-espiral
Longitudinal
2
Longitudinal
Dentada
Ángulo
1
>2/3
Cuadro 5.77. C. del Bolomor XV Oeste. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del radio.
A/Ig
1
Liso
Mixto
9
1
>2/3
Total
3
1
Rugoso
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Completa
8
2
1
Recto
Mixto
Aspecto
Rugoso
Mixto
7
Oblicuo
6
Liso
Ind Total
Dentada
Oblicuo
Aspecto
1
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Ip
Transversal
Dentada
Recto
1
1
Ángulo
Recto
Oblicuo
1
1
2
Mixto
Aspecto
Oblicuo
Mixto
1
6
7
Liso
1
7
8
1
1
2
4
4
2
2
1
1
6
1
7
14
Aspecto
Liso
Rugoso
Rugoso
Mixto
Circunferencia
diáfisis
6
2
7
Mixto
15
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
<1/3
1/3-2/3
>2/3
>2/3
Completa
Total
6
6
2
2
7
7
Completa
15
15
que es posible que se deban a procesos postdeposicionales. Pero
en dos casos se ha hallado una fractura curva en esta misma
zona, con morfotipos repetitivos que posiblemente responden a
la acción del pico de una rapaz.
Sobre un coxal osificado se han observado unas pequeñas
punciones sobre el ala del ilion en la cara lateral y varias estrías
transversales y muy leves sobre la parte posterior del isquion, y
que pueden ser consecuencia de la acción de la dentición de un
pequeño mamífero carnívoro.
El fémur muestra fracturas sobre la diáfisis-metáfisis de
la parte distal de elementos osificados (3) y no osificados (2),
Total
2
2
1
-
3
8
10
aunque su proximidad a la articulación dificulta su descripción (cuadro 5.79). Sobre la diáfisis de la parte proximal (2)
las fracturas son curvas (2), de ángulos oblicuos y aspecto liso
o de ángulos rectos y aspecto mixto. También se han determinado fracturas sobre la metáfisis de la parte proximal, de
morfología curva y ángulos y aspecto mixto, o longitudinales
de ángulos oblicuos y aspecto liso. Al menos en el caso de las
curvas y la longitudinal, las fracturas parece que se han originado sobre hueso fresco. En otro elemento la cabeza articular
aparece fracturada presentando el borde una morfología transversal. En ocho casos se han creado fragmentos longitudinales
141
[page-n-153]
Figura 5.42. C. del Bolomor XV Oeste. Muesca sobre el ala del ilion (a) y horadación sobre el
isquion (b) y cuello del ilion (c) de varios coxales. Horadación sobre la cara lateral de la zona
proximal de una tibia (d) y otra muy similar sobre la cara medial de otro ejemplar (e).
de diáfisis, de ángulos mixtos (oblicuos y rectos) y aspecto liso
que nos remiten (al menos por lo que se refiere a los ángulos
oblicuos) a procesos de fractura en fresco. Estos fragmentos
conservan <1/3 de la circunferencia en cuatro casos y en otros
dos entre 1/3-2/3 de la misma. Además dos de estos fragmentos presentan una pequeña muesca de morfología semicircular
sobre uno de los bordes de fractura (2,3 x 0,5; 3 x 0,5 mm). Un
elemento completo osificado muestra sobre la epífisis proximal
dos entrantes triangulares enfrentados (craneal-caudal) de 1,5
x 1,5 mm. Otro fragmento longitudinal proximal de diáfisis
presenta otro entrante triangular sobre la articulación proximal
de 2,4 x 1,4 mm.
Se han determinado fracturas sobre la diáfisis de la parte
distal de la tibia (8) de elementos osificados (6) e indeterminados (2) que conservan toda la circunferencia, la mayoría de
morfología transversal (6) con ángulos rectos y de aspecto rugoso, siendo minoritarias las curvas (2) que combinan ángulos
y aspecto mixto (cuadro 5.80). También se localizan fracturas
sobre la zona media de la diáfisis (3) que conservan toda la
circunferencia, en este caso todas de morfología curva, con ángulos mixtos (2) u oblicuos (1) y de aspecto liso (3). Uno de
los elementos provisto de una fractura curva sobre la diáfisis de
la parte media comporta en uno de los bordes de fractura una
muesca semicircular en la cara medial (3,1 x 1,5 mm). También
sobre la diáfisis de la parte proximal se ha documentado una
fractura que conserva toda la circunferencia, de forma curva y
de ángulos oblicuos y aspecto liso. Sobre dos partes proximales
osificadas unidas a un pequeño resto de diáfisis, y que comportan una fractura curva sobre la parte proximal y media de la diáfisis, se localiza una horadación de forma alargada sobre el lado
lateral de la articulación (figura 5.42 d); cuando la fractura se
sitúa en la parte media de la diáfisis la horadación está cerrada
142
(10,2 x 4,55 mm) y no está conectada a la fractura (figura 5.42
e), mientras que si la fractura se sitúa en una zona más proximal
de la diáfisis puede aparecer en contacto con la horadación, que
en este caso aparece abierta (9,52 x 4,47 mm).
Teniendo en cuenta la morfología de las fracturas descritas,
parece que las localizadas sobre la diáfisis de la parte distal son
mayoritariamente de origen postdeposicional, mientras que las
Cuadro 5.80. C. del Bolomor XV Oeste. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la tibia.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind
Total
Transversal
4
2
6
Curvo-espiral
4
2
6
34
34
2
6
2
2
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Recto
4
Oblicuo
Mixto
34
38
Liso
2
36
38
Rugoso
4
2
Mixto
Aspecto
4
2
6
2
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
30
30
4
4
4
12
38
46
>2/3
Completa
Total
8
8
-
[page-n-154]
que aparecen sobre la diáfisis de la zona media y proximal se
han realizado sobre hueso fresco.
Las fracturas longitudinales son muy abundantes (34), donde se combinan en todos los casos ángulos oblicuos y rectos,
pero con un aspecto liso. La mayoría (30) conservan <1/3 de
la circunferencia, mientras que sólo unas pocas (4) entre 1/32/3 de ésta. Dos de los fragmentos longitudinales de diáfisis
presentan muescas; uno muestra una aislada semicircular sobre
el borde de fractura (2,9 x 1,3 mm) y, el otro, dos muescas enfrentadas sobre la diáfisis de la parte más proximal (cresta), de
morfología triangular-semicircular (3,2 x 1,6 mm; 2 x 0,7 mm).
No se ha observado intencionalidad en las escasas fracturas presentes sobre el calcáneo. Las que afectan a los segundos metatarsos se localizan sobre la diáfisis de la parte media
y proximal; su morfología es preferentemente transversal (12)
y en menor medida curva (2) que relacionamos con un origen
postdeposicional. En el tercer metatarso las fracturas afectan a
la diáfisis de la parte proximal y media-distal; su morfología
también es mayoritariamente transversal y parece que también
son de tipo postdeposicional. En el cuarto metatarso las fracturas se documentan sobre la diáfisis de la parte media-proximal,
con formas curvas y también transversales. En los quintos metatarsos las fracturas transversales se localizan sobre la diáfisis
de la parte proximal, media e incluso distal, a las que damos
el mismo origen que en el caso anterior. Una parte distal de
metapodio indeterminado, por su tamaño muy posiblemente un
metatarso, muestra una fractura natural sobre la diáfisis de la
parte distal que se ha curado ante mortem ya que ha crecido el
tejido óseo en torno a ella.
Los fragmentos longitudinales de diáfisis de pequeño tamaño son bastante numerosos. Presentan superficies de fractura oblicuas, pero también rectas, con ángulos también mixtos.
La mayoría de los fragmentos conserva <1/3 de la circunferencia de la diáfisis. En cinco de estos fragmentos se documenta
una única muesca sobre uno de los bordes de fractura, de forma
semicircular y de tamaño variable (3 x 1 mm; 3,5 x 2 mm; 1,2
x 0,8 mm; 3,5 x 1 mm; 1,5 x 0,8 mm); sobre otro fragmento se dan dos muescas, una enfrentada a la otra, con similar
morfología (5,5 x 0,5 mm; 3,5 x 1,5 mm) (figura 5.43). Los
fragmentos de cilindro son de pequeño tamaño y la mayoría
muestran fracturas recientes y unas pocas antiguas pero de carácter postdeposicional.
El análisis de la morfología de las fracturas y de las alteraciones de tipo mecánico a las que se asocian nos permite diferenciar entre dos conjuntos de restos. Por un lado aquellos
fragmentados por procesos postdeposicionales, como es el caso
de los elementos del cráneo, maxilar, vértebras, tarsos y costillas; los metatarsos se han fragmentado preferentemente por
la parte proximal y media de la diáfisis y en la mayoría de los
casos también debido a causas postdeposicionales. Otro grupo de elementos se ha visto afectado por fracturas en fresco
(figuras 5.44 y 5.45). Algunas mandíbulas presentan entrantes
en la parte posterior de la rama y en la zona inferior del cuerpo
posterior que relacionamos con impactos de pico. En el miembro anterior, la escápula se ha fracturado por la zona del cuello,
mientras que las fracturas que afectan al cuerpo son de difícil
interpretación. El húmero ha sido fracturado en fresco tanto sobre la diáfisis de la parte proximal como de la distal. En el caso
del radio y de la ulna, aunque algunas fracturas se han podido
efectuar en fresco (diáfisis de la parte proximal y media), la
mayoría responden a acciones postdeposicionales. La aparición
Figura 5.43. C. del Bolomor XV Oeste. Muescas sobre fragmentos
longitudinales de diáfisis de fémur (a y b) y tibia (c). La muesca
en el restante (d) se localiza sobre la diáfisis fracturada de un
fragmento distal de tibia.
!
Figura 5.44. C. del Bolomor XV Oeste. Localización de las
fracturas y alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
de horadaciones sobre el húmero y la ulna confirma la intencionalidad de las fracturas sobre estos elementos. El miembro
posterior concentra la mayoría de las fracturas sobre hueso fresco que indican un procesado más intenso sobre esta parte de
las carcasas. El coxal presenta fracturas en fresco sobre el ala
143
[page-n-155]
-
~Figura 5.45. C. del Bolomor XV Oeste. Principales alteraciones mecánicas.
144
-t
[page-n-156]
del ilion, donde aparecen muescas, y en menor medida sobre
el isquion y el cuello del ilion (horadaciones asociadas). En el
fémur, las fracturas en fresco afectan a la diáfisis de la parte
proximal y media, donde se han localizado también muescas;
como consecuencia se han creado fragmentos longitudinales de
diáfisis que también comportan muescas. La tibia concentra las
fracturas en fresco sobre la diáfisis de la parte proximal y media
(muescas), mientras que las que se localizan sobre la diáfisis de
la parte distal son mayoritariamente de origen postdeposicional; se crean numerosos fragmentos longitudinales de diáfisis
con muescas en los bordes.
La morfología de las muescas y entrantes es preferentemente semicircular, con un tamaño que oscila entre 1 y 5 mm de
longitud y 0,5 y 3 mm de anchura. Normalmente una por resto,
únicas y unilaterales, aunque sobre una mandíbula (rama) se
observan dos continuas, y sobre un fragmento longitudinal de
diáfisis de tibia y otro indeterminado dos enfrentadas (bilaterales). Las muescas y los entrantes aparecen de forma mayoritaria
sobre los huesos largos posteriores, el coxal y las mandíbulas.
Las horadaciones se localizan sobre los huesos largos anteriores
y posteriores y el coxal, y su tamaño es mayor (cuadro 5.81).
Cuadro 5.81. C. del Bolomor XV Oeste. Elementos anatómicos
con muescas, entrantes y horadaciones según NR.
Elemento
Muescas
Hemimandíbula
Entrantes Horadaciones
4
Húmero
1
Ulna
1
Coxal
3
Fémur
4
Tibia
3
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
2
1
2
16 (1,35%) 5 (0,42%)
6 (0,5%)
6
Alteraciones digestivas
Los efectos de la digestión aparecen sobre casi el 10% del conjunto, afectando a restos osificados (42,85%), no osificados
(17,85%) e indeterminados (39,28%). La afección predominante es la aparición de porosidad sobre las zonas articulares, de
carácter leve (53,57%) y moderado (41,96%); en esta última
categoría se han incluido también las superficies de fractura pulidas y estrechadas originadas también por procesos digestivos.
La digestión fuerte con pérdida de masa ósea ha afectado al
4,46% de los restos y la extrema no está presente (cuadro 5.82).
Según grupos, no se ha constatado sobre los elementos craneales, mientras que sí está presente sobre los postcraneales.
Respecto a los molares aislados, ha habido problemas a la hora
de diferenciar los efectos de la digestión, ya que la mayoría de
los dientes presenta pérdidas de cemento y en ocasiones de esmalte, pero no sabemos si son consecuencia de la digestión o de
otros procesos tafonómicos, y por ello no se han contabilizado.
En las cinturas, la digestión afecta más a la escápula (3 partes
articulares y 2 fragmentos de cuerpo) (figura 5.46 a) que al coxal
(ilion) (figura 5.46 c). En el estilopodio, también el húmero (10
epífisis proximales y 4 distales) (figura 5.46 b) presenta mayores
valores que el fémur (3 epífisis proximales y 3 distales). En el
zigopodio, en cambio, las tibias (7 epífisis proximales, 1 distal
y 1 diáfisis) (figura 5.46 d y e) aparecen más alteradas que el
radio (2 epífisis proximales) y la ulna (1 epífisis proximal). Los
metacarpos (epífisis proximal) muestran porcentajes de alteración digestiva mucho más destacados que los metatarsos (epífisis proximal). Únicamente están representados los elementos
del basipodio de la mitad posterior, con valores más importantes
en el astrágalo (bordes) y patella (bordes) que en el calcáneo
(articulación y cuerpo) (figura 5.46 f). En el esqueleto axial, las
vértebras anteriores (cervicales y torácicas) no muestran señal
de digestión, mientras que las posteriores (lumbares y sacras)
presentan porosidad sobre las zonas articulares y la parte interior
del cuerpo. Una única costilla aparece afectada por la digestión.
Algunas primeras falanges tienen alterada la articulación proximal. Cinco fragmentos longitudinales de diáfisis presentan los
bordes de fractura pulidos y redondeados por la digestión.
Posibles marcas de corte
Seis restos, dos coxales, dos húmeros y dos fémures, muestran
alteraciones sobre la cortical que con bastante seguridad pueden
ser marcas de corte (cuadro 5.83). En el caso del coxal se trata
de incisiones bastante profundas que pueden remitir a procesos
de desarticulación, ya que se emplazan en la zona próxima a la
articulación coxo-femoral. En el húmero y el fémur son series
de raspados paralelos sobre la diáfisis que normalmente se efectúan durante el descarnado de los huesos. En todos los casos las
marcas se emplazan sobre una zona concreta, en una sola cara,
sobre huesos osificados o de talla grande y que no están afectados por la digestión. A continuación se describen estas marcas.
Un fragmento de ilion posee una serie de tres marcas paralelas y de disposición oblicua en la cara lateral y en la parte posterior del cuello (cara medial), que tras su observación con la lupa
binocular parecen ser de corte (incisiones): dos de ellas tienen
el fondo microestriado y la restante más plano, y disminuyen en
longitud de arriba a abajo (5,3 mm; 3,8 mm; 2 mm) (figura 5.47
a y b). Un coxal osificado muestra sobre el borde del isquion,
en cara medial, varias marcas de corte transversales de cierta
profundidad que en ocasiones se superponen (figura 5.47 c).
Sobre la diáfisis de la parte distal de un húmero osificado aparecen varios raspados formando una serie de tendencia
longitudinal-oblicua y que están localizados sobre el borde
craneal-medial. Son leves pero se emplazan de forma paralela
a lo largo de toda la diáfisis y tienen muchas similitudes con
los documentados en contextos del Paleolítico superior regional
(Pérez Ripoll, comunicación personal) (figura 5.48 a). La zona
proximal de una diáfisis de húmero muestra, sobre la cara lateral, un raspado de disposición longitudinal-oblicua, bastante
profundo y largo (figura 5.48 b).
Un fragmento de cilindro de fémur presenta varios raspados
de tendencia longitudinal-oblicua que recorren toda la cara craneal del resto (figura 5.48 c). Otro fragmento similar muestra
varios raspados oblicuos sobre la misma zona y que forman una
serie (figura 5.48 d).
Las marcas de corte descritas se originan durante procesos de
desarticulación (coxal) y descarnado (húmero y fémur). Se
muestran sobre zonas donde estas acciones tienen lugar de manera frecuente (articulación coxo-femoral y cara craneal y lateral de la diáfisis de los huesos largos).
145
[page-n-157]
Cuadro 5.82. C. del Bolomor XV Oeste. Elementos anatómicos digeridos y porcentajes relativos. Grados de digestión
según Andrews (1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Elemento
NRd
%
Cráneo
0
0
Maxilar
0
0
Molares sup. aislados
0
0
Hemimandíbula
0
0
Molares inf. aislados
0
0
Escápula
5
17,85
1
2
Húmero
14
27,45
11
3
Radio
2
3,63
2
Ulna
1
2,32
Metacarpo 2
8
61,53
1
Metacarpo 3
4
44,44
2
Metacarpo 4
6
54,54
2
2
Metacarpo 5
0
0
Vértebra cervical
0
0
Vértebra torácica
0
0
Vértebra lumbar
6
12,24
3
3
Vértebra sacra
2
100
2
Costilla
1
12,5
Coxal
5
9,25
3
Fémur
6
12,24
5
1
Tibia
9
7,2
7
2
Calcáneo
10
27,02
6
3
Astrágalo
5
71,42
Tarsos
0
0
Patella
2
Metatarso 2
1
Metatarso 3
6
15
Metatarso 4
5
27,77
Metatarso 5
2
10
Falange 1
5
4,54
Falange 2
0
0
Falange 3
0
0
Metápodo ind.
2
2,5
Vértebra ind.
0
0
Diáfisis cilindro ind.
0
0
Frag. diáfisis (long.) ind.
5
4,76
112
9,45
Total
Osif. No osif.
G1
G2
2
2
3
4
10
G3
G4
2
1
1
5
7
2
2
4
2
5
1
1
5
1
2
1
1
2
1
4
1
5
3
6
1
7
1
2
5
2
2
1
100
2
2
2,43
1
1
6
6
3
4
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
48
Alteraciones postdeposicionales
Al igual que en lo observado en algunos restos del sector Este
del nivel XV, un total de 41 restos del sector Oeste (3,46%)
muestra alteraciones sobre la cortical de poca intensidad sobre diversos elementos anatómicos, más abundantes sobre los
fragmentos (longitudinales) de diáfisis, húmero, tibia, metatarsos y metapodios (cuadros 5.84 y 5.85). Se presentan en forma
146
indet.
20
44
1
1
5
60
47
5
-
de marcas, normalmente muy leves y cortas, con una morfología muy similar a las de corte. En ocasiones aparecen aisladas
(una por resto), pero lo normal es que se localicen varias sobre
el mismo elemento y en distintas caras e incluso que se crucen,
con distintas orientaciones, casi siempre de forma oblicua y
transversal al eje principal del hueso y en menor medida longitudinal. Al contrario de lo observado en las marcas de corte
descritas en el nivel, el emplazamiento de estas señales es en
[page-n-158]
Figura 5.46. C. del Bolomor XV Oeste. Alteraciones digestivas sobre la zona articular de la escápula (a), diáfisis fracturada de la parte
proximal de la tibia (b), diversas partes del calcáneo (c), epífisis proximal de húmero (d), epífisis proximal de la tibia (e) y superficie
articular del ilion (f).
Cuadro 5.83. C. del Bolomor XV Oeste. Características de las marcas de corte presentes sobre los restos de conejo.
Elemento
Frecuencia
Localización
Disposición
Húmero
Húmero
Varios raspados
1 raspado
Cara craneal-medial de la diáfisis de la parte distal
Cara lateral de la diáfisis de la parte proximal
Longitudinal-oblicua
Longitudinal-oblicua
Coxal
3 incisiones
Cara medial del cuello del ilion
Oblicua
Coxal
Varias incisiones
Cara medial del isquion
Transversal
Fémur
Fémur
Varios raspados
Varios raspados
Cara craneal de la diáfisis
Cara craneal de la diáfisis
Longitudinal-oblicua
Oblicua
147
[page-n-159]
general muy arbitrario. Por los datos expuestos consideramos
que la mayoría pueden ser consecuencia de acciones mecánicas postdeposicionales.
Entre las otras alteraciones de tipo postdeposicional documentadas cabe indicar que el 25% de los restos presenta
sedimento de color marrón adherido, que en algunos casos
incluso rellena los espacios (interior de huesos largos, canal
medular de vértebras y alveolos). Son importantes también las
manchas de color negro (óxidos de manganeso) que afectan a
un número de restos bastante destacado (ca. 16%). El 7,5% de
los elementos presenta manchas de color rojo producidas por
óxidos de hierro. Además de estas tres principales alteracio-
Cuadro 5.84. C. del Bolomor XV Oeste. Cuantificación de
los elementos anatómicos con alteraciones mecánicas de
tipo postdeposicional según NR y porcentajes.
Elemento
NR (%)
Maxilar
1 (2,43)
Hemimandíbula
2 (4,87)
Escápula
1 (2,43)
Húmero
3 (7,31)
Radio
2 (4,87)
Ulna
2 (4,87)
Metacarpo 5
1 (2,43)
Coxal
1 (2,43)
Fémur
2 (4,87)
Tibia
5 (12,19)
Calcáneo
Metatarso 2
Falange 1
Metápodo ind.
Diáfisis cilindro ind.
1 (2,43)
5 (12,19)
2 (4,87)
5 (12,19)
1 (2,43)
Frag. diáfisis (long.) ind.
Figura 5.47. C. del Bolomor XV Oeste. Marcas de corte (incisiones)
sobre el ilion (a) e isquion (b) de un coxal.
7 (17,07)
Total
41 (3,46)
Figura 5.48. C. del Bolomor XV Oeste. Serie de raspados sobre la diáfisis de la parte distal del húmero (a). Raspado sobre la diáfisis de la
parte proximal del húmero (b). Raspados sobre la diáfisis del fémur (c). Serie de raspados sobre la diáfisis del fémur (d).
148
[page-n-160]
nes, se han observado otras que afectan a un número muy reducido de restos: un fémur con una cúpula de disolución sobre
la cortical; sobre dos tibias y una ulna aparecen manchas de
color blanco (microorganismos); un tercer metatarso presenta
grietas de disposición longitudinal y exfoliación de la cortical
que pueden ser consecuencia de su exposición a la intemperie.
Cuadro 5.85. C. del Bolomor XV Oeste. Elementos anatómicos
con alteraciones postdeposicionales según NR y porcentajes
relativos.
El conjunto de lagomorfos del nivel XV del sector Oeste se caracteriza por presentar alteraciones mecánicas propias de aves
rapaces (impactos de pico) sobre diversos elementos anatómicos (huesos largos, cinturas y mandíbulas). Aproximadamente
el 10% de los restos muestra señales de alteración digestiva,
presentes sobre los diversos elementos anatómicos, tanto de
individuos adultos como inmaduros. El grado de alteración predominante es el ligero y el moderado, lo que es más propio de
las rapaces nocturnas que de las diurnas. A diferencia de los
restos del sector Este de este mismo nivel, los del sector Oeste
muestran asociaciones entre fracturas en fresco y alteraciones
digestivas, lo que confirma la intervención de las aves rapaces.
Pero varios elementos evidencian la intervención en el conjunto
de otros predadores: por un lado aparece un coxal con marcas
de dentición, probablemente originadas por un pequeño carnívoro, y por otro, seis huesos con marcas de corte que nos remiten al procesado (desarticulación y descarnado) de algunos conejos adultos por parte de los humanos. A pesar de la aparición
de estos restos (únicamente siete), el grueso de la acumulación
de lagomorfos de este sector del nivel XV parece corresponder
a las aves rapaces.
Hay que destacar, aunque con valores más bajos (<4%) que
los del sector Este, la aparición de restos con alteraciones muy
leves sobre la cortical y que, dadas sus características y su localización, hemos relacionado con acciones mecánicas de tipo
postdeposicional. Los restos se vieron afectados por condiciones de elevada humedad.
Los datos expuestos relacionan el conjunto de conejo del
sector Oeste del nivel XV con un origen mayoritariamente natural (aves rapaces), donde de forma muy esporádica ha podido intervenir algún pequeño carnívoro (aporte o carroñeo)
y también los humanos. Es interesante señalar, al comparar
las características de los dos sectores (Este y Oeste) del nivel XV, que entre ambos existen diferencias significativas. La
localización más interna y protegida del sector Este coincide
con un aporte de lagomorfos de tipo mixto donde el componente antrópico es predominante, con mayores porcentajes de
huesos con manchas de óxidos creadas en contextos de elevada humedad, y también de restos con alteraciones mecánicas
postdeposicionales. En cambio, el sector Oeste, más expuesto
al exterior y a la pared, se relaciona en mayor medida con la
actividad de aves rapaces (aporte mixto con predominio del
componente natural), muestra un número más reducido de
restos afectados por los óxidos (humedad) y escasas señales
mecánicas postdeposicionales. Aunque el sector Este y Oeste pudieron no estar ocupados al mismo tiempo (alternancia),
cabe la posibilidad de una ocupación simultánea de humanos
y aves rapaces; los humanos emplazados en la zona más interna de la cavidad y las aves con nidos o posaderos ubicados a
cierta altura sobre la pared externa, desde donde se generarían
aportes que se depositarían en la zona Oeste, lo que también
podría explicar la mezcla de restos de origen antrópico y natural en los dos sectores del nivel XV.
Elemento
Manganeso
Hierro
Cráneo
Maxilar
Molares sup. aislados
Sedimento
2
4
3
12
12
12
Hemimandíbula
2
13
Molares inf. aislados
5
8
Escápula
10
5
6
Húmero
15
5
9
Radio
7
3
1
Ulna
7
1
9
Metacarpo 2
2
Metacarpo 3
3
1
Metacarpo 4
1
Metacarpo 5
1
2
3
3
V. cervical
1
2
1
V. torácica
V. lumbar
3
1
2
1
40
V. sacra
2
Costilla
2
1
Coxal
8
10
Fémur
6
1
7
Tibia
20
5
25
Calcáneo
4
3
5
Astrágalo
1
Tarsos
2
Patella
1
Metatarso 2
9
7
15
Metatarso 3
12
8
8
Metatarso 4
4
Metatarso 5
1
5
6
2
4
Falange 1
13
10
31
Falange 2
2
1
2
Falange 3
0
16
32
Metápodo ind.
18
Vértebra ind.
1
Diáf. cil. ind.
1
2
1
13
10
15
191 (16,13) 89 (7,51)
290 (24,49)
Frag. diáf. (long.) ind.
Total
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel XV Oeste
149
[page-n-161]
El nivel XVIIa
Estructura de edad
La muestra de este nivel está compuesta por un total de 1008
restos (cuadro 5.86), la mayoría de conejo, correspondientes
a 18 individuos (cuadro 5.89), pero entre ellos se han podido
diferenciar 5 de liebre (un individuo). Los restos son más abundantes en las capas 1 y 3 de los cuadros C2, A2 y C3’.
Los cinco restos de liebre identificados corresponden a una
hemimandíbula, dos coxales, un segundo metatarso y un astrágalo. El coxal presenta el acetábulo fusionado y el metatarso
tiene la zona articular distal osificada. La totalidad de los restos
corresponden al menos, por su tamaño, a un individuo adulto.
El estudio morfométrico detallado de estos restos, junto a los
hallados en el nivel Ib y VIIb del yacimiento, aparece recogido
en otra publicación (Sanchis y Fernández, en prensa). Los datos
sobre la biometría de estos restos parecen estar en relación con
la liebre ibérica pero debido a la escasez de la muestra se ha
mantenido la atribución genérica (Lepus sp.).
La hemimandíbula, el metatarso y el astrágalo se conservan
completos, mientras que los coxales aparecen fragmentados,
con un ilion del lado derecho y un acetábulo del izquierdo. La
hemimandíbula ha perdido los molares post mortem y las cavidades alveolares están rellenadas de sedimento. En la rama
posterior se observan, una al lado de la otra, dos muescas semicirculares (3,34 x 2,8 y 5,4 x 2,7 mm); no hay señales de
alteraciones digestivas, aunque sí algunas manchas de óxido de
manganeso. El astrágalo presenta porosidad en uno de los bordes de la zona proximal, que vinculamos más a una erosión de
tipo mecánico que a procesos digestivos. El metatarso no muestra señal alguna de alteración, mientras que los dos fragmentos
de coxal presentan manchas de óxidos de manganeso. Con estos
datos es muy difícil establecer un posible agente de aporte para
los restos de liebre de este nivel.
La muestra restante de lagomorfos la forman 1003 restos
que han sido atribuidos al conejo, correspondientes a un número mínimo de 18 individuos estimado a partir de la ulna y el
coxal (cuadro 5.89).
La mayoría de las partes articulares presentan una elevada tasa
de osificación, lo que se aprecia en las de fusión temprana, en
dos de las de fusión media y en tres de las de fusión tardía. En
el caso de la tibia distal, se contabilizan más no osificadas pero
con valores muy próximos a las osificadas; en la tibia proximal
y ulna distal igualdad en la representación. La suma de las partes articulares osificadas de fusión tardía representa el 65,9%,
correspondiente a los individuos de >9 meses, mientras que
el 34,1% restante de no osificadas pertenece a inmaduros de
<9 meses. Si observamos el número de partes articulares no
osificadas por tamaño, existe igualdad entre las grandes (15) y
pequeñas (14) (cuadros 5.87 y 5.88). El NMI del conjunto es de
18, donde 11 son adultos (>9 meses), 4 subadultos (4-9 meses)
y 3 jóvenes (<4 meses). Por tanto, la estructura de edad está
dominada por los adultos (figura 5.49).
Representación anatómica
Los elementos mejor representados son, en este orden, la ulna
(94,4%), coxal (83,3%), hemimandíbula (77,7%) y calcáneo
(75%); el húmero (63,8%) y el segundo y quinto metatarso
(63,8%) también aparecen con valores destacados. A continuación, el tercer y cuarto metatarso (ca. 52-58%), la tibia (55,5%),
el fémur (50%) y el segundo y tercer metacarpo (ca. 41-47%).
Por debajo del 40% la escápula, vértebras sacras, fragmentos
de cráneo y maxilares. Con menos del 30% las primeras falanges y las vértebras lumbares. Los demás elementos están muy
poco representados (restos de pequeño tamaño, molares aislados, vértebras anteriores y costillas) (cuadro 5.89). Por grupos,
predomina el miembro posterior (48,47%), sobre todo por los
valores alcanzados por el coxal y el calcáneo; muy cerca se sitúa el miembro anterior (42%). El cráneo está bien representado
(24,17%) debido básicamente a la elevada presencia de mandíbulas. El predominio de los elementos del miembro posterior se
aprecia en las cinturas, el basipodio y el metapodio, mientras
Cuadro 5.86. C. del Bolomor XVIIa. Cuantificación por cuadros y capas de excavación según NR.
XVIIa
A1
A1’
A2
A2/C2
C2
C3’
C3’/C4’
-
C4’
C5’
Total
91
1
60
91
165
3
52
64
2
131
40
85
189
154
12
211
53
L corte
28
Total
60
28
23
16
437
52
272
52
80
317
149
91
23
16
1008
Cuadro 5.87. C. del Bolomor XVIIa. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los principales huesos
largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
6
Osificadas
Metáfisis
Proximal
No osificadas
10
Ulna
Tibia
Total
5
7
6
34
4 (1g; 3p)
4 (2g; 2p)
2 (p)
12 (5g; 7p)
4 (g)
2 (g)
4 (g)
13
9
43
1 (p)
10 (8g; 2p)
17 (10g; 7p)
13
7
1
Metáfisis
No osificadas
Fémur
Epífisis
Osificadas
Distal
150
Radio
4 (p)
1 (g)
1 (g)
Epífisis
1 (p)
5 (g)
6 (5g; 1p)
[page-n-162]
Cuadro 5.88. C. del Bolomor XVIIa. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Osificadas
13 (76,47)
90
No osificadas
Húmero distal
100
4 (23,52)
Radio proximal
80
70
10 (100)
Total fusión temprana (3 m.)
23 (85,18)
4 (14,81)
5 (55,55)
4 (44,44)
Fémur distal
13 (68,42)
6 (31,57)
50
Tibia distal
9 (47,36)
10 (52,63)
27 (57,44)
20 (42,55)
6 (75)
2 (25)
61,11
60
20
10
Ulna proximal
Total fusión media (5 m.)
Húmero proximal
Radio distal
7 (87,5)
4 (36,36)
Tibia proximal
6 (50)
6 (50)
Ulna distal
1 (50)
1 (50)
27 (65,85)
30
1 (12,5)
7 (63,63)
40
14 (34,14)
Fémur proximal
Total fusión tardía (9-10 m.)
0
100 100 100
90
100
4-9 m.
>9 m.
dio y falanges. Esto mismo sucede cuando estos elementos se
relacionan con los del estilopodio y zigopodio (índice d). Los
huesos largos del segmento medio presentan valores más importantes que los del superior (índice e). Los huesos largos del
miembro posterior están ligeramente mejor representados que
los del anterior (f) (cuadro 5.90).
La relación entre la densidad máxima de los restos (g/cm3)
y su representación ha resultado ligeramente significativa (r=
0,3494). Las pérdidas sufridas por algunos elementos pueden
estar relacionadas con procesos postdeposicionales.
Fragmentación
La relación entre el NME y el NR del conjunto es de 0,57. Los
huesos largos anteriores (húmero= 0,54; ulna= 0,68) en teoría aparecen menos fragmentados que los posteriores (fémur=
0,32; tibia= 0,22), y el radio (0,29) rompe esta dinámica con un
valor de fragmentación elevado (figura 5.50).
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100
81,25
80
80
1-4 m.
Figura 5.49. C. del Bolomor XVIIa. Estructura de edad en
meses según %NMI.
que en el estilopodio y zigopodio sobresalen los elementos del
miembro anterior. En general, buena representación del estilopodio y zigopodio en ambos miembros, con diferencias apreciables en las cinturas, basipodio y metapodio.
Los restos osificados y de talla grande son más numerosos
que los no osificados y de talla pequeña. La elevada fragmentación de la muestra hace que una gran parte de los restos sean de
edad indeterminada. Según la estructura de edad estimada para
el conjunto del nivel (11 adultos, 4 subadultos y 3 jóvenes), los
tres grupos tienen representados la mayoría de los elementos
anatómicos (cuadro 5.89).
La relación entre elementos craneales y postcraneales es
favorable a los segundos de manera muy clara (índices a y b).
Esta proporción se reduce cuando la comparación se realiza
exclusivamente entre los huesos largos principales y los maxilares y mandíbulas (índice c), y señala la importancia, dentro
del grupo postcraneal, de los elementos del basipodio, metapo-
100
22,22
16,66
70
60
55
50
50
40
33
30
21
20
10,25
F3
F2
F1
Mt5
Mt4
Mt3
Mt2
Ta
Pa
As
Ca
F
T
Ct
Cx
Vl
Vs
Vt
Vc
Mc5
Mc4
Mc3
Mc2
R
0
H
Es
Moi
Mos
Hem
Cr
0
Mx
0
U
10
Figura 5.50. C. del Bolomor XVIIa. Porcentajes de restos completos.
151
[page-n-163]
Cuadro 5.89. C. del Bolomor XVIIa. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande; p:
pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif. /g
No osif. /p
Indet.
NME
NMIf_c
%R
Cráneo
18
18
11
5
30,55
Maxilar
15
15
10
6
27,77
7
7
7
4
19,44
2
2
2
1
5,55
18
18
18
2
10
I1
P
2
P -M
3
3
38
38
28
14
77,77
I1
Hemimandíbula
4
4
4
3
11,11
P3
11
11
11
7
30,55
9
9
7
2
4,86
P4-M3
Escápula
17
5
6
6
14
8
38,88
Húmero
42
19
7
16
23
12
63,88
Radio
34
13
1
20
10
8_9
27,77
Ulna
50
5
6
39
34
18
94,44
Metacarpo 2
17
4
2
11
17
10
47,22
Metacarpo 3
15
4
2
9
15
7
41,66
Metacarpo 4
3
3
3
2
8,33
Metacarpo 5
5
1
5
3
13,88
4
Vértebra cervical
13
2
Vértebra torácica
9
6
Vértebra lumbar
60
22
9
8
Vértebra sacra
1
8
2
6,34
3
7
v1
3,24
19
30
5
23,8
1
19
10
7
7
38,88
Costilla
22
22
12
1
2,77
Coxal
69
19
7
43
30
18
83,33
Fémur
55
19
9
27
18
10
50
Tibia
88
16
16
56
20
15
55,55
14
8
Calcáneo
29
7
27
14
75
Astrágalo
7
7
7
6
19,44
Tarsos
2
2
2
2
5,55
Patella
2
2
2
1
5,55
Metatarso 2
23
6
Metatarso 3
19
3
Metatarso 4
21
2
Metatarso 5
23
2
6
Falange 1
85
62
10
Falange 2
13
12
10
Metápodo ind.
51
Vértebra ind.
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
152
14
63,88
15
52,77
16
21
12
58,22
23
13
63,88
1
Falange 3
23
19
17
3
15
16
4
74
5
25,69
13
1
4,51
10
27
13
10
1
3,08
20
-
-
-
4
4
-
-
-
84
84
-
-
-
621
572
18
-
1003
278
104
[page-n-164]
Cuadro 5.90. C. del Bolomor XVIIa. Índices
de proporción entre zonas, grupos y segmentos
anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
523,81
b) PCRAP / CR
483,6
c) PCRLB / CR
276,33
d) AUT / ZE
162,55
e) Z / E
156,09
f) AN / PO
86,31
Hay que destacar el elevado porcentaje de restos con fracturas recientes (ca. 69%) y en general el escaso número de antiguas, localizadas sobre los principales huesos largos, cinturas y
vértebras lumbares. Los restantes elementos se han preservado
completos (metacarpos, metatarsos, tarsos y falanges). El cráneo, maxilar, molares aislados, otras vértebras y costillas muestran una gran cantidad de restos con fracturas recientes, alguno
completo y ninguna fractura antigua, por lo que hemos determinado que antes de sufrir las fracturas recientes se encontraban
enteros. Por lo tanto, podemos decir que la fragmentación en
este nivel ha afectado de manera exclusiva a las cinturas (coxal
con 55% de completos), a los principales huesos largos posteriores: fémur (21%) y tibia (10,25%), ya que en el caso del
húmero (50%) y de la ulna (0) las fracturas recientes son muy
elevadas y no son seguros los valores de fragmentación. El 80%
de las mandíbulas estaban completas (figura 5.50).
Como se ha comentado antes, sobre un total de 1003 restos,
se han podido medir únicamente 311 (31%). El resto (69%) corresponde a elementos con fracturas recientes. Entre los restos
medidos destacan los de 10-20 mm (55,3%), pero a diferencia de
otros conjuntos los restos de mayor tamaño están mejor representados; así los de 20-30 mm alcanzan el 20,25% y los de >30
mm el 17%. Los más pequeños (<10 mm) se sitúan cercanos al
7%. Este hecho está relacionado de manera clara con una mayor
preservación de huesos largos, coxales y metatarsos. La longitud
media de los restos medidos es de 21,22 mm (figura 5.51).
100
90
80
70
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Elementos craneales. La totalidad de los fragmentos craneales y maxilares comportan fracturas recientes por lo que es
probable que antes de su deposición estuvieran completos. Tres
fragmentos de maxilar presentan fracturas antiguas, aunque de
bordes irregulares, sobre los zigomáticos, que tampoco vinculamos a una acción intencionada. Cinco hemimandíbulas tienen
fracturas en fresco en la parte posterior del cuerpo (2) y en la
rama (3), aunque únicamente dos de ellas muestran lo que pueden ser impactos de pico. En una se observan dos muescas continuas semicirculares sobre la rama (3-4 mm) (figura 5.52 b),
mientras que en otra se documenta, por un lado, y en la rama,
una horadación en el borde de fractura (2,8 mm), y enfrentado a
ésta, un hundimiento circular (2 mm) como consecuencia de la
misma acción (figura 5.52 a).
Cuadro 5.91. C. del Bolomor XVIIa. Categorías de
fragmentación de los elementos craneales, axiales y cinturas
según NR y porcentajes.
60
50
Hemim.
Casi completa (excepto rama)
V. lumbar
40
Completa
Porción posterior serie molar
30
20
Fragmento cuerpo
10
0
Se describen las categorías de fragmentación de aquellos
elementos con fracturas antiguas (cuadros 5.91 y 5.92). Las
mandíbulas en general aparecen casi completas, a las que les
falta la rama posterior o un fragmento de ésta. En la escápula se
ha determinado un fragmento articular y en el húmero un fragmento longitudinal de diáfisis. Los escasos restos de estos dos
elementos nos impiden precisar más acerca de las categorías de
fragmentación. Del radio se conservan completos varios ejemplares, además de varios fragmentos articulares proximales y
distales unidos a fragmentos de diáfisis de diversa longitud y
también a fragmentos de cilindro. En la ulna destacan las zonas
articulares proximales con mayor o menor proporción de diáfisis asociadas. Las vértebras lumbares se conservan completas
o casi completas de forma mayoritaria y en unos pocos casos
aparecen fragmentos de cuerpo. El coxal se muestra en la mitad
de casos casi completo (le falta una pequeña porción proximal
o distal) o bien como fragmentos centrales formados por el acetábulo y un pequeño fragmento de ilion y de isquion. El fémur
aparece completo en pocas ocasiones y se muestra mayoritariamente en forma de zonas articulares distales o proximales
unidas o no a fragmentos de diáfisis, generándose unos pocos
fragmentos de cilindro y también longitudinales de diáfisis. En
la tibia también destacan las partes articulares, en este caso unidas siempre a un fragmento de diáfisis (casi siempre inferior a
la mitad del hueso); se crean unos pocos fragmentos de cilindro
y en cambio un gran número de fragmentos longitudinales de
diáfisis.
4 (80)
1 (20)
13 (81,25)
3 (18,75)
Escápula
0
50
100
150
200
250
300
350
Figura 5.51. C. del Bolomor XVIIa. Longitud en mm de los
restos medidos.
Completa
0 (0)
Parte articular
1 (100)
Coxal
Casi completo
5 (55,55)
Frag. ilion + acet. + frag. isquion
2 (22,22)
Isquion
2 (22,22)
153
[page-n-165]
Cuadro 5.92. C. del Bolomor XVIIa. Categorías de fragmentación de los huesos largos principales
según NR y porcentajes.
Huesos largos
Húmero
Completo
Radio
Ulna
4 (44,44)
Parte proximal
Fémur
Tibia
1 (4,34)
3 (50)
1 (11,11)
Parte proximal + diáfisis >1/2
4* (10,52)
1 (16,66)
1 (4,34)
1 (2,63)
1 (16,66)
Parte proximal + diáfisis <1/2
2 (8,69)
3 (13,04)
1 (2,63)
Diáfisis cilindro proximal
1 (4,34)
Diáfisis cilindro distal
1 (4,34)
Parte distal + diáfisis >1/2
1 (11,11)
Parte distal + diáfisis <1/2
Parte distal
1 (11,11)
3 (13,04)
*1 (50)
Diáfisis cilindro ind.
Frag. diáfisis (long.l) ind.
1 (4,34)
2 (22,22)
1 (50)
5 (13,15)
1 + 3* (17,39)
1 (16,66)
3 (7,89)
6 (26,08)
24 (63,15)
*Epífisis completas no osificadas.
Figura 5.52. C. del Bolomor XVIIa. Alteraciones mecánicas. Horadaciones y hundimientos (a) y muescas
(b) sobre mandíbulas. Fractura (c) y horadación (d) sobre la ulna. Punción sobre el cuerpo de una vértebra
cervical (e). Fractura (f), horadación (g) y muesca (h) sobre el cuerpo de tres lumbares.
154
[page-n-166]
Elementos axiales. Las vértebras cervicales se han mantenido completas y cuando aparecen restos fragmentados responden a procesos recientes. Sobre un elemento completo no osificado aparece una punción de morfología circular sobre la parte
ventral del cuerpo (1,3 mm) (figura 5.52 e). Las vértebras torácicas no presentan fracturas antiguas. Las vértebras lumbares
muestran un 20% de sus restos afectados por fracturas antiguas,
que van desde una pérdida de masa ósea que adquiere forma de
V en uno de los bordes dorsales del cuerpo (sobre 3 osificados
y 1 no osificado) (figura 5.52 f), a una fractura longitudinal del
mismo acompañada de una única muesca semicircular (2 x 0,7
mm; 4,2 x 2,7 mm) (figura 5.52 h) o triangular (7,2 x 3,2 mm),
en los tres casos sobre restos osificados. Un resto completo osificado presenta una horadación circular (2,5 mm) sobre uno de
los lados del cuerpo en su tercio posterior (figura 5.52 g). Las
costillas no se han visto afectadas por fracturas antiguas.
Elementos del miembro anterior. La mayor parte de las fracturas observadas sobre la escápula son recientes y únicamente
cuatro parecen antiguas. En dos ejemplares se localizan sobre
el cuello y presentan una morfología transversal, por lo que no
parecen intencionadas, mientras que en otros dos elementos
(uno osificado y el otro no) la forma de la fractura es curva y
con ángulos oblicuos sobre la parte inferior-media del cuerpo.
El húmero aparece afectado en la mayor parte de los casos
por fracturas que se han determinado como recientes ya que
presentan una coloración muy clara y son de morfología transversal o más irregular. Sobre un único resto osificado se aprecia
una fractura antigua de morfología curva y de ángulos oblicuos
y de aspecto liso sobre la diáfisis de la parte media-distal que
parece que se ha producido en fresco. Los datos en el húmero
parecen remitirnos a una elevada cantidad de restos completos
que se han visto afectados durante la excavación por fracturas
recientes.
En el radio sucede algo parecido, detectándose fracturas en
fresco sobre cuatro restos, mientras que las restantes tienen un
aspecto reciente. Dos restos osificados muestran una fractura
curva, de ángulos oblicuos y aspecto mixto sobre la diáfisis de
la parte media-proximal; en otros dos fragmentos de cilindro las
fracturas presentan las mismas características.
En la ulna se observan fracturas antiguas sobre cinco restos;
en dos indeterminados sobre la diáfisis de la parte más proximal, una transversal con ángulos rectos y de aspecto liso, y la
otra curva, de ángulos oblicuos y de aspecto liso que además
muestra una pequeña horadación circular de 2,2 mm de diámetro en la cara lateral y que se comunica con el borde de fractura
por una delgada línea también de rotura (figura 5.52 d). En otros
dos restos de edad indeterminada se documentan sendas fracturas transversales localizadas sobre la diáfisis de la parte proximal y media respectivamente. Sobre un fragmento proximal no
osificado la fractura es de carácter longitudinal y ha afectado a
la metáfisis, alcanzando incluso la epífisis por el borde palmar
(figura 5.52 c). Esta última fractura y la documentada sobre la
diáfisis proximal asociada a la horadación se han producido sobre hueso fresco, mientras que las restantes pueden responder a
eventos postdeposicionales.
Elementos del miembro posterior. En la mayoría de coxales se observan fracturas recientes que afectan básicamente
a las zonas marginales (ilion e isquion), por lo que al menos
la mitad de los restos se conservan completos. Cuatro restos
presentan fracturas antiguas sobre la parte posterior del cuerpo
y son longitudinales desde el cuello del ilion, pasando por el
acetábulo y llegando al isquion. En dos ejemplares las fracturas
son transversales y afectan al isquion por debajo del acetábulo.
Uno de estos elementos (osificado) sufre un hundimiento oval
de unos 2 mm en la cara lateral del acetábulo (figura 5.53 a).
En otro resto osificado aparece una punción-hundimiento, esta
vez circular, sobre la misma zona (1 mm), y otro hundimiento
oval sobre el isquion (2 mm) de un resto de edad indeterminada
(figura 5.53 b). Excepto en estos tres elementos, en general no
se observa intencionalidad en las escasas fracturas que afectan
al coxal.
En el fémur (entre paréntesis NR) destacan las fracturas
localizadas sobre la diáfisis de la parte distal (7), presentes sobre elementos osificados (4) e indeterminados aunque de talla
grande (3); estas fracturas presentan morfologías curvas, con
ángulos oblicuos (3) y mixtos (4) y de aspecto liso (4) y mixto (3) (cuadro 5.93). En uno de estos fragmentos aparece una
horadación de morfología irregular sobre la diáfisis de la parte
proximal en la cara craneal-lateral (6,5 x 3,7 mm), que se une al
borde de fractura de la diáfisis de la parte distal a través de una
línea de fractura que no ha llegado a fragmentar el resto en dos
mitades longitudinales (figura 5.53 e). En otros dos restos las
fracturas se localizan sobre la diáfisis de la parte proximal: una
de ellas es curva, de ángulos oblicuos y aspecto liso, mientras
que la restante en transversal y de ángulos y aspecto mixto. La
fractura alcanza en un caso la metáfisis de la parte proximal,
con una morfología dentada, de ángulos oblicuos y aspecto liso.
Una parte proximal ha sufrido una fractura longitudinal sobre la
cara craneal, de ángulos oblicuos y aspecto liso. En siete casos
aparecen fragmentos longitudinales de diáfisis que combinan
ángulos oblicuos y rectos pero de aspecto liso; la mayoría conservan entre 1/3-2/3 de la circunferencia aunque en otro >2/3 de
la misma. Uno de estos fragmentos tiene una muesca semicircular sobre uno de los bordes de fractura (2,3 x 1,3 mm) (figura
5.53 f). Dos pequeños fragmentos de cilindro presentan en uno
de los bordes una fractura curva mientras que la fractura del
otro borde es transversal.
La tibia concentra numerosas fracturas de morfología curva sobre la diáfisis de la parte distal, tanto sobre restos osificados (3) como no osificados (2) o de edad indeterminada (3); en
la mayoría de ocasiones con ángulos oblicuos (6) aunque también mixtos (2) y de aspecto liso (6) o mixto (2). Las fracturas
curvas también han afectado a la diáfisis de la parte proximal
de restos osificados, pero en menor medida (2), con ángulos
oblicuos y de aspecto liso (cuadro 5.94). Los fragmentos longitudinales de diáfisis son muy abundantes y todos conservan
<1/3 de la circunferencia (23), combinando ángulos oblicuos y
mixtos sobre el mismo resto y de aspecto liso; además sobre
tres de ellos se documentan pequeñas muescas de morfología
semicircular: sobre dos restos una única muesca en cada uno
(2,8 x 0,8 mm; 5 x 1,1 mm), mientras que sobre el tercero aparecen un total de cuatro muescas, dos a cada lado del borde de
fractura y casi enfrentadas (2,8 x 0,9 mm y 2 x 0,7 mm las de
un lado, y 2 x 1 mm y 1,8 x 0,7 mm las del otro) (figura 5.53 c
y d; cuadro 5.95).
En la muestra se documenta un importante número de pequeños fragmentos de diáfisis, que en su gran mayoría conservan <1/3 de la circunferencia de la diáfisis, creados como
consecuencia de fracturas longitudinales, donde se combinan
ángulos oblicuos y rectos pero siempre de aspecto liso, por lo
que una buena parte de estas fracturas se han producido sobre
hueso fresco. En tres casos los fragmentos longitudinales mues-
155
[page-n-167]
Figura 5.53. C. del Bolomor XVIIa. Alteraciones mecánicas. Punciones y hundimientos sobre el coxal (a y b). Dos vistas
de un fragmento longitudinal de diáfisis de tibia con cuatro muescas, dos en cada borde de fractura (c y d). Horadación (e)
y muesca (f) sobre la diáfisis del fémur.
156
[page-n-168]
Cuadro 5.93. C. del Bolomor XVIIa. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
Morfología
Transversal
4
Ind
1
Curvo-espiral
Ip
Cuadro 5.95. C. del Bolomor XVIIa. Elementos anatómicos con
muescas, horadaciones y hundimientos según NR
Total
1
8
Longitudinal
7
7
Dentada
Ángulo
4
1
1
5
5
Recto
Oblicuo
Mixto
Aspecto
5
7
12
Liso
4
9
13
1
3
4
6
Hemimandíbula
Muescas Horadaciones Hund./Punciones
1
Ulna
1
Vértebra cervical
Vértebra lumbar
1
1
1
3
1
Fémur
1
1
Tibia
3
Diáfisis long. ind.
3
Coxal
3
6
Rugoso
Mixto
Circunferencia
diáfisis
Elemento
Total
11 (1,09%)
4 (0,39%)
5 (0,49%)
<1/3
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
1
5
-
1
5
5
10
12
17
Cuadro 5.94. C. del Bolomor XVIIa. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la tibia.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind
Total
5
2
3
10
23
23
2
8
24
25
2
8
24
25
23
23
Transversal
Curvo-espiral
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
Mixto
Aspecto
4
1
Liso
4
2
2
Rugoso
Mixto
Circunferencia
diáfisis
1
<1/3
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
5
2
3
10
5
2
26
33
tran sobre uno de los bordes de fractura una muesca que en dos
casos es semicircular (2,8 x 0,7 mm; 3,9 x 1 mm) y en otro
triangular (3,7 x 1,5 mm) (figura 5.54).
Alteraciones digestivas
Más del 12% de los restos del conjunto presenta alteraciones
digestivas, principalmente en forma de porosidad y pérdida
de masa ósea en las articulaciones, aunque también se han
documentado pulidos y bordes estrechados en las diáfisis fragmentadas (cuadro 5.96). El grado moderado (50%) ha sido el
más representado, seguido del ligero (37,7%); el fuerte está
presente aunque en menor medida (12,3%). Según elementos
Figura 5.54. C. del Bolomor XVIIa. Fragmentos longitudinales de
diáfisis con una muesca sobre el borde de fractura.
y grupos anatómicos, la digestión ha afectado sobre todo a
los principales huesos largos, vértebras, cinturas y también a
los elementos del basipodio posterior, mientras que de manera general los efectos de la digestión son mucho menores
157
[page-n-169]
Cuadro 5.96. C. del Bolomor XVIIa. Elementos anatómicos digeridos y porcentajes relativos. Grados de digestión según Andrews
(1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Elemento
NRd
% Osificados
Cráneo
0
0
0
0
0
1
5,88
Húmero
G4
0
Escápula
G3
0
Molares inf. aislados
G2
0
Hemimandíbula
G1
0
Molares sup. aislados
Indet.
0
Maxilar
No osif.
1
14
33,33
11
Radio
8
23,52
8
Ulna
8
16
1
Metacarpo 2
3
17,64
Metacarpo 3
3
20
Metacarpo 4
0
0
Metacarpo 5
1
20
1
Vértebra cervical
2
15,38
1
Vértebra torácica
2
22,22
1
Vértebra lumbar
13
21,66
4
Vértebra sacra
2
22,22
2
Costilla
0
0
Coxal
4
5,79
3
Fémur
22
40
19
3
Tibia
11
12,5
3
5
Calcáneo
14
48,27
6
4
Astrágalo
2
28,57
Tarsos
0
0
Patella
2
100
Metatarso 2
0
0
Metatarso 3
0
0
Metatarso 4
2
9,52
Metatarso 5
0
0
Falange 1
6
7
Falange 2
0
0
Falange 3
0
0
Metápodo ind.
2
3,92
Vértebra ind.
0
1
0
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
0
12,16
6
8
1
6
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
9
2
1
10
2
2
2
1
1
3
14
5
3
2
9
4
7
5
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
1
5
2
65
o inexistentes en el caso del cráneo, metapodios y falanges,
lo que podría indicar una ingestión parcial de las presas dependiendo de las zonas. Respecto a los molares aislados, tal y
como hemos planteado en el nivel anterior, de nuevo hemos
tenido muchos problemas para poder determinar si se encuentran digeridos y no se han contabilizado. Los efectos de la
158
8
1
2
0
122
3
37
20
46
61
15
-
digestión se hacen notar tanto sobre restos osificados como no
osificados (figura 5.55).
Alteraciones postdeposicionales
Como se observa en el cuadro, las alteraciones de tipo postdeposicional más destacadas son las manchas localizadas sobre
[page-n-170]
Figura 5.55. C. del Bolomor XVIIa. Alteración digestiva sobre la articulación proximal (d) y distal (b) del húmero. Alteración digestiva
sobre la articulación proximal (a) y distal (c) del fémur.
las corticales óseas, relacionadas con percolaciones de agua y
contextos de elevada humedad (óxidos de manganeso y hierro).
Un porcentaje inferior al 10% presenta restos de sedimento adherido, que ocupa preferentemente las oquedades, alveolos y
concavidades y que es resultado del fuerte proceso de brechificación de los restos (cuadro 5.97).
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel XVIIa
El conjunto estudiado, dominado de manera clara por los
individuos adultos, muestra una representación esquelética
desigual, con predominio de los huesos de los miembros (el
posterior supera ligeramente al anterior), mientras que el esqueleto del cráneo, axial y las falanges presentan pérdidas.
Estas diferencias parece que se relacionan con una pautas de
alimentación determinadas ya que la relación entre la densidad de los restos y su representación no ha sido muy significativa. Por segmentos, destacan las cinturas y huesos largos
del estilopodio y zigopodio, mientras que es más escasa la
de los elementos inferiores (basipodio, metapodio y falanges).
La fragmentación del conjunto es en general muy moderada y
está centrada en las cinturas y huesos largos principales, preservándose completos la mayoría de los restantes elementos
(algunos de estos muestran fracturas recientes). Por ello, en
159
[page-n-171]
Cuadro 5.97. C. del Bolomor XVIIa. Elementos anatómicos con alteraciones postdeposicionales
según NR y porcentajes relativos.
Elemento
Manganeso
Hierro
Cráneo
3
1
Maxilar
3
3
Molares sup. aislados
7
3
Hemimandíbula
4
Molares inf. aislados
9
Escápula
6
2
1
Húmero
8
3
5
Radio
5
2
Ulna
8
4
1
Metacarpo 2
1
4
1
Metacarpo 3
3
1
1
Metacarpo 4
2
Metacarpo 5
1
Vértebra cervical
1
Vértebra torácica
5
Vértebra lumbar
2
6
Vértebra sacra
2
5
Costilla
1
Sedimento Disolución
Concreción
8
1
7
2
1
1
5
1
2
Coxal
16
5
Fémur
2
6
Tibia
10
3
10
4
2
2
Calcáneo
10
1
Astrágalo
Tarsos
1
Patella
1
Metatarso 2
8
6
2
Metatarso 3
4
2
1
Metatarso 4
6
3
Metatarso 5
5
Falange 1
6
4
Falange 2
5
1
Falange 3
1
Metápodo ind.
3
12
2
3
8
3
4
164 (16,35)
56 (5,58)
82 (8,17)
Vértebra ind.
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
relación a la longitud de los elementos medidos, aunque el
grupo de 10-20 mm es el predominante, son importantes los
restos de 20-30 y >30 mm y escasos los de <10 mm, por lo que
la longitud media para todo el conjunto se sitúa en 21,22 mm.
La fragmentación no ha deparado apenas cilindros o fragmentos de ellos sino sobre todo fragmentos longitudinales de
diáfisis de fémur y tibia. El estudio de las fracturas ha demos-
160
1 (0,09)
1 (0,09)
trado en el caso del fémur y la tibia que se han originado en
fresco, mientras que en los huesos largos anteriores la mayoría
de las fracturas son postdeposicionales y demuestra que estos
elementos se conservaban mayoritariamente completos (figuras 5.56 y 5.57). El estudio de las alteraciones ha confirmado
la existencia de impactos de pico sobre determinadas zonas,
en algunos casos coincidentes con alteraciones digestivas. El
[page-n-172]
grado de alteración predominante es el moderado y concuerda con las pautas propias de las aves rapaces nocturnas. La
ingestión de los elementos ha sido desigual, ya que son los
huesos largos principales, cinturas, vértebras y elementos del
basipodio posterior los que muestran la mayor parte de las
alteraciones digestivas, mientras que el cráneo, muchas de
las vértebras y los elementos del metapodio y autopodio en
general no se han engullido. El conjunto se sedimentó bajo
condiciones de elevada humedad y sufrió un fuerte proceso de
brechificación, que puede ser responsable también de algunas
de las pérdidas anatómicas.
No se han hallado otras alteraciones, ni antrópicas ni de mamíferos carnívoros, por lo que podemos confirmar que el conjunto de lagomorfos de este nivel corresponde de manera exclusiva
a un aporte natural de aves rapaces, posiblemente nocturnas.
Figura 5.56. C. del Bolomor XVIIa. Localización de las fracturas
y alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
Figura 5.57. C. del Bolomor XVIIa. Principales alteraciones mecánicas.
161
[page-n-173]
El nivel XVIIc
La muestra está formada por 428 restos de conejo. A partir del
segundo metatarso, coxal y calcáneo se ha obtenido un número mínimo de 10 individuos (cuadro 5.101). Los restos se concentran fundamentalmente en el cuadro C4’ y en general en la
capa 2 (cuadro 5.98). Los datos que se presentan a continuación
han sido publicados parcialmente (Sanchis y Fernández Peris,
2008).
Estructura de edad
Cuatro partes articulares presentan una tasa de osificación importante (húmero y radio proximal, tibia y húmero distal), aunque es nula en otras tres (fémur, radio y ulna distal). En la tibia y
la ulna proximal se encuentran más articulaciones no osificadas
que osificadas. Igualdad en el caso del fémur proximal. La suma
de las partes articulares osificadas de fusión tardía representa el
50% del total, correspondientes a individuos de >9 meses. El
50% restante pertenece a inmaduros de <9 meses. Si observamos el número de no osificadas por tamaño vemos como las
pequeñas (9) abundan más que las grandes (5) (cuadros 5.99
y 5.100). Como el NMI del conjunto es de 10, los porcentajes
corresponden a 5 adultos (>9 meses), 2 subadultos (4-9 meses)
y 3 jóvenes (<4 meses). A pesar del predominio concreto de los
adultos, la estructura de edad del conjunto se muestra equilibrada entre éstos y los inmaduros (figura 5.58).
(75%), correspondientes a la mitad posterior; a continuación los
metatarsos tercero y quinto (55%), los tres huesos largos principales de la mitad anterior (45-50%) y las mandíbulas (40%).
Destaca la baja presencia del fémur (20%), así como de los restos craneales (10%), metacarpos (10-20%), falanges (<17%) y
esqueleto axial (<15%), todos ellos con grandes pérdidas (cuadro 5.101). Según grupos, el miembro posterior (50%) destaca
sobre el anterior (28,75%) y los restos craneales (14%), axiales
100
(6,54%) y falanges (6,22%). En todos los segmentos, excepto
en el 90
estilopodio (con más húmeros que fémures), la parte posterior80
supera en efectivos a la anterior.
70
60
50
50
40
30
30
20
20
10
0
1-4 m.
4-9 m.
>9 m.
Figura 5.58. C. del Bolomor XVIIc. Estructura de edad en
meses según %NMI.
Representación anatómica
Cuadro 5.100. C. del Bolomor XVIIc. Partes articulares de
fusión temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Los elementos con mejor tasa de supervivencia son el segundo
metatarso (95%), la tibia (80%), el coxal (75%) y el calcáneo
Partes articulares
Osificadas
4 (57,14)
Húmero distal
No osificadas
3 (42,85)
Radio proximal
Cuadro 5.98. C. del Bolomor XVIIc. Cuantificación por cuadros
y capas de excavación según NR.
Ulna proximal
XVIIc
7 (100)
Fémur distal
C2’
C3’
C4’
1
13
12
7
2
90
32
109
53
E3’
Total fusión temprana (3 m.)
Total
32
4
3 (21,42)
1 (20)
4 (80)
1 (100)
Tibia distal
9 (75)
235
Total fusión media (5 m.)
68
121
3 (25)
10 (55,55)
8 (44,44)
Húmero proximal
17
3
4
11 (78,57)
17
Radio distal
5
11
11
Fémur proximal
6
3
3
Tibia proximal
-
4
5
4
Ulna distal
114
207
3 (100)
Total
103
4
428
1 (100)
1 (50)
1 (50)
1 (33,33)
2 (66,66)
1 (100)
Total fusión tardía
5 (50)
5 (50)
Cuadro 5.99. C. del Bolomor XVIIc. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los
principales huesos largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
Proximal
No osificadas
162
No osificadas
Fémur
Tibia
Total
7
1
1
1
13
4 (1g; 3p)
1 (g)
1 (g)
6 (3g; 3p)
2 (g)
2 (g)
9
13
3 (1g; 2p)
8 (2g; 6p)
1 (g)
2 (g)
Metáfisis
Epífisis
Osificadas
Distal
Ulna
3
Osificadas
Radio
4
Metáfisis
Epífisis
3 (p)
1 (p)
1 (g)
1 (g)
[page-n-174]
Cuadro 5.101. C. del Bolomor XVIIc. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande;
p: pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
Cráneo
NR
Osif. /g
No osif. /p
NME
NMIf_c
%R
5
5
Indet.
1
2
10
Maxilar
4
4
2
2
10
I1
2
2
2
2
10
P3-M3
10
10
10
2
10
Hemimandíbula
12
9
8
4
40
2
1
I1
2
2
2
2
10
P3
3
3
3
2
15
P4-M3
7
7
6
1
7,5
Escápula
8
3
1
4
6
3_4
30
Húmero
16
7
3
6
10
5
50
Radio
17
7
1
9
9
5
45
Ulna
10
4
6
9
6
45
Metacarpo 2
4
2
2
4
3
20
Metacarpo 3
5
1
4
4
2
20
Metacarpo 4
2
1
1
2
2
10
Metacarpo 5
2
2
2
2
10
Vértebra cervical
5
5
3
1
4,28
3
1
2,5
9
10
2
14,28
Vértebra torácica
3
3
Vértebra lumbar
26
10
7
Vértebra sacra
1
1
1
1
10
Costilla
5
5
4
1
1,66
Coxal
30
11
6
13
15
9_10
75
Fémur
11
1
2
8
4
2
20
Tibia
47
10
5
32
16
8
80
Calcáneo
16
5
3
8
15
10
75
Astrágalo
5
5
5
3
25
Centrotarsal
3
3
2
1
10
Metatarso 2
19
4
14
19
10
95
Metatarso 3
12
3
9
11
6
55
1
Metatarso 4
3
3
2
2
10
Metatarso 5
11
1
1
9
11
6
55
Falange 1
31
20
3
8
26
2
16,25
Falange 2
3
2
1
3
1
1,87
9
4
Falange 3
1
1
1
1
0,55
17
-
-
-
1
1
-
-
-
14
14
-
-
-
Metápodo ind.
30
Vértebra ind.
Diáfisis cilindro ind.
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
42
428
42
102
45
-
-
-
281
220
10
-
163
[page-n-175]
Se han hallado más de doble de elementos osificados que no
osificados, por lo creemos que se ha producido una importante
pérdida de los segundos si tenemos en cuenta la estructura de
edad determinada en el nivel.
La relación entre elementos craneales y postcraneales favorece a estos últimos de manera muy clara (índices a y b). La
diferencia no es tan grande entre los huesos largos principales y
los maxilares y mandíbulas (índice c). Los elementos del basipodio, metapodio y falanges superan ligeramente a los del zigopodio y estilopodio (índice d). Los huesos largos del segmento
medio presentan valores más importantes que los del superior
(índice e). Los huesos largos del miembro posterior están mejor
representados que los del anterior (f) (cuadro 5.102).
La correlación entre la densidad de los elementos y su representación no es significativa (r= 0,0524).
Cuadro 5.102. C. del Bolomor XVIIc. Índices de proporción
entre zonas, grupos y segmentos anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
762,33
b) PCRAP / CR
730,4
c) PCRLB / CR
480
d) AUT / ZE
168,19
e) Z / E
242,85
f) AN / PO
fragmentación es más reducida. Los elementos más fragmentados son el cráneo (0%), la mandíbula (16,6%), la tibia (0%) y
el fémur (0%). El esqueleto axial también presenta importantes
niveles de fragmentación (0-33,3%).
Se han podido medir un total de 228 restos, los completos y
los que han mostrado fracturas de origen antiguo. La longitud
media de éstos es de 19,88 mm. Por categorías, destacan los de
10-20 mm (53,07%) y los de 20-30 mm (27,19%), mientras que
es menor la presencia de elementos de >30 mm (12,28%) y de
<10 mm (7,45%) (figura 5.60).
En relación a las categorías de fragmentación (cuadros 5.103,
5.104 y 5.105), de la escápula se conservan básicamente partes
articulares unidas a fragmentos de cuerpo; el coxal aparece fragmentado por la mitad, dando lugar en mayor medida a fragmentos de acetábulo e ilion y a algunos de acetábulo e isquion. En el
húmero se preservan sobre todo partes distales, y también partes
distales unidas a un pequeño fragmento de diáfisis. Del radio y
la ulna predominan las partes proximales unidas a una pequeña
porción de diáfisis. Las partes proximales del fémur destacan sobre las distales, así como los fragmentos de diáfisis en forma de
cilindro y longitudinales. De las tibias se conservan sobre todo
partes distales unidas a una pequeña porción de diáfisis, y más
fragmentos longitudinales de diáfisis que cilindros.
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
63,49
Fragmentación
El porcentaje de huesos completos en el conjunto es muy moderado (figura 5.59). Entre los huesos largos principales únicamente la ulna muestra un ejemplar entero (10%); lo mismo
sucede con las cinturas: la escápula siempre aparece fracturada
y se conserva un coxal (3,33%). Los metacarpos (50-100%) se
han preservado mejor que los metatarsos (0-31,57%). La relación entre el NME y el NR aporta un valor del 0,65 que indica
que el número de restos por elemento es importante. Si se comparan los huesos largos anteriores y posteriores, el número de
fragmentos por hueso es más destacado en tibia (0,34) y fémur
(0,36) que en húmero (0,62), radio (0,52) y ulna (0,9). Sobre
los tarsos (81,2-100%), metapodios y falanges (61,2-100%) la
Elementos craneales. El cráneo aparece muy fragmentado
en la muestra y ha dado lugar a la creación de restos de pequeño
tamaño, aunque debido a la falta de evidencias claras las fracturas podrían ser de tipo postdeposicional. Una hemimandíbula de tamaño grande presenta dos pequeñas muescas-entrantes
semicirculares en la parte posterior del cuerpo (2 x 1 mm) de
origen indeterminado.
Elementos axiales. Al igual que en el cráneo, las fracturas
sobre las vértebras podrían ser de tipo postdeposicional ya que
no se han observado muescas u otras señales mecánicas.
Elementos del miembro anterior. Una escápula presenta dos
muescas continuas de morfología semicircular sobre la parte
media-superior del cuerpo (3,6 x 1,8 y 2,5 x 0,9 mm).
En el húmero (cuadro 5.106), las fracturas son predominantemente de morfología curvo-espiral y se localizan sobre todo
en la diáfisis de la parte proximal, tanto de individuos osificados
(2) como no osificados (1).
100 100
100
100 100
90
100 100
81,25
80
70
61,29
60
60
50
33,33
26,92
Figura 5.59. C. del Bolomor XVIIc. Porcentajes de restos completos.
164
25
18,18
F3
F2
F1
Mt5
Mt4
Mt3
0
Ta
0
Mt2
0
As
3,33
Ca
Vl
Vs
Vt
Ct
0
Vc
Mc5
R
Mc4
H
0
0
Mc3
0
U
0
T
31,57
10
Es
0
Hem
0
Cr
0
Mx
20
10
20
16,66
Mc2
30
F
40
Cx
50
[page-n-176]
Cuadro 5.103. C. del Bolomor XVIIc. Categorías de fragmentación de
los elementos craneales, axiales y cinturas según NR y porcentajes.
80
Cráneo
0 (0)
60
Zigomático-temporal
2 (40,00)
50
Orbito-Frontal
1 (20,00)
40
Fragmento craneal indeterminado
2 (40,00)
30
Maxilar
Completo
Completo
70
0 (0)
Fragmento con serie molar
Zigomático
2 (50,00)
Casi completa (excepto rama)
2 (14,28)
1/2 anterior
2 (14,28)
Porción central (serie molar)
Hemim.
20
2 (50,00)
7 (50,00)
10
0
0
50
100
150
200
250
Figura 5.60. C. del Bolomor XVIIc. Longitud en
milímetros de los restos medidos.
Porción posterior serie molar
V. cervical
2 (14,28)
Parte articular
1 (20,00)
Cuadro 5.105. C. del Bolomor XVIIc. Categorías de fragmentación de
los metápodos, calcáneos y falanges según NR y porcentajes.
Fragmento cuerpo
Costilla
1 (7,14)
Casi completa (excepto rama)
4 (80,00)
Metacarpo II
3 (60,00)
Completa
2 (66,66)
Fragmento cuerpo
V. lumbar
Completa
Fragmento cuerpo
V. sacra
Completa
Fragmento cuerpo
Escápula
Completa
1 (33,33)
Metatarso II
Parte articular + fragmento cuerpo
Completo
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
3 (37,50)
Ilion
Metatarso V
8 (26,66)
Isquion
9 (75)
Completo
0 (0)
3 (100)
2 (18,18)
Parte proximal
9 (81,81)
Metapodio indeterminado Completo
0 (0)
Parte distal
Calcáneo
22 (100)
Completo
13 (86,66)
Parte proximal
7 (23,33)
Acetábulo
3 (25)
Completo
3 (10,00)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
13 (68,42)
Completo
Parte proximal
1 (3,33)
10 (33,33)
2 (40)
6 (31,57)
Parte proximal
Metatarso IV
4 (50,00)
Fragmento de cuerpo
3 (60)
Parte proximal
Metatarso III
0 (0)
1 (12,50)
Completo
Completo
0 (0)
1 (100,00)
2 (50)
Parte proximal
7 (26,92)
19 (73,07)
Cuello
Coxal
Metacarpo III
2 (50)
Parte proximal
2 (40,00)
Fragmento cuerpo
V. torácica
Completa
Completo
Falange I
2 (13,33)
Completa
19 (61,29)
Parte proximal
8 (25,8)
Parte distal
1 (3,33)
4 (12,9)
Cuadro 5.104. C. del Bolomor XVIIc. Categorías de fragmentación de huesos largos según NR y porcentajes.
Huesos largos
Completo
Parte proximal
Húmero
Radio
Ulna
Fémur
Tibia
0 (0)
0 (0)
1 (10)
0 (0)
0 (0)
2 (12,50)
3 (30)
Parte proximal + diáfisis <1/2
1 (6,25)
7 (41,17)
Diáfisis cilindro proximal
1 (6,25)
5 (50)
2 (11,76)
*2 (4,25)
3 (27,27)
Frag. diáfisis (longitudinal) proximal
9 (19,14)
Diáfisis cilindro media
Diáfisis cilindro distal
1 (2,12)
4 (25,00)
1 (5,88)
6 (12,76)
Frag. diáfisis (longitudinal) distal
Parte distal + diáfisis >1/2
7 (14,89)
1 (6,25)
Parte distal + diáfisis <1/2
4 (25,00)
Parte distal
3 (6,38)
2 (12,50)
Diáfisis cilindro indeterminada
Frag. diáfisis (long.) ind.
Diáfisis completa
2 (4,25)
1 (9,09)
1 (6,25)
1 (5,88)
6 (12,76)
*1 (9,09)
6 (35,29)
1 (10)
3 + *1 (8,51)
2 (18,18)
3 (27,27)
6 (12,76)
1 (9,09)
1 (2,12)
*Epífisis completas no osificadas.
165
[page-n-177]
Cuadro 5.106 . C. del Bolomor XVIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Transversal
1
A/Ig
Ind Total
1
Curvo-espiral
Ip
Cuadro 5.108. C. del Bolomor XVIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la ulna.
4
6
Longitudinal
Morfología
Recto
1
Oblicuo
1
Mixto
Aspecto
1
2
1
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Curvo-espiral
Longitudinal
Liso
Oblicuo
1
3
2
3
Mixto
3
1
1
Ángulo
2
4
Liso
1
3
Aspecto
Rugoso
Mixto
Mixto
<1/3
<1/3
1/3-2/3
Circunferencia
diáfisis
>2/3
Completa
2
Total
2
1
1
4
4
7
A/Ig
Ip
Transversal
3
1
Curvo-espiral
1
1/3-2/3
>2/3
Completa
7
Cuadro 5.107. C. del Bolomor XVIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del radio.
Morfología
1
Recto
1
1
Rugoso
Circunferencia
diáfisis
Total
Dentada
Dentada
Ángulo
Ind
Transversal
1
1
Ip
Total
-
Cuadro 5.109. C. del Bolomor XVIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
Ind Total
3
7
1
A/Ig
2
Morfología
Ip
Ind Total
Transversal
2
2
Longitudinal
Longitudinal
3
3
Dentada
Ángulo
Curvo-espiral
Dentada
1
1
Oblicuo
2
2
Mixto
4
4
Mixto
6
6
<1/3
2
2
1/3-2/3
1
1
3
3
6
6
Recto
3
1
3
7
Ángulo
Oblicuo
Mixto
Aspecto
1
Liso
1
1
2
1
Aspecto
Rugoso
Mixto
Circunferencia
diáfisis
1
4
8
Circunferencia
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Total
>2/3
4
1
4
9
4
1
4
9
En el radio y la ulna (cuadros 5.107 y 5.108) destacan las
fracturas transversales, emplazadas mayoritariamente sobre la
diáfisis de la parte proximal, de restos osificados y no osificados. Una ulna osificada presenta sobre el olécranon una posible
mordedura que ha originado una pérdida ósea en forma de entrante semicircular (4 x 1,5 mm).
Elementos del miembro posterior. Dos coxales osificados
muestran una fractura oblicua sobre el isquion; las fracturas sobre el ilion son de difícil determinación.
Las fracturas que afectan al fémur son longitudinales y
curvas, y en algún caso dentadas, pero nunca transversales, y
166
Liso
Rugoso
3
<1/3
Completa
Recto
Completa
Total
-
-
se localizan básicamente sobre la diáfisis de la parte proximal
(cuadro 5.109). Un fragmento longitudinal de diáfisis muestra
en un borde dos pequeñas muescas continuas semicirculares
(ca. 1 x 0,3 mm) y en el otro borde otra similar más grande (3,5
x 1 mm).
En la tibia destacan las fracturas longitudinales y las curvas, sobre todo en la diáfisis de la parte media-distal de restos
osificados y no osificados (cuadro 5.110). Cuatro fragmentos
longitudinales de tibia presentan una muesca sobre uno de los
bordes de fractura; en dos casos, una única triangular sobre la
cara lateral de la diáfisis proximal (2,3 x 1,5 y 2 x 0,8 mm);
[page-n-178]
Cuadro 5.110. C. del Bolomor XVIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la tibia.
A/Ig
Morfología
Transversal
Curvo-espiral
1
Ip
Ind
1
Total
1
2
5
16
Longitudinal
2
16
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
Mixto
Aspecto
3
1
Liso
3
3
2
18
21
3
Rugoso
Mixto
Circunferencia
diáfisis
1
2
13
3
1/3-2/3
21
13
<1/3
18
3
>2/3
Completa
Total
4
2
2
8
4
2
18
24
en otros dos, una más pequeña y semicircular sobre la diáfisis
media o distal (1 x 0,5 y 1,6 x 0,6 mm).
Tras el estudio de las superficies de fractura de las diáfisis
de los cinco huesos largos se distinguen claramente dos asociaciones. Por un lado el radio y la ulna, y por otro el húmero,
fémur y tibia. Las fracturas de los elementos del antebrazo presentan mayoritariamente una morfología transversal, con ángulos rectos y bordes rugosos, y responden a acciones sobre hueso
seco de tipo postdeposicional, con dominio de las circunferencias completas de diáfisis. En cambio, en el húmero, fémur y tibia las fracturas comportan mayoritariamente ángulos oblicuos,
con bordes lisos; en el húmero la morfología predominante es
la curva-espiral, mientras que en el fémur destacan por igual
las formas curvas y longitudinales, y en la tibia sobre todo las
longitudinales y curvas. El húmero, el fémur y la tibia han sufrido fracturas en fresco (figuras 5.61 y 5.62). Las determinadas
sobre algunos metapodios son preferentemente transversales y
les damos un origen postdeposicional.
Las alteraciones mecánicas en forma de muescas y entrantes están presentes sobre una hemimandíbula, una escápula, una
ulna, un fragmento longitudinal de diáfisis de fémur y cuatro
fragmentos longitudinales de diáfisis de tibia, y en total afectan
al 1,86% de los restos. Aparecen dos muescas juntas pero en el
mismo lado sobre la mandíbula, escápula y fémur, y son únicas en el caso de la tibia y ulna; ambos tipos son unilaterales.
Aunque los restos con estas alteraciones no muestran evidencias de alteración digestiva, pueden ser consecuencia tanto de
la dentición de los humanos como del impacto del pico de aves
rapaces, por lo que es difícil precisar qué agente las causó.
Marcas de corte
Cinco huesos (1,17%) presentan marcas de corte en forma de
incisiones de longitud reducida y en todos los casos, excepto
en las del húmero, de bastante profundidad (cuadro 5.111). Las
situadas sobre el húmero, la ulna (figura 5.63 e) y el coxal (fi-
Figura 5.61. C. del Bolomor XVIIc. Alteraciones mecánicas sobre
hueso fresco: muesca sobre la parte posterior del cuerpo mandibular (a); dos muescas sobre el cuerpo de la escápula (b); muesca
sobre fragmentos longitudinales de diáfisis de fémur (d) y tibia (c y
e); pérdida de materia ósea en el olécranon de una ulna (f).
167
[page-n-179]
Cuadro 5.111. C. del Bolomor XVIIc. Características de las incisiones presentes sobre los restos de conejo.
Elemento
Frecuencia
Localización
Disposición
Maxilar
Húmero
Ulna
Coxal
Calcáneo
1
2
Varias
Varias
Varias
Borde anterior del proceso zigomático
Cara medial de la metáfisis de la parte distal
Cara palmar de la diáfisis de la parte proximal
Cara lateral del cuello del ilion e isquion
Cara plantar del cuerpo
Oblicua
Transversal
Oblicua
Transversal
Transversal
Figura 5.62. C. del Bolomor XVIIc. Localización de las
fracturas y alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
gura 5.64), y por su localización, consecuencia de la desarticulación del miembro anterior y posterior. La incisión del proceso
zigomático parece relacionarse con el pelado de la piel, y lo
mismo se puede decir de las que aparecen sobre el calcáneo
(figura 5.63 d), que recorren la zona distal del cuerpo en sentido
circular dejando improntas en la cara plantar y lateral. Todas
aparecen sobre huesos pertenecientes a ejemplares adultos y en
un caso sobre el de un subadulto.
Se han determinado otras marcas de corte en forma de raspados de bastante profundidad (cuadro 5.112 y figuras 5.63 a,
b y c y 5.65) sobre 11 restos que por sus características y ubicación pueden ser antrópicos (2,57%). Somos conscientes de lo
difícil que resulta en algunos casos diferenciar estas alteraciones de las originadas por otros procesos mecánicos postdeposicionales, sobre todo en un nivel (al igual que en el XV) donde
estas alteraciones parecen ser bastante numerosas.
La disposición de estos raspados, originados durante el procesado carnicero de los conejos, es predominantemente longitudinal, aunque los hallados sobre el cráneo y la tibia son oblicuos. Estos raspados presentan en ocasiones el fondo microestriado, su trazo no se interrumpe y no aparecen sobre elementos
digeridos; en una ulna estos raspados se combinan con las incisiones de desarticulación descritas anteriormente. El origen
de estos raspados puede estar relacionado con la limpieza de la
superficie de los huesos para la obtención del periostio y de los
restos de carne que han quedado adheridos al hueso. Estos raspados aparecen mayoritariamente sobre elementos osificados o
de talla grande y en un caso sobre el de un subadulto.
Figura 5.63. C. del Bolomor XVIIc. Raspados sobre la diáfisis de la parte proximal del húmero (a), hueso frontal del cráneo (b) y
diáfisis de la parte distal de la tibia (c). Marcas de corte sobre la cara plantar del cuerpo del calcáneo (d) y la cara palmar de la parte
proximal de la ulna (e).
168
[page-n-180]
Cuadro 5.112. C. del Bolomor XVIIc. Características de los raspados presentes sobre huesos de conejo.
Elemento
Frecuencia
Localización
Disposición
Cráneo
Hemimandíbula
Húmero
Ulna
Fémur
Tibia
Tibia
Metatarso 2
Metatarso 3
Falange 1
1
1
1
2
3
Varios
1
1
2
1
Concavidad del frontal
Cara lateral del borde inferior del diastema
Cara lateral de la diáfisis de la parte proximal
Cara medial-palmar de la diáfisis de la parte proximal
Diáfisis proximal, borde caudal-lateral
Cara caudal de la diáfisis de la parte distal
Cara craneal de la diáfisis de la parte distal
Cara medial de la diáfisis de la parte proximal
Cara medial-plantar de la diáfisis de la parte proximal
Cara dorsal de la diáfisis de la parte distal
Oblicua
Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal
Oblicua
Oblicua
Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal
Alteraciones digestivas
Un total de 31 huesos (cuadro 5.113) presentan alteraciones
digestivas (7,24%), repartidas entre restos no osificados de individuos jóvenes (11) y subadultos (6), osificados de adultos
(7) e indeterminados de adultos/subadultos (7). El grado de
alteración ligero (77,41%) es el predominante y se manifiesta
en forma de porosidad en los bordes de las zonas articulares
y metáfisis; por detrás el moderado (16,12%), donde la poro-
sidad afecta a una mayor superficie y va asociada a pequeños
puntos de disolución y a horadaciones; la digestión fuerte es
minoritaria (6,45%), en forma de una gran porosidad y extensión de los puntos de disolución hasta convertirse en grandes
horadaciones que pueden llegar a fragmentar el resto. No se ha
observado estrechamiento de las diáfisis fracturadas. El predominio de la digestión moderada es coincidente con lo observado
en conjuntos aportados por búho real de la península Ibérica
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a; Sanchis, 2000) y Francia
Figura 5.64. C. del Bolomor XVIIc. Marcas de corte sobre el ilion de un coxal (a) y detalles (b y c). De disposición transversal, profundas,
paralelas, trazo continuo, sección en V, shoulder effect.
169
[page-n-181]
Figura 5.65. C. del Bolomor XVIIc. Localización y detalle de los raspados sobre los elementos anatómicos.
(Cochard 2004 a y b). La digestión no está presente sobre la
mayoría de metapodios y falanges, las vértebras anteriores, ni
sobre los elementos craneales. A pesar de los problemas que se
han planteado en otros niveles a la hora de identificar los efectos de la digestión sobre los molares aislados, en este nivel los
dientes aparecen muy bien conservados y sobre ellos no se ha
observado señal alguna de alteración.
Alteraciones postdeposicionales
Como en el nivel XV, un total de 76 huesos (17,76%) presentan
marcas muy similares a las originadas por instrumentos líticos,
de longitud moderada y muy leves (incisiones muy finas y raspados muy superficiales), que pensamos que son consecuencia de
acciones mecánicas postdeposicionales como el pisoteo. Su dis-
170
posición es muy variable ya que las primeras aparecen de forma
transversal (13) u oblicua (27), y en un solo caso longitudinal;
las segundas, también, con disposición oblicua (19), longitudinal
(12) o transversal (4); se muestran sobre las diáfisis o en superficies planas y convexas y sobre gran parte de los restos, y nunca
sobre concavidades y zonas articulares.
La abundancia de restos brechificados y concrecionados en
el nivel y la aparición de mineralizaciones de óxido de hierro
(5) y manganeso (6) parecen indicar la existencia de un ambiente húmedo; una escápula aparece con los bordes redondeados
también por efecto del agua. Un total de 28 restos presentan la
cortical muy rugosa, lo que se ha relacionado con procesos de
disolución química; en un hueso se pueden apreciar los puntos
de disolución. Dos restos presentan grietas longitudinales como
consecuencia de su exposición a la intemperie (estadio 2).
[page-n-182]
Cuadro 5.113. C. del Bolomor XVIIc. Grados de digestión de los
elementos.
Elemento
NRd
%
G1
Escápula
1
12,5
1
Húmero
1
6,25
1
Radio
1
5,88
1
Ulna
2
20
2
Metacarpo 2
2
50
1
Vértebra lumbar
5
19,23
5
Coxal
3
10
2
1
Fémur
3
27,27
2
1
Tibia
4
8,51
3
1
Calcáneo
7
43,75
5
Astrágalo
1
20
1
Falange 2
1
33,33
31
7,24
Total
G2
G3
G4
1
Valoraciones sobre los lagomorfos de la Cova del Bolomor
2
1
24
5
La aparición de diversas marcas de corte parece confirmar
la responsabilidad de los humanos sobre una parte del conjunto
(la mayoría de los adultos). La presencia de señales mecánicas
postdeposicionales de carácter somero, que en muchos casos se
cruzan y que mantienen una localización arbitraria, ha complicado mucho la tarea de caracterizar las marcas de corte.
La existencia de alteraciones digestivas, sobre todo de grado ligero, emplazadas mayoritariamente sobre restos de jóvenes
y subadultos, parece indicar la intervención y responsabilidad
de las aves rapaces (nocturnas) sobre una parte de la muestra
ósea (inmaduros y algún adulto).
2
-
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel XVIIc
Este conjunto muestra restos con evidencias de tipo natural (digestión y posiblemente algún impacto de pico) y también otros
con probables marcas de corte y muescas por mordeduras humanas, conformando un conjunto mixto.
La muestra se divide por igual entre individuos adultos e
inmaduros y presenta una representación esquelética desigual
favorable a los primeros y que indica una falta de efectivos en
el caso de los inmaduros. Por elementos, se observa un predominio del miembro posterior en relación al anterior, y escasos
restos craneales, axiales y falanges, aunque esta desproporción
no parece estar relacionada con procesos postdeposicionales.
Por segmentos, diferencias entre el miembro anterior y posterior, ya que en el primero destacan los elementos superiores,
mientras que en el segundo, junto a éstos y aunque desciende
el fémur, cobran importancia los metapodios. La fragmentación
del conjunto es en general muy importante, al conservarse completos exclusivamente algunos metacarpos, falanges y tarsos.
La longitud de los restos medidos se sitúa principalmente en el
rango de 10-20 mm, con una media para el conjunto de 19,88
mm. Se han creado fragmentos de cilindro de los huesos largos
anteriores, mientras que de los posteriores destacan sobre todo
los fragmentos longitudinales de diáfisis.
El estudio de los huesos largos ha permitido diferenciar
procesos mecánicos de fractura en fresco únicamente sobre el
húmero, fémur y tibia, mientras que en el radio y la ulna la mayoría de fracturas se han producido en seco.
Las alteraciones mecánicas en forma de muescas pueden corresponder tanto a mordeduras humanas como a impactos de pico
de aves rapaces y no nos podemos pronunciar en este sentido
dado el origen mixto del conjunto. Uno de estos restos con muescas (escápula) presenta alteraciones que podrían corresponder a
la digestión, aunque se trata de un pulido que afecta a todo el
resto y no únicamente a la zona fracturada, por lo que creemos
que responde más a la acción del agua que a la digestión. Sobre
los restos no se han hallado otras alteraciones que puedan relacionarse con la intervención de otros mamíferos carnívoros.
Se ha estudiado un conjunto formado por 3989 restos correspondientes a un número mínimo de 98 individuos. El género
Oryctolagus ha dominado la muestra con 3984 restos y 97 individuos. La liebre ha sido determinada en el nivel XVIIa con
5 restos y un individuo. El conejo está presente en todos los
niveles de la secuencia del yacimiento, lo que asegura, aunque
con desiguales frecuencias, su presencia continua durante el
Pleistoceno medio final y el inicio del Pleistoceno superior.
Los conjuntos proceden mayoritariamente del sector Oeste
del yacimiento, el primero que se excavó y del que conserva la
secuencia estratigráfica más completa, a excepción de una pequeña muestra del nivel XV del sector Este. Por ello, los datos
obtenidos en este trabajo podrán ser valorados en su justa medida y también contrastados cuando se disponga de los materiales
del sector Norte, en proceso de excavación en la actualidad. Del
mismo modo, la superficie excavada no es la misma en todos
los niveles; así, hay muestras únicamente a partir de 1 m2 (VIIc
y XIIIc), mientras que otras, en cambio, se han obtenido de 15
m2 (Ia y IV). Por ello, hay que tener en cuenta este hecho a la
hora de evaluar la importancia relativa de los lagomorfos (básicamente del conejo) a lo largo de la secuencia del yacimiento.
En este sentido, son especialmente numerosos los conjuntos de
las fases Bolomor I y IV.
En relación a la distribución de los restos, la conservación
desigual de los niveles arqueológicos en el testigo Oeste del
yacimiento, por causa de las actividades mineras de principios
del siglo XX, ha determinado que los materiales de la fase IV
procedan de una zona inmediata a la actual línea de visera del
abrigo, mientras que los de la fase I y II se hayan recuperado
de un espacio más interior y alejado de ésta. Las valoraciones
hacen referencia a los conjuntos de conejo y se realizan teniendo en cuenta el origen determinado en cada uno de ellos. Los
pocos restos de liebre hallados en el yacimiento han mostrado
escasas evidencias, por lo que resulta difícil definir su origen.
Acumulaciones de origen antrópico
Se ha determinado un origen antrópico exclusivo para el conjunto de conejo del nivel Ia, un aporte antrópico muy predominante para el del nivel IV con una posible intervención puntual
de un pequeño mamífero carnívoro aportando o carroñeando
restos, otro mixto con aporte antrópico mayoritario en XV Este,
y un origen mixto con equilibrio en los aportes antrópicos y naturales en XVIIc. Se han comparado los niveles que mostraban
las evidencias antrópicas más claras (Ia y IV).
Las muestras con evidencias antrópicas más claras (marcas
de corte, termoalteraciones, fracturas por mordedura, escasas o
inexistentes alteraciones mecánicas y digestivas de otros preda-
171
[page-n-183]
dores) corresponden a las de la parte superior de la secuencia
(Ia y IV). En estos conjuntos no se ha observado una distribución uniforme de los restos desde el punto de vista espacial
(cuadros 5.114 y 5.115); en el nivel Ia la concentración más
destacada aparece en el cuadro H2, y en el nivel IV en el F2, dos
cuadros continuos y situados en una zona inmediata a la línea
de visera, aproximadamente un metro dentro un metro fuera
respecto a ésta, lo que parece confirmar una cierta predisposición de los grupos humanos a realizar sus actividades domésticas en esta zona. Se observa, además, una clara disminución del
material en dirección al exterior de la cueva y a medida que nos
alejamos de la visera. En el caso del nivel IV, estos datos son
coincidentes con la distribución de los restos líticos y de fauna
de mayor tamaño en áreas domésticas asociadas a restos de hogares y sedimentos termoalterados (Sañudo y Fernández Peris,
2007; Sañudo, 2008). En el nivel IV, la mayor concentración de
restos de conejo aparece en las tres primeras capas y disminuye
en las inferiores (cuadro 5.116); estas capas superiores se han
incluido en la unidad arqueoestratigráfica CB IV-1, interpretada
como un área doméstica multifuncional de producción y uso
de implementos líticos y también de procesado y consumo de
animales (modelo de ocupación de pequeña superficie) (Sañudo
y Fernández Peris, 2007; Sañudo, 2008). En CB IV-2, donde
se han determinado cuatro hogares alineados bajo la visera del
Cuadro 5.114. C. del Bolomor. Distribución del conejo
por cuadros en el nivel Ia (%NR).
C
A
B
D
F
H
J
L
1
2
12,35
3,52
40,00
10,00
1,74
0,58
4,70
3
0,58
3,52
8,23
0,58
4
1,74
7,64
2,94
0,58
5
Cuadro 5.115. C. del Bolomor. Distribución del conejo
por cuadros en el nivel IV (%NR).
C
A
B
D
F
H
J
L
1
1,70
abrigo, los restos de conejo también están presentes pero son
menos abundantes. El uso del fuego se ha evidenciado en ambas unidades, aunque los límites de la excavación han determinado que los hogares se hallaran en la inferior (Fernández Peris,
com. per.). El nivel IV muestra evidencias de ocupaciones humanas de bastante intensidad (elevadas frecuencias de materiales arqueológicos), por lo que se ha definido como un momento
bastante antropizado (Fernández Peris, 2007).
Los individuos adultos dominan en las muestras donde se
ha determinado un origen antrópico único o mayoritario (Ia, IV
y XV Este), mientras que en XVIIc, conjunto de origen mixto
equilibrado, se da una similar proporción entre adultos e inmaduros (cuadro 5.117). En este sentido, y aunque no se descarta
la participación de los humanos en la captura de algunos inmaduros en el nivel IV, parece existir una pauta bastante clara por
parte de los humanos hacia la selección de ejemplares adultos
o de mayor peso, que aportan más carne y otros recursos y que
pueden hacer más rentable el esfuerzo de su captura. Como se
ha comentado en el capítulo 3, la mayoría de las acumulaciones
antrópicas de lagomorfos del Paleolítico superior y Epipaleolítico de la península Ibérica (Villaverde et al., 1996, 2010; Pérez
Ripoll y Martínez Valle, 2001; Pérez Ripoll, 2001, 2002, 2004;
Aura et al., 2002a, 2006), Portugal (Hockett y Bicho, 2000a y
b; Hockett y Haws, 2002) y Francia (Cochard, 2004a), muestran porcentajes destacados de individuos adultos.
La representación por grupos anatómicos muestra resultados muy similares entre los conjuntos de origen antrópico exclusivo (Ia), muy predominante (IV) y mayoritario (XV Este),
donde de manera clara se observa el dominio de los elementos
de los miembros, mientras que los del cráneo, axiales y falanges
alcanzan en general valores muy bajos (cuadro 5.118), lo que
suele ser habitual en la mayoría de los conjuntos antrópicos del
Pleistoceno superior (Cochard, 2004a).
Es interesante comentar que este perfil de representación
parece ser similar al que se describe después en el caso de los
conjuntos de origen natural de C. del Bolomor, aunque se aprecian algunas diferencias como son los valores más bajos entre
los conjuntos antrópicos de los elementos craneales y axiales,
más importantes en los de origen natural, lo que no se debe a
pérdidas por procesos postdeposicionales, por lo que cabe pensar que los grupos humanos son los responsables de la menor
presencia de restos craneales y axiales en las muestras. Una explicación a esto puede ser el consumo del cerebro y el triturado
de vértebras y costillas para extraer la grasa y conseguir una
especie de puré, lo que produciría una elevada fragmentación
y pérdida de estos elementos (Cochard, 2004a). Una posible
explicación a la escasez de falanges en los conjuntos de ori-
Cuadro 5.116. C. del Bolomor. Distribución del
conejo por capas en los niveles Ia y IV (%NR).
Capas %NR
IV
11,09
9,81
6,54
11,52
0,71
172
2
20,48 10,38
2,56
2,27
3,41
7,25
3
4
17,63
18,06
2
45,88
33,71
8,82
17,49
4
3,52
9,53
5
1,99
24,7
3
6,11
-
1
0,71
Superficial
Ia
4,7
5,29
[page-n-184]
Cuadro 5.117. C. del Bolomor. Estructura de edad de los conjuntos de conejo de origen antrópico.
Nivel
Origen
NMI
Ia
Antrópico exclusivo
IV
Antrópico muy predominante
XV Este
Antrópico predominante
XVIIc
Mixto equilibrado
>9 meses
4-9 meses
1-4 meses
7
6 (85,71)
1 (14,28)
-
20
15 (75,00)
2 (10,00)
3 (15,00)
8
7 (87,50)
-
1 (12,50)
10
5 (50,00)
2 (20,00)
3 (30,00)
gen antrópico puede ser la explotación de la piel: en individuos
actuales de zorro se observa como, al realizar cortes sobre los
elementos marginales de las patas, las falanges se quedan dentro de la piel (Pérez Ripoll y Morales, 2008), lo que podría ser
la causa, junto al bajo número de falanges, de la aparición de
marcas de corte sobre algunos metatarsos y falanges del nivel
XV Este.
Por segmentos, predominan los elementos de la zona posterior en las cinturas, basipodio y metapodio, mientras que en
el estilopodio y zigopodio son los de la zona anterior los mejor
representados (cuadro 5.119). Este patrón muestra también similitudes con el observado en los conjuntos de origen natural (predominio de los segmentos posteriores en las cinturas, basipodio
y metapodio), aunque en general se observa un papel más destacado de los huesos largos anteriores (estilopodio y zigopodio) en
los conjuntos de origen antrópico y, en cambio, mayores valores
para los huesos largos posteriores (estilopodio y zigopodio) en
los de origen natural. Este hecho puede estar relacionado con
un intenso proceso de fractura por parte de los humanos sobre
el fémur y la tibia, con la intención prioritaria de acceder a su
contenido medular (Pérez Ripoll, 2001, 2004; Cochard, 2004a),
lo que ha originado una gran fragmentación de los mismos, la
producción de restos no determinables y, en algunos casos, la
pérdida por destrucción de éstos. Esta hipótesis parece coincidir con los resultados obtenidos en los índices comparativos de
representación de huesos largos entre conjuntos, con resultados
siempre favorables a los posteriores en los de origen natural,
mientras que en Ia y IV, los huesos largos anteriores aparecen
ligeramente mejor representados que los posteriores.
En todos los niveles de origen antrópico se observa un patrón de fragmentación bastante similar, muy intenso sobre el
cráneo, cinturas y principales huesos largos (estilopodio y zigopodio) tanto del miembro anterior como del posterior y, también, sobre las vértebras lumbares y metatarsos, mientras otros
elementos, como las vértebras cervicales y torácicas, metacarpos, tarsos y falanges, se conservan en gran medida completos
(cuadro 5.120).
Fragmentación
Ia
IV
XV E
XVIIc
Cuadro 5.118. C. del Bolomor. Representación por grupos
anatómicos en los conjuntos de conejo de origen antrópico.
Cráneo
0
0
-
0
Maxilar
0
0
0
0
Hemimandíbula
0
0
0
16,66
Grupo
Ia
IV
XV E
XVIIc
Craneal
14,22
14,08
11,67
14,06
Miembro anterior
41,67
39,06
18,75
28,75
2,04
3,03
2,68
6,54
34,28
39
42,97
50
7,59
14,33
9,58
6,22
Axial
Miembro posterior
Falanges
Cuadro 5.120. C. del Bolomor. Porcentajes de elementos
completos en los conjuntos de origen antrópico.
Escápula
0
0
0
0
Húmero
0
0
0
0
Radio
0
0
0
0
Ulna
0
0
0
10
Segmento
Superior
100
72,27
100
77,5
100
33,33
0
20
Vértebra torácica
-
100
-
33,33
Vértebra lumbar
Cuadro 5.119. C. del Bolomor. Representación por segmentos
anatómicos en los conjuntos de conejo de origen antrópico.
Metacarpos
Vértebra cervical
0
20
0
26,92
Ia
Cintura ant.
Cintura post.
Estilopodio ant.
IV
XV E
XVIIc
Vértebra sacra
-
0
-
0
50
37,5
6,25
30
Costilla
-
0
-
0
57,14
50
25
75
Coxal
7,69
5,4
25
3,33
Fémur
0
0
0
0
Inferior
47,5
25
50
28,57
27,5
18,75
20
Tibia
0
0
0
0
Zeugopodio ant.
57,14
43,75
25
45
Calcáneo
72,72
70
100
81,25
Zeugopodio post.
Medio
50
Estilopodio post.
28,57
40
18,75
80
Astrágalo
0
83,33
-
100
100
100
-
-
Basipodio ant.
0
0
0
0
Basipodio post.
42,86
45
43,75
36,66
Metapodio ant.
17,86
35
16,66
15
Metapodio post.
33,93
43,13
59,38
53,75
Patella
-
-
-
100
Metatarsos
Tarso
10,71
12,76
10,41
18,68
Falanges
88,46
97,81
96,96
87,09
173
[page-n-185]
En los conjuntos de origen antrópico la mayoría de los restos medidos (completos y con fracturas antiguas) corresponden
al rango de 10-20 mm, con valores medios que van de los 16,61
a los 19,88 mm.
Las categorías de fragmentación se presentan muy similares entre los conjuntos de origen antrópico y natural, aunque
se han observado algunas diferencias a comentar. Por ejemplo,
en Ia y IV no se ha conservado ningún hueso largo completo,
mientras que en XV Oeste y XVIIa aparecen unos pocos radios
y fémures que sí lo están. Entre los huesos largos anteriores, el
patrón es similar en los conjuntos antrópicos y los de origen natural, con predominio de las zonas distales en el húmero y de las
proximales en el radio y ulna. En el fémur y la tibia destacan en
los cuatro conjuntos los fragmentos longitudinales de diáfisis,
pero si se comparan los valores de los fragmentos de cilindro
aparecen más en los conjuntos de origen antrópico (Ia y IV)
que en los de origen natural (XV Oeste y XVIIa) (ver cuadros
correspondientes en este capítulo).
En Ia y IV la relación entre epífisis y diáfisis es favorable
a las segundas, aunque debido a la escasez de cilindros y a la
abundancia de fragmentos longitudinales de diáfisis este dato
resulta más relativo por la posible refragmentación de las diáfisis.
Los conjuntos de origen antrópico del nivel Ia y IV muestran unos patrones de fractura en fresco muy similares, centrados sobre los huesos largos, cinturas, mandíbula y en algunos
casos sobre los metatarsos. En la mandíbula sobre la parte posterior (rama), en la escápula sobre el cuello, y en el coxal sobre
el cuello del ilion e isquion. En el húmero sobre la diáfisis de
la parte distal, y en algún radio y ulna sobre la diáfisis de la
parte proximal. En el fémur preferentemente sobre la diáfisis
de la parte proximal aunque también sobre la diáfisis de la parte
distal, lo que también sucede en la tibia. En ambos conjuntos las
fracturas en fresco se han determinado mayoritariamente sobre
restos osificados o de talla grande aunque también están documentadas sobre algunos inmaduros.
En relación a las alteraciones mecánicas asociadas a estas
fracturas, se han hallado sobre todo muescas, presentes sobre
el 2,35% de los restos en Ia y sobre el 2,98% en IV, y en menor
medida hundimientos (0,58% en Ia y 0,14% en IV) y horadaciones (0,58% en Ia y 0,42% en IV). En Ia, las muescas se han
determinado en la mandíbula y el húmero, mientras que en IV
aparecen, además, sobre el radio, coxal, fémur, tibia, calcáneo
y segundo metatarso. La situación de todas estas alteraciones
muestra un patrón bastante homogéneo, cara caudal de la parte
distal del húmero, cara dorsal de la parte proximal del radio,
cara craneal de la parte proximal del fémur y parte distal de la
tibia, lo que demuestra una colocación del hueso en la boca determinada claramente por la morfología de las superficies: craneal-caudal en la zona distal del húmero, proximal del fémur,
distal de la tibia y dorsal-palmar en la zona proximal del radio,
tal y como hemos planteado en las experimentaciones realizadas (ver capítulo 3; Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011).
La morfología de las muescas (Ia y IV) es semicircular en
la mayoría de casos. En los huesos largos se concentran en los
extremos articulares o cerca de éstos (metáfisis y zonas más
marginales de la diáfisis) y sobre porciones longitudinales de
diáfisis, con dimensiones que varían entre 1,4 y 5 mm de longitud y 0,5 y 1,3 mm de anchura; en la mayoría de restos la frecuencia es de una muesca por hueso (en un caso aparecen dos
juntas) y sobre un borde (unilaterales), preferentemente sobre
174
elementos osificados o de talla grande. Ni las muescas ni otras
alteraciones mecánicas aparecen asociadas a señales de digestión o bordes pulidos.
Consideramos que las fracturas en fresco y las alteraciones
asociadas determinadas en los niveles Ia y IV son consecuencia de mordeduras antrópicas, que en algunos casos pueden
estar relacionadas con la desarticulación (hemimandíbula, radio, coxal, calcáneo, metatarsos), pero que mayoritariamente
responden al proceso intencionado de fractura de los extremos
articulares, en menor medida del húmero y sobre todo del fémur
y tibia, para acceder al contenido medular, como se ha determinado sobre otros conjuntos antrópicos de conejo de contextos
más recientes del Paleolítico superior de Francia y de la península Ibérica (por ejemplo, Cochard, 2004a; Pérez Ripoll, 2004).
Cuando las muescas aparecen sobre fragmentos longitudinales
de diáfisis pueden ser consecuencia de la rotura intencionada
de los cilindros en caso de no haber podido acceder a la médula
tras la separación de los extremos articulares.
Las alteraciones mecánicas descritas muestran unos patrones (mordedura y mordedura-flexión) que se han confirmado a
través de la experimentación (capítulo 3; Sanchis, Morales y
Pérez Ripoll, 2011). En algunos casos, como en la diáfisis de
la parte distal de la tibia o en la diáfisis de la parte proximal de
la ulna, se ha podido utilizar también la flexión como modo de
fractura de los huesos.
Las marcas de corte son otro de los criterios empleados en
la atribución cultural de los conjuntos de lagomorfos. En las
muestras de los niveles Ia, IV, XV Este y XVIIc se han determinado algunas de estas marcas, y puede que de forma aislada
dentro de conjuntos de origen mayoritariamente natural: VIIc,
y XV Oeste.
Haciendo mención de manera exclusiva a las que aparecen
en conjuntos de origen antrópico, su número es muy escaso,
con porcentajes muy bajos respecto al total de restos. Podemos
diferenciar dos grandes grupos (cuadro 5.121). El primero lo
formarían aquellas marcas presentes sobre los restos de conjuntos correspondientes a niveles del Pleistoceno superior inicial
y de la parte superior de la secuencia de C. del Bolomor (Ia y
IV), donde además los procesos mecánicos postdeposicionales
parece que han sido menos importantes; en este caso se trata de
marcas que han sido determinadas de forma más sencilla, con
predominio de las incisiones sobre los raspados. Su ubicación
y morfología nos ha permitido vincularlas al proceso de desarticulación de los segmentos del miembro anterior (húmero y
radio), a la extracción de la piel (mandíbula) y al descarnado y
limpieza de los huesos para obtener el periostio y la carne adherida (radio, tibia y metatarso). En ambos conjuntos están marcas aparecen sobre un porcentaje muy escaso de restos (0,58%
en Ia y 0,8% en IV). Este patrón se ajusta más a un procesado
carnicero realizado fundamentalmente de forma manual, que
necesita en pocas ocasiones la ayuda de útiles líticos, y que
consta probablemente de las mismas fases determinadas en las
prácticas experimentales (Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b;
Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011): a) pelado, b) desarticulación, c) descarnado-limpieza de los huesos y d) fractura de
algunos de ellos, conformando posiblemente un modelo general de consumo inmediato de estas presas. Algunos conjuntos
de conejo del Paleolítico superior (por ejemplo, Santa Maira)
muestran un número más importante de marcas de corte sobre
los huesos, sobre todo de raspados e incisiones longitudinales,
que se han relacionado con el fileteado de la carne, posiblemen-
[page-n-186]
Cuadro 5.121. C. del Bolomor. Características de las marcas de corte presentes en los niveles antrópicos. P
(pelado), D (desarticulación), DC-L (descarnado-limpieza).
Nivel
E. anatómico
Tipo
Disposición
Origen
Ia
Radio
Incisiones
Oblicua
DC-L
IV
Hemimandíbula
Húmero
Radio
Radio
Tibia
Metatarso 2
Incisiones
Incisiones
Incisiones
Incisión
Raspados
Raspados
Oblicua
Oblicua
Transversal
Oblicua
Oblicua y longitudinal
Oblicua y longitudinal
P
D
D
?
DC-L
DC-L
XV Este
Radio
Tibia
Metatarso 2
Metatarso 3
Metatarso 3
Metatarso 4
Metápodo
Falange 1
Raspados
Incisión
Raspados
Raspados
Incisiones
Raspados
Incisiones
Raspado
Oblicua
Longitudinal-oblicua
Oblicua
Longitudinal
Oblicua
Oblicua
Oblicua
Longitudinal
DC-L
DC-L
DC-L / P
DC-L
DC-L
DC-L / P
DC-L / P
DC-L / P
XVIIc
Maxilar
Húmero
Ulna
Coxal
Calcáneo
Cráneo
Hemimandíbula
Húmero
Ulna
Fémur
Tibia
Tibia
Metatarso 2
Metatarso 3
Incisión
Incisiones
Incisiones
Incisiones
Incisiones
Raspado
Raspado
Raspado
Raspados
Raspados
Raspados
Raspado
Raspado
Raspados
Oblicua
Transversal
Oblicua
Transversal
Transversal
Oblicua
Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal
Oblicua
Oblicua
Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal
P
D
D
D
P
P
P
DC-L
DC-L
DC-L
DC-L
DC-L
DC-L
DC-L
te para su ahumado, conservación y consumo diferido, aunque
también existen otros (Nerja) con escasas marcas de corte que
podrían responder a procesos de consumo inmediato (Aura y
Pérez Ripoll, 1992; Pérez Ripoll, 2001; Pérez Ripoll y Martínez
Valle, 2001). Un segundo grupo corresponde a las marcas líticas
presentes sobre los huesos de los conjuntos del Pleistoceno medio de la parte inferior de la secuencia de C. del Bolomor (XV
Este y XVIIc). La aparición en estos niveles de un importante número de alteraciones mecánicas que hemos determinado
como postdeposicionales, posiblemente por el pisoteo u otras
acciones mecánicas que han producido la alteración de las corticales y la fragmentación de diversos elementos, ha dificultado
la atribución de las marcas de corte. Las incisiones presentes en
XVIIc son más claras, ya que la mayoría son profundas, muestran una sección en V, trazo continuo y se localizan en zonas estratégicas de las articulaciones. Las marcas postdeposicionales
que han tomado forma de incisión han mostrado en todos los
casos una escasa profundidad, se reparten de manera preferente
por los huesos planos y las diáfisis de forma arbitraria, y en
numerosas ocasiones se cruzan. La aparición de incisiones se
ha relacionado con procesos de pelado y desarticulación de los
segmentos de los miembros anterior y posterior.
Respecto a los raspados, ha habido más problemas para su
determinación como antrópicos y nos hemos basado en su profundidad, reiteración, disposición preferentemente longitudinal,
continuidad del trazo y simetría, para diferenciarlos de los que
parecen tener un origen accidental: más someros, de disposición
más arbitraria, asimétricos y de trazo discontinuo. Los raspados
se han relacionado con el descarnado-limpieza de los huesos para
la obtención del periostio y otros restos aprovechables, dentro de
un modelo de consumo inmediato. En Cova del Bolomor se documenta la presencia del fuego a través de la presencia de restos
óseos (de fauna de mayor tamaño) y líticos termoalterados y también por la aparición de estructuras de combustión y sedimentos
afectados por el fuego desde el nivel XV (Fernández Peris et al.,
2012), aunque en el caso de los lagomorfos no hemos hallado
ningún resto termoalterado en los conjuntos de la fase Bolomor I
(niveles XV y XVII). La aparición de raspados de descarnado sobre algunos huesos podrían también ser indicativos de un proceso
de consumo diferido a través de otras prácticas como el secado
de los filetes de carne, aunque creemos que parece más viable un
modelo de consumo inmediato, sobre todo porque la presencia de
aportes antrópicos en la parte inferior de la secuencia es menos
destacada que la observada en los niveles superiores.
175
[page-n-187]
En relación a los procesos descritos de consumo inmediato,
la aparición de alteraciones por fuego sobre algunos restos de la
parte superior de la secuencia parecen confirman estos planteamientos. Se han determinado diversos restos óseos termoalterados (donde predominan las coloraciones próximas al negro),
desde el nivel superior (Ia) hasta el XII, mientras que no se han
hallado en los niveles inferiores (XIII al XVII). La aparición en
Ia y IV (conjuntos de origen antrópico) de algunos elementos
con quemaduras parciales localizadas en las partes articulares
(escápula, húmero y metatarso) o en los bordes de las diáfisis
fragmentadas (ulna y fémur) pueden estar relacionadas con el
asado de paquetes de carne sin deshuesar, tal y como se han
definido en otros conjuntos arqueológicos (Vigne et al., 1981;
Vigne y Balasse, 2004) o a través de la experimentación (Fernández Peris et al., 2007; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b). Si
se hubiera realizado el fileteado sistemático de la carne el número de marcas relacionadas con esta acción sería muy superior
al determinado (cuadro 5.122).
Cuadro 5.122. C. del Bolomor. Frecuencias y tipos de restos
termoalterados.
Nivel
NR
%NR
Total
Parcial
Ia
13
7,64
53,84
46,15
IV
59
8,39
89,83
10,16
V*
15
30
73,33
26,66
VIIb*
7
25,9
100
0
VIIc
7
3,82
100
0
XIa*
1
2,12
0
100
XIb*
3
50
100
0
XII*
1
2,56
100
0
* Sanchis (2010)
Los datos expuestos parecen indicar que los grupos humanos que ocuparon la cavidad durante el inicio del Pleistoceno
superior (MIS 5e) consumieron de forma inmediata carne de
conejo, que en ocasiones fue asada sin deshuesar, lo que según las evidencias del nivel XII (Blasco López, 2006; Sanchis,
2010), ya hacían posiblemente al final del Pleistoceno medio
(MIS 6). Los niveles más antiguos de la secuencia (MIS 7, 8/9)
también aportan evidencias sobre el consumo humano de estas
presas durante el Pleistoceno medio (presencia de fracturas y
marcas de corte y escasez de señales digestivas), pero los restos
no muestran señal alguna de alteración por fuego. Si bien en el
nivel XVII el fuego no se ha documentado y cabe la posibilidad
de que los humanos no lo conocieran, en el XV hay pruebas de
su utilización, aunque tampoco los restos muestran termoalteraciones. Ante esto cabe preguntarse si, en estos niveles de la
parte inferior de la secuencia, se producía un consumo inmediato y en crudo de la carne de conejo o si por el contrario ésta se
conservaba empleando un sistema diferente al ahumado.
En los conjuntos de origen antrópico del nivel IV, XV Este
y XVIIc se han observado otras alteraciones que ponen de manifiesto la intervención de otros predadores no humanos; en el
caso del IV y XV Este de forma minoritaria y en el de XVIIc de
manera más importante (conjunto mixto con equilibrio en los
modos de aporte).
176
En el nivel IV aparecen tres restos (escápula indeterminada, radio osificado y coxal no osificado) con punciones y arrastres que parecen remitir a la acción de un pequeño carnívoro
(0,42%), posiblemente a través de una acción carroñera sobre
restos de consumo humano. Además, 15 restos de ejemplares
inmaduros aparecen digeridos (2,13%), aunque con grados bajos de alteración que concuerdan mejor con un aporte de aves
rapaces, a través de egagrópilas, que con su inclusión en heces de carnívoro, aunque en su gran mayoría corresponden a
restos marginales de las extremidades (basipodio, metapodio
y autopodio) y pueden también haber sido carroñeados por un
pequeño carnívoro y aportados a la cavidad en un momento de
abandono de la misma por parte de los humanos.
En el nivel XV Este se han determinado tres restos (1,63%)
correspondientes mayoritariamente a individuos inmaduros que
presentan señales digestivas de grado ligero que pueden haber
sido aportados por aves rapaces.
En el nivel XVIIc se han documentado señales digestivas,
mayoritariamente de grado ligero y moderado, que han afectado al 7,24% de los restos, sobre todo de individuos inmaduros.
Estas alteraciones se reparten por la mayor parte de los elementos, lo que confirma que las aves rapaces son responsables de la
mayoría de los aportes de conejos inmaduros del nivel. A estas
evidencias se unen la presencia de algunos impactos de pico
en forma de muescas con bordes pulidos o localizadas sobre
restos con porosidad en las articulaciones, como consecuencia
también de la digestión.
Acumulaciones de origen natural
Se ha determinado un origen natural exclusivo para los conjuntos de los niveles VIIc, XIIIc y XVIIa, un origen mixto
con un aporte natural muy mayoritario en el nivel XV Oeste,
y un origen mixto con equilibrio en los aportes de tipo natural
y antrópico en XVIIc. La distribución de los restos de conejo según cuadros y capas en los conjuntos de los niveles XV
Oeste y XVIIa muestra bastante similitud. En ambos casos la
totalidad de los efectivos han sido obtenidos de la excavación
de una zona interna respecto a la línea de visera, aunque las
concentraciones más destacadas se han recuperado en cuadros
bastante cercanos a ésta: A1, A2 y C1 en el XV Oeste, y A2
y C2 en el XVIIa (cuadros 5.123 y 5.124). Este hecho parece
ser consecuente con la posible existencia de nidos o zonas de
alimentación de aves rapaces sobre la pared externa del abrigo,
desde donde las egagrópilas, y también los restos de alimentación no ingeridos, caerían y se depositarían, favorecidos por el
buzamiento que el suelo muestra hacia el fondo de la cavidad
(Fernández Peris, 2007). Se han comparado los niveles que
mostraban evidencias más claras de origen natural (XV Oeste
y XVIIa).
Por capas, en el conjunto del nivel XV Oeste se observa
una gran concentración de material en las inferiores (capa 11),
mientras que en XVIIa los restos se muestran más repartidos
en las tres capas del nivel, aunque de forma predominante en la
primera de ellas (cuadro 5.125).
La estructura de edad en los conjuntos de origen natural
es más heterogénea que la observada en los antrópicos; dos de
ellos muestran un claro predominio de los individuos adultos
(XV Oeste y XVIIa), mientras que en los restantes o dominan
los inmaduros (VIIc) o adultos e inmaduros presentan valores
similares (XIIIc y XVIIc) (cuadro 5.126).
[page-n-188]
Cuadro 5.123. C. del Bolomor. Distribución del conejo
por cuadros en el nivel XV Oeste (%NR).
C
A
B
D
F
H
J
Cuadro 5.124. C. del Bolomor. Distribución del conejo
por cuadros en el nivel XVIIa (%NR).
L
C
8,19
4’
1,58
5’
2,02
3’
11,30
4’
2’
14,78
3’
A
B
D
F
H
1’
J
L
2’
13,68 39,44
1
2,77
1’
0,08
2
5,95
1
36,59 26,98
2
21,78
Cuadro 5.125. C. del Bolomor. Distribución del conejo
por capas en el nivel XV Oeste y XVIIa (%NR).
Capa
XV Oeste
XVIIa
6,5
-
1
4,56
43,35
2
1,43
18,75
3
2,87
20,93
4
8,19
-
5
0,59
-
5_6
0,16
-
6
1,77
-
6_7
0,16
-
7
0,59
-
8
2,02
-
9
2,61
-
10
6,75
-
11
59,54
-
1,09
7,93
Superficial
Corte
La representación por grupos anatómicos entre los conjuntos de origen natural también está dominada de manera clara,
como en los antrópicos, por los elementos de los miembros (en
todos ellos el posterior supera al anterior), siendo muy inferior
el grupo craneal, axial y las falanges. El grupo craneal y axial, si
se compara con los datos de los conjuntos antrópicos, muestra
siempre mayores valores de representación (cuadro 5.127).
Según los segmentos, dominio de la zona posterior en las
cinturas, basipodio, metapodio y zigopodio, mientras que el
estilopodio muestra en algunos casos valores más igualados o
superiores en los segmentos anteriores. La principal diferencia
(en la mayoría de muestras), respecto a los conjuntos de tipo
cultural, se observa de forma más clara en el zigopodio, con
una mayor presencia de tibias y un menor número de radios y
ulnas (cuadro 5.128).
Los valores de fragmentación en los conjuntos de origen
natural son similares a los observados en los antrópicos, aunque
con algunos matices; por ejemplo, en estos últimos el fémur y la
tibia nunca aparecen completos, mientras que en los de origen
natural, aunque la fragmentación es muy intensa, algún ejemplar se ha conservado entero. También las vértebras lumbares y
los metatarsos de estos conjuntos aparecen menos fragmentados
que en los antrópicos. El conjunto del nivel XVIIa rompe esta
dinámica al mostrar muchos elementos completos, a excepción
de los principales huesos largos y cinturas, y creemos que se
Cuadro 5.126. C. del Bolomor. Estructura de edad de los conjuntos de conejo de origen natural.
Nivel
Origen
NMI
>9 meses
4-9 meses
1-4 meses
VIIc
Natural exclusivo
5
1 (20,00)
1 (20,00)
3 (60,00)
XIIIc
Natural exclusivo
6
3 (50,00)
1 (16,66)
2 (33,33)
XV Oeste
Natural muy predominante
23
18 (78,26)
2 (8,69)
3 (13,04)
XVIIa
Natural exclusivo
18
11 (61,11)
4 (22,22)
3 (16,66)
XVIIc
Mixto equilibrado
10
5 (50,00)
2 (20,00)
3 (30,00)
177
[page-n-189]
Cuadro 5.127. C. del Bolomor. Representación por grupos
anatómicos en los conjuntos de conejo de origen natural.
Cuadro 5.129. C. del Bolomor. Porcentajes de elementos
completos en los conjuntos de origen natural.
Grupo
VIIc
XIIIc
XV O
XVIIa
XVIIc
Craneal
18,12
12,54
22,47
24,17
14,06
Miembro anterior
32,86
23,33
32,6
42
28,75
15,5
6,29
6,61
15
6,54
Miembro posterior
41,11
38,89
48,61
48,47
50
Falanges
14,07
1,56
12,13
11,09
6,22
Fragmentación
Cráneo
VIIc
XV O
XVIIa
XVIIc
0
0
100
0
Maxilar
0
0
100
0
Hemimandíbula
0
15
80
16,66
Escápula
0
0
0
0
Húmero
0
10
50
0
Radio
Axial
0
0
33,33
0
Ulna
0
0
0
10
Cuadro 5.128. C. del Bolomor. Representación por segmentos
anatómicos en los conjuntos de conejo de origen natural.
Metacarpos
100
95,83
100
77,5
Segmento
Vértebra cervical
100
11,11
100
20
VIIc XIIIc XV O XVIIa XVIIc
8,33 34,78 38,88
30
Vértebra torácica
Cintura post.
50 58,33 60,87 83,33
75
Vértebra lumbar
75
57,14
100
33,33
53,33
43,47
81,25
26,92
Estilopodio ant.
30
50 56,52 63,88
50
Vértebra sacra
0
0
100
0
Estilopodio post.
30
50 30,43
50
20
Costilla
0
0
100
0
Zeugopodio ant.
50 16,66 43,48
Zeugopodio post.
50
61,1
45
Coxal
12,5
18,75
55
3,33
55,5
80
Fémur
0
18,18
21
0
0
0
Tibia
0
1,88
10,25
0
Basipodio post.
50 58,33 33,33 33,33
36,66
Calcáneo
60
95,45
100
81,25
Metapodio ant.
30
25 20,65 27,77
15
Astrágalo
-
100
100
100
Metapodio post.
45 22,22 64,67 59,68
53,75
Patella
0
100
100
-
Tarso
-
100
100
100
Metatarsos
23,33
51,46
100
18,68
Falanges
69,23
100
100
87,09
Superior Cintura ant.
Medio
Inferior
Basipodio ant.
10
0
50 80,43
0
0
debe al elevado número de fracturas recientes originadas durante la excavación de los restos brechificados. En los conjuntos
de origen natural (XV Oeste y XVIIa) algunos huesos largos se
han preservado completos y aparecen libres de fracturas (radio
y fémur), y se aprecia una representación menor de fragmentos
de cilindro respecto a los de origen antrópico (cuadro 5.129).
Al igual que lo observado en los conjuntos antrópicos, en
los naturales la mayor parte de los restos medidos se sitúa en el
rango de 10-20 mm, con medias entre 16,15 y 21,22 mm, algo
superiores a las de los conjuntos de origen antrópico, por lo que
parece que el nivel de fragmentación de los elementos en ambos
tipos de muestras (antrópica/natural) ha sido muy similar, ligeramente más intenso en las primeras.
Los conjuntos de origen natural del nivel XV Oeste y XVIIa
muestran unos patrones de fractura más aleatorios: huesos largos, cinturas, maxilar, mandíbula y en algunos casos sobre las
vértebras. En el maxilar se ve afectado el zigomático, y en la
mandíbula la parte posterior (rama) y también el diastema; en la
escápula el cuello, y en el coxal las fracturas aparecen sobre el
ala del ilion e isquion. En el húmero sobre la diáfisis de la parte
proximal y distal, y en algún radio y ulna sobre la diáfisis de la
parte proximal. En el fémur preferentemente sobre la diáfisis
y articulación distal, aunque también sobre la zona proximal;
en la tibia muchas fracturas y alteraciones se muestran sobre el
tercio proximal y en algún caso también sobre la diáfisis distal.
En ambos conjuntos las fracturas en fresco aparecen preferentemente sobre restos osificados y de talla grande, pero también se
han observado sobre unos pocos inmaduros o de talla pequeña.
En relación a las alteraciones mecánicas asociadas a estas
fracturas, se han hallado muescas (1,35% en XV Oeste y 1,09%
178
en XVIIa) y horadaciones (0,5% en XV Oeste y 0,39% XVIIa)
sobre las zonas más densas de los huesos, y entrantes-muescas
(0,42% en XV Oeste) y hundimientos (0,49% en XVIIa) en las
de menor densidad. Las muescas aparecen en el coxal, fémur,
tibia y fragmentos longitudinales de diáfisis en XV Oeste, y
en XVIIa sobre las mandíbulas y vértebras lumbares y también
sobre el fémur, tibia y fragmentos longitudinales de diáfisis. Las
horadaciones se muestran en el nivel XV Oeste sobre el húmero, ulna, coxal y tibia, y en XVIIa sobre la mandíbula, ulna,
vértebra lumbar y fémur. Los hundimientos aparecen exclusivamente en XVIIa sobre la mandíbula, vértebra cervical y coxal.
Al contrario que en los conjuntos de origen antrópico, donde
estas alteraciones aparecen de forma más destacada sobre el fémur y la tibia, en estos conjuntos aportados por rapaces su frecuencia está más repartida entre los distintos elementos, como
si el proceso hubiera sido más arbitrario. Por ejemplo, las muescas presentes sobre el ala del ilion en XV Oeste pueden corresponder al mismo proceso de desarticulación-desmembrado que
ha afectado, en XVIIa, a los cuerpos de las vértebras lumbares.
Respecto a las muescas, y como en los conjuntos antrópicos, predominan las de morfología semicircular, aunque también están presentes las triangulares. Predominan las únicas
(una por resto), en cuatro casos con dos enfrentadas (una a cada
lado) y en otro con cuatro enfrentadas (dos a cada lado). Una diferencia respecto a las muescas de los conjuntos antrópicos, es
que su situación es mucho más arbitraria: en los huesos largos
[page-n-190]
Cuadro 5.130. C. del Bolomor. Elementos con alteraciones digestivas y porcentajes relativos según nivel de
osificación y grado de alteración en los conjuntos de conejo de origen natural.
Nivel
VIIc
XIIIc
NRd
% Osificados
38
20,76
No osific.
Indet.
G1
G2
G3
G4
44,73
15,78
44,73
42,1
13,15
0
26,31
42
32,55
19,04
52,38
28,57
45,23
47,61
7,14
0
XV Oeste
112
9,45
42,85
17,85
39,28
53,57
41,96
4,46
0
XVIIa
122
12,16
53,27
30,32
16,39
37,7
50
12,29
0
XVIIc
31
7,24
22,58
54,83
22,58
77,41
16,12
6,45
0
no aparecen necesariamente asociadas a las partes articulares
o zonas marginales de las diáfisis, sino que también lo hacen
en la mitad de los restos. Se han originado como consecuencia
de los impactos de pico, y tal vez de las garras, de las rapaces
durante el proceso de desarticulación del cuerpo de los conejos
que tiene como objeto obtener fragmentos corporales susceptibles de ser engullidos, lo que está en función básicamente del
tamaño de las presas. Las dimensiones de las muescas son muy
variables (1,2 a 7,2 mm de longitud, y de 0,5 a 3,2 mm de anchura), aunque parecen mostrar un tamaño ligeramente superior
a las presentes en los conjuntos antrópicos. En diversos casos,
los restos que comportan las distintas alteraciones mecánicas
descritas muestran superficies articulares porosas y bordes de
fractura pulidos que denotan su ingestión y afectación por procesos digestivos (corrosión).
A modo de resumen, las alteraciones mecánicas causadas
por impactos de pico (muescas, entrantes, horadaciones y hundimientos) representan en el conjunto VIIc el 2,19% sobre el
total de los restos, en XV Oeste el 2,27% y en XVIIa el 1,97%,
valores más próximos a los observados en referentes actuales
de búho real (Sanchis, 1999; Cochard, 2004a; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a), y superiores a los que presentan diversas
muestras de águilas, siempre por debajo del 1% (Hockett, 1993,
1995; Schmitt, 1995; Cruz-Uribe y Klein, 1998; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b).
Los conjuntos de origen natural de los niveles VIIc y XIIIc
también presentan alteraciones de tipo mecánico, el primero en
forma de muescas (1,63%) y horadaciones (0,54%) sobre unos
pocos elementos, relacionadas con impactos de pico, y el segundo punciones (3,1%), arrastres (0,77%) y muescas (0,77%)
vinculadas a la acción de la dentición de un pequeño mamífero
carnívoro.
La frecuencia de alteraciones digestivas ha sido uno de los
criterios más importantes a la hora de atribuir un origen natural a una acumulación determinada (cuadro 5.130). Como se
puede observar, las muestras de origen natural presentan unos
valores de alteración muy superiores a los observados en los
conjuntos antrópicos descritos en el apartado anterior. Los que
se han relacionado con aportes de aves rapaces (VIIc, XV Oeste, XVIIa y XVIIc), comportan valores de digestión que van del
7,2% en el conjunto mixto del nivel XVIIc (donde los conejos adultos son de aportación humana), a porcentajes en torno
al 10% (XV Oeste y XVIIa) y al 20% (VIIc). En todos ellos,
el predominio de los grados ligero y moderado de alteración
concuerda con el determinado en varios referentes de búho
real (Andrews, 1990; Sanchis, 1999; Cochard, 2004a; Yravedra, 2004; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a) y se aleja del
de las rapaces diurnas (Hockett, 1996; Martínez Valle, 1996;
Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b). El conjunto vinculado a un
pequeño mamífero carnívoro, por el tipo de alteraciones mecánicas y un importante nivel de fragmentación (XIIIc), muestra
un porcentaje más destacado de elementos digeridos (ca. 30%),
aunque los grados predominantes son el ligero y el moderado,
aproximándose más en este sentido a las características de algunos conjuntos de zorro (Sanchis, 1999; Cochard, 2004a y d;
Sanchis y Pascual, 2011) o tejón (Mallye, Cochard y Laroulandie, 2008) que a los del lince (Lloveras, Moreno y Nadal,
2008a). Aunque recientemente se ha aportado otro referencial
de zorro procedente de heces disgregadas, tanto de animales
cautivos como silvestres, donde el grado de alteración digestiva
predominante es el fuerte (Lloveras, Moreno y Nadal, 2011).
En los conjuntos de origen natural descritos en la C. del
Bolomor se pone de manifiesto el predominio de los aportes de
rapaces nocturnas entre las aves, y un papel bastante minoritario de los pequeños mamíferos carnívoros en la acumulación y
alteración de conjuntos de conejo depositados en esta cavidad,
descritos básicamente en el nivel XIIIc (aporte principal) y en
el IV (aporte muy minoritario/carroñeo). Las rapaces nocturnas
de gran tamaño, como el búho real (Bubo bubo), han podido ser
las responsables de la creación de las grandes acumulaciones
de restos de conejo en varios niveles del yacimiento (VIIc, XV
Oeste, XVIIa y XVIIc).
179
[page-n-191]
[page-n-192]
6
El conjunto de Cova Negra
Cova negra
El yacimiento de la Cova Negra se emplaza en la margen izquierda del río Albaida, en uno de los meandros sobre la vertiente Este de la Serra Grossa y a unos 3 km de la ciudad de Xàtiva en La Costera (Valencia). La cavidad se sitúa a 17 m sobre
el nivel del curso actual del río y a 100 m sobre el nivel del mar.
En la actualidad presenta una boca amplia y elevada (18 m)
y un desarrollo interior de más de 500 m2 (figura 6.1). De manera general, la cueva puede ser dividida en dos zonas: un amplio
vestíbulo provisto de una bóveda alta en forma de cúpula y una
zona interior más baja (Villaverde, 1984, 2001). El yacimiento
se sitúa en una zona inscrita en el piso bioclimático termomediterráneo, con vegetación del tipo lentisco, coscoja, espino,
acebuche y palmito, con pequeños bosques de pino carrasco.
La primera cita de la Cova Negra como yacimiento arqueológico corresponde a Juan Vilanova y Piera a finales del siglo
XIX, aunque las primeras campañas de excavación arqueológica en la misma no se llevan a cabo hasta finales de los años
20 (1928 y 1929) y principio de los 30 (1931 y 1933) del siglo
XX, bajo los auspicios del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia y de la mano de Gonzalo Viñes
Masip (Villaverde, 1984, 2001). Después de la primera de estas
campañas ya se define el depósito arqueológico como musteriense y se diferencian cinco niveles donde abundan los materiales líticos y los restos de fauna, descartándose la atribución
al Capsiense realizada por Obermaier (Viñes, 1928, 1942). La
guerra civil y la muerte prematura de Viñes suponen el final de
esta primera etapa de investigaciones (Sanchis y Sarrión, 2006).
El siguiente ciclo en la Cova Negra se debe de nuevo al
equipo de investigadores del SIP, con Francisco Jordá a la cabeza, y tiene lugar durante los años 50 del siglo XX (1950, 1951,
1953, 1956 y 1957). Se excavaron 11 sectores, principalmente
de la parte externa del yacimiento, donde se distinguieron siete
niveles (A al G) correspondientes a los momentos iniciales del
Würm (Fletcher, 1957).
La tercera etapa de excavaciones se inicia en 1981 bajo la
dirección de Valentín Villaverde y se prolonga hasta 1991, con
el objetivo principal de fijar las características estratigráficas
del depósito y ampliar la visión del yacimiento a otros aspectos,
a través de la puesta en marcha de estudios multidisciplinares,
como la utilización del espacio, el aprovechamiento de los recursos, el paleoambiente, los ritmos de ocupación, las características del hábitat, etc. (Villaverde, 2001, 2009).
Cronoestratigrafía y paleoambiente
La revisión de la estratigrafía propuesta en los primeros estudios
(Villaverde, 1984; Fumanal, 1986) ha deparado una secuencia
formada por 15 niveles de base a techo y que dan lugar a las
fases siguientes (Fumanal, 1995; Fumanal y Villaverde, 1997):
- Fase Cova Negra A. Templada y húmeda. El río introduce
sedimentos fluviales en la cavidad. Precipitaciones de carbonato cálcico. Es estéril arqueológicamente (estrato XV). Datación
por TL (117 +/- 17 ka) que correlaciona con el MIS 5e.
- Fase Cova Negra B. Se inicia con un clima húmedo y fresco y acaba con condiciones rigurosas. Procesos de meteorización física. Estratos XIV y XIII, correspondientes al MIS 5d-b.
- Fase Cova Negra C. Templada y con precipitaciones de
tipo estacional (procesos de edafogénesis). Estrato XIII que corresponde al MIS 5a. Dos dataciones por TL (96 +/- 14 ka; 107
+/- 16 ka).
- Fase Cova Negra D. Fría y con procesos de gelifracción
que alternan con pulsaciones más benignas. Estratos XI al V
correspondientes al MIS 4.
- Fase Cova Negra E. Templada y con precipitaciones de
tipo estacional y con procesos de edafogénesis. Estrato IV correspondiente al MIS 3.
- Fase Cova Negra F. Fría y seca. Final de la sedimentación
del yacimiento con un nivel removido que corona. Procesos de
meteorización mecánica. Estratos III al I correspondientes al
MIS 3.
Esta estratigrafía hace de Cova Negra uno de los depósitos
más completos del Pleistoceno superior antiguo, con niveles
desde el MIS 5e hasta el inicio del MIS 3. Supone además la
confirmación a nivel regional de la perduración del Paleolítico
medio hasta el Würm III (MIS 3).
181
[page-n-193]
Figura 6.1. Vista frontal de la entrada de Cova Negra.
La secuencia cultural
La industria lítica de Cova Negra es bastante homogénea en los
diferentes niveles con dominio de las raederas. Las variaciones
en los sistemas de talla, la tipometría de los materiales, y la representación de diversos tipos de raederas, permiten distinguir
un momento inicial (Quina antiguo), con presencia de limaces,
raederas desviadas, bifaciales y de dorso rebajado y puntas de
Tayac, con cierta presencia de denticulados y muescas. Un aumento de la técnica Levallois, una pérdida de la diversidad de
tipos, mayor dominio de las raederas y los soportes planos, permiten documentar la existencia de un Paracharentiense antiguo
(MIS 5b). También aparecen industrias de tipo Quina clásico. En
momentos del final del MIS 4 y a lo largo del 3 la industria es de
tipo paracharentiense. En los niveles superiores (Würm III) no se
documentan restos industriales del Paleolítico superior y no existen transformaciones industriales respecto a los momentos precedentes (Villaverde, 1984, 2001). Trabajos más específicos sobre
la tecnología de Cova Negra son los de Folgado, Bourgignon,
Moriel y Castañeda (todos citados por Villaverde, 2001, 2009).
Los micromamíferos: datos paleoclimáticos y tafonómicos
El estudio de los conjuntos de micromamíferos de la Cova
Negra fue realizado por Pere Guillem y ha deparado un gran
volumen de información presente en numerosas publicaciones
(Guillem, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001).
Desde un punto de vista taxonómico y paleoambiental, en
los niveles inferiores de la secuencia (XIV y XIII) destaca la
presencia del topillo (Microtus brecciensis), junto a los aportes
de topos (Talpa sp.), musarañas (Sorex sp. y Sorex minutus) y el
hámster (Allocricetus bursae), lo que confirma la existencia de
unas condiciones muy húmedas y frescas propias del MIS 5db. En el nivel XII desaparecen los insectívoros y la proporción
entre ratones (Apodemus sp.) y topillos (Microtus brecciensis)
nos señala un clima templado y muy húmedo (MIS 5a). En los
niveles XIa y b, la musaraña (Sorex minutus) vuelve a hacerse
presente y se igualan los porcentajes de micrótidos y múridos,
lo que indica la existencia de condiciones frescas y húmedas.
En el nivel IX, después de una ligera interrupción más templada
del nivel X, se vuelven a instaurar unas condiciones frescas y
húmedas, con presencia de musarañas y una mayor proporción
182
de micrótidos que de múridos. El nivel III presenta unas condiciones frescas y áridas como lo confirma la permanencia del
hámster y la desaparición de las musarañas.
El estudio tafonómico de los agregados ha puesto de manifiesto la intervención de diversos predadores, tanto mamíferos
como aves de presa nocturnas, en la formación y alteración de
los mismos. El zorro (Vulpes vulpes) es responsable, en parte, del aporte de roedores e insectívoros de los niveles II, IX,
XIa y b y XII. En los niveles III, XIIa, b y c, XIII y XIV se
ha detectado la acción de otro mamífero carnívoro aunque no
ha podido ser identificado. El cárabo (Strix aluco) ha aportado
restos óseos de sus presas en los niveles I, IX y X, mientras que
la acción del búho real (Bubo bubo) sobre los micromamíferos,
debido a sus requerimientos tróficos más centrados en los lagomorfos, ha sido definida como menor y esporádica (Guillem,
1995, 1996, 1997, 2000, 2001).
Un estudio específico sobre los quirópteros de Cova Negra
ha permitido inferir largas etapas de desocupación antrópica de
la cavidad, al aparecer individuos infantiles propios de periodos
de hibernación, actividad que resulta incompatible con la presencia de los grupos humanos (Guillem, 1996, 1997).
Los macromamíferos: estudios realizados
Los restos de fauna de Cova Negra muestran en general un gran
estado de conservación, lo que unido a su elevada frecuencia
ha supuesto desde un principio que fueran objeto de atención
por parte de los investigadores. Podemos dividir en tres fases
distintas, y según unas características definitorias, los estudios
relativos a la macrofauna de Cova Negra.
La estancia del paleontólogo José Royo Gómez en Valencia durante 1937 y 1938, por el traslado del personal del Museo
Nacional de Ciencias para evitar los bombardeos sobre Madrid,
supone un acercamiento a los materiales faunísticos de Cova
Negra procedentes de las excavaciones de Gonzalo Viñes, de
los que se llevó a cabo su estudio, limpieza e incluso se pudieron hacer moldes de algunos de ellos (Sanchis y Sarrión, 2006).
Fruto de este primer trabajo, se obtiene un listado de las especies
determinadas que es publicado años más tarde ya con José Royo
exiliado en Venezuela (Royo, 1942): Equus caballus, Equus sp.,
Rhinoceros merckii, Rhinoceros sp., Sus scrofa, Sus sp., Cervus
elaphus, Cervus sp., Capra sp., Ovis aries, Bos sp., Canis sp.,
Felix pardus, Elephas iolensis, Lepus sp., Microtus aff. arvalis
meridianus, Homo, ave, Testudo sp., y Melanopsis tricarinata.
Las excavaciones de los años 50 dirigidas por Francisco
Jordá aportan un destacado volumen de fauna que es objeto de
estudio por parte de Manuel Pérez Ripoll, desde un enfoque
más bien sistemático y taxonómico, aunque ya se incorporan
varios comentarios de tipo tafonómico, ambiental y paleoeconómico (Pérez Ripoll, 1977). El estudio de los materiales tiene
en cuenta los sectores y niveles de excavación, y es de destacar el elevado número de especies carnívoras, así como el importante papel del ciervo, el caballo y por supuesto el conejo.
También se aporta la clasificación de los micromamíferos documentados, así como las medidas de todos los restos analizados.
A continuación se detalla la relación de los restos de fauna
(10.590) estudiados por Pérez Ripoll (1977) según NR: Palaeoloxodon antiquus (4); Dicerorhinus kirchbergensis (1); Dicerorhinus hemitoechus (6); Dicerorhinus cf. hemitoechus (53); Equus
caballus germanicus (300); Bos primigenius (56); Capra pyrenaica (260); Rupicapra rupicapra (7); Cervus elaphus (501);
[page-n-194]
Capreolus capreolus (3); Sus scropha (11); Macacus sylvanus
(2); Crocuta crocuta (4 + 19 coprolitos); Canis lupus (9); Vulpes vulpes (1); Ursus arctos (4); Panthera spelaea (8); Panthera
pardus (8); Felis lynx pardina (10); Felis silvestris (3); Oryctolagus cuniculus (6473); Lepus sp. (8); Castor fiber (21); Arvicola
sapidus (71); Microtus brecciencis (5); Allocricetus bursae (5);
Elyomis quercinus (2); Erinaceus europaeus (1); Myotis myotis
(11); Miniopterus schreibersi (3); Testudo sp. (316); Aves (2425).
El tercer estudio forma parte de la tesis doctoral de Rafael
Martínez Valle y aporta una visión más arqueozoológica de la
fauna, combinando una parte taxonómica y etológica con un
estudio tafonómico algo más detallado (Martínez Valle, 1996).
Se estudia una muestra procedente de los sectores Sur y Oeste
del yacimiento formada por 11 045 restos, donde se identifican
un total de 4006 (36,2%). La lista de taxones es la siguiente:
Hemitragus sp., Capra pyrenaica, Cervus elaphus, Dama sp.,
Bos primigenius, Equus caballus, Equus sp., Dicerorhinus hemitoechus, Dicerorhinus sp., Sus scropha, Canis lupus, Vulpes
vulpes, Cuon alpinus, Lynx pardina, Panthera pardus, Felis
silvestris, Ursus arctos, Ursus sp., Hyaeninae, Castor fiber,
Oryctolagus cuniculus, Lepus capensis y Erinaceus europaeus.
Junto a éstas, se determinan también más de 40 especies de aves
(Martínez Valle, 1996, tomo 2: 10).
Tres grupos aparecen a lo largo de toda la secuencia: cérvidos (ciervo y gamo), caprinos (sobre todo el tar a partir del nivel
IX) y el caballo, predominando los cérvidos de manera general.
El Hemitragus destaca en los niveles superiores (II, IIIa y IIIb)
mientras que los cérvidos predominan en el IV y V. Los caballos
y bovinos son importantes en el VI, y los cérvidos, de nuevo, son
los mejor representados en los niveles inferiores (VII al XIII).
De manera general, este espectro taxonómico está indicando un
mayor desarrollo de los ambientes forestales en la parte superior
e inferior de la secuencia, mientras que en la media destacan más
las zonas abiertas de pradera con algunos árboles.
El estudio tafonómico ha permitido identificar la presencia
de la hiena en los niveles inferiores de la secuencia, en alternancia con ocupaciones esporádicas humanas. En los niveles superiores, en cambio, las evidencias de la presencia humana son
mucho más importantes (marcas de carnicería sobre los huesos,
estructuras de combustión e industria lítica) en alternancia con
carnívoros. A partir del nivel IIIb el papel de los carnívoros (cánidos) se hace mucho más patente.
En relación a las pequeñas presas, básicamente el conejo y
más de 30 especies de aves, se confirma el papel determinante del
búho real en su aporte y alteración, siendo minoritarios sobre los
huesos las señales de actuación humana (Martínez Valle, 1996).
Los resultados obtenidos en el estudio de la fauna de los
sectores Sur y Oeste de Cova Negra han formado parte de numerosas publicaciones (Villaverde y Martínez Valle, 1992; Villaverde et al., 1996; Martínez Valle, 2001; Pérez Ripoll y Martínez Valle, 2001; Aura et al., 2002a; Villaverde, 2009).
Recientemente, se ha realizado la revisión de la clasificación de una hemimandíbula izquierda de cánido, asignada previamente a Canis lupus (Pérez Ripoll, 1977) y ahora a Cuon cf.
alpinus (Pérez Ripoll et al., 2010).
de las campañas de excavación de G. Viñes, mientras que los
restantes de las de F. Jordá (4 fragmentos parietales, 1 fragmento
de frontal, 1 fragmento occipital, 1 incisivo y 1 fragmento de
mandíbula con un diente decidual). En la limpieza de las tierras
de los cortes de estas excavaciones llevada a cabo en 1987 aparecieron otros 3 fragmentos de parietal y tres dientes. En total
se cuenta con un número mínimo de 8 individuos (un adulto
de cierta edad, un adulto joven, un adolescente y cinco niños).
Todos los restos muestran caracteres propios de Homo neanderthalensis (Arsuaga et al., 2001, 2007). En algunos casos existen
trabajos previos; por ejemplo, estudiados en profundidad se encuentran el parietal I (Fusté, 1953, 1958; Lumley, 1970, 1973;
Arsuaga et al., 1989), el fragmento mandibular y el incisivo permanente (Crusafont, Golpe y Pérez Ripoll, 1976; Arsuaga et al.,
1989) (todas estas referencias aparecen en Arsuaga et al., 2001).
Los niveles superiores comportan estructuras de combustión simples, sin preparación del suelo y con acumulación sistemática en determinadas zonas. La caída de bloques determina
el uso del espacio, quedan zonas importantes sin ocupar, lo que
da pie a la configuración de palimpsestos donde se acumulan
restos de ocupaciones diversas con marcas de carnívoros sobre
huesos aportados previamente por humanos. Las ocupaciones
humanas en Cova Negra pueden caracterizarse como cortas,
localizadas y alternadas con prolongadas etapas de abandono
y ocupación por parte de los carnívoros (Martínez Valle, 1996;
Villaverde, 2001) u otras especies (Guillem, 1997).
Estudio arqueozoológico y tafonómico de
los lagomorfos de Cova negra
El conjunto de lagomorfos de Cova Negra estudiado en este
trabajo (sector Sur, P12, E-III, 1989) pertenece al nivel IX de la
secuencia del yacimiento (figura 6.2), correspondiente al MIS 4
de carácter riguroso y con abundancia de estas presas (antiguo
Würm II alpino). El material procede de la excavación sistemática de la cavidad llevada a cabo por el profesor Valentín Villaverde en los años 80 del siglo pasado (Villaverde, 2001, 2009).
El poblamiento
Cova Negra es uno de los yacimientos peninsulares que ha proporcionado un mayor número de restos humanos neandertales.
Los dos fragmentos más grandes de parietal (I y II) proceden
Figura 6.2. Estratigrafía de la parte superior del sector sur de Cova
Negra donde se localiza el nivel IX (imagen V. Villaverde).
183
[page-n-195]
Este conjunto fue estudiado de manera preliminar en nuestro
trabajo de licenciatura (Sanchis, 1999, 2000) y se relacionó con
la actividad de rapaces nocturnas y en concreto con el búho
real. Aunque de manera general mantenemos esta atribución, se
incorporan a la muestra otros restos procedentes de la criba y se
aplica una metodología revisada y más actual.
El nivel IX
El conjunto está formado por 922 restos de conejo (Oryctolagus
cuniculus). La ulna ha proporcionado un número mínimo de 17
individuos.
Estructura de edad
La tasa de osificación es muy baja en prácticamente todas las
partes articulares excepto en el radio proximal (cuadro 6.1).
Oscila entre el 7,14% en la ulna proximal y el 40% de la tibia
proximal. La suma de las partes articulares osificadas de fusión tardía aporta un porcentaje muy bajo (25,75%), correspondiente a los individuos de >9 meses, mientras que el restante
74,24% pertenece a no osificadas de inmaduros de <9 meses.
Si examinamos el tamaño de las no osificadas, las pequeñas
casi doblan a las grandes (cuadros 6.1 y 6.2). La estructura de
edad del conjunto está dominada claramente por los individuos
jóvenes (8) de <4 meses, con menor presencia de subadultos (5)
de 4-9 meses y de adultos de >9 meses (4) (figura 6.3).
Es preciso comentar que entre los P3 aislados del conjunto
se han hallado dos definitivos del lado izquierdo y que no presentaban ningún tipo de desgaste, lo que implica que entre los
8 individuos jóvenes determinados de entre 1-4 meses al menos
dos tenían en el momento de la muerte aproximadamente 1 mes
de vida.
Representación anatómica
Los elementos anatómicos mejor representados son, por este
orden, la ulna (97%), el húmero y el coxal (ca. 80%), la hemimandíbula y el fémur (ca. 70%). A continuación, y también con
valores destacados (65-55%), el maxilar y las vértebras de la mitad posterior (lumbares y sacras); los restos craneales aparecen
muy bien representados con porcentajes de casi el 50%. Entre el
40-45% se sitúa la escápula, la tibia y el segundo metatarso. El
P3, el radio, I1, tercer metatarso y vértebra cervical muestran valores de supervivencia del 30-35%. Con el 20-10% aparecen las
vértebras torácicas, cuarto metatarso, tercer y cuarto metacarpo,
astrágalo, P3-M3 y las primeras falanges. Con grandes pérdidas,
las segundas falanges, el quinto metacarpo y el P2 que apenas
Cuadro 6.1. C. Negra IX. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los principales huesos largos
(g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
Osificadas
Proximal
No osificadas
No osificadas
8
4
1
13 (4g; 9p)
7 (3g; 4p)
Epífisis
12 (6g; 6p)
7
Metáfisis 12 (1g; 11p)
Epífisis
5 (2g; 3p)
Osificadas No osificadas
2 (33,33)
11 (40,74)
16 (59,25)
1 (7,14)
13 (92,85)
7 (30,43)
16 (69,56)
3 (30)
7 (70)
11 (23,40)
36 (76,59)
8 (26,66)
22 (73,33)
Húmero proximal
Radio distal
5 (100)
Fémur proximal
3 (30)
7 (70)
Tibia proximal
6 (40)
9 (60)
Ulna distal
Total fusión tardía (9-10 m.)
184
6 (100)
17 (25,75)
6 (5g; 1p)
10 (8g; 2p)
4 (66,66)
Total fusión media (5 m.)
6 (4g; 2p)
2 (1g; 1p)
Radio proximal
Tibia distal
6
22
7 (2g; 5p) 39 (11g; 28p)
14 (8g; 6p)
3
17
7
14 (66,66)
Fémur distal
Total
2 (g)
7 (33,33)
Ulna proximal
Tibia
3
2 (p)
Húmero distal
Total fusión temprana (3 m.)
Fémur
10 (2g; 8p)
Cuadro 6.2. C. Negra IX. Partes articulares de fusión temprana,
media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Ulna
Metáfisis
Osificadas
Distal
Radio
49 (74,24)
50
6 (4g; 2p) 35 (16g; 19p)
1 (g)
13 (10g; 3p)
47,08
40
28,41
30
23,52
20
10
0
1-4 m.
4-9 m.
>9 m.
Figura 6.3. C. Negra IX. Estructura de edad en meses
según %NMI.
[page-n-196]
Cuadro 6.3. C. Negra IX. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande; p: pequeño),
NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif. /g
No osif. /p
Indeter.
NME
NMIf_c
%R
Cráneo
49
49
8
5
47,05
Maxilar
44
44
22
13
64,7
I
11
11
11
6
32,35
1
1
1
1
2,94
24
23
3
13,52
13
24
13
70,58
1
P
2
P -M
3
3
Hemimandíbula
24
37
10
14
I1
8
8
8
6
23,52
P3
12
12
12
7
35,29
P4-M3
36
36
35
5
25,73
Escápula
18
4
9
5
15
8_10
44,11
Húmero
60
14
20
26
27
15
79,41
Radio
15
4
7
4
12
5
35,29
Ulna
43
1
18
24
33
17
97,05
Metacarpo 2
7
1
4
2
7
7
20,58
Metacarpo 3
5
5
5
3_4
14,7
Metacarpo 4
5
1
4
5
3
14,7
Metacarpo 5
1
1
1
1
2,94
Vértebra cervical
45
8
10
27
35
5
29,41
Vértebra torácica
37
11
16
10
37
3
18,13
Vértebra lumbar
77
13
54
10
66
10
55,46
Vértebra sacra
16
9
7
11
11
64,7
Vértebra indeterminada
27
27
-
-
-
Costilla
34
34
14
1_2
3,43
Coxal
63
10
15
38
27
15
79,41
Fémur
51
10
23
18
24
12_15
70,58
Tibia
44
9
16
19
15
9
44,11
Calcáneo
10
4
6
10
6_7
29,41
Astrágalo
5
5
4
14,7
Centrotarsal
2
Metatarso 2
14
Metatarso 3
5
2
2
1
5,88
6
5
14
9
41,17
11
4
7
11
6
32,35
Metatarso 4
6
2
4
6
4
17,64
Metatarso 5
7
2
3
7
4
20,58
Metatarso indeterminado
7
7
-
-
-
2
35
2
12,86
6
1_2
2,2
3
2
Falange 1
36
18
16
Falange 2
6
4
2
Metápodo ind.
4
1
-
-
-
Diáfisis cilindro ind.
1
1
-
-
-
43
43
-
-
-
522
574
17
-
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
922
3
137
263
185
[page-n-197]
del zigopodio (radio, ulna y tibia) y del estilopodio (húmero y
fémur), aunque con una ligera superioridad de los primeros (índice e). Este equilibrio se mantiene entre los huesos largos anteriores y posteriores, aunque favorece a los primeros (índice f).
De acuerdo con los datos de las extremidades de los cinco
principales huesos largos, se documenta el doble de elementos
anatómicos no osificados que osificados, lo que confirma la mayor importancia de los individuos inmaduros (<9 meses) en el
conjunto. La representación anatómica de todos los ejemplares
según los grupos de edad (adultos e inmaduros) parece bastante
uniforme (cuadro 6.3).
La aplicación del coeficiente de correlación r de Pearson
entre la densidad máxima de los restos y su representación ha
proporcionado un valor significativo para el nivel de r= 0,4330.
La conservación diferencial de los elementos anatómicos puede
explicarse en parte por la existencia de procesos postdeposicionales (pérdida de elementos con menor densidad y de pequeño
tamaño).
alcanzan el 2% (cuadro 6.3). Por grupos anatómicos, igualdad
en la representación entre el craneal (35,07%), axial (34,22%)
y el miembro posterior (35,58%), con un ligero predominio sobre ellos del miembro anterior (38,59%), lo que contrasta claramente con la baja frecuencia de falanges (7,53%).
Considerando los segmentos anatómicos, se observan diferencias entre el miembro anterior y el posterior. En el anterior
los huesos largos del estilopodio y del zigopodio están mejor
representados que las cinturas, mientras que en el posterior son
las cinturas y el estilopodio (fémur) los más destacados, y los
valores del zigopodio son inferiores. El basipodio del miembro
anterior no está representado, y el del posterior muestra porcentajes inferiores al 20%. Los metapodios del miembro posterior
doblan en representación a los del anterior.
La comparación entre elementos postcraneales y craneales
(índices a, b y c) es favorable a los primeros (cuadro 6.4). La
relación entre segmentos inferiores y superiores-medios favorece a estos últimos (índice d), con equilibrio entre los elementos
Fragmentación
Cuadro 6.4. C. Negra IX. Índices de
proporción entre zonas, grupos y segmentos
anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
206,91
b) PCRAP / CR
164,54
c) PCRLB / CR
241,3
d) AUT / ZE
Una buena parte de los elementos se han mantenido completos
(100%). Este es el caso de la mayoría de los molares aislados
(desplazados de los alveolos después de la deposición de los
restos), escápula, metacarpos, vértebras torácicas, calcáneo,
centrotarsal, quinto metatarso y las falanges (figura 6.4). Otro
grupo de elementos muestra valores de preservación destacados
(70-90%), como el segundo y quinto metatarso, las vértebras
cervicales y lumbares y el astrágalo. Si observamos los huesos largos principales, el fémur (34,48%) está más fragmentado
que el húmero (59,09%), y la tibia (12,5%) más que la ulna
70,36
e) Z / E
117,64
f) AN / PO
116,88
100 100 100
100
100
100 100
100 100 100 100
100
100
100
100 100 100
90
90
81,81
80
76,47
80
75
66,66
70
59,09
60
54,14
50
44,44
37,5
40
36,36
33,33
34,48
30
20
12,5
Figura 6.4. C. Negra IX. Porcentajes de restos completos.
186
F2
F1
Mt5
Mt4
Mt3
Ce
Mt2
As
T
Ca
F
Ct
Cx
Vl
Vs
Vt
Vc
Mc5
Mc4
Mc3
Mc2
R
0
U
H
Es
P4-M3
I1
P3
Hem
P2
0
P3-M3
0
I1
0
Mx
0
Cr
10
[page-n-198]
(37,5%); el caso del radio es más problemático ya que cuenta
con un número de efectivos muy bajo y únicamente dos restos
están fragmentados, mientras que el resto presenta fracturas de
carácter reciente. Entre los elementos craneales se observa una
fuerte fragmentación del cráneo y maxilares (0%) y algo menos
de las mandíbulas (33,33%), y lo mismo podemos decir de las
costillas (0%) en el esqueleto axial. La relación entre el NME
y el NR total del nivel es del 0,62, con diferencias entre los
huesos largos posteriores (fémur: 0,47; tibia: 0,34) y anteriores
(húmero: 0,45; radio: 0,8; ulna: 0,76), lo que en general indica
que los posteriores muestran un mayor número de restos por
elemento que los anteriores (radio y ulna); la fragmentación del
húmero parece que está más próxima a la de los huesos largos
posteriores.
De los 922 restos de la muestra, han podido ser medidos
384 (41,64%) que corresponden a los elementos completos o
con fracturas antiguas. Las fracturas de carácter reciente han supuesto el restante 58,35% y no se han incluido en el recuento. La
gran mayoría de los restos corresponde al rango de 10-20 milímetros (62,76%), seguidos por los de 20-30 (20,57%), mientras
que son escasos los de <10 (7,29%) y >30 (9,37%). La longitud
media de los restos medidos es de 18,75 mm (figura 6.5).
A continuación se describen las categorías de fragmentación
del conjunto. No se presentan las de los metacarpos, falanges, la
mayoría de los molares aislados, escápula, vértebras torácicas,
calcáneo, centrotarsal y quinto metatarso, ya que se mantienen
completos. Los restos craneales aparecen en forma de petrosos,
fragmentos de parietal o de frontal y de temporal-zigomático.
Los maxilares están representados de forma mayoritaria por los
fragmentos de zigomático, aunque también aparecen restos de
premaxilar y de paladar. Las mandíbulas se mantienen casi completas en un tercio de los casos (les falta un fragmento de rama),
y en otro tercio como fragmentos posteriores que incluyen el
cóndilo. Las vértebras cervicales y lumbares se conservan completas en su gran mayoría y los restos fragmentados consisten en
fragmentos transversales o longitudinales de cuerpo. Las costillas se conservan en forma de partes articulares, rotas a la altura
del cuello, y de cuerpo con distinta longitud. La fragmentación
del coxal es más variable, aparecen tanto fragmentos proximales
(ilion) como distales (isquion y pubis) (cuadro 6.5).
Respecto a los huesos largos (cuadro 6.6), en el húmero, y
sin contar las epífisis no osificadas, predominan las partes distales, unidas o no a un fragmento de diáfisis. En el radio se
conservan muy pocos restos. En la ulna se mantienen varios
restos completos, predominando las partes proximales sobre las
distales. En el fémur, las partes proximales unidas o no a restos
de diáfisis dominan sobre las partes distales, y también se crean
fragmentos longitudinales de diáfisis de la zona distal. En la
tibia destacan las partes articulares unidas a un fragmento de
diáfisis, que en la zona proximal no supera la mitad del resto
y en la distal en ocasiones sí; en la tibia aparecen fragmentos
longitudinales de diáfisis sobre todo de la zona proximal. En
general, los fragmentos de cilindro de diáfisis son escasos si se
comparan con los longitudinales. La mayor parte de los metatarsos y astrágalos se conservan completos (cuadro 6.7).
Cuadro 6.5. C. Negra IX. Categorías de fragmentación de los
elementos craneales, axiales y cinturas según NR y porcentajes.
Cráneo
9 (42,85)
Frontal o parietal
7 (33,33)
Completo
0
Premaxilar
7 (30,43)
Paladar
3 (13,04)
Zigomático
13 (56,52)
Completa
3 (33,33)
Porción anterior con serie molar
1 (11,11)
Diastema
2 (22,22)
Frag. posterior (rama y cóndilo)
V. cervical
3 (33,33)
Completo
4 (57,14)
Fragmento corona
P3
3 (42,85)
Completa
18 (81,81)
Fragmento de cuerpo
V. sacra
26 (76,47)
7 (20,58)
Fragmento de apófisis
70
4 (18,18)
Completa
Fragmento de cuerpo
V. lumbar
80
1 (2,94)
20
Coxal
10
Completa
0
6 (40,00)
9 (60,00)
Completo
4 (44,44)
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
30
5 (45,45)
Parte articular
Costilla
2 (18,18)
Fragmento de cuerpo
40
4 (36,36)
Fragmento de cuerpo distal
50
Completa
Fragmento de cuerpo proximal
60
0
5 (23,80)
Petroso
Hemim.
0
Zigomático-temporal
Maxilar
Completo
1 (11,11)
Ilion
0
100
200
300
400
Figura 6.5. C. Negra IX. Longitud en milímetros de los restos
medidos.
1 (11,11)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
2 (22,22)
Pubis
1 (11,11)
187
[page-n-199]
Cuadro 6.6. C. Negra IX. Categorías de fragmentación de los huesos largos principales según NR y
porcentajes.
Húmero
Completo
Radio
Parte proximal
Ulna
Fémur
3
2
1
*10
Parte proximal + diáfisis <1/2
3
Tibia
4
1
Parte proximal + diáfisis >1/2
1
1 + *2
2
3
1
Diáfisis cilindro proximal
2
Frag. diáfisis (longitudinal) proximal
2
Frag. diáfisis (longitudinal) media
6
3
Diáfisis cilindro distal
1
1
Frag. diáfisis (longitudinal) distal
6
Parte distal + diáfisis >1/2
2
Parte distal + diáfisis <1/2
1
Parte distal
1
3
2
2 + *1
Diáfisis cilindro indeterminada
2
2 + *9
1
*1
2
*Epífisis completas no osificadas.
Cuadro 6.7. C. Negra IX. Categorías
de fragmentación de los metatarsos y
astrágalos según NR y porcentajes.
Astrágalo
9
1
Completo
4
Parte proximal
1
Completo
2
Parte proximal
Metatarso IV
1
Completo
Parte proximal
Metatarso III
3
Fragmento cuerpo
Metatarso II
Completo
1
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Elementos craneales. El cráneo se muestra fragmentado en
su totalidad, al parecer debido a eventos postdeposicionales, ya
que no se han hallado evidencias mecánicas que lo relacionen
con la acción concreta de un predador. En el maxilar las fracturas aparecen sobre el zigomático y en algunos casos parecen
acciones intencionadas (los restos se muestran también afectados por la digestión). En todo caso, no se descarta que sean
los procesos postdeposicionales los responsables parciales de
la fragmentación de estos elementos anatómicos de frágil estructura. Las mandíbulas muestran fracturas que afectan básicamente a la zona posterior del cuerpo o a la rama, y asociadas
a éstas aparecen muescas semicirculares; en dos casos y sobre
la rama, se observan dos muescas continuas (2,6 x 1,9 y 2,9 x
1,6 mm; 7 x 3,4 y 4,9 x 2,9 mm) y en otro (zona inferior del
cuerpo posterior) una aislada (4,6 x 3,4 mm). Las fracturas que
afectan a los molares aislados parecen relacionarse con procesos postdeposicionales.
Elementos axiales. En las costillas, la mayoría de las fracturas se sitúan sobre el cuello o en la parte del cuerpo más próxima
188
a la articulación. Aunque estas fracturas son mayoritariamente
curvas y en menor medida transversales, resulta difícil establecer su origen ya que no se han observado otras alteraciones asociadas. Las escasas fracturas sobre las vértebras cervicales no
parecen intencionadas. La presentes sobre las lumbares afectan
al cuerpo y, en relación con esta acción, en tres casos se observa
una muesca semicircular sobre la zona lateral del cuerpo (3,5 x
2 mm; 2,4 x 1 mm; 2,8 x 2,4 mm). Al parecer, no existe intencionalidad en las fracturas que afectan al cuerpo del sacro.
Elementos del miembro anterior. Las fracturas documentadas sobre la escápula son de origen reciente (excavación) y no
se han hallado señales mecánicas de ningún tipo, por lo que
se ha considerado que todos los ejemplares estaban completos.
En el húmero encontramos fracturas sobre la diáfisis de
partes proximales osificadas (1) y no osificadas (2); se trata de
fracturas curvas y de ángulos oblicuos y aspecto liso, realizadas sobre hueso fresco. Sobre dos partes proximales la fractura
aparece sobre la metáfisis, en un caso es curva y en el otro más
dentada, las dos con ángulos y aspecto mixto, que también relacionamos con fracturas sobre hueso fresco. Sobre dos partes
distales osificadas, la fractura se muestra sobre el extremo más
distal de la diáfisis; una es curva y con ángulos y aspecto liso, y
la otra tiene dos muescas semicirculares enfrentadas en las caras
craneal (3,7 x 3,2 mm) y caudal (4,4 x 3,5 mm). En un caso la
fractura se localiza sobre la diáfisis de la parte media-distal, es
curva y de ángulos y aspecto liso. Otro fragmento de diáfisis
media-distal tiene en la parte proximal una fractura curva de ángulos y aspecto liso, y otra en la parte distal con dos entrantes
enfrentados en las caras craneal y caudal (concuerdan con las
que se han visto sobre los extremos articulares distales), estrechados y pulidos por procesos digestivos. En tres casos aparecen
fragmentos de cilindro de la mitad distal con una fractura mecánica antigua curva y de ángulos oblicuos y aspecto liso sobre la
diáfisis de la parte media (2) o distal (1); estos restos presentan
fracturas recientes en la parte distal y, aunque no han sido medidos, se han tenido en cuenta para el cálculo de la fragmentación
y se ha descrito la morfología de las fracturas (cuadro 6.8).
[page-n-200]
Cuadro 6.8. C. Negra IX. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Ip
Cuadro 6.10. C. Negra IX. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la ulna.
Ind Total
Transversal
Curvo-espiral
A/Ig
Morfología
1
3
4
1
1
Recto
Liso
1
2
4
1
2
4
2
2
1
1
2
3
1
1
1
4
5
1
4
5
7
Aspecto
2
2
Mixto
>2/3
1
4
4
9
4
4
9
Ip
Ind Total
1
1
1
1
Longitudinal
Dentada
Recto
Oblicuo
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
Liso
Rugoso
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
1
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Transversal
Mixto
Liso
Rugoso
A/Ig
Aspecto
2
Mixto
1
Mixto
1
1
1
Cuadro 6.9. C. Negra IX. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del radio.
Ángulo
1
1
>2/3
Curvo-espiral
1
Recto
Oblicuo
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Morfología
1
2
2
Mixto
Total
1
7
Rugoso
Completa
3
Dentada
Ángulo
Mixto
Aspecto
3
Longitudinal
Dentada
Oblicuo
Ind Total
Curvo-espiral
8
Longitudinal
Ángulo
Ip
Transversal
1
-
Dos únicos restos de radio presentan fracturas antiguas, una
curva y de ángulos y aspecto mixto sobre la diáfisis de una parte
proximal osificada, y la otra transversal, de ángulos y aspecto
mixto en la misma zona. Al menos en el primer caso la fractura
se ha realizado sobre hueso fresco (cuadro 6.9).
En la ulna las fracturas se concentran sobre la diáfisis de la
parte proximal y media. La mayoría de ellas son de morfología
transversal, lo que nos indica su carácter postdeposicional. Únicamente en un caso la fractura es curva con ángulos y aspecto
liso y parece que se ha realizado en fresco. Los fragmentos conservan toda la circunferencia de la diáfisis (cuadro 6.10).
Completa
Total
-
Elementos del miembro posterior. Sobre el coxal se han determinado fracturas mecánicas antiguas sobre el ala del ilion.
En seis restos aparecen muescas de morfología semicircular sobre los bordes del ala (figura 6.6 a), normalmente una por resto,
aunque en un caso se muestran dos continuas (3,8 x 1,5 mm;
1,2 x 0,5 mm) sobre el mismo borde (anterior) y, enfrentado a
la más grande (borde posterior), un entrante que no llega a ser
una muesca. En otro resto, una única muesca se localiza sobre
el borde posterior (3,3 x 1,6 mm). En otro, la muesca aparece
sobre el borde anterior (3,2 x 1,4 mm). En tres ocasiones una
única muesca de grandes dimensiones (6 x 3,5 mm; 5,7 x 2,2
mm; 6 x 2,6 mm) se localiza también sobre el borde anterior.
En cinco casos las fracturas sobre el fémur aparecen sobre
la diáfisis de la parte proximal y el inicio de la articulación, tanto sobre restos osificados (3) como no osificados (2); su morfología es curva (2), dentada (1) o longitudinal (2), dependiendo
de si el impacto tiene lugar sobre una cara u otra; así, son curvas
sobre el craneal, y dentadas o longitudinales si afectan al medial
o lateral (figura 6.6 b). En ocasiones (3) estas fracturas presentan muescas en alguno de los bordes de fractura, de morfología
variada: semicircular (2,75 x 0,9 mm; 2,3 x 1,7 mm) o incluso
cuadrangular (4 x 3 mm). Estas fracturas dan lugar en ocasiones
a la creación de fragmentos longitudinales (de la zona proximal) de diáfisis, que en algunos casos muestran una muesca semicircular sobre el borde (1,95 x 1 mm). Del mismo modo, los
fragmentos de cilindro de la zona proximal presentan fracturas
curvas de ángulos oblicuos o mixtos. Todos estos datos parecen
remitirnos a un proceso de fractura de cierta intensidad sobre la
diáfisis y metáfisis de la parte proximal del fémur. Un fragmento de cilindro de la zona proximal presenta una muesca semicircular sobre el borde lateral (4 x 1,6 mm). En la zona distal
las fracturas han dado lugar a la creación de fragmentos longitudinales de diáfisis que en la mayoría de ocasiones conservan
<1/3 de la circunferencia (5) o entre 1/3 y 2/3 de la misma (1) y
que muestran ángulos mixtos y de aspecto liso. En este caso no
189
[page-n-201]
se han hallado impactos de pico. Dos partes distales osificadas
presentan una fractura sobre la diáfisis, de forma parcialmente
curva y con ángulos y aspecto mixto. Un fragmento de cilindro
distal con una fractura reciente proximal comporta otra fractura
sobre la metáfisis de la parte distal de morfología curva y con
ángulos y aspecto mixto (cuadro 6.11).
En la tibia, las fracturas se localizan sobre la parte media de la
diáfisis (2 osificadas y 2 no osificadas), próximas a la unión con
la fíbula, con fracturas curvas repetitivas de ángulos oblicuos y
aspecto liso, acompañadas a veces de un extremo (craneal o caudal) apuntado hacia arriba (figura 6.6 c y d). Sobre un resto osificado se documenta una fractura curva sobre la diáfisis de la parte
distal, oblicua y lisa. Aparecen cinco fragmentos longitudinales
proximales (2 osificados y 3 no osificados) unidos a una pequeña porción de diáfisis; estos restos muestran bordes de fractura
oblicuos y lisos en la zona de la diáfisis de la parte proximal-metáfisis. Como consecuencia se crean fragmentos longitudinales
(proximales) de diáfisis con ángulos mixtos y bordes lisos. Dos
de ellos con una pequeña muesca semicircular (2 x 1 mm; 1,5 x 1
mm). Dos fragmentos longitudinales de diáfisis de la zona media
presentan ángulos oblicuos o mixtos y de aspecto liso. Otros dos
fragmentos longitudinales de diáfisis de la zona distal tienen ángulos mixtos y de aspecto liso. Dos fragmentos de cilindro de pequeño tamaño, uno de un ejemplar joven y el otro de talla grande,
presentan una fractura curva sobre la parte media de la diáfisis, la
primera con ángulos y aspecto mixto, y la segunda con ángulos
oblicuos y aspecto liso (cuadro 6.12).
Las fracturas en los metatarsos se localizan sobre la diáfisis
de la parte proximal y son de morfología transversal, por lo que
parece que son de origen postdeposicional.
Los fragmentos de diáfisis (longitudinales) conservan <1/3
de la circunferencia (31), y en dos de ellos se ha hallado una
muesca semicircular sobre uno de los bordes de fractura (2,6 x
1,3 mm; 3,25 x 0,9 mm). Estos fragmentos combinan ángulos
oblicuos y rectos pero siempre de aspecto liso.
Cuadro 6.12. C. Negra IX. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la tibia.
Cuadro 6.11. C. Negra IX. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
Morfología
Dentada
4
2
3
3
9
11
Longitudinal
2
3
10
15
5
5
1
11
1
9
10
5
10
20
Dentada
Ángulo
1
2
12
17
7
5
1
7
Mixto
Aspecto
5
1
6
12
5
7
7
2
2
Mixto
Circunferencia
diáfisis
>2/3
190
Liso
Rugoso
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Total
Recto
Oblicuo
Rugoso
Completa
6
Transversal
Curvo-espiral
1
Liso
Mixto
Ind Total
7
1
Oblicuo
Ip
3
Recto
Mixto
A/Ig
Morfología
Longitudinal
Aspecto
Ind Total
Transversal
Curvo-espiral
Ángulo
Ip
Figura 6.6. C. Negra IX. Muesca sobre el ala del ilion del coxal
(a) y fracturas mecánicas sobre la diáfisis de la parte proximal del
fémur (b) y sobre la diáfisis de la parte media de la tibia (c y d).
<1/3
1
2
3
3
3
5
6
1
10
15
1/3-2/3
>2/3
5
2
3
10
5
2
12
19
Completa
Total
6
10
21
[page-n-202]
Un total de 22 restos, equivalente a un 2,38% del total de la
muestra, presenta muescas, posiblemente originadas por impactos de pico de aves rapaces (cuadro 6.13 y figuras 6.7 y 6.8). Estas alteraciones están presentes sobre seis elementos anatómicos,
tanto del esqueleto craneal (mandíbulas), axial (vértebras lumbares) como de los miembros, destacando el posterior (coxal,
fémur y tibia) sobre el anterior (húmero). En la mayoría de casos
aparece una única muesca por resto, únicamente en ocasiones se
observan dos continuas sobre el mismo borde (hemimandíbula y
coxal) o enfrentadas (húmero). La morfología dominante de es-
tas alteraciones es preferentemente la semicircular, apareciendo
exclusivamente sobre un fémur una de tendencia más cuadrangular. En las mandíbulas, las muescas aparecen sobre la rama y
la zona inferior de la parte posterior del cuerpo. En el húmero
sobre la metáfisis de la parte distal. En las vértebras lumbares
sobre la zona lateral del cuerpo. En el coxal sobre el ala del ilion,
fundamentalmente sobre el borde anterior. En el fémur sobre la
metáfisis y diáfisis de la parte proximal, y en la tibia sobre la
diáfisis de la parte proximal. La mayoría de estas alteraciones se
emplazan sobre restos osificados o de tamaño grande.
Cuadro 6.13. C. Negra IX. Elementos anatómicos con
muescas según NR.
Con muescas
Nº muescas
Hemimandíbula
Elemento
3
4
Húmero
1
2
Vértebra lumbar
3
3
Coxal
6
7
Fémur
5
5
Tibia
2
2
Frag. diáfisis (long.) ind.
2
2
22
25
Total
Figura 6.8. C. Negra IX. Localización de las principales
fracturas y alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
Figura 6.7. C. Negra IX. Principales alteraciones mecánicas.
191
[page-n-203]
Alteraciones digestivas
Un 19,52% de los restos del conjunto aparece con señales de
digestión (cuadro 6.14), viéndose afectados en mayor medida
los no osificados (53,33%) que los osificados (23,88%) e indeterminados (22,77%). Según grados, la digestión leve (64,44%)
domina sobre la moderada (27,77%), con escasa presencia de
restos afectados de manera fuerte (6,66%) o extrema (1,11%).
Entre los restos craneales, una única hemimandíbula presenta señales de alteración digestiva en forma de porosidad sobre la rama y de pulidos sobre los bordes de una muesca por
impacto de pico. No se ha observado ninguna alteración de este
tipo sobre los restos del cráneo y maxilar, pero sí sobre algunos molares aislados, aunque en muchos casos ha sido difícil
diferenciar la acción de la digestión (principalmente la pérdida
del esmalte) de otros eventos tafonómicos y es necesario ser
prudentes al considerar los datos.
En el caso de los huesos de los miembros, si comparamos
la zona anterior con la posterior, se observa como los primeros muestran porcentajes más importantes de alteración que los
segundos en la mayoría de segmentos (cinturas, zigopodios y
metapodios), mientras que el fémur aparece más digerido que
el húmero (estilopodios). Estos datos parecen remitir hacia una
ingestión parcial de las carcasas, favorable a los elementos de la
zona anterior, excepto en el caso del estilopodio.
En las vértebras cervicales la porosidad se localiza sobre las
zonas articulares, apareciendo también en ocasiones horadaciones con pérdida de tejido óseo en la parte interna del cuerpo. En
las torácicas y lumbares la porosidad afecta a las articulaciones
y en las sacras a la superficie articular con el ilion y a veces
también se observa sobre la articulación con la última vértebra
lumbar. Una única costilla fragmentada presenta los bordes pulidos y estrechados.
En la escápula (entre paréntesis NR) la digestión ha afectado a la zona articular, mientras que en el coxal lo que se ve
afectada es la articulación con el sacro, apareciendo al mismo
tiempo pulidos en los bordes de las muescas situadas sobre el
ilion. En el húmero aparece porosidad sobre las articulaciones
proximales (11) y distales (7), y dos diáfisis fracturadas muestran uno de los bordes estrechados y el agujero nutricio adyacente agrandado. En el radio la porosidad es patente en las articulaciones, sobre todo en la proximal, lo mismo que en la ulna
(figura 6.9 a).
En el fémur la porosidad se ha observado sobre la articulación distal (16) (figura 6.9 c y d) y proximal (5), y ambas sobre
un hueso completo, mientras que sobre un cilindro de diáfisis
se manifiesta en forma de un estrechamiento del borde de fractura. En la tibia, la articulación proximal aparece alterada con
diversos grados (figura 6.9 b); también un fragmento de cilindro
presenta uno de los bordes pulido y estrechado. En el calcáneo
la digestión se muestra sobre la zona proximal en forma de porosidad, mientras que en un ejemplar inmaduro ha provocado
pequeñas horadaciones (figura 6.9 e). En el astrágalo sobre los
bordes de la articulación (figura 6.9 f). En los metapodios se ha
observado porosidad en distintos grados sobre la articulación
proximal.
Un porcentaje bastante importante de las primeras y segundas falanges (ca. 30-40%) muestra señales de digestión en forma de porosidad sobre la articulación proximal; en las primeras
falanges la digestión se concentra sobre la articulación proximal en forma de porosidad que rara vez llega a horadar el hue-
192
so o a producir la pérdida de materia ósea. Cuatro fragmentos
longitudinales de diáfisis tienen los bordes de fractura pulidos
y muy brillantes.
Alteraciones postdeposicionales
Un porcentaje bastante destacado de restos (38,5%) presenta
manchas de color negro causadas por óxidos de manganeso en
contextos de elevada humedad, distribuidas de manera arbitraria sobre una buena parte de los elementos anatómicos, a excepción de algunos molares, el quinto metacarpo, el astrágalo y los
fragmentos de cilindro indeterminados. Este tipo de alteración
ha afectado exclusivamente a la cortical ósea y en ocasiones al
esmalte dental, pero en ningún caso se ha producido la pérdida
de materia ósea (cuadro 6.15).
Además, sobre la cortical de una hemimandíbula y de una
tibia, se ha detectado una serie de manchas de color blanco que
pueden corresponder a la acción de microorganismos. Un segundo metacarpo aparece completamente termoalterado (color
negro).
Valoraciones sobre los lagomorfos de Cova Negra
No se han hallado evidencias de la participación en el conjunto de mamíferos carnívoros (punciones, arrastres, consumo de
zonas articulares, superficies de fractura irregulares, múltiples
horadaciones o muescas bilaterales), ni tampoco ninguna señal
de la participación de los grupos humanos (marcas de corte, termoalteraciones localizadas, fracturas sistematizadas, etc.). Las
características expuestas nos permiten vincular la muestra a la
actividad de aves rapaces.
El conjunto estudiado está formado exclusivamente por restos de conejo, donde los individuos inmaduros (13) predominan
sobre los adultos (4). Esta estructura de edad es parecida a la
observada en algunos referentes de búho real (Sanchis, 1999,
2000; Cochard, 2004a y b), aunque éste no parece ser un criterio válido de diferenciación, ya que en otras acumulaciones de
este predador los adultos son los que destacan (Hockett, 1995;
Martínez Valle, 1996; Sanchis, 1999, 2000; Yravedra, 2004).
Los datos relativos a acumulaciones de rapaces diurnas también
muestran una gran variabilidad, aunque con cierta tendencia a
que los restos procedentes de las egagrópilas muestren todas las
clases de edad, mientras que entre los restos no ingeridos sean
los adultos los mejor representados (Schmitt, 1995; Hockett,
1996; Cruz-Uribe y Klein, 1998).
La representación de los elementos se traduce en un cierto
equilibrio entre los distintos grupos anatómicos: craneal, miembro anterior, axial y miembro posterior. Las falanges han sufrido
numerosas pérdidas y también otros huesos de pequeño tamaño
como los metacarpos, costillas, astrágalos y pequeños tarsos, lo
que parece depender bastante de la conservación diferencial. Al
comparar la mitad anterior del esqueleto con la posterior, en la
mayoría de segmentos, salvo en el estilopodio, los elementos de
la posterior están mejor representados. Del mismo modo, los de
la zona superior y media muestran valores superiores a los de
la inferior, mientras que los huesos largos anteriores están algo
mejor representados que los posteriores. La relación entre los
elementos postcraneales y craneales es favorable a los primeros, mientras que la existente entre los restos (osificados y no
osificados) y su representación muestra que todos los elementos
aparecen de forma proporcional a la estructura de edad determinada. Este dato, junto a lo expuesto anteriormente, parece con-
[page-n-204]
Cuadro 6.14. C. Negra IX. Elementos digeridos y %. Grados de digestión según
Andrews (1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Cuadro 6.15. C. Negra IX. Elementos afectados
por óxidos de manganeso según NR y %.
Elemento
Elemento
NRd
% Osif. No os. Indet.
G1
G2
G3 G4
Cráneo
0
0
Cráneo
Maxilar
0
0
Maxilar
1
I
1
P
1
2
P -M
27,27
1
100
1
22,72
1
I
0
0
1
P
0
0
2
1
P3-M3
2
8,33
1
Hemimandíbula
13
35,13
I1
4
50
1
P3
2
16,66
1
P4-M3
2
5,55
Escápula
9
50
Húmero
20
33,33
3
12,5
3
2,7
1
I1
1
12,5
1
1
P3
3
25
3
2
P4-M3
3
8,33
Escápula
8
44,44
3
5
Húmero
20
35
7
11
9
60
3
6
Radio
Ulna
3
2
8
2
9
8
3
2
9
Radio
9
60
Ulna
26
60,46
Metacarpo 2
2
28,57
Metacarpo 3
1
20
Metacarpo 4
2
40
Metacarpo 5
0
0
16
37,2
8
8
13
1
Metacarpo 2
3
42,85
1
2
1
2
Metacarpo 3
1
20
1
1
Metacarpo 4
2
40
1
1
Metacarpo 5
20,4
10
1
3
%
10
1
Hemimandíbula
3
Manganeso
1
1
1
1
0
0
Vértebra cervical
12
26,66
4
8
9
3
Vértebra cervical
13
28,48
Vértebra torácica
5
13,51
2
3
3
2
Vértebra torácica
18
48,64
Vértebra lumbar
10
12,98
10
10
Vértebra lumbar
5
31,25
Vértebra ind.
2
7,4
2
Costilla
1
2,94
11
17,46
4
2
8
50
2
Vértebra ind.
10
37,03
Costilla
15
44,11
2
Coxal
44
69,84
Fémur
14
27,45
21
47,72
60
1
Coxal
3
46,75
5
Vértebra sacra
36
Vértebra sacra
6
1
1
7
2
Fémur
23
45,09
7
13
3
10
8
4
Tibia
6
13,63
3
2
1
1
4
1
Tibia
Calcáneo
4
40
1
3
1
Calcáneo
6
Astrágalo
2
40
Astrágalo
0
0
Centrotarsal
2
100
3
2
1
2
Centrotarsal
0
0
Metatarso 2
1
7,14
1
1
Metatarso 2
9
64,28
Metatarso 3
3
27,27
3
3
Metatarso 3
6
54,54
Metatarso 4
1
16,66
1
Metatarso 4
4
66,66
2
Metatarso 5
4
57,14
Metatarso ind.
4
57,14
1
Metatarso 5
2
28,57
1
1
Metatarso ind.
0
0
Falange 1
14
38,88
4
10
5
9
Falange 1
10
27,77
Falange 2
2
33,33
1
1
1
1
Falange 2
1
16,66
1
25
Metápodo ind.
0
0
Metápodo ind.
Diáfisis cilindro ind.
0
0
Diáfisis cilindro ind.
0
0
Frag. diáf. long. ind.
4
9,3
Frag. diáf. long. ind.
17
39,53
180
19,52
355
38,5
Total
4
43
96
41
4
116
50
12
2
Total
193
[page-n-205]
Figura 6.9. C. Negra IX. Alteraciones digestivas sobre la parte proximal de la ulna (a), epífisis proximal no osificada de tibia (c),
epífisis distal no osificada de fémur (d y e), calcáneo (b) y astrágalo (f).
firmar que las carcasas de los conejos se han aportado completas, aunque los elementos de la zona posterior aparecen mejor
preservados, lo que tal vez se pueda explicar por la presencia
más destacada de alteraciones digestivas sobre los elementos de
la zona anterior. Los referentes actuales también muestran una
importante variabilidad en relación con la representación de
elementos y grupos anatómicos, ya que existen numerosos factores que influyen en la misma, como la disponibilidad y edad
de las presas, número y edad de los pollos, la funcionalidad de
los sitios (nido, posadero, zona de alimentación) y la procedencia de las muestras (restos digeridos o descarnados) que puede
dar lugar a un patrón común o con escasas diferencias entre
conjuntos de distinta procedencia (Cochard, 2004a; Lloveras,
Moreno y Nadal, 2008b, 2009a).
La fragmentación en el conjunto no ha sido muy importante
y ha afectado exclusivamente a algunos elementos. La escápula,
194
metacarpos, molares aislados, tarsos, quinto metatarso y falanges aparecen enteros, y otros presentan muy pocos ejemplares
fragmentados (astrágalo, metatarsos y vértebras). La fragmentación afecta básicamente a los huesos largos principales, sobre
todo al húmero, fémur y tibia, cráneo, coxal y costillas. La longitud de los restos conservados se sitúa de forma mayoritaria
entre 10-20 mm, con mayores valores para 20-30 y >30 mm
que para los de <10 mm. Las categorías de fragmentación en los
huesos largos están dominadas por partes distales en el húmero,
y proximales en el radio, ulna y fémur. La tibia está representada
de manera similar por partes proximales y distales. En los dos
huesos largos posteriores están presentes los fragmentos longitudinales de diáfisis, destacando en el fémur los distales y en
la tibia los proximales. Este nivel de fragmentación más moderado, centrado básicamente sobre los tres principales huesos
largos, coxal, cráneo y costillas, es más propio de los referentes
[page-n-206]
de rapaces nocturnas (Sanchis, 1999, 2000; Cochard, 2004a y
b; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a) que de diurnas, donde los
restos contenidos en pellas aparecen muy fragmentados; el 70%
de los restos de conejo aparecidos en pellas de águila imperial
ibérica mide <10 mm (Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b), lo
que difiere claramente de lo observado en el conjunto del nivel
IX de Cova Negra.
El estudio de las fracturas y alteraciones mecánicas señala
que una serie de elementos se ha fragmentado con posterioridad
a su deposición: cráneo, maxilar, molares aislados, la mayoría
de vértebras, radios, ulnas, costillas y metatarsos; suponemos
que estos elementos se encontraban completos antes de ser depositados. Por otro lado, otro grupo, formado por algunas mandíbulas, radios, ulnas y vértebras lumbares y por la mayoría de
húmeros, coxales, fémures y tibias, muestra morfologías que
remiten a procesos de fractura en fresco (figura 6.7), además de
muescas que afectan al 2,38% de los restos y que están presentes sobre la mandíbula (rama y cuerpo posterior), húmero (metáfisis de la parte distal), vértebra lumbar (cuerpo lateral), coxal
(ala del ilion), fémur (metáfisis y diáfisis de la parte proximal),
tibia (diáfisis de la parte proximal) y fragmentos longitudinales
de diáfisis (borde), que remiten a la acción de un predador, más
intensa sobre el miembro posterior que sobre el anterior (figura
6.8). Aunque las fracturas se muestran sobre restos osificados y
no osificados y de talla grande y pequeña, las muescas aparecen
mayoritariamente sobre restos osificados y de talla grande, lo
que está indicando una correlación positiva entre las muescas y
la edad de las presas. El porcentaje de alteraciones mecánicas
de la muestra es más coincidente con el observado en referentes de búho real (Cochard, 2004a; Lloveras, Moreno y Nadal,
2009a) y se aleja de los conjuntos de águilas (Hockett, 1996;
Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b).
La digestión está presente sobre casi el 20% de los restos,
con dominio del grado ligero (ca. 64%) y moderado (ca. 27%).
Destaca sobre los elementos no osificados o de menor talla
(53,33%), mientras que es menor sobre los osificados (23,88%).
Los elementos craneales no aparecen digeridos salvo una mandíbula y algunos molares aislados. Los huesos del miembro
anterior superan a los del posterior en porcentaje de restos digeridos, excepto en el caso del estilopodio. Los restos axiales
presentan valores modestos, mientras que las falanges aparecen
con porcentajes de ca. 30%. Estos datos señalan un proceso
de ingestión diferencial de las carcasas, favorable al esqueleto
postcraneal sobre el craneal, y a los huesos de la zona anterior
respecto a los de la posterior. Los referentes de búho real muestran porcentajes variables de huesos digeridos según conjuntos
y elementos anatómicos pero que, en general, coinciden en señalar que el grado de alteración predominante en todos ellos es
el ligero y el moderado (Guillem y Martínez Valle, 1991; Maltier, 1997; Sanchis, 1999, 2000; Guennouni, 2001; Cochard,
2004a; Yravedra, 2004; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a). En
cambio, en los referenciales de rapaces diurnas (águilas sensu
lato), cuando los restos proceden de pellas y han sido, por tanto,
ingeridos, los grados de alteración más importantes suelen ser
el fuerte y el extremo (Hockett, 1996; Martínez Valle, 1996;
Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b).
El proceso de desarticulación observado coincide con lo señalado en relación a la ingestión parcial de los restos y a su afectación por procesos digestivos. La desarticulación del miembro
posterior ha sido más intensa que la del anterior y se ha efectuado sobre elementos osificados y no osificados; la del posterior se
ha centrado en el ilion del coxal, la metáfisis-diáfisis de la parte
proximal del fémur y la diáfisis de la parte media y proximal
de la tibia, mientras que la del anterior se ha realizado casi de
manera exclusiva sobre el húmero (metáfisis-diáfisis de la parte
proximal y distal). Esto coincide con una mayor presencia de
elementos digeridos del miembro anterior en relación con los del
posterior. Únicamente el fémur rompe esta dinámica ya que aparece más digerido que el húmero. El miembro anterior se engulle
en muchas ocasiones completo y es desarticulado casi siempre
por el húmero, lo que implica que haya más restos digeridos.
En cambio, en el posterior la desarticulación afecta a todos los
elementos, dando lugar a un mayor número de fragmentos y, de
ellos, el correspondiente al fémur es engullido con mayor frecuencia que el coxal, la tibia y los metatarsos.
Casi el 40% de los restos de la muestra presenta alteraciones relacionadas con los óxidos de manganeso en contextos de
elevada humedad.
El porcentaje de restos digeridos, la escasa importancia de
los grados de digestión fuerte y extremo, los valores de frecuencia de los impactos de pico (cercanos al 3%) y sus características, así como unos niveles de fragmentación bastante moderados, relacionan esta acumulación con las pautas de alimentación
de rapaces nocturnas. La similitud de algunas variables con los
datos de referencia de conjuntos de búho real hace viable que la
acumulación del nivel IX de Cova Negra corresponda a restos
de la alimentación de este predador, tal y como ya determinamos en el anterior análisis (Sanchis, 1999, 2000).
195
[page-n-207]
[page-n-208]
7
Los conjuntos de Cueva Antón
cueva antón
Cueva Antón se sitúa a orillas del pantano de La Cierva, en el
km 26 del curso del río Mula, en la zona centro de la provincia de Murcia. Cueva Antón puede definirse como un abrigo
de grandes dimensiones, 53 m de longitud y 16 de anchura.
La entrada tiene forma de una amplia caverna (30 m) de techo
abovedado (6 m), situada a pocos metros sobre el actual nivel
del río (figura 7.1). El abrigo, abierto por erosión diferencial,
se sitúa sobre una pared de orientación E-W de 25 m situada
en la margen derecha del río y orientada al norte, y que forma
parte del flanco de un anticlinal, formada por una alternancia de
potentes niveles de caliza nummulítica eocena y conglomerado
calcáreo (Martínez Sánchez, 1997).
Excavación de urgencia y primeros datos estratigráficos
En 1991 la Confederación Hidrográfica del Segura financia la
realización de una excavación de urgencia en el abrigo, debido
a su cercanía al cauce del río y a la incidencia que sobre el
mismo podían tener las obras de recrecimiento en el pantano.
Los trabajos arqueológicos se desarrollaron en dos áreas: en la
sala principal (zona 1) y en un área más interior (zona 2), hallándose material arqueológico exclusivamente en la primera de
ellas. Esta actuación aportó los primeros datos estratigráficos y
culturales, adscribiéndose el depósito al Musteriense (Martínez
Sánchez, 1997).
En la secuencia se distinguieron 4 niveles principales, divididos a su vez en otros tantos subniveles (figura 7.2):
- El nivel superior I formado por limos y arcillas procedentes de los aportes sedimentarios del pantano. Posee una potencia máxima de 75 cm y no aporta evidencias culturales.
- Por debajo el nivel II, correspondiente a un aporte sedimentario propio de la cavidad a través de mecanismos de erosión, aunque también cabe la posibilidad de que una parte de
los mismos tengan un origen fluvial. Se intercalan estratos de
matriz limo-arcillosa con otros arenosos, en algún caso muy
cementados, así como algunas costras carbonatadas. La potencia máxima del nivel es de 1,65 m. Se documentan abundantes
restos de fauna (sobre todo lagomorfos).
- Más abajo se encuentra el nivel III, con una potencia máxima de 95 cm, donde aparecen elementos líticos musterienses
y el 86% de la fauna de mayor tamaño. También se describen
dos áreas de combustión. Su formación es similar a la del nivel
anterior.
- Con una potencia máxima de 64 cm, el nivel IV no aporta evidencias de cultura material, aunque sí algunos elementos
malacológicos.
El conjunto industrial recuperado es definido como charentiense de tipo Quina, propio del Musteriense final. Del resto
de materiales, fundamentalmente de la fauna, se aportan únicamente algunos datos relativos a la presencia de algunas especies, pero sin entrar en valores de representación ni en otro
tipo de análisis.
En la región de Murcia existen 31 yacimientos del Paleolítico medio (Montes Bernárdez, 1992; Zilhão y Villaverde, 2008).
El más antiguo es la Cueva Negra del Estrecho del Río Quipar
(Pleistoceno inferior-medio) con industrias achelenses (Walker
et al., 2006). Como yacimientos musterienses en cueva destacan los del núcleo de la costa (Cueva de los Aviones, Cueva
Bermeja, Cueva del Palomarico, Cueva del Hoyo de los Pescadores y Cueva Perneras). En el interior se encuentra Sima de las
Palomas, el Abrigo Grande del Cabezo Negro y Cueva Antón,
junto a diversos sitios al aire libre como la Rambla de las Toscas, Artichuela/La Cierva, El Molar (Rambla del Moro), Loma
Fonseca, y los cuatro del núcleo en torno a Yecla (Rambla de
Tobarillas, Fuente del Pinar, Fuente del Madroño y Cerro de
la Fuente). En estos yacimientos se han identificado diferentes
tradiciones culturales con asociaciones faunísticas típicas de
esta fase del Pleistoceno superior: Cervus elaphus, Capra pyrenaica, Equus (ferus) y Oryctolagus cuniculus junto a Testudo
(hermanni) y hiena (Crocuta) (Montes Bernárdez, 1992).
Excavación sistemática
La actuación de urgencia practicada en el abrigo (Martínez Sánchez, 1997) llamó la atención de los profesores J. Zilhão y V.
Villaverde que, desde el año 2006, codirigen a un equipo pluridisciplinar en la excavación e investigación del depósito arqueológico. Hasta la presentación de la tesis doctoral del autor
197
[page-n-209]
Figura 7.1. Cueva Antón. Vista de la entrada del abrigo. Foto de
João Zilhão.
relativa a esta publicación se habían realizado cuatro campañas
(2006, 2007, 2008 y 2009). En la primera de ellas se limpió el
yacimiento y se refrescó el perfil estratigráfico de la actuación
de 1991, mientras que en las siguientes se procedió a la ampliación de la zanja y se efectuaron catas en diferentes zonas.
A lo largo del 2006 se realiza el análisis geoarqueológico
del depósito y se muestrea por observación micromorfológica.
La estratigrafía del abrigo puede dividirse en cuatro grandes
complejos geoarqueológicos (Angelucci, inédito, com. pers.):
- Depósitos de presa (más moderno).
- Niveles de transición de edad incierta.
- Niveles arqueológicos. De cronología pleistocena, y formados por una sucesión de secuencias aluviales superpuestas
con variaciones laterales de facies y con intercalaciones inclinadas. Todas las unidades del nivel II están afectadas por la acumulación de carbonatos, a menudo con cementación moderada
o intensa (Angelucci, inédito, com. pers.). Contiene evidencias
arqueológicas del Pleistoceno superior y está dividido en subcomplejos.
• AS1. De I g a II c.
• AS2. De II d a II m.
• AS3. De II ñ a II t.
• AS4. II.
• AS5. De II u a III n.
- Sedimento fino orgánico que se sitúa en la parte inferior
de la sucesión.
En la actualidad se prepara una publicación donde se recogen los primeros datos culturales y paleoambientales obtenidos
en las nuevas intervenciones, y se pone de manifiesto la existencia de restos industriales musterienses en los niveles I, II y
III, determinados hasta ese momento únicamente en el III. Este
hecho es importante ya que las ocupaciones humanas de la cavidad se suceden en todos los niveles excepto en el IV. Los restos de fauna más abundantes son los lagomorfos, distribuidos
fundamentalmente en los niveles I y II, de origen natural y sin
asociación con otros restos de fauna (ciervos), casi exclusivos
del nivel III. La escasa presencia de restos industriales en las
distintas fases parece responder a ocupaciones cortas y esporádicas por parte de los grupos humanos (Zilhão y Villaverde,
2008, com. per.).
198
Figura 7.2. Cueva Antón. Estratigrafía del perfil Este de los cuadros
J20, J21 y J22 (modificado de Martínez Sánchez, 1997).
Recientemente se ha documentado la aparición, en la parte
superior de la secuencia de Cueva Antón (nivel I k datado en
37,4 ka), de una valva de Pecten maximus que muestra una perforación de 6 mm de diámetro y restos de pigmentos de color
naranja en su cara externa (mezcla de geotita y hematita) que
fue abandonada y rota (Zilhão et al., 2010).
Los restos de fauna de mayor talla presentes en el nivel III
comportan alteraciones propias del procesado carnicero humano, como marcas de corte y fracturas intencionadas, y se asocian
a las estructuras de combustión. En este nivel los grupos humanos han procesado biomasas animales, aunque la escasa representación ósea parece relacionarse con estancias muy cortas y/o
actividades muy concretas (Zilhão y Villaverde, com. per.).
Resulta de gran importancia dar a conocer algunos datos
sobre la morfología de la cavidad, ya que en la pared interior
del fondo y a una altura de unos 4-5 m se observa una posible
discontinuidad estratigráfica a modo de cornisa que constituye
una estructura erosiva (ver figura 7.26). Puede tratarse de una
superficie idónea para el establecimiento de los nidos o zonas
de alimentación de aves rapaces, que podrían ser la responsables de las acumulaciones de lagomorfos, aves y micromamíferos documentadas fundamentalmente en los niveles II y I. Este
aspecto se desarrollará más adelante, en el estudio de los conjuntos de lagomorfos de este yacimiento.
Toda la información de la que se dispone por el momento
tiene el carácter de preliminar e inédita. Los datos han sido faci-
[page-n-210]
litados por los directores de la excavación (J. Zilhão y V. Villaverde) y distintos especialistas vinculados al proyecto (D. Angelucci, E. Badal, P. Guillem y R. Martínez Valle, entre otros).
Los datos procedentes de la excavación sistemática del
abrigo constatan que las ocupaciones humanas de Cueva Antón
fueron cortas y esporádicas, aunque con presencia de restos industriales musterienses en toda la secuencia del yacimiento excepto en la fase IV. Únicamente se han hallado restos de fauna de
mayor tamaño con señales de procesado humano en el nivel III
(Cervus elaphus), sin relación aparente con las grandes acumulaciones de lagomorfos del nivel II (Zilhão y Villaverde, 2008).
Estudio arqueozoológico y tafonómico de
los lagomorfos de cueva antón
Con el propósito de caracterizar agregados de lagomorfos
(agentes de acumulación y alteración) vinculados a contextos
de escasa incidencia antrópica, se han seleccionado dos conjuntos del nivel II, correspondientes a dos fases crono-estratigráficas distintas.
- II k-l. Nivel de clima frío con degradación de la pared
y formación de plaquetas de hielo. La datación del nivel inmediato aporta una fecha de 39 650 +/- 550 BP. El aporte de
lagomorfos pudo realizarse desde la pared inmediata. Este nivel
podría ser contemporáneo de Cova Negra F (MIS 3), fase fría
(antiguo Würm III) y con procesos de meteorización mecánica
y plaquetas de hielo (Fernández Peris y Villaverde, 2001). Se
ha procedido al estudio conjunto de los restos del k y el l, según
indicaciones de uno de los directores de la excavación (J.Z.).
• II k, (AS2, sección E del sector I). Es una brecha formada por piedras calizas de hasta 10 cm.
• II l, (AS2, sección E del sector I) está compuesto por
una serie de niveles de limos con algunos cantos procedentes de la pared. Puede dividirse en dos unidades
separadas por una costra discontinua de carbonato
(Angelucci, com. pers.).
- II u. Nivel perteneciente a un ciclo templado, con aportes
de tipo lacustre por inundación de la cavidad. Los lagomorfos
podrían responder a aportaciones a partir de egagrópilas desde
la pared inmediata. Cabe la posibilidad de que este nivel (ca. 47
000 BP) sea contemporáneo de Cova Negra E (50 000 +/- 8000
BP; 53 000 +/- 8000 BP), fase templada (antiguo Würm II/III)
del MIS 3 (Fernández Peris y Villaverde, 2001; Villaverde,
2001). II u (AS5) presenta suelos limosos con algo de materia
orgánica y capas de óxido de hierro (Angelucci, com. pers.).
El nivel II k-l
La excavación del nivel II k-l (cuadro N-20) ha deparado un
conjunto de 5798 restos de conejo (Oryctolagus cuniculus). A
partir del I1 se ha obtenido un número mínimo de 90 individuos
(cuadro 7.5).
Estructura de edad
Las partes articulares de fusión temprana (3 meses) son las
únicas que presentan una tasa de osificación importante, con
porcentajes que van del 65 al 79%. El nivel de osificación es
menor en la gran mayoría de las de fusión media (5 meses)
y tardía (9-10 meses). Si se tiene en cuenta la suma de todas
las partes articulares osificadas de fusión tardía el porcentaje
obtenido representa el 45%, correspondiente a individuos de >9
meses, mientras que el 55% restante pertenece a inmaduros de
<9 meses.
Al considerar las partes articulares no osificadas por tamaño
vemos como las grandes (124) superan ligeramente en número
a las pequeñas (104) (cuadro 7.1). El porcentaje de osificadas
entre las tardías (45%) corresponde a 40 individuos adultos,
mientras que el valor restante de no osificadas de fusión tardía (55%) equivale aproximadamente a 27 inmaduros de talla
grande y 23 de talla pequeña (cuadro 7.2). Pero si observamos
las partes articulares no osificadas de pequeño tamaño correspondientes a huesos posteriores (fémur y tibia), su número es
mucho menor que en los anteriores (húmero, radio y ulna), lo
que quizá de deba al mayor grado de fragmentación (y posiblemente destrucción) de los huesos posteriores, lo que sin duda
ha podido restar efectivos a los ejemplares inmaduros de menor
talla (jóvenes). Por ello, nos parece más adecuado en este caso
tomar en consideración el porcentaje de partes articulares no
osificadas de fusión temprana (húmero distal y radio proximal),
que es de media del 30%; esto significa que si en el nivel se han
determinado 90 individuos, un 30% de las partes articulares de
fusión más temprana (3 meses) no están osificadas (el 30% de
90 es 27), por lo que el número de individuos jóvenes se matiza
y pasa de 23 a 27. Teniendo en cuenta de manera individual a
los tres grupos de edad diferenciados, en el nivel II k-l dominan
los individuos adultos de >9 meses (NMI=40), pero de manera general los inmaduros son mayoritarios, con presencia de
dos grupos de <9 meses diferenciados por su tamaño, los más
grandes o subadultos (NMI=23) y los más pequeños o jóvenes
(NMI=27) (figura 7.3).
El espectro de edades obtenido puede matizarse aún más si
consideramos el importante conjunto de molares aislados que
Cuadro 7.1. C. Antón II k-l. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los principales huesos largos (g: talla
grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
Osificadas
Proximal
No osific.
11
Metáfisis
No osific.
Fémur
27
8
29
Tibia
Total
37
112
17 (10g; 7p) 107 (41g; 66p)
16 (9g; 7p)
7 (p)
27 (20g; 7p)
31 (26g; 5p)
81 (55g; 26p)
44
5
35
30
118
Metáfisis
24 (p)
6 (3g; 3p)
15 (10g; 5p)
19 (13g; 6p)
64 (26g; 38p)
Epífisis
13 (p)
9 (g)
32 (26g; 6p)
23 (g)
89 (69g; 20p)
Osificadas
Distal
Ulna
6 (p) 50 (12g; 38p) 25 (13g; 12p)
Epífisis
9 (6g; 3p)
Radio
4
12 (11g; 1p)
199
[page-n-211]
Cuadro 7.2. C. Antón II k-l. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Osificadas
Cuadro 7.3. C. Antón II k-l. Tamaño de los I1: g
(grande), p (pequeño).
No osificadas
Izquierdo
I1
n
Húmero distal
44 (64,70)
24 (35,29)
Radio proximal
27 (79,41)
7 (20,58)
Total fusión temprana (3 m.)
71 (69,6)
31 (30,39)
Mand.
8 (13,79)
50 (86,20)
Total
70
Fémur distal
35 (52,23)
30 (50,84)
29 (49,15)
Total fusión media (5 m.)
73 (39,67)
111 (60,32)
Húmero proximal
11 (40,74)
16 (59,25)
n
g
p
90
36
54
0
0
0
32 (47,76)
Tibia distal
Derecho
p
32 37
1
Ulna proximal
g
Radio distal
5 (29,41)
12 (70,58)
Fémur proximal
29 (47,54)
32 (52,45)
Tibia proximal
37 (52,85)
33 (47,14)
4 (25)
12 (75)
86 (45,02)
Aislados
69
1
0
33 37
90 36 (40%) 54 (60%)
Cuadro 7.4. C. Antón II k-l. Estado de desgaste de los P3: +
(con desgaste), - (sin desgaste).
P3
Izquierdo
Derecho
105 (54,97)
Ulna distal
Total fusión tardía (9-10 m.)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
44,44
25,55
18,88
11,11
ca. 1 mes
1-4 meses
4-9 meses
>9 meses
Figura 7.3. C. Antón II k-l. Estructura de edad en meses según
%NMI.
el nivel ha proporcionado, siendo muy escasos los conservados en las mandíbulas y maxilares. Se ha tenido en cuenta el
primer incisivo superior y el primer premolar inferior que son
los que aportan un NR, NME y NMI más elevado. Según los
datos recopilados por Jones (2006), la erupción de estos dientes
en el conejo tiene lugar en el I1 entre 1-2 semanas y en el P3 al
mes de vida. En relación al I1, el 60% es de pequeño tamaño, y
nos señala el importante papel de los individuos inmaduros en
el conjunto (cuadro 7.3). Este dato coincide básicamente con
lo observado en el caso de las partes articulares no osificadas
de fusión tardía de los huesos largos (ca. 55%) y también de
la relevancia de los ejemplares más jóvenes. En este sentido,
son importantes los valores del P3, ya que el 11% no presenta
desgaste alguno: 8 dientes aislados no tienen desgaste y son
de pequeño tamaño y otros 2 están insertados en mandíbulas
y a media erupción, lo que nos indica que entre los individuos
jóvenes existe un grupo a tener en cuenta de 10 animales que
murieron aproximadamente al mes de vida (muy jóvenes), ya
que es a partir de las 4 semanas cuando todos los molares definitivos están en su sitio (cuadro 7.4).
El porcentaje de P3 sin desgaste hace mención a los individuos muy jóvenes que murieron mientras todavía se encontraban en la madriguera o que acababan de abandonarla tras
200
n
+
-
n
+
-
Aislados
68
60
8
78
75
3
Mand.
10
8
2
5
5
0
Total
78
68
10 (11,11%)
83
80 (88,88%)
3
el destete que tiene lugar sobre las 3 semanas después del nacimiento (Gardeisen y Valenzuela, 2004). Es precisamente en
estas primeras salidas de la madriguera cuando los jóvenes gazapos son más vulnerables a la acción de distintos predadores.
El estudio de las alteraciones presentes en estos restos ayudará a
esclarecer las causas de la aparición en el nivel II k-l de estos individuos de tan corta edad. Un mayor porcentaje de individuos
inmaduros de <9 meses corresponde teóricamente con un perfil
de tipo atricional relacionado con prácticas predatorias (Blasco
Sancho, 1992). La estructura de edad del conjunto del nivel II
k-l está formada por 40 individuos adultos de >9 meses y por 50
inmaduros de <9 meses, que se reparten entre 23 subadultos de
4-9 meses (inmaduros de talla grande), 17 jóvenes de 1-4 meses
y 10 muy jóvenes de ca. 1 mes.
Representación anatómica
Se trata de un conjunto muy destacado de restos de conejo
donde están presentes la mayoría de elementos, ya que incluso se muestran algunos que normalmente no aparecen en las
series fósiles, como los pequeños carpos, tarsos o sesamoideos
(cuadro 7.5). Los porcentajes más altos de supervivencia corresponden a diversos molares aislados: I1, P3 e I1 (90-70%); a
continuación el calcáneo, fémur, escápula y ulna (50-45%); con
valores en torno al 40% se sitúan el coxal, los otros molares
inferiores aislados (P4-M3), patella, cuarto metatarso, molares
superiores aislados (P3-M3) y el húmero. Entre el 40-30% se
encuentran los otros metatarsos, el maxilar, la mandíbula, segundo metacarpo, P2, primera falange y astrágalo. Por detrás,
entre el 30-20% están la segunda falange, cráneo, los otros
metacarpos, radio, pequeños tarsos y vértebras lumbares. Por
debajo del 10% la tercera falange, las demás vértebras, carpos,
costillas y sesamoideos.
Por grupos, el craneal domina de manera clara si en los
recuentos incluimos a los molares aislados (50,02%). Si únicamente se contabilizan los fragmentos craneales, maxilares y
mandíbulas (31,11%), los valores se sitúan cercanos a los del
miembro posterior (33,84%); por detrás, la representación se
muestra bastante igualada entre falanges (27,86%) y el miem-
[page-n-212]
Cuadro 7.5. C. Antón II k-l. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande; p:
pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
Cráneo
Maxilar
I1
P2
P3-M3
Hemimandíbula
I1
P3
P4-M3
Escápula
Húmero
Radio
Ulna
Semilunar
Piramidal
Pisiforme
Metacarpo 2
Metacarpo 3
Metacarpo 4
Metacarpo 5
Metacarpo ind.
Vértebra cervical
Vértebra torácica
Vértebra lumbar
Vértebra sacra
Vértebra caudal
Costilla
Coxal
Fémur
Tibia
Calcáneo
Astrágalo
Centrotarsal
Cuboides
Cuneiforme 3
Patella
Metatarso 2
Metatarso 3
Metatarso 4
Metatarso 5
Metatarso ind.
Falange 1
Falange 2
Falange 3
Sesamoideo
Metápodo indeterminado
Vértebra ind.
Molar ind.
Diáfisis cilindro ind.
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
NR
195
92
174
58
360
120
132
146
310
95
146
113
135
1
7
10
61
39
36
21
104
40
36
84
16
2
116
163
224
249
107
58
31
18
22
75
69
61
73
66
184
548
356
470
39
76
117
83
10
50
5798
Osif. /g
No osif. /p
28
55
33
12
37
64
29
43
10
6
5
8
41
14
20
26
8
7
9
10
11
42
4
10
50
5
22
55
69
38
37
104
92
55
5
3
5
5
82
227
164
6
5
3
5
86
181
147
26
41
967
1083
Ind.
195
92
174
58
360
120
132
146
310
30
27
51
80
1
7
10
44
24
21
2
21
22
6
8
3
2
116
104
65
88
14
58
31
18
22
75
58
53
65
56
16
140
45
470
39
9
117
83
10
50
3748
NME
42
63
165
58
360
63
124
146
310
85
72
35
85
1
7
10
61
39
36
21
30
29
75
6
2
79
78
88
63
93
55
31
18
22
75
69
61
73
66
446
340
470
39
4091
NMIf_c
22
32
90
32
36
34
67
78_83
39
36_37
37_39
18
44_45
1
4
7
31
25
21_22
11_12
9
3
11
6
1
4
46
39
37
55
30
19
10
14
39_42
39
37
42
38
28
22
27
2
90
%R
23,33
35
91,66
32,22
40
35
68,88
81,11
43,05
47,22
40
19,44
47,22
0,55
3,88
5,55
33,88
21,66
20
11,66
4,76
2,68
11,9
6,66
0,14
3,65
43,33
48,88
35
51,66
30,55
17,22
10
12,22
41,66
38,33
33,88
40,55
36,66
30,97
23,61
29,01
1,35
-
201
[page-n-213]
no parece que las pérdidas se deban a procesos postdeposicionales. Pero la distribución de restos según tamaño y tasa de osificación no es consecuente con el mayor porcentaje de inmaduros
en el conjunto (55,5%), puesto que los valores de osificados y
no osificados son muy parecidos y puede señalar una pérdida
esquelética importante entre los inmaduros (cuadro 7.5).
bro anterior (22,82%), mientras que el axial (4,96%) presenta
grandes pérdidas.
La mejor representación de los restos de la mitad posterior
es bastante clara en el basipodio (tarsos/carpos) y el metapodio
(metatarsos/metacarpos); en el estilopodio el fémur también
presenta valores más elevados que el húmero, mientras que en
el zigopodio la tibia y el radio-ulna están más próximas, sobre todo por la buena supervivencia de la ulna. Únicamente en
las cinturas los elementos de la mitad anterior (escápula) están
mejor representados que los de la posterior (coxal), si bien con
valores muy parejos.
Al comparar los elementos postcraneales con los craneales
(a y b) se observa una menor representación de los segundos,
que se hace más destacada cuando las mandíbulas y maxilares
se cotejan con los cinco principales huesos largos (c). Los segmentos inferiores están mejor representados que los medios y
superiores (d), y los medios algo mejor que los superiores pero
muy igualados (e). El índice f compara los huesos de los miembros y muestra que los posteriores están algo mejor representados que los anteriores (cuadro 7.6).
La relación entre la densidad máxima de los restos y su representación no ha resultado significativa (r= 0,2153) por lo que
Fragmentación
La relación entre el NME y el NR total es del 0,70 e indica que
en general el conjunto no está muy afectado por la fragmentación. Los huesos de las zonas marginales de las extremidades,
carpos (100%), tarsos (100%), falanges (97,63-100%) y sesamoideos (100%), y también los molares aislados (ca. 100%) son
los que se muestran completos o con valores muy importantes de
preservación; entre ellos, los metatarsos (57,14-64,7%) aparecen
más fragmentados que los metacarpos (85-100%). La fragmentación afecta fundamentalmente a los huesos del cráneo (0%),
mandíbulas (1,47%) y a los del segmento superior y medio de
los miembros. Ninguna escápula se ha conservado completa,
mientras que un 40% de los coxales sí; el húmero (33,33%) está
algo más fragmentado que el fémur (42,27%), mientras que el
radio (68%) y la ulna (39,28%) se conservan más completos que
la tibia (18,47%), que es el hueso largo más fragmentado de la
muestra. En el caso de los huesos largos, la mayoría de los contabilizados como completos corresponden a epífisis no osificadas,
por lo que el porcentaje de fragmentación al no considerar estos
elementos es de 0% de completos en la ulna, fémur y tibia, y del
3,3% y 5% en el húmero y radio respectivamente. Respecto a las
vértebras, en general muchas se mantienen completas, aunque si
comparamos las lumbares (51,16%) con las cervicales (64,7%)
y torácicas (74,19%), las primeras están más fragmentadas. Los
sacros (66,66%) y las vértebras caudales (100%) conservan muchos elementos enteros, al contrario que las costillas (5,88%),
muy afectadas por la fragmentación. Los pequeños restos indeterminados de cilindro y longitudinales presentan en todos los
casos fracturas recientes (figura 7.4).
La mayoría de los elementos medidos se incluye en el grupo de <10 mm (58,21%) y 10-20 mm (30,45%), mientras que
Cuadro 7.6. C. Antón II k-l. Índices
de proporción entre zonas, grupos y
segmentos anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
183,5
b) PCRAP / CR
166,4
c) PCRLB / CR
272,2
d) AUT / ZE
339,2
e) Z / E
114,3
f) AN / PO
100 100 100
100
83
98,48 100 100
100 100 100
90
100
85
100
100 100 100 100 100 100
97,63 100 100 100
88,23
88,23
80
74,19
68
70
64,7
60
66,66
64,7
57,14 62,5
57,14
51,16
50
40
39,28
40
42,27
33,33
30
18,47
20
0
0
0
1,47
5,88
0
Cr
Mx
I1
P2
P3-M3
Hem
I1
P3
P4-M3
Es
H
R
U
Sem
Pir
Pis
Mc2
Mc3
Mc4
Mc5
Vc
Vt
Vl
Vs
Vcd
Ct
Cx
F
T
Ca
As
Ce
Cu
Cn3
Pa
Mt2
Mt3
Mt4
Mt5
F1
F2
F3
Ses
10
Figura 7.4. C. Antón II k-l. Porcentajes de restos completos.
202
[page-n-214]
son escasos los de 20-30 mm (7,97%) y sobre todo los de >30
mm (3,27%). La longitud media de los restos se ha establecido
en 11,23 mm (figura 7.5). Se trata de valores que en teoría se
corresponden con un conjunto muy afectado por la fragmentación, pero en realidad la mayoría de las fracturas presentes en el
conjunto son de origen reciente, lo que ha supuesto que muchos
de los elementos que las han sufrido, y que presumiblemente se
conservaban completos antes, no se hayan medido; al mismo
tiempo, la gran cantidad de huesos conservados de pequeñas
dimensiones como carpos, tarsos y falanges ha influido en que
la media muestre un valor reducido (figura 7.5).
A continuación se describen las categorías de fragmentación según elementos anatómicos (cuadros 7.7. 7.8 y 7.9). No
aparecen aquellos que tienen todos sus efectivos completos.
El cráneo se muestra en forma de fragmentos de petroso
y de zigomático-temporal, mientras que del maxilar abundan
los de zigomático. De la mandíbula destacan las porciones anteriores (diastema y alveolo del incisivo) e indeterminadas de
cuerpo. En las vértebras, además de las completas aparecen
fragmentos de cuerpo. Las costillas están representadas como
zonas articulares unidas a un pequeño fragmento de cuerpo. La
escápula como zonas articulares unidas a un fragmento de cuerpo, y el coxal mayoritariamente como fragmentos proximales
(ilion más acetábulo) (cuadro 7.7). En los huesos largos principales, como se ha comentado antes, son las epífisis completas
no osificadas las mejor representadas. En el húmero también
destacan las partes distales y las partes distales unidas a un fragmento de diáfisis inferior a la mitad del hueso; en el radio y la
ulna también son predominantes las partes articulares distales
unidas a un pequeño fragmento de diáfisis. En los dos huesos
largos posteriores predominan las partes articulares de ambas
zonas (fémur y tibia), las partes articulares distales unidas a un
fragmento de diáfisis inferior a la mitad del hueso (tibia) y los
fragmentos longitudinales de diáfisis, de la zona proximal (fémur y tibia) y distal (fémur) (cuadro 7.8). La mayoría de metapodios y falanges están completos (cuadro 7.9).
Cuadro 7.7. C. Antón II k-l. Categorías de fragmentación
de los elementos craneales, axiales y cinturas según NR y
porcentajes.
Cráneo
Zigomático-temporal
Bulla timpánica
10 (6,09)
Frontal
2 (1,21)
Frag. indeterminado
2 (1,21)
Petroso
106 (64,63)
Occipital
Completo
Maxilar
2 (1,21)
0 (0)
Premaxilar
13 (15,85)
Zigomático
39 (47,56)
Zigomático y serie alveolar
17 (20,73)
Paladar
13 (15,85)
Completo
Hemim.
Casi completa
Porción ant. (diastema + alveolo I1)
3/4 anteriores (sin rama)
0 (0)
1 (1,47)
21 (30,88)
5 (7,35)
Porción central (serie molar)
7 (10,29)
Frag. diastema y cuerpo ant.
6 (8,82)
Frag. posterior cuerpo
6 (8,82)
Frag cuerpo indeter.
14 (20,58)
Frag. rama posterior
8 (11,76)
V. cervical Completa
Fragmento cuerpo
V. torácica Completa
Casi completa
11 (64,70)
6 (35,29)
3 (9,67)
20 (64,51)
Fragmento cuerpo
7 (22,58)
Fragmento apófisis
1 (3,22)
V. lumbar Completa
70
42 (25,60)
Casi completa
Fragmento cuerpo
60
Fragmento apófisis
V. sacra
15 (34,88)
7 (16,27)
19 (44,18)
2 (4,65)
Casi completa
3 (33,33)
Parte proximal
50
3 (33,33)
Segmentos aislados
40
Costilla
Parte articular + frag. cuerpo
Fragmento cuerpo
30
Completa
Escápula
3 (33,33)
21 (77,77)
4 (14,81)
2 (7,40)
Coxal
10
Parte articular
2 (18,18)
Parte articular + fragmento cuerpo
20
9 (81,81)
Casi completo
3 (13,63)
1/2 px (ilion + acet.) comp. no osif.
0
Ilion
0
500
1000
1500
2000
2500
Figura 7.5. C. Antón II k-l. Longitud en milímetros de los
restos medidos.
11 (50,00)
1 (4,54)
Frag. ilion + acet. + frag. isquion
3 (13,63)
1/2 dt (acet. + isq.) comp. no osif.
4 (18,18)
203
[page-n-215]
Cuadro 7.8. C. Antón II k-l. Categorías de fragmentación de los huesos largos según NR y porcentajes.
Húmero
Radio
2 (3,38)
1 (5,00)
8 +*16 (40,67)
*7 (35,00)
1 (1,69)
2 (10,00)
4 (18,18)
1 (5,00)
1 (4,54)
Completo
Parte proximal
Parte proximal + diáfisis <1/2
Parte proximal + diáfisis >1/2
Diáfisis cilindro proximal
Ulna
Fémur
Tibia
2 (9,09) 24 + *27 (40,47)
29 + *31 (38,46)
1 (1,69)
1 (0,79)
3 (2,38)
10 (7,93)
Diáfisis cilindro media
21 (13,46)
14 (11,11)
Frag. diáfisis (long.) proximal
3 (1,92)
4 (2,56)
3 (2,38)
19 (12,17)
1 (1,69)
1 (0,64)
Frag. diáfisis (long.) distal
Parte distal + diáfisis <1/2
6 (10,16)
Parte distal + diáfisis >1/2
4 (6,77)
Parte distal
7 + *13 (33,89)
1 (4,54)
4 (2,56)
*9 (45,00) 1 + *11 (54,54) 11 + *32 (34,12)
Diáfisis cilindro ind.
2 (9,09)
Frag. diáfisis (long.) ind.
8 + *23 (19,87)
1 (0,79)
9 (5,76)
*Epífisis completas no osificadas.
Cuadro 7.9. C. Antón II k-l. Categorías de fragmentación de
los metapodios y falanges según NR y porcentajes.
Metacarpo II
Completo
Parte proximal
Metacarpo III
Completo
Parte proximal
Metacarpo IV
Completo
17 (85,00)
3 (15,00)
15 (88,23)
2 (11,76)
15 (88,23)
Parte proximal
2 (11,76)
Metacarpo ind.
Parte distal
36 (100)
Metatarso II
Completo
11 (64,70)
Parte proximal
Metatarso V
8 (57,14)
6 (42,85)
Completo
8 (57,14)
Parte proximal
Metatarso IV
Completo
Parte proximal
Metatarso III
6 (35,29)
6 (42,85)
Completo
10 (62,50)
Parte proximal
6 (37,50)
Metatarso ind.
Parte distal
77 (100)
Metapodio ind.
Parte distal
Falange I
Completo
Parte proximal
Parte distal
41 (100)
310 (91,71)
4 + *20 (7,10)
4 (1,18)
*Epífisis proximal no osificada.
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
A continuación se realiza la cuantificación y estudio de las fracturas y de las alteraciones de tipo mecánico teniendo en cuenta
su distribución por elementos anatómicos y grado de osificación. Algunas de estas alteraciones son muy similares a las descritas en conjuntos de lagomorfos creados por rapaces, como
204
consecuencia del impacto del pico sobre los huesos durante los
procesos de captura, desarticulación y consumo de las presas
(Hockett, 1996; Sanchis, 1999, 2000; Cochard, 2004a; Yravedra, 2004; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b, 2009a). Cabe la
posibilidad de que alguna de estas alteraciones pueda ser resultado de la acción de las garras durante la sujeción de las presas.
También aparecen otras fracturas de origen postdeposicional,
con morfologías y características que nos remiten a acciones
sobre hueso seco.
Elementos craneales. Aparecen totalmente fragmentados
(pequeño tamaño), pero no se han observado señales mecánicas
relacionadas que nos permitan confirmar la intencionalidad de
las mismas. Ningún maxilar se ha conservado completo pero la
mayoría de fracturas parecen postdeposicionales, salvo en unos
pocos restos donde la fractura, localizada sobre la porción anterior del zigomático, puede estar relacionada con acciones mecánicas. A pesar de la elevada fragmentación observada en las
mandíbulas, en pocos casos se observan señales mecánicas por
impacto de pico (figura 7.6 a): tres mandíbulas presentan una
muesca semicircular sobre la rama posterior (5 x 2; 5 x 2,4; 3,5
x 2,7 mm) y dos de ellas otra muesca más en la zona entre el
diastema y el alveolo del P3 (3,9 x 2,6; 2,3 x 0,8 mm); en un caso
aparece una muesca en el borde anterior de la rama (7 x 3,5 mm)
y en otros dos una muesca más sobre el diastema (3,9 x 2,6; 2,3 x
0,8 mm). Esto parece indicar una acción mecánica intencionada
de las rapaces centrada en la zona anterior (diastema) y posterior
de la mandíbula (rama). El resto de las fracturas observadas pueden corresponder a episodios postdeposicionales.
Elementos axiales. Un 35% de las vértebras cervicales están
fragmentadas, aunque estas fracturas tienen mayoritariamente
un origen postdeposicional; únicamente se ha hallado un axis
completo con una muesca semicircular sobre la parte central
del proceso espinoso (2,6 x 1,4 mm) que relacionamos con un
impacto de pico. Una cuarta parte de las vértebras torácicas está
fragmentada pero no hemos observado señales que nos indiquen
acciones de fractura intencionada. Casi la mitad de las vértebras
lumbares está fragmentada, dando lugar a restos longitudinales
de cuerpo (19) y en pocos casos a apófisis o fragmentos de éstas
[page-n-216]
(2). Sobre siete restos (4 al menos con uno de los dos procesos osificados y el resto no) se han documentado alteraciones
mecánicas que hemos interpretado como resultado de impactos
de pico de aves rapaces; en cuatro de ellas aparece una muesca
de morfología semicircular localizada sobre un lado del cuerpo
(1,7 x 0,9; 2,6 x 1,5; 2,1 x 1,2; 3 x 1,1 mm); en otra más se
documenta un hundimiento circular (3 mm de diámetro) sobre
un lado del cuerpo; en otra una pequeña muesca sobre un borde
de una apófisis (1,8 x 0,4 mm), y el restante presenta una fractura en forma de V invertida que afecta a la porción posterior o
caudal del cuerpo (figura 7.6 d). Un tercio de los sacros muestra fracturas (todos están osificados), aunque únicamente uno
de ellos presenta un agrandamiento del primer foramen dorsal,
dando lugar a una forma más oval (2,7 mm de diámetro), y que
se puede asociar a un impacto de pico que también ha originado
sobre el cuerpo una superficie oblicua de fractura.
Las costillas aparecen mayoritariamente fragmentadas a la
altura del cuello, dando lugar a partes articulares unidas a pequeños fragmentos de cuerpo. Aunque no se han hallado otras
señales mecánicas asociadas, cabe la posibilidad de que una parte de las mismas se deban a acciones mecánicas de las rapaces.
Elementos del miembro anterior. Ninguna escápula se ha
conservado completa. Entre los restos osificados las fracturas
se localizan sobre la parte media del cuerpo (7) o sobre el cuello (2); las primeras parecen intencionadas ya que en tres casos
muestran una muesca semicircular sobre el borde de fractura
(2,8 x 1,6; 1,8 x 1,8; 1,8 x 0,6 mm), mientras que las localizadas sobre el cuello son transversales y pueden ser de tipo
postdeposicional. Una parte articular osificada presenta sobre
la cara medial una horadación circular de aproximadamente 3,2
mm de diámetro. Los restos no osificados comportan escasas
fracturas aunque con las mismas características que en el caso
de las osificadas; uno de estos restos muestra una horadación
semicircular sobre la cara medial en la parte articular (2 mm).
Dos tercios de los restos de húmero muestran fracturas, con
mayor importancia sobre los osificados (cuadro 7.10, entre paréntesis NR). Entre los primeros, las fracturas afectan básicamente a la diáfisis de la parte distal (7) y en menor medida a
la diáfisis de la zona media (3) o proximal (3) (figura 7.6 c);
en todo caso siempre con morfologías curvas, que combinan
bordes rectos y oblicuos pero de aspecto predominantemente
liso y que nos remiten a procesos de fractura en fresco. En los
elementos no osificados las fracturas aparecen distribuidas por
igual en las distintas zonas de la diáfisis, también con dominio
de formas curvas en fresco. Las características observadas sobre los restos indeterminados confirman los morfotipos comentados. En todos los casos se conserva integra la circunferencia
de la diáfisis y no se han originado fragmentos de diáfisis (longitudinales). Entre los restos osificados se han observado fracturas longitudinales que afectan a la articulación proximal (8) o
distal (15). Una parte proximal osificada presenta una muesca
semicircular sobre la cara lateral de la metáfisis (2,8 x 2 mm).
Otro fragmento similar posee una pequeña horadación triangular sobre la cara medial de la metáfisis (1,45 mm). Ambas señales parecen corresponder a impactos de pico de rapaces.
Un 32% de los restos de radio se muestra fragmentado
(cuadro 7.11), aunque parece que las fracturas se han producido
cuando el hueso ya estaba seco (morfologías transversales, con
ángulos rectos de fractura y de aspecto rugoso).
Más del 60% de las ulnas aparecen fragmentadas (cuadro
7.12). La morfología predominante es la transversal sobre
hueso seco, aunque en algunos casos también aparecen formas
curvas, aunque son difíciles de interpretar al estar localizadas
de forma mayoritaria sobre elementos no osificados.
Los metacarpos se han conservado en su mayoría completos y las escasas fracturas que afectan al cuerpo muestran una
morfología transversal que relacionamos con procesos de tipo
postdeposicional.
Cuadro 7.10. C. Antón II k-l. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Transversal
Curvo-espiral
Ip
1
11
Ind Total
2
6
3
10
27
Longitudinal
Dentada
2
2
Mixto
Liso
Rugoso
1
Mixto
Aspecto
Recto
Oblicuo
Ángulo
1
3
1
2
4
3
5
10
9
3
5
17
9
4
6
19
2
3
2
4
9
13
6
12
31
13
6
12
31
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
Figura 7.6. C. Antón II k-l. Fracturas y alteraciones mecánicas sobre
la hemimandíbula (a), coxal (b), húmero (c) y vértebra lumbar (d).
Total
205
[page-n-217]
Cuadro 7.11. C. Antón II k-l. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del radio.
A/Ig
Morfología
Transversal
Ip
3
Cuadro 7.13. C. Antón II k-l. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
Ind Total
5
8
A/Ig
Morfología
15
11
Transversal
Curvo-espiral
Curvo-espiral
Longitudinal
Recto
3
5
8
Ángulo
Recto
Liso
Aspecto
3
5
8
Total
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
3
3
5
-
8
5
8
Cuadro 7.12. C. Antón II k-l. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la ulna.
A/Ig
Ip
Transversal
1
1
9
11
Curvo-espiral
1
4
1
Total
Ind Total
5
5
11
8
34
11
32
58
Morfología
Transversal
Curvo-espiral
Ip
7
3
6
16
13
9
25
47
34
34
1
1
Dentada
1
4
Liso
9
11
1
Oblicuo
Mixto
1
Oblicuo
5
Mixto
1
Rugoso
1
1
Mixto
1
1
9
Ángulo
4
5
3
5
13
10
4
19
33
5
5
42
52
10
7
53
70
5
3
5
13
5
2
Liso
2
5
10
17
2
5
10
17
Elementos del miembro posterior. El 60% de los coxales
aparecen fragmentados. Las fracturas se concentran sobre los
elementos osificados y son muy escasas sobre los inmaduros.
Entre los osificados, en algunos casos aparecen formas curvas
y de bordes oblicuos sobre la parte posterior del isquion (3)
que parecen remitirnos a acciones sobre hueso fresco (figura
7.6 b); en dos de estos restos y sobre la parte posterior del isquion se observa una pérdida de masa ósea, pero que no llega
a ser una muesca, como consecuencia de impactos de pico; en
otro elemento y sobre esta misma zona se documenta una horadación rectangular (2,1 x 1,5 mm) asociada a otra triangular
Completa
Total
15
27
6
6
1
>2/3
8
27
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
5
Mixto
Aspecto
Recto
Ind Total
Rugoso
11
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
3
A/Ig
Dentada
1
16
15
Longitudinal
1
1
Cuadro 7.14. C. Antón II k-l. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la tibia.
6
Recto
57
15
Completa
Longitudinal
206
11
31
3
15
31
Rugoso
>2/3
Completa
Liso
Mixto
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Total
24
7
1
26
16
Mixto
11
7
1
8
Rugoso
Aspecto
24
1
Oblicuo
Mixto
Ángulo
33
Dentada
Mixto
Morfología
1
7
24
Oblicuo
Aspecto
Ind Total
1
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Ip
1
20
12
32
64
20
12
66
98
(2,2 x 2 mm) en la cara medial o interna (figura 7.9 a). Las
fracturas sobre el ilion son de morfología irregular y en algunos
casos muestran bordes pulidos por la digestión. En los restos
no osificados la mayoría de las fracturas documentadas son recientes, pero se han hallado algunas alteraciones mecánicas que
indican que las rapaces también han actuado sobre las presas
inmaduras; un ejemplar presenta una horadación triangular (3,5
x 2,1 mm) sobre la cara medial del isquion; otro presenta un
hundimiento rectangular (3,1 x 2 mm) sobre esta misma zona.
Entre los restos de edad indeterminada, dos ejemplares tienen
una muesca sobre la cara medial del isquion (2,2 x 1,6; 3,8 x 2,6
[page-n-218]
mm). Además de las fracturas curvas (5) descritas anteriormente, sobre el isquion también aparecen otras transversales (10)
que podrían ser de origen postdeposicional. Un resto presenta
dos muescas semicirculares y bilaterales, pero no enfrentadas,
sobre el isquion (1,6 x 0,8; 0,8 x 0,8 mm).
Algo más de la mitad de los fémures están fragmentados
(57,72%) (cuadro 7.13). Entre los osificados destacan las fracturas sobre las diáfisis de las partes distales (10), todas curvas,
con combinación de ángulos mixtos (6) u oblicuos (4) y de aspecto liso (figuras 7.7 b y c). En un caso se ha descrito otra
fractura curva sobre la diáfisis de la parte distal y otra similar
sobre la diáfisis de la parte media. Una de estas partes distales
osificadas muestra una punción-hundimiento oval sobre la zona
superior del cóndilo lateral (4,1 x 2,7 mm) (figura 7.9 b); todas
estas fracturas y alteraciones se han realizado en fresco. Sobre
las partes proximales aparecen fracturas de morfología irregular (8) en la zona del cuello (debajo de la articulación), que en
un caso presenta una muesca semicircular asociada en la cara
caudal (2,4 x 1,1 mm). En otros elementos las fracturas (también curvas) se localizan sobre la diáfisis de la parte proximal
(3) y nos remiten también a acciones sobre hueso fresco.
Entre los restos no osificados, predominan las fracturas curvas sobre la diáfisis de la parte proximal (9) (figura 7.7 a), que
en algunos casos llegan a afectar a la articulación, creándose
formas longitudinales; en dos casos las fracturas (curvas) se sitúan sobre la diáfisis de la parte distal.
Respecto a los fragmentos de cilindro de diáfisis de edad
indeterminada, se crean pocos y corresponden a la zona proximal. Las fracturas afectan sobre todo a la parte proximal (3) y
media (3) y en menor medida a la distal (1) de la diáfisis, también con morfologías predominantemente curvas. En relación a
los fragmentos longitudinales de diáfisis, se conservan tanto de
la zona proximal (10) como distal (14); los primeros aparecen
junto a pequeños fragmentos de la parte proximal y muestran
fracturas longitudinales que combinan ángulos oblicuos y rectos y de aspecto liso, destacando las que conservan <1/3 de la
circunferencia; dos de estos fragmentos presentan una muesca
semicircular sobre el borde de fractura (2 x 0,8; 1,9 x 0,6 mm).
Los fragmentos longitudinales distales muestran fracturas con
características similares, con predominio también de los que
conservan <1/3 de la circunferencia (figura 7.7 d).
Más de un 80% de los restos de tibia aparecen fragmentados
(cuadro 7.14). Entre los osificados las fracturas se localizan de
forma frecuente sobre la diáfisis de la parte distal (13) o mediadistal (6) (figura 7.8 c) y en un caso sobre la proximal. La mayoría son curvas, pero algunas muestran patrones transversales
en la zona más distal de la diáfisis, muy cercanas a la metáfisis.
Una de las curvas lleva asociada una muesca semicircular (2 x
1,2 mm). En un caso, una fractura longitudinal afecta a la articulación distal. Las fracturas localizadas sobre la articulación
proximal (12) son dentadas y con bordes irregulares (figura 7.8
a), y en un caso se observa una muesca semicircular sobre la
cara lateral de la articulación (1,9 x 0,8 mm); otros siete restos
articulares proximales están afectados por fracturas longitudinales. Entre los no osificados las fracturas destacan sobre la
diáfisis de la parte distal (9) y son preferentemente curvas, de
ángulos oblicuos y aspecto liso, mientras que son menos numerosas sobre la diáfisis media-proximal (3); una de estas últimas
presenta una pequeña muesca semicircular asociada sobre la
cara caudal (0,7 x 0,5 mm). También se han observado fracturas
longitudinales localizadas sobre la articulación proximal.
Figura 7.7. C. Antón II k-l. Fracturas mecánicas sobre el fémur.
Sobre la diáfisis de la parte proximal (a), diáfisis de la parte distal
(b). Cilindros y fragmentos de diáfisis (longitudinales) creados por
fracturas en fresco (c y d).
207
[page-n-219]
Figura 7.9. C. Antón II k-l. Detalle de algunas alteraciones mecánicas. Dos horadaciones sobre la cara medial del isquion (a).
Punción-hundimiento sobre la cara lateral de la parte distal de un
fémur (b). Muesca sobre el borde de fractura de dos fragmentos
(longitudinales) de diáfisis de tibia (c).
Figura 7.8. C. Antón II k-l. Fracturas mecánicas sobre la tibia. Fracturas sobre parte proximal (a). Fragmentos de diáfisis creados (longitudinales) de la parte proximal (b). Fracturas mecánicas sobre la
tibia que afectan a la diáfisis de la parte distal y media-distal (c).
Diversos fragmentos de cilindro (24) muestran una fractura
reciente por un extremo y otra antigua mecánica por el otro: en
15 casos aparece sobre la diáfisis de la parte proximal y en otros
9 sobre la distal, mayoritariamente con formas curvas. Ocho
fragmentos de cilindro presentan fracturas mecánicas antiguas,
sobre todo curvas, sobre ambos extremos.
Entre los fragmentos longitudinales creados, los proximales
(figura 7.8 b) (21) destacan sobre los distales (4) e indeterminados (9), con ángulos oblicuos y rectos combinados y de aspecto
liso. Predominio de los fragmentos que conservan <1/3 de la
circunferencia (27) respecto a los que mantienen más zona sin
llegar a estar completa (7). Diversas acciones postdeposicionales podrían ser la causa de la aparición sobre un mismo resto
de ángulos oblicuos y rectos. Sobre un fragmento longitudinal
208
de diáfisis de la parte proximal se localizan dos muescas semicirculares y bilaterales (1,9 x 1,2; 1,5 x 1,3 mm); otros cuatro
fragmentos longitudinales de la zona proximal presentan una
muesca semicircular (2,3 x 1,1; 1,1 x 0,7; 1,9 x 0,9; 2 x 1,4 mm)
(figura 7.9 c).
Un 35-40% de los metatarsos aparecen afectados por fracturas de morfología predominantemente transversal, localizadas
sobre la parte proximal o media del cuerpo y nunca en la distal.
No se han hallado otras señales mecánicas por lo que consideramos que las fracturas son de tipo postdeposicional.
La gran mayoría de las primeras falanges se han preservado
completas y únicamente el 2,36% muestra fracturas, en su mayoría transversales, localizadas sobre la zona proximal (50%),
media (12,5%) y distal (37,5%) del cuerpo a las que otorgamos
también un origen postdeposicional.
Los pequeños fragmentos de cilindro (10) y de diáfisis (longitudinales) (50) muestran en todos los casos fracturas de aspecto reciente y no presentan otras evidencias de tipo mecánico.
Las fracturas mecánicas sobre hueso fresco han afectado
principalmente a las mandíbulas, escápula, húmero, vértebras,
fémur y tibia (figuras 7.10 y 7.11). En la mandíbula se concentran en la rama y zona anterior; en la escápula principalmente
sobre elementos osificados y unos pocos no osificados, localizadas sobre todo en el cuerpo y en menor medida en el cuello;
en el húmero, tanto sobre restos osificados como no osificados,
las fracturas aparecen mayoritariamente sobre la diáfisis de la
parte distal; en las vértebras tanto sobre restos osificados como
no osificados, la acción mecánica destaca sobre el cuerpo de las
vértebras posteriores (lumbares y sacras) y en menor medida de
las anteriores (cervicales); en el coxal las fracturas en fresco se
[page-n-220]
Figura 7.10. C. Antón II k-l. Principales alteraciones mecánicas.
Figura 7.11. C. Antón II k-l. Localización de las zonas anatómicas
que comportan las principales fracturas y alteraciones mecánicas
sobre hueso fresco.
han localizado sobre el isquion e ilion, básicamente de elementos osificados y en pocos casos sobre restos de inmaduros; en el
fémur las fracturas destacan sobre la diáfisis de la parte distal y
sobre el cuello (zona proximal) de los restos osificados, y sobre
la diáfisis de la parte proximal de los no osificados; en la tibia,
las fracturas predominan sobre la diáfisis de la parte distal y
media-distal y también sobre la articulación proximal de restos
osificados, mientras que en los no osificados las fracturas son
más frecuentes en la diáfisis de la parte distal.
Las muescas son las principales alteraciones asociadas a las
fracturas en fresco, descritas sobre 30 restos (0,5% del total);
éstas se presentan mayoritariamente de forma única (unilaterales) y en pocos casos aparecen dos (bilaterales) pero no enfrentadas, y están presentes sobre los mismos elementos anatómicos que comportan las fracturas en fresco, con porcentajes algo
superiores en las vértebras lumbares, mandíbulas, tibia y escápula (cuadro 7.15). Las dimensiones medias de estas muescas
son bastante uniformes sobre los elementos postcraneales (ca. 2
x 1 mm), pero las que se localizan sobre las mandíbulas tienen
el doble de tamaño (ca. 4 x 2 mm) (cuadro 7.16). Estos mismos
elementos anatómicos comportan horadaciones y hundimientos
(escasos porcentajes), siempre únicos (cuadro 7.17).
209
[page-n-221]
Cuadro 7.15. C. Antón II k-l. Elementos anatómicos con
muescas por impactos de pico según NR y porcentajes. 1:
una muesca por resto; 2: dos muescas por resto.
Elemento
Con muescas
%
1
2
2
Hemimandíbula
6
5
4
V. cervical
1
2,5
1
V. lumbar
5
5,95
5
Escápula
3
3,15
3
Húmero
1
0,68
1
Coxal
3
1,84
2
Fémur
3
1,33
3
Tibia
8
3,21
7
1
Total
30
0,51
26
4
Alteraciones digestivas
1
Cuadro 7.16. C. Antón II k-l. Elementos anatómicos con
muescas y dimensiones medias de éstas en milímetros
(longitud y anchura).
Elemento
L media
A media
Hemimandíbula
4,1
2,1
V. cervical
2,6
1,4
V. lumbar
2,2
1
Escápula
2,1
1,3
Húmero
2,8
2
Coxal
2,1
1,4
Fémur
2,1
0,8
Tibia
1,7
1
Cuadro 7.17. C. Antón II k-l. Elementos afectados
por horadaciones y hundimientos según NR y
porcentajes.
Elemento
Horadaciones
V. lumbar
Hundimientos
1
V. sacra
1
Escápula
2
Húmero
1
Coxal
2
Fémur
Total
2
1
6 (0,10)
4 (0,06)
Las fracturas y las diversas alteraciones mecánicas descritas
están presentes sobre los tres principales huesos largos (húmero, fémur y tibia) y las vértebras tanto sobre restos osificados
como no osificados, mientras que en las cinturas (escápula y
coxal) aparecen de forma mayoritaria sobre elementos osificados. Estas diferencias pueden estar relacionadas con el tamaño
de las presas y el proceso de desarticulación efectuado por las
rapaces antes de engullirlas. En el fémur y la tibia existen di-
210
ferencias respecto al número y localización de las fracturas en
fresco, ya que los elementos osificados normalmente muestran
dos zonas afectadas por fracturas (parte proximal y diáfisis de
la parte distal), mientras que los no osificados una: la diáfisis de
la parte proximal en el fémur y la diáfisis de la parte distal en la
tibia (figuras 7.10 y 7.11).
Aproximadamente un 12% de los restos del conjunto muestra señales de alteración digestiva (cuadro 7.18), distribuidas
prácticamente sobre todos los elementos anatómicos. Destaca
el grado moderado (47,65%) y ligero (36,81%) de alteración,
mientras que el fuerte (14,59%) y el extremo (0,93%) están
presentes sobre un menor número de restos. Por grupos anatómicos, de forma más importante sobre los huesos del miembro
posterior (25,5%) y anterior (25%), mientras que en el resto con
porcentajes más moderados: axial (10,54%), falanges (6,91%)
y craneal (2,7%). Por segmentos de los miembros, los huesos
del estilopodio (húmero y fémur) son los que tienen un mayor
porcentaje de estas alteraciones. No existen diferencias en los
valores de alteración entre la mitad anterior y posterior, salvo en
el metapodio, donde los metacarpos están mucho más afectados
que los metatarsos, lo que sin duda puede estar relacionado con
la ingestión diferencial por parte de las rapaces de ciertos elementos o segmentos de las carcasas de los conejos.
La distribución de restos afectados por la digestión según el
grado de osificación, con un mayor porcentaje de no osificados
(42,03%) sobre osificados (27,57%), parece estar acorde con la
estructura de edad determinada en el conjunto (cuadro 7.19).
Ha resultado muy complicado observar algún tipo de alteración digestiva sobre los dientes insertados en los maxilares y
mandíbulas. En el cuerpo de las mandíbulas se ha observado
porosidad sobre dos cóndilos. La gran mayoría de los dientes
aislados han mostrado una superficie oclusiva con facetas de
desgaste que en algunos casos describen bordes redondeados;
en este sentido, resulta difícil diferenciar los efectos de la digestión de la propia masticación o incluso de la acción de otros
procesos tafonómicos, por lo que no se han contabilizado en
este apartado. La elevada fragmentación de cráneos, maxilares y mandíbulas y la aparición de fracturas recientes sobre los
dientes aislados parecen indicar que, con anterioridad a su enterramiento, los dientes se encontraban insertados en sus alveolos
(Andrews, 1990). Según el diente, las alteraciones digestivas
han podido distinguirse de forma más o menos clara: los que
muestran una parte de la corona (extremo) fuera del alveolo,
como los incisivos, en algunos casos presentan sobre esta parte
degradación y pérdida del esmalte que en algunos incluso ha
llegado a la dentina. En el resto de los dientes (premolares y
molares) no se han observado estas alteraciones, pero sí el redondeo y pulido de las superficies oclusivas. Por ello, se han
contabilizado exclusivamente las alteraciones presentes sobre
los incisivos (figura 7.12), por lo que probablemente el porcentaje de molares alterados por la digestión y en general el de los
elementos craneales pueda ser algo superior al 2,7% expresado.
En las vértebras y costillas la porosidad se observa sobre
los procesos articulares. En la escápula la digestión se concentra sobre la articulación. El húmero presenta porosidad sobre
las partes articulares (figura 7.13 a), entre los osificados preferentemente sobre la distal, más igualada en el caso de las no
osificadas; en algunos casos los bordes de diáfisis fracturados
[page-n-222]
Cuadro 7.18. C. Antón II k-l. Elementos digeridos y
porcentajes relativos. Grados de digestión según Andrews
(1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4
(extrema).
Cuadro 7.19. C. Antón II k-l. Distribución de elementos
digeridos según su tasa de osificación o talla.
Elemento
Maxilar
NRd
%
Cráneo
3
1,53
Maxilar
0
G2
G3 G4
3
2
1,66
1
1
23
17,42
10
10
3
Escápula
13
13,68
1
10
2
Húmero
67
45,89
23
32
12
Radio
14
12,38
3
9
2
Ulna
42
31,11
9
22
10
13
28,57
2
15
2
23
13
3
10
67
35
30
Radio
1
14
8
42
8
28
42,62
17
7
Semilunar
2
Metacarpo 3
5
12,82
3
1
2
0
Metacarpo 4
8
22,22
2
4
Metacarpo 5
7
33,33
2
4
Metacarpo ind.
8
7,69
3
5
Vértebra cervical
2
5
Vértebra torácica
8
22,22
4
4
Vértebra lumbar
15
17,85
9
6
Vértebra sacra
4
25
2
1
Vértebra caudal
0
Costilla
2
1,72
Coxal
27
16,56
12
10
5
Fémur
109
48,66
22
61
24
Tibia
58
23,29
9
47
2
Calcáneo
48
44,85
10
18
18
Astrágalo
24
41,37
11
9
4
Centrotarsal
8
25,8
3
4
1
Cuboides
3
16,66
1
1
1
Cuneiforme 3
3
13,63
3
53
70,66
32
8
Metacarpo 5
1
5
7
1
6
Metacarpo ind.
2
26
Metacarpo 4
1
3
20
1
2
2
1
3
4
8
2
Vértebra cervical
2
1
5
3
Vértebra lumbar
15
1
14
4
1
3
Vértebra caudal
0
Costilla
1
6
1
8
Vértebra sacra
2
2
Coxal
2
27
7
9
11
Fémur
2
109
40
68
1
Tibia
58
28
29
1
Calcáneo
48
17
25
6
Astrágalo
24
24
Centrotarsal
8
8
Cuboides
3
3
Cuneiforme 3
2
3
3
Patella
53
41
12
Metatarso 2
8,19
4
1
Metatarso 4
8
10,95
6
2
Metatarso 5
3
4,54
3
Metatarso ind.
8
4,34
3
4
1
Falange 1
49
8,94
15
25
7
Falange 2
15
4,21
2
9
4
Falange 3
31
6,59
24
7
Sesamoideo
12
30,76
8
3
Metapodio ind.
12
15,78
12
5
4,27
5
747
12,88
275
1
7
3
2
1
Metatarso ind.
5
8
Metatarso 5
Metatarso 3
5
Metatarso 4
0
0
Metatarso 3
21
Metatarso 2
8
Falange 1
2
49
Falange 2
8
4
32
13
14
1
Falange 3
31
31
Sesamoideo
12
12
Metapodio ind.
1
109
5
15
12
Vértebra ind.
Total
356
3
Vértebra torácica
2
6
0
Piramidal
Metacarpo 3
2
2
6
Ulna
Metacarpo 2
26
Total
2
23
Pisiforme
Metacarpo 2
Vértebra ind.
0
15
Escápula
0
Patella
Ind.
3
Húmero
0
Pisiforme
Osif. /g No osif. /p
3
I1
I1
2
NRd
I
Hemimandíbula
15
Piramidal
2
Cráneo
1
I1
Hemimandíbula
Semilunar
8,62
G1
Elemento
1
11
5
747
5
206
314
227
7
211
[page-n-223]
aparecen romos, pulidos y brillantes. En el radio y la ulna la
digestión afecta básicamente a la articulación proximal; en el
radio sobre restos osificados y no osificados, mientras que en la
ulna mayoritariamente sobre restos no osificados. Sobre la diáfisis proximal de dos ulnas inmaduras se muestra una pequeña
horadación que no es de origen mecánico sino químico (figura
7.13 b). En los metacarpos la digestión afecta a la articulación
proximal.
El coxal tiene señales de alteración por digestión en forma
de porosidad en el isquion y los bordes fragmentados del ilion
en restos osificados y no osificados. El fémur presenta ambas
articulaciones afectadas, pero más la distal que la proximal. Los
elementos no osificados aparecen más alterados que los osificados (figura 7.13 c). En la tibia la porosidad también aparece
sobre las articulaciones, fundamentalmente sobre la proximal,
tanto de restos osificados como no osificados. En la patella y el
astrágalo la porosidad se muestra en los bordes, y en los metatarsos sobre la articulación proximal. En las primeras y segundas falanges la porosidad aparece sobre la articulación distal,
mientras que en las terceras lo hace sobre la proximal.
Termoalteraciones
Figura 7.12. C. Antón II k-l. Alteraciones digestivas sobre incisivos
aislados. I1 con pérdida de esmalte (a). I1 con redondeo de la corona
(b). I1 con pérdida parcial del esmalte (c).
Doce restos presentan señales de alteración por fuego que apenas representan el 0,1% del total. Estas afectaciones probablemente se han originado de manera accidental (cuadro 7.20).
Cuadro 7.20. C. Antón II k-l. Cuantificación de los elementos
termoalterados según NR y porcentajes.
Elemento
Term.
T / P M M-N N N-G
Hemim.
1 (0,83)
Húmero
4 (2,73) 1P / 3T
Radio
1 (0,88)
P
Coxal
1 (0,61)
T
Fémur
2 (0,89) 1P / 1T
1
Metatarso 3
1 (1,63)
P
1
Falange 1
1 (0,18)
P
1
Falange 2
1 (0,28)
P
1
Total
P
G G-B
11 (0,18) 7P / 5T
1
1
3
1
1
-
-
6
1
2
4
-
M (marrón); M-N (marrón-negro); N (negro); N-G (negro-gris); G
(gris) y G-B (gris-blanco). T (total) y P (parcial).
Otras alteraciones
Figura 7.13. C. Antón II k-l. Alteraciones digestivas sobre diversos
elementos postcraneales. Articulación proximal del húmero (a) y
de la ulna (b) y articulación distal del fémur (c).
212
Las principales alteraciones postdeposicionales sufridas por
los restos corresponden a manchas de óxidos de manganeso
que asociamos a fases de elevada humedad (cuadro 7.21). En
el mismo sentido, un porcentaje algo inferior muestra sobre su
cortical, alveolos, intersticios o concavidades, una concreción
calcárea adherida en forma de una matriz muy fina.
La inexistencia de alteraciones por exposición a la intemperie concuerda bien con procesos de sedimentación rápidos, lo
que sin duda también ha influido en el hecho de que se hayan
preservado numerosos huesos de pequeñas dimensiones que en
condiciones de sedimentación más lentas pueden perderse por
la acción de diversos eventos.
[page-n-224]
El nivel II u
Cuadro 7.21. C. Antón II k-l. Distribución de elementos
anatómicos con alteraciones postdeposicionales.
Elemento
Cráneo
Maxilar
Manganeso
15
Hierro Concreción Disolución
2
31
14
21
16
5
7
2
P3-M3
Hemim.
15
2
I1
50
I
1
P2
P3
9
2
Estructura de edad
18
5
P4-M3
10
3
Escápula
20
2
8
2
Húmero
4
4
4
3
Radio
20
6
9
2
Ulna
11
9
Piramidal
2
Pisiforme
1
Metacarpo 2
5
9
Metacarpo 3
4
1
Metacarpo 4
4
6
Metacarpo 5
3
4
Metacarpo ind.
5
1
2
V. cervical
10
2
9
V. torácica
10
1
9
V. lumbar
19
4
16
V. sacra
2
Costilla
14
6
Coxal
34
4
23
Fémur
45
4
18
Tibia
49
7
24
2
1
Calcáneo
14
1
11
Astrágalo
7
2
3
Cuboides
2
Cuneiforme 3
2
Patella
7
1
Metatarso 2
20
1
Metatarso 3
16
2
8
Centrotarsal
4
1
4
10
1
10
Metatarso 4
11
Metatarso 5
13
1
8
Metatarso ind.
10
1
5
Falange 1
50
13
59
5
1
2
Falange 2
52
4
21
4
Falange 3
43
1
9
1
Sesamoideo
2
Vértebra ind.
Molar ind.
Total
1
5
2
657 (11,3) 65 (1,12)
3
404 (6,96)
Todas las partes articulares presentan una elevada tasa de osificación, desde el 64% del fémur proximal hasta el 100% del
húmero distal; la excepción la constituye un único resto de ulna
distal. Si consideramos la suma de todas las osificadas de fusión tardía se obtiene un porcentaje del 69% que corresponde a
los individuos de >9 meses, mientras que el 31% restante a los
inmaduros de <9 meses. En relación al número de partes articulares no osificadas por tamaño, dominan las grandes (15) sobre
las pequeñas (8), lo que confirma el mayor papel de los inmaduros de talla grande o subadultos sobre los inmaduros de talla
pequeña o jóvenes (cuadros 7.22 y 7.23). Puesto que el número
total de individuos del nivel es de 20, el porcentaje obtenido en
las partes articulares osificadas de fusión tardía (69%) nos señala que la mayoría de los individuos de la muestra son adultos
de >9 meses (14), mientras que los seis restantes corresponden
a 4 subadultos (5-9 meses) y a 2 jóvenes (<4 meses). La aparición de una hemimandíbula con el tercer premolar de reciente
erupción y sin desgaste nos indica que la edad de uno de los
dos individuos jóvenes se sitúa en torno al mes. La estructura
de edad del conjunto está dominada de manera clara por los
individuos adultos (figura 7.14).
Representación anatómica
1
1
El conjunto del nivel II u (cuadro L-16) está formado por 1147
restos de conejo. El segundo metatarso ha aportado un número
mínimo de 20 individuos.
21 (0,36)
Los elementos anatómicos con una mayor tasa de supervivencia son el segundo y tercer metatarso (87,5-82,5%), el calcáneo
(77,5%) y el coxal (65%), todos ellos pertenecientes a la mitad
posterior del conejo (cuadro 7.24); en segundo término el radio
(62,5%), la tibia (60%), el astrágalo (60%), la ulna (57,5%) y
la escápula (55%). El húmero (45%) y, sobre todo, el fémur
(37,5%) son los huesos largos con los porcentajes más bajos.
Escasa presencia de fragmentos craneales (7,5%) y maxilares
(15%), con mayor representación de molares aislados inferiores
que superiores, hecho que se confirma por los valores importantes a los que llegan las mandíbulas (60%). La relación entre metacarpos (10-40%) y metatarsos (45-87,5%) es favorable a los
segundos; en general los valores más importantes corresponden
a los metapodios centrales (segundo y tercero). Las vértebras
(1,25-5%) y costillas (2,08%) comportan abundantes pérdidas
óseas y presentan porcentajes muy bajos. Respecto a las falanges, buena representación de las primeras (41,25%) y escasa de
las segundas (13,12%) y terceras (1,38%). Algunos elementos
no están presentes en la muestra, como los pequeños carpos y
sesamoideos. Por grupos anatómicos, mayor supervivencia del
miembro posterior (54,09%), seguido del anterior (41,87%).
Valores más modestos para el grupo craneal (29,02%) y las falanges (18,58%), y escasa representación del axial (3,52%).
El predominio de los elementos de la zona posterior se
confirma también en el análisis por segmentos anatómicos en
el caso de las cinturas, basipodio y metapodio; únicamente el
estilopodio rompe esta tendencia ya que el húmero está mejor
representado que el fémur. Los valores para el zigopodio anterior (radio-ulna) y posterior (tibia) son similares. En el miembro
anterior destacan los segmentos de la zona media y superior,
213
[page-n-225]
Cuadro 7.22. C. Antón II u. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los principales
huesos largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
Radio
Ulna
Fémur
Tibia
Total
9
23
5
7
13
57
2 (p) 2 (1g; 1p)
1 (p)
4 (2g; 2p)
10 (4g; 6p)
3 (g)
5 (g)
10 (g)
4
14
19
51
Metáfisis
1 (g)
1 (g) 3 (1g; 2p)
5 (g)
10 (8g; 2p)
Epífisis
1 (g)
100
1 (g)
3 (g)
5 (g)
Osificadas
Proximal
No osificadas
Metáfisis
1 (g)
Epífisis
2 (g)
Osificadas
Distal
14
No osificadas
Cuadro 7.23. C. Antón II u. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Osificadas No osificadas
90
80
Húmero distal
14 (100)
Radio proximal
23 (92)
2 (8)
60
37 (94,87)
2 (5,12)
50
5 (71,42)
2 (28,57)
Fémur distal
14 (82,35)
3 (17,64)
Tibia distal
19 (79,16)
5 (20,83)
Total fusión media (5 m.)
38 (79,16)
10 (20,83)
9 (81,81)
2 (18,18)
4 (80)
1 (20)
10
7 (63,63)
4 (36,36)
0
13 (65)
7 (35)
Total fusión temprana (3m.)
Ulna proximal
Húmero proximal
Radio distal
Fémur proximal
Tibia proximal
Ulna distal
Total fusión tardía (9-10 m.)
1 (100)
33 (68,75)
15 (31,25)
mientras que los de la zona inferior comportan menores valores. En el miembro posterior se observa cierta igualdad entre
los distintos segmentos, incluyendo los de la zona inferior, con
porcentajes más bajos para el estilopodio de la zona superior.
No se han observado diferencias importantes entre los restos de talla grande / osificados y los de talla pequeña / no osificados o aislados en relación a la representación de elementos
anatómicos (cuadro 7.24), salvo la no aparición de algunos de
los huesos del tarso de los individuos de menor edad y talla. Los
resultados son consecuentes con el mayor papel de los adultos
en la estructura del conjunto.
Al comparar los elementos postcraneales con los craneales
(a, b y c) se advierte una clara infrarrepresentación de los segundos, mucho más acusada si se comparan las mandíbulas y
maxilares con los cinco huesos largos principales (c). Los segmentos inferiores están mejor representados que los medios y
los superiores (d). Los huesos largos del segmento medio lo
están mejor que los del superior (e). El índice f nos indica que
los huesos largos posteriores están mejor representados que los
anteriores (cuadro 7.25).
La relación entre la densidad máxima de los restos (g/cm3)
y su representación no ha resultado significativa (r= -0,0213).
214
70
70
40
30
20
20
5
5
ca. 1 m.
1-4 m.
4-9 m.
>9 m.
Figura 7.14. C. Antón II u. Estructura de edad en meses según
%NMI.
Fragmentación
La relación entre el NME y el NR de la muestra es del 0,63. La
tasa de fragmentación en el conjunto varía según elementos y
zonas anatómicas (figura 7.15). Así por ejemplo, se han conservado completos todos los metacarpos, calcáneos, tarsos,
patellas y falanges. Otro grupo de huesos presenta porcentajes
importantes de restos completos (75-90%), es el caso de los
astrágalos y de los segundos y quintos metatarsos. Con valores en torno al 50-70% se sitúan las vértebras torácicas y los
terceros y cuartos metatarsos. Los elementos anatómicos más
fragmentados de la muestra corresponden a la zona craneal
(0%), el fémur (11,11%), la tibia (0%), la escápula (0%) y el
coxal (11,42%). En general, los elementos de la zona posterior aparecen más fragmentados que los de la anterior, como
se puede apreciar en los huesos largos principales y en las
vértebras. Los molares aislados también se presentan muy
fragmentados.
La gran mayoría de los restos corresponde al rango entre 10
y 20 milímetros (56,75%), seguidos, muy igualados, por los de
<10 mm (18,01%) y 20-30 (17,83%), mientras que son escasos
los de >30 (7,38%). La longitud media de los restos medidos es
de 16,91 mm (figura 7.16).
[page-n-226]
Cuadro 7.24. C. Antón II u. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño
(g: grande; p: pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif. /g
No osif. /p
Ind.
NME
NMIf_c
%R
22
3
2
7,5
17
6
4
15.00
Cráneo
22
Maxilar
20
I1
11
11
11
7
27,5
3
3
3
2
7,5
41
35
7
35
16
11
40
P
2
P -M
3
3
3
41
Hemimandíbula
34
I1
24
24
24
13
60
P3
15
15
15
13
37,5
P4-M3
30
30
25
7
31,25
Escápula
33
18
6
9
22
11
55
Húmero
34
23
2
9
18
9
45
Radio
61
27
3
31
25
13
62,5
Ulna
42
5
3
34
23
13
57,5
Metacarpo 2
16
8
5
3
16
8
40
Metacarpo 3
13
11
2
13
7
32,5
Metacarpo 4
13
5
6
13
8
32,5
Metacarpo 5
4
4
4
2
10
Metacarpo ind.
9
8
-
-
-
Vértebra cervical
8
6
6
2
4,28
Vértebra torácica
3
3
3
1
1,25
Vértebra lumbar
12
12
7
2
5
1
1
1
1
5
Costilla
12
12
10
1
2,08
Coxal
60
11
1
48
26
16
65
Fémur
59
21
7
31
15
8
37,5
Tibia
92
32
12
48
24
14
60
Calcáneo
32
19
7
6
31
18_19
77,5
Astrágalo
24
24
24
13
60
Tarso
6
6
6
3
15
Patella
6
6
6
3_4
15
Metatarso 2
35
6
29
35
20
87,5
Metatarso 3
33
2
5
26
33
19
82,5
Metatarso 4
18
2
2
14
18
9
45
Metatarso 5
20
3
2
15
20
11
50
Metatarso ind.
70
52
10
8
-
-
-
Falange 1
132
93
27
12
132
9
41,25
Falange 2
42
36
6
Falange 3
5
2
2
Vértebra ind.
Vértebra sacra
Frag. diáfisis long. ind.
Total
31
3
2
1
2
42
3
13,12
1
5
1_2
1,38
7
7
-
-
-
45
45
-
-
-
575
727
20
-
1147
458
114
215
[page-n-227]
100 100 100 100
100
100 100
100 100 100
100
90,9
87,5
90
80
75
66,66
70
66,66
57,14
60
50
34,78
33,33
30
25
20
11,42
11,11
8,33
F3
F1
F2
Mt5
Mt3
Mt4
Mt2
Ta
Pa
As
Ca
F
Ct
0
Cx
Vl
Vs
Vc
Mc5
Mc3
Mc4
Mc2
R
U
Esc
0
T
0
H
0
P4-M3
0
I1
0
P3
I1
16,66
6,66
Hem
Cr
2,43
0
P3-M3
0
P2
0
Mx
10
0
25
17,85
Vt
40
Figura 7.15. C. Antón. II u. Porcentajes de restos completos.
Cuadro 7.25. C. Antón II u. Índices
de proporción entre zonas, grupos y
segmentos anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
401,36
b) PCRAP / CR
377,39
c) PCRLB / CR
477,27
d) AUT / ZE
353,15
e) Z / E
218,18
f) AN / PO
77,24
70
60
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
600
Figura 7.16. C. Antón II u. Longitud en milímetros de los
restos medidos.
216
Se han descrito las categorías de fragmentación de los elementos que no se han conservado completos. En el caso de los
metacarpos, calcáneo, astrágalo, tarsos, patella y falanges, ninguno de ellos presenta fracturas. En el cráneo las categorías predominantes corresponden a fragmentos de neurocráneo, bullas
timpánicas y secciones de zigomático-temporal. Del maxilar
destacan los fragmentos de serie molar así como los anteriores
(premaxilar). La mayor parte de las mandíbulas están representadas por porciones de serie molar de la zona anterior y central.
La mayoría de costillas se muestran en forma de partes articulares. En las vértebras abundan los cuerpos fragmentados. La
escápula se presenta mayoritariamente como partes articulares
unidas a un pequeño fragmento de cuerpo y segmentos de éste.
En el coxal la fragmentación es muy diversa, aunque destacan
los fragmentos de ilion, de isquion y también las mitades distales (acetábulo más isquion) (cuadro 7.26). En el húmero, junto a
los restos completos, son abundantes las zonas distales, fundamentalmente partes distales, y partes distales unidas a un gran
fragmento de diáfisis; en cambio aparecen pocas partes proximales y cilindros de diáfisis. En el radio y la ulna, la muestra
está dominada por las zonas proximales, sobre todo por partes
proximales unidas a un pequeño fragmento de diáfisis, siendo
también destacado el porcentaje de fragmentos de cilindro. El
fémur está representado básicamente por elementos de la zona
proximal (partes proximales) y también por fragmentos longitudinales de diáfisis, mientras que en general se crean pocos
cilindros. En la tibia, mayor igualdad entre partes proximales y
partes distales unidas a un pequeño fragmento de diáfisis, con
gran importancia de fragmentos longitudinales de diáfisis y en
menor medida de cilindros, aunque en ambos casos con valores
superiores a los del fémur (cuadro 7.27).
No se han representado los metacarpos, calcáneos, tarsos
(cuatro centrotarsales, un cuboides y un cuneiforme tercero),
patellas y falanges porque todos ellos se han conservado completos. La mayor parte de los metatarsos y de los astrágalos se
muestran enteros (cuadro 7.28).
[page-n-228]
Cuadro 7.26. C. Antón II u. Categorías de fragmentación de los elementos craneales, axiales y cinturas según NR y porcentajes.
Cráneo
Completa
1 (8,33)
Completa
0 (0)
Zigomático-temporal 3 (13,63)
Completo
0 (0)
Parte art.
8 (66,66)
Parte articular
1 (7,14)
Bulla timpánica 4 (18,18)
F. cuerpo
3 (25,00)
Parte art. + f. cuerpo <1/2
6 (42,85)
Completa
2 (25,00)
Parte art. + f. cuerpo >1/2
1 (7,14)
F. cuerpo
6 (75,00)
Fragmento de cuerpo
6 (42,85)
V. torácica
Completa
2 (66,66)
Completo
4 (11,42)
Apófisis
1 (33,33)
3/4 px. (falta isquion)
1 (2,85)
V. lumbar
Completa
2 (16,66)
3/4 distal (falta ilion)
3 (8,57)
F. cuerpo
9 (75,00)
1/2 px. (ilion + acetábulo)
4 (11,42)
Apófisis
1 (8,33)
Completa
0 (0)
1/2 dt. (acetábulo+isquion)
5 (14,28)
F. cuerpo 1 (100,00)
Isquion
5 (14,28)
Acetábulo
3 (8,57)
Orbito-frontal
1 (4,54)
Neurocráneo
9 (40,9)
Petroso
2 (9,09)
F. indeterminado
3(13,63)
Completo
0 (0)
Costilla
Maxilar
V. cervical
F. con serie molar 7 (35,00)
Premaxilar 6 (30,00)
Zigomático 3 (15,00)
V. sacra
Paladar 4 (20,00)
Hemim.
Completa
Escápula
Coxal
Ilion 10 (28,57)
0 (0)
Porción anterior 12 (35,29)
F. central con molar 11 (32,35)
F. post. convmolar 5 (14,70)
Serie molar completa
3 (8,82)
Rama posterior
3 (8,82)
Cuadro 7.27. C. Antón II u. Categorías de fragmentación de los huesos largos según NR y
porcentajes.
Húmero
Parte proximal
Ulna
Fémur
Tibia
6 (26,08) 4 (14,81) 3 (18,75)
Completo
Radio
2 (6,06)
0 (0)
3 + *2 (21,73)
1 (6,25) 5+ *2 (21,21) 12 + *5 (26,56)
Parte proximal + diáfisis <1/2
8 (29,62) 5 (31,25)
Parte proximal + diáfisis >1/2
3 (11,11)
1 (6,25)
Diáfisis cilindro proximal
1 (1,56)
2 (6,06)
4 (12,12)
12 (18,75)
Diáfisis cilindro media
1 (3,03)
7 (10,93)
F. diáfisis (longitudinal) media
1 (3,03)
6 (9,37)
Diáfisis cilindro distal
1 (4,34)
2 (6,06)
F. diáfisis (longitudinal) distal
2 (6,06)
Parte distal + diáfisis <1/2
1 (3,70)
Astrágalo
Completo 20 (90,90)
Fragmento
Metatarso II Completo
Parte px.
1 (3,03)
Frag. diáfisis (long.) proximal
Cuadro 7.28. C. Antón II u.
Categorías de fragmentación del
astrágalo y los metatarsos según NR
y porcentajes.
2 (3,12)
2 (6,06)
12 (18,75)
Parte distal + diáfisis >1/2
4 (17,39) 3 (11,11)
2 (6,06)
7 (30,43)
2 (6,06)
Metatarso IV Completo
Parte px.
Metatarso V Completo
Parte px.
1 (12,50)
8 (66,66)
4 (33,33)
4 (57,14)
3 (42,85)
6 (75)
2 (25)
*1 (1,56)
5 (15,15)
Parte px.
7 (87,50)
1 (1,56)
Parte distal
Metatarso III Completo
2 (9,09)
5 (7,81)
Diáfisis cilindro ind.
*1 *1 (6,25)
8 (29,62) 5 (31,25)
Frag. diáfisis (long.) ind.
*Epífisis completas no osificadas.
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Se ha procedido a la cuantificación y estudio de las fracturas
y de las alteraciones de tipo mecánico teniendo en cuenta su
distribución según elementos anatómicos y grupos de edad. Algunas de estas alteraciones, fracturas y muescas, recuerdan a
las descritas en acumulaciones de lagomorfos creadas por rapaces, producidas al impactar el pico sobre los huesos durante
los procesos de captura, fragmentación y consumo de las presas
(Hockett, 1996; Sanchis, 1999, 2000; Yravedra, 2004; Cochard,
2004a; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b, 2009a). También están presentes otras fracturas con morfologías y características
que nos remiten a acciones sobre hueso seco de origen postdeposicional.
Elementos craneales. Debido al importante grado de fragmentación sufrido por el cráneo y el maxilar, sus restos no han
podido ser clasificados según la edad o el tamaño. En las man-
217
[page-n-229]
díbulas, tres restos son de ejemplares jóvenes y los restantes de
individuos adultos o subadultos.
En el caso de los restos craneales y de los maxilares, las
fracturas parecen tener un origen postdeposicional ya que no se
han hallado alteraciones que denoten la actuación de un depredador determinado.
Las mandíbulas también aparecen todas fragmentadas, aunque únicamente en dos casos las fracturas parecen ser en fresco. En la porción media de un cuerpo y en la posterior de otro
(ejemplares adultos o subadultos), se documenta una muesca
sobre el borde de fractura, que parece ser consecuencia del impacto del pico de una rapaz; ambas tienen forma semicircular
y son de pequeño tamaño (1,1 x 0,7 y 1,8 x 1,2 mm). Se desconoce el origen de las otras fracturas mandibulares, pero la
inexistencia de otras señales de depredación puede remitirnos a
un origen postdeposicional. La elevada fragmentación de maxilares y mandíbulas ha dado lugar a la aparición de numerosos
molares aislados, algunos se conservan completos y otros presentan fracturas, antiguas y recientes, principalmente sobre la
raíz.
Elementos axiales. La mayoría de las costillas no se conservan completas, con fracturas transversales y en algunos casos
oblicuas, localizadas siempre sobre la zona del cuello, pero sin
señales de marcas de pico. A excepción de las torácicas, las vértebras presentan unos porcentajes de fragmentación importantes, aunque no se han descrito otras alteraciones que se puedan
relacionar con algún predador en concreto. Creemos que las
fracturas que afectan a las vértebras y costillas se han producido
en gran parte después de la deposición de los restos.
Elementos del miembro anterior. Las escápulas aparecen
completamente fragmentadas. Se documentan 6 fracturas de
tendencia oblicua que afectan a la zona del cuerpo más cercana al cuello (3) y a la porción media (3). Otra fractura oblicua
también afecta al cuello. Una fractura longitudinal se sitúa en el
cuerpo en su zona media. Las fracturas localizadas en la parte
del cuerpo más cercana al cuello afectan al lado lateral y coCuadro 7.29. C. Antón II u. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Ip
rresponden básicamente a ejemplares de talla grande (adultos
o subadultos), mientras que las situadas en la zona media de
éste, afectan al medial y pertenecen a individuos jóvenes o de
talla pequeña.
Un total de 6 escápulas presentan muescas de forma semicircular, originadas por impactos de pico. Se muestran en número de una por hueso, fundamentalmente en la zona media
del cuerpo (5) y en menor medida en la anterior (1). En tres
casos sobre elementos de talla grande de individuos adultos o
subadultos (2,86 x 0,77; 5,6 x 2,5; 5,2 x 1,8 mm), en uno sobre
un joven (1,5 x 0,9 mm) y en los otros dos se desconoce (4,6 x
0,5 y 4,6 x 1,7 mm), tanto sobre el lado medial (2), como en el
lateral (1) o en la mitad del cuerpo (3).
Un porcentaje importante de húmeros se halla fragmentado (cuadro 7.29). Las fracturas se sitúan sobre la diáfisis de la
parte proximal (3) y presentan morfologías curvas, de ángulos
oblicuos (2) y mixtos (1) y de aspecto liso (3), y afectan tanto
al lado lateral (2) como al medial (1) (figura 7.17). En una de
ellas sobre un ejemplar de talla grande y en las otras dos no se
ha podido determinar. Se ha descrito también una fractura en la
cara lateral de la zona media de una diáfisis de talla grande, con
forma curva, de ángulos oblicuos y aspecto liso. Sobre la diáfisis de la parte distal (2) aparecen fracturas curvas de ángulos
oblicuos (1) y mixtos (1) y de aspecto liso (2). En el húmero,
las fracturas afectan principalmente a los elementos de talla mayor (adultos o subadultos) y se localizan de manera preferente
sobre la diáfisis de la parte proximal, aunque también sobre la
diáfisis de la parte distal. La totalidad de las fracturas descritas son de morfología curvo-espiral, con ángulos oblicuos y de
aspecto liso, que nos remiten a las características propias de
las causadas en fresco. Las diáfisis resultantes de estas acciones mantienen siempre la circunferencia completa. No se han
descrito marcas de pico. La aparición de partes distales, rotas
por la línea de metáfisis, parecen ser consecuencia de eventos
postdeposicionales.
El radio presenta también un importante porcentaje de elementos fragmentados (cuadro 7.30) . Las fracturas se documentan de manera prioritaria sobre la diáfisis de la parte proximal
Ind Total
Transversal
Curvo-espiral
4
2
6
2
4
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
Aspecto
2
Mixto
2
Liso
4
2
2
6
2
6
2
6
Rugoso
Mixto
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
218
4
4
0
Figura 7.17. C. Antón II u. Fracturas mecánicas sobre el húmero.
[page-n-230]
Cuadro 7.30. C. Antón II u. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del radio.
A/Ig
Transversal
4
1
6
11
Curvo-espiral
Morfología
Ip
5
1
6
Cuadro 7.31. C. Antón II u. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la ulna.
A/Ig
Ind Total
12
Morfología
Transversal
Recto
Mixto
1
1
2
Ángulo
2
2
8
10
2
2
2
8
10
8
1
12
2
Mixto
21
Aspecto
Liso
4
Mixto
5
12
10
12
2
10
12
2
Liso
Rugoso
4
2
Mixto
19
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
>2/3
Completa
Recto
Oblicuo
Rugoso
Total
5
Dentada
Oblicuo
Aspecto
7
3
2
Longitudinal
Dentada
Ind Total
7
Curvo-espiral
Longitudinal
Ángulo
Ip
9
2
12
9
2
12
23
Completa
23
(12), aunque también aparecen sobre la parte media de ésta (7)
y sobre la diáfisis de la parte distal (4). En ejemplares de talla
grande (9) sobre la diáfisis de la parte proximal (7) y distal (2).
En dos casos sobre restos de jóvenes (diáfisis proximal y distal).
Predominan tanto las formas transversales como las curvas, de
ángulos mixtos y aspecto también mixto o rugoso.
Al menos una parte de las fracturas (transversales) probablemente se han originado sobre hueso seco. Más problemática
resulta la caracterización de las de morfología más curva, ya
que aunque su forma es propia de las realizadas sobre hueso
fresco, no lo son ni los ángulos ni el aspecto de las mismas, más
propios de fracturas originadas sobre hueso seco. Las diáfisis
resultantes conservan la circunferencia completa.
Las fracturas en la ulna afectan fundamentalmente a la diáfisis de la parte proximal (4), aunque también a la zona media
de ésta (2) y a la diáfisis de la parte distal (1). En dos ocasiones
se documentan sobre ejemplares jóvenes, y en el resto, debido
a su fragmentación, el grupo de edad al que pertenecen no se ha
podido establecer. La morfología dominante es la transversal
y a continuación la curva, con ángulos y aspecto mixto. Como
en el radio, relacionamos las de forma transversal con procesos
postdeposicionales, mientras que desconocemos el origen de
las curvas. Las diáfisis resultantes conservan la circunferencia
completa. No se ha hallado ninguna otra alteración de origen
mecánico sobre las ulnas (cuadro 7.31).
Elementos del miembro posterior. El coxal presenta un importante porcentaje de restos fragmentados. Las fracturas se documentan sobre elementos de talla grande (adultos o subadultos). Las presentes sobre el isquion (6) tienen forma curva (2)
y transversal (4) y en dos casos aparecen junto a una pequeña
muesca semicircular localizada en la cara medial (2,8 x 1,1 y
2,3 x 1,3 mm). También se documentan fracturas longitudinales
que afectan a fragmentos de acetábulo e ilion (2), de acetábulo
e isquion (2) y de isquion (2). En otros dos casos las fracturas se
sitúan sobre el cuello del ilion y tienen forma curva, de ángulos
y aspecto mixto. Las fracturas que afectan al acetábulo (4) son
Total
-
en todos los casos transversales y de ángulos y aspecto rugoso y parece que tienen un origen postdeposicional. La mayoría
de los impactos de pico se documentan sobre el ilion (8); en 2
casos sobre restos de ejemplares adultos y en otros 6 de edad
indeterminada. En 5 sobre el borde anterior del ala y en otros
3 en el posterior, normalmente en la zona media (5) del ilion, y
en menor medida en la superior (1) e inferior (2). Las muescas
aparecen en número de 1 por hueso, en la cara posterior (6) y en
la anterior (2) del ilion. La forma de las muescas es básicamente
semicircular y las dimensiones son: 2,9 x 1; 2,4 x 1,2; 2 x 0,6;
2,3 x 1,3; 2,7 x 1,7; 2,8 x 1,4; 2,9 x 1,3; 1,6 x 0,9 mm. En uno
de los ejemplares adultos, sobre el borde anterior de la zona
superior del ilion y asociadas a una de las muescas descritas,
aparecen 8 estrías de aproximadamente 1 mm de longitud que
se estrechan a medida que se aproximan al margen anterior. Por
su emplazamiento y asociación a la muesca pensamos que se
han originado por el arrastre producido por el extremo del pico
de la rapaz (figura 7.18).
El fémur se muestra fragmentado en la mayoría de casos
(cuadro 7.32). Las fracturas se localizan en la diáfisis de la parte proximal (2) (figura 7.19 a), en la parte media (4) y sobre
la diáfisis de la parte distal (6) (figura 7.19 b). En general, son
de forma curva, de ángulos oblicuos y aspecto liso. Sobre los
fragmentos longitudinales de diáfisis se observan fracturas (12)
(figura 7.19 c), con ángulos mixtos pero de aspecto liso: en 4
casos son de la zona proximal, en 1 de la parte media, en 2 de
zona distal y en 5 no se ha podido determinar. Las fracturas
aparecen sobre restos de individuos adultos (4), en la mayoría
de los casos son de talla grande pero la edad resulta difícil de
determinar.
Las fracturas también afectan a las zonas articulares. En la
parte proximal, en 2 ocasiones aparece una fractura en la cara
craneal, acompañada de un hundimiento óseo (adulto y joven);
en otros 4 casos se produce una fractura longitudinal de la zona
proximal; en otras 2 la fractura se produce en el cuello por debajo de la cabeza articular. La forma de las fracturas localizadas
219
[page-n-231]
Figura 7.18. C. Antón II u. Estrías sobre el borde del ilion (a) y
detalle (b).
en la articulación proximal es más irregular, pero los ángulos
son oblicuos y de aspecto liso, por lo que parecen estar vinculadas a una acción sobre hueso fresco. Las fracturas sobre la
articulación distal son muy escasas (2 adultos) pero también
presentan los ángulos oblicuos por lo que parecen que también
se han producido sobre hueso fresco.
Sobre 5 fragmentos longitudinales de diáfisis de talla grande (uno proximal, uno medio, dos distales y uno indeterminado) se han determinado impactos de pico en forma de muescas
(figura 7.19 c), una por fragmento, de morfología semicircular
(2,22 x 1,25; 2,6 x 1,4; 2,6 x 1; 3,8 x 1; 3,8 x 1 mm).
Las morfologías de fractura predominantes son las curvo-espirales y también las longitudinales así como las irregulares, estas
últimas localizadas sobre todo en el extremo proximal (cuadro
7.32). Los ángulos más presentes en los cilindros son los oblicuos,
y los mixtos en los fragmentos longitudinales. El aspecto de los
bordes es liso. Se trata de características vinculadas a fracturas
en fresco. Están presentes tanto las diáfisis que han conservado
la circunferencia completa (12) como los fragmentos longitudinales (12) con <1/3 de la circunferencia (6) o entre 1/3 y 2/3 (6).
La tibia aparece fragmentada en el 100% de los casos (cuadro 7.33), con fracturas localizadas preferentemente sobre la
diáfisis de la parte distal (11), sobre huesos de adultos (4), de
subadultos (3), de talla grande (1) y de indeterminados (3), a lo
largo de la diáfisis (6) y en la zona más próxima a la articulación
distal (5) (figura 7.20 a). En este último caso, las fracturas pre-
220
Figura 7.19. C. Antón II u. Fracturas y alteraciones mecánicas en
el fémur: sobre la diáfisis de la parte proximal (a), sobre la diáfisis
de la parte distal (b) y fragmentos de diáfisis longitudinales (c).
sentan formas curvas (3) y transversales (2), con ángulos mixtos (3) y oblicuos (2), y de aspecto liso (3), mixto (1) y rugoso
(1). Las fracturas situadas a lo largo de la diáfisis de la parte
distal son todas curvas (6), de ángulos oblicuos (3) o mixtos (3)
y de aspecto liso (3) o mixto (3). En la zona media de la diáfisis
se han contabilizado 3 fracturas, todas sobre ejemplares de talla
grande, de formas curvas, ángulos mixtos (2) y oblicuos (1) y
de aspecto mixto (2) y liso (1). Dos fracturas se documentan
sobre la diáfisis de la parte proximal, una curva de ángulo y as-
[page-n-232]
Cuadro 7.32. C. Antón II u. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind Total
Transversal
Curvo-espiral
4
8
12
12
8
12
12
12
20
24
6
6
6
6
8
Longitudinal
12
12
20
24
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
4
Mixto
Aspecto
Liso
4
Rugoso
Mixto
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
4
4
-
Cuadro 7.33. C. Antón II u. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la tibia.
A/Ig
Morfología
Transversal
Curvo-espiral
Ip
Ind Total
2
1
3
11
4
15
25
25
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
1
8
Mixto
6
29
35
Liso
8
26
34
Rugoso
1
Mixto
Aspecto
7
4
1
4
5
5
20
20
5
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
8
18
30
43
>2/3
Completa
Total
13
13
-
pecto mixto, sobre un ejemplar de talla grande, y la otra curvalongitudinal de ángulos oblicuos y aspecto liso, sobre un ejemplar adulto.
Las fracturas también afectan a las zonas articulares. Sobre la distal 4 fracturas longitudinales de ángulos rectos y de
aspecto mixto y sobre restos de talla grande. El mismo tipo de
fractura se muestra sobre la articulación proximal (6), en este
caso sobre 4 ejemplares jóvenes y 2 adultos. Por debajo de la
articulación proximal y a la altura de la cresta tibial aparecen
Figura 7.20. C. Antón II u. Fracturas y alteraciones mecánicas sobre
la tibia. Fracturas sobre la diáfisis de la parte distal (a) y fragmentos
longitudinales de diáfisis (b).
fracturas de forma irregular (curvas y dentadas), en todos los
casos sobre ejemplares adultos.
Sobre los fragmentos longitudinales de diáfisis se observan
fracturas (25) (figura 7.20 b), con ángulos mixtos pero de aspecto liso: en 12 casos son de la zona proximal, en 6 de la parte
media, en 2 de zona distal y en otros 5 no se ha podido determinar. Aparecen diáfisis que presentan la circunferencia completa
(17), <1/3 (5), pero la mayoría conservan entre 1/3 y 2/3 de la
misma (20).
Las muescas por impactos de pico aparecen sobre 5 restos.
En 4 casos se localizan sobre fragmentos longitudinales de diáfisis (figuras 7.20 b y 7.21 a y b), 3 de la zona proximal y 1 de
la zona media: uno de ellos tiene 2 muescas semicirculares, una
221
[page-n-233]
Figura 7.21. C. Antón II u. Detalle de las muescas sobre dos fragmentos (longitudinales) de diáfisis de tibia.
en cada lado (bilaterales) pero no enfrentadas. La primera (3,27
x 0,8 mm), asociada a una superficie de fractura triangular y de
ángulos oblicuos, y que se enfrenta a la otra muesca (3,1 x 1,1
mm). Sobre otros 3 fragmentos proximales de diáfisis aparece
una única muesca (unilaterales), también de forma semicircular
y con dimensiones variables (5 x 1,9; 3,4 x 2,4; 1,9 x 1,6 mm).
La otra muesca es semicircular (2,6 x 1,4 mm) y se localiza
sobre la cara lateral de la articulación proximal, a la altura de la
mitad de la cresta tibial.
El astrágalo se muestra muy poco fragmentado, y exclusivamente dos restos de talla grande presentan fracturas que vinculamos a procesos postdeposicionales. Una afecta a la parte
proximal y la otra a la distal. Los metatarsos se presentan fragmentados de manera desigual; los extremos (segundo y quinto)
tienen más ejemplares completos que los centrales (segundo y
tercero). Excepto en un caso (diáfisis de la parte distal) todas las
fracturas se sitúan sobre la diáfisis de la parte proximal. Las que
se documentan sobre los metatarsos segundo, cuarto y quinto
son de morfología transversal y de ángulos rectos, por lo que
parece que tienen un origen postdeposicional. En cambio, las
fracturas presentes sobre el tercer metatarso son curvas.
Los fragmentos longitudinales de diáfisis presentan los ángulos mixtos y de aspecto liso; la mayoría conservan <1/3 de la circunferencia de diáfisis (90,9%) y el resto (9,09%) 1/3-2/3 de ella.
El estudio de las superficies de fractura de los restos de
la muestra nos ha permitido distinguir entre dos conjuntos.
En primer lugar aquellos restos con fracturas en seco de origen postdeposicional, en el caso de las diáfisis con mayoría de
morfologías transversales, ángulos rectos y de aspecto no liso,
como en gran parte de los radios y las ulnas y en los metatarsos.
Este tipo de fracturas parece afectar también al cráneo, al maxilar, a gran parte de las mandíbulas, vértebras y costillas, al acetábulo del coxal y al astrágalo. El segundo grupo está formado
por aquellos elementos con fracturas originadas en fresco, que
son consecuencia de la fragmentación de las presas. En el caso
de las diáfisis, las fracturas presentan morfologías curvas y lon-
222
gitudinales, ángulos oblicuos y mixtos y de aspecto liso, como
se ha observado en los tres huesos largos principales: húmero,
fémur y tibia, así como en otros elementos (mandíbula, escápula y coxal) donde además se han documentado, asociadas a las
fracturas, muescas por impactos de pico. La gran mayoría de
las fracturas en fresco se localizan sobre elementos de animales
adultos o con una talla corporal importante, aunque también en
algunos casos (escápula y fémur) se han documentado sobre
restos de animales jóvenes.
Las fracturas intencionadas, así como las muescas, aparecen sobre diversas zonas esqueléticas (cuadros 7.34 y 7.35, figuras 7.22 y 7.23). En el cráneo afectan a la parte posterior de
las mandíbulas y pueden responder a la acción de seccionar el
cráneo del resto del esqueleto, o bien para separar la mandíbula
del cráneo. En el miembro anterior las fracturas se concentran
sobre el cuerpo de la escápula y fundamentalmente sobre la
diáfisis de la parte proximal del húmero y en menor medida
sobre la diáfisis de la parte distal; esto puede explicar que no
aparezcan impactos de pico sobre el húmero pero sí sobre el
cuerpo escapular, lo que indicaría que se han fragmentado durante la misma acción. No existen evidencias de fracturas u otro
tipo de alteraciones mecánicas intencionadas sobre el resto de
elementos del miembro anterior. En el esqueleto axial tampoco
se ha hallado este tipo de modificaciones, aunque es muy probable que pueda influir el escaso número de efectivos. La gran
mayoría de las fracturas producidas en fresco se documentan
sobre el coxal y los dos huesos largos del miembro posterior. En
el coxal, la fragmentación se realiza a la altura del ilion (fracturas y muescas) y también del isquion. En el fémur y la tibia
las fracturas se sitúan fundamentalmente sobre la diáfisis de la
parte distal. En estos dos huesos las muescas han aparecido en
la práctica totalidad de los casos sobre fragmentos longitudiCuadro 7.34. C. Antón II u. Elementos anatómicos
con muescas por impactos de pico según NR y
porcentajes.
Elemento
Con muescas
%
1
2
6,88
2
Hemim.
Escápula
Coxal
6 18,18
6
10 16,66
2
10
Fémur
5
8,47
5
Tibia
5
5,43
4
1
Total
28
2,44
27
1
1: una muesca por resto; 2: dos muescas por resto.
Cuadro 7.35. C. Antón II u. Elementos
anatómicos con muescas y dimensiones medias
de éstas en milímetros (longitud y anchura).
Elemento
L media
A media
Hemimandíbula
1,45
0,95
Escápula
4,06
1,36
2,4
1,18
3
1,13
3,21
1,53
Coxal
Fémur
Tibia
[page-n-234]
Figura 7.22. C. Antón II u. Principales alteraciones mecánicas.
nales de diáfisis, lo que nos está indicando un proceso de fragmentación de las presas mucho más intenso sobre el miembro
posterior que sobre otras partes, lo que por otro lado resulta
lógico ya que se trata de la zona provista de mayor cantidad de
carne y que posee también los huesos de mayor tamaño. Otros
elementos, como tarsos, metapodios y falanges, localizados en
zonas marginales, no son fracturados.
La morfología de las muescas se ha mantenido bastante uniforme en la mayoría de casos (semicircular), pero la longitud de
éstas ha variado dependiendo del elemento anatómico (cuadro
7.35); las que sitúan sobre la mandíbula y el coxal son las de
menor tamaño, a continuación las del fémur y la tibia, con dimensiones muy similares, y finalmente las de las escápula, las
más grandes con diferencia. La anchura, en cambio, resulta ser
más homogénea.
Alteraciones digestivas
Figura 7.23. C. Antón II u. Localización de las zonas
anatómicas que comportan las principales fracturas y
alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
La ingestión de los paquetes de carne comporta la inclusión
de elementos óseos que pueden verse afectados por los ácidos
que intervienen en la digestión (cuadro 7.36). Entre los restos
postcraneales el porcentaje de huesos digeridos aparece bastante igualado entre el miembro anterior (17,59%), el posterior (17,66%) y el esqueleto axial (19,44%), mientras que las
falanges muestran valores más modestos (9,49%). Entre los
223
[page-n-235]
restos craneales se han tenido muchas dificultades para diferenciar los efectos de la digestión de otras posibles causas, que se
han descrito sobre dos incisivos aislados. Destaca el grado de
alteración ligero (60,86%) y también el moderado (34,78%),
mientras que son muy escasos los restos afectados por el grado
fuerte (4,34%).
Cuadro 7.36. C. Antón II u. Elementos anatómicos
digeridos y porcentajes relativos. Grados de digestión
según Andrews (1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3
(fuerte) y G4 (extrema).
Elemento
NRd
%
Cráneo
0
0
Maxilar
0
G1
G2
G3
0
I
1 9,09
Hemimandíbula
0
I1
1 4,16
1
Escápula
2 6,06
2
Húmero
7 20,58
6
1
Radio
9 14,75
7
2
Ulna
9 21,42
4
4
1
Metacarpo 2
5 31,25
3
1
1
Metacarpo 3
4 30,76
2
2
Metacarpo 4
1 7,69
1
Metacarpo 5
1
Costilla
2 16,66
2
Vértebra cervical
2
2
Vértebra torácica
1 33,33
Vértebra lumbar
2 16,66
Vértebra sacra
0
0
9
G4
1
Coxal
1
No se ha determinado señal alguna de corrosión sobre los
elementos craneales, lo que puede indicar que el cráneo no ha
sido engullido. En este sentido, la observación de los molares
aislados no ha aclarado el problema, ya que únicamente un incisivo superior y otro inferior muestran una ligera pérdida del
esmalte que no podemos asegurar que se deba a la acción de
la digestión. En algunos casos aparecen piezas con los bordes
oclusales redondeados y pulidos, pero desconocemos hasta que
punto se deben a procesos digestivos, al efecto de la propia
masticación o a otro tipo de eventos postdeposicionales, por lo
que no se han cuantificado.
En las vértebras cervicales, dos restos no osificados presentan porosidad en la zona articular caudal. Un extremo de
apófisis espinosa de vértebra torácica aparece pulido y redondeado. El proceso articular de una vértebra lumbar no osificada presenta porosidad y un foramen sobre el cuerpo aparece
agrandado. En las costillas, un resto muestra porosidad sobre la
articulación y otro tiene el borde de fractura pulido. En general,
los elementos axiales aparecen poco afectados por la digestión,
en grado ligero (6) y moderado (1). La digestión está presente
sobre restos no osificados (4) e indeterminados (3).
Dos fragmentos de escápula (NR entre paréntesis) están alterados de forma ligera; uno de talla grande que muestra los
bordes de fractura pulidos y otro de un ejemplar joven con porosidad sobre la zona articular.
Un total de 7 restos de húmero presentan señales de digestión. Sobre huesos completos de adulto la alteración en forma
de porosidad aparece en el extremo proximal (2) (figura 7.24 a)
y en el distal (2). Sobre otras 3 extremidades distales osificadas
0
25
25
1
1
2
15
7
2
Fémur
14 23,72
5
8
Tibia
23
25
5
18
Patella
3
50
3
Calcáneo
6 18,75
5
Astrágalo
3 12,5
3
Tarso
0
0
Metatarso 2
0
0
Metatarso 3
4 12,12
2
Metatarso 4
3 16,66
3
Metatarso 5
3
15
2
1
15 11,36
8
4
Falange 1
Falange 2
0
2
40
1
11,1
2 2,85
2
F. diáf. long ind.
3 13,63
3
138 12,03
84
3
1
Metatarso ind.
2
2
Metacarpo ind.
1
0
Falange 3
1
Total
224
48
6
0
Figura 7.24. C. Antón II u. Alteraciones digestivas sobre la articulación proximal del húmero (a), la diáfisis fracturada de la tibia (b)
y tuber calcis del calcáneo (c).
[page-n-236]
aparece porosidad. Dos extremidades distales correspondientes
a ejemplares jóvenes, una desplazada y otra no osificada, presentan porosidad.
En el radio, las señales de digestión (porosidad ligera y moderada) se muestran sobre la articulación proximal osificada (7)
y no osificada (1 joven). En dos casos la porosidad afecta a la
extremidad distal, tanto osificada (1) como no (1 subadulto);
este último resto presenta redondeados los bordes de fractura
de la diáfisis distal.
En la ulna, la digestión afecta a los bordes del olécranon de
los huesos osificados (3) y no osificados (1 subadulto). El grado
de alteración es ligero en los primeros y moderado en el resto
inmaduro. En otros 4 casos la digestión ha afectado al proceso
articular proximal; se trata de restos de individuos jóvenes (2),
inmaduros (1) y de edad indeterminada (1). El grado de alteración predominante es el moderado. La extremidad distal no osificada (metáfisis) de un ejemplar subadulto aparece con porosidad y está parcialmente destruida (grado de alteración fuerte).
Los segundos y terceros metacarpos presentan un porcentaje
bastante importante de huesos alterados, mientras que es menor
el valor en el caso de los restantes. En el segundo metacarpo,
la porosidad se localiza siempre en la articulación proximal de
ejemplares osificados (2) y no osificados (3). El grado de alteración predominante es el más ligero aunque en un caso es ligero
y en otro fuerte. En el tercer metacarpo la porosidad también
aparece en la misma zona, pero en dos casos el mismo hueso
la presenta sobre las dos zonas articulares. Dos de los restos no
están osificados y los otros dos son de edad indeterminada. El
grado de alteración es ligero y moderado. Un único cuarto metacarpo no osificado presenta porosidad de grado ligero sobre
las dos zonas articulares. Otro quinto metacarpo no osificado
presenta porosidad de grado moderado en la articulación distal.
En general los elementos del miembro anterior con mayor
número de alteraciones digestivas son el húmero y algunos metacarpos y superan a la escápula y huesos del zigopodio. El grado de alteración predominante es el ligero (25), por encima del
moderado (11) y fuerte (2). En el miembro anterior la digestión
afecta por igual a los restos osificados (18) y no osificados (17).
Un total de 9 coxales comportan señales de digestión, básicamente sobre el ilion (6), isquion (2) y labios del acetábulo
(2). La porosidad en el ilion se concentra sobre la zona posterior
en grado ligero (3) y moderado (1). Un borde de fractura en
el ilion, y asociado a impacto de pico, aparece redondeado y
pulido. En el isquion, dos fragmentos longitudinales aparecen
con los bordes redondeados y pulidos. Las alteraciones digestivas se han determinado sobre dos huesos osificados, uno no
osificado de un individuo joven y el resto sobre ejemplares de
edad indeterminada.
El fémur presenta 14 restos con signos de alteración, tanto
en la articulación proximal (5) y distal (5), como sobre los fragmentos longitudinales de diáfisis (4). En las partes proximales
osificadas la alteración se manifiesta en forma de porosidad ligera (3), mientras que sobre las no osificadas es moderada (2).
En la articulación distal la porosidad afecta sobre todo a las
no osificadas (4) de manera moderada (3) e incluso fuerte (1);
sobre una parte distal osificada la porosidad es moderada. Los
fragmentos longitudinales de diáfisis (de talla grande) presentan los bordes redondeados y pulidos, con intensidad ligera (2)
y moderada (2).
Un total de 23 restos de tibia poseen alteraciones digestivas.
La articulación proximal se ve afectada por la porosidad de for-
ma ligera (1) y moderada (4), tanto sobre restos osificados (1)
como no osificados (4 jóvenes). La articulación distal presenta
porosidad de intensidad ligera sobre 4 restos (2 osificados y 2
no osificados). Los bordes fracturados de los cilindros de diáfisis (1 media, 1 distal y 1 indeterminado) de individuos de talla
grande aparecen redondeados y pulidos con intensidad moderada (figura 7.24 b). Además, 11 fragmentos longitudinales de
diáfisis (talla grande) aparecen con los bordes redondeados y
pulidos con intensidad moderada.
Las patellas (3) presentan alteraciones digestivas en forma
de porosidad ligera en los bordes de la zona articular y siempre
sobre ejemplares de talla grande.
El calcáneo presenta 6 restos con marcas digestivas. Aparece porosidad sobre el tuber calcis (5) de intensidad ligera (4) y
moderada (1), tanto sobre restos osificados (3) como no osificados (1 subadulto y 1 joven). En 3 restos inmaduros (2 subadultos y 1 joven) se observa porosidad ligera sobre la articulación
con el astrágalo (figura 7.24 c).
Tres astrágalos de talla grande tienen marcas de digestión
(porosidad ligera) sobre la articulación con la tibia. No se ha
hallado señales de digestión sobre otros huesos del tarso.
En los metatarsos el porcentaje de restos digeridos es menor
que en los metacarpos. No hay evidencia de ésta sobre el segundo metatarso. Sobre el tercero, la porosidad se concentra en
la articulación distal de ejemplares no osificados (4) de forma
ligera (2) y moderada (2); sobre un mismo resto la porosidad
se localiza en las dos zonas articulares. En el caso del cuarto
metatarso, la alteración de grado ligero se muestra sobre la articulación distal (2) y proximal (1) de 3 restos no osificados.
Sobre el quinto metatarso (2 no osificados y 2 indeterminados),
las zonas proximales muestran porosidad de intensidad ligera
(2) y moderada (1).
En el miembro posterior la digestión afecta más o menos de
igual forma a los restos osificados (29) y a los no osificados (25);
los restantes elementos alterados son de edad indeterminada (14).
Las alteraciones producidas por la digestión se muestran sobre quince falanges. En 8 de ellas (1 osificada y 7 no osificadas)
aparece porosidad sobre ambas partes articulares. El grado de
alteración es ligero (6), moderado (1) y fuerte (1), en este último caso la porosidad se muestra junto a diversas horadaciones.
En otros 7 restos (no osificados) la alteración afecta a la articulación distal con intensidad ligera (1), moderada (5) y fuerte
(1), en este último caso acompañada también de horadaciones.
Las segundas falanges no presentan alteraciones digestivas. En
las terceras se ha constatado sobre 2 no osificadas, con porosidad ligera sobre la articulación distal. En general, la digestión
afecta a las falanges no osificadas (16) y en menor medida a las
osificadas (1).
La aparición de alteraciones digestivas sobre los restos está
influida por la edad y el tamaño (cuadro 7.37). Los elementos
no osificados y de talla pequeña en general están más alterados
que los osificados y de mayor talla. Esto puede comprobarse
sobre todo en los elementos axiales, en los metacarpos y metatarsos y en las falanges. Entre las cinturas y los huesos largos,
las alteraciones afectan más o menos por igual a los restos osificados y no osificados. El grado fuerte de alteración digestiva
(G3) se da únicamente sobre cuatro restos no osificados y de
pequeña talla.
Excepto en el metapodio, en general los elementos de la
mitad posterior aparecen más digeridos que los de la anterior.
Según segmentos destaca el estilopodio y el zigopodio.
225
[page-n-237]
Cuadro 7.38. C. Antón II u. Distribución de los elementos
anatómicos con alteraciones postdeposicionales.
Cuadro 7.37. C. Antón II u. Distribución de los
elementos anatómicos digeridos según su tasa de
osificación o talla.
Elemento
NRd Osif. /g No osif. /p
Cráneo
0
Maxilar
0
I1
1
Hemimandíbula
0
I1
1
Escápula
2
1
1
Húmero
7
5
2
Radio
9
7
2
Ulna
9
3
5
Metacarpo 2
5
2
3
Metacarpo 3
4
2
Metacarpo 4
1
1
Metacarpo 5
1
1
Metacarpo ind.
1
Costilla
2
Vértebra cervical
2
Vértebra torácica
1
Vértebra lumbar
2
Vértebra sacra
Ind.
0
1
2
2
2
1
2
2
1
6
4
6
4
Tibia
23
14
6
3
Patella
3
3
Calcáneo
6
3
Astrágalo
3
3
Tarso
0
Metatarso 2
0
Metatarso 3
4
4
Metatarso 4
3
3
Metatarso 5
3
2
Metatarso ind.
2
2
F. diáf. long. ind.
3
3
1
0
2
Total
138
14
2
3
49
64
25
Otras alteraciones
Los elementos óseos del nivel II u se hallaron en un sedimento
limoso con pequeñas piedras de caliza y en algunos casos materiales cementados (cuadro 7.38). La gran mayoría presentaba
en su superficie una pátina fina de concreción calcárea de color
grisáceo que ha podido ser eliminada con agua en la mayoría
de casos, permaneciendo exclusivamente en los intersticios, al-
226
17
Escápula
4
5
Húmero
27
11
Radio
8
4
5
2
6
2
Vértebras
2
Coxal
16
Fémur
12
Tibia
24
3
7
1
2
2
1
7
1
1
4
8
Astrágalo
5
Metatarsos
41
5
7
Falanges
20
4
1
F. diáf. long.
Total
9
Falange 3
1
Hemim.
Calcáneo
1
Meteor.
6
Patella
14
Falange 2
Bact./hongos
Metacarpos
1
1
Hierro
Ulna
1
Fémur
15
Cráneo
Manganeso
Maxilar
Coxal
Falange 1
Elemento
11
1
213 (18,57)
39 (3,4)
2
31 (2,7)
3 (0,26)
veolos dentales o forámenes, permitiéndonos la observación y
estudio de las posibles alteraciones presentes sobre los restos.
La formación de concreciones calcáreas tiene lugar en la fase
de biodegradación de los restos orgánicos. Las sustancias nitrogenadas y los ácidos liberados durante la descomposición de la
materia orgánica modifican las condiciones físico-químicas del
ambiente local al disminuir el potencial de oxidación-reducción
y aumentar la alcalinidad de las aguas intersticiales, lo que provoca la precipitación de carbonatos. Estos procesos pueden tener lugar en una o varias fases fósil-diagenéticas (Fernández
López, 2000). En el caso del maxilar, las concreciones ocupan
los alveolos desprovistos de dientes y las pequeñas zonas de
morfología cóncava, formando en ocasiones moldes internos de
estos espacios. Sobre la escápula se conservan en la zona del
cuello. En el húmero, la concreción ha ocupado la zona interna
de los huesos fracturados y en el radio la zona palmar de la parte
proximal. En los metacarpos y metatarsos la zona del cuello
de la parte proximal. En el coxal las señales de la concreción
se mantienen en los intersticios más pequeños; en un caso un
acetábulo aparece completamente rellenado por la concreción,
obteniéndose un molde interno del mismo. En la tibia, en el
caso de algunas articulaciones fracturadas y también sobre las
diáfisis, la concreción ha rellenado el espacio y ha formado un
molde interno. En el astrágalo las señales de concreción son
visibles en las zonas articulares con el calcáneo y la tibia distal.
Lo mismo sucede en el calcáneo, en este caso sobre la articulación con el astrágalo. Sobre las vértebras aparecen restos de
concreción calcárea en los forámenes más pequeños.
Del mismo modo, sobre la superficie ósea, y en ocasiones
también en su zona interna si el resto está fragmentado, se documentan pequeñas manchas agrupadas de color negro corres-
[page-n-238]
pondientes a la acción de óxidos de manganeso que afectan al
18,75% de loes restos; en el caso del húmero y la hemimandíbula con valores muy importantes, y en menor proporción sobre
los otros elementos. Esta alteración afecta tanto a las diáfisis
como a las partes articulares y produce un cambio de coloración
permanente de una zona de la superficie del hueso.
Sobre un número escaso de restos (3,4%) se han documentado manchas de color rojo. Son de textura pulverulenta, aparecen aisladas y no han alterado la superficie del hueso de manera
permanente ya que se retiran fácilmente de la superficie de manera mecánica. Desconocemos si se deben a la acción de óxidos
de hierro aunque en principio las hemos vinculado a éstos.
También sobre un número muy escaso de restos (2,7%)
aparecen alteraciones que relacionamos con la acción de microorganismos como bacterias u hongos. Afectan a la cortical
ósea, son irregulares, alargadas y de bordes sinuosos. Tanto ésta
como las anteriores alteraciones se relacionan con contextos de
elevada humedad.
La escasa presencia de alteraciones propias de la meteorización o de la exposición a la intemperie (0,26%) indica que los
restos se sedimentaron con rapidez (cuadro 7.38).
Valoraciones sobre los lagomorfos de Cueva Antón
Como se ha indicado en los apartados precedentes, los restos
de ambos conjuntos presentan exclusivamente alteraciones mecánicas y digestivas propias de aves rapaces y no se han descrito otras modificaciones que denoten la intervención de otros
predadores, como mamíferos carnívoros o humanos (marcas
de dientes, de instrumentos líticos, consumo de articulaciones,
etc.), y aunque unos pocos huesos han aparecido termoalterados
en II k-l, su frecuencia (0,1%) y localización denotan un origen
accidental. Así pues, a continuación vamos a realizar una lectura de los datos obtenidos en los dos conjuntos, comparando
sus características con referentes actuales de aves rapaces nocturnas y diurnas, con la finalidad de aproximarnos de manera
más detallada a los responsables de la acumulación y alteración
de los restos.
En Cueva Antón se han estudiado dos conjuntos de conejo
que en total suman 6945 restos y un número mínimo de 110
individuos. La muestra del nivel II k-l es la más amplia (NR:
5798; NMI: 90), mientras que la del II u no es cuantitativamente tan destacada (NR: 1147; NMI: 20). Ambas muestras
corresponden a niveles que se enmarcan de manera general en
el MIS 3, pero entre ellas cabe una distinción crono-climática,
ya que la del II k-l corresponde a una fase posterior de carácter
riguroso (antiguo Würm III alpino), mientras que la del II u
forma parte del anterior interestadial templado (antiguo Würm
II/III alpino).
Cada muestra procede de la excavación de una superficie
de 1m2: la del nivel II u del cuadro L-16 y la de II k-l del N-20.
La primera corresponde a una zona más cercana a la entrada
del abrigo, mientras que la segunda se sitúa casi al fondo del
mismo, más próxima al eje (x) que corresponde a la pared del
fondo (figuras 7.25 y 7.26 a). Este hecho, junto al buzamiento
de los niveles en dirección al río, va a resultar crucial a la hora
de explicar la gran acumulación de restos y la mejor conservación de ciertos elementos anatómicos en N-20, ya que en la pared interior, justo por encima de los cuadros situados más hacia
el fondo del abrigo y a una altura de unos 4-5 metros respecto
al suelo actual, se emplaza una discontinuidad estratigráfica a
modo de cornisa (figura 7.26 a y b). Esta estructura erosiva es
una superficie idónea para el establecimiento de nidos o posaderos de aves rapaces de hábitos rupícolas. En este sentido, la
posible ocupación de esta zona y del interior del abrigo por parte de las aves requirió del previo abandono de otros ocupantes
(mamíferos carnívoros o grupos humanos).
La presencia humana en el nivel II de Cueva Antón, como
se comentó en el inicio de este capítulo, parece que fue muy
esporádica: no se han hallado otros elementos óseos -distintos a
pequeños vertebrados- con señales de procesado humano, pero
sí algunos restos industriales dispersos. Debido a las características del enclave y a la presencia esporádica de los humanos
en el abrigo, resulta viable que, desde la discontinuidad mencionada, las rapaces pudieran aportar los restos de su alimenta-
Figura 7.25. C. Antón. Croquis de localización de los conjuntos de conejo de C. Antón. En rojo II u L-16 y en azul II k-l N-20. Las otras
dos zonas coloreadas corresponden a la actuación de urgencia de 1991 (zona 1 en el centro (azul claro) cercana a N-20, y zona 2 a la
derecha (morado). Modificado a partir de imagen cedida por J. Zilhão.
227
[page-n-239]
Figura 7.26. C. Antón. Vista de la zona del fondo del abrigo con la discontinuidad en la parte superior (a) y detalle de la discontinuidad (b).
ción, conejos y, a falta de un estudio tafonómico, posiblemente
también aves y micromamíferos, a partir de la deyección de
egagrópilas o de elementos no ingeridos o desechados, que se
irían acumulando en el suelo del abrigo formando, en algunos
casos, agregados óseos de potencia destacada. Esta idea cobra
fuerza con el hallazgo reciente en esta zona de restos de pellas
de rapaces (Zilhão, comunicación personal). A pesar de que en
Cueva Antón existe una gran pared exterior con pequeñas oquedades o salientes (figura 7.27) donde las aves rapaces rupícolas
pudieron también establecerse, las pellas o los restos de su alimentación caerían en el río o sobre la zona ocupada por éste en
la actualidad, por lo que difícilmente podrían introducirse en el
abrigo. Por ello consideramos que las grandes acumulaciones
de pequeños vertebrados del abrigo, y sobre todo las del fondo
del mismo, se crearon desde la cornisa mencionada, tal y como
se ha explicado.
Estructura de edad
Las diferencias observadas en la estructura de edad de las muestras se deben a la mayor importancia de los individuos jóvenes
(18,18%) y muy jóvenes (11,11%) en II k-l, inferior en II u (5%
y 5% respectivamente). En cambio, el papel de los adultos es
más destacado en II u (70%) que en II k-l (44,44%), y la representación de subadultos se muestra más equiparada (25,55%
en II k-l y 20% en II u). En ambos casos se trata de perfiles de
mortalidad de tipo atricional originados por prácticas predatorias. La aparición de alteraciones mecánicas y digestivas sobre
los distintos grupos de edad lo confirma.
En este sentido, los referentes actuales de búho real (capítulo 3) muestran una gran variabilidad en la estructura de edad
de las presas, ya que algunos conjuntos están dominados por los
228
Figura 7.27. C. Antón. Río Mula a su paso por la cueva (la entrada
del abrigo se sitúa a la derecha, bajo la gran pared externa).
adultos (Hockett, 1995; Martínez Valle, 1996; Sanchis, 1999,
2000; Yravedra, 2004), otros por los inmaduros (Sanchis, 1999,
2000; Cochard, 2004a y b), y en algunos casos los porcentajes
a los que llegan las diferentes edades se equiparan (Lloveras,
Moreno y Nadal, 2009a). A pesar de esto, en general parece que
existe cierta tendencia al predominio de los adultos.
En los referentes de rapaces diurnas, por el momento únicamente contamos con los datos de los conjuntos americanos y
[page-n-240]
100
90
80
70
70
60
50
44,44
40
30
25,55
20
18,88
20
11,11
5
10
0
II k-l
5
II u
>9 m.
4-9 m.
1-4 m.
ca. 1 m.
Figura 7.28. C. Antón. Estructura de edad en meses de las dos muestras según % NMI.
africanos, también se observa cierta heterogeneidad. En algunas
muestras de alimentación de águilas, formadas principalmente
por restos no ingeridos o desechados, en general destacan los
adultos (Hockett, 1993, 1995; Schmitt, 1995; Cruz-Uribe y
Klein, 1998), mientras que en las pellas de estas aves pueden
estar presentes todas las clases de edad (Hockett, 1996).
Como han mencionado otros autores (Cochard, 2004a), la
proporción entre adultos y jóvenes en una muestra puede ser
una variable a destacar a la hora de caracterizar la talla del
predador pero no sirve para diferenciar las acumulaciones de
distintos predadores de similar talla (por ejemplo entre rapaces
nocturnas y diurnas). A través de los datos aportados por los
conjuntos de Cueva Antón se plantea la posibilidad de que II
k-l, con predominio de inmaduros y un porcentaje importante
de presas jóvenes y muy jóvenes, pueda relacionarse con un
predador de menor talla, al contrario que en II u donde dominan
los adultos, aunque es posible que las diferencias en la talla
puedan deberse tanto a la intervención de predadores de especies distintas como a individuos de una única especie pero de
diferentes edades (figura 7.28).
Representación anatómica
Las diferencias más significativas entre ambos niveles se observan en la importancia de los restos craneales en II k-l (básicamente molares aislados) y en los mayores porcentajes a los
que llegan los elementos del miembro posterior y anterior en
II u. Es de destacar también la aparición en II k-l de huesos
de pequeñas dimensiones como carpos, tarsos, sesamoideos
y terceras falanges, que en II u no están presentes o lo hacen
con valores muy escasos. Los perfiles de representación de los
elementos axiales (bajos) y falanges (algo más importantes) de
ambos conjuntos aparecen más igualados (figura 7.29).
En II k-l, los incisivos superiores muestran el valor de supervivencia más alto y a partir de ellos se ha calculado el NMI
del conjunto (90), aunque los índices nos indiquen que los elementos postcraneales muestran valores de importancia ligeramente superiores a los craneales, sobre todo por el elevado número de falanges y otros restos que en general han conservado
un elevado número de restos. De >90% de supervivencia de los
incisivos superiores al 50% del calcáneo (el elemento postcraneal mejor representado) existe una diferencia muy destacada
que únicamente puede justificarse mediante una aportación diferencial de elementos anatómicos favorable al cráneo o como
resultado de una mejor conservación de los molares respecto a
los huesos. A pesar de que los resultados de la prueba r de Pearson no han sido significativos en ninguna de las dos muestras,
hay que decir que únicamente se comparaban los restos óseos y
no los molares (de mayor densidad), por lo que pensamos que la
mayor preservación de los molares en II k-l puede estar relacionada también con su menor destrucción respecto a los huesos.
Por otro lado, la aparición en II k-l de diversos elementos
de pequeño tamaño, aunque con valores bajos (carpos, tarsos)
o moderados (terceras falanges), la relacionamos con la ubicación de N-20 justo debajo de la cornisa donde probablemente
estuvieron alojadas las rapaces. A menor distancia entre esta
cornisa (y en general el fondo del abrigo) y la localización de
los agregados óseos, mayor probabilidad de conservación de
elementos esqueléticos, aunque este hecho dependa también de
la dinámica de sedimentación y del buzamiento de los niveles
comentado anteriormente.
En II k-l la mayoría de segmentos muestra mayores valores
para la zona posterior excepto en las cinturas, con las escápulas
mejor representadas que los coxales. En II u se observa más o
menos lo mismo aunque en este caso el estilopodio presenta
valores más destacados para la zona anterior y en el zigopodio
se observa igualdad. En general podemos decir que en los dos
conjuntos los elementos de la zona posterior están mejor representados que los de la anterior. Los elementos del segmento
inferior (basipodio, metapodio y autopodio) tienen valores más
importantes que los del segmento medio (zigopodio) y superior
(cintura y estilopodio) en ambas muestras, fundamentalmente
por el elevado número de falanges conservadas (el 27,8 % en II
k-l y el 18,58% en II u). En II k-l el segmento medio y el superior aparecen casi igualados, mientras que en II u el medio está
mejor representado con diferencia.
Respecto a la distribución de elementos según su tasa de
osificación y tamaño, en II u los resultados parecen estar de
acuerdo con la estructura de edad del conjunto, dominada por
los adultos (70%), ya que aparecen más restos osificados y
de talla grande (39,9%) que no osificados y de talla pequeña
(9,93%). En cambio, en II k-l, con una estructura de edades
caracterizada por un mayor porcentaje de inmaduros (55,5%),
229
[page-n-241]
60
50
40
Craneal
M. Anterior
30
Axial
M. Posterior
20
Falanges
10
0
II k-l
II u
Figura 7.29. C. Antón. Porcentajes de representación de grupos anatómicos comparando las dos muestras.
los restos no osificados (18,6%) y osificados (16,6%) muestran
valores muy próximos lo que indica la existencia de pérdidas
esqueléticas importantes entre los individuos inmaduros.
La comparación de los resultados de Cueva Antón con los
referentes actuales de búho real no aclara demasiado las cosas,
ya que los perfiles esqueléticos, como sucedía en la estructura
de edad, son bastante variables dependiendo de las muestras.
Cuando aparecen restos todavía en conexión anatómica que no
han sido ingeridos, corresponden sobre todo al miembro posterior (Sanchis, 1999, 2000; Yravedra, 2004, 2006b), mientras
que en aquellos procedentes principalmente de la disgregación
de pellas, dominan tanto los elementos del miembro posterior
(Martínez Valle, 1996; Sanchis, 1999, 2000; Guennouni, 2001;
Cochard, 2004a y b; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a), como
los del anterior (Hockett, 1995; Sanchis, 1999, 2000). En relación a los elementos craneales, en algunos referentes están poco
representados (Sanchis, 1999, 2000; Guennouni, 2001) pero en
otros tienen una presencia más destacada (Hockett, 1995; Martínez Valle, 1996; Sanchis, 1999, 2000).
Los conjuntos actuales de águilas también plantean una importante variabilidad en función del tipo de muestra; entre los
restos descarnados parece existir mayor abundancia de elementos postcraneales sobre craneales y del miembro posterior sobre
el anterior, mientras que en los restos incluidos en pellas hay
peor representación de postcraneales (Schmitt, 1995; Hockett,
1996; Cruz-Uribe y Klein, 1998).
Tal y como han planteado otros autores (Cochard, 2004a;
Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a), la representación anatómica es un parámetro muy variable y está en función de diversos
factores, como la disponibilidad de presas, su edad, el número
y edad de los pollos, o la funcionalidad de los sitios (nido, posadero, zona de alimentación), y puede ser coincidente entre las
rapaces nocturnas y diurnas (Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b,
2009a), por lo que se propone, y con esto coincidimos, que los
factores más importantes de diagnóstico para distinguir los distintos tipos de predadores sean la fragmentación y la digestión.
230
Fragmentación
En los dos conjuntos diversos elementos muestran valores similares de fragmentación (figura 7.30): los huesos de cráneo,
la mandíbula y las costillas presentan escasos restos completos;
los elementos del segmento inferior (carpo, tarso, metacarpos,
metatarsos y falanges) se mantienen total o mayoritariamente
enteros; los del segmento superior anterior (escápula y húmero)
presentan valores idénticos en los dos conjuntos (0 y 35% respectivamente de restos completos). En los demás elementos se
aprecian diferencias, que indican, en todos los casos, que la fragmentación ha afectado de forma más importante al conjunto del
nivel II u, lo que se puede observar en diversos elementos: molares aislados, coxal, fémur, tibia, radio, ulna y vértebras. A pesar
esto, la longitud media de los restos conservados, los completos
y los que poseen fracturas antiguas, ha resultado ser mayor en II
u (16,91 mm) que en II k-l (11,23 mm). Esto se debe a la gran
cantidad de elementos completos y de pequeño tamaño (molares
aislados, metacarpos, metatarsos, patellas, sesamoideos, tarsos,
carpos y falanges), muchos de ellos no osificados, presentes en
II k-l. Por ello, las medias referidas no están señalando exclusivamente la fragmentación (cuadro 7.39 a).
Para intentar solucionar este problema, se han realizado
otros cálculos, sin considerar los elementos citados e incluyendo todos los demás (cráneo, maxilar, hemimandíbula, vértebras, costillas, escápula, húmero, radio, ulna, coxal, fémur
y tibia), lo que ha supuesto una modificación de resultados
(cuadro 7.39 b), variando la longitud media de los fragmentos:
en II k-l de 11,23 a 15,23 mm (aumento de 4 mm), y en II u de
16,91 a 18,63 mm (aumento de menos de 2 mm). Estos valores, además de confirmar el importante papel de los pequeños
elementos completos, indican que el grupo de 10-20 mm es el
dominante en ambas muestras.
Se ha realizado también el cálculo pero considerando exclusivamente los cinco huesos largos principales y excluyendo
del mismo a las epífisis no osificadas completas. El resultado
confirma que, a pesar de que la muestra de II u está más fragmentada que la de II k-l, la longitud de los restos conservados
[page-n-242]
100
100
99,49
100
90
100
100 100 100
88,23 88,23
85
100 100 100 100
100 100 100 100 100
97,63
64,7
75
66,66
60
100
87,5
74,19
68
70
66,66
66,66
64,7
62,5
57,14
57,14 57,14
51,16
50
40
39,28
34,78
33,33
40
30
25
25
18,47
16,66
11,92
5,88
Se
F3
F1
F2
Mt5
Mt3
Mt4
Mt2
Ta
Pa
As
T
F
Ct
Cx
0
Ca
0
0
Vcd
Vl
II k-l
Vs
Vt
Vc
Mc5
Mc4
Mc3
0
Mc2
U
Cp
0
R
0 0
H
2,22
Es
0
Moi
Mx
8,33 11,42 11,11
Hem
1,47
0 0
Mos
Cr
0 0
42,27
25
17,85
20
0
100
90,9
80
10
100 100
100
II u
Figura 7.30. C. Antón. Porcentajes de representación de restos completos comparando las dos muestras.
Cuadro 7.39. C. Antón. Longitud conservada de los
restos según grupos y medias en las dos muestras
Longitud
II k-l
II u
Cuadro 7.40. C. Antón. Longitud conservada
del húmero, radio, ulna, fémur y tibia según
grupos y medias en las dos muestras.
a
b
a
b
Longitud
II k-l
II u
<10 mm
50,21
23,81
18,01
12,45
<10 mm
13,3
6,6
10-20 mm
30,45
55,08
56,75
54,94
10-20 mm
39,48
38,67
20-30 mm
7,97
14,58
17,83
23,44
20-30 mm
29,61
35,84
17,59
18,86
21,88
23,65
>30 mm
3,27
6,56
7,38
9,15
>30 mm
L media
11,23
15,63
16,91
18,63
L media
a: considerando todos los elementos; b: excluyendo el
basipodio, metapodio, patellas y falanges, mayoritariamente
completos y de pequeño tamaño.
en ambas es bastante similar y se aproxima mucho en importancia al grupo de 10-20 y al de 20-30 mm. La estructura de edad
de las presas también influye en la longitud de los restos, algo
mayor en II u donde predominan los adultos, menor en II k-l
con mayoría de inmaduros (cuadro 7.40).
Se han comparado los datos que aporta Cueva Antón con
referentes de aves rapaces noctunas y diurnas. El hecho de
que los elementos del cráneo, axiales, cinturas y huesos largos muestren porcentajes de fragmentación más importantes, y
que los elementos de las partes marginales de las extremidades
(basipodio, metapodio y autopodio) se mantengan completos,
se ha observado tanto en conjuntos creados por búhos (Sanchis, 1999, 2000) como por águilas (Lloveras, Moreno y Nadal,
2008b); en general, en los conjuntos ibéricos de búho real los
huesos del miembro posterior están más fragmentados que los
del anterior (Martínez Valle, 1996; Sanchis, 1999; Yravedra,
2004; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a), hecho que coincide
con los datos del nivel II u de Cueva Antón pero no con los de
II k-l. La longitud media de los fragmentos en los referentes de
búho real ronda los 10 mm (Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a),
mientras que en los de águilas es inferior (Lloveras, Moreno y
Nadal, 2008b). Los restos de los conjuntos de Cueva Antón se
Se han excluido las epífisis no osificadas completas.
conservan de forma mayoritaria por encima de los 10 mm.
En las rapaces diurnas existe una gran variabilidad en los
referentes según el tipo de muestra, ya que en los restos descarnados la fragmentación es muy baja, mientras que en los contenidos en pellas es muy alta. Los datos del nivel II u de Cueva
Antón son más coincidentes con los que aportan los referentes
actuales de búho real. En el caso de II k-l, la fragmentación es
menor que en II u, lo que podría ser indicativo de una acumulación de restos descarnados de rapaces diurnas, lo que también
podría explicar que la longitud media en este conjunto sea superior a la de los referentes (Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b).
En relación a las categorías de fragmentación de ambos
conjuntos, no existen apenas diferencias.
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
En ambas muestras existe una gran coincidencia en la localización de las fracturas mecánicas y de los impactos de pico (mandíbula, escápula, húmero, vértebras posteriores, coxal, fémur y
tibia). Las muescas constituyen la modificación principal originada por los impactos de pico, y en ambos conjuntos aparecen
preferentemente en número de una por resto y sobre uno de los
lados (unilaterales), lo que se trata de una característica propia
231
[page-n-243]
tanto de aves rapaces diurnas como nocturnas (ver capítulo 3,
búhos vs águilas). En II k-l la suma de las muescas y de algunas horadaciones y hundimientos, contando los molares aislados para el cálculo, llega al 0,68% (o al 0,86% sin contarlos).
En II u únicamente han aparecido muescas, presentes sobre un
porcentaje algo superior de restos (2,44% considerando los molares aislados y 2,73% sin contarlos). Los datos parecen indicar
que en las muestras existe una coincidencia en la morfología
y en las zonas de localización de fracturas e impactos de pico,
pero se evidencian diferencias en sus frecuencias de aparición.
En este sentido, el valor de II u es más coincidente con el determinado (ca. 3%) en algunos conjuntos actuales de búho real
(Cochard, 2004a y b), aunque otras muestras de similar procedencia aportan valores muy inferiores, en torno al 1% (Hockett,
1995). El porcentaje de II k-l se aproxima más al de algunos
referenciales de rapaces diurnas, como el del águila imperial
con el 0,5% (Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b).
En II k-l las evidencias mecánicas se han constatado tanto
sobre restos osificados y de talla grande de individuos adultos
como sobre no osificados de ejemplares inmaduros, aunque con
diferencias según los elementos, mientras que en II u aparecen
mayoritariamente sobre restos osificados de individuos adultos,
lo que es coincidente con la estructura de edades descrita en
cada conjunto. En II k-l se han determinado sobre tres huesos
largos (húmero, fémur y tibia) y las vértebras (sobre todo las
posteriores) de individuos adultos e inmaduros. En cambio, sobre las cinturas (escápula y coxal) aparecen de forma mayoritaria sobre elementos osificados. Los fémures y tibias osificados
comportan dos zonas afectadas por las fracturas, mientras que
los no osificados y de pequeño tamaño solamente una. Estas diferencias pueden estar relacionadas con el tamaño de las presas
y el proceso de desarticulación efectuado por las rapaces antes
de engullirlas, lo que podría explicar también el menor porcentaje de alteraciones mecánicas presentes en este conjunto.
En II u la mayoría de las fracturas en fresco se localizan
sobre elementos de animales adultos o con una talla corporal
importante (húmero, fémur, tibia, mandíbula, escápula y coxal),
aunque también se han documentado sobre algunos restos de
animales jóvenes (escápula y fémur).
Alteraciones digestivas
Los dos conjuntos presentan una tasa similar de elementos digeridos (ca. 12%). Este porcentaje podría matizarse debido a
la dificultad de determinación de estas alteraciones sobre los
premolares y molares aislados. En los referentes de búho real,
los porcentajes de huesos digeridos son superiores, en torno al
60% (Guillem y Martínez Valle, 1991; Sanchis, 1999; Cochard,
2004a; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a), aunque en otros casos los conjuntos apenas presentan elementos alterados (Maltier, 1997; Yravedra, 2004; Guennouni, 2001), correspondiendo
principalmente a restos no ingeridos.
El grado de alteración predominante en II k-l ha sido el moderado, seguido muy de cerca por el ligero, con unos pocos
restos afectados por el fuerte; en cambio, en II u es el ligero el
más importante, seguido del moderado y con escasa presencia
del fuerte. Las principales diferencias entre ambas muestras residen en el papel más destacado del grado ligero en II u, y el
mayor porcentaje de elementos afectados por el grado fuerte
en II k-l, con menores diferencias entre conjuntos respecto al
grado moderado (figura 7.31).
232
70
60
50
40
II k-l
30
II u
20
10
0
Ligera
Moderada
Fuerte
Extrema
Figura 7.31. C. Antón. Grados de alteración digestiva comparando
las dos muestras.
En las dos muestras la alteración se ha manifestado principalmente en forma de porosidad, aislada o más extendida,
sobre las zonas articulares y procesos, mientras que la pérdida y destrucción de restos ha sido muy puntual. El predominio
de los grados ligero y moderado es coincidente con los datos
de referencia que aportan conjuntos actuales de búho real (por
ejemplo, Andrews, 1990; Cochard, 2004a y b; Yravedra, 2004;
Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a) y se aleja de los modelos de
rapaces diurnas, donde los restos óseos ingeridos muestran grados más fuertes de alteración (Hockett, 1996; Martínez Valle,
1996; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b).
A pesar de que la estructura de edad de los conejos en
II k-l está dominada por los individuos inmaduros y que en
II u los adultos hacen lo propio, tanto en uno como en otro
conjunto los restos no osificados muestran porcentajes más
importantes de alteración digestiva (42,03 y 46,3%) que los
osificados (27,57 y 35,5%). Esto puede estar indicando dos
cosas, que los restos de inmaduros se ingieren más que los
de los adultos o que los primeros son más vulnerables ante el
proceso digestivo.
Para añadir otra posible variable a considerar, las diferencias observadas en relación a los grados de alteración, ligera en
II u y moderada en II k-l, podrían ser interespecíficas y responder a una mayor capacidad por parte de los predadores jóvenes
(pH más ácido que el de los adultos) a alterar los restos óseos de
sus presas durante la digestión (ver capítulo 3).
Existen algunas diferencias en relación a los elementos o
grupos anatómicos donde los efectos de la digestión se manifiestan (figura 7.32), ya que en II k-l son los del miembro
anterior y posterior los más afectados, con valores casi idénticos, seguidos de los axiales, falanges y craneales. En II u, en
cambio, los restos axiales superan los valores de digestión a
los que llegan los huesos de los miembros y a su vez están más
afectados que falanges y restos craneales. Los valores más altos
de alteración digestiva pueden corresponder a aquellos huesos
o segmentos más ingeridos, mientras que los que presentan porcentajes más bajos pueden representar en gran medida aquellos
restos no ingeridos o desechados.
[page-n-244]
Conclusiones sobre los conjuntos de Cueva Antón
30
25
20
15
II k-l
II u
10
5
0
Craneal
M.
anterior
Axial
M.
Falanges
posterior
Figura 7.32. C. Antón. Porcentajes de alteración digestiva según
grupos anatómicos comparando las dos muestras.
Las diferencias observadas en el grado de alteración podrían estar relacionadas tanto con la edad de los predadores
como por la intervención de distintas especies. Respecto a las
diferencias según elementos, en II k-l se han ingerido de forma más destacada los huesos de los miembros, mientras que
en II u todas las partes corporales muestran valores algo más
igualados.
Otras alteraciones
En ambos conjuntos han aparecido sobre los huesos manchas de
óxidos de manganeso con valores entre el 10-20% respecto al
total, y un porcentaje más bajo de aquellas producidas por óxidos de hierro (1-3%). Las ligeras diferencias a favor del conjunto de II u parecen indicar la existencia de una mayor humedad o
de fases de encharcamiento en esta fase del interestadial Würm
II/III. En II u se han descrito algunas alteraciones corticales que
parecen ser consecuencia de la acción de microorganismos que
no hemos podido identificar. La acción de la exposición a la
intemperie es mínima o inexistente e indica una rápida sedimentación de los restos. Ambos conjuntos han estado afectados
por concreciones calcáreas que en algunos casos han rellenado
cavidades y alveolos.
El conjunto del nivel II u presenta un porcentaje mayoritario
de presas adultas, con elementos anatómicos que en algunos
casos aparecen bastante fragmentados (cráneo, huesos largos y
esqueleto axial) y que están afectados por fracturas mecánicas
en fresco (mandíbula, cinturas, vértebras, fémur y tibia), con
un 3% de huesos con impactos de pico localizados sobre estos
mismos elementos, preferentemente de individuos adultos. La
digestión ha afectado a un 12% del conjunto, con un grado ligero predominante aunque desigual según elementos y grupos
anatómicos. Algunos de estos datos se aproximan más a los descritos en distintos referentes actuales de búho real y, en general,
son más propios de las rapaces nocturnas (por ejemplo, Sanchis, 1999; Cochard, 2004; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a).
El conjunto del nivel II k-l está dominado por las presas inmaduras, con elementos afectados por una fragmentación más
moderada, y con fracturas mecánicas emplazadas sobre los mismos huesos que en II u, pero con frecuencias más bajas de impactos de pico (<1%). Aunque estos valores son más propios de
las rapaces diurnas (Hockett, 1993, 1995; Cruz-Uribe y Klein,
1998; Schmitt, 1998; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b), su
baja frecuencia puede responder al predominio en la muestra de
ejemplares inmaduros y, por tanto, de restos no osificados y más
pequeños, que en muchos casos pueden engullirse completos o
con escasas acciones de desarticulación. La digestión ha afectado a un porcentaje de huesos similar al de la muestra anterior
(ca. 12%), con dominio del grado moderado, más propio de las
rapaces nocturnas, ya que las diurnas cuando ingieren huesos
los alteran de forma más fuerte, creándose pequeños fragmentos que en muchos casos son difíciles de identificar (Mayhew,
1977; Dodson y Wexlar, 1979; Andrews, 1990; Martínez Valle,
1996; Yalden, 2003; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b). Por
todo esto, consideramos que la acumulación de II k-l también
es consecuencia de la alimentación de rapaces nocturnas (s.l.).
La variación en la estructura de edad de las presas podría estar relacionada con la funcionalidad de los lugares (nidos, posaderos o zonas de alimentación de adultos), ya que, por ejemplo,
en el caso del búho real, los individuos adultos tienden a consumir las presas de menor biomasa, mientras que transportan al
nido las más grandes para la hembra y los pollos, compensando
así el gasto energético que supone su captura (Donázar, 1988), lo
que supondría que las presas más grandes aparecerían de manera
más frecuente en los nidos. Siguiendo esta hipótesis, el predominio de adultos en II u podría ser consecuente con la existencia
de un nido, mientras que la abundancia de presas inmaduras en
II k-l encajaría mejor con otras zonas como posaderos o zonas
de alimentación de adultos.Las alteraciones postdeposicionales
presentes sobre una parte de los restos señalan que éstos se sedimentaron con rapidez, pero en ocasiones estuvieron expuestos a
fases importantes de humedad y encharcamiento.
233
[page-n-245]
[page-n-246]
8
Acumulaciones de lagomorfos en yacimientos
arqueológicos: modelos y propuestas
Se presentan cinco posibles modelos de acumulación de lagomorfos en cavidades y abrigos, basados en las características
del predador y de los hábitats, así como en los modos de aporte
de los restos.
A continuación, se comparan los datos derivados de los
conjuntos arqueológicos estudiados con otros ya publicados
del Paleolítico medio, Paleolítico superior y Epipaleolítico,
fundamentalmente de la península Ibérica y Francia, aunque
prestando especial atención a los yacimientos del área mediterránea peninsular. La descripción incluye la determinación del
agente y/o agentes de aporte y las principales características de
las acumulaciones. En la actualidad contamos con un número
bastante importante de referencias de contextos musterienses y
del Paleolítico superior, mientras que son menos frecuentes los
trabajos de fases anteriores, donde principalmente existe información de algunos conjuntos franceses del Pleistoceno medio
final.
En relación a las acumulaciones de procedencia antrópica
o mixta, determinadas en Cova del Bolomor, se propone un
modelo de adquisición fundamentado en el conocimiento del
entorno y en la capacidad de adaptación al mismo por parte de
los grupos humanos durante ocupaciones más prolongadas y/o
de cierta intensidad, que justifica la inclusión de los lagomorfos
(básicamente conejos) en las dietas humanas durante el Paleolítico medio.
Modelos de aporte de lagomorfos
El análisis de los conjuntos de lagomorfos de Cova del Bolomor, Cova Negra y Cueva Antón ha puesto de manifiesto que
los aportes exógenos de estas presas son los más importantes,
independientemente de su origen (antrópico, natural o mixto)
y que pueden ser consecuencia de la intervención de un único
predador (exclusivo) o de varios (mixto). En este último caso,
de forma simultánea o en alternancia, aunque dando lugar,
como consecuencia de ocupaciones tipo palimpsesto, a una posible mezcla de muestras.
Los aportes de lagomorfos en cuevas y abrigos pueden ser
divididos en tres grandes grupos.
- (1) Terrestres. Corresponden a las acumulaciones creadas
por humanos (restos de procesado, de consumo o desechados)
o por diversos mamíferos carnívoros, por predación o carroñeo
(elementos ingeridos que aparecen tras la disgregación de heces
y restos desechados); en este caso, el aporte de materiales tiene
lugar desde el mismo suelo.
- (2) Aéreos. Responden a las actividades de alimentación
de las aves rapaces a partir de la deyección de egagrópilas y
del aporte de restos no ingeridos. La ubicación en altura de los
nidos y posaderos de las aves implica un desplazamiento aéreo
descendente de los materiales desde estos enclaves hacia el suelo de cavidades y abrigos.
- (3) Mixtos. Son el resultado de una combinación de los
tipos anteriores.
Respecto a los aportes terrestres, parece viable una “alternancia” en las ocupaciones de cavidades y abrigos por parte
de humanos y de otros mamíferos carnívoros (Mondini, 2002)
como zorros, linces o tejones (figura 8.1, modelos A y B), siendo muy difícil la existencia de un hábitat compartido y simultáneo. La presencia de carnívoros en estos enclaves depende
en gran medida del ritmo de las ocupaciones humanas o, como
sucedió en ciertas fases de la prehistoria, de sus bajas densidades poblacionales (Mondini, 2002).
Resulta mucho más factible pensar en una posible “coexistencia” de aves rapaces y humanos (en el mismo lugar y en el
mismo tiempo), aunque siempre en función de la morfología de
cada enclave (figura 8.2, modelo C). La presencia de paredes
rocosas inmediatas o próximas al hábitat humano, donde pueden instalar sus nidos o posaderos las aves rapaces rupícolas
(a una altura importante para que no se interfiera la actividad
de cada uno), favorece y acrecienta la posibilidad de un aporte
simultáneo de lagomorfos, como pudo suceder en determinados
momentos en yacimientos como El Salt (Alcoi) o incluso Cova
del Bolomor. Cuando, por el contrario, las rapaces se instalan
en el interior de las cavidades, porque existen discontinuidades
en las paredes o en el techo que permiten el establecimiento de
nidos, se hace muy difícil que aves y humanos estén presentes
235
[page-n-247]
A
B
Figura 8.1. Modelo A: aporte terrestre exclusivo de humanos. Modelo B: aporte terrestre exclusivo de mamíferos
carnívoros.
en un sitio al mismo tiempo, como podría ser el caso de Cueva
Antón (figura 8.3, modelo E). Estas propuestas señalan que la
desocupación humana de los hábitats no es siempre un requisito
necesario para que las aves rapaces puedan establecerse en lugares cercanos, creándose la posibilidad de una deposición más
o menos simultánea de restos. Al igual que con los humanos,
las rapaces pueden coexistir con otros mamíferos carnívoros
terrestres (no humanos) si, de la misma manera, lo permiten
las características del enclave (figura 8.2, modelo D). Las aves
poseen la capacidad de compartir un hábitat determinado con
otros predadores, siempre y cuando no se pongan en peligro los
ritmos de actividad de cada uno. En definitiva, la coexistencia,
en el mismo lugar y tiempo, puede tener lugar si no existen
interferencias en los nichos ecológicos de las especies. La existencia de una baja competencia entre predadores por las mismas
presas, debido a la abundancia de lagomorfos en determinados
momentos, pudo hacer viable este modelo.
La formación de acumulaciones de lagomorfos en cavidades depende, por tanto, de factores como la naturaleza del
predador, las formas de aporte de los restos y en algunos casos
de las particulares características de los hábitats así como de
los ritmos de ocupación de los mismos por parte de los grupos
humanos, y configuran cinco principales modelos de aporte de
lagomorfos.
- (A) Terrestre, exclusivo de humanos.
- (B) Terrestre, exclusivo de mamíferos carnívoros no humanos.
- (C) Mixto, terrestre de humanos y aéreo de aves rapaces.
- (D) Mixto, terrestre de mamíferos carnívoros no humanos
y aéreo de aves rapaces.
- (E) Aéreo, exclusivo de aves rapaces.
En todo caso, somos conscientes que tanto los aportes simultáneos como los originados de forma alterna pueden presentarse como mezclas o sucesiones de conjuntos óseos, producto
de diversas ocupaciones, que muy posiblemente no sea posible
diferenciar por el efecto palimpsesto (Mondini, 2002). Por ello,
más que en el resultado de las acumulaciones, donde también
influyen los ritmos de ocupación, de sedimentación o los factores postdeposicionales, lo que se pretende poner de manifiesto
236
es la “mayor capacidad” de las aves rapaces (aporte aéreo) de
acumular restos de lagomorfos en cavidades, ya que es posible
que en algunos casos esto se pudiera realizar de manera más o
menos sincrónica a los grupos humanos.
En cambio, este planteamiento resulta muy complicado en
otros mamíferos carnívoros terrestres no humanos y supone, en
relación con los contextos arqueológicos, una mayor probabilidad de que una acumulación de lagomorfos responda a la actividad de los humanos o de las aves rapaces y en menor medida
de otros mamíferos carnívoros terrestres, muy mediatizados por
las ocupaciones humanas, tanto si son continuas, estacionales
o más esporádicas. En este sentido, los grupos humanos del
Paleolítico medio pudieron mantener una posición dominante
sobre numerosas especies de carnívoros de talla media y pequeña, sobre todo a la luz del día (Rolland, 2004). Puede que las
acumulaciones de carnívoros no sean cuantitativamente tan importantes como las creadas por humanos o rapaces, pero cabe la
posibilidad que diversas pequeñas acumulaciones de carnívoros
puedan mezclarse o unirse y dar lugar a muestras más importantes (dilution effect), haciendo difícil su separación de las humanas, sobre todo cuando en ocasiones los carnívoros dejan muy
pocas alteraciones sobre los huesos (Mondini, 2002; Sanchis y
Pascual, 2011). Hay que tener presente que la actividad de los
carnívoros, inferida únicamente por las marcas observadas sobre los huesos, puede parecer muy reducida y su participación
en un conjunto arqueológico puede infravalorarse. Por ejemplo,
los cánidos y los mustélidos tienen un comportamiento troglófilo y han podido ocupar las mismas cavidades que el hombre
y aportar un gran número de modificaciones (Mallye, Cochard
y Laroulandie, 2008), como se ha observado con los grandes
carnívoros: excavaciones y desplazamientos, aportes de presas
o de carroñas y consumo de desechos abandonados por el hombre (Castel, 1999).
Por los datos expuestos, unas ocupaciones humanas de carácter más continuo o con ritmos de desocupación más reducidos, podrían hacer viable una presencia simultánea de aves
rapaces y humanos, siendo más difícil una coexistencia de diversos predadores terrestres. Ahora bien, como ya se expuso en
el capítulo 3, existen importantes diferencias entre las rapaces
diurnas y las nocturnas, en función de sus formas de alimenta-
[page-n-248]
C
D
Figura 8.2. Modelo C: aporte mixto terrestre de humanos y aéreo de aves rapaces. Modelo D: aporte mixto terrestre de
mamíferos carnívoros y aéreo de aves rapaces.
ción (las nocturnas engullen más huesos y producen más egagrópilas que las diurnas, aunque ambas pueden aportar restos
no ingeridos, manipulados o desechados) y de las características de sus procesos digestivos (más corrosivos en las diurnas),
que dotan a las nocturnas de una mayor capacidad de acumulación de restos óseos (Andrews, 1990; Mikkola, 1995). Del
mismo modo, entre las aves rapaces, las rupícolas, debido a su
predilección por instalar nidos, posaderos y dormideros en zonas de roquedo, aportan más restos de lagomorfos en cavidades
y abrigos que las forestales.
Entre los pequeños mamíferos carnívoros también pueden
existir diferencias (Andrews y Evans, 1983), dependiendo de
si los restos han sido ingeridos (con deposiciones a partir de
heces) o desechados. Los restos ingeridos están más expuestos
al efecto destructivo de la dentición, más potente en el caso de
los cánidos y mustélidos, que en general presentan un mayor
desarrollo de la parte trituradora o posterior de los dientes yugales (talónido de la carnicera inferior), al contrario que en los
E
Figura 8.3. Modelo E: aporte aéreo exclusivo de aves
rapaces.
félidos, con un predominio de la parte anterior o cortante (trigónido en la carnicera inferior). Este hecho no está directamente relacionado con la capacidad de ingerir huesos por parte de
los pequeños carnívoros, ya que el lince, por ejemplo, engulle
trozos de carne junto a pequeños fragmentos óseos (Lloveras,
Moreno y Nadal, 2008a), pero en principio no tritura los huesos
como lo puede hacer un zorro.
La forma de alimentación de los mamíferos carnívoros y
su potente digestión también hacen más difícil la creación de
grandes acumulaciones de lagomorfos aunque, como se ha podido comprobar (Cochard, 2004d; Sanchis y Pascual, 2011),
los zorros también pueden crear conjuntos formados mayoritariamente por restos de alimentación desechados, con escasas o
nulas señales de alteración digestiva y en general pocas marcas
mecánicas de sus denticiones.
En relación a los conjuntos arqueológicos de lagomorfos
estudiados (cuadro 8.1):
- Cova del Bolomor: dependiendo de los niveles se dan acumulaciones de origen diverso. Dos niveles presentan acumulaciones de tipo antrópico (figura 8.1, modelo A), exclusivas
como la del nivel Ia o muy mayoritarias (nivel IV); la acumulación de conejo de este último nivel, aunque se ha definido como
mixta por la presencia de un número muy reducido de restos
con alteraciones de un pequeño carnívoro (creadas muy posiblemente durante una fase de desocupación humana), muestra
una parte de origen antrópico muy predominante, razón por la
cual se ha incluido también dentro del modelo A. También aparecen acumulaciones naturales exclusivas de aves rapaces: nivel
XVIIa y VIIc (figura 8.3, modelo E), o de pequeños mamíferos
carnívoros: nivel XIIIc (figura 8.1, modelo B); pero también
son muy importantes las de tipo mixto, con una combinación
de aportes naturales y antrópicos, siempre entre aves rapaces y
humanos: niveles XV Este, XV Oeste y XVIIc (figura 8.2, modelo C). Como puede observarse, el único modelo que no está
presente en Bolomor es el D (figura 8.2), el mixto que combina
aves rapaces y mamíferos carnívoros terrestres no humanos.
Los datos expuestos confirman la mayor capacidad de las aves
rapaces de crear acumulaciones de lagomorfos en cavidades y
abrigos, debido a la posibilidad comentada de simultanear los
237
[page-n-249]
Cuadro 8.1. Principales características de las acumulaciones de lagomorfos de Cova del Bolomor, Cova Negra y Cueva Antón.
Contextos y niveles
C. Antón
Pleistoceno superior
MIS 3
C. Antón
MIS 3
C. Negra
MIS 4
Taxón NR NMI >9m 4-9m <4m
Acumulación
Agente principal Agente secundario Digestión
II k-l Oryct. 5798
90
40
23
27
Natural
Aves rapaces nocturnas
747 (12,88)
II u Oryct. 1147
20
14
4
2
Natural
Aves rapaces nocturnas
136 (12,03)
IX Oryct. 922
17
4
5
8
Natural
Aves rapaces nocturnas
180 (19,52)
C. Bolomor
Ia Oryct. 170
7
6
1
Antrópica
Homo
MIS 5e
IV Oryct. 703
20
15
2
3 Antrópica / nat.
Homo
0 (0)
Mam. carni. peq.
15 (2,13)
Pleistoceno medio
VIIc Oryct. 183
5
1
1
3
Natural
Aves rapaces nocturnas
38 (20,76)
C. Bolom. MIS 7 XIIIc Oryct. 129
6
3
1
2
Natural Mamífero carnívoro peq.
42 (32,55)
C. Bolomor XV E Oryct. 184
8
7
1 Antrópica / nat.
Homo
MIS 8/9 XV O Oryct. 1184
23
18
2
3 Natural / antr.
Aves rapaces nocturnas
Homo 112 (9,45)
Oryct. 1003
18
11
4
3
Aves rapaces nocturnas
122 (12,16)
2
3 Natural / antr.
XVIIa
Lepus
5
1
1
XVIIc Oryct. 428
10
5
Natural
Indeterminada
hábitats con los humanos, aunque siempre en función de las
características del enclave.
- Cova Negra IX: se trata de una acumulación natural y
exclusiva de aves rapaces (figura 8.3, modelo E). La acumulación se pudo originar, teniendo en cuenta las características
del enclave, cuando la cavidad se encontraba tanto desocupada
como ocupada por los humanos, aunque los ritmos de ocupación cortos y esporádicos de estos últimos harían más factible
la primera hipótesis. En caso de estar presentes los humanos en
la cueva, se pudo dar una acumulación de lagomorfos según el
modelo C (figura 8.2), pero no se ha determinado ninguna señal
de consumo humano sobre los restos de este conjunto.
- Cueva Antón II u y II k-l: acumulaciones naturales y exclusivas de aves rapaces (figura 8.3, modelo E). Las características del enclave y de las ocupaciones humanas determinan que
se crearon en fases de desocupación humana del abrigo.
A continuación se realiza un repaso a los datos presentes en la
bibliografía sobre los orígenes de los conjuntos arqueológicos de
lagomorfos, con la intención de valorar los modelos propuestos
y obtener referentes sobre acumulaciones de origen antrópico.
Conjuntos de lagomorfos del Paleolítico
medio: comparación con los de Cova del
Bolomor, Cova Negra y Cueva Antón
Hasta el momento presente, son escasas las referencias existentes sobre el origen de los conjuntos de lagomorfos del Paleolítico medio de la zona mediterránea ibérica.
Cova del Bolomor (trabajos previos y recientes)
El estudio de los lagomorfos de nivel XVIIc (MIS 8/9) proporcionó evidencias de un modelo de acumulación mixto natural/
antrópico, donde los grupos humanos se centraron en los individuos adultos (50%) mientras que los inmaduros (50%) fueron
aportados por rapaces nocturnas (cf. Bubo bubo). Las princi-
238
Aves rapaces
3 (1,63)
0 (0)
Aves rapaces nocturnas
Homo
31 (7,24)
pales características del estudio formaron parte de una publicación previa (Sanchis y Fernández Peris, 2008), mientras que
el estudio completo se recoge en el capítulo 5 de este trabajo,
por lo que no es necesario comentar de nuevo sus principales
características.
En el trabajo de investigación de Ruth Blasco (2006) centrado en el nivel XII (MIS 6), el conejo representa el 6,5% de
los aportes y un total de 10 individuos, donde resultan predominantes los adultos (70%). Los elementos anatómicos indican un
transporte de las carcasas completas desde el lugar de captación
al de procesado y consumo. Seis restos (una mandíbula, dos
coxales y tres tibias) presentan marcas de corte, con lo que se
evidencia el consumo humano de conejo en este nivel del Pleistoceno medio final (Blasco López, Fernández Peris y Rosell,
2008). No se menciona nada acerca de la presencia sobre los
restos de alteraciones de otros predadores.
Recientemente, en la tesis doctoral de esta misma autora se
aportan algunos datos sobre el origen de las acumulaciones de
lagomorfos de los niveles XVIIc, XVIIa y IV (Sector Oeste) y
del XI (sectores Oeste y Norte) de la Cova del Bolomor, y que
resumimos a continuación (Blasco López, 2011).
En el subnivel XVIIc se identifican 12 individuos de conejo
(7 adultos y 5 inmaduros), con un 92% de huesos completos y
un bajo índice de fragmentación. El 5% de los restos presenta
marcas de corte (pelado, descarnado, repelado). 14 elementos
muestran mordeduras humanas que afectan sobre todo al fémur y la tibia, en forma de pequeñas depresiones (<2 mm de
longitud) surcos, muescas, fracturas transversales y oblicuas,
superficies crenuladas y peeling. Pero también se han hallado
evidencias no antrópicas sobre 24 restos de conejo (inmaduros);
mordeduras y digestiones sobre dos individuos que se han relacionado con la actividad de los zorros. No se descartan aportes
puntuales de Bubo bubo.
El subnivel XVIIa ha proporcionado 620 restos de conejo
pertenecientes a 15 individuos, de los cuales 14 son adultos
y 1 jóven. La fragmentación de la muestra de lagomorfos es
muy moderada ya que se han conservado el 87% de restos
[page-n-250]
completos. Un 2,26% del conjunto comporta marcas de corte,
relacionadas con el pelado y el descarnado de las presas. También están presentes las mordeduras humanas sobre el 1,52%
de los restos, destacando sobre los elementos apendiculares
proximales (anteriores y posteriores) y especialmente sobre
la tibia, con similares características a las descritas en el subnivel anterior. Un 10,48% de los restos presenta alteraciones
digestivas. La autora ha relacionado una parte del conjunto, al
menos 1 inmaduro y 5 adultos, con la posible intervención de
los zorros, aunque no descarta la de las aves rapaces (Blasco
López, 2011).
En el nivel XI se estudian 262 restos de 7 individuos, repartidos en 5 adultos y 2 inmaduros. Todos los elementos anatómicos están presentes en la muestra, aunque destacan los huesos
de los miembros, metapodios y falanges (sesgo anatómico). La
fragmentación es escasa, con un 60% de completos (sobre todo
acropodios). La autora ha identificado marcas de corte sobre el
10,6% de los restos que ha relacionado con los procesos carniceros de pelado y descarnado de las carcasas. También ha
determinado mordeduras humanas (4,19%), localizadas preferentemente sobre los huesos de las extremidades. Un porcentaje
importante de restos (69,08%) aparece afectado por el fuego,
don mayor importante de los grado 2 y 3. Para la autora, los
grupos humanos son los principales responsables de la acumulación de pequeñas presas del nivel XI (Blasco López, 2011).
El nivel IV aporta un total de 789 restos de conejo pertenecientes a 20 individuos, la mayoría (16) adultos y el restos inmaduros (4). Aparecen representados todos los elementos anatómicos aunque destacan los estilopodios y zigopodios. La fragmentación es importante y tan solo se conservan completos 25 restos
(metapodios y vértebras). Los restos presentan evidencias antrópicas en forma de marcas de corte (14,06%), con predominio de
las de pelado y descarnado. También se han descrito fracturas
por mordedura y flexión sobre hueso fresco; las mordeduras (31)
afectan básicamente a los huesos del estilopodio y zigopodio (sobre todo fémur y tibia). Las alteraciones por fuego se muestran
sobre más del 60% de los restos (destacando el grado 2). Las
señales de alteraciones propias de los carnívoros se documentan
sobre 10 huesos (8 depresiones e improntas y 2 digestiones), que
afectan a los huesos largos, coxal, falanges y calcáneo, y que han
sido relacionadas con la acción de los zorros. La autora vincula el conjunto de pequeñas presas a la acción humana a través
de acciones individuales aunque no descarta un posible uso del
trampeo (Blasco López, 2011).
Los datos procedentes de estos niveles señalan un consumo antrópico de conejo durante el Pleistoceno medio y superior
(Blasco López, Fernández Peris y Rosell, 2008; Fernández Peris et al., 2008; Sanchis y Fernández Peris, 2008; Blasco López,
2011).
Cova Negra (trabajos previos)
Hay que esperar a finales de los años 70 del siglo XX para conocer los primeros datos sobre los lagomorfos de este yacimiento
musteriense. Las campañas de excavación de los años 50 de
F. Jordá (sectores B-J) aportaron un gran volumen de restos
de conejo, la mayor parte de ellos correspondientes a individuos inmaduros localizados en niveles de escasa frecuentación
humana, caracterizados por una industria lítica escasa y poca
presencia de fauna más grande y sin señales de procesado antrópico (niveles 22-25 del sector B y 16-22 del C), y asociados
a gran cantidad de aves, quirópteros y roedores. La importancia
relativa del conejo en estos niveles es muy destacada: 74,41%
en el nivel 22, 70,19% en el 23, 98,25% en el 24 y 76,81% en el
25. Únicamente unos pocos conejos adultos de los niveles superiores (1-16), de ocupación humana más destacada, podrían
corresponder a aportes antrópicos. Por todo ello, se determina
que el aporte de conejo en la mayoría de niveles es natural (Pérez Ripoll, 1977).
Las excavaciones de los años 80 (V. Villaverde) proporcionan de nuevo importantes conjuntos de lagomorfos. En el
estudio de los conjuntos de conejo de los estratos XII al V se
determina la aparición exclusiva de alteraciones propias de
búho real (marcas de pico y digestivas), mientras que en el
V-II algunos huesos también muestran algunas señales antrópicas, en concreto mordeduras e incisiones líticas de descarnado. En todo caso, las alteraciones de rapaces son mayoritarias en toda la secuencia (niveles XII al II). La representación
anatómica en los niveles arqueológicos con alteraciones de
búho real es coincidente con la observada en referentes actuales (Martínez Valle, 1996), mientras que en los que han aparecido evidencias antrópicas existen diferencias que se explican
por la participación de los grupos humanos en la formación de
los agregados. La liebre está presente con un resto en el estrato VI (Martínez Valle e Iturbe, 1993; Martínez Valle, 1996)
(cuadro 8.2).
En nuestro trabajo de licenciatura (Sanchis, 1999) se llevó
a cabo el estudio preliminar de un conjunto de lagomorfos del
nivel IX de este yacimiento (Würm II), determinando un origen
natural para el mismo (rapaces nocturnas). El estudio completo
y ampliado de este agregado se ha presentado en este trabajo
(capítulo 6).
Cuadro 8.2. Distribución del conejo en los niveles
musterienses de Cova Negra, indicando las alteraciones
de rapaces nocturnas y antrópicas (NR y porcentajes).
Modificado de Martínez Valle (1996).
NR
II
151
%
Rapaces Antrópicas
45,8 15 (9,93)
1 (0,66)
69,1
9 (9,57)
1 (1,06)
IIIa
94
IIIb
337
61,6 43 (12,75)
4 (1,18)
3 (0,81)
IV
368
68,3 27 (7,33)
V
41
42,3 6 (14,63)
VI
75
61
7 (9,33)
VII
58
95,1
1 (1,72)
VIII-IX
219
94,4
3 (1,36)
IX
546
97,5 23 (4,21)
X
163
100
3 (1,84)
XI a
311
98,1
8 (2,57)
XI b
248
96,5
2 (0,80)
XII
115
94,3 19 (16,52)
XIII
15
XIV
7
239
[page-n-251]
Cova Beneito (Muro d’Alcoi, Alacant)
El conejo es el taxón mejor representado, aunque con porcentajes variables, en los niveles musterienses (D1, D2, D3 y D4)
de este yacimiento, mientras que la liebre aparece únicamente
con un resto en D4. Los conejos inmaduros suponen el 37%
del total y los elementos anatómicos están dominados por los
huesos apendiculares. Los restos presentan alteraciones de rapaces nocturnas en forma de corrosión de las zonas articulares
y de los bordes de fractura de las diáfisis. Las evidencias de
alteraciones antrópicas son escasas (incisiones y mordeduras),
por lo que se considera que la mayor parte de los conejos de los
niveles musterienses de este yacimiento forman parte de la alimentación de rapaces nocturnas (Martínez Valle e Iturbe, 1993;
Martínez Valle, 1996) (cuadro 8.3).
protegida por una visera superior, pueden condicionar la baja
frecuencia de restos (aportes de rapaces). El estudio tafonómico de estos conjuntos permitirá conocer si en determinados
momentos los neandertales del final del Paleolítico medio han
incorporado los lagomorfos a su dieta.
Existen citas de la presencia de lagomorfos en otros yacimientos del inicio del Pleistoceno medio como son Bassa de
Sant Llorenç (Sarrión, 1984), Llentiscle (Sarrión, 2008) o Molí
Mató (Sarrión et al., 1987) y, aunque no se han estudiado desde
un punto de vista tafonómico, parecen corresponder a acumulaciones naturales dentro de contextos paleontológicos.
A continuación se exponen los datos sobre diversos conjuntos de lagomorfos de yacimientos del Paleolítico medio del
resto de la península Ibérica.
Cataluña
Cuadro 8.3. Distribución del conejo en los niveles
musterienses de Cova Beneito, indicando las alteraciones de
rapaces nocturnas y antrópicas (NR y porcentajes). Modificado
de Martínez Valle (1996) y Martínez Valle e Iturbe (1993).
Cova Beneito
NR
%
Rapaces Antrópicas
D1
113
55,39 17 (15,04)
2 (1,77)
D2
169
64,02
3 (1,78)
D3
53
60,92
5 (9,43)
D4
995
87,05
37 (3,71)
11 (6,50)
1 (0,10)
Cova de Dalt del Tossal de la Font (Vilafamés, Castelló)
Este yacimiento ha proporcionado restos de conejo en la unidad
I y IIa (Pleistoceno medio final-Pleistoceno superior inicial)
junto a otros de Cervidae, Quelonia y Carnivora, pero no se
precisa nada acerca de su origen (Gusi et al., 1984; Olària et
al., 2004-2005).
El Salt (Alcoi, Alacant)
La presencia de abundantes restos de conejo en conexión anatómica en los niveles VIII y VII de este yacimiento musteriense
ha sido interpretada como consecuencia de deposiciones naturales (Galván et al., 2001), hipótesis que se encuentra a la espera de confirmación, una vez concluya el estudio tafonómico
que se está realizando en la actualidad en colaboración con Juan
Vicente Morales y Jean Philip Brugal.
Otros yacimientos del área valenciana
En la actualidad, conjuntamente con Juan Vicente Morales, se
está realizando el estudio de la fauna de otros dos yacimientos
musterienses, todavía en proceso de excavación: Abric Pastor
en Alcoi (codirigido por Cristo Hernández y Bertila Galván)
y Abrigo de la Quebrada en Chelva, Valencia (codirigido por
Valentín Villaverde y João Zilhão). Por el momento los datos
son preliminares e inéditos, pero hay que destacar los escasos
restos de lagomorfos hallados, tanto en el nivel IV de Abric
Pastor como en las capas 6, 7 y 8 de Quebrada; en ambos casos
las características de los enclaves, la mayor parte de la zona está
240
En el nivel I -musteriense- del Abric Romaní, los restos de conejo se vinculan a una intrusión natural posterior a la asociación
fósil; los huesos carecen de alteraciones propias de predadores o
humanas, ni siquiera postdeposicionales (Cáceres, 1998). Otro
yacimiento de esta cronología, la Cova 120, ha proporcionado
enteros numerosos elementos de conejo, relacionados también
con procesos de muerte natural (Terradas y Rueda, 1998). En
L’Arbreda, nivel I (Musteriense final), el conejo representa el
87% según NR, mientras que la liebre el 5,3%. En el caso del
conejo se indica que su presencia en el nivel es mayoritariamente no antrópica, aunque los humanos lo pudieron consumir
en algunos momentos (Alcalde y Galobart, 2002; Maroto, Soler y Fullola, 1996). El estudio tafonómico de los lagomorfos
de este mismo nivel musteriense, realizado recientemente, ha
confirmado la intervención de pequeños mamíferos carnívoros
(zorro, lince o gato montés) en la formación de los agregados,
con patrones de fractura y frecuencia de huesos digeridos coincidentes con los de referentes actuales de estos carnívoros (Lloveras et al., 2010).
Andalucía y Gibraltar
La Cueva del Ángel, con una secuencia muy similar a la de C.
del Bolomor, presenta restos de conejo. Por el momento únicamente se cuenta con datos preliminares, por lo que estaremos
a la espera de nuevos trabajos que determinen el origen de las
acumulaciones (Botella et al., 2006). Solana del Zamborino
presenta problemas cronológicos y sólo se cita la presencia del
conejo y la liebre, sin dar más información (Martínez y López,
2001). La mayoría de los muy abundantes aportes de conejo
(7300) recuperados en el Boquete de Zafarraya (Musteriense)
se relacionan con la intrusión en el yacimiento de mustélidos
y en menor medida de rapaces nocturnas. Sólo un porcentaje
mínimo de huesos comporta termoalteraciones (<1%), las marcas de corte no están presentes y los cilindros son muy escasos (Guennouni, 2001; Barroso et al., 2007). El estudio de los
huesos de conejo procedentes de varios yacimientos musterienses en Gibraltar ha aportado desiguales resultados: los de Ibex
Cave se han relacionado con carnívoros, mientras que los de
Vanguard Cave South podrían corresponder a aportes antrópicos debido a que algunos huesos se han hallado en el interior
de coprolitos que podrían ser humanos (Fernández-Jalvo y Andrews, 2000).
[page-n-252]
El interior de la península Ibérica
Entre los yacimientos musterienses del interior peninsular, destaca Moros de Gabasa 1 (Huesca), donde el conejo es la especie
más importante y corresponde casi a un 24% del total de efectivos, equivalentes a 150 individuos, mayoritariamente adultos.
En el conjunto dominan las marcas de intervención de pequeños carnívoros como el zorro, el lince o el gato montés (5,1%).
Las marcas de corte, en cambio, son escasas (0,1%), localizadas
sobre la zona proximal de una tibia y de un fémur (incisiones)
e interpretadas como resultado de la desarticulación; también
se documenta un raspado de descarnado sobre el ala iliaca de
un coxal. Se ha argumentado que el bajo porcentaje de señales
antrópicas podría estar condicionado por las dimensiones de las
presas, que se desarticularían de forma manual sin la ayuda de
útiles líticos (Blasco Sancho, 1995).
En Áridos-I, Madrid (Pleistoceno medio), los restos de
conejo (Oryctolagus lacosti) se relacionaron con la predación
humana, al observarse fracturas sobre los raquis vertebrales
(López Martínez, 1980b). Debido a la importancia que podía
tener un conjunto de origen antrópico de esta cronología y, de
este modo, obtener elementos de comparación con los materiales de C. del Bolomor, se realizó, en mayo de 2006, una visita
al Museo Arqueológico Nacional con el propósito de revisar
algunos de los materiales de este yacimiento y determinar si
existían otros elementos, como marcas de corte o fracturas, que
pudieran confirmar esta atribución. Pero desafortunadamente
no se halló ningún tipo de alteración que permitiera relacionar el conjunto con un origen antrópico. Lo que sí observamos,
fueron varios miembros de la zona posterior y axial que conservaban la conexión anatómica gracias al sedimento en el que se
encontraban y que estaban libres también de señales de otros
predadores, por lo que una de las posibilidades respecto al origen del conjunto podría ser una formación por muerte natural
o accidental sin la intervención necesaria de ningún predador.
En el yacimiento mesopleistoceno de Ambrona (Soria), los
restos de Oryctolagus sp. se han interpretado como no antrópicos, pero no se aportan muchos más datos que justifiquen esta
asignación (Sesé y Soto, 2005).
Villacastín (Segovia) es un yacimiento paleontológico del
Pleistoceno medio (MIS 7) donde se ha documentado la presencia de lagomorfos. En el nivel 1 como resultado de una
intrusión por el uso de la cueva como madriguera (individuos
inmaduros que muestran elementos anatómicos en conexión
anatómica), y en el nivel 2 aportados por pequeños carnívoros
(turón y lince). Lamentablemente no se aportan muchos datos
sobre la morfología de las alteraciones mecánicas o digestivas
de estos predadores, únicamente se describen huellas de impacto de premolares (turón) sobre huesos largos de conejo que se
presentan en forma de perforaciones circulares sobre las diáfisis
con un diámetro de 4 mm, aunque no se indica su frecuencia
(Arribas, 1995).
En Cueva Millán (Burgos), se plantea la posibilidad de que
los conejos de los niveles musterienses puedan corresponder a
actividades cinegéticas de los grupos humanos, aunque el estudio de los lagomorfos se ha centrado básicamente en su taxonomía (Álvarez, Morales y Sesé, 1992). En otro yacimiento musteriense de la provincia de Burgos (Valdegoba) se ha descrito
una marca de corte sobre un hueso de conejo y otro de ave,
lo que parece indicar la captación humana de estas presas; en
todo caso los elementos con estas evidencias apenas represen-
tan el 0,3% del total (Díez, 2006). En Tamajón (Guadalajara),
la presencia del conejo es posterior a la ocupación humana de
la cavidad en el inicio del Pleistoceno superior (Díez, Jordá y
Arribas, 1998). En otro yacimiento musteriense de la provincia de Guadalajara (Los Casares) el conejo está presente pero
no existen referencias sobre el origen de los conjuntos (Altuna,
1973). Estamos a la espera de conocer nuevos datos procedentes del yacimiento del Pleistoceno medio-superior de Pinilla
del Valle (Madrid), ya que en la publicación antigua se cita la
presencia del conejo y de la liebre pero no se aportan datos de
representación ni de su origen (Alférez et al., 1982).
El estudio del subnivel TD10-1 de Gran Dolina (Atapuerca,
Burgos), incluido en la tesis doctoral de R. Blasco (2011), ha
puesto de manifiesto la obtención, procesado y consumo de pequeñas presas por parte de los grupos humanos del Pleistoceno
medio. En relación al conejo (Oryctolagus sp.), se trata de la
principal especie según NMI (12) y la segunda por NR (18%)
después del ciervo. Dominio de los ejemplares adultos en todas
las especies. Este lagomorfo está representado principalmente por huesos largos, sobre todo los posteriores, cinturas, así
como por mandíbulas y huesos del tarso y falanges, aunque se
considera que los animales se transportaron completos. Las categorías de fragmentación de los elementos muestran un patrón
sistemático y repetitivo, con un 37,6% de huesos enteros. Un
3,3% de los restos muestra marcas de corte, destacando sobre
el fémur y la tibia, y también sobre los tarsos y falanges, que se
han relacionado con el pelado y descarnado de las carcasas. Las
mordeduras humanas están presentes sobre el 3% de los elementos y aparecen sobre el húmero, fémur, tibia, coxal y el segundo metatarso; las mordeduras adquieren la forma de pequeñas depresiones de fondo plano (0,3-1,6 mm) y se encuentran
asociadas a bordes de fractura transversales y oblicuos. En este
sentido también se ha documentado la presencia de muescas y
de peeling. Sobre el conjunto de lagomorfos se ha evidenciado
el acceso primario y secundario de pequeños mamíferos carnívoros aunque en general la actuación de los humanos es anterior
(Blasco López, 2011).
El conejo en el Cantábrico apenas está representado debido
a condicionantes ambientales y es suplantado por la liebre, aunque con pocos efectivos en los conjuntos arqueológicos, y sin
referencias del carácter de sus acumulaciones (Altuna, 1972;
Castaños, 1986).
Portugal
No hay muchas referencias sobre el origen de las acumulaciones de lagomorfos del Paleolítico medio en Portugal (Hockett
y Bicho, 2000b). Existen pocos datos de conjuntos previos al
40 ka y la mayoría de referencias corresponden a yacimientos
del Musteriense final (Zilhão, 1992). En Galería Pesada (250
ka), las importantes acumulaciones de conejo corresponden
fundamentalmente a aportes de rapaces nocturnas y en menor
medida a mamíferos carnívoros, lo que ha sido inferido a partir
de los impactos de pico y de dientes presentes sobre los huesos
(0,5%), la desigual representación de elementos de los miembros favorable al posterior y la inexistencia de marcas de corte.
A pesar de la abundancia de conejos en este yacimiento, los
neandertales no los incorporaron a su dieta (Hockett, 2006). El
sitio musteriense de Foz do Enxarrique aporta escasos restos de
conejo, representados principalmente por huesos largos y molares aislados, a los que se les ha otorgado un origen intrusivo
241
[page-n-253]
(Brugal y Raposo, 1999). En el sitio musteriense de Figueira
Brava, a pesar de que abundan los individuos jóvenes e incluso
los recién nacidos y no se describen las alteraciones presentes
sobre los restos, los aportes de lagomorfos han sido vinculados
a los humanos (Mein y Antunes, 2000). En los niveles del Musteriense final de Caldeirão, los conejos están presentes pero con
una frecuencia inferior a la de los niveles del Paleolítico superior de este mismo yacimiento; en la muestra se evidencia un
resto quemado y otros veinte con señales de alteración digestiva, relacionando estos aportes con la intervención de pequeños carnívoros como el lince (Davis, Robert y Zilhão, 2007).
Recientemente, ha visto la luz un estudio comparativo sobre
los lagomorfos de varios niveles del Paleolítico medio y superior de Gruta do Caldeirão, donde los conjuntos de los niveles
musterienses, mayoritariamente conejos, muestran evidencias
de digestión (25,4%) e impactos de pico similares a los observados en los referentes de búho real (Lloveras et al., 2011a).
Sobre el total de referencias sobre conjuntos del Paleolítico
medio de la península Ibérica (cuadro 8.4), correspondientes a
20 yacimientos, destacan las acumulaciones de origen natural,
seguidas por las mixtas, mientras que únicamente hay pocas
exclusiva o predominantemente antrópicas (niveles IV, XI y
XII de Cova del Bolomor, y TD10-1 de Gran Dolina), estando
por confirmar las demás. Entre las de origen natural, predominan los aportes de rapaces nocturnas y las intrusiones; por estas
últimas entendemos los restos que no presentan alteraciones de
predación y que pueden ser sincrónicas o posteriores al nivel
donde se ubican (excavación de madrigueras). Más raros son
los aportes de pequeños carnívoros o los que combinan aportes de rapaces y de pequeños carnívoros. En varios casos las
acumulaciones son mixtas, donde los restos de origen natural
corresponden mayoritariamente a la actividad de rapaces y en
menor medida de pequeños carnívoros; en todos estos conjuntos mixtos, son predominantes los aportes naturales, mientras
que las evidencias antrópicas son muy escasas, excepto en el
nivel basal de Bolomor donde parece que el conjunto se reparte a partes iguales entre aportes naturales (inmaduros) y de
humanos (adultos). Este podría ser también el caso de las acu-
Cuadro 8.4. Diversos conjuntos de lagomorfos procedentes de yacimientos peninsulares del Paleolítico medio.
Yacimiento
Acumulación
Referencia
C. Bolomor IV
Antrópica
Blasco López, 2011
C. Bolomor XI
Antrópica
Blasco López, 2011
C. Bolomor XII
Antrópica
Blasco López, Fernández Peris y Rosell, 2008
C. Bolomor XVIIa
Antrópica
Blasco López, 2011
C. Bolomor XVIIc
Mixta (rapaces nocturnas/antrópica)
Sanchis y Fernández Peris, 2008; Blasco López, 2011
C. Negra 16-25
Natural (rapaces nocturnas)
Pérez Ripoll, 1977
C. Negra 1-16
Mixta (rapaces nocturnas/antrópica)
Pérez Ripoll, 1977
C. Negra XII-V
Natural (rapaces nocturnas)
Martínez Valle, 1996
C. Negra IV-II
Mixta (rapaces nocturnas/antrópica)
Martínez Valle, 1996
C. Negra IX
Natural (rapaces nocturnas)
Sanchis, 1999, 2000
C. Beneito (D3)
Natural (rapaces nocturnas)
Martínez Valle, 1996
C. Beneito D1, D2, D4
Mixta (rapaces nocturnas/antrópica)
Martínez Valle, 1996
T. de la Font
?
Olària et al., 2004-2005
El Salt
Natural (intrusión)
Galván et al., 2001
A. Romaní (I)
Natural (intrusión posterior)
Cáceres, 1998
Cova 120
Natural (intrusión)
Terradas y Rueda, 1998
L’Arbreda (I)
Natural
Maroto, Soler y Fullola, 1996
B. de Zafarraya
Natural (mustélidos y rapaces noct.)
Guennouni, 2001; Barroso et al., 2007
Ibex Cave
Natural (carnívoros)
Fernández Jalvo y Andrews, 2000
Vanguard Cave
¿Antrópica?
Fernández Jalvo y Andrews, 2000
M. de Gabasa 1
Mixta (peq. carnívoros/antrópica)
Blasco Sancho, 1995
Ambrona
Natural
Sesé y Soto, 2005
Valdegoba
¿Antrópica?
Díez, 2006
C. Millán
¿Antrópica?
Álvarez, Morales y Sesé, 1992
Galeria Pesada
Natural (rapaces y carnívoros)
Hockett, 2006
F. do Enxarrique
Natural (intrusión)
Brugal y Raposo, 1999
Figueira Brava
242
¿Antrópica?
Mein y Antunes, 2000
Caldeirão
Natural (Pequeños carnívoros)
Davis, Robert y Zilhão, 2007
[page-n-254]
mulaciones de lagomorfos de los subniveles XVIIc y XVIIa de
Bolomor estudiados por Blasco López (2011), que muestran un
origen antrópico aunque parece que los pequeños carnívoros,
y tal vez las rapaces, pueden ser responsables de una parte de
los restos. El nivel XII de C. del Bolomor, hasta el estudio de
los conjuntos arqueológicos de nuestra tesis doctoral (Sanchis,
2010), era el único conjunto peninsular del Paleolítico medio
donde se había documentado un aporte de lagomorfos exclusivamente antrópico. Los nuevos datos aportados por la tesis
doctoral de Blasco López aportan también un origen mayoritariamente antrópico para los conjuntos de lagomorfos del nivel
IV y XI (Blasco López, 2011). En todo caso, el desarrollo de
estudios tafonómicos completos sobre lagomorfos del Pleistoceno medio y del inicio del superior puede poner de manifiesto
la existencia de conjuntos con señales de procesado y consumo
humano, tanto de forma exclusiva como en combinación con
otros no antrópicos.
A continuación se aportan algunos datos sobre las acumulaciones de lagomorfos procedentes de sitios franceses del Paleolítico medio, así como de otros yacimientos europeos, con
la intención de observar si se produce un cambio respecto al
patrón descrito en relación al origen de los aportes de la península Ibérica (cuadro 8.5).
Francia
El nivel G de Caune de l’Arago (450 ka), presenta abundantes
restos de lagomorfos, sobre todo en las capas estériles, con perfiles esqueléticos similares a los observados en los roedores y
huesos con señales de alteración digestiva que se han relacionado con Bubo bubo (Desclaux, 1992). En este yacimiento ha sido
hallado un resto de conejo que presenta marcas de corte, por lo
que se ha planteado una posible explotación ocasional de estas
presas (Costamagno y Laroulandie, 2004).
La Grotte du Lazaret, con niveles del MIS 6 (220-130 ka),
aporta restos de conejo pertenecientes a 45 individuos, con huesos que comportan marcas líticas transversales sobre la mitad
distal de las tibias que se relacionan con el corte de los tendones,
y otras señales sobre los metapodios y falanges consecuencia de
tajar la piel, pero no se especifica el porcentaje alcanzado por
estas alteraciones (Jullien y Pillard, 1969; Pillard, 1969). En el
estudio más reciente efectuado, los conejos adultos se asocian a
otros restos de fauna antrópica y a industria lítica, mientras que
los jóvenes lo hacen junto a los de carnívoros. Las marcas de
corte se muestran sobre dos huesos (tibia y metatarso), aunque
en este mismo sitio, M. Patou halló entre el material de su tesis
marcas de corte sobre un coxal, seis tibias y dos metatarsos.
Aunque una pequeña parte del conjunto de Lazaret es de origen
Cuadro 8.5. Conjuntos de lagomorfos del Paleolítico medio de diversos yacimientos franceses e italianos.
Yacimiento
Acumulación
Referencia
Caune de l’Arago
Natural (búho real)
Desclaux, 1992
Caune de l’Arago
Un resto con posibles marcas de corte
G. du Lazaret (cabaña)
Antrópica
Desclaux, 1992
Costamagno y Laroulandie, 2004
Jullien y Pillard, 1969; Pillard, 1969
G. du Lazaret (doce niveles) Mixto (rapaces y carnívoros / antrópico) Guennouni, 2001
Terra-Amata
Natural (intrusión)
Moigne y Barsky, 1999; Serre, 1991
Terra Amata (C1)
Antrópica
Guennouni, 2001
Orgnac 3
Natural (intrusión)
Moigne y Barsky, 1999
Orgnac 3
Mixto (rapaces y carnívoros / antrópico) Guennouni, 2001
La Fage-Aven
Natural
Guérin, 1999; Petter, 1973
Grotte de Vaufrey
Natural (cuón)
Cochard, 2007
L’Hortus
Natural (rapaces o intrusión)
Jullien, 1964; Pillard, 1972
Grotte de l’Adaouste
Natural (mustélido)
Defleur et al., 1994
Jaurens
Natural
Guérin, 1999
Crouzade
Antrópica (minoritario)
Gerber, 1973, citado por Costamagno y Laroulandie, 2004
Arma delle Manie
Natural (rapaces diurnas y carnívoros)
Guennouni, 2001
Coudoulous II
Natural (trampa natural)
Cochard, 2004a
Les Canalettes (4)
Mixto (cultural/natural)
Cochard, 2004a; Cochard et al., en prensa
Pié Lombard
¿Antrópica?
Chase, 1986
Salpètre de Pompignan
¿Antrópica?
Chase, 1986
Combe Grenal
¿Antrópica?
Chase, 1986
Moscerini
Natural (cánidos)
Stiner, 1994
Sant Agostino
Natural (cánidos)
Stiner, 1994
243
[page-n-255]
antrópico, la mayor parte ha sido aportado por rapaces y carnívoros (Guennouni, 2001).
El sitio de Terra-Amata (380-320 ka) ha proporcionado conejos que representan el 50% del total de especies determinadas. Estos animales responden a procesos de muerte natural, sin
observar sobre sus restos señal alguna que comporte indicios
de predación (Serre, 1991; Moigne y Barsky, 1999). Un estudio más reciente en este mismo yacimiento (Guennouni, 2001)
ha determinado la intervención humana en la formación de los
agregados de lagomorfos, ya que se han hallado huesos de conejo, mayoritariamente de ejemplares adultos, donde destacan
los huesos largos fragmentados, asociados a fauna de mayor
tamaño procesada por los humanos y a industria lítica, un hueso
con marcas de corte (pelado) y casi un 4% de restos con termoalteraciones. Terra-Amata es otro de los pocos yacimientos
del Pleistoceno medio donde se ha determinado un aporte exclusivamente humano de conejos: en total 31 individuos, equivalentes al 44% de toda la fauna según NR y el 41% según NMI
(Guennouni, 2001).
Las acumulaciones de lagomorfos en Orgnac 3 (370-330 ka)
también se han interpretado como resultado de muertes en las
madrigueras (Moigne y Barsky, 1999). El estudio de Guennouni
(2001) cita algunos aportes antrópicos entre el material: dos
huesos con marcas de corte y algunas termoalteraciones, pero
el grueso del conjunto es consecuencia de la intervención de
rapaces y carnívoros (elementos digeridos).
Los lepóridos del yacimiento de La Fage-Aven I (MIS 8)
corresponden al 2,2% del total de especies presentes y no se han
hallado marcas de alteración humana sobre sus restos ni sobre
los pertenecientes a especies de mayor tamaño (Petter, 1973;
Guérin, 1999).
El nivel VIII (MIS 6/7) de la Grotte Vaufrey presenta 731
restos de conejo equivalentes a 25 individuos, entre los que dominan los adultos y que representan el 40% de las presas de la
capa. El hecho de que se hallaran huesos de castor con marcas
líticas propicia el estudio de los lagomorfos para comprobar si
se trata también de aportes humanos (Cochard, 2007). El conjunto está muy fragmentado (39% de restos completos), pero la
conservación de los elementos no está relacionada con procesos
postdeposicionales, lo que se confirma por la escasez de fracturas en hueso seco. No existen marcas de predación humana,
pero sí alteraciones digestivas (55%) similares a las de zorros
y coyotes, aunque en menor proporción que en las de éstos; el
3% de los huesos comporta horadaciones y arrastres propios de
carnívoros, situadas cerca de las articulaciones y vinculadas a
la desarticulación de las carcasas. Se indica el rol predominante
del cuón y no del zorro, debido al predominio de los individuos
adultos; además, el consumo selectivo de la cara y del abdomen
de las presas en el lugar de captura y el hábito de defecar en su
guarida nos remite a Cuon, hecho que ya propuso Binford para
referirse a las acumulaciones de pequeñas presas en el yacimiento (Cochard, 2007).
El número de sitios con datos sobre los lagomorfos aumenta
en las fases más recientes del Paleolítico medio. Los conejos de
L’Hortus no son antrópicos (Jullien, 1964); se trata de aportes
de origen natural (madrigueras) o depositados por rapaces, con
abundancia de individuos jóvenes, sobre todo en los niveles de
presencia humana más temporal y de rarefacción lítica (Pillard,
1972). Los lagomorfos de la Grotte de l’Adaouste comportan
señales de denticiones de carnívoros, vinculadas a la acción de
un mustélido (Defleur et al., 1994). La Grotte de les Cèdres ha
244
aportado lagomorfos que no se han estudiado a través de una
aproximación tafonómica, desconociéndose la génesis de las
acumulaciones (Crégut-Bonnoure, 1995). Similar tratamiento
se ha seguido con los lagomorfos (Lepus timidus es el mayoritario) de Jaurens (López Martínez, 1980a), aunque en un trabajo
más reciente se menciona la inexistencia de señales antrópicas
sobre los huesos (Guérin, 1999). En Crouzade han aparecido
marcas líticas sobre dos restos apendiculares de conejo, evidenciando procesos de descarnado y pelado de las carcasas
(Costamagno y Laroulandie, 2004). Los conejos de los niveles
musterienses de Arma delle Manie corresponden sobre todo a
individuos adultos que aparecen en concentraciones vinculadas a restos de roedores y con pocos huesos largos completos.
Este conjunto ha sido relacionado con la actividad de rapaces
diurnas y carnívoros (Guennouni, 2001). El sitio alsaciano de
Mutzig I (MIS 4) contiene escasos restos de lagomorfos y no se
comenta nada acerca de su presencia en el yacimiento (PatouMathis, 1999).
La capa 4 del sitio de Coudoulous II presenta restos de Lepus timidus correspondientes a una acumulación natural, con
escasa fragmentación y ausencia de marcas de predadores. Las
alteraciones de carnívoros se deben al carroñeo efectuado por
éstos. Las liebres no son animales fosores y es poco probable
que el origen de las mismas en el yacimiento resulte de una
mortalidad natural in situ de tipo atricional. El conjunto de las
liebres de este yacimiento es representativo de una acumulación natural provocada por una trampa natural. La ausencia de
conexiones anatómicas puede responder a movimientos sedimentarios, que explican también la intensa fragmentación de
los huesos largos, de las pérdidas de materia ósea y de la escasa
presencia de los elementos más frágiles y pequeños (Cochard,
2004a).
Otro conjunto musteriense es el perteneciente a la capa 4 del
yacimiento de Les Canalettes; los conejos representan a 56 individuos y el 67% del total de restos. Los cortes líticos son escasos (1,2%) al igual que las quemaduras localizadas (1%), pero
los cilindros de diáfisis de tibia y de fémur son muy abundantes;
el número reducido de huesos digeridos y con marcas de otros
predadores confirman la casi exclusiva pertenencia antrópica
del conjunto. Las modificaciones más importantes se deben a
la acción de las raíces de los vegetales superiores y a procesos
diagenéticos. Se concluye que los conejos han podido jugar un
papel importante en este yacimiento (Cochard, 2004a; Cochard
et al., en prensa).
En Pié Lombard, los 25 individuos de conejo son en gran
mayoría adultos, lo que indica que no murieron de forma natural en las madrigueras; algunos restos presentan marcas de carnicería, por lo que se ha atribuido la responsabilidad del aporte
a los grupos humanos (Chase, 1986). En Salpètre de Pompignan, los restos de conejo aparecen en cinco hogares, donde el
porcentaje de jóvenes varía del 1 al 5%; también se le ha otorgado un origen antrópico por la importancia que los jóvenes
adquieren en los niveles no arqueológicos (Chase, 1986). En el
nivel 24 de Combre Grenal se constata la presencia de un único
resto con marcas líticas, lo que para Chase (1986) es prueba de
que los neandertales cazaron lagomorfos de manera ocasional.
Los conjuntos de lagomorfos de yacimientos franceses del
Paleolítico medio tienen mayoritariamente un origen natural, lo
que es observable en diez de las referencias existentes (45,4%).
De éstas, seis comportan un estudio tafonómico completo, en
los que se ha determinado la intervención de rapaces: L’Arago
[page-n-256]
(Bubo bubo) y L’Hortus; de carnívoros: G. Vaufrey (Cuon) y G.
de l’Adaouste (Mustelidae); de rapaces diurnas y carnívoros:
Arma delle Manie; o procesos de muerte accidental: Coudoulous II. Los aportes de tipo antrópico son en la mayoría de casos minoritarios, y corresponden a unos pocos restos hallados
en conjuntos de origen natural (L’Arago, Lazaret, Orgnac 3 o
Crouzade); posiblemente este sea el caso también de Pié Lombard, Salpètre de Pompignan y Combe Grenal. Tres yacimientos muestran aportes humanos exclusivos (suelo de ocupación
de la cabaña de Lazaret y el nivel C1 de Terra-Amata) o mayoritarios (Les Canalettes, nivel 4). Estos datos nos permiten
observar cómo las acumulaciones de tipo natural son las predominantes, con un papel bastante equilibrado de las rapaces
y los carnívoros como responsables de las mismas, lo que es
diferente a lo observado en conjuntos de la península Ibérica
(destacan los de rapaces), y que, en principio, parece otorgar
un mayor protagonismo a los carnívoros en los yacimientos
franceses. Los aportes de tipo antrópico, exceptuando los casos
citados, son minoritarios y muestran un patrón más o menos
coincidente con el de los conjuntos ibéricos.
Otras zonas
En Italia, los yacimientos musterienses de Moscerini y Sant
Agostino han propiciado estudios tafonómicos que revelan que
los lagomorfos han formado parte de la alimentación de los cánidos (arrastres, punciones y pulidos de digestión). Las acumulaciones de conejos y liebres en Sant Agostino y de liebres en
Moscerini se relacionan con la acción de cánidos tipo zorro,
aunque en ocasiones el mayor tamaño de algunas alteraciones
puede corresponder a la intervención de un predador de mayor
talla como el lobo (Stiner, 1994).
En el Mediterráneo oriental las pequeñas presas están presentes en las dietas humanas desde el Paleolítico medio pero
corresponden a tortugas y moluscos (animales de movimiento
lento). En esta zona, el único lagomorfo presente en época prehistórica es la liebre (Lepus capensis). En el inicio del Paleolítico superior aparece algo representada, aunque es rara como
recurso alimenticio humano hasta el Natufiense (Stiner, Munro
y Surovell, 2000; Bar-El y Tchernov, 2001).
A modo de valoración, se puede decir que los datos sobre el
origen de los conjuntos de lagomorfos de diversos yacimientos
del Paleolítico medio, fundamentalmente de Francia y de la península Ibérica, son bastante coincidentes.
- Los aportes antrópicos de lagomorfos son minoritarios
respecto a los de origen natural (cuadro 8.6).
- Cuando se determinan aportes antrópicos, éstos son minoritarios y aparecen en conjuntos mixtos de origen natural mayoritario (C. Millán, L’Arago, Lazaret, Orgnac 3, Crouzade).
- Los conjuntos antrópicos exclusivos, o en los que la parte
humana es muy predominante, son poco frecuentes (Bolomor
XII, IV, cabaña de Lazaret, Terra Amata nivel C1, Les Canalettes nivel 4).
- En ambos casos, las evidencias que han determinado el
origen antrópico de los restos son en general escasas: marcas de
corte (cuadro 8.6) y fracturas.
- Los datos que ofrecen los conjuntos estudiados en este
trabajo (cuadro 8.1.) confirman estos planteamientos (se citan
los más representativos), ya que son predominantes las acumulaciones de origen natural: C. Negra IX, C. Antón II u y II k-l y
C. del Bolomor VIIc, XIIIc y XVIIa; seguidas de las mixtas: C.
del Bolomor IV, XV Este, XV Oeste y XVIIc, mientras que únicamente en un caso el aporte ha sido determinado como antrópico: C. del Bolomor Ia. Aun así, en el conjunto del nivel IV la
parte antrópica es muy predominante; lo mismo podemos decir
del conjunto del nivel XV Este, donde el componente natural es
inferior al antrópico.
Antes de realizar una propuesta de modelo que justifique el
interés humano por los conejos en la zona central del Mediterráneo ibérico durante diversas fases del Paleolítico medio, es
necesario revisar los datos procedentes de los conjuntos del Paleolítico superior y Epipaleolítico, de origen mayoritariamente
antrópico, sobre todo para observar los modelos planteados y si
pueden ser aplicados a los nuevos referentes de origen antrópico determinados en Cova del Bolomor.
Conjuntos de lagomorfos del Paleolítico
superior y Epipaleolítico/Mesolítico: características y modelos
Resulta importante conocer el origen de las acumulaciones de
lagomorfos en las fases iniciales del Paleolítico superior para
ver si se ha producido un cambio respecto al patrón dominante
durante el Musteriense final. En este sentido, las ocupaciones
auriñacienses de Cova de Malladetes (Barx) muestran una relación porcentual entre los restos de conejo y los de ungulados
(83%) muy similar a la que se da en otros yacimientos del Paleolítico superior regional, aunque por el momento no existe un
estudio tafonómico de los restos (Davidson, 1989; Villaverde,
2001). En los niveles inferiores de Cova Foradada (Würm III)
aparecen grandes conjuntos de conejo asociados a aves (chovas, palomas y perdices), y que, al igual que los ungulados de
talla media, son de origen humano (Martínez Valle, 1997; Casabó, 1999).
En toda la secuencia del Paleolítico superior de Cova Beneito los conejos son la especie predominante y suponen de
media el 89% de los restos (Martínez Valle e Iturbe, 1993; Martínez Valle, 1996), mientras que la liebre aparece en toda las
fases pero con muy pocos efectivos (dos restos en B8 y B7a,
tres en B6 y diez en B3/5). En relación a lo observado en los
niveles musterienses de este yacimiento, el porcentaje de conejos jóvenes desciende del 37 al 13%. Los elementos mejor representados son las mandíbulas, lo que difiere de lo observado
en conjuntos actuales de búho real. Las alteraciones producidas
por rapaces nocturnas son muy escasas y dominan las antrópicas, pero estas últimas no han sido recopiladas debido a un
problema de visibilidad de las corticales (concreción) que ha
dificultado su observación y cuantificación; con todo, se asegura que las marcas de corte son las predominantes (Martínez
Valle, 1996) (cuadro 8.7).
Los niveles gravetienses (XV y XVI) de Cova de les Cendres vienen a confirmar lo observado en Cova Beneito, con señales de consumo humano sobre los huesos de conejo y valores elevados de frecuencia; las marcas líticas aparecen sobre el
13,4% de los restos, que se han relacionado con actividades de
desarticulación y descarnado; también se documentan fracturas
antrópicas por flexión, percusión y sobre todo por mordedura.
Únicamente unos pocos restos han sido aportados por rapaces
nocturnas (5%), ya que las señales de corrosión digestiva típicas de estos predadores suponen tan solo el 0,32% del total
245
[page-n-257]
Cuadro 8.6. Alteraciones antrópicas sobre restos de lagomorfos y posible funcionalidad en conjuntos del Paleolítico medio europeo.
Yacimiento
Alteraciones antrópicas
Funcionalidad
C. de l’Arago
No son claras (número indeterminado)
Indeterminada
Incisiones sobre un metatatarso 5
Pelado
(G y H)
Terra-Amata
G. du Lazaret (cabaña) Incisiones transversales sobre un número indeterminado de tibias, Corte de los tendones y pelado
metatarso 2 y 5 y falanges
G. du Lazaret
Incisiones sobre una tibia y un metatarso 2
Descarnado y pelado
No se precisa
(tesis M. Patou)
Cortes líticos sobre un coxal, seis tibias, un metatarso 2 y un
metatarso 5
Orgnac 3
Cortes líticos sobre un metatarso ind. y un metatarso 2
Pelado
Crouzade
Cortes líticos sobre un fémur y una tibia
Descarnado y pelado
Canalettes (4)
Incisiones transversales (6), oblicuas o longitudinales (5) sobre dos Descarnado y pelado
fémures, dos tibias, dos húmeros, dos coxales y un metatarso 5
Combe Grenal (24)
Corte lítico sobre un resto indeterminado
Indeterminada
Bolomor XII
Incisiones sobre una mandíbula, dos coxales y tres tibias
Desarticulación, descarnado y fractura
(12 niveles)
G. du Lazaret
Fracturas por mordedura sobre un fémur y una tibia
C. Negra (II)
Incisiones sobre una tibia
Desarticulación y fractura
Fractura por mordedura sobre un fémur
C. Negra (IIIa)
Incisiones sobre un fémur
Descarnado y fractura
Muesca de mordedura sobre un fémur
C. Negra (IIIb)
Incisiones sobre un fémur y dos tibias
Descarnado y fractura
Muesca de mordedura sobre escápula
C. Negra (IV)
Incisiones sobre un fémur
Descarnado y fractura
Muescas de mordedura sobre un coxal y un fémur
C. Beneito (D1)
Incisiones sobre un húmero
Descarnado y fractura
Muescas de mordedura sobre dos escápulas
C. Beneito (D2)
Incisiones sobre un húmero, un coxal y una tibia
Desarticulación, descarnado y fractura
Muescas de mordedura sobre un húmero y un coxal
C. Beneito (D4)
Incisiones sobre un fémur
Desarticulación
Gabasa (I)
Incisiones sobre una tibia y un fémur y un raspado sobre un coxal Desarticulación y descarnado
Cuadro 8.7. Distribución de los restos de conejo por niveles en Cova Beneito (Paleolítico
superior) según NR y porcentajes, indicando las alteraciones de rapaces nocturnas y
antrópicas. Modificado de Martínez Valle (1996) y Martínez Valle e Iturbe (1993).
Cova Beneito
Solutrogravetiense
246
Antrópicas
B9
385
88,3
1 (0,26)
Predominantes
1534
92,58
9 (0,59)
Predominantes
B7b
1967
90,65
3 (0,15)
Predominantes
1658
93,78
10 (0,60)
Predominantes
B6
733
88,53
4 (0,55)
Predominantes
B3/5
Solutrense
Rapaces
B7a
Gravetiense
%
B8
Auriñaciense evolucionado
NR
1765
84,45
5 (0,28)
Predominantes
B1/2
684
85,29
3 (0,44)
Predominantes
[page-n-258]
(Pérez Ripoll, 2004). El conejo, junto al ciervo, es la especie
mejor representada en los niveles solutrenses (XIII y XIV) y
magdalenienses (IX al XIIb) de este yacimiento, representando
en ambas fases el 95,4 y 82,7% respectivamente. La liebre está
presente en toda la secuencia pero sin alcanzar el 1% en ambos
casos. Tanto en conejos como en liebres, predominan los individuos adultos en un 90%. Los elementos mejor representados
son las mandíbulas y los huesos apendiculares, con similar presencia de los anteriores y posteriores. Los lagomorfos de estos
niveles han sido identificados mayoritariamente como aportaciones humanas, si bien en algunas unidades existen evidencias
de la intervención de rapaces nocturnas (Martínez Valle, 1996;
Villaverde et al., 1999). Se han determinado un número importante de raspados sobre los huesos de los miembros, incluidas
las cinturas, así como fracturas por mordedura de los extremos
articulares, que han dado lugar a la creación de cilindros, y señales que se han interpretado como arrastres de dentición humana producidas durante el “repelado” o aprovechamiento de
las partes blandas adheridas (Villaverde et al., 2010).
También procedente de la Cova de les Cendres, se pudo
estudiar, como parte de nuestro trabajo de licenciatura, un conjunto (A-18, capa 50-51) perteneciente a un nivel del Magdaleniense medio superior (XIIa). Se analizaron 107 restos de
conejo de 20 individuos, fundamentalmente adultos. Los elementos mejor representados correspondían a la escápula y húmero, y después fémur y tibia, mientras que el esqueleto axial
y los restos craneales no estaban presentes. Sobre los huesos
se determinaron numerosas marcas de corte (63,55%), mientras que eran minoritarias las señales de otros predadores: cinco
restos con punciones de dentición de carnívoros o alteraciones
digestivas (4,67%). La fractura de los huesos mostraba un claro
origen antrópico y el número de pequeños fragmentos era reducido. Respecto a la representación anatómica, dominio de restos
apendiculares y escasez de axiales y craneales. Se determina
que el conjunto tiene mayoritariamente un origen antrópico y
que una pequeña parte se debe al aporte o al carroñeo efectuado
por pequeños mamíferos carnívoros (Sanchis, 1999).
Un reciente estudio arqueozoológico sobre los restos hallados en 1 m2 del nivel XI (Magdaleniense superior) de este
yacimiento corrobora lo expuesto anteriormente en relación al
origen antrópico de los lagomorfos y a su destacada abundancia
en estas fases finales del Pleistoceno superior (Real, 2011, en
prensa; Villaverde et al., en prensa).
En los niveles magdalenienses de Cova Matutano (Vilafamés, Castelló) los lagomorfos son dominantes en toda la secuencia, con huesos afectados por termoalteraciones, marcas
de corte y fracturas de adscripción humana (Olària, 1999). Los
conjuntos de conejo procedentes del sitio del Paleolítico superior final del Volcán del faro (Cullera) muestran también señales
de consumo por parte de los grupos humanos (Davidson, 1972,
1989).
Entre los materiales del Paleolítico superior final recuperados en la Cova del Moro (Benitatxell), el conejo es la especie
mejor representada y acompaña a la cabra, seguido del ciervo, caballo, asno y diversas especies de pequeña talla como
el lince, la paloma y moluscos marinos. El conjunto de restos
de conejo está dominado por los individuos adultos, y muchos
elementos presentan marcas de corte como consecuencia de la
desarticulación de las carcasas y el fileteado de la carne para
su conservación y consumo diferido, además de mordeduras en
los extremos de los huesos largos principales para aprovechar
la médula. Un resto inmaduro muestra alteraciones que evidencian la intervención de un pequeño carnívoro, por lo que el conjunto se ha relacionado de forma mayoritaria con la actividad
humana (Castaño, Roman y Sanchis, 2008).
En esta zona central del Mediterráneo ibérico se constata
un descenso en la importancia relativa de los conjuntos de conejo durante el Epipaleolítico geométrico/Mesolítico en relación al Magdaleniense, que se ha vinculado con los cambios
climáticos propios del Holoceno que incidieron en una mayor
abundancia de ungulados y en una disminución del conejo por
la existencia de biotopos menos favorables (Pérez Ripoll y
Martínez Valle, 1995; Aura et al., 2009b). Del mismo modo,
este cambio en las frecuencias de conejo de los yacimientos del
Holoceno inicial también ha sido relacionado con la funcionalidad de los yacimientos, algunos de ellos especializados en la
captura de cabras y con ocupaciones cortas (Aura et al., 2006).
En sitios como Coves de Santa Maira (Aura et al., 2006), Cova
dels Blaus (Martínez Valle, 1996), La Falguera (Pérez Ripoll,
2006), Tossal de la Roca (Pérez Ripoll y Martínez Valle, 1995)
o el Lagrimal (Pérez Ripoll, 1991), con niveles epipaleolíticos
o mesolíticos, se ha determinado un origen mayoritariamente
antrópico para las acumulaciones de conejo, aunque en algunos
casos se ha evidenciado también la intervención de pequeños
carnívoros como el zorro (capas 3.9 y 3.10 de Coves de Santa
Maira) (Aura et al., 2006). De la misma manera, se ha observado una desigual representación en las frecuencias de marcas
de corte sobre los huesos de conejo, algunos con valores importantes como en Coves de Santa Maira, y otros con un número
escaso como en el Tossal de la Roca, lo que en el primer caso
se ha interpretado como consecuencia del fileteado de la carne
para su consumo diferido, y de un consumo inmediato en el
segundo (Pérez Ripoll y Martínez Valle, 1995, 2001; Aura et
al., 2006). La conservación de la carne de conejo pudo actuar
como un proceso de minimización del riesgo existente dentro
de un modelo de caza especializada (cabra o ciervo), como el
desarrollado durante el Magdaleniense y el Epipaleolítico (Pérez Ripoll y Martínez Valle, 2001).
En Cataluña, el conejo tiene un claro origen antrópico y es
la especie dominante en los niveles auriñacienses de L’Arbreda
(80%), con predominio de individuos adultos, fracturas para
la extracción de la médula y huesos con termoalteraciones
(Alcalde y Galobart, 2002; Estévez, 1987; Maroto, Soler y
Fullola, 1996). Los sitios magdalenienses de Bora Gran d’en
Carreres, Talús de Serinyà (Alcalde y Galobart, 2002) y el mesolítico del Molí del Salt (Ibáñez y Saladié, 2004) muestran
abundantes restos de lagomorfos, con los mismos caracteres
de alteración antrópica que los descritos para el Paleolítico superior inicial: marcas de corte, presencia de cilindros de huesos largos y alteraciones por fuego (Allué et al., 2010). Las
termoalteraciones presentes sobre algunos huesos de conejo
del Molí del Salt se han interpretado como consecuencia de su
cocción (asados) completa, separando antes las partes distales
de las extremidades, para obtener después la carne (Ibáñez y
Saladié, 2004; Vaquero, 2006). Los conjuntos de conejo del
Abric Agut, contemporáneos de los de Molí del Salt, corresponden a aporte humanos aunque también se ha detectado la
posible intervención de una rapaz nocturna tipo Bubo bubo o
Strix aluco (Ibáñez, 2005; Vaquero, 2006). El conejo es la especie más importante en el yacimiento epipaleolítico de Balma
de Gai, donde se ha documentado una explotación estacional
del mismo; se han hallado marcas de corte relacionadas con el
247
[page-n-259]
pelado, desarticulación y fileteado de la carne para su consumo diferido, y además se ha podido estudiar el microdesgaste
de los útiles líticos que confirman su empleo en los procesos
carniceros descritos (García-Argüelles, Nadal y Estrada, 2004;
Mangado et al., 2006).
Los restos de conejo correspondientes a los niveles del
Paleolítico superior final de Chaves (Huesca), son la segunda
especie en importancia por detrás de la cabra montés, aunque
no existen datos precisos acerca del origen de la acumulación
(Castaños, 1993).
En Andalucía, la importancia relativa del conejo en la Cueva de Nerja aumenta de los niveles gravetienses (50-70%) y solutrenses (70%) a los magdalenienses (ca. 90%) y vuelve a descender en los epipaleolíticos (55-80%) y mesolíticos (ca. 40%),
correspondiendo de forma mayoritaria a aportes humanos que
muestran marcas líticas y fracturas por mordedura (Aura et al.,
2001, 2002b, 2009a, 2010). Del mismo modo, en los niveles
solutrenses de Cueva Ambrosio se ha determinado un aporte
de conejos de origen mayoritariamente humano, siendo escasas
las alteraciones relativas a otros predadores que están marcando cierta estacionalidad en las ocupaciones humanas (Yravedra,
2008). En los niveles magdalenienses del sitio cordobés de El
Pirulejo, el conejo, con más de 12000 restos y 771 individuos,
es el taxón más abundante (93%), con dominio de los elementos
apendiculares y menor importancia de los craneales y axiales, y
una estructura de edad dominada por los adultos. Este conjunto,
con una parte de sus restos fragmentado y afectado por termoalteraciones, ha sido atribuido al consumo humano (Riquelme,
2008).
En Extremadura, el nivel A de la Sala de las Chimeneas del
yacimiento de Maltravieso (21 Ka BP) muestra un predominio
de los restos de conejo (91,5%) que han sido relacionados con
diversos agentes: los grupos humanos y los mamíferos carnívoros, a los que se añaden restos de origen intrusivo. Los restos
no presentan termoalteraciones y son escasas las fracturas sobre
los huesos largos principales. Las marcas de corte están presentes pero también las señales de denticiones y las digestiones de
otros carnívoros. En relación a los aportes antrópicos, el lugar
donde han sido hallados los restos de conejo se interpreta como
una zona empleada por los humanos para procesar a los conejos que se obtuvieron en la misma cavidad, empleada también
por los lagomorfos como madriguera, pero que consumieron en
otro lugar (Rodríguez-Hidalgo, Saladié y Canals, 2011).
En Portugal, el conejo, desde el Gravetiense al Epipaleolítico, es explotado por los humanos de manera intensa (Hockett
y Haws, 2002). Los yacimientos de Picareiro (Hockett y Bicho,
2000a y b; Bicho et al., 2000, 2003; Bicho, Haws y Hockett,
2006; Hockett, 2006), Caldeirão (Davis, Robert y Zilhão, 2007;
Lloveras et al., 2011a) o Lapa do Suão (Haws, 2003) muestran acumulaciones de estas presas, con huesos que presentan
fracturas intencionadas, abundantes cilindros de diáfisis, algunas marcas de corte y termoalteraciones, sin comportar apenas
evidencias de otros predadores. En el caso de Lapa do Anecrial
(Gravetiense, Gravetiense final y Solutrense), a pesar de corresponder a conjuntos formados por un número modesto de restos
como resultado de ocupaciones de corta duración, los aportes
también se han determinado como antrópicos (Almeida et al.,
2006; Brugal, 2006).
En Picareiro y Anecrial, la mayor presencia de individuos
adultos en los conjuntos ha sido relacionada con una ocupación
de los hábitats durante el verano y el invierno, ya que, según
248
los autores, los conejos presentan dos picos de partos en la primavera y el otoño, donde serían más abundantes los jóvenes.
En todo caso, este parece ser un dato muy influenciado por
los factores climáticos, la alimentación y las tasas de predación, que pueden alterar los ritmos biológicos, y por ello cabe
ser prudente (Hockett y Bicho, 2000b; Hockett y Haws, 2002;
Brugal, 2006).
En Francia, tal y como han manifestado algunos autores
(Cochard y Brugal, 2004), la importancia de los lagomorfos en
las economías de subsistencia humanas (al menos en el sur) se
manifiesta únicamente de manera clara al final del Paleolítico
superior (Magdaleniense final y Aziliense). En estos contextos
del Tardiglaciar se constatan algunos yacimientos con presencia abundante de lagomorfos y otros con escasos restos, lo que
indicaría que no se puede considerar un fenómeno global, que a
su vez difiere de los modelos que se plasman en el Mediterráneo
de la Península Ibérica, caracterizados por la rica presencia de
estos animales en la mayoría de los yacimientos del Paleolítico
superior (Villaverde, Aura y Barton, 1998; Aura et al., 2002a).
Las causas de este hecho podrían estar relacionadas con la funcionalidad de los sitios (Cochard y Brugal, 2004).
En los contextos franceses del Paleolítico superior (los
datos sobre lepóridos se concentran en el Magdaleniense) la
mayoría de los conjuntos de lagomorfos aparecen vinculados
a estrategias de explotación humanas. El hombre es el principal responsable de la acumulación de conejos en Moulin du
Roc, con predominio de adultos y machos, lo que se ha visto
como un testimonio de la adquisición individual de las presas
en terrenos abiertos (Jones, 2004). La mayoría de conjuntos
de yacimientos como Gazel, Caneucade y Arancou han sido
aportados por los grupos humanos, mientras que en Conques
los conejos se relacionan con la alimentación del búho real
(Fontana, 1999; Costamagno y Laroulandie, 2004). De todos
éstos, Gazel es el que presenta un porcentaje más importante
de restos (50%), mientras que en los otros el papel de estos animales es más modesto. En Gazel, las liebres fueron explotadas
básicamente por su piel, mientras que el consumo de su carne
derivó en una actividad secundaria (Fontana, 2004). El rol de
los lagomorfos se desconoce en las primeras etapas del Paleolítico superior y en el Solutrense de los Pirineos (Costamagno
y Laroulandie, 2004). En la capa 4 del sitio de La Faurélie,
los conejos representan el 97% de los restos, en su mayoría
como parte de una acumulación antrópica; la acción de los carnívoros hay que vincularla a una modificación secundaria de
los restos. Otros agentes y/o procesos postdeposicionales han
alterado la representatividad de la muestra: el fuego (quemaduras accidentales), las raíces de los vegetales y los movimientos
sedimentarios. Los conejos son la presa principal de los grupos humanos, interés que responde a factores alimenticios; la
explotación de la piel es dudosa y la utilización de los huesos
con fines utilitarios es inexistente. El consumo de la carne y
de la grasa parece inmediato (Cochard, 2004a). En los niveles
del tardiglaciar de los sitios de Jean-Pierre I y II se atestigua
una presencia importante de Lepus timidus (62 individuos);
sus huesos aparecen fracturados y se conservan fundamentalmente las partes distales; los inmaduros representan más del
50% del total. Se ha atribuido esta acumulación a las rapaces
nocturnas; sólo 3 huesos presentan marcas líticas por lo que
el papel humano en la formación del agregado es minoritario
(Lequatre, 1994). Un reciente estudio sobre los lepóridos de
los niveles magdalenienses de este mismo yacimiento (capas
[page-n-260]
8 y 9) ha confirmado la atribución anterior y presenta al búho
real como el principal responsable de las acumulaciones, en
base a la abundancia de individuos juveniles que concentran
la mayor parte de las corrosiones digestivas, y al tratamiento
diferencial de las carcasas en función de la talla y edad de las
presas, ya que los restos de adultos muestran un número mayor
de impactos de pico. Estos datos parecen confirmar una alternancia en las ocupaciones de humanos y rapaces (Gay, 2011).
En el sitio magdaleniense del Abri 1 de Chinchon, la especie
mejor representada es el conejo (60-70% del total de restos),
con predominio de los individuos adultos (Poulain, 1977). El
nivel 5 del sitio de Bois-Ragot (13 ka) contiene restos de Lepus timidus que representan más del 85% del aporte cárnico
en el yacimiento y equivalen a 119 individuos, sin presencia
de inmaduros de menos de 4 meses. La fragmentación no es
muy importante y muchas de las fracturas son postdeposicionales; sólo en el caso del húmero, fémur y tibia la fractura es
intencionada para la extracción de la médula. Las porciones
óseas se correlacionan estadísticamente con sus densidades.
Las marcas antrópicas sólo están presentes sobre el 6,2% de
los restos (coxal, húmero, escápula y astrágalo) y remiten a actividades de descarnado y deshuesado: el procesado carnicero
está encaminado a la obtención de pieles, siendo el consumo de
la carne una actividad diferida. Las alteraciones por fuego son
minoritarias y no se han producido de manera intencional sino
accidental. Otra señal antrópica determinada sobre los huesos
es la aparición de muescas, normalmente redondeadas, sobre
las zonas fracturadas y hundimientos en las partes articulares
producidas por los dientes humanos. Las alteraciones postdeposicionales son destacadas, sobre todo las debidas a las raíces de los vegetales (Cochard, 2004a, 2005). En el yacimiento
aziliense de Pégourié Caniac-du-Causse los conejos son muy
abundantes (2800 individuos), introducidos en la cavidad a través de la caza practicada por los grupos humanos; estos restos
aparecen muy fragmentados y presentan marcas de carnicería
en forma de incisiones (Séronie-Vivien, 1994).
Los datos sobre conjuntos de lagomorfos en Italia parecen
ser coincidentes en otorgar un origen humano a los mismos,
aunque estos animales parece que no comienzan a ser importantes numéricamente en las dietas humanas hasta el Epipaleolítico (Stiner, Munro y Surovell, 2000). La cueva Romanelli,
con niveles epigravetienses, ha proporcionado huesos de liebre
con marcas líticas (4-7%) sobre las escápulas y hemimandíbulas (vinculadas a tareas de pelado, desarticulación y fileteado de
las carcasas), fracturas por percusión y por flexión, y también
termoalteraciones sobre el extremo de los huesos apendiculares
anteriores, lo que señala que este miembro era seccionado en
varias partes antes de ser asado (Tagliacozzo y Fiore, 1998).
Los restos de Lepus europaeus del Santuario della Madonna de
Praia contienen marcas líticas repartidas por todos los huesos
del esqueleto (6,8%) además de termoalteraciones (29,8%). La
liebre en este sitio no llega al 2% del NR, quedando constancia
de que en la mayoría de los yacimientos italianos del Paleolítico
superior los ungulados casi siempre están por delante de los
lagomorfos en cuanto a efectivos se refiere, otorgando a estos
últimos el papel de recurso complementario (Fiore, Pino y Tagliacozzo, 2004).
En los sitios suizos de cronología magdaleniense de Champréveyres y Monruz el caballo es la especie dominante, pero
la liebre ártica también aparece representada y parece ser que
su captura responde a motivos no nutricionales (Müller, 2004).
En Robin Hood Cave (Inglaterra) datado en 12,5 ka, los
diez individuos de liebre ártica determinados son la única presa explotada por los humanos. Las marcas líticas se muestran
sobre 42 huesos, relacionadas con tres fases del procesado
carnicero: pelado, desarticulación-descarnado y remoción del
periostio-fractura de los huesos. La explotación de la liebre
en el yacimiento parece estar relacionada con la obtención
de las pieles y tendones, y en menor medida con el consumo
de la carne. Se han hallado también marcas relacionadas con
otros predadores (punciones y horadaciones), como zorros y
linces, que pudieron aportar sus heces en la cavidad (Charles
y Jacobi, 1994).
En el Mediterráneo oriental, el único lagomorfo presente en
época prehistórica es la liebre (Lepus capensis). En el inicio del
Paleolítico superior aparece algo representada, aunque es rara
como recurso alimenticio humano hasta el Natufiense (Stiner,
Munro y Surovell, 2000; Bar-El y Tchernov, 2001). De nueve
sitios estudiados en Israel y en la Península del Sinaí, tan sólo
el Natufiense de Netiv Hagdud ha proporcionado un hueso con
marcas de corte aunque no está claro si su origen es intencionado (Bar-El y Tchernov, 2001).
También existe constancia de la explotación de lagomorfos
por parte de grupos de agricultores de la zona oeste y sur de los
Estados Unidos (Arizona y Nuevo México) en diversas fases
del Holoceno. En estos yacimientos aparece la liebre y el conejo con porcentajes variables según la función y el tamaño de
los sitios y la duración de las ocupaciones; en los más grandes
y de ocupaciones más prolongadas se explotó mayoritariamente la liebre, mientras que en los más pequeños y de presencia
humana más esporádica fue el conejo. La captura de las liebres
se pudo llevar a cabo de manera colectiva, mientras que los
conejos serían adquiridos de forma individual (Szuter, 1988;
Quirt-Booth y Cruz-Uribe, 1997).
Los conjuntos, formados principalmente por animales adultos y con huesos que en ocasiones están alterados por el fuego o
muestran marcas de corte, se han relacionado con aportes antrópicos (Szuter, 1988; Lee y Speth, 2004). En estos yacimientos
(Sinagua, Henderson, Camels Back Cave) los lagomorfos son
la fuente más importante de proteína animal disponible, resultando su captura complementaria a las actividades agrícolas.
Estas presas formaron parte de la dieta de los grupos humanos,
como también lo fueron diversas especies de roedores, por ser
fáciles de capturar y de preparar (Szuter, 1988).
En relación a una posible división del trabajo, se ha planteado que estas presas pudieron ser adquiridas por hombres y
mujeres adultos y también por niños, durante la realización de
otras actividades como la recolección de plantas (Szuter, 1988).
En algunos casos, la abundancia de liebres y el descenso de los
conejos (Bonneville Basin) se han relacionado con un aumento
de la desertificación en el Holoceno medio, lo que fue aprovechado por los grupos humanos para incorporar las liebres a su
dieta. Las capturas, debido a su abundancia, se pudieron hacer
en masa y en lugares cercanos a la zona de hábitat (Schmitt,
Madsen y Lupo, 2002a y b).
En el yacimiento precerámico mexicano de Guilá Naquitz,
las dos especies de conejo presentes en la muestra fueron procesadas y consumidas por los humanos. La representación anatómica indica que varios de estos animales pudieron ser capturados a la vez. Se justifica su inclusión en las dietas humanas
por su abundancia y cercanía a los hábitats humanos (Flannery
y Wheeler, 1986).
249
[page-n-261]
Modelos explicativos sobre el interés humano por los
lagomorfos durante el Paleolítico superior
En Europa occidental y meridional y también en el Próximo
Oriente se produce, al final del Pleistoceno superior y en la transición al Holoceno, un cambio en los modos de subsistencia,
con una diversificación del espectro alimentario (Broad Spectrum Revolution) que supone la adquisición de especies de pequeñas dimensiones, aunque se mantiene la importancia de los
herbívoros de talla media. Este cambio, aunque se ha relacionado con un aumento de la población humana durante estas fases,
puede ser explicado por una combinación de diversos parámetros: condiciones ambientales (clima, abundancia y dispersión
de recursos) y factores humanos (tecnológicos, sociales, demográficos, culturales). En las áreas descritas y en el caso de los
lagomorfos (fundamentalmente del conejo), los datos arqueozoológicos indican que durante el Pleistoceno superior fueron
recursos muy abundantes, aunque no fue hasta el Paleolítico
superior (como muy pronto) cuando comenzó su incorporación
significativa a las dietas humanas (Aura et al., 2002a, 2009b;
Cochard y Brugal, 2004; Villaverde et al., 2010, e.p.).
La zona mediterránea de la península Ibérica
La información procedente de Cataluña y del País Valenciano
confirma la presencia de conejos de origen antrópico desde el
inicio del Paleolítico superior (Auriñaciense), lo que parece ser
un elemento de especificidad de los modelos económicos del
Mediterráneo peninsular, bien como recurso complementario
a los ungulados de talla media (Villaverde et al., 1996, 1999;
Martínez Valle, 2001; Aura et al., 2002a), donde se ha de valorar su papel en relación con el resto de taxones en cada contexto (los datos procedentes de su elevado NR se moderan al
considerar la tanatomasa en relación con el NMI) (Villaverde,
2001), bien como parte del modelo de aprovechamiento de los
recursos desarrollado en el Paleolítico, de carácter más extensivo durante el Paleolítico medio, más intensivo durante el Paleolítico superior, que conlleva en este último caso un consumo
importante de conejos por parte de los humanos (Pérez Ripoll,
2004, 2005/2006, comunicación personal). En el Mediterráneo
ibérico la aparición de Homo sapiens es coincidente con la extensión del consumo de pequeñas presas, aunque este hecho alcanza sus cotas más destacadas durante el Tardiglaciar.
En la vertiente mediterránea peninsular, las diferencias
planteadas en la explotación de los lagomorfos entre el Musteriense y el Paleolítico superior se han inferido a través de un
modelo teórico basado en las formas de ocupación y explotación del territorio (Villaverde et al., 1996; Aura et al., 2002a).
El Paleolítico superior se caracterizaría por una reducción de
la movilidad de los grupos humanos y una especialización estacional sobre el ciervo y la cabra (especies gregarias de migración limitada) con captación de recursos estáticos como los
conejos. Estas presas, como recursos humanos durante el Paleolítico superior, poseen más ventajas que inconvenientes; el
conejo, a pesar de ser una presa de pequeño tamaño y con poco
contenido cárnico, es un animal con altas tasas reproductivas,
de carácter gregario y territorial, de fácil captura y está disponible todo el año (Villaverde, Aura y Barton, 1998).
La especialización cazadora del final del Paleolítico superior va dando paso en las fases próximas al Holoceno a una cierta diversificación del espectro de pequeñas presas (Villaverde,
2001). El importante retroceso del conejo durante el Epipaleo-
250
lítico geométrico puede estar en relación con esta diversificación y quizá también con un cambio en la funcionalidad de los
asentamientos que pasan a ubicarse en entornos muy quebrados
(Aura y Pérez Ripoll, 1992; Aura et al., 2009b). La comparación entre conjuntos de conejo de origen antrópico del Pleistoceno superior e inicio del Holoceno de la zona mediterránea
peninsular, muestra una distribución en forma de campana de
Gauss, con menores valores para los conjuntos de los extremos (Musteriense final y Mesolítico), coincidentes con fases
interglaciares, mientras que son elevados los de la parte media
(Paleolítico superior y Epipaleolítico), correspondientes al Pleniglaciar (Aura et al., 2009b; Aura y Morales, comunicación
personal). El Mesolítico, en relación con el Paleolítico superior
y Epipaleolítico, supone un aumento de la diversificación de las
especies explotadas (medianos herbívoros, recursos acuáticos,
etc), lo que puede ser una causa del menor interés humano por
los conejos durante esta fase (Aura et al., 2009b).
Los datos relativos al musteriense indican el desarrollo de
patrones de alta movilidad territorial por parte de los neandertales y una actuación cinegética dirigida principalmente a los
animales de talla media-grande, con un sistema de explotación
de recursos ecléctico y poco especializado, lo que no haría rentable la captación de presas menos móviles como los conejos
(Villaverde y Martínez Valle, 1992; Villaverde et al., 1996; Villaverde, Aura y Barton, 1998; Pérez Ripoll y Martínez Valle,
2001; Villaverde, 2001; Aura et al., 2002a). Los asentamientos
del Paleolítico medio presentarán una fuerte vinculación con
los grandes ejes de comunicación natural (corredores), buscando aquellos elementos fisiográficos potencialmente más interesantes. Las bajas densidades de restos en los asentamientos
musterienses de Cova Negra y Cova Beneito indicarían la existencia de ocupaciones breves de los lugares de hábitat en cueva
(palimpsesto de acumulaciones cortas) con intervalos largos
que favorecerían el establecimiento de carnívoros y rapaces
(Fernández Peris y Villaverde, 2001; Pérez Ripoll y Martínez
Valle, 2001).
Portugal
El modelo teórico propuesto para explicar la captación antrópica de conejo durante el Paleolítico superior en Portugal se
fundamenta en los factores locales de densidad y en las condiciones ambientales (Hockett y Haws, 2002). Los cambios en la
dieta responden a variaciones en la disponibilidad de los recursos y a la necesidad de mantener un equilibrio en la ingesta de
nutrientes. No se interpreta como un indicio de depresión de las
grandes presas, que forzara a la gente a la adquisición de recursos de bajo rango como los conejos (Haws, 2003). Los conejos
serían explotados en las tierras altas y bajas en las fases menos
rigurosas (Gravetiense y Magdaleniense), mientras que en los
períodos más fríos (Solutrense) el uso del territorio estaría restringido a las ocupaciones de baja altura. La caza masiva del
conejo a través de una fácil identificación de sus madrigueras
proporcionaría muchas calorías y otros beneficios (Hockett y
Haws, 2002). Aunque es posible que la captura de conejos por
parte de los humanos sea anterior al Paleolítico superior, no es
hasta ese momento cuando estas presas resultan importantes en
las dietas humanas, con una fase de mayor intensificación durante el Tardiglaciar, como consecuencia de la ecología local del
conejo y el desarrollo de nuevas tecnologías (Hockett y Bicho,
2000a). Los contextos arqueológicos señalan que los lagomor-
[page-n-262]
fos han sido explotados de forma extensiva en las zonas donde
eran más abundantes (Hockett y Haws, 2002). Dentro de los
planteamientos de la ecología nutricional, la adquisición de conejos por parte de los humanos durante el Paleolítico superior y
como parte de un proceso general de cambio en la composición
de la dieta (diversificación), pudo influir de manera importante
en el aumento demográfico (tasas de fertilidad y mortalidad)
de las primeras poblaciones de humanos modernos, lo que de
manera indirecta afectó negativamente a los últimos grupos de
neandertales poseedores de una dieta menos diversa (Hockett y
Haws, 2005).
El sur de Francia
En esta zona se constata la presencia de conjuntos de lagomorfos con un origen antrópico desde el inicio del Paleolítico superior, pero no de forma intensa hasta el Magdaleniense final
(Cochard y Brugal, 2004; Costamagno y Laroulandie, 2004;
Jones, 2004), con diferencias de abundancia relativa en los conjuntos que se han relacionado con el tamaño y composición de
los grupos humanos y la duración y funcionalidad de las ocupaciones. La coexistencia de sitios ricos y pobres en lepóridos
confirma una relación entre la intensidad de su explotación y la
naturaleza y la función de los sitios. En este sentido, los sitios
con conjuntos escasos de lepóridos corresponden a campamentos temporales ocupados unos días o semanas, esencialmente de
manera estacional, mientras que los conjuntos ricos se ocupan
más tiempo, uno o varios meses (Cochard y Brugal, 2004).
Italia y el Próximo Oriente
Stiner y sus colegas introducen una nueva versión del modelo
de BSR, con una presencia inicial de pequeñas presas de movimiento lento como tortugas y moluscos en fases de menor
presión demográfica (Paleolítico medio), y una posterior con
un cambio a las presas ágiles y rápidas, como perdices y liebres, más difíciles de obtener, por lo que la aparición de recursos rápidos supondría un aumento poblacional. Se relaciona
la capacidad de explotación de las más ágiles con una posible
innovación tecnológica (lazos y trampas). Estas presas podrían
adquirirse de manera individual o colectiva, y ser transportadas
desde su lugar de captación al de procesado por una sola persona (Stiner, Munro y Surovell, 2000; Bar-El y Tchernov, 2001).
Los lagomorfos fueron menos atrayentes para los cazadores-recolectores del Paleolítico medio porque eran veloces y
difíciles de atrapar. En el Paleolítico superior/Epipaleolítico se
capturan presas más ágiles como aporte proteínico, hecho que
se relaciona con un aumento de la población, con un mayor
desarrollo tecnológico y con un descenso en la disponibilidad
de presas de mayores dimensiones (Stiner et al., 1999; Stiner,
Munro y Surovell, 2000).
Una propuesta sobre las acumulaciones de
lagomorfos de origen antrópico de Cova
del Bolomor
Como se ha descrito en las páginas precedentes, en la zona
mediterránea de la península Ibérica el modelo explicativo que
justifica el consumo intenso de lagomorfos por parte de los grupos humanos desde el inicio del Paleolítico superior se basa
en un patrón de ocupación del territorio de tipo estacional y de
menor movilidad respecto al desarrollado por los neandertales
durante el Paleolítico medio, centrado en especies de migración
limitada como el ciervo y la cabra, donde cabría la captación de
recursos estáticos como los conejos. En los conjuntos de origen
mayoritariamente antrópico del Paleolítico superior y Epipaleolítico aparecen, aunque de forma muy puntual y esporádica
(estacional), algunos aportes naturales (pequeños carnívoros
y rapaces), más habituales en contextos del Paleolítico medio
donde escasean las evidencias antrópicas. Las características de
los conjuntos de Cova Negra y Cueva Antón, donde se ha determinado un origen natural de los restos como consecuencia de
la intervención de aves rapaces, son coherentes con el modelo
planteado. También lo son muchos de los conjuntos de origen
natural caracterizados en este trabajo en Cova del Bolomor: de
tipo natural exclusivo (VIIc, XIIIc y XVIIa) o mixto con aportes naturales muy predominantes (XV Oeste).
Pero lo más destacado es la aparición de aportes de origen
antrópico en varios niveles de este yacimiento: exclusivo (Ia) o
muy predominante (IV), o mixto, con mayoría de aportes antrópicos (XV Este) o con cierta igualdad entre aportes naturales y
antrópicos (XVIIc). La determinación de conjuntos de origen
antrópico en este yacimiento supone una novedad respecto a los
datos procedentes de otros yacimientos valencianos (por ejemplo, Cova Negra y Cova Beneito) o murcianos (Cueva Antón),
aunque consideramos que pueden ser explicados dentro del modelo propuesto basado en la movilidad (Villaverde et al., 1996;
Aura et al., 2002a), pero a través de un enfoque distinto, que no
compare los patrones de explotación y ocupación del territorio
desarrollados por neandertales (Paleolítico medio) y humanos
modernos (Paleolítico superior), sino que contemple las posibles diferencias entre yacimientos y, fundamentalmente, entre
distintos modelos de ocupación de los hábitats (duración y función). Diversos yacimientos como Cova Negra, Cova Beneito y
varios niveles de la Cova del Bolomor muestran ritmos de presencia humana en los hábitats en general cortos y esporádicos
que sí son consecuentes con un modelo de elevada movilidad,
pero en otros casos, sobre todo en algunos niveles de la parte
superior de la secuencia de C. del Bolomor, parece necesario
buscar otras explicaciones.
Los aportes antrópicos exclusivos (Ia) o muy predominantes (IV) determinados en Cova del Bolomor parecen corresponder a fases donde se determina una “mayor recurrencia en las
ocupaciones humanas y el desarrollo de actividades más intensas y prolongadas” (Fernández Peris, 2007), no comparables
en ningún caso con las del Paleolítico superior, pero que sí hicieron viable la adquisición de lagomorfos y de otras pequeñas
presas como tortugas (Blasco López, 2008; Blasco López y
Fernández Peris, 2012; Morales y Sanchis, 2009), tal vez como
consecuencia de un conocimiento más amplio y continuo del
entorno inmediato, de los recursos potenciales que este podría
ofrecer y de la capacidad de adaptación al mismo por parte de
los humanos. Como se ha comentado en el inicio del capítulo
5, el proceso de aprovisionamiento animal a lo largo de la secuencia de C. del Bolomor, en relación a las presas de mayor
tamaño, no muestra cambios radicales, con un comportamiento
más frecuente sobre el ciervo, que se acompaña del uro o del
caballo dependiendo del momento paleoclimático (Fernández
Peris, 2007; Blasco López, 2011). Se trata pues de una actividad
cinegética dirigida a un amplio abanico de presas (generalista), complementada con otras de talla media y pequeña, donde
251
[page-n-263]
entrarían los lagomorfos o las tortugas. La captación de estas
presas pudo responder a una actividad oportunista, aunque es
posible que en determinados momentos (por ejemplo en fases
de gran abundancia de conejos), fuera una actividad dotada de
una mayor planificación.
En este sentido, se ha establecido un índice de lagomorfos
(ILG) que señala la importancia de estas presas al comparar su
representación con la de los ungulados de diversas tallas en el
sector Oeste del yacimiento (cuadro 8.8).1 El resultado muestra que en los niveles donde se han determinado conjuntos de
lagomorfos de origen natural (XIIIc, XV y XVIIa) la proporción de ungulados desciende mucho respecto a los lagomorfos, mientras que en los conjuntos donde los lagomorfos son
de origen antrópico exclusivo (Ia) o muy predominante (IV),
el porcentaje de estas presas es menor en relación a los demás
ungulados (la mayoría con alteraciones propias del procesado
humano), lo que puede señalar tal vez una presencia algo más
prolongada y continua en la cavidad por parte de los humanos
(Cochard y Brugal, 2004), así como una ocupación del territorio menos móvil, donde tendría cabida la captura y consumo
de éstas y otras pequeñas presas (Blasco López, 2008; Morales y Sanchis, 2009). Estos datos también son coincidentes con
los aportados por los restos líticos, más importantes en los dos
niveles de la parte superior de la secuencia. Tal y como se ha
señalado (Fernández Peris, 2007), estos niveles de la fase IV de
C. del Bolomor (MIS 5e) corresponden a las ocupaciones de hábitat más importantes de la secuencia (registros óseos y líticos,
hogares, etc.), aunque también se ha observado un descenso del
número de materiales arqueológicos en los niveles Ib, Ic y III
que coincide con una bajada de la temperatura. Por ello, se ha
planteado la posibilidad de una relación entre las nuevas condiciones bioclimáticas del último interglaciar y la aparición de
nuevas estrategias de subsistencia. En este sentido, los cambios
de extensión del territorio y de la línea de costa en las distintas
fases climáticas pudieron influir en la desigual frecuentación de
la cueva, más prolongada en los momentos más cálidos y con
menor franja litoral (transgresión marina), lo que haría que la
explotación del territorio estuviera más dirigida hacia las zonas
del entorno del yacimiento (Fernández Peris, 2007).
Otro dato interesante hace mención a la escasa incidencia de
los carnívoros en la Cova del Bolomor (Fernández Peris, 2004),
tanto a través de sus propios huesos y coprolitos como de los
restos de su alimentación, lo que también pudo ser un factor, o
tal vez una consecuencia, de una presencia más prolongada de
los humanos en los hábitats. Al contrario de lo observado en
otros yacimientos de ocupaciones más esporádicas como Cova
Negra, donde parece que diversas especies de carnívoros (sobre
todo hienas y lobos) habitaron la cueva (Martínez Valle, 1996)
en alternancia con los humanos y la utilizaron como guarida,
lugar de almacenaje de comida, letrina o lugar de acceso a la carroña, donde sin duda se produjo la acumulación, modificación
y destrucción de restos óseos (Mondini, 2002).
La ubicación de los yacimientos también puede ser una variable a considerar. Cova del Bolomor se sitúa a una cierta altura (hay que ascender expresamente por una zona escarpada) lo
que puede dificultar el acceso de otros predadores (Fernández
Peris, comunicación personal). En cambio, otros yacimientos
1 ILG: NR lagomorfos / NR lagomorfos + NR ungulados.
252
como Cova Negra o Cueva Antón se emplazan en un terreno
más accesible y a una cota cercana al curso del río, por lo que
parece más viable la intervención de otros predadores, tanto
para acumular como para modificar restos.
La adquisición de conejos no es complicada y pudo hacerse tanto de manera individual como colectiva y, en nuestra
opinión, sin necesidad de un especial desarrollo tecnológico y
cognitivo. En todo caso, el papel de los lagomorfos, y en concreto del conejo, dentro de la economía de los grupos humanos del Paleolítico medio (recurso adquirido presumiblemente
para el consumo inmediato y que acompaña en la dieta a otras
presas de mayor tamaño), no es comparable al del Paleolítico
superior, donde muestra en buena parte de los yacimientos del
ámbito regional porcentajes muy importantes, actuando como
un recurso adquirido de manera muy intensa por los grupos
humanos (fuente de carne para consumo inmediato o diferido
y para otros usos).
A pesar de que la captura (individuos aislados) de lagomorfos, en términos de eficiencia energética (Optimal Diet Model),
no resulta rentable (datos recopilados por Cochard, 2004a), los
aportes de origen antrópico determinados en yacimientos del
Paleolítico medio y superior de la zona mediterránea ibérica
deben ser valorados como recursos complementarios a las especies animales de mayor tamaño, dos o más de talla media-grande en el Paleolítico medio, y cabra o ciervo durante el Paleolítico superior (Villaverde y Martínez Valle, 1992; Fernández
Peris, 2007). En C. del Bolomor la captación humana exclusiva
o muy predominante de conejos adultos determinada en el nivel
Ia y IV no parece responder a una captación en masa sino más
bien a una selección de los individuos de mayor tamaño, que
pudo ser una opción beneficiosa (dentro de una amplia gama de
recursos disponibles), posiblemente por su abundancia y proximidad al hábitat.
Los datos que aporta el nivel XII de C. del Bolomor (Blasco
López, 2006) así como los de los conjuntos presentados por
esta invetigadora en su tesis doctoral (Blasco López, 2011) son
más difíciles de interpretar, ya que muchos de ellos muestran un
origen antrópico, correspondiendo a ocupaciones humanas de
diversa índole, lo que nos obliga a tener en cuenta la incidencia
de otros factores. El consumo de lagomorfos junto al de otras
pequeñas presas en el yacimiento durante el Pleistoceno medio
y el inicio del superior se ha interpretado como una inusual
ampliación de la dieta por parte de los grupos humanos (Blasco
López, 2011; Blasco López y Fernández Peris, 2012). En
relación a estos conjuntos (Blasco López, 2011), pertenecen
mayoritariamente al sector Oeste (niveles XVIIc, XVIIa y
IV), excepto los del nivel XI (sector Norte), por lo que se trata
básicamente de los mismos conjuntos de lagomorfos estudiados
por nosotros (Sanchis, 2010) y que se han presentado en este
trabajo (capítulo 5). En relación a esto cabe mencionar que, al
comparar los datos de unos y otros, hemos hallado diferencias
que afectan a la cuantificación de los restos (NR y NMI) y en
ocasiones también a la caracterización del agente de aporte,
sobre todo en el caso del conjunto del subnivel XVIIa. Los
materiales estudiados por nosotros se encuentran depositados
en el Museu de Prehistòria de València.
[page-n-264]
Cuadro 8.8. Distribución de los restos de fauna determinados e indeterminados y de los restos líticos en los niveles más
representativos de C. del Bolomor (sector Oeste). ILG (índice de lagomorfos). RL (restos líticos). Datos extraídos de
Fernández Peris (2007).
Nivel
Meso
Macro
Mega
Carniv.
Tortuga
Aves Lagomorfos
Ia
357
177
6
2
465
32
IV
412
160
25
6
457
124
Total determ.
ILG
RL
170
1209
0,23
4528
703
1887
0,54
3793
XIIIc
13
1
0
0
0
2
129
145
0,9
8
XV
85
44
3
1
4
22
1184
1343
0,89
147
XVIIa
142
117
26
4
0
15
1008
1312
0,77
165
XVIIc
132
148
8
2
0
11
428
729
0,59
192
Conclusiones generales y perspectivas de
futuro
Los conjuntos de lagomorfos del Paleolítico medio estudiados
han puesto de manifiesto varias cuestiones.
Se ha determinado la presencia de la liebre en la Cova del
Bolomor, lo que supone retrasar su aparición en la zona valenciana del Pleistoceno superior (MIS 4 y 3) al Pleistoceno medio
(MIS 8/9). En este yacimiento el género también aparece en
los niveles del Pleistoceno superior inicial (MIS 5e) (Sanchis,
2010; Sanchis y Fernández Peris, en prensa), lo que confirma,
junto a otros hallazgos de contextos más recientes, la continuidad del género en la zona desde el Pleistoceno medio hasta la
actualidad. Lamentablemente el conjunto de C. del Bolomor
está formado por un número escaso de restos que no ha permitido una atribución específica (Lepus sp.).
El conejo es el lagomorfo predominante en los tres yacimientos estudiados, correspondiendo en todos los casos a la especie Oryctolagus cuniculus. Los datos relativos a la taxonomía
del conejo no aparecen en este trabajo pero pueden consultarse
en Sanchis (2010), y confomarán una próxima publicación (Sanchis et al., en preparación). La morfología de los terceros premolares inferiores de los niveles inferiores de C. del Bolomor (MIS
8/9) muestra algunos caracteres arcaicos respecto a las poblaciones del Pleistoceno superior de este mismo yacimiento (MIS
5e) y las de Cova Negra (MIS 4) y Cueva Antón (MIS 3), que
indican un cierto grado de evolución. Algunas medidas postcraneales parecían señalar un aumento de la talla de las poblaciones
de conejo del último interglaciar (MIS 5e), pero en el análisis
estadístico practicado únicamente ha resultado significativa una
variable en dos de las cuatro pruebas, lo que indica que la talla
de las poblaciones se ha mantenido bastante estable a lo largo
del tiempo (Sanchis, 2010; Sanchis et al., en preparación).
Las acumulaciones de restos de conejo muestran, en muchos casos, un origen natural exclusivo, siendo especialmente
abundantes aquellas creadas por aves rapaces nocturnas: conjuntos de Cova Negra, Cueva Antón y varios de Cova del Bolomor (modelo E propuesto).
Otros conjuntos presentan una mezcla de aportes naturales
y antrópicos, posiblemente por la existencia de palimpsestos de
ocupaciones breves y zonales que pueden no mostrar diferencias desde el punto de vista sedimentario, como se ha observado
en varios conjuntos de C. del Bolomor. El componente natural
predominante en estos conjuntos mixtos corresponde, en la mayoría de casos, a la actividad de las aves rapaces. La posibilidad
de una coexistencia en las ocupaciones (modelo C) de humanos
(aportes terrestres) y aves rapaces (aportes aéreos), siempre en
función de las características del hábitat, incide en la mayor
capacidad de acumulación de restos de lagomorfos por parte de
las aves en detrimento de otros mamíferos carnívoros.
Se han determinado aportes de conejo de origen antrópico
exclusivos o muy predominantes (modelo A) en dos niveles de
la Cova del Bolomor (Ia y IV) que han sido relacionados con
fases más prolongadas y/o intensas de ocupación humana de los
hábitats, como parecen confirmar las mayores concentraciones
de restos líticos y de estructuras de combustión, la relación lagomorfos/ungulados y también la reducida intervención de los
carnívoros en la cavidad.
Respecto a los aportes de conejo de origen antrópico determinados en diversos niveles de la C. del Bolomor, denotan una
preferencia por la explotación de las áreas de matorral y de terrenos más abruptos (como las zonas del entorno del yacimiento) donde los conejos pudieron ser abundantes y más fáciles de
capturar. En cambio, en general la escasa presencia de la liebre
(no se han documentado señales que denoten su adquisición por
parte de los humanos) se relaciona con una inexistente o muy
reducida explotación de los terrenos más abiertos. Los datos
indican que la liebre fue escasamente explotada por los grupos
humanos de C. del Bolomor (en caso de aceptar que alguno
de los restos determinados sea de origen antrópico) debido a
la mayor distancia existente respecto a sus zonas de hábitat y
también a la mayor dificultad que plantea su captura.
La determinación de los agentes de aporte y alteración de
conjuntos de lagomorfos procedentes de contextos del Paleolítico medio se ha planteado más complicada que en el caso de los
conjuntos del Paleolítico superior, debido a la posibilidad de contar con aportes mixtos. Por ello, a la hora de caracterizar las acumulaciones es necesario valorar y tener en cuenta siempre diversos criterios. En este sentido se presenta una propuesta de análisis
formada por una primera fase de carácter descriptivo que tenga
en cuenta que las alteraciones pueden responder a la intervención
de diversos predadores; una segunda fase de valoración de los
datos previos que nos permita establecer si existen aportes exclusivos naturales o antrópicos o la posibilidad de una mezcla de
ambos. En nuestra tesis doctoral pudimos comprobar que cuanto
más reducida es una muestra más complicado resulta su caracterización, por lo que es básico que los conjuntos sean importantes
tanto en número de restos como de individuos (Sanchis, 2010).
Los conjuntos estudiados en nuestra tesis y que recoge este
trabajo, así como los datos presentes en la bibliografía señalan
que los mamíferos (humanos y carnívoros) y las aves crean modificaciones sobre los restos, durante el desmembrado y consu-
253
[page-n-265]
mo de los lagomorfos, que en algunos casos pueden ser difíciles
de diferenciar (muescas, horadaciones, punciones, hundimientos, etc). Los humanos y los carnívoros pueden morder y mordisquear los huesos con sus dientes (presión), mientras que las
aves utilizan el pico y las garras (percusión). Los humanos y
las aves rapaces, a través de distintos mecanismos, dan lugar en
ocasiones a alteraciones mecánicas de morfología muy similar
(por ejemplo muescas semicirculares), aunque en las aves son
de tamaño algo superior y de emplazamiento más heterogéneo
o arbitrario, mientras que en los humanos normalmente aparecen situadas en la zona peri-articular, como consecuencia de
una “acción pretendida en busca de algo concreto” (la médula de los huesos largos, el consumo de las partes articulares y
en ocasiones la desarticulación). Las rapaces nocturnas causan
fracturas sobre los huesos de sus presas de mayor tamaño para
poder engullir los fragmentos, pero si las presas son jóvenes, y
por tanto de menor talla, normalmente se engullen enteras, lo
que puede explicar las variaciones en la frecuencia y localización de las modificaciones creadas por impactos de pico en función del tamaño de las presas. La caracterización de una muesca
presente sobre un hueso aislado puede resultar muy complicada
a no ser que este mismo resto muestre otras evidencias (señales
de digestión). Es necesario analizar los restos de forma conjunta, valorando todos los factores.
No es posible atribuir un origen antrópico a una acumulación ósea prestando atención exclusivamente a las marcas de
corte, es necesario tener en cuenta diversos factores, aunque algunos de ellos (estructura de edad y representación anatómica)
pueden ser bastante variables y coincidir en conjuntos de predadores diversos. Los conjuntos de origen antrópico determinados
en C. del Bolomor muestran procesos sistemáticos de fractura
y mayor homogeneidad en la localización de las alteraciones
asociadas; presencia de marcas de corte en zonas características
y de emplazamiento lógico, bajos o nulos valores de elementos
con alteraciones digestivas (en función de si se trata de aportes
antrópicos exclusivos, muy predominantes o mixtos).
Los pequeños mamíferos carnívoros no humanos predadores de lagomorfos, como los zorros, linces o tejones, producen
alteraciones sobre los restos con sus denticiones que muestran
en algunos casos características muy concretas: muescas bilaterales (emplazadas en los dos bordes de fractura) que se acompañan muy frecuentemente de arrastres y punciones, que permiten
diferenciarlos de las creadas por aves rapaces. Las alteraciones
causadas por las denticiones de humanos y de otros mamíferos
carnívoros, de manera aislada, pueden ser mucho más difíciles
de diferenciar.
Las marcas de corte presentes en conjuntos antrópicos del
Paleolítico medio (por ejemplo, nivel Ia y IV de C. del Bolomor) son cuantitativamente menos importantes que las descritas en conjuntos del Paleolítico superior regional. Por ello, resulta difícil establecer comparaciones entre unas y otras, tanto a
efectos de determinación como de funcionalidad.
La abundancia de marcas de corte en conjuntos del Paleolítico superior parece estar vinculada al fileteado de la carne y
a su conservación (ahumado) para un consumo diferido. En C.
del Bolomor los diversos conjuntos con evidencias antrópicas
muestran características distintivas. Por un lado, en los niveles
de la parte superior de la secuencia (Pleistoceno superior inicial) parece que la carne se consumía sin deshuesar después de
ser asada (termoalteraciones), aunque también aparecen algunas marcas de corte de descarnado, mientras en los niveles in-
254
feriores de este mismo yacimiento no hay señales de termoalteración y las evidencias antrópicas (marcas de corte y fracturas)
aparecen junto a las alteraciones de otros predadores (impactos
de pico y digestión de aves rapaces) por lo que resulta más difícil establecer el modo de consumo (humano) de estas presas.
En su momento, al menos para la muestra del nivel XVIIc, se
pensó en la posibilidad de un consumo inmediato de la carne
en crudo, lo que justificaría la aparición de mordeduras y de
raspados (de limpieza y no de fileteado) y la inexistencia de
termoalteraciones sobre los restos.
Los cilindros aparecen en la bibliografía como uno de los
elementos definitorios del carácter antrópico de los conjuntos
de lagomorfos. Esto es observable en la mayoría de conjuntos
del Paleolítico superior, donde el procesado carnicero ha concluido con la fractura de las partes articulares de los tres huesos
largos principales (húmero, fémur y tibia) con la intención de
acceder a su contenido medular y/o consumir las partes esponjosas, creándose numerosos cilindros. En nuestras experimentaciones (Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011) se ha podido
comprobar que la obtención de la médula es más viable y se
aprovecha más cantidad si el hueso no ha sido sometido a calor
(por ejemplo, durante el asado de la carne); en crudo la médula
se conserva como un fino cilindro de estructura gelatinosa que
puede ser succionado una vez se han separado las partes articulares o introduciendo un pequeño palito por uno de los lados
fracturados de la diáfisis. Si por el contrario un miembro ha sido
asado sin deshuesar, la médula se diluye (el agua de la que está
formada se evapora) y su aprovechamiento se complica. En el
Paleolítico medio los conjuntos de lagomorfos de origen antrópico, como los del nivel Ia y IV de C. del Bolomor, muestran un
número bastante reducido de cilindros, que normalmente no se
conservan enteros, pero sí aparecen fragmentos de diáfisis (longitudinales), mayoritariamente del fémur y de tibia, algunos de
ellos con alteraciones mecánicas en forma de muescas. A pesar
de la baja frecuencia de cilindros, las muescas y fracturas determinadas en los huesos largos evidencian el interés humano en
fracturar estos huesos, aunque podrían ser consecuencia tanto
del acceso a la médula como del consumo de las partes articulares. En este sentido, aunque la relación entre diáfisis y partes
articulares en estos conjuntos de origen antrópico es favorable
a las primeras, se conservan numerosas partes proximales y distales, que parecen no secundar la propuesta de su consumo, sino
más bien el acceso a la médula. La presencia de termoalteraciones sobre el húmero y la ulna, y no sobre el fémur y la tibia (en
el nivel IV de C. del Bolomor) podría estar indicando en ese
momento un proceso de aprovechamiento distintivo en función
de los miembros: consumo inmediato del miembro anterior asado sin deshuesar del que se valora más la carne asada que la
escasa médula aprovechable (alguna muesca sobre el húmero),
mientras que los miembros posteriores no muestran termoalteraciones y sí numerosas muescas que pueden estar señalando
una preferencia por la médula del fémur y tibia (mayor cantidad) que se obtiene al fracturar en crudo estos huesos.
La aparición de fragmentos de diáfisis (longitudinales) que
denotan una acción de fractura en fresco puede responder a la
re-fragmentación (mordedura) de los cilindros para acceder
a la médula diluida y pegada a las paredes internas del hueso
(miembros asados). Del mismo modo, la experimentación nos
ha permitido observar cómo durante la fractura por mordedura
y mordedura-flexión de los huesos en ocasiones se crean fragmentos longitudinales de diáfisis, sobre todo en aquellas zonas
[page-n-266]
de mayor densidad (ver capítulo 3). El estudio de la microfauna
de la C. del Bolomor llevado a cabo por Pere Guillem determinó que los restos en general habían sufrido numerosas pérdidas
y se habían fragmentado debido a la acción de los predadores
pero también de procesos postdeposicionales, por lo que no
descartamos que diversos cilindros de huesos largos de conejo
se fragmentaran por esta misma causa.
Las marcas de corte, en muchos casos, son difíciles de diferenciar de las producidas por procesos postdeposicionales
(pisoteo, presión sedimentaria, etc.), tal y como se ha puesto
de manifiesto en los conjuntos de la parte inferior de la secuencia de Cova del Bolomor, por lo que en un futuro inmediato
hay que desarrollar prácticas experimentales que nos permitan
obtener características distintivas entre unas y otras. En estas
experimentaciones es necesario tener en cuenta diversas variables: tipo de muestra (hueso fresco y seco) y de sedimento
y características de la fracción que alberga, emplazamiento de
la muestra (en superficie, semienterrada y enterrada a distintas
profundidades), selección de elementos anatómicos (hueso largo, plano, corto) y de partes según diferentes densidades óseas
y grado de osificación, huesos completos o fragmentos, etc.
También es fundamental realizar más experiencias de mordedura-flexión sobre huesos largos de lagomorfos para poder
confirmar las características definidas en el capítulo 3, que podrían ser exclusivas de los humanos y se convertirían en un
elemento de diferenciación importante respecto a las fracturas
por mordedura de otros mamíferos carnívoros. Por el momento
contamos con los datos aportados en este trabajo y los que se
presentaron en el Segundo Congreso de Arqueología Experimental (Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011).
Respecto a la obtención de nuevos referenciales, se ha realizado la excavación sistemática de dos cuevas ocupadas por los
alimoches como nidos, pertenecientes al conjunto de Benaxuai
I (Chelva, Valencia), que ha aportado un conjunto numeroso de
restos de lagomorfos, por lo que se podrán ampliar los datos
preliminares obtenidos (Sanchis et al., 2010, 2011).
Del mismo modo, la excavación del sector Norte de la Cova
del Bolomor, así como la información que aporten otros yacimientos peninsulares del Paleolítico medio con secuencias sincrónicas (por ejemplo la Cueva del Ángel en Córdoba) o más
recientes (Abrigo de la Quebrada, El Salt o Cueva Antón), pueden ofrecer nuevos elementos de comparación.
Un hecho también a considerar es el de la relación entre
la frecuencia de aparición del conejo en los yacimientos y la
existencia de cambios en las condiciones ambientales, que pudieron influir en la capacidad reproductiva de estos animales
e indirectamente en la proliferación de sus predadores, tal vez
más en función del grado de humedad/aridez que de la temperatura, ya que el conejo se muestra en grandes concentraciones
tanto en niveles templados (por ejemplo: C. del Bolomor IV y
C. Antón II u) como rigurosos (entre otros: C. del Bolomor XV,
C. Antón II k-l y C. Negra IX). Sin duda el estudio de conjuntos procedentes de secuencias arqueológicas de larga duración
puede aportar nueva información en este sentido.
Los datos obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto que
el papel de las pequeñas presas durante diversas fases del Paleolítico medio pudo ser, en ocasiones, distinto al documentado
hasta la fecha y que su inclusión en las dietas humanas pudo
estar muy influenciada por las características de los hábitats y
por la función y duración de las ocupaciones humanas.
255
[page-n-267]
[page-n-268]
9
Bibliografía
Abrams, H.L. (1987): The preference for animal protein and fat:
a cross-cultural survey revision. En M. Harris y E.B. Ross
(eds.): Food and Evolution. Toward a theory of human food
habits. Temple University Press, Philadelphia: 207-223.
Agustí, J.; Albiol, S. y Martín-Suárez, E. (1987): Roedores
y lagomorfos (Mammalia) del Pleistoceno inferior de
Venta Micena (Depresión de Guadix-Baza, Granada).
Paleontologia i Evolució, Memoria especial, 1: 95-107.
Alcalde, G. y Galobart, A. (2002): Els petits mamífers del
Plistocè superior. En J. Maroto, S. Ramió y A. Galobart
(eds.): Els vertebrats fòssils del Plà de l’Estany. Quaderns,
23, CECB: 141-154.
Alférez, F.; Molero, G.; Maldonado, E.; Bustos, V.; Brea,
P. y Buitrago, A.M. (1982): Descubrimiento del primer
yacimiento cuaternario (Riss-Würm) de vertebrados con
restos humanos en la provincia de Madrid (Pinilla del
Valle). COL-PA, 37: 15-32.
Allué, E.; Ibáñez, N.; Saladié, P. y Vaquero, M. (2010): Small
preys and plant exploitation by late pleistocene huntergatherers. A case study from the Northeast of the Iberian
Peninsula. Archaeol Anthropol Sci. DOI 10.1007/s12520010-0023-2.
Almeida F.; Brugal, J.P.; Zilhão, J. y Plisson, H. (2006): An
upper Paleolithic Pompeii: Technology, Subsistence and
Paleoethnography at Lapa do Anecrial. En: From the
Mediterranean Basin to the Atlantic Shore. Papers in
honor of A. Marks. Actas do IV Congresso de Arqueologia
peninsular, Faro, Promontoria Monográfica 07: 119-139.
Altuna, J. (1972): Fauna de mamíferos de los yacimientos
prehistóricos de Guipúzcoa. Munibe, 24: 464 p.
Altuna, J. (1973): Fauna de mamíferos del yacimiento
prehistórico de Los Casares (Guadalajara). En I.
Barandiarán (ed.): La Cueva de Los Casares, Excavaciones
arqueológicas en España, 76: 97–116.
Álvarez, M.T.; Morales, A. y Sesé, C. (1992): Mamíferos
del yacimiento del Pleistoceno superior de Cueva Millán
(Burgos, España). Estudios Geológicos, 48: 193-204.
Amores, F. (1975): Diet of the Red Fox (Vulpes vulpes) in
the western Sierra Morena (South Spain). Doñana, Acta
vertebrata, 2 (2): 221-239.
Andrews, P. (1990): Owls, caves and fossils. The University of
Chicago Press, Chicago, 231 p.
Andrews, P. (1995): Experiments in Taphonomy. Journal of
Archaeological Science, 22: 147-153.
Andrews, P. y Cook, J. N. (1985): Natural modifications to
bones in a temperate setting. Man, 20: 675-691.
Andrews, P. y Evans, N. (1983): Small mammal bone
accumulations produced by mammalian carnivores.
Paleobiology, 9 (3): 289-307.
Arribas, A. (1995): Consideraciones cronológicas, tafonómicas
y paleoecológicas del yacimiento cuaternario de Villacastín
(Segovia, España). Boletín Geológico y Minero, 106-1:
3-22.
Arsuaga, J.L. (2002): Los aborígenes. La alimentación en la
evolución humana. RBA Ediciones, Barcelona, 165 p.
Arsuaga, J.L.; Villaverde, V.; Bermúdez de Castro, J.M.;
Rosas, A.; Gracia, A.; Martínez, I. y Fumanal, M.P. (1989):
The human remains from Cova Negra (Valencia, Spain).
Hominidae. Proceeding of the 2nd International Congress
of Human Paleontology. Jaca Book. Milán: 369-377.
Arsuaga, J.L.; Martínez, I.; Villaverde, V.; Lorenzo, C.; Quam,
R.; Carretero, J.M. y Gracia, A. (2001): Fósiles humanos del
Pais Valenciano. En V. Villaverde (ed.): De Neandertales a
Cromañones. El inicio del poblamiento humano en tierras
Valencianas. Universitat de València: 265-322.
Arsuaga, J.L.; Villaverde, V.; Quam, R.; Martínez, I.; Carretero,
J.M.; Lorenzo, C. y Gracia, A. (2007): New Neandertal
remains from Cova Negra (Valencia, Spain). Journal of
Human Evolution, 52 (1): 31-58.
Asher, R.; Meng, J.; Wible, J.; McKenna, M.; Rougier, G.;
Dashzeveg, D. y Novecek, M. (2005): Stem Lagomorpha
and the antiquity of Glires. Science, 307: 1091-1094.
Auguste, P. (1995): Chasse et charognage au Paléolitique
moyen: l’apport du gisement de Bianche-Saint-Vaast (Pasde-Calais). Bulletin de la Société Préhistorique Française,
92 (2): 155-167.
Aura, J.E. y Pérez Ripoll, M. (1992): Tardiglaciar y Postglaciar
en la región Mediterránea de la península Ibérica (13.5008.500 BP): transformaciones industriales y económicas.
Saguntum PLAV, 25: 25-47.
257
[page-n-269]
Aura, J.E.; Carrión, Y.; García, O.; Jardón, P.; Jordá, J.F.; Molina,
Ll.; Morales, J.V.; Pascual, J.Ll.; Pérez, G.; Pérez Ripoll,
M.; Rodrigo, M.J. y Verdasco, C. (2006): EpipaleolíticoMesolítico en las comarcas centrales valencianas. En A.
Alday (coord.): El Mesolítico de muescas y denticulados en
la Cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo peninsular.
Memorias de yacimientos alaveses, 11: 63-116.
Aura, J.E.; Fernández Peris, J. y Fumanal, M.P. (1994): Medio
físico y corredores naturales: notas sobre el poblamiento
paleolítico en el País Valenciano. Recerques del Museu
d’Alcoi, 2: 89-107.
Aura, J.E.; Jordá, J.F.; Morales, J.V.; Pérez Ripoll, M.; Villalba,
M.P. y Alcover, J.A. (2009b): Economic transitions in Finis
Terra: the western Mediterranean of Iberia; 15-7 ka bp.
En: Before farming: the archaeology and anthropology of
hunter-gatherers. 2009/2, article 4.
Aura, J.E.; Jordá, J.F.; Pérez Ripoll, M. y Rodrigo, M.J. (2001):
Sobre dunas, playas y calas. Los pescadores prehistóricos
de la cueva de Nerja (Málaga) y su expresión arqueológica
en el tránsito Pleistoceno-Holoceno. Archivo de Prehistoria
Levantina, XXIV: 9-40.
Aura, J.E.; Jordá, J.F.; Pérez Ripoll, M.; Morales, J.V.; Avezuela,
B.; Tiffagom, M. y Jardón, P. (2010): Treinta años de
investigación sobre el Paleolítico superior de Andalucía: la
cueva de Nerja (Málaga, España). En: El Paleolítico superior
peninsular. Novedades del siglo XXI. Barcelona, 2010.
Aura, J.E.; Jordá, J.F.; Pérez Ripoll, M.; Morales, J.V.;
García, O.; González-Tablas, J. y Avezuela, B. (2009a):
Epipaleolítico y mesolítico en Andalucía Oriental. Primeras
notas a partir de los datos de Cueva de Nerja (Málaga,
España). En: El Mesolítico geométrico en la península
Ibérica. Monografías Arqueológicas, 44: 343-360.
Aura, J.E.; Jordá, J.F.; Pérez Ripoll, M.; Rodrigo, M.J.; Badal,
E. y Guillem, P.M. (2002b): The far south: the PleistoceneHolocene transition in Nerja Cave (Andalucía, Spain).
Quaternary International, 93-94: 19-30.
Aura, J.E.; Villaverde, V.; Pérez Ripoll, M.; Martínez Valle,
R. y Guillem, P.M. (2002a): Big game and small prey:
Paleolithic and Epipaleolithic economy from Valencia
(Spain). Journal of Archaeological Method and Theory, 9
(3): 215-267.
Bang, P. y Dahlstrøm, P. (2003): Huellas y señales de los
animales de Europa. Editorial Omega, Barcelona, 264 p.
Barandiarán, I.; Martí, B.; Del Rincón, M.A. y Maya,
J.L. (1998): Prehistoria de la península Ibérica. Ariel
prehistoria, Barcelona, 433 p.
Barciela, V. y Fernández Peris, J. (2008): La Cova del Bolomor
i els orígens del poblament prehistòric a La Valldigna.
Revista Saó, Monogràfic 41: 27-31.
Bar-El, T. y Tchernov, E. (2001): Lagomorph remains at
prehistoric sites in Israel and Southern Sinai. Paléorient,
26/1: 93-109.
Barisic, M.; Cochard, D. y Laroulandie, V. (2007): Strie
de boucherie versus pseudo-stries sur les ossements de
petits gibiers: apport d’une expérience de piétinement.
Communication inédite dans Réseau thématique
pluridisciplinaire (RTP) en Taphonomie (2007-2009). Aixen-Provence.
Barroso, C.; Bailon, S.; Guennouni, K. El y Desclaux, E. (2007):
Les lagomorphes (Mammalia, Lagomorpha) du Pléistocène
supérieur de la Grotte du Boquete de Zafarraya. En C.
258
Barroso y H. De Lumley (dirs.): La Grotte du Zafarraya,
Málaga, Andalousie, Tome II: 893-926.
Baumgart, W. (1975): An Horsten des uhus (Bubo bubo) in
Bulgarien II. Der uhu in Nordostbulgarien. Zool. Abh. Mus.
Tierk. Dresden, 32: 203-297.
Behrensmeyer, A.K. (1975): The taphonomy and paleoecology
of Plio-Pleistocene vertebrate assemblages East of lake
Rudolf, Kenya. Bulletin Museum of Comparative Zoology,
146, nº10: 473-578.
Behrensmeyer, A.K. (1978): Taphonomic and ecologic
information from bone weathering. Paleobiology, 4: 150162.
Behrensmeyer, A.K.; Gordon, K.D. y Yanagi, G.T. (1986):
Trampling is a cause of some surface damage and pseudocutmarks. Nature, 319: 768-771.
Bennett, J.L. (1999): Termal alteration of buried bones. Journal
of Archaeological Science, 26: 1-8.
Bicho, N.F.; Haws, J. y Hockett, B. (2006): Two sides of the
same coin-rocks, bones and site function of Picareiro Cave,
Central Portugal. Journal of Anthropological Archaeology,
25/4: 485-499.
Bicho, N.F.; Haws, J.; Hockett, B.; Markova, A. y Belcher,
W. (2003): Paleoecologia e ocupação humana da Lapa do
Picareiro: resultados preliminares. Revista Portuguesa de
Arqueología, 6, número 2: 49-81.
Bicho, N.F.; Hockett, B.; Haws, J. y Belcher, W. (2000):
Hunter-gatherer subsistence at the end of the Pleistocene:
preliminary results from Picareiro cave, Central Portugal.
Antiquity, 74: 500-506.
Binford, L.R. (1978): Nunamiut Ethnoarchaeology. Academic
Press, New York, San Francisco, London, 283 p.
Binford, L.R. (1981): Bones, ancient men and modern myths.
Academic Press, New York, 235 p.
Binford, L.R. (1988): En busca del pasado. Crítica Arqueología,
Barcelona, 283 p.
Bird Life International/EBCC, 2000.
Blanco, J.C. (1990): Tras las huellas del zorro común. Quercus,
47: 8-19.
Blasco López, R. (2006): Estrategias de subsistencia de
los homínidos del nivel XII de la Cova del Bolomor
(La Valldigna, Valencia). Tesis de licenciatura inédita,
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 236 p.
Blasco López, R. (2008): Human consumption of tortoises at
Level IV of Bolomor Cave (Valencia, Spain). Journal of
Archaeological Science, 35: 2839-2848.
Blasco López, R. (2011): La amplitud de la dieta cárnica en el
Pleistoceno medio peninsular: una aproximación a partir
de la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia)
y del subnivel C10-1 de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca,
Burgos). Tesis doctoral inédita. 2 vol. Universitat Rovira i
Virgili.
Blasco López, R. y Fernández Peris, J. (2009): Middle
Pleistocene bird consumption at level XI of Bolomor cave
(Valencia, Spain). Journal of Archaeological Science, 36:
2213-2223.
Blasco López, R.; Blain, H.A.; Rosell, J.; Díez, J.C.; Huguet,
R.; Rodríguez, A.J.; Arsuaga, J.L.; Bermúdez de Castro,
J.M. y Carbonell, E. (2011): Earliest evidence for human
consumption of tortoises in the European Early Pleistocene
from Sima del Elefante, Sierra de Atapuerca, Spain. Journal
of Journal Evolution, 61 (4): 503-509.
[page-n-270]
Blasco López, R. y Fernández Peris, J. (2012): A uniquely broad
spectrum diet during the Middle Pleistocene at Bolomor
Cave (Valencia, Spain). Quaternary International, 252: 1631.
Blasco López, R.; Fernández Peris, J. y Rosell, J. (2008):
Estrategias de subsistencia en los momentos finales del
Pleistoceno medio: El nivel XII de la Cova del Bolomor
(La Valldigna, Valencia). Zephyrus, LXII: 63-80.
Blasco López, R.; Rosell, J.; Fernández Peris, J.; Cáceres, I.
y Vergès, J.M. (2008). A new element of trampling: an
experimental application on the Level XII faunal record of
Bolomor Cave (Valencia, Spain). Journal of Archaeological
Science, 35: 1605-1618.
Blasco Sancho, M.F. (1992): Tafonomía y Prehistoria.
Métodos y procedimientos de investigación. Monografías
arqueológicas, 36, Zaragoza, 254 p.
Blasco Sancho, M.F. (1995): Hombres, fieras y presas. Estudio
arqueológico y tafonómico del yacimiento del Paleolítico
medio de la cueva de los Moros de Gabasa 1. Huesca.
Universidad de Zaragoza, Monografía nº 38, Zaragoza,
205 p.
Bocheńsky, Z. (2002): Owls, diurnal raptors and humans:
signatures on avian bones. En T. O’Connor (ed.):
Biosphere to Lithosphere. 9th ICAZ Conference, Durham
2002: 31-45.
Bocheńsky, Z.; Huhtala, K.; Sulkava, S. y Tornberg, R.
(1999): Fragmentation and preservation of bird bones
in food remains of the golden eagle Aquila chrysaetos.
Archeofauna, 8, p. 31-39.
Botella, D.; Barroso, C.; Riquelme, J.A.; Abdessadok, S.;
Caparrós, M.; Verdú, L.; Monge, G. y García, J.A. (2006):
La cueva del Ángel (Lucena, Córdoba), un yacimiento del
Pleistoceno medio y superior del sur de la península Ibérica.
Trabajos de Prehistoria, 63, nº2: 153-165.
Brain, C.K. (1976): Some principles in the interpretation of
bone accumulations associated with man. En G.L. Isaac y
E.R. McCown (eds.): Human origins: Louis Leakey and the
East African Evidence. Menlo Park: 97-116.
Brain, C.K. (1981): The hunters or the hunted? An introduction
to African Cave Taphonomy. The University of Chicago
Press, Chicago, 285 p.
Brillat-Savarin, J.A. (1986): Fisiología del gusto. Editorial
Bruguera, Barcelona, 381 p.
Bromage, T.G. y Boyde, A. (1984): Microscopic criteria for
the determination of directionality of cutmarks on bone.
American Journal of Physical Anthropology, 65: 359-366.
Brown, R.; Ferguson, J.; Lawrence, M. y Lees, D. (2003): Guía
de indentificación. Huellas y señales de las aves de España
y de Europa. Editorial Omega, Barcelona, 334 p.
Brugal, J.P. (2006): Petit gibier et fonction de sites au
Paléolitique supérieur: les ensembles fauniques de la Grotte
d’Anecrial (Porto de Mos, Estremadure, Portugal). Paleo,
18: 45-68.
Brugal, J.P. y Desse, J. (2004) (dirs): Petits animaux et sociétés
humaines. Du complément alimentaire aux ressources
utilitaires. Actes des XXIV rencontres internationales
d’archéologie et d’histoire d’Antibes, Antibes, 546 p.
Brugal, J.P. y Raposo, L. (1999): Foz do Enxarrique (Rodão,
Portugal): preliminary results of the analysis of a bone
assemblage from a Middle Palaeolithic open site. En: The
role of early Humans in the accumulation of European
Lower and Middle Palaeolithic bone assemblages.
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien,
band 42: 367-379.
Cáceres, I. (1998): Le niveau I de l’Abric Romaní (Barcelone,
Espagne): séquence d’intervention des différents agents
et processus taphonomiques. En J.P. Brugal, L. Meignen
y M. Patou-Mathis (eds.): Économie préhistorique: les
comportements de subsistance au Paléolithique. XVIIIe
Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire
d’Antibes, Antibes: 173-180.
Callou, C. (1997): Diagnose différentielle des principaux
éléments squelettiques du Lapin (Oryctolagus) et du
Lièvre (Lepus) en Europe Occidentale. Fiches d’ostéologie
animale pour l’archéologie, Série B, Centre de Recherches
Archéologiques, Vallbone.
Callou, C. (2003): De la garenne au clapier: étude
archéozoologique du lapin en Europe occidentale.
Publications scientifiques du muséum, Paris, 359 p.
Casabó, J. (1999): Cova Foradà (Xàbia): economia i
paleogeografia d’un assentament de caçadors-recol·lectors
de principi del Paleolític superior. En: Geomorfologia
i Quaternari Litoral. Memorial Maria Pilar Fumanal.
Universitat de València, Departament de Geografia: 113124.
Castaño, A.; Roman, D. y Sanchis, A. (2008): El jaciment
paleolític de la cova del Moro (Benitatxell, La Marina Alta).
Archivo de Prehistoria Levantina, XXVII: 25-50.
Castaños, P. (1986): Los macromamíferos del Pleistoceno y
Holoceno de Vizcaya. Faunas asociadas a yacimientos
arqueológicos. Tesis doctoral inédita, Facultad de Ciencias,
Universidad del País Vasco, 593 p.
Castaños, P. (1993): Estudio de los macromamíferos de los
niveles paleolíticos de Chaves (Huesca). Bolskan, 10: 9-30.
Castel, J.C. (1999): Le rôle des petits carnivores dans la
constituion et évolution des ensembles archéologiques du
Paléolithique supérieur. L’exemple du Solutréen de Combe
Saunière, Dordogne, France. Anthropozoologica, 29: 33-54.
Chaline, J. (1966): Les lagomorphes et les rongeurs. En R.
Lavocat (dir.): Faunes et flores préhistoriques de l’Europe
Occidentale. Atlas de préhistoire, tome III, Paris: 397-439.
Chaline, J. (1982): El Cuaternario. La historia humana y su
entorno. Akal textos, Madrid, 312 p.
Charles, R. y Jacobi, R.M. (1994): The late glacial fauna from
the Robin Hood Cave, Creswell Crags: a re-assessment.
Oxford Journal of Archaeology, 13 (1): 1-32.
Charvet, J.P. (2004): La alimentación. ¿Qué comemos?.
Biblioteca actual Larousse, París, 128 p.
Chase, P.G. (1986): The hunters of Combe Grenal: approaches
to middle Pleistocene subsistence in Europe. British
Archaeological Reports International Series, 286, 224 p.
Cheeke, P. (2000): Rabbits. En K.F. Kiple y K.C. Ornelas (eds.):
The Cambridge World History of Food. 2 vol, Cambridge
University Press, Cambridge: 565-567.
Climent, S. y Bascuas, J.A. (1989): Cuadernos de anatomía
y embriología veterinaria. Seis tomos. Editorial Marban,
Madrid.
Cochard, D. (2004a): Les Léporidés dans la subsistance
Paléolithique du sud de la France. Thèse de 3ème cycle,
Université Bordeaux I-France, 354 p.
Cochard, D. (2004b): Influence de l’âge des proies sur les
caracteristiques des accumulations de léporidés produites
259
[page-n-271]
par le hibou grand-duc. En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.):
Petits animaux et sociétés humaines. Du complément
alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 313-316.
Cochard, D. (2004c): Mise en évidence d’une accumulation
de bactraciens par mortalité catastrophique en masse. En
J.P. Brugal y J. Desse (dirs.): Petits animaux et sociétés
humaines. Du complément alimentaire aux ressources
utilitaires. XXIVe Rencontres Internationales d’Archéologie
et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 143-146.
Cochard, D. (2004d): Étude taphonomique des léporidés d’une
tanière de renard actuelle: apport d’un référentiel à la
reconnaisance des accumulations anthropiques. Revue de
Paléobiologie, 23 (2): 659-673.
Cochard, D. (2005): Les lièvres variables du niveau 5 de BoisRagot: analyse taphonomique et apports paléoethnologiques.
En A. Chollet y V. Dujardin (eds.): La grotte du Bois-Ragot
à Gouex (Vienne) Magdalénien et Azilien- Essais sur les
hommes et leur environnement. Mémoire de la Société
Préhistorique Française, XXXVIII: 319-337.
Cochard, D. (2007): Caractérisation des apports de Léporidés
dans les sites paléolithiques et application méthodologique
à la couche VIII de la grotte Vaufrey. En XXVI Congrès
Préhistorique de France. Centenaire de la Société
Préhistorique Française, Vol. III, Avignon, 21-25 septembre
2004: 467-480.
Cochard, D. (2008): Discussion sur la variabilité intraréférentiel
d’acumulations osseuses de petits prédateurs. Annales de
Paléontologie, 94: 89-101.
Cochard, D. y Brugal, J.P. (2004): Importance des fonctions
de sites dans les accumulations paléolithiques de léporidés.
En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.): Petits animaux et sociétés
humaines. Du complément alimentaire aux ressources
utilitaires. XXIVe Rencontres Internationales d’Archéologie
et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 283-296.
Cochard, D.; Brugal, J.P.; Morin, E. y Meignen, L. (en prensa):
Evidence of small fast game exploitation in the Middle
Paleolithic of Les Canalettes Aveyron, France. Quaternary
International.
Cochet, G. (2006): Le grand-duc d’Europe. Les sentiers du
naturaliste, Delachaux et Niestlé, Paris, 207 p.
Contreras, J. (2002a): Los aspectos culturales en el consumo
de carne. En M. Gracia Arnaiz (coord.): Somos lo que
comemos. Estudios de alimentación y cultura en España.
Ariel Antropología, Barcelona: 221-248.
Contreras, J. (2002b): La obesidad: una perspectiva
sociocultural. Form. Contin. Nutr. Obes., 5 (6): 275-286.
Costamagno, S. y Laroulandie, V. (2004): L’exploitation
des petits vértebrés dans les Pyrénées françaises du
Paléolithique au Mésolithique: un inventaire taphonomique
et archéozoologique. En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.):
Petits animaux et sociétés humaines. Du complément
alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 403-416.
Costamagno, S.; Théry-Parisot, I.; Brugal, J.P. y Guibert, R.
(2002): Taphonomic consequences of the use of bones as
fuel. Experimental data and archaeological applications.
En T. O’Connor (ed.): Biosphere to Lithosphere. 9th ICAZ
Conference, Durham 2002; 51-62.
260
Couplan, F. (1997): L’alimentation vegetale potentielle
de l’homme avant et après la domestication du feu au
Paléolitique inferieure et moyen. En M. Patou-Mathis y M.
Otte (eds.): L’alimentation des hommes au Paléolitique.
Approche pluridisciplinaire. Études et recherches
archéologiques de l’Université de Liège, 83: 151-185.
Courtin, J. y Villa, P. (1982): Une expérience de piétinement.
Bulletin de la Société Préhistorique Française, 79 (4): 117123.
Crégut-Bonnoure, E. (1995): Les lagomorphes. En: Le
gisement paléolitique moyen de la Grotte des Cèdres (Le
Plan-d’Aups, Var). Documents d’Archaeologie Français,
49, Paris: 143-147.
Crusafont, M.; Golpe, J.M. y Pérez Ripoll, M. (1976): Nuevos
restos del preneandertaliense de Cova Negra (Játiva). Acta
Geológica Hispana, 11: 137-141.
Cruz-Uribe, K. y Klein, R.G. (1998): Hyrax and Hare bones
from modern south african eagle roots and the detection of
eagle involvement in fossil bone assemblages. Journal of
Archaeological Science, 25: 135-147.
Cuartero, F. (2007): Tecnología lítica en Cova Bolomor IV:
¿una economía de reciclado? Saguntum PLAV, 39: 27-44.
Cuenca, G. (1990): Glires (roedores y lagomorfos). En B.
Meléndez: Paleontología, 3, vol. 1, Editorial Paraninfo,
Madrid: 269-312.
Daly, J.C. (1981): Social organization and genetic structure
in a rabbit population. En K. Myers y C.D. MacInnes
(eds.): Proceedings of the World Lagomorph Conference.
University of Guelph, Ontario: 90-97.
David, N. y Kramer, C. (2001): Ethnoarchaeology in action.
Cambridge World Archaeology, Cambridge University
Press, 476 p.
Davidson, I. (1972): The fauna from la cueva del Volcán del
Faro (Cullera, Valencia). A preliminary discussion. Archivo
de Prehistoria Levantina, XIII: 7-21.
Davidson, I. (1989): La economía del final del Paleolítico en
la España oriental. Servicio de Investigación Prehistórica
de la Diputación de Valencia, Serie Trabajos Varios 85,
Valencia, 251 p.
Davis, S.J.M.; Robert, I. y Zilhão, J. (2007): Caldeirão cave,
(Central Portugal)-whose home? Hyaena, man, bearded
vulture. Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 259: 215-228.
Dawson, M.R. (1967): Lagomorph History and the Stratigraphic
Record. En: Essays in Paleontology and Stratigraphy.
Raymond C. Moore commemorative volume, Univesity
of Kansas, Department of Geology, Special publication, 2:
287-316.
De Marfà, R.J. (2006): Els Lagomorfs (Lagomorpha;
Mammalia) del Pleistocè inferior d’Orce (Granada) i
Atapuerca (Burgos). Treball de Recerca, Universitat de
Barcelona, 73 p.
De Marfà, R.J. (2008): Oryctolagus giberti n. sp. (Lagomorpha,
Mammalia) du Pléistocène inferieur de Cueva Victoria
(Murcia, Espagne). Comptes Rendus Palevol, 7 (5): 305313.
De Marfà, R.J. (2009): Els lagomorfs (O. Lagomorpha; Cl.
Mammalia) del Pliocè i Pleistocè europeus. Tesi doctoral
inèdita, Universitat de Barcelona, 205 p.
De Marfà, R.J.; Agustí, J. y Cuenca, G. (2006): Los lagomorfos
del Plio-Pleistoceno europeo. State of the art. En: Libro de
resúmenes de las XXII Jornadas de Paleontología: 112-114.
[page-n-272]
Decheseaux, C. (1952): Lagomorpha (Duplicidentata). En J.
Piveteau: Traité de Paléontologie. Édition Mason, Paris:
648-658.
Defleur, A.; Bez, J.F.; Crégut-Bonnoure, E.; Desclaux, E.;
Onoratini, G.; Radulescu, C.; Thinon, M. y Vilette, Ph.
(1994): Le niveau moustérien de la Grotte de l’Adaouste
(Jouques, Bouches-du-Rhône). Approche culturelle et
paléoenvironnements. Bull. Mus. Anthropol. Préhist.
Monaco, 37: 11-48.
Delibes, M. e Hiraldo, F. (1981): The rabbit as prey in the Iberian
Mediterranean ecosystem. En K. Myers y C.D. MacInnes
(eds.): Proceedings of the World Lagomorph Conference.
University of Guelph, Ontario: 614-622.
Delluc, G.; Delluc, B. y Roques, M. (1995): La nutrition
préhistorique. Pilote 24, Périgueux, 223 p.
Delpech, F. y Grayson, D.K. (2007): Chasse et subsistance
aux temps de Neandertal. En B. Vandermeersch (dir.): Les
Néandertaliens. Biologie et cultures. Paris, Éditions du
CTHS, Documents préhistoriques, 23: 181-198.
Denys, C.; Kowalski, K. y Dauphin, Y. (2002): Mechanical and
chemical alterations of skeletal tissues in a recent Saharian
accumulations of faeces from Vulpes rueppelli (Carnivora,
Mammalia). Acta Zoologica Cracoviensia, 35: 265-283.
Desclaux, E. (1992): Les petits vertébrés de la Caune de
l’Arago à Tautavel (Pyrénées-Orientals). Biostratigraphie,
Paléoécologie et Taphonomie. Bull. Mus. Anthropol.
Préhist. Monaco, 35: 35-64.
Dies, I. (2004): Neophron percnopterus. Banco de datos
Biodiversidad. Comunitat Valenciana. http://bdb.cma.gva.es.
Díez, J.C. (2006): Huellas de descarnado en el Paleolítico
Medio: la cueva de Valdegoba (Burgos). En J.M. Maillo y
E. Baquedano (eds.): Miscelánea en homenaje a Victoria
Cabrera. Zona Arqueológica, 7 (1): 304-317.
Díez, J.C.; Jordá, J.F. y Arribas, A. (1998): Torrejones (Tamajón,
Guadalajara, Spain). A hyaena den on human occupation.
En J.P. Brugal, L. Meignen y M. Patou-Mathis (eds.):
Économie préhistorique: les comportements de subsistance
au Paléolithique. XVIIIe Rencontres Internationales
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 63-72.
Dodson, P. y Wexlar, D. (1979): Taphonomic investigations of
owl pellets. Paleobiology, 5(3): 275-284.
Domínguez-Rodrigo, M. y Barba, R. (2006): New estimates of
tooth marks and percusion mark frequencies at the FLK Zinj
site: the carnivore-hominid-carnivore hypothesis falsified.
Journal of Human Evolution, 50: 170-194.
Domínguez-Rodrigo, M.; De Juana, S.; Galán, A.B. y
Rodríguez, M. (2009): A new protocol to diferenciate
trampling marks from butchery cut marks. Journal of
Archaeological Science, 36: 2643-2654.
Donard, E. (1982): Recherches sur les léporinés quaternaires
(Pléistocène moyen et supérieur, Holocène), Thèse de 3ème
cycle, Bordeaux I, 161 p.
Donázar, J.A. (1988): Variaciones en la alimentación entre
adultos reproductores y pollos en el búho real (Bubo bubo).
Ardeola, 35 (2): 278-284.
Donázar, J.A. y Ceballos, O. (1988): Alimentación y tasas
reproductoras del alimoche (Neophron percnopterus) en
Navarra. Ardeola, 35 (1): 3-14.
Driesch, A. von D. (1976): A guide to the measurement of
animal bones from archaeological sites. Peabody Museum
Bulletin Nº1, Harvard University, 137 p.
Duke, G.E.; Jegers, A.A.; Loft, G. y Evanson, O.A. (1975):
Gastric digestión in some raptors. Comp. Biochem. Physiol.,
50A: 649-656.
Efremov, I. (1940): Taphonomy: a new branch of Paleontology.
Pan-American Geologist, 74: 81-93.
Estévez, J. (1987): La fauna de L’Arbreda (s. alfa) en el conjunt
de faunes del Pleistocè superior. Cypsela, VI: 73-87.
Estévez, J. (2005): Catástrofes en la prehistoria. Bellaterra
Arqueología, Barcelona, 334 p.
Fernández Peris, J. (2001): Cova del Bolomor (Tavernes
de la Valldigna, València). En V. Villaverde (ed.): De
Neandertales a Cromañones. El inicio del poblamiento
humano en tierras Valencianas. Universitat de València:
389-392.
Fernández Peris, J. (2003): Cova del Bolomor (La Valldigna,
Valencia). Un registro paleoclimático y arqueológico en un
medio kárstico. Boletín 4 Sedeck: 34-47.
Fernández Peris, J. (2004): Datos sobre la incidencia de
carnívoros en la Cova del Bolomor (Tavernes de la
Valldigna, Valencia). En: Miscelánea en homenaje a
Emiliano Aguirre, vol. IV, Museo Arqueológico Regional:
141-157.
Fernández Peris, J. (2007): La Cova del Bolomor (Tavernes de la
Valldigna, Valencia). Las industrias líticas del Pleistoceno
medio en el ámbito del Mediterráneo peninsular. Servicio
de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia,
Serie Trabajos Varios 108, Valencia, 462 p.
Fernández Peris, J. y Villaverde, V. (2001): El Paleolítico
medio: el tiempo de los neandertales. Periodización y
características. En V. Villaverde (ed.): De Neandertales a
Cromañones. El inicio del poblamiento humano en tierras
valencianas. Universitat de València: 147-175.
Fernández Peris, J.; Barciela, V.; Blasco, R.; Cuartero, F. y
Sañudo, P. (2008): El Paleolítico Medio en el territorio
valenciano y la variabilidad tecno-económica de la Cova
del Bolomor. Treballs d’Arqueologia, 14: 141-169.
Fernández Peris, J.; Barciela, V.; Blasco, R.; Cuartero, F.; Fluck,
H.; Sañudo, P. y Verdasco, C. (2012): The earliest evidence
of hearths in Southern Europe: Bolomor Cave (Valencia,
Spain). En: The Neanderthal Home Monographic Volume.
Quaternary International, 247: 267-277.
Fernández Peris, J.; Guillem, P. y Martínez Valle, R. (2000):
Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia).
Datos cronoestratigráficos y culturales de una secuencia
del Pleistoceno medio. En: Actas do 3º Congresso de
Arqueología Peninsular, Vol. II, Porto, Adecap 2000: 81100.
Fernández Peris, J.; Guillem, P.M. y Martínez Valle, R. (1997):
Bolomor. Els primers habitants de les terres valencianes.
Diputació de Valencia, 61 p.
Fernández Peris, J.; Guillem, P.M.; Fumanal, M.P. y Martínez
Valle, R. (1994): Cova del Bolomor (Tavernes de la
Valldigna, Valencia). Primeros datos de una secuencia del
Pleistoceno medio. Saguntum PLAV, 27: 9-37.
Fernández Peris, J.; Guillem, P.M.; Fumanal, M.P. y Martínez
Valle, R. (1999a): Cova del Bolomor (Tavernes de la
Valldigna, Valencia). Resumen de las investigaciones
paleoclimáticas y culturales. En: Actas del XXV Congreso
Nacional de Arqueología. Valencia: 230-237.
Fernández Peris, J.; Guillem, P.M.; Fumanal, M.P. y Martínez
Valle, R. (1999b): Datos paleoclimáticos y culturales de la
261
[page-n-273]
Cova del Bolomor vinculados a la variación de la línea de
costa en el Pleistoceno medio. Geoarqueologia i Quaternari
litoral. Memorial M.P. Fumanal: 125-137.
Fernández Peris, J.; Soler, B.; Sanchis, A.; Verdasco, C. y Blasco,
R. (2007): Proyecto experimental para el estudio de los
restos de combustión de la Cova del Bolomor (La Valldigna,
Valencia). En M.L. Ramos, J.E. González y J. Baena
(eds.): Arqueología experimental en la Península Ibérica.
Investigación, Didáctica y Patrimonio. Santander: 183-201.
Fernández-Jalvo, Y. y Andrews, P. (1992): Small mammal
taphonomy of Gran Dolina, Atapuerca (Burgos), Spain.
Journal of Archaeological Science, 19: 407-428.
Fernández-Jalvo, Y. y Andrews, P. (2000): The taphonomy of
Pleistocene caves with particular reference to Gibraltar.
En C.B. Stringer, R.N.E. Barton y C. Finlayson (eds.):
Neanderthals on the Edge. Oxbow Books: 171-182.
Fernández-Jalvo, Y. y Marín, M.D. (2008): Experimental
taphonomy in museums: preparation protocols for skeletons
and fossil verterbrates under the scanning electron
microscopy. Geobios, 41: 157-181.
Fernández-Jalvo, Y. y Perales, C. (1990): Análisis
macroscópico de huesos quemados experimentalmente. En:
Comunicaciones de la reunión de Tafonomía y fosilización,
Madrid: 105-114.
Fernández-Jalvo, Y.; Andrews, P. y Denys, C. (1999): Cut
marks on small mammals at Olduvai Gorge Bed-I. Journal
of Human Evolution, 36: 587-589.
Fernández-Jalvo, Y.; Sánchez-Chillón, B.; Andrews, P.;
Fernández-López, S. y Alcalá, L. (2002): Morphological
taphonomic transformations of fossil bones in continental
environments and repercussions on their chemical
composition. Archaeometry, 44: 353-361.
Fernández-Llario, P. e Hidalgo, S.J. (1995): Importancia de
presas con limitaciones físicas en la dieta del búho real,
Bubo bubo. Ardeola, 42 (2): 205-207.
Fernández-López, S. (1998): Tafonomía y fosilización. En
B. Meléndez: Tratado de Paleontología, tomo 1, CSIC,
Madrid: 51-81.
Fernández-López, S. (2000): Temas de Tafonomía.
Departamento de Paleontología, Universidad Complutense
de Madrid, 167 p.
Ferreras, P.; Revilla, E. y Delibes, M. (1999): Pequeños y
medianos carnívoros ibéricos. Biológica, 28: 14-37.
Fiore, I.; Pino, B. y Tagliacozzo, A. (2004): L’exploitation des
petits animaux au Paléolithique supérieur-Mésolithique en
Italie: l’exemple de la Grotte del Santuario della Madonna
de Praia a Mare (Cosenza, Italie). En J.P. Brugal y J. Desse
(dirs.): Petits animaux et sociétés humaines. Du complément
alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 417-430.
Fiorillo, A.R. (1989): An experimental study of trampling:
implications for the fossil record. En R. Bonnichsen y M.H.
Sorg (dirs.): Bone modification. Center for the study of the
first americans, Institut for quaternary studies, University of
Maine: 61-71.
Fisher, J.W. (1995): Bone surface modifications in
Zooarchaeology. Journal of Archaeological Method and
Theory, 2 (1): 7-68.
Flandrin, J.L. y Montanari, M. (2004): Historia de la
alimentación. Ediciones Trea, Gijón, 1101 p.
262
Flannery, K.V. y Wheeler, J.C. (1986): Animal food remains
from Preceramic Guilá Naquitz. En K.V. Flannery (ed.):
Archaic foraging and early agriculture in Oaxa, Mexico.
Studies in Archaeology.
Fletcher, D. (1957): La Cova Negra de Játiva. Nota informativa
con motivo del V Congreso internacional del INQUA.
Servicio de Investigación Prehistórica, Institución Alfonso
el Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, 13 p.
Fontana, L. (1999): Mobilité et subsistance au Magdalénien
dans le bassin de l’Aude. Bulletin de la Société Préhistorique
Française, 96 (2): 175-190.
Fontana, L. (2004): Le statut du lièvre variable (Lepus timidus)
en Europe occidentale au Magdalénien: premier bilan et
perspectives. En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.): Petits animaux
et sociétés humaines. Du complément alimentaire aux
ressources utilitaires. XXIVe Rencontres Internationales
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 297-312.
Fumanal, M.P. (1986): Sedimentología y clima en el País
Valenciano. Las cuevas habitadas en el Cuaternario
reciente. Servicio de Investigación Prehistórica de la
Diputación de Valencia, Serie Trabajos Varios 83, Valencia,
207 p.
Fumanal, M.P. (1993): El yacimiento premusteriense de la Cova
del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, País Valenciano).
Estudio geomorfológico y sedimentológico. Cuadernos de
Geografía, 54: 223-248.
Fumanal, M.P. (1995): Los depósitos cuaternarios en cuevas
y abrigos. Implicaciones sedimentoclimáticas. En: El
Cuaternario del País Valenciano. Asociación española
para el estudio del Cuaternario, Universitat de València,
Departament de Geografia: 115-124.
Fumanal, M.P. y Villaverde, V. (1997): Quaternary deposits in
caves and shelters in the central mediterranean area of Spain.
Sedimentoclimatic and geoarchaeological implications.
Anthropologie, 35 (2): 109-118.
Fusté, M. (1953): Parietal neandertalense de Cova Negra.
Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de
Valencia, Serie Trabajos Varios 17, Valencia, 31 p.
Fusté, M. (1958): Endokranialer ausguss des Neandertaler
parietale von Cova Negra. Anthropologischer Anzeiger, 21:
268-273.
Galobart, A.; Maroto, J.; Ros, X. y Antón, M. (2002): Els grans
mamífers del Plistocè inferior. En J. Maroto, S. Ramió y A.
Galobart (eds.): Els vertebrats fòssils del Pla de l’Estany.
Quaderns, 23, CECB: 107-124.
Galobart, A.; Quintana, J. y Maroto, J. (2003): Los lagomorfos
del Pleistoceno inferior de Incarcal (Girona, NE de la
Península Ibérica). Paleontologia i evolució, 34: 69-77.
Galván, B.; Hernández, C.M.; Alberto, V.; Barro, A.; Garralda,
M.D. y Vandermeersch, B. (2001): El Salt (Serra Mariola,
Alacant). En V. Villaverde (ed.): De Neandertales a
Cromañones. El inicio del poblamiento humano en tierras
valencianas. Universitat de València: 397-402.
García-Argüelles, P.; Nadal, J. y Estrada, A. (2004): Balma del
Gai rock shelter: an Epipaleolithic rabbit skinning factory.
British Archaeological Reports, 1302: 115-120.
Gardeisen, A. y Valenzuela, S. (2004): À propos de la présence
de lapins en contexte gallo-romain à Lattara (Lattes, Hérault,
France). En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.): Petits animaux
et sociétés humaines. Du complément alimentaire aux
ressources utilitaires. XXIVe Rencontres Internationales
[page-n-274]
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 235-254.
Gay. I. (2011): Role du Hibou Grand-Duc (Bubo bubo) dans
l’accumulation osseuse des niveaux magdaleniens de l’Abri
Jean-Pierre 1 (Saint Thibaud-de-Couz, Savoie, France).
Taphonomie des Petits Vértebrés: Référentiels et Transferts
aux Fossiles. Actes de la Table Ronde du RTP Taphonomie,
Talence 20-21 Octobre 2009. V. Laroulandie, J-B. -Mallye
et C. Denys (eds.). British Archaeological Reports, S2269:
129-140.
Gerber, J.P. (1973): La faune de grands mammifères du Würm
ancien dans le sud-est de la France. Thèse de doctorat en
Géologie, Université de Provence, 310 p.
Gibb, J.A. (1981): Limits to population density in the rabbit. En
K. Myers y C.D. MacInnes (eds.): Proceedings of the World
Lagomorph Conference. University of Guelph, Ontario:
654-663.
Gibb, J.A. (1990): The European rabbit, Oryctolagus cuniculus.
En J.A. Chapman y J.E. Flux (eds.): Rabbits, Hares and
pikas. I.U.C.N., Gland, Switzerland: 116-120.
Gifford-Gonzalez, D. (1989): Ethnographic analogues for
interpreting modified bones: some cases from East Africa.
En R. Bonischen y M.H. Sorg (eds.): Bone modification.
Center for the study of the first americans, Orono: 179-246.
Gifford-Gonzalez, D. (1993): Gaps in zooarchaeological
analysis of butchery: is gender an issue? En J. Hudson
(ed.): From bones to behaviour: ethnoarchaeological and
experimental contributions to the interpretation of faunal
remains. Carbondale, Southern Illinois University: 181199.
González Ruibal, A. (2003): La experiencia del otro. Una
introducción a la Etnoarqueología. Akal Arqueología, p. 188.
Guadelli, J.L. (1987): Contribution à l’étude des zoocénosis
préhistoriques en Aquitaine (Würm ancien et interestade
würmien). These de doctorat, vol. 1,Université de Bordeux
I, 568 p.
Guennouni, K. El (2001): Les lapins du Pléistocène moyen
et supérieur de quelques sites préhistoriques de l’Europe
Mediterranée: Terra-Amata, Orgnac 3, Lazaret, Zafarraya.
Étude Paléontologique, taphonomique et archéologique.
Thèse, MNHN, Paris, 403 p.
Guérin, C. (1999): La Fage-Aven I (Commune de Noailles),
Middle Pleistocene, and Jaurens (Commune de Nespouls),
Upper Pleistocene. A comparision of two palaeontological
sites in Corrèze (France). En: The role of early Humans
in the accumulation of European Lower and Middle
Palaeolithic bone assemblages. Römisch-Germanisches
Zentralmuseum, Monographien, band 42: 21-39.
Guérin, C. y Patou-Mathis, M. (1996): Les grands mammifères
plio-pléistocènes d’Europe. Masson, Paris, 291 p.
Guidonet, A. (2007): L’antropologia de l’alimentació. Vull
saber, UOC, Barcelona, 90 p.
Guillem, P.M. (1995): Paleontología continental: microfauna.
En: El Cuaternario del País Valenciano. Asociación
española para el estudio del Cuaternario, Universitat de
València, Departament de Geografia: 227-234.
Guillem, P.M. (1996): Micromamíferos cuaternarios del País
Valenciano: Tafonomía, Bioestratigrafía y reconstrucción
paleoambiental. Tesis doctoral inédita, Universitat de
Valencia, 428 p.
Guillem, P.M. (1997): Estudio tafonómico de los quirópteros
de Cova Negra (Xàtiva). Una confirmación del carácter
corto y esporádico de las ocupaciones antrópicas. Archivo
de Prehistoria Levantina, XXII: 41-55.
Guillem, P.M. (2000): Secuencia climática del Pleistoceno
medio final y del Pleistoceno superior inicial en la fachada
central mediterránea a partir de micromamíferos (Rodentia
e Insectivora). Saguntum PLAV, 32: 9-29.
Guillem, P.M. (2001): Los micromamíferos y la secuencia
climática del Pleistoceno medio, Pleistoceno superior
y Holoceno en la fachada central mediterránea. En V.
Villaverde (ed.): De Neandertales a Cromañones. El inicio
del poblamiento humano en tierras valencianas. Universitat
de València: 57-72.
Guillem, P.M. (2002): Vulpes vulpes as a producer of
small mammal bone concentrations in karstic caves.
Archaeological implications. En Current topics on
taphonomy and fossilization. Col·lecció Encontres 5,
Ajuntament de València: 481-489.
Guillem, P.M. y Martínez Valle, R. (1991): Estudio de la
alimentación de las rapaces nocturnas aplicado a la
interpretación del registro faunístico arqueológico.
Saguntum PLAV, 24: 23-34.
Gusi, F.; Gibert, J.; Agustí, J. y Pérez, A. (1984): Nuevos datos
del yacimiento Cova del Tossal de la Font (Vilafamés,
Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonenses, 10: 7-18.
Hamilton, W.J. (1987): Omnivorous primate diets and human
overconsumption of meat. En M. Harris y E.B. Ross (eds.):
Food and Evolution. Toward a theory of human food habits.
Temple University Press, Philadelphia: 117-122.
Harris, M. (1989): Bueno para comer. Antropología, Alianza
editorial, Madrid, 331 p.
Haws, J.A. (2003): An investigation of the later upper
Paleolithic and Epipaleolithic hunter-gatherer subsistence
and settlement patterns in central Portugal. Tesis doctoral,
University of Wisconsin-Madison, 348 p.
Hidalgo, S.; Zabala, J.; Zuberogoitia, I.; Azkona, A. y Castillo,
I. (2005): Food of the Egyptian vulture (Neophron
percnopterus) in Biscay. Buteo, 14: 23-29.
Hiraldo, F.; Andrada, J. y Parreño, F.F. (1975): Diet of the eagle
owl (Bubo bubo) in Mediterranean Spain. Doñana, Acta
Vertebrata, 2 (2): 161-177.
Hiraldo, F.; Parreño, F.F.; Andrada, J. y Amores, F. (1976):
Variations in the food habits of the european eagle owl
(Bubo bubo). Doñana, Acta Vertebrata, 3 (2): 137-156.
Hladik, C.M. y Picq, P. (2004): El buen gusto de los monos.
Comer bien y pensar bien en el hombre y los monos. En Y.
Coppens y P. Picq (dirs.): Los orígenes de la humanidad. Lo
propio del hombre. Espasa Fórum, tomo II, Madrid: 125167.
Hockett, B.S. (1989): Archaeological significance of rabbitraptor interactions in Southern California. North American
Archaeologist, 10: 123-139.
Hockett, B.S. (1991): Toward distinguishing human and raptor
patterning on leporid bones. American Antiquity, 56: 667679.
Hockett, B.S. (1993): Taphonomy of the leporid bones from
Hogup Cave, Utah: implications for cultural continuity in
the Eastern Great Basin. Thesis, University of Reno, 246 p.
Hockett, B.S. (1995): Comparison of leporid bones in raptor
pellets, raptor nests and archaeological sites in the great
basin. North American Archaeologist, 16: 223-238.
263
[page-n-275]
Hockett, B.S. (1996): Corroded, thinned and polished bones
created by golden eagles (Aquila chrysaetos): Taphonomic
implications for Archaeological Interpretations. Journal of
Archaeological Science, 23: 587-591.
Hockett, B.S. (1999): Taphonomy of a carnivore-accumulated
rabbit bone assemblage from Picareiro Cave, central
Portugal. Journal of Iberian Archaeology, 1: 225-230.
Hockett, B.S. (2006): Climate, dietary choice, and the
Paleolithic hunting of rabbits in Portugal. En: Animais na
pré-historia e arqueología da península Ibérica. Actas do
IV Congresso de arqueología peninsular, Faro, setembro
2004, Universidade do Algarve: 137-144.
Hockett, B.S. y Bicho, N.F. (2000a): Small mammal hunting
during the late upper Paleolithic of Central Portugal. En:
Actas do 3º Congreso de Arqueologia Peninsular, vol. II.
Porto Adecap 2000, Paleolítico da Península Ibérica: 415423.
Hockett, B.S. y Bicho, N.F. (2000b): The rabbit of Picareiro
cave: smal mammal hunting during the late upper Paleolithic
in the Portuguese Extremadura. Journal of Archaeological
Science, 27: 715-723.
Hockett, B.S. y Haws, J.A. (2002): Taphonomic and
methodological perspectives of leporid hunting during the
upper Paleolithic of the western Mediterranean basin. Journal
of Archaeological Method and Theory, 9, n°3: 269-301.
Hockett, B.S. y Haws, J.A. (2005): Nutricional ecology and the
human demography of Neandertal extinction. Quaternary
International, 137: 21-34.
Hodder, I. (1988): Interpretación en arqueología: corrientes
actuales. Editorial Crítica, Barcelona, 235 p.
Huguet, R. (2007): Primeras ocupaciones humanas en la
península Ibérica: paleoeconomía en la Sierra de Atapuerca
(Burgos) y en la Cuenca de Guadix-Baza (Granada) durante
el Pleistoceno inferior. Tesis doctoral, Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona, 569 p.
Ibáñez, N. (2005): Origen de la acumulación de lagomorfos
y aves en el yacimiento Abric Agut (Cataluña, España).
En: Animais na pré-historia e arqueología da península
Ibérica. Actas do IV Congresso de arqueología peninsular,
Faro, setembro 2004, Universidade do Algarve: 169-178.
Ibáñez, N. y Saladié, P. (2004): Acquisition anthropique
d’Oryctolagus cuniculus dans le site du Molí del Salt
(Catalogne, Espagne). En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.):
Petits animaux et sociétés humaines. Du complément
alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 255-260.
Jaksic, F.M. y Soriguer, R.C. (1981): Predation upon the
european rabbit (Oryctolagus cuniculus) in mediterranean
habitats of Chile and Spain: a comparative analysis. Journal
of Animal Ecology, 50: 269-281.
Jochim, M.A. (1976): Hunter-gatherer subsistence and
settlement. A predictive model. Studes in archaeology,
Academic Press, 206 p.
Johnson, A.W. y Earle, T. (2003): La evolución de las sociedades
humanas. Ariel Prehistoria, Barcelona, 451 p.
Joly, D. y March, R.J. (2001): Étude des ossements brûles:
essai de corrélation de méthodes pour la détermination des
temperatures. En: Le feu domestique et ses structures au
Néolitique et aux âges des métaux. Actes du colloque de
Boury-en-Bresse et Beaune, 7-8 octobre 2000: 299-310.
264
Jones, E.L. (2004): The european rabbit (Oryctolagus
cuniculus) and the development of broad spectrum diets in
south-western France: data from the Dordogne valley. En
J.P. Brugal y J. Desse (dirs.): Petits animaux et sociétés
humaines. Du complément alimentaire aux ressources
utilitaires. XXIVe Rencontres Internationales d’Archéologie
et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 223-234.
Jones, E.L. (2006): Prey choice, mass collecting, and the
wild european rabbit (Oryctolagus cuniculus). Journal of
Anthropological Archaeology, 25: 275-289.
Jullien, R. (1964): Micromammifères du gisement de l’Hortus.
Valflaunès (Hérault). Bull. Mus. Anthropol. Préhist.
Monaco, 11: 121-126.
Jullien, R. y Pillard, B. (1969): Les lagomorphes découverts
sur le sol de la cabane acheuléenne du Lazaret. En H. De
Lumley: Une cabane acheuléenne dans la grotte du Lazaret
(Nice). Mémoires de la Société Préhistorique Française,
tome 7: 75-83.
Klein, R.G. y Cruz-Uribe, K. (1984): The Analysis of Animal
Bones from Archaeological Sites. The University of Chicago
Press, Chicago, 266 p.
Kottak, C.P. (1997): Antropología cultural. Espejo para la
humanidad. Mc Graw-Hill, Madrid, 298 p.
Landt, M.J. (2004): Investigations of human gnawing on small
mammal bones: among contemporary Bofi foragers of
the Central African Republic. Thesis of master of arts in
Anthropology, Washington State University, Department of
Anthropology, 163 p.
Landt, M.J. (2007): Tooth marks and human consumption:
ethnoarchaeological mastication research among foragers
of the Central African Republic. Journal of Archaeological
Science, 34: 1629-1640.
Laroulandie, V. (2001): Les traces liées à la boucherie, à
la cuisson et à la consommation d’oiseaux. Apport de
l’experimentation. En L. Bourguignon, I. Ortega y M.
Frère-Santot (dirs.): Préhistoire et approche experimentale.
Éditions M. Mergoil, Préhistoires, 5: 97-108.
Laroulandie, V. (2002): Anthropogenic versus nonanthropogenic bird bone assemblages: new criteria for
their distinction. En T. O’Connor (ed.): Biosphere to
Lithosphere. New studies in verterbrate taphonomy. 9th
ICAZ Conference, Durham: 25-30.
Laroulandie, V.; Costamagno, S.; Cochard, D.; Mallye, J.B.;
Beauval, C.; Castel, J.C.; Ferrié, J.G.; Guorichon, L. y
Rendu, W. (2008): Quand désarticuler laisse des traces: les
cas de l’hyperextension du coude. Annales de Paléontologie,
94: 287-302.
Lechleitner, R.R. (1959): Sex ratio, age classes and reproduction
of the black-tailed jack rabbit. Journal of Mammalogy, 40:
63-81.
Lee, R.B. y Daly, R. (1999): Foragers and others. En R.B. Lee
y R. Daly (eds.): The Cambridge Encyclopedia of Hunters
and Gatherers. Cambridge University Press: 1-19.
Lee, Y.K. y Speth, J.D. (2004): Rabbit hunting by farmers at the
Henderon site. En J.D. Speth (ed.): Life on the Periphery.
Economic change in Late Prehistoric Southeastern New
México. Museum of Anthropology, University of Michigan,
Memoirs, 37: 225-252.
Lequatre, P. (1994): Étude paléontologique. La faune des
grands vertebrés. En P. Bintz (dir.): Les grottes Jean-Pierre
I et II à Saint-Thibaud-de-Couz (Savoie). Gallia Préhistoire,
[page-n-276]
vol. 36: 239-257.
Levi-Strauss, C. (1968): Mitológicas I: lo crudo y lo cocido.
Fondo de Cultura Económica, México, 395 p.
Lieberman, L.S. (1987): Biocultural consequences of animals
versus plants as sources of fats, proteins and other nutrients.
En M. Harris y E.B. Ross (eds.): Food and Evolution.
Toward a theory of human food habits. Temple University
Press, Philadelphia: 225-258.
Llorente, L. (2010): The hares from Cova Fosca (Castellón,
Spain). Archaeofauna, 19: 59-97.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M. y Nadal, J. (2008a):
Taphonomic analysis of leporid remains obtained from
modern Iberian lynx (Lynx pardinus) scats. Journal of
Archaeological Science, 35:1-13.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M. y Nadal, J. (2008b): Taphonomic
study of leporid remains accumulated by the spanish imperial
eagle (Aquila adalberti). Geobios, 41: 91-100.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M. y Nadal, J. (2009a): The
eagle owl (Bubo bubo) as a leporid remains accumulator:
taphonomic analysis of modern rabbit remains recovered
from nests of this predator. International Journal of
Osteoarchaeology, 19: 573-592.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M. y Nadal, J. (2009b):
Butchery, coocking and human consumption marks on
rabbit (Oryctolagus cuniculus) bones: an experimental
study. Journal of Taphonomy, 7: 179-201.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M.; Nadal, J.; Maroto, J.;
Soler, J. y Soler, N. (2010): The application of actualistic
studies to assess the taphonomic origin of Musterian rabbit
accumulations from Arbreda Cave (North-East Iberia).
Archaeofauna, 19: 99-119.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M.; Nadal, J. y Zilhão, J. (2011a):
Who brought in the rabbits? Taphonomical analysis of
mousterian and solutrean leporid accumulations from Gruta
do Caldeirão (Tomar, Portugal). Journal of Archaeological
Science, 38: 2434-2449.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M.; Nadal, J.; García-Argüelles,
P. y Estrada, A. (2011b): Aproximación experimental al
procesado de carcasas de lepóridos durante el Epipaleolítico.
El caso de la Balma de Gai (Moià, provincia de Barcelona,
España). En A. Morgado, J. Baena y D. García (eds.): La
investigación experimental aplicada a la arqueología.
Segundo Congreso de Arqueología Experimental, Ronda
(Málaga), 26-28 de noviembre de 2008: 337-342.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M. y Nadal, J. (2011): Feeding
the foxes: an experimental study to assess their taphonomic
signature on leporid remains. International Journal of
Osteoarchaeology, Special Issue Paper. DOI.10.1002/
oa.1280.
Lloveras, Ll. (2011): Análisis tafonómico de restos de lepóridos
consumidos por carnívoros terrestres y rapaces. Tesis
doctoral. Universitat de Barcelona. 289 p.
López Martínez, N. (1977): Nuevos lagomorfos (Mammalia)
del Neógeno y Cuaternario Español. Trabajos Neógeno/
Cuaternario, CSIC, 8: 7-45.
López Martínez, N. (1980a): Les Lagomorphes (Mammalia) du
Pléistocène supérieur de Jaurens. Nov. Arch. Mus. Hist. Nat.
Lyon, 18: 5-16.
López Martínez, N. (1980b): Análisis tafonómico y
paleoecológico de los vertebrados de Áridos-1 (Pleistoceno
medio, Arganda, Madrid). En: Ocupaciones Achelenses
en el valle del Jarama. Publicaciones de la Diputación de
Madrid: 307-320.
López Martínez, N. (1980c): Los micromamíferos (Rodentia,
Insectivora, Lagomorpha y Chiroptera) del sitio de
ocupación achelense de Áridos-1 (Arganda, Madrid).
En: Ocupaciones achelenses en el valle del Jarama.
Publicaciones de la Diputación de Madrid: 161-202.
López Martínez, N. (1989): Revisión sistemática y
bioestratigráfica de los Lagomorpha (Mammalia) del
Terciario y Cuaternario de España. Memorias del Museo
de la Universidad de Zaragoza 3 (3), Colección Arqueología
y Paleontología 9, Serie Paleontología aragonesa, Zaragoza,
342 p.
López Martínez, N. (2008): The lagomorph fossil record and
the origin of the European Rabbit. En P.C. Alves, N. Ferrand
y K. Hackländerjk (eds.): Lagomorph Biology: Evolution,
Ecology and Conservation. Springer, Berlin: 27-46.
López, P. y García-Ripollés, C. (2007): Tamaño poblacional y
parámetros reproductores del alimoche común (Neophron
percnopterus) en la provincia de Castellón, Este de la
península Ibérica. Dugastella, 4: 49-52.
Lupo, K.D. y Schmitt, D.N. (2002): Upper Paleolithic nethunting, small prey explotation, and women’s work effort: a
view from the ethnographic and Ethnoarchaeological record
of the Congo basin. Journal of Archaeological Method and
Theory, 9, 2: 147-179.
Lupo, K.D. y Schmitt, D.N. (2005): Small prey hunting
technology and zooarchaeological measures of taxonomic
diversity and abundance: Ethnoarchaeological evidence
from Central African forest foragers. Journal of
Anthropological Archaeology, 24: 335-353.
Lumley, M.A. De (1970): Le pariétal humain anténéandertalien
de Cova Negra (Játiva, Espagne). Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences de Paris, 270: 39-41.
Lumley, M.A. De (1973): Anténéandertaliens et Néandertaliens
du Bassin Méditerranéen occidental européen. Études
Quaternaires, Mem. 2: 551-558.
Lyman, R.L. (1994): Vertebrate Taphonomy. Cambridge Manuals
in Archaeology, Cambridge University Press, 524 p.
Lyman, R.L. (2008): Quantitative Paleozoology. Cambridge
Manuals in Archaeology, Cambridge University Press, 348 p.
Lyman, R.L.; Houghton, L.E. y Chambers, A.L. (1992):
The effect of structural density on marmot skeletal
part representation in archaeological sites. Journal of
Archaeological Science, 19: 557-573.
Madsen, D.B. y Schmitt, D.N. (1998): Mass collecting and
the diet breadth model: a great basin example. Journal of
Archaeological Science, 25: 445-455.
Mallye, J.B.; Cochard, D. y Laroulandie, V. (2008):
Accumulations osseuses en périphérie de terriers de petits
carnivores: les stigmates de prédation et de fréquentation.
Annales de Paléontologie, 94: 187-208.
Maltier, Y.M. (1997): Étude taphonomique comparée de
deux assemblages de micromammifères: l’assemblage
archéologique de la grotte de Mourre de la Barque
(Bouches-du-Rhône) et les pelotes de Grand-duc d’alzon
(Lot). Memoire de DEA, Musée d’Histoire Naturel de
Paris.
Mangado, J.; Calvo, M.; Nadal, J.; Estrada, A. y GarcíaArgüelles, P. (2006): Raw material resource management
during the Epipaleolithic in North-Eastern Iberia. The site
265
[page-n-277]
of Gai Rockshelter (Moià, Barcelona): a case study. En C.
Bressy, A. Burke, P. Chalard y H. Martin (dirs.): Notions
de territoire et de mobilité. Exemples de l’Europe et des
premières nations en Amérique du Nord avant le contact
européen. Actes de sessions présentées au Xe congrès
annuel de l’Association Européen des Archéologues (EAA,
Lyon, 8-11 septembre 2004), Liège, ERAUL, 116: 91-98.
Marín, A. B.; Fosse, P. y Vigne, J.-D. (2009): Probable evidences
of bone accumulation by Pleistocene bearded vulture at the
archaeological site of El Mirón Cave (Spain). Journal of
Archaeological Science, 36: 284-296.
Maroto, J.; Soler, N. y Fullola, J.M. (1996): Cultural change
between Middle and Upper Paleolithic in Catalonia. En E.
Carbonell y M. Vaquero (eds.): The last Neandertals, the
first anatomically modern humans: a tale about human
diversity. Cultural change and human evolution: the crisis at
40 Ka BP, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona: 219-250.
Martinell, J. (1997): Concepte de tafonomia. En: Animalia
archaeologica. Societat Catalana d’Arqueologia, Barcelona:
61-69.
Martínez Fernández, G. y López Reyes, V. (2001): La Solana
del Zamborino. Paleontologia i Evolució, 32-33: 23-30.
Martínez Sánchez, C. (1997): El yacimiento musteriense de
Cueva Antón (Mula, Murcia). Memorias de Arqueología, 6
(1991): 18-47.
Martínez Valle, R. (1995): Fauna Cuaternaria del País Valenciano.
En: El Cuaternario del País Valenciano. Asociación española
para el estudio del Cuaternario, Universitat de València,
Departament de Geografia: 235-244.
Martínez Valle, R. (1996): Fauna del Pleistoceno superior
en el País Valenciano: aspectos económicos, huella de
manipulación y valoración paleoambiental. Tesis doctoral
inédita, Universitat de València, vol. 1 (333 p.) y vol. 2
(328 p.).
Martínez Valle, R. (1997): La Fauna. En J. Casabó: Les societats
depredadores del Montgó: estrategies d’aprofitament de
recursos a Cova Foradada. L’excavació i anàlisi preliminar
de la informació arqueològica. Aguaits, 13-14: 63-75.
Martínez Valle, R. (2001): Cazadores de pequeñas presas. En V.
Villaverde (ed.): De Neandertales a Cromañones. El inicio
del poblamiento humano en tierras valencianas. Universitat
de València: 129-130.
Martínez Valle, R. e Iturbe, G. (1993): La fauna de Cova
Beneito. En G. Iturbe et al.: Cova Beneito (Muro, Alicante).
Una perspectiva interdisciplinar. Recerques del Museu
d’Alcoi, 2: 23-88.
Martínez, J.E. y Calvo, J.F. (2000): Selección de hábitat de
nidificación por el búho real Bubo bubo en ambientes
mediterráneos semiáridos. Ardeola, 47 (2): 215-220.
Mayhew, D.F. (1977): Avian predators as accumulators of fossil
mammal material. Boreas, 6: 25-31.
Mazo, A.V.; Sesé, C.; Ruiz Bustos, A. y Peña, J.A. (1985):
Geología y Paleontología de los yacimientos pliopleistocenos de Huéscar (Depresión de Guadix-Baza,
Granada). Estudios Geológicos, 41: 467-493.
Mc Graw-Hill (1971): Enciclopedia of Science and Technology,
vol. 7: 430-431.
McDonald, D.W. y Malcom, J. (1991): Zorros. En D.W.
McDonald (ed.): Carnívoros. Desde los grandes
depredadores a las pequeñas comadrejas. Ediciones Folio,
Estella, Navarra: 78-85.
266
Mebs, T. y Scherzinger, W. (2006): Rapaces nocturnes de
France et d’Europe. Delachaux et Niestlé, Paris, 398 p.
Mein, P. y Antunes, M.T. (2000): Gruta da Figueira Brava:
petits mammifères –Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha.
En: Colóquio Últimos Neandertais em Portugal. Evidência,
Odontológica e outros. Mémoires da Academia das
Ciências de Lisboa, Classe de Ciências, tomo XXXVIII,
Lisboa: 163-177.
Migaud, Ph. (1991): Premiers résultats concernant l’étude de la
cuisson des aliments sur le site d’Andone (Charente, X ème
- XI ème s). Anthropozoologica, 14-15: 67-68.
Mikkola, H. (1995): Rapaces nocturnas de Europa. Editorial
Perfils, Lleida, 448 p.
Milton, K. (1987): Primate diets and gut morphology:
implications for hominid evolution. En M. Harris y E.B.
Ross (eds.): Food and Evolution. Toward a theory of
human food habits. Temple University Press, Philadelphia:
93-115.
Moigne, A.M. y Barsky, D.R. (1999): Large mammal
assemblages from Lower Palaeolithic sites in France:
La Caune de l’Arago, Terra Amata, Orgnac 3 and Cagny
l’Epinette. En: The role of early Humans in the accumulation
of European Lower and Middle Palaeolithic bone
assemblages. Römisch-Germanisches Zentralmuseum,
Monographien, band 42: 219-235.
Mondini, M. (2000): Tafonomía de abrigos rocosos de la Puna.
Formación de conjuntos escatológicos por zorros y sus
implicaciones arqueológicas. Archaeofauna, 9: 151-164.
Mondini, M. (2002): Magnitude of faunal accumulations by
carnivores and humans in the South American Andes. En
T. O’Connor (ed.): Biosphere to Lithosphere. 9th ICAZ
Conference, Durham 2002: 16-24.
Montanari, M. (2006): La comida como cultura. La comida de
la vida 13, Ediciones Trea, Gijón, 126 p.
Montes Bernárdez, R. (1992): Consideraciones generales sobre
el Musteriense en el sur y sureste español (Murcia, Albacete
y Andalucía). Verdolay, 4: 7-13.
Montón, S. (2002): Cooking in zooarchaeology: is this issue
still raw?. En P. Miracle y N. Milner (eds.): Consuming
passions and patterns of consumption. McDonald Institute
Monographs: 7- 15.
Morales, J.V. y Sanchis, A. (2009): The quaternary fossil
record of the genus Testudo in the Iberian Peninsula.
Archaeological implications and diacronic distribution
in the western Mediterranean. Journal of Archaeological
Science, 36: 1152-1162.
Müller, W. (2004): One horse or a hundred hares?. Small game
exploitation in a Upper Palaeolithic context. En J.P. Brugal
y J. Desse (dirs.): Petits animaux et sociétés humaines. Du
complément alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe
Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire
d’Antibes, Antibes: 489-498.
Negro, J.J.; Grande, J.M.; Tella, J.L.; Garrido, J.; Hornero,
D.; Donázar, J.A.; Sánchez-Zapata, J.A.; Benítez, J.R. y
Barcell, M. (2002): Coprophagy: an unusual source of
essential carotenoids. Nature, 416: 807-808.
Nicholson, R.A. (1993): A morphological investigation of burnt
animal bone and evaluation of its utility in archaeology.
Journal of Archaeological Science, 20: 411-428.
Nocchi, G. y Sala, B. (1997): Oryctolagus burgi n. sp.
(Mammalia: Lagomorpha) from the Middle Pleistocene
[page-n-278]
levels of Grotta Valdemiro (Borgio Verezzi, Savona, NW
Italy). Paleontologia i Evolució, 30-31: 19-38.
Odriozola, J.M. (1988): Nutrición y deporte. Eudema
Actualidad, Madrid, 166 p.
Olària, C. (1999): Cova Matutano (Vilafamés, Castellón). Un
modelo ocupacional del Magdaleniense superior-final
en la vertiente mediterránea peninsular. Monografies de
Prehistòria i Arqueologia Castellonenques, 5, 455 p.
Olària, C.; Carbonell, E.; Ollé, A.; Allué, E.; Bennàsar, L.;
Bischoff, J.L.; Burjachs, F.; Cáceres, I.; Expósito, I.; LópezPolin, L.; Saladié, P. y Vergés, J.M. (2004-2005): Noves
intervencions al jaciment plistocènic de la Cova de Dalt
del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellò). Quaderns de
Prehistòria i Arqueología de Castellò, 24: 9-26.
Oliver, J.S. (1993): Carcass processing by the Hadza: bone
breakage from butcher to consumption. En J. Hudson
(ed.): From bones to behavior: ethnoarchaeological and
experimental contributions to the interpretation of faunal
remains. Southern Illinois University, Carbondale: 200227.
Olsen, S.L. y Shipman, P. (1988): Surface modification on
bone: trampling versus butchery. Journal of Archaeological
Science, 15: 535-553.
Ortego, J. y Díaz, M. (2004): Habitat preference models for
nesting eagle owls Bubo bubo: how much can be inferred
from changes with spatial scale?. Ardeola, 51 (2): 385-394.
Outram, A.K. (2001): A new approach to identifying bone
marrow and grease exploitation: why the “indeterminate”
fragments should not be ignored. Journal of Archaeological
Science, 28: 401-410.
Pascal, M.; Lorvelec, O. y Vigne, J.D. (2006): Invasions
biologiques et extinctions. 11000 ans d’histoire des
vértebrés en France. Belin éditions Quae, Paris, 350 p.
Pascual, J.Ll. y García Puchol, O. (1998): el asentamiento
prehistórico del Sitjar Baix (Onda, Castelló). Saguntum
PLAV, 31: 63-78.
Pastó, I. (2001): Cremós: l’action du feu sur les restes osseux
des sites archéologiques. En: Le feu domestique et ses
structures au Néolitique et aux âges des métaux. Actes du
colloque de Boury-en-Bresse et Beaune, 7-8 octobre 2000:
261-266.
Patou-Mathis, M. (1987): Les marmottes: animaux intrusifs ou
gibiers des préhistoriques du Paléolitique. Archaeozoologia,
I (1): 93-107.
Patou-Mathis, M. (1997): Apport de l’archéozoologie a la
connaissance des comportaments de subsistance des hommes
du Paléolithique. En M. Patou-Mathis y M. Otte (eds.):
L’alimentation des hommes au Paléolitique. Approche
pluridisciplinaire. Études et recherches archéologiques de
l’Université de Liège, 83, Liège: 277-292.
Patou-Mathis, M. (1999): A new middle Palaeolithic site in
Alsace: Mutzig I (Bas Rhine). Subsistence behaviour. En:
The role of early Humans in the accumulation of European
Lower and Middle Palaeolithic bone assemblages.
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien,
band 42: 325-341.
Patou-Mathis, M. y Giacobini, G. (1997): L’alimentation de
l’homme préhistorique: preambule. En M. Patou-Mathis y
M. Otte (eds.): L’alimentation des hommes au Paléolitique.
Approche pluridisciplinaire. Études et recherches
archéologiques de l’Université de Liège, 83, Liège: 11-22.
Pavao, B. y Stahl, P.W. (1999): Structural density assays of
leporid skeletal elements with implications for taphonomic,
actualistic and archaeological research. Journal of
Archaeological Science, 26: 53-66.
Payne, S. y Munson, P.J. (1985): Ruby and how many squirrels?
The destruction of bones by dogs. En N.R.J. Fieller, D.D.
Gilbertson y N.G.A. Ralph (eds.): Palaeoecological
investigations. Research design, methods and date
analysis. Symposium of the association for environmental
archaeology, BAR International Series, 266, Oxford: 31-39.
Pearce, J. y Luff, R. (1994): The taphonomy of cooked bone. En
R. Luff y P. Rowley-Conwy (eds.): Whither Environmental
Archaeology?. Oxbow Monograph, 38: 51-56.
Pérez Mellado, V. (1980): Alimentación del búho real (Bubo
bubo L.) en España central. Ardeola, 25: 93-112.
Pérez Ripoll, M. (1977): Los mamíferos del yacimiento
musteriense de Cova Negra. Servicio de Investigación
Prehistórica de la Diputación de Valencia, Serie Trabajos
Varios 53, Valencia, 147 p.
Pérez Ripoll, M. (1987): Evolución de la fauna prehistórica del
Mediterráneo español: metodología, técnicas de troceado
y su interpretación arqueológica. Tesis doctoral inédita,
Universitat de Valencia, 2 tomos, 828 p.
Pérez Ripoll, M. (1991): Estudio zooarqueológico. En J.M.
Soler: La Cueva del Lagrimal. Alicante: 145-158.
Pérez Ripoll, M. (1992): Las marcas de carnicería y la
fracturación intencionada de los huesos de conejo.
En: Marcas de carnicería, fracturas intencionadas y
mordeduras de carnívoros en huesos prehistóricos del
Mediterráneo español. Alicante: 253-262.
Pérez Ripoll, M. (1993): Las marcas tafonómicas en huesos de
lagomorfos. En M.P. Fumanal y J. Bernabeu (eds.): Estudios
sobre Cuaternario. Valencia: 227-231.
Pérez Ripoll, M. (2001): Marcas antrópicas en los huesos
de conejo. En V. Villaverde (ed.): De Neandertales a
Cromañones. El inicio del poblamiento humano en tierras
valencianas. Universitat de València: 119-124.
Pérez Ripoll, M. (2002): The importance of taphonomic studies
of rabbit bones from archaeological sites. En M. de Renzi
et al. (eds.): Current topics on taphonomy and fossilization.
Valencia: 499-508.
Pérez Ripoll, M. (2004): La consommation humaine des
lapins pendant le Paléolithique dans la région de València
(Espagne) et l’étude des niveaux gravétiens de la Cova de
les Cendres (Alicante). En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.):
Petits animaux et sociétés humaines. Du complément
alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 191-206.
Pérez Ripoll, M. (2005/2006): Caracterización de las fracturas
antrópicas y sus tipologías en huesos de conejo procedentes
de los niveles gravetienses de la Cova de les Cendres
(Alicante). En: Homenaje a Jesús Altuna, Munibe, 57/1:
239-254.
Pérez Ripoll, M. (2006): Estudio tafonómico de los huesos
de conejo de Falguera. En O. García y J.E. Aura (coord.):
El abric de la Falguera (Alcoi, Alacant): 8000 años de
ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi. Vol. 1:
252-255.
Pérez Ripoll, M. y Martínez Valle, R. (1995): Estudio de los
mamíferos del yacimiento del Tossal de la Roca. En C.
267
[page-n-279]
Cacho et al.: El Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà, Alicante).
Reconstrucción paleoambiental y cultural de la transición
del Tardiglaciar al Holoceno inicial. Recerques del Museu
d’Alcoi, 4: 11-101.
Pérez Ripoll, M. y Martínez Valle, R. (2001): La caza, el
aprovechamiento de las presas y el comportamiento de
les comunidades cazadoras prehistóricas. En V. Villaverde
(ed.): De Neandertales a Cromañones. El inicio del
poblamiento humano en tierras valencianas. Universitat de
València: 73-98.
Pérez Ripoll, M. y Morales, J.V. (2008): Estudio tafonómico
de un conjunto actual de huesos de Vulpes vulpes y
su aplicación a la zooarqueología. En J.C: Díez (ed.):
Zooarqueología hoy. Encuentros Hispano-Argentinos.
Universidad de Burgos, Burgos: 179–189.
Pérez Ripoll, M.; Morales, J.V.; Sanchis, A.; Aura, J.E. y Sarrión,
I. (2010): Presence of the genus Cuon in upper Pleistocene
and initial Holocene sites of the Iberian Peninsula. New
remains identified in archaeological contexts of the
Mediterranean region. Journal of Archaeological Science,
37: 437-450.
Perlès, C. (2004): Las estrategias alimentarias en los tiempos
prehistóricos. En J.L. Flandrin y M. Montanari (dirs.):
Historia de la alimentación. Ediciones Trea, Gijón: 31-50.
Petter, F. (1973): Les léporidés (Mammalia, Lagomorpha) du
gisement Pléistocène moyen des Abimes de La Fage a Noailles
(Corrèze). Nov. Arch. Mus. Hist. Nat. Lyon, 11: 53-54.
Pileicikiene, G. y Surna, A. (2004): The human masticatory
system from a biomechanical perspective: a review.
Stomatolojica, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 6:
81-84.
Pillard, B. (1969): Les données palethnographiques apportées
par la faune découverte sur le sol de la cabane du Lazaret.
En H. de Lumley: Une cabane acheuléenne dans la grotte
du Lazaret (Nice). Mémoires de la Société Préhistorique
Française, tome 7: 177-181.
Pillard, B. (1972): Les Lagomorphes du Würmien II de la Grotte
de l’Hortus (Valflaunès, Hérault). Etudes Quaternaires,
Mémoire 1: 229-232.
Poulain, T. (1977): Nouvelles recherches dans l’abri nº1 de
Chinchon a Saumanes (Vauclause). II Étude de la faune.
Gallia Préhistoire, 20 (1): 83-89.
Quirt-Booth, T. y Cruz-Uribe, K. (1997): Analysis of leporid
remains from Prehistoric Sinagua Sites, Northern Arizona.
Journal of Archaeological Science, 24: 945-960.
Real, C. (2011): Aplicación metodológica para conjuntos
arqueozoológicos. El caso del Magdaleniense superior de
la Cova de les Cendres. Trabajo final de Master. Universitat
de València. 100 p.
Real, C. (en prensa): Aproximación metodológica y nuevos datos
sobre los conjuntos arqueozoológicos del Magdaleniense
superior de la Cova de les Cendres. Archivo de Prehistoria
Levantina, XXIX.
Reitz, E.J. y Wing, E.S. (1999): Zooarchaeology. Cambridge
Manuals in Archaeology, Cambridge University Press,
Cambridge, 455 p.
Ribera A. y Bolufer, J. (2008): Les covetes dels Moros.
Coves-finestra de cingle al País Valencià. En M. González
Simancas: Les casetes del moros del Alto Clariano.
Reedició de l’original de 1918, Col·lecció Estudis Locals,
1, Bocairent: 9-51.
268
Riquelme, J.A. (2008): Estudio de los restos óseos de mamíferos
de El Pirulejo. Los niveles paleolíticos. Antiquitas, 20: 199212.
Rivals, F. y Blasco López, R. (2008): Presence of Hemitragus
aff. cedrensis (Mammalia, Bovidae) in the Iberian Peninsula:
Biochronological and biogeographical implications of its
discovery at Bolomor cave (Valencia, Spain). Comptes
Rendus Palevol, 7 (6): 391-399.
Rodríguez-Hidalgo, A.J.; Saladié, P. y Canals, A. (2011):
Following the White Rabbit: a case of a small game
procurement site in the Upper Palaeolithic (Sala de las
Chimeneas, Maltravieso, Spain). Intenational Journal of
Osteoarchaeology, DOI: 10.1002/oa.1238.
Rodríguez Piñero, J. (2002): Mamíferos carnívoros ibéricos.
Lynx edicions, Bellaterra, Barcelona, 208 p.
Rolland, N. (2004): Hominidés et carnivores: leurs rapports
avec les modalités d’établissement sur le sol et les types
fonctionnels d’habitats au cours du Paléolitique inférieur et
moyen. Revue de Paléobiologie, 23 (2): 639-651.
Rosell, J. y Blasco López, R. (2008): La presencia de carnívoros
en conjuntos antrópicos del Pleistoceno medio: El caso del
nivel TD10-SUP de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca,
Burgos) y del nivel XII de la Cova del Bolomor (La
Valldigna, Valencia). En J.C. Díez (coord.): Zooarqueología
hoy. Encuentros hispano-argentinos. Universidad de
Burgos: 53-68.
Royo, J. (1942): Cova Negra de Bellús. II. Relación detallada
del material fósil. En: Trabajos Varios del Servicio de
Investigación Prehistórica, 6, Diputación de Valencia: 1418.
Ruiz Bustos, A. (1976): Estudio sistemático y ecológico sobre la
fauna del Pleistoceno medio de las depresiones granadinas:
el yacimiento de Cúllar de Baza I. Universidad de
Granada, Facultad de ciencias, Trabajos y Monografías del
Departamento de Zoología, número 1, Tesis doctoral, 293 p.
Sánchez Marco, A. (1996): Aves fósiles del Pleistoceno ibérico:
rasgos climáticos, ecológicos y zoogeográficos. Ardeola, 43
(2): 207-219.
Sánchez Marco, A. (2002): Aves fósiles de la Península Ibérica.
La avifauna del Terciario y el Cuaternario. Quercus, 191:
27-42.
Sánchez Marco, A. (2004): Avian zoogeographical patterns
during the Quaternary in the Mediterranean region and
paleoclimatic interpretation. Ardeola, 51 (1): 91-132.
Sanchis, A. (1999): Análisis tafonómico de los restos de
Oryctolagus cuniculus a partir de la alimentación de Bubo
bubo y Vulpes vulpes y su comparación con materiales
antrópicos. Tesis de licenciatura inédita, Departamento de
Prehistoria y Arqueología, Universitat de València, 260 p.
Sanchis, A. (2000): Los restos de Oryctolagus cuniculus en las
tafocenosis de Bubo bubo y Vulpes vulpes y su aplicación
a la caracterización de registro faunístico arqueológico.
Saguntum PLAV, 32: 31-50.
Sanchis, A. (2001): La interacción del hombre y las rapaces
nocturnas en cavidades prehistóricas: inferencias a partir
de los restos de lagomorfos. En V. Villaverde (ed.): De
Neandertales a Cromañones. El inicio del poblamiento
humano en tierras valencianas. Universitat de València:
125-128.
Sanchis, A. (2010): Los lagomorfos del Paleolítico medio de
la región central y sudoriental del Mediterráneo ibérico.
[page-n-280]
Caracterización tafonómica y taxonómica. Tesis doctoral
inédita. Universitat de València. 605 p.
Sanchis, A. y Fernández Peris, J. (2008): Procesado y consumo
antrópico de conejo en la Cova del Bolomor (Tavernes
de la Valldigna, Valencia). El nivel XVIIc (ca 350 ka).
Complutum, 19 (1): 25-46.
Sanchis, A. y Sarrión, I. (2006): Primeros estudios en torno a
la fauna musteriense de la Cova Negra de Xàtiva. En H.
Bonet et al. (coords.): Arqueología en blanco y negro. La
labor del SIP: 1927-1950. Museu de Prehistòria, Diputació
de València: 163-169.
Sanchis, A.; Morales, J.V.; Pérez Ripoll, M.; Ribera, A. y
Bolufer, J. (2010): A la recerca de dades referencials per
l’estudi de restes òssies procedents d’acumulacions de
rapinyaires diürnes rupícoles: primeres valoracions sobre
els conjunts de Benaxuai-I (Xelva, Valencia). Archivo de
Prehistoria Levantina, XXVIII: 403-410.
Sanchis, A.; Morales, J.V. y Pérez Ripoll, M. (2011): Creación de
un referente experimental para el estudio de las alteraciones
causadas por dientes humanos sobre huesos de conejo. En
A. Morgado, J. Baena y D. García (eds.): La investigación
experimental aplicada a la arqueología. Segundo Congreso
de Arqueología Experimental, Ronda (Málaga), 26-28 de
noviembre de 2008: 343-349.
Sanchis, A.; Morales, J.V.; Pérez Ripoll, M. y Ribera, A. (2011):
À la recherche d’un référentiel pour l’étude des restes de
petits vértebrés provenant d’accumulations de rapaces
diurnes rupicoles: les ensembles des grottes-fenêtres de la
Rivière Tuéjar (Chelva, Valencia, Espagne). Taphonomie
des Petits Vertebrés : Référentiels et Transferts aux Fossiles.
Actes de la Table Ronde du RTP Taphonomie, Talence 2021 Octobre 2009. V. Laroulandie, J-B. -Mallye et C. Denys
(eds.). British Archaeological Reports, S2269: 57-63.
Sanchis, A. y Pascual, J.Ll. (2011): Análisis de las acumulaciones
óseas de una guarida de pequeños mamíferos carnívoros
(Sitjar Baix, Onda, Castellón). Implicaciones arqueológicas.
Archaeofauna, 20: 47-71.
Sanchis, A. y Fernández Peris, J. (en prensa): Nuevos datos
sobre la presencia de Lepus en el Pleistoceno medio y
superior del Mediterráneo ibérico: la Cova del Bolomor
(Valencia). Saguntum-PLAV, 43.
Sanchis, A.; Pérez Ripoll, M.; Morales, J.V. y Real, C. (en
preparación): Algunas consideraciones sobre la morfometría
y distribución de Oryctolagus cuniculus en diversos
yacimientos pleistocenos de la zona valenciana.
Sañudo, P. (2008): Spatial analysis of Bolomor Cave level IV
(Tavernes de la Valldigna, Valencia). Annali dell’Univesità
degli Studi di Ferrara. Museologia Científica e
Naturalistica. Volume speciale 2008: 155-160.
Sañudo, P. y Fernández Peris, J. (2007): Análisis espacial del
nivel IV de la Cova del Bolomor (La Valldigna, Valencia).
Saguntum PLAV, 39: 9-26.
Sarrión, I. (1984): Nota preliminar sobre yacimientos
paleontológicos pleistocénicos en la Ribera Baixa, Valencia.
Cuadernos de Geografía, 35: 163-174.
Sarrión, I. (2006): Hallazgo de un parietal humano del tránsito
Pleistoceno medio-superior procedente de la Cova del
Bolomor, Tavernes de la Valldigna, Valencia. Archivo de
Prehistoria Levantina, XXVI: 11-23.
Sarrión, I. (2008): Puntualizaciones sobre la fauna del
Pleistoceno inferior/medio de la Cova del Llentiscle
(Vilamarxant, València). En: Les Rodanes, un paraje de
cuevas y simas. Vilamarxant, València.
Sarrión, I. y Fernández Peris, J. (2006): Presencia de Ursus
thibetanus mediterraneus (Forsyth Major, 1873) en la Cova
del Bolomor. Tavernes de la Valldigna, Valencia. Archivo de
Prehistoria Levantina, XXVI: 25-38.
Sarrión, I.; Dupré, M.; Fumanal, M.P. y Garay, P. (1987):
El yacimiento paleontológico de Molí de Mató (Agres,
Alicante). En: VII Reunión sobre el Cuaternario en
Santander (Cantabria). AEQUA, Santander: 69-72.
Schmitt, D.N. (1995): The taphonomy of golden eagle
prey accumulations at Great Basin roots. Journal of
Ethnobiology, 15: 237-256.
Schmitt, D.N. y Juell, K.E. (1994): Toward the identification of
coyote scatological faunal accumulations in archaeological
contexts. Journal of Archaeological Science, 12: 249-262.
Schmitt, D.N.; Madsen, D.B. y Lupo, K.D. (2002a): The
worst of times, the best of times: jackrabbit hunting by
Middle Holocene human foragers in the Bonneville Basin
of Western North America. En M. Mondini, S. Muñoz y
S. Wickler (eds.): Colonisation, Migration, and Marginal
Areas. 9th Conference, Durham: 86-95.
Schmitt, D.N.; Madsen, D.B. y Lupo, K.D. (2002b): SmallMammal data on early and middle Holocene climates
and biotic communities in the Bonneville Basin, USA.
Quaternary Research, 58: 255-260.
Schoener, T.W. (1968): Sizes of feeding territories among birds.
Ecology, 49: 123-141.
Séronie-Vivien, M.R. (1994): Données sur le lapin azilien. Le
matériel du gisement de Pégourié Caniac-du-Causse (Lot).
Bulletin de la Société Préhistorique Française, 91 (6): 378384.
Serrano, D. (1998): Diferencias interhábitat en la alimentación
del búho real (Bubo bubo) en el valle medio del Ebro (NE de
España): efecto de la disponibilidad de conejo (Oryctolagus
cuniculus). Ardeola, 45 (1): 35-46.
Serre, F. (1991): Étude taphonomique des restes fossiles du
gisement Pléistocene Moyen Ancien de Terra-Amata (Nice,
Alpes-Maritimes). L’Anthropologie, 95: 779-796.
Sesé, C. (1986): Insectívoros, roedores y lagomorfos
(Mammalia) del sitio de ocupación achelense de Ambrona
(Soria, España). Estudios Geológicos, 42, p. 355-359.
Sesé, C. y Sevilla, P. (1996): Los micromamíferos del
Cuaternario peninsular español: cronoestratigrafía e
implicaciones biostratigráficas. Revista española de
Paleontología, Número extraordinario: 278-287.
Sesé, C. y Soto, E. (2002): Vertebrados del Pleistoceno
del Jarama y Manzanares. En: Bifaces y elefantes. La
investigación del Paleolítico inferior en Madrid. Zona
Arqueológica, 1: 319-337.
Sesé, C. y Soto, E. (2005): Mamíferos del yacimiento del
Pleistoceno medio de Ambrona: análisis faunístico e
interpretación paleoambiental. En: Zona Arqueológica. Los
yacimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba (Soria). Un
siglo de investigaciones arqueológicas. Zona Arqueológica,
5: 258-281.
Shipman, P. y Rose, J.J. (1984): Cutmark mimics on modern and
fossil bovid bones. Current Anthropology, 25, 1: 116-117.
Solé, J. (2000): Depredaciones de zorro Vulpes vulpes sobre
búho real Bubo bubo en un área del litoral ibérico. Ardeola,
47 (1): 97-99.
269
[page-n-281]
Soriguer, R.C. (1981): Estructuras de sexos y edades en una
población de conejos (Oryctolagus cuniculus L.) de
Andalucía oriental. Doñana, Acta Vertebrata, 8: 225-236.
Soriguer, R.C. (1988): Alimentación del conejo (Oryctolagus
cuniculus L. 1758) en Doñana, SO, España. Doñana, Acta
Vertebrata, 15 (1): 141-150.
Soriguer, R.C. y Palacios, F. (1994): Los lagomorfos ibéricos:
liebres y conejos. Curso de gestión y ordenación cinegética.
Colegio oficial de biólogos. Junta de Andalucía: 63-82.
Soriguer, R.C. y Rogers, P.M. (1981): The european wild rabbit
in Mediterranean Spain. En K. Myers y C.D. MacInnes
(eds.): Proceedings of the World Lagomorph Conference.
University of Guelph, Ontario: 600-613.
Speth, J.D. (1983): Bison Kills and Bone Counts. K.W. Butzer.
K.W. y L.G. Freeman (eds.). Prehistoric Archeology and
Ecology Series, University Chicago Press, Chicago, 227 p.
Speth, J.D. (2000): Boiling vs baking and roasting: a taphonomic
approach to the recognition of cooking techniques in small
mammals. En P. Rowley-Conwy (ed.): Animal bones,
human societies: 89-105.
Stahl, P.W. (1996): The recovery and interpretation of
microvertebrate bone assemblages from archaeological
contexts. Journal of Archaeological Method and Theory, 3
(1): 31-75.
Stallibrass, S. (1984): The distinction between the effects
of small carnivores and humans on post-glacial faunal
assemblages. A case study using scavenging of sheep
carcasses by foxes. En C. Grigson y J. Clutton-Brock (eds.):
Animals and Archaeology: 4. Husbandry in Europe. BAR
International Series, 227: 259-269.
Stefansson, W. (1944): Arctic Manual. Nueva York, Macmillan.
Stiner, M.C. (1994): Honor Among Thieves: A zooarchaeological
study of Neandertal Ecology. Princeton University Press,
New Jersey, 447 p.
Stiner, M.C.; Kuhn, S.L.; Weiner, S. y Bar-Yosef, O. (1995):
Differential burning, recrystalization and fragmentation of
archaeological bone. Journal of Archaeological Science,
22: 223-237.
Stiner, M.C.; Munro, N.D. y Surovell, T.A. (2000): The tortoise
and the hare: small game use, the broad-spectrum revolution
and Paleolithic demography. Current Anthrpology, 41: 39-73.
Stiner, M.C.; Munro, N.D.; Surovell, T.A.; Thernov, E. y BarYosef, O. (1999): Paleolithic population growth pulses
evidenced by small animal exploitation. Science, 283:
190-194.
Szuter, C. (1988): Small animal exploitation among desert
hortoculturalists in North America. Archaeozoologia, II:
191-200.
Tagliacozzo, A. y Fiore, I. (1998): Butchering of small mammals
in the Epigravetian levels of the Romanelli Cave (Apulia,
Italy). En J.P. Brugal, L. Meignen y M. Patou-Mathis:
Économie préhistorique: les comportements de subsistance
au Paléolithique. XVIIIe Rencontres Internationales
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 413-423.
Terradas, X. y Rueda, J.M. (1998): Grotte 120: un exemple
des activités de subsistance au Paléolithique moyen dans
les Pyrénées orientales. En J.P. Brugal, L. Meignen y M.
Patou-Mathis: Économie préhistorique: les comportements
de subsistance au Paléolithique. XVIIIe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 349-361.
270
Théry-Parisot, I. (2002): Fuel management (bone and wood)
during the lower Aurignacian in the Pataud Rock Shelter
(Upper Palaeolithic, Les Eyzies de Tayac, Dordogne,
France). Contribution of experimentation. Journal of
Archaeological Science, 29: 1415-1421.
Théry-Parisot, I.; Brugal, J.Ph.; Costamagno, S. y Guilbert, R.
(2004): Conséquences taphonomiques de l’utilisation des
ossements comme combustible. Approche experiméntale.
Les nouvelles de l’archéologie, 95: 19-22.
Van Valen, L. (1964): A possible origin for rabbits. Evolution,
18: 484-491.
Vaquero, M. (2006): El Mesolítico de facies macrolítica en
el centro y sur de Cataluña. En: A. Alday (coord.): El
Mesolítico de muescas y denticulados en la Cuenca del
Ebro y el litoral mediterráneo peninsular. Memorias de
yacimientos alaveses, 11: 137-160.
Vigne, J.D. y Balasse, M. (2004): Accumulations de
lagomorphes et de rongeurs dans les sites mésolitiques
corso-sardes: origines taphonomiques, implications
anthropologiques. En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.): Petits
animaux et sociétés humaines. Du complément alimentaire
aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres Internationales
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 261-282.
Vigne, J.D. y Marinval-Vigne, M.C. (1982): Méthode pour la
mise en evidence de la consomation du petit gibier. En:
Animals and archaeology 1. Hunters and their prey. 4th Int.
Council for archaeozoology, Londres, BAR International
Series, 163: 239-242.
Vigne, J.D.; Marinval-Vigne, M.C.; Lanfranchi, F. y Weiss,
M.C. (1981): Consommation du Lapin-rat (Prolagus
sardus Wagner) au Néolitique ancien méditerranéen. Abri
d’Araguina-Sennola (Bonifacio, Corse). Bulletin de la
Société Prehistorique Française, tome 78, 7: 222-224.
Villa, P. y Mahieu, E. (1991): Breakage patterns of human long
bones. Journal of Human Evolution, 21: 27-48.
Villaverde, V. (1984): La Cova Negra de Xàtiva y el Musteriense
en la región central del Mediterráneo español. Servicio de
Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia,
Serie Trabajos Varios, 79, Valencia, 327 p.
Villaverde, V. (2001): El Paleolítico superior: el tiempo de
los Cromañones: Periodización y características. En V.
Villaverde (ed.): De Neandertales a Cromañones. El inicio
del poblamiento humano en tierras valencianas. Universitat
de València: 177-218.
Villaverde, V. (2009): Los primeros pobladores de La Costera:
los neandertales de la Cova Negra de Xàtiva. En V.
Villaverde, J. Pérez Ballester y A.C. Lledo (coord.): Historia
de Xàtiva. Vol I. Prehistoria, Arqueología y Antigüedad.
Universitat de València. Xàtiva: 27-193.
Villaverde, V. y Martínez Valle, R. (1992): Economía y
aprovechamiento del medio en el Paleolítico de la
región central del Mediterráneo español. En A. Moure
(ed.): Elefantes, ciervos y ovicaprinos. Economía y
aprovechamiento del medio en la Prehistoria de España y
Portugal. Universidad de Cantabria: 77-95.
Villaverde, V.; Aura, E. y Barton, M. (1998): The upper
Paleolithic in Mediterranean Spain: a review of current
evidence. Journal of World Prehistory, 12, 2: 121-198.
Villaverde, V.; Martínez Valle, R.; Badal, E.; Guillem. P.M.;
García, R. y Menargues, J. (1999): El Paleolítico superior de
la Cova de les Cendres (Teulada, Moraira, Alicante). Datos
[page-n-282]
proporcionados por el sondeo efectuado en los cuadros
A/B-17. Archivo de Prehistoria Levantina, XXIII: 9-65.
Villaverde, V.; Martínez Valle, R.; Guillem. P.M. y Fumanal,
M.P. (1996): Mobility and the role of small game in
the Paleolithic of the Central Region of the Spanish
Mediterranean: A camparison of Cova Negra with other
Palaeolithic deposits. En E. Carbonell y M. Vaquero (eds.):
The last Neandetals, the first anatomically modern humans:
a tale about human diversity. Cultural change and human
evolution: the crisis at 40 Ka BP. Universitat Rovira i
Virgili, Tarragona: 267-288.
Villaverde, V.; Roman, D.; Martínez Valle, R.; Badal, E.;
Bergadà, M.M.; Guillem, P.M.; Pérez Ripoll, M. y Tormo,
C. (2010): El Paleolítico superior en el País Valenciano.
Novedades y perspectivas. En: El Paleolítico superior
peninsular. Novedades del siglo XXI. Barcelona, 2010:
85-113.
Villaverde, V.; Roman, D.; Pérez Ripoll, M.; Bergadà, M.
y Real, C. (en prensa). The end of the Palaeolithic in the
Mediterranean Basin of the Iberian Peninsula. En INQUA
Congress Magdalenian Settlement of Europe. Berna.
Viñes, G. (1928): La Cova Negra (Játiva). Archivo de
Prehistoria Levantina, I: 11-14.
Viñes, G. (1942): Cova Negra de Bellús. I. Notas sobre las
excavaciones practicadas. En: Trabajos Varios del Servicio de
Investigación Prehistórica, 6, Diputación de Valencia: 7-13.
Viret, J. (1954): Ordre Lagomorpha. En: Le Loess a Bancs
durcis de Sant-Vallier (Drome) et sa faune de Mammifères
Villafranchiens. Nouvelles archives du Musée d’Histoire
Naturelle de Lyon, fasc. 4: 101-104.
Walker, M.; Rodríguez-Estrella, T.; Carrión, J.S.; Mancheño,
M.A.; Schwenninger, J.L.; López, M.; López, A.; San
Nicolás, M.; Hills, M.D. y Walkling, T. (2006): Cueva Negra
del Estrecho del Río Quípar (Murcia, Southeast Spain):
An Acheulian and Levalloiso-Mousteroid assemblage of
Palaeolithic artifacts excavated in a Middle Pleistocene
faunal context with hominin skeletal remains. Eurasian
Prehistory, 4 (1-2): 3-43.
Williamson, T. (2007): Rabbits, warrens and archaeology.
Tempus publishing Ltd, Stroud, Gloucestershire, 190 p.
Winterhalder, B. (2001): The behavioural ecology of hunter-
gatherers. En: Hunter-Gatherers. An interdisciplinary
perspective. Biosocial Society Symposium Series, 13: 12-38.
www.marm.es. Web del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino del Gobierno de España. Banco de datos de
biodiversidad.
Yalden, D.W. (2003): The analysis of owl pellets. The Mammal
society, London, 25 p.
Yellen, J.E. (1991): Small mammals: ¡Kung San utilization
and the production of faunal assemblages. Journal of
Anthropological Archaeology, 10: 1-26.
Yravedra, J. (2004): Implications taphonomiques des
modifications osseuses faites par les vrais hiboux (Bubo
bubo) sur les lagomorphes. En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.):
Petits animaux et sociétés humaines. Du complément
alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 321-324.
Yravedra, J. (2006a): Tafonomía aplicada a zooarqueología.
UNED ediciones, Aula abierta, Madrid, 412 p.
Yravedra, J. (2006b): Implicaciones tafonómicas del consumo
de lagomorfos por búho real (Bubo bubo) en la interpretación
de los yacimientos arqueológicos. AnMurcia, 22: 33-47.
Yravedra, J. (2008): Los lagomorfos como recursos alimenticios
en Cueva Ambrosio (Almería, España). Zephyrus, LXII:
81-99.
Zhao, Y. y Ye, D. (1994): Measurement of biting force of normal
teeth at different ages (orginal en chino). Hua Xi Yi Ke Da
Xue Xue Bao, 25: 414-417.
Zilhão, J. (1992): Estratégias do povoamento e subsistência
no Paleolítico e no Mesolítico de Portugal. En A. Moure
(ed.): Elefantes, ciervos y ovicaprinos. Economía y
aprovechamiento del medio en la Prehistoria de España y
Portugal. Universidad de Cantabria: 149-162.
Zilhão, J. y Villaverde, V. (2008): The Middle Paleolithic of
Murcia. Treballs d’Arqueologia, 14: 229-248.
Zilhão, J.; Angelucci, D.E.; Badal, E.; d’Errico, F.; Daniel, F.;
Dayet, L.; Douka, K.; Higham, T.F.G.; Martínez Sánchez,
M.J.; Montes Bernárdez, R.; Murcia, S.; Pérez, C.; Roldán,
C.; Vanhaeran, M.; Villaverde, V.; Wood, R. y Zapata, J.
(2010): Symbolic use of marine shells and mineral pigments
by Iberian Neandertals. PNAS, 107 (3): 1023-1028.
271
[page-n-283]
[page-n-284]
[page-n-285]
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DEL MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 115
Los lagomorfos del Paleolítico medio
en la vertiente mediterránea ibérica
Humanos y otros predadores como agentes
de aporte y alteración de los restos óseos
en yacimientos arqueológicos
ALFRED SANCHIS SERRA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
2012
[page-n-2]
[page-n-3]
[page-n-4]
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DEL MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 115
Los lagomorfos del Paleolítico medio
en la vertiente mediterránea ibérica
Humanos y otros predadores como agentes
de aporte y alteración de los restos óseos
en yacimientos arqueológicos
Alfred Sanchis Serra
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
2012
[page-n-5]
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DEL MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA
S E R I E D E T R A B A J O S VA R I O S
Núm. 115
La Serie de Trabajos Varios del SIP se intercambia con cualquier publicación dedicada a la Prehistoria, Arqueología en general y ciencias
o disciplinas relacionadas (Etnología, Paleoantropología, Paleolingüística, Numismática, etc.) a fin de incrementar los fondos de la
Biblioteca del Museu de Prehistòria de València.
We exchange Trabajos Varios del SIP with any publication concerning Prehistory, Archaeology in general, and related sciences (Ethnology,
Human Palaeontology, Palaeolinguistics, Numismatics, etc) in order to increase the batch of the Library of the Prehistory Museum of
Valencia.
INTERCAMBIOS
Biblioteca del Museu de Prehistòria de València
Corona, 36 – 46003 València
Tel.: 963 883 599; Fax: 963 883 536
E-mail: bibliotecasip@dival.es
Los Trabajos Varios del SIP se encuentran accesibles en versión electrónica en la dirección de Internet:
www.museuprehistoriavalencia.es/trabajos_varios.html
El resto de publicaciones del Museu de Prehistòria de València se halla también disponible electrónicamente en la dirección:
www.museuprehistoriavalencia.es/pdf.html
Diseño y maquetación: Alfred Sanchis y Manuel Gozalbes.
Edita: MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.
© del material gráfico: los propietarios, los depositarios y/o los autores.
ISBN: 978-84-7795-637-2
eISSN: 1989-540
Depósito legal: V1856-2012
Imprime: Edicions 2001
[page-n-6]
Presentación
El estudio de las pequeñas presas en contextos del Paleolítico
medio ha cobrado recientemente un gran interés entre la comunidad científica dedicada al estudio de la fauna. Alfred Sanchis
no ha sido ajeno a este inusitado interés y, prueba de ello, es
la publicación junto con J.V. Morales de un trabajo dedicado
al análisis de restos óseos de tortuga en yacimientos paleolíticos. Al mismo tiempo, ha dedicado mucho trabajo y esfuerzo
al estudio de los lagomorfos con el objetivo de obtener una
aproximación al conocimiento de la conducta de los cazadores
prehistóricos. La mayor parte de los trabajos publicados por los
especialistas en fauna se han centrado en el estudio de yacimientos del Paleolítico superior y se han podido establecer patrones
del tratamiento carnicero y de tipologías de fracturas antrópicas
para este momento. Pero se sabía muy poco acerca de los lagomorfos en contextos pertenecientes al Paleolítico medio. Con la
finalidad de cubrir ese vacío, Alfred Sanchis ha realizado el estudio de los restos óseos de lagomorfos de tres yacimientos, Cova
del Bolomor, Cova Negra y Cueva Antón, que se ha plasmado
en este trabajo que prologamos titulado Los lagomorfos del Paleolítico medio en la vertiente mediterránea ibérica. Humanos
y otros predadores como agentes de aporte y alteración de los
restos óseos en yacimientos arqueológicos que publica el Museu
de Prehistòria de València en la Serie de Trabajos Varios.
La tarea no ha sido fácil, porque se desconocía cómo era
el tratamiento de carnicería desarrollado por los neandertales
sobre los lagomorfos. Sabíamos que las acumulaciones óseas
de conejo de origen antrópico eran extraordinarias, pero se precisaba de una metodología adecuada para llevar a cabo estudios
discriminatorios que fuesen capaces de caracterizar los agentes
responsables de dichas acumulaciones. Consecuentemente, se
necesitaba de un trabajo previo que sirviera de referencia para
aplicar los métodos tafonómicos precisos al estudio de los yacimientos antes mencionados. Alfred Sanchis emprendió una
investigación actualista y experimental con el fin de alcanzar
una formación sólida que hiciera posible el estudio de conjuntos óseos de yacimientos del Paleolítico medio.
El importante trabajo de campo se materializó en una serie
de estudios publicados anteriormente por él sobre el análisis de
restos actuales depositados por aves rapaces y por carnívoros.
Los resultados metodológicos sobre las representaciones anató-
micas, las edades de muerte, las fracturas óseas y sus tipologías,
las alteraciones bioquímicas debidas a agentes bióticos, junto a
los nuevos referentes, han posibilitado el estudio de los lagomorfos de Cova del Bolomor, Cova Negra y Cueva Antón, y si
bien este trabajo ha sido útil para estudiar los yacimientos antes
citados, también lo ha sido para los especialistas que trabajan
en otros yacimientos.
Sin embargo todo no termina aquí, pues también era necesario otro requisito previo, el estudio de las marcas antrópicas
en conjuntos de lagomorfos para servir de marco referencial
para el estudio del material arqueológico. Un equipo conjunto,
formado por investigadores del Museu de Prehistòria de València y del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universitat de València, ha desarrollado proyectos experimentales
sobre el procesamiento de conejos silvestres para estudiar las
marcas antrópicas producidas en los huesos, fundamentalmente
en todo aquello relacionado con las mordeduras y las alteraciones causadas por los dientes humanos.
Este trabajo responde plenamente al rigor científico que
cabía esperar, tanto por la metodología desarrollada como por
la meticulosidad, a veces exasperante, del tratamiento de los
datos para lograr los objetivos trazados: conocer los procesos
tafonómicos para averiguar los agentes que intervinieron en la
formación de las acumulaciones óseas de lagomorfos. Ahora
sabemos que los neandertales consumían conejos, pero también
lo hacían los zorros y los búhos, que alternativamente, cada uno
en un lugar preciso, ocupaban la cavidad, de manera desigual
según el yacimiento y según el momento cronológico.
Además, nos adentramos en una serie de detalles que nos
acercan al conocimiento del comportamiento de los neandertales. Consumían las partes más ricas en carne, pero también
mordisqueaban los huesos para obtener las pequeñas porciones
que quedaban en los recovecos. Los huesos largos eran partidos
con los dientes para alcanzar el contenido medular, que por supuesto no era desaprovechado. En definitiva no despreciaban
nada y toda la materia alimenticia, por pequeña que fuese, era
consumida. Para comer la carne a veces se valían de los útiles líticos, que al manejarlos dejaban sus marcas en los huesos.
Ciertas marcas líticas que se han determinado en los metatarsos
inducen a pensar que la piel también era utilizada.
V
[page-n-7]
Esta misma práctica era efectuada por los humanos anatómicamente modernos, los cromañones, pero la modalidad del
procesado era diferente. Y es en este punto donde Alfred Sanchis ha logrado caracterizar el procesamiento de estas pequeñas
presas, definiendo unas pautas y unas tipologías de consumo y
de fractura que son características de los neandertales y que, a
su vez, son la base de un modelo genérico de consumo y procesamiento de lagomorfos durante el Paleolítico medio. Para los
científicos es fundamental el establecimiento de este modelo
para poder compararlo con las pautas observadas en otros yacimientos, especialmente en aquéllos que contengan secuencias
iniciales del Paleolítico superior, para establecer las diferencias
en los patrones de procesamiento y de consumo, que corresponden a pautas conductuales nuevas y, por ello, distintas.
La trascendencia de este libro va más allá de lo que anteriormente he señalado, especialmente en lo concerniente a ciertas
marcas líticas que han sido determinadas en algunos huesos lar-
gos que tienen que ver con el consumo de la carne. Habitualmente este alimento se comía directamente una vez troceadas
las unidades anatómicas, pero algunas marcas líticas que se
encuentran en estos huesos nos inducen a pensar que en ocasiones la carne era separada del hueso o bien para conservarla o
bien para comerla directamente. No se puede saber con certeza
la intencionalidad de esta práctica. Sólo podemos decir que la
extracción de la carne y su consumo diferido es una conducta
moderna, más propia de los cromañones, y que en ciertos yacimientos del Paleolítico superior, como en Cova de les Cendres
o en Coves de Santa Maira, era muy común con el objetivo de
conservarla y almacenarla.
Así pues, este libro es un referente obligado para los especialistas que estudien el Paleolítico como propuesta metodológica y como modelo teórico que nos acerca al conocimiento
de la conducta de los neandertales que, a su vez y en ciertos
aspectos, se aproxima a unos comportamientos modernos.
Manuel Pérez Ripoll
Catedrático de Prehistoria
Universitat de València
VI
[page-n-8]
Índice
Presentación
V
Introducción 1
Principales objetivos del trabajo
2
1. Alimentarse y no solo eso
5
Presas grandes y pequeñas
7
Los lagomorfos
8
Una cuestión de tamaño y de peso
Carne de conejo: aspectos nutricionales
2. Los lagomorfos: origen, sistemática y características
8
8
11
Origen y sistemática
11
Principales caracteres osteológicos de los lagomorfos
12
Lagomorfos presentes en la península Ibérica
12
El conejo
Las liebres peninsulares
3. Los procesos de formación y alteración de las acumulaciones de lagomorfos
12
14
15
Los aportes de origen intrusivo sin intervención de predadores: mortalidad natural
15
Los aportes exógenos con intervención de predadores no humanos
17
El búho real
La lechuza
Las águilas (real, perdicera, imperial y sudafricanas)
Otras rapaces diurnas
El alimoche
El zorro
Otros cánidos
El lince
El tejón
18
27
27
31
32
33
42
44
45
VII
[page-n-9]
Los aportes de origen antrópico
49
Las marcas de carnicería
Las fracturas
Las termoalteraciones
La estructura de edad
Los elementos anatómicos representados
Los contextos y otros criterios del carácter antrópico de los conjuntos
La etnoarqueología
La fosilización
68
Otras alteraciones sufridas por los restos
69
4. Metodología aplicada
71
La excavación y el tratamiento del material óseo
El registro y la cuantificación
¿Conejo o liebre?
49
54
64
65
65
66
66
La estructura de edad
71
71
73
74
La representación anatómica y la conservación diferencial
75
La fragmentación y la fractura
76
Las alteraciones
77
Marcas de corte
77
Marcas de pisoteo
77
Marcas de dientes
78
Digestión 79
Termoalteraciones 79
Meteorización
80
Otras alteraciones postdeposicionales
80
5. Los conjuntos de Cova del Bolomor
La Cova del Bolomor
Unidades estratigráficas
Cronoestratigrafía y paleoambiente
Los micromamíferos: datos paleoclimáticos y tafonómicos
La macrofauna: datos económicos, tafonómicos y paleoclimáticos
La cultura material
El poblamiento
El uso del fuego
El espacio
Estudio arqueozoológico y tafonómico de los lagomorfos de la Cova del Bolomor
El nivel Ia
El nivel IV
El nivel VIIc
El nivel XIIIc
El nivel XV (sector Este)
El nivel XV (sector Oeste)
El nivel XVIIa
El nivel XVIIc
Valoraciones sobre los lagomorfos de la Cova del Bolomor
VIII
81
81
81
82
84
84
87
87
87
87
88
89
98
115
123
128
135
150
162
171
[page-n-10]
6. El conjunto de Cova Negra
Cova Negra
Cronoestratigrafía y paleoambiente
La secuencia cultural
Los micromamíferos: datos paleoclimáticos y tafonómicos
Los macromamíferos: estudios realizados
El poblamiento
Estudio arqueozoológico y tafonómico de los lagomorfos de Cova Negra
El nivel IX
Valoraciones sobre los lagomorfos de Cova Negra
7. Los conjuntos de Cueva Antón
Cueva Antón
Excavación de urgencia y primeros datos estratigráficos
Excavación sistemática
Estudio arqueozoológico y tafonómico de los lagomorfos de Cueva Antón
El nivel II k-l
El nivel II u
Valoraciones sobre los lagomorfos de Cueva Antón
8. Acumulaciones de lagomorfos en yacimientos arqueológicos: modelos y propuestas
181
181
181
182
182
182
183
183
184
192
197
197
197
197
199
199
213
227
235
Modelos de aporte de lagomorfos
235
Conjuntos de lagomorfos del Paleolítico medio: comparación con los
de C. del Bolomor, C. Negra y C. Antón
238
Conjuntos de lagomorfos del Paleolítico superior y Epipaleolítico/Mesolítico:
características y modelos
245
Una propuesta sobre las acumulaciones de origen antrópico de Cova del Bolomor
251
Conclusiones generales y perspectivas de futuro
253
9. Bibliografía
257
IX
[page-n-11]
[page-n-12]
Introducción
El presente trabajo constituye una síntesis de nuestra tesis doctoral, presentada en diciembre de 2010 en la Facultat de Geografia
i Història de la Universitat de València.1 Se culminaba así con
varios años de actividad investigadora iniciada anteriormente
con los cursos de doctorado y la defensa de nuestro trabajo de
licenciatura. El aspecto más novedoso de este estudio fue la
aplicación de una metodología actualista o neotafonómica, ya
que la parte más importante del mismo fue el análisis de los restos de alimentación de dos destacados predadores, como son el
búho real y el zorro, teniendo como objetivo la caracterización
de los conjuntos arqueológicos de lagomorfos. Posteriormente
en la tesis doctoral, nuestra intención era la de continuar esta
línea de investigación, buscando nuevos referentes, sobre todo
restos procedentes de otros predadores también especializados
en el consumo de lagomorfos y que tuvieran la capacidad de
acumular sus restos en cavidades y abrigos. Al mismo tiempo,
se pretendía estudiar una larga secuencia arqueológica que incluyera conjuntos de lagomorfos de yacimientos del Paleolítico
medio y superior y también del Epipaleolítico y Neolítico, que
nos aportara la información suficiente con la que trazar la dinámica de estas presas y su posible funcionalidad en los modelos
de subsistencia de los grupos humanos prehistóricos.
Pero diversas circunstancias personales nos impiden realizar el trabajo en los plazos previstos y el proyecto está prácticamente parado hasta 2005, fecha en la que se produce mi
incorporación a la plantilla del Museu de Prehistòria (Servei
d’Investigació Prehistòrica) de la Diputació de València. Durante ese tiempo aparecen diversos trabajos centrados en los lagomorfos, abordando en algunos de ellos varios de los objetivos
que habíamos fijado para nuestro estudio. Es el caso de las tesis
doctorales de Khalid El Guennouni (2001) y David Cochard
(2004a), posiblemente dos de los trabajos más influyentes realizados en los últimos años sobre los lagomorfos del Cuaternario.
El primero de ellos trata, desde un enfoque más paleontológico, el estudio de conjuntos de conejo de diversos yacimientos
1 Los lagomorfos del Paleolítico medio de la región central y sudoriental del
Mediterráneo ibérico. Caracterización tafonómica y taxonómica.
franceses y españoles del Pleistoceno medio y superior, aunque
se aportan también datos sobre el origen de las acumulaciones
y un referente sobre alimentación de búho real. En el trabajo de Cochard se estudian cuatro conjuntos de lagomorfos del
Paleolítico medio y superior del sur de Francia, y otros dos actuales de zorro y búho real con el objetivo de obtener datos
de referencia (Cochard, 2004a), a lo que se añade una extensa
parte gráfica que recoge todas las alteraciones descritas. Del
mismo modo, el equipo formado por Lluís Lloveras, Marta Moreno y Jordi Nadal ha desarrollado un proyecto de estudio muy
destacado sobre las acumulaciones de lagomorfos creadas por
varios predadores actuales, estableciéndose varios referentes:
el primero procedente de un conjunto de excrementos de lince
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a), un segundo a partir de la
alimentación en cautividad del águila imperial ibérica (Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b), otro más formado por material recuperado en dos nidos de búho real (Lloveras, Moreno y Nadal,
2009a) y, recientemente, un cuarto referencial obtenido como
consecuencia de la alimentación en cautividad de varios zorros
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2011); referentes todos ellos que
han conformado, junto a otros datos, la tesis doctoral del primer
autor (Lloveras, 2011). Respecto a las acumulaciones antrópicas de lagomorfos y sus características, Manuel Pérez Ripoll ha
continuado todos estos años su investigación orientada hacia el
estudio de los conjuntos del Paleolítico superior regional, donde se han aportado nuevos datos sobre el procesado carnicero
de estas presas, las marcas de corte y los modos activos de fractura de los huesos (Pérez Ripoll, 2001, 2002, 2004), justificándose su incorporación a la dieta de los cazadores recolectores
del Paleolítico superior por cambios en las pautas de movilidad
de los grupos (Aura et al., 2002a; Villaverde et al., 1996) y su
adaptación a los recursos que ofrece el ecosistema mediterráneo (Pérez Ripoll, 2004). En Francia y Portugal, estas presas
también han recibido atención por parte de los investigadores,
lo que ha abierto también un debate acerca de su funcionalidad
durante el Paleolítico superior (por ejemplo, Cochard, 2004a;
Hockett y Haws, 2002).
Las nuevas referencias y las tesis citadas nos muestran la
necesidad de llevar a cabo un replanteamiento de los objetivos del trabajo; los conjuntos de lagomorfos del Paleolítico su1
[page-n-13]
perior, tanto de la zona mediterránea ibérica como del sur de
Francia y Portugal, han sido objeto de numerosos estudios, por
lo que en la actualidad existe mucha más información acerca de
su origen y formación que de aquellos procedentes de contextos antiguos (Paleolítico medio s.l.), a pesar de que unos pocos
trabajos de carácter más global sobre conjuntos musterienses de
la zona valenciana, como el de Cova Negra o Cova Beneito, ya
habían aportado algunos datos respecto al origen de los lagomorfos (Pérez Ripoll, 1977; Martínez Valle, 1996).
De igual forma, en los últimos años se han multiplicado los
referentes creados a partir del análisis de restos de alimentación
de predadores actuales no humanos. Con todo, se ha seguido
trabajando y en este trabajo se incluyen algunos datos interesantes. Por un lado, contamos con nuevas informaciones acerca
de los procesos de acumulación y alteración determinados en
una guarida de pequeños carnívoros (cf. Vulpes vulpes), donde
se han aportado fundamentalmente restos no ingeridos, estudio
que se ha publicado recientemente de forma extensa (Sanchis y
Pascual, 2011). Por otro lado, en el trabajo también se incluyen
algunas informaciones preliminares referidas a diversos conjuntos de restos recuperados en dos nidos de alimoche, rapaz
diurna rupícola de hábitos principalmente carroñeros (Sanchis
et al., 2010, 2011).
Teniendo en cuenta la problemática expuesta, Josep Fernández Peris, director de la excavación arqueológica de la Cova
del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia), y Valentín
Villaverde, director de la tesis, nos proponen incluir como tema
central del trabajo el estudio de los conjuntos de lagomorfos de
la secuencia completa de este yacimiento (Cova del Bolomor),
constituida por niveles del Pleistoceno medio (MIS 9/8, 7 y 6)
y superior (MIS 5e). A esta amplia diacronía se le une el hecho
de que en Cova del Bolomor los conjuntos de lagomorfos están presentes en todos los niveles, siendo muy numerosos en
algunos de ellos.
Con la finalidad de cubrir también la parte final de la secuencia del Paleolítico medio, se decide incorporar a la tesis
un conjunto del nivel IX del yacimiento musteriense de Cova
Negra (Xàtiva, Valencia), excavado por Valentín Villaverde y
correspondiente al MIS 4, y otros dos procedentes de Cueva
Antón (Mula, Murcia), yacimiento con ocupaciones del Musteriense final (MIS 3) y que forma parte de un proyecto codirigido
por João Zilhão y Valentín Villaverde. Este yacimiento, al igual
que Cova Negra, ha proporcionado desde las primeras campañas de excavación grandes acumulaciones de lagomorfos.
En el trabajo se aportan también los datos obtenidos en diversas prácticas experimentales realizadas en los últimos años.
Algunas son inéditas y otras se han publicado de manera parcial, y han tratado las alteraciones sobre restos de conejo causadas por el fuego (Fernández Peris et al., 2007) y la acción
dental humana (Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011), siendo
complementarias a otras publicadas recientemente (Lloveras,
Moreno y Nadal, 2009b; Lloveras et al., 2011b).
Principales objetivos del trabajo
1. Definir el papel de los lagomorfos en contextos arqueológicos del Paleolítico medio de la zona central y sudoriental del
área mediterránea de la península Ibérica. Para ello se lleva a
cabo el análisis tafonómico y taxonómico de diversos conjuntos procedentes de los yacimientos de Cova del Bolomor, Cova
Negra y Cueva Antón.
2
2. Caracterizar el agente acumulador y de alteración de los
conjuntos arqueológicos: natural o antrópico.
3. En el caso de las acumulaciones de origen natural, intentar definir si se han producido por predación o por otras causas,
comparando los datos con los referentes existentes de aves rapaces nocturnas y diurnas y mamíferos carnívoros.
4. En los conjuntos determinados como antrópicos, tratar
de inferir las estrategias desarrolladas por los grupos humanos,
a qué responden, y si se pueden incluir en un determinado modelo de subsistencia, comparando nuestros datos con otras referencias y modelos propuestos.
En relación a la estructura de contenidos de nuestra tesis
doctoral, ésta se dividía en 10 capítulos, bibliografía y anexos
aparte. Para esta publicación se ha decidido no incluir el estudio
de la taxonomía de las poblaciones, cuyos principales resultados se muestran en otras dos publicaciones (Sanchis y Fernández, en prensa; Sanchis et al., en preparación). La mayoría de
los lagomorfos identificados en la Cova del Bolomor corresponden al conejo y únicamente en unos pocos casos se ha podido establecer la aparición de la liebre. En Cova Negra y Cueva
Antón la totalidad de los efectivos se han asignado al conejo.
A continuación, y de forma resumida, se presenta el contenido de los diversos capítulos en los que aparece dividido el
trabajo.
El primer capítulo es una introducción a la alimentación de
los grupos humanos prehistóricos y a la constatación de su carácter omnívoro. Desde este punto de vista, se analiza la inclusión de los lagomorfos (pequeñas presas) en las dietas humanas,
valorando tanto los aspectos más economicistas (tamaño, peso,
componentes nutricionales, optimización energética) como los
culturales (elección, sabor de la carne, etc.). Se evalúa también
la aportación no nutricional de estas presas.
En el segundo capítulo se presentan las características biológicas y de comportamiento de los lagomorfos ibéricos (liebres y conejo), para poder comprender mejor ante qué tipo de
presas y recursos se enfrentan sus predadores, incluidos los
grupos humanos. Estos datos son fundamentales a la hora de
explicar las técnicas de adquisición o influir en los patrones de
edad, anatómicos y de alteración de sus restos en los conjuntos
arqueológicos.
El tercer capítulo es, grosso modo, el marco teórico del trabajo. Se trata de una síntesis sobre la variedad de procesos de
formación y de alteración de los conjuntos arqueológicos de
lagomorfos, distinguiendo entre aportes naturales (intrusivos
o por predación no humana) y aquellos que son consecuencia
de acumulaciones antrópicas, aportando tablas-resumen que
recogen las características más importantes de cada uno de
ellos: origen de las muestras, estructura de edad, representación anatómica, fragmentación, fracturas y alteraciones mecánicas y digestivas. Aquí se incluyen también las diversas
prácticas experimentales que se han realizado. Al final del
capítulo se describe el proceso de fosilización de los restos y
los otros tipos de modificaciones, antes, durante y después del
enterramiento.
El capítulo cuarto expone la metodología aplicada en el estudio de los conjuntos arqueológicos de lagomorfos y aborda
tanto los procesos de excavación y limpieza de los restos como
los de cuantificación, estimación de la estructura de edad, representación anatómica, conservación diferencial y los distintos tipos de alteraciones. También aparecen los criterios empleados
en la distinción de los géneros de lagomorfos.
[page-n-14]
Los siguientes tres capítulos centran el grueso del análisis
arqueozoológico y tafonómico desarrollado en el trabajo. Queremos pedir disculpas por anticipado a los posibles lectores ya
que esta parte del trabajo puede resultar en ocasiones pesada o
difícil de seguir, debido principalmente a lo analítico de la exposición; son numerosas las tablas, figuras y las descripciones
y referencias anatómicas, pero nos ha parecido importante que
estos datos estuvieran incluidos en la lectura y no en un anexo
al final del trabajo. Con anterioridad al estudio de los conjuntos
arqueológicos se presentan, de forma resumida, las principales
características de los yacimientos elegidos en el trabajo, como
su situación geográfica, cronoestratigrafía, paleoambiente, paleoeconomía, cultura material, uso del fuego y del espacio, restos antropológicos, etc., incidiendo en los datos relativos a los
niveles de procedencia de los conjuntos de lagomorfos.
En el capítulo quinto se presenta el estudio de los conjuntos
de Cova del Bolomor; se trata de una cavidad con presencia humana confirmada en todas las fases crono-culturales, tanto por
la industria lítica, como por la enorme cantidad de restos óseos
de fauna de mayor tamaño con señales claras de procesado, así
como por la aparición de hogares. Si bien en la tesis doctoral
se estudiaron todos los niveles de la secuencia, en este trabajo
hemos decido presentar únicamente aquellos conjuntos cuantitativamente más importantes.
En el capítulo sexto se estudia un conjunto de Cova Negra
perteneciente a un nivel que ha aportado restos industriales y fauna de mayor tamaño con señales de procesado antrópico, pero
que también muestra evidencias de la actuación de carnívoros.
El capítulo séptimo corresponde al estudio de los conjuntos
de Cueva Antón, con depósitos constituidos mayoritariamente por sedimentos naturales de aporte eólico y fluvial durante el Paleolítico medio. La presencia humana en la secuencia,
aunque corroborada, parece ser esporádica. Los conjuntos de
lagomorfos estudiados han sido hallados junto a restos de micromamíferos y aves, y corresponden a fases donde no han aparecido elementos líticos ni otros restos de fauna con señales de
procesado humano.
El último capítulo se inicia con una propuesta sobre los
modelos de acumulación de restos de lagomorfos en cavidades
durante el Paleolítico medio, en función de la naturaleza de los
predadores (humanos, mamíferos carnívoros, aves rapaces) y
de su posible alternancia y/o coexistencia en las ocupaciones.
A continuación, y para poder valorar de manera más completa
los datos obtenidos tras el estudio de los conjuntos de Cova del
Bolomor, Cova Negra y Cueva Antón, se realiza un trabajo de
síntesis que recoge la información disponible sobre las acumulaciones de lagomorfos del Paleolítico medio, fundamentalmente de yacimientos peninsulares y europeos. Se ha hecho lo
propio con los conjuntos de lagomorfos del Paleolítico superior y Epipaleolítico/Mesolítico, básicamente con la intención
de obtener referentes sobre agregados de origen antrópico (características y modelos creados).
En relación con las acumulaciones de origen antrópico determinadas en algunos niveles de Cova del Bolomor, se propone
un modelo que explique su aparición en contextos del Paleolítico medio. Para acabar, se sintetizan las principales conclusiones del trabajo y las perspectivas de futuro de la investigación.
Este trabajo es fruto del esfuerzo de varios años y no hubiera sido posible sin la ayuda de un amplio grupo de personas.
Inocencio Sarrión me ha enseñado mucho sobre determinación
específica y anatomía de vertebrados. Manuel Pérez Ripoll ha
discutido conmigo diversos problemas metodológicos y tafonómicos planteados y sus comentarios han mejorado este trabajo
en muchos aspectos. He de destacar también a Juan Vicente Morales y a Cristina Real y nuestra colaboración, junto a M. Pérez
Ripoll, en varios proyectos y artículos; el trabajo en equipo ha
enriquecido, sin duda, mi visión sobre la fauna del Cuaternario.
David Cochard, Lluís Lloveras, Jean Philip Brugal, João Zilhão,
Marc Tiffagom y J. Emili Aura me han facilitado bibliografía y
también hemos comentado diversas cuestiones metodológicas.
Carmen Tormo me ha ayudado con la estadística y el tratamiento
de las figuras y Cristina Real ha hecho lo propio con la lupa binocular y la captura y el tratamiento de imágenes. Ángel Sánchez y
Manuel Gozalbes siempre han estado dispuestos a echarme una
mano con las fotos y el escáner. A este último y a Joaquim Juan
Cabanilles les agradezco toda su colaboración en la maquetación del trabajo. Gerardo Ballesteros me proporcionó los especímenes empleados en la experimentación. Los bocetos de los
dibujos del último capítulo son de Vanesa Monreal. A Valentín
Villaverde le doy las gracias por aceptar la dirección de esta tesis
y por introducirme en la prehistoria y en la arqueozoología desde sus clases en la facultad. También agradezco a Josep Fernández que contara conmigo para formar parte del equipo de Cova
del Bolomor y me confiara el estudio de los lagomorfos del gran
yacimiento que dirige. Del mismo modo, agradecer a João Zilhão y a Valentín Villaverde la cesión de los materiales de Cueva
Antón y Cova Negra, y a Agustí Ribera y Josep Lluís Pascual
Benito los de Benaxuai y Sitjar Baix respectivamente. Gracias
también a Juan Salazar por su amistad y apoyo. Durante estos
años he podido consultar colecciones y visitar diversos museos y
centros de investigación, como el Institut Paleontològic Miquel
Crusafont de Sabadell, el Museo Arqueológico Nacional y el de
Ciencias Naturales de Madrid o el Museo Vasco de Bilbao, a
cuyo personal agradezco la ayuda prestada. Quiero dar las gracias a Helena Bonet, directora del Museu de Prehistòria y SIP, y
a todos sus miembros y compañeros (sería interminable citar a
todos) por su apoyo y colaboración. Destaco aquí a Bernat Martí
y a Joaquim Juan Cabanilles por sus numerosos consejos, y a
Carles Ferrer, Jaime Vives, Carmen Tormo y M.ª Jesús De Pedro
por su amistad. También a los colegas del área de paleontología
y arqueología del IVCR (Rafael Martínez Valle, Pere Guillem y
Pilar Iborra). A los directores de El Salt y Abric Pastor (Bertila
Galván y Cristo Hernández). También estoy agradecido a los integrantes de los proyectos de investigación en los que estoy o
he estado vinculado: Abrigo de la Quebrada, Cova del Bolomor,
Cueva Antón, El Salt, Abric Pastor, Fauna Ibérica. Mi agradecimiento también hacia mis queridos compañeros de clase de la
Facultad que siempre me animaron a seguir hacia delante.
Quiero dar las gracias a los miembros del tribunal de tesis
(doctores Philippe Fosse, Manuel Pérez Ripoll, Rafael Martínez
Valle, Carlos Díez y Jordi Nadal) por su interés y valoración de
la misma. Este trabajo está dedicado a mis padres y hermanos,
a mis amigos, a mi perra y a mis gatos, a los Ambros Chapel, y
a Vanesa, mi compañera.
Russafa, València, 1 de febrer de 2012
3
[page-n-15]
[page-n-16]
1
Alimentarse y no solo eso
“Un des handicaps, inhérent, est que nous sommes des hommes modernes avec des raisonnements
et des comportements d’hommes modernes, d’où la difficulté de retrouver et d’interpréter les comportements des hommes préhistoriques” (M. Patou-Mathis et G. Giacobini).
“El hombre es omnívoro y cuanto existe está sometido a su vasto apetito” (J. A. Brillat-Savarin).
Hoy en día, gracias al desarrollo y evolución de los primeros
modelos económicos basados en la agricultura y la ganadería
hace unos diez milenios, una buena parte de la población actual
cuenta con una gran variedad de “productos” que le aportan
todos los nutrientes necesarios para subsistir (Charvet, 2004).
La revolución industrial y su aplicación a la industria de la alimentación han permitido un incremento de la disponibilidad de
alimentos, pasando en muchos casos de la escasez a la sobreabundancia (Contreras, 2002b).
Pero en algunas áreas geográficas subsisten unos pocos
grupos humanos aislados, tal vez no por mucho tiempo, que
todavía obtienen el alimento y otros recursos necesarios del
medio que les rodea. Este modelo de subsistencia ha sido el
que han desarrollado los grupos humanos durante todo el
Pleistoceno, fundamentado en la adquisición de los recursos
no domesticados de su entorno. Esta actividad, definida como
“forrajeo”, se centra en la caza y colecta de animales, en la
pesca, en la recolección de vegetales y, también, en el carroñeo o
aprovechamiento de los restos desechados por otros predadores
(Lee y Daly, 1999; Winterhalder, 2001). A pesar de que los
recursos obtenidos mediante el forrajeo están constituidos tanto
por materias comestibles como por incomestibles, en muchos
casos la búsqueda de alimento es su objetivo prioritario. Este
el motivo por el que se ha dedicado el primer capítulo de
este trabajo a exponer los factores que inciden en el tipo de
alimentación de los grupos humanos. En este sentido, y antes
de introducirnos en aspectos nutricionales, cabe mencionar
que en el caso de los lagomorfos y más concretamente de los
lepóridos (la familia de mamíferos estudiada en este trabajo), la
bibliografía aporta varios ejemplos que describen su adquisición
humana en función de otras necesidades no alimenticias, como
pueden ser la obtención de sus pieles, huesos o tendones, durante
la prehistoria (Charles y Jacobi, 1994; Cochard, 2004a; García
Argüelles, Nadal y Estrada, 2004) o en fases más recientes
(Williamson, 2007). Pero lo cierto es que la mayoría de los
trabajos han puesto de manifiesto el papel de los lagomorfos
como recurso alimenticio (entre otros, Pérez Ripoll, 2001,
2004; Hockett y Haws, 2002; Callou, 2003; Cochard, 2004a).
Y aunque alimentarse es, antes que nada, una necesidad fisiológica, este acto no debe ser explicado exclusivamente desde
un enfoque biológico o nutricional, por lo que hay que considerar también factores culturales, sociales e incluso históricos (Guidonet, 2007). Pero para empezar es inevitable hablar
de las causas biológicas. De manera general se considera a los
grupos humanos prehistóricos como omnívoros más o menos
inclinados, según zonas geográficas y períodos, hacia los alimentos vegetales (hojas, frutos y semillas) o animales (Hamilton, 1987; Flandrin y Montanari, 2004), y que ambos tipos de
recursos fueron necesarios para la supervivencia de sus organismos. Los humanos no poseen adaptaciones metabólicas tan
especializadas como los herbívoros puros o los carnívoros; un
intestino delgado más largo y un estómago más pequeño en los
humanos, lo que les diferencia de otros primates, les permite
consumir carne además de vegetales (Milton, 1987). El cuerpo
humano precisa de toda una serie de nutrientes básicos para su
crecimiento, esenciales para regular los distintos procesos que
tienen lugar en él. Además del agua y el aire, para sobrevivir
son necesarios carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas. Los tres primeros funcionan como combustible para
nuestro organismo, proporcionándole energía, mientras que
las vitaminas y los minerales actúan de catalizador de los otros
tres (Lieberman, 1987). Las fibras, presentes únicamente en
los alimentos vegetales, también son importantes y, aunque no
son absorbidas por el organismo, resultan imprescindibles para
una buena eliminación de los desechos intestinales (Odriozola,
1988). Si bien las fibras vegetales son fundamentales, muchas
de las necesidades energéticas pueden ser cubiertas a través del
consumo de carne y de otros alimentos de origen animal y, en
el caso de algunos nutrientes (grasa, glucosa o vitamina B12),
no pueden obtenerse a partir de alimentos vegetales, por lo que
podría decirse que la proteína animal es más completa y concentrada que la vegetal, de mejor calidad (Abrams, 1987).
5
[page-n-17]
Si la producción de alimentos, herencia del Neolítico, es la
base del sistema alimentario actual y uno de los hechos clave
de la alimentación en general, podemos asegurar que otro de
los momentos decisivos, muy anterior, fue la incorporación
destacada a la dieta humana de los productos de origen animal,
lo que sucedió en África hace unos 2,5 Ma (Arsuaga, 2002;
Hladik y Picq, 2004). En este sentido, el comportamiento
alimentario de algunas de las especies de primates no humanos
actuales puede aportarnos datos de interés acerca del papel
de los recursos animales en las dietas humanas durante la
prehistoria. Orangutanes y gorilas poseen patrones alimentarios
basados mayoritariamente en los vegetales, mientras que
los chimpancés incorporan de forma esporádica pequeños
mamíferos, aves, huevos e insectos. Algunos autores piensan
que un modelo de dieta omnívora como la del chimpancé se
pudo dar en los grupos humanos prehistóricos de cazadores
recolectores situados en zonas tropicales, aumentando la
proporción en la dieta de los recursos animales en regiones
más templadas y de manera progresiva al ascender en latitud
(Milton, 1987). De esta manera, el origen de la preferencia
humana por las proteínas y grasas animales se podría explicar
desde una perspectiva evolucionista, debido a las tendencias
omnívoras de otros primates (Abrams, 1987). En ese caso,
la elección del alimento tendría también una base biológica
condicionada en parte por el medio (Hamilton, 1987).
Teniendo en cuenta este hecho, el predominio de un alimento
en la dieta humana estará limitado en primer término por su
disponibilidad o escasez y también por su accesibilidad.
La zona central del Mediterráneo occidental, el marco
geográfico sobre el que se centra este trabajo, y en general toda
la península Ibérica, no se vio tan afectada por los fenómenos
glaciares cuaternarios como otras áreas más septentrionales del
continente (Barandiarán et al., 1998), lo que benefició, sin duda,
el desarrollo de árboles y plantas, por lo que es justo pensar
que los grupos paleolíticos de cazadores recolectores asentados
en esta zona obtuvieron los nutrientes necesarios para su
subsistencia tanto de recursos animales como vegetales. Aunque
por causas obvias, el registro arqueobotánico pleistoceno suele
dejar menos evidencias que constaten la importancia de los
recursos vegetales en las economías humanas (Perlès, 2004).
En cambio, son los huesos y dientes de animales los que en gran
medida se preservan en los yacimientos arqueológicos, lo que ha
influido en un mayor desarrollo de trabajos arqueozoológicos.
No obstante, diversos métodos de investigación, como por
ejemplo el estudio del desgaste dental, el desarrollado sobre los
isótopos o los análisis de fitolitos, están poniendo de manifiesto
la importancia de los alimentos vegetales en las dietas humanas
durante la prehistoria. Sí es cierto que antes de la domesticación
del fuego la diversidad de la alimentación vegetal humana
debió de ser menor, ya que las plantas que aportan hidratos de
carbono (leguminosas o cereales) necesitan ser cocinadas para
que sean comestibles (Couplan, 1997). De manera general, y
excepto en latitudes extremas (Binford, 1981), los vegetales
debieron constituir durante la prehistoria un aporte calórico
esencial (Perlès, 2004), como así demuestran diversos estudios
etnobotánicos realizados entre forrajeros actuales (Delluc,
Delluc y Roques, 1995).
Pero a los gustos innatos hay que sumar los adquiridos,
las preferencias (culturales); cualquier alimento o recurso que
forme parte de una dieta humana está mediatizado claramente
desde un punto de vista cultural (Gifford-González, 1993 cita-
6
do por González Ruibal, 2003). Al igual que en los demás primates, se cuenta con la capacidad de adoptar o desechar algunos alimentos considerando las consecuencias metabólicas de
su ingestión (Lieberman, 1987). El hecho alimentario humano
es complejo debido a la capacidad de consumir diferentes tipos
de alimentos pero, aunque los humanos poseen la libertad de la
elección, también están condicionados por la variedad de alimentos: los grupos humanos tienen la necesidad de variar (si se
puede) la gama de alimentos que conforman su dieta (Guidonet,
2007). Por ello, el comportamiento alimentario de los humanos
tiene, desde el origen de la especie, determinantes múltiples.
“Las elecciones alimentarias en las dietas humanas son consecuencia de un saber colectivo que se ha ido construyendo a lo
largo de las generaciones, bajo la forma de un cuerpo de creencias conformadas por la experiencia o por otro tipo de factores”
(Contreras, 2002a).
En un reciente ensayo (Montanari, 2006) se argumentaba
que la necesidad de alimentación de las sociedades productoras
debía ser considerada como un hecho cultural que implica la
producción, selección y transformación de aquello que se come.
Pero no podemos limitar a las sociedades productoras el trasfondo
cultural de sus acciones de alimentación “(...) porque incluso
el aprovechamiento del territorio a través de las actividades de
caza y recolección requiere una habilidad, un conocimiento, una
cultura (...) utilizar los recursos salvajes y comerlos como los
encontramos en la naturaleza no es en absoluto una operación
simple y natural, fruto de una sabiduría instintiva, sino el
resultado de un aprendizaje, de un conocimiento del territorio
y de sus recursos, que se obtiene recogiendo informaciones y
aprovechando las enseñanzas de quien ya conoce el territorio
y utiliza aquellos recursos” (Montanari, 2006). En esta
cita, con la que coincidimos plenamente, se manifiesta que
cualquier actividad relacionada con la alimentación humana,
independientemente del desarrollo cognitivo y técnico
alcanzado, debe ser considerada como un hecho cultural. Por
ello, por ejemplo, en contextos donde no se conoce el fuego, “lo
crudo” deja de ser exclusivamente algo natural (en oposición
a lo cocido-cultural) e incorpora componentes culturales, si
con este concepto se señala la “forma de consumo” de la carne
por parte de los grupos humanos (Levi-Strauss, 1968). En todo
caso, si durante gran parte de la prehistoria los recursos no se
produjeron (antes del Neolítico) ni tampoco se transformaron
(básicamente antes del control del fuego), sí al menos se
pudieron elegir o seleccionar, por lo que es lógico pensar que
este rasgo o capacidad cultural, el de la “elección”, ya estuviera
presente en los humanos desde las fases iniciales del Paleolítico;
en Homo neanderthalensis y, posiblemente también, en Homo
heidelbergensis, en el ámbito que ocupa este trabajo.
Desde la antropología han surgido dos teorías principales
para tratar de explicar por qué comemos lo que comemos. Por
un lado, la visión materialista defendida por Marvin Harris, y
por otro el enfoque cultural de Mary Douglas. La primera visión basa la elección de los alimentos en función de factores
ecológicos y económicos (relación positiva de costes y beneficios), mientras que la segunda se fundamenta en la elección
arbitraria (cultural) de los alimentos en las dietas humanas. Esta
divergencia se manifiesta por un lado como “adaptación” (entre
diversas opciones se elige la más rentable), y por otro como
“arbitrariedad” (se elige una opción entre varias, que puede no
ser la más rentable). En este sentido, y aunque nos situamos
más cercanos al primero de estos modelos, consideramos que
[page-n-18]
en ocasiones es necesario combinar factores materialistas y culturales para explicar ciertas elecciones alimentarias (Guidonet,
2007).
Por ello, los patrones de subsistencia de los cazadores recolectores prehistóricos debieron de estar influenciados por
pautas culturales pero, posiblemente, estuvieron muy mediatizados por principios ecológicos. Los modelos de la ecología
del comportamiento resultan ser básicos en los análisis sobre
la economía de los grupos de forrajeros y parten del hecho de
que éstos son hábiles y capacitados y tenderán siempre a una
obligada optimización en el uso de los recursos (Optimal Foraging Theory), por lo que la relación costes-beneficios de las
elecciones alimentarias (en términos de inclusión o exclusión)
será positiva (Winterhalder, 2001; Contreras, 2002a). Se trata
de aplicar conceptos de la ecología animal con la finalidad de
estudiar las dietas de los grupos de cazadores recolectores prehistóricos. La etnografía nos ofrece datos y comportamientos
que pueden ser inferidos, ya que, como comentamos antes, en
la actualidad algunos grupos de forrajeros (bosquimanos, pigmeos o esquimales), localizados en zonas marginales y organizados en bandas o en pequeños grupos de parentesco, todavía
dependen de la naturaleza para obtener todos aquellos recursos
necesarios para su subsistencia, lo que normalmente consiguen
practicando una elevada movilidad territorial y, aunque la naturaleza y las características del entorno los limita, eligen aquello
más beneficioso para el grupo (Kottak, 1997). Sobre este modelo se han desarrollado diversos trabajos etnoarqueológicos, sobre todo a partir de las propuestas de la Arqueología procesual
o Nueva Arqueología (por ejemplo, Binford, 1978, 1988), con
teorías quizá demasiado generalistas a los ojos de las corrientes
críticas que surgieron después (postprocesualismo) y que pusieron de manifiesto la importancia de tener en cuenta la variabilidad de los contextos y los hechos individuales (Hodder, 1988).
Como se ha mencionado anteriormente, además de los factores económicos y culturales, las características del medio físico sin duda influyeron en la elección de las presas por parte
de los grupos de cazadores recolectores. El entorno delimita
los factores físicos y biológicos que han podido incidir en la
distribución de recursos animales y vegetales, por lo que es importante reconstruir los ecosistemas donde se incluyen los yacimientos arqueológicos (Patou-Mathis, 1997). El medio donde
los grupos humanos prehistóricos desarrollaron sus actividades
de subsistencia, el clima (temperatura, precipitaciones, tasa de
insolación) o el tipo de cobertera vegetal, sin caer en posturas
deterministas, afectaron a la distribución y abundancia de las
especies animales, y por ende de las biomasas explotables. De
manera previa a la elección de una u otra presa, primero era necesario que ésta fuera accesible. En yacimientos con secuencias
arqueológicas largas, como es el caso de la Cova del Bolomor,
es posible observar cambios en la composición de algunas especies animales, que si bien en primera instancia podrían asociarse a pautas de elección (en caso de comprobarse su origen antrópico), se ha determinado que son el resultado de variaciones
ambientales del entorno, como por ejemplo la tortuga terrestre
Testudo hermanni, de presencia más esporádica en los momentos más rigurosos de su secuencia (Fernández Peris, 2007;
Morales y Sanchis, 2009). Como consecuencia de los cambios
ambientales producidos durante los ciclos climáticos del Cuaternario, en algunos casos se produjo la migración, rarificación
o desaparición de especies vegetales y animales (Chaline, 1982;
Guérin y Patou-Mathis, 1996; Estévez, 2005; Morales y San-
chis, 2009). Resulta también muy importante tener en cuenta
las características biológicas y etológicas de las presas, ya que
su abundancia en el territorio dependerá de la capacidad reproductiva y de adaptación al medio y, también, de cómo responda
cada una a la presión ejercida por sus predadores, incluidos los
humanos. El tamaño de las mismas condiciona la cantidad de
biomasa que se puede aportar, aunque no su valor nutricional,
lo que sin duda plantea una primera división entre grandes y
pequeñas presas.
Presas grandes y pequeñas
Las presas de pequeño tamaño (Small prey), constituyeron,
hace sólo unos años, el eje central de un congreso internacional: Petits animaux et sociétés humaines, du complément alimentaire aux ressources utilitaires (Brugal y Desse, 2004),
donde, entre otras cosas, se puso de manifiesto el potencial de
estos recursos y la explotación ejercida sobre ellos por parte de
los grupos humanos durante diversas fases de la prehistoria y
también posteriormente. De manera tradicional, las presas de
pequeño tamaño procedentes de contextos arqueológicos eran
consideradas recursos poco importantes, coyunturales, esporádicos y de baja calidad nutricional, sobre todo si se comparaban
con los grandes animales (Big game), aquellos que aportaban
a los cazadores “toda la carne necesaria”. Era una cuestión de
tamaño, y la carne proporcionada por un conejo no era la misma
que la que se obtenía de un ciervo o de una cabra (Davidson,
1989). En ocasiones, los huesos de los pequeños animales ni
siquiera se recogían durante la excavación o frecuentemente
se los relacionaba de manera apriorística con la alimentación
de otros animales. Incluso, en el debate sobre la caza/carroñeo
centrado en los neandertales europeos, las capacidades cerebrales de estos homínidos estaban directamente relacionadas con
el tamaño de las especies que podían cazar: eran capaces (los
neandertales) de acceder solo a las “presas más pequeñas”, sirviéndose del carroñeo para obtener las grandes, y quedando la
caza de todo tipo de animales exclusivamente al alcance de los
humanos modernos (Binford, 1981). Son varios los ejemplos
de ilustraciones dentro de publicaciones divulgativas donde se
puede ver a los neandertales portando liebres capturadas a palazos. Desde este punto de vista, las pequeñas presas tenían un
componente negativo respecto a las de mayor tamaño.
Pero los estudios de diversos conjuntos óseos del Paleolítico medio, sobre todo de Francia (por ejemplo, Chase, 1986;
Guadelli, 1987; Auguste, 1995) demostraron que los neandertales ya eran grandes cazadores desde hace al menos 200.000
años (Delpech y Grayson, 2007). Paradójicamente, en estos
mismos trabajos se indicaba que la subsistencia de los grupos
neandertales estaba basada fundamentalmente en las especies
grandes y medianas. Lo cierto es que desde hace algunos años
se viene constatando en el registro arqueológico la captación
de pequeñas presas por parte de los neandertales y también de
los homínidos anteriores; por ejemplo, moluscos y tortugas en
Italia y en el Próximo Oriente (Stiner, 1994; Stiner, Munro y
Surovell, 2000) o conejos y liebres en Francia (Guennouni,
2001; Cochard, 2004a). En la península Ibérica, precisamente el yacimiento de Cova del Bolomor está ofreciendo pruebas
de este consumo, sobre tortugas (Blasco López, 2008, 2011;
Morales y Sanchis, 2009), conejos (Sanchis y Fernández Peris,
7
[page-n-19]
2008; Sanchis, 2010; Blasco López, 2011; Blasco López y Fernández Peris, 2012) y aves (Blasco López y Fernández Peris,
2009, 2012). El procesado y consumo antrópico de la tortuga
ha sido también establecido recientemente en Sima del Elefante
(Atapuerca) en un contexto muy antiguo (Blasco López et al.,
2011). A pesar de todos estos datos novedosos, por el momento
la mayoría de los análisis parecen otorgar un papel minoritario
y secundario de estos recursos en las economías humanas del
Paleolítico Medio (Delpech y Grayson, 2007).
Actualmente, la cita más antigua de explotación de pequeñas presas por parte de los homínidos se sitúa en África oriental, en cronologías de 1,7 Ma, en el nivel 5 del yacimiento FLKNI en Olduvai (Tanzania); concretamente se han descubierto
marcas de corte de disposición oblicua sobre los bordes de los
cuerpos de tres mandíbulas de erizo (Erinaceus broomei), interpretadas como resultado del pelado más que de la extracción
de carne, lo que ha servido para justificar la existencia de un
comportamiento oportunista por parte de los primeros humanos
africanos dentro de una dieta de tipo generalista (FernándezJalvo, Andrews y Denys, 1999). Recientemente, en Europa
occidental contamos con otro referente del procesado humano
de lagomorfos; en el nivel TE12a del yacimiento de la Sima
del Elefante en Atapuerca, Burgos (Pleistoceno inferior) se han
hallado dos marcas de corte (incisión y tajo) sobre la diáfisis de
un radio de conejo que se han relacionado con la extracción de
la piel. Por el momento, ésta sería la referencia más antigua en
el continente europeo de la explotación humana de lagomorfos
(Huguet, 2007).
En el estado actual de la investigación, y a pesar de lo expuesto más arriba, el conocimiento que se tiene sobre la función de las pequeñas presas durante las fases más antiguas de
la prehistoria (Paleolítico inferior y medio) es más bien escaso,
mientras que son numerosos los trabajos centrados en el Paleolítico superior, cuando estos recursos son explotados en algunas
zonas de manera intensa, coincidiendo de manera general con la
diversificación y ampliación de las dietas humanas (Villaverde
et al., 1996; Stiner, Munro y Surovell, 2000; Martínez Valle,
2001; Pérez Ripoll y Martínez Valle, 2001; Aura et al., 2002a;
Pérez Ripoll, 2002; Brugal y Desse, 2004; Jones, 2004; Allué
et al., 2010).
Los lagomorfos
¿Qué tienen de particular liebres y conejos? Lo cierto es que
últimamente numerosos trabajos se han centrado en estos animales, sobre todo en los abundantes conejos. Se trata de unas
presas con un tamaño intermedio entre los ungulados y los micromamíferos y que comparten características de ambos grupos, ya que pueden formar parte de la alimentación de diversos
predadores, como pequeños y medianos carnívoros y grandes
rapaces (Hockett, 1995; Sanchis, 2000; Cochard, 2004a y d;
Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a y b, 2009a, 2011), y al mismo
tiempo son recursos de posible interés para los grupos humanos, como se ha demostrado de manera destacada en la península Ibérica durante el Paleolítico superior (Pérez Ripoll, 2002).
El conejo es una especie muy abundante en el registro fósil de
la península Ibérica y aparece de manera continua en los contextos arqueológicos desde el inicio de la presencia humana durante el Pleistoceno inferior (López Martínez, 1989; De Marfà,
8
2006, 2009). Como para el resto de las pequeñas presas, la dinámica de este lepórido, en relación a sus modelos de aporte y
alteración, es bien conocida durante el Paleolítico superior (por
ejemplo, Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2004; Cochard, 2004a), algo
menos en el Musteriense (Cochard, 2004a) y muy poco durante
el Pleistoceno medio (Guennouni, 2001; Cochard, 2007; Sanchis y Fernández Peris, 2008) e inferior (Huguet, 2007).
Una cuestión de tamaño y de peso
Los primeros trabajos centrados en la economía de los grupos
prehistóricos ya ponían de manifiesto la abundancia de los huesos de conejo en los yacimientos valencianos del Paleolítico
superior (Davidson, 1972, 1989): “La importancia del conejo
puede ser la de su seguridad y no la de su cantidad; debió constituir el pan nuestro de cada día y no el festín de nochebuena”.
Y en definitiva se señalaba la importancia de tener en cuenta su
tamaño y en consecuencia el peso de la carne obtenida a través
de su captura, y por tanto minimizar el valor de estos pequeños
animales respecto a otros recursos como ciervos y cabras. Posteriormente, en nuevos trabajos sobre conjuntos de cronologías
similares, se hacia hincapié en el mismo hecho (Martínez Valle,
1996): “A partir de las diferencias de tamaño entre los conejos y los ungulados derivan distintos rendimientos proteínicos.
El aporte alimenticio de los conejos no debe sobreestimarse al
considerar su importancia según NR o su tanatomasa, ya que la
carne aportada por un ciervo equivale a 150 conejos, y la que se
obtiene por una cabra montés a 100. El conejo pudo funcionar
durante la prehistoria como un recurso siempre disponible debido a su elevada tasa de reproducción y a la gran densidad de
sus poblaciones en entornos adecuados”.
Estas afirmaciones son válidas al considerar la caza de lagomorfos de manera individual, ya que sin duda el rendimiento
energético resulta inferior al obtenido a través de la captura de
una especie de mayor tamaño, lo que obviamente sería muy discutible si entran en escena otros modelos de adquisición como
la captura en masa (Madsen y Schmitt, 1998; Jones, 2006). En
todo caso, existen multitud de factores que influyen en la adquisición de presas y en el retorno energético: proximidad al
forrajeador, el momento del día, las condiciones ambientales
o la abundancia de otros tipos de recursos aprovechables. Del
mismo modo, hay que considerar también que un mismo recurso puede ser explotado y aprovechado de diversas formas
(Madsen y Schmitt, 1998).
Carne de conejo: aspectos nutricionales
Desde un punto de vista dietético la carne de conejo está considerada como muy beneficiosa para la salud debido a la gran
cantidad de proteínas, minerales y vitaminas que proporciona,
su buen sabor y sobre todo por su bajo contenido en grasa: el
7,4% según Cheeke (2000), representando unos 5 g de cada 100
(Delluc, Delluc y Roques, 1995) (cuadro 1.1).
Pero parece que un consumo reiterado y exclusivo de su
carne magra, debido a su escasa aportación de lípidos, puede
provocar desnutrición y enfermedades (Stefansson, 1944, citado por Speth [1983] y por Harris [1989]): “Si se cambia repentinamente de una dieta normal en cuanto al contenido de grasas
a otra compuesta exclusivamente de carne de conejo, durante
los primeros días se come cada vez más y más, hasta que al
cabo de una semana (...) el consumo inicial se ha quintuplicado
por tres o por cuatro. En ese momento se muestran a la vez sig-
[page-n-20]
Cuadro 1.1. Valores energéticos y nutricionales de la carne de
algunos animales (Delluc, Delluc y Roques, 1995).
Energía
kcal/100g
Prótidos
g/100g
Lípidos
g/100g
Caballo
110
21
2
Ciervo
120
20
4
Jabalí
110
21
2
Conejo
133
22
5
Perdiz
114
25
1,4
Huevo
158
12, 8
11,5
Trucha
96
19,2
2,1
Bovino
289
17,5
23,8
Cordero
235
18
17,5
Cerdo
275
16,7
19,4
Carne
Fauna
silvestre
Fauna
doméstica
nos de inanición y de envenenamiento por proteínas. Se hacen
muchas comidas, pero al final de cada una se sigue hambriento;
se está molesto debido a la hinchazón del estómago, repleto de
comida, y se empieza a sentir un vano desasosiego. Transcurridos entre siete y diez días, comienza la diarrea, la cual no se
aliviará hasta que no se procure uno grasa (...)”.
Una gran absorción de carne magra es un recurso alimentario muy pobre y peligroso porque la síntesis de la urea, asociado a un desperdicio de agua, limita la cantidad de proteínas
que cada uno puede asimilar. Este límite se sitúa entre 300 y
400 mg por día, el equivalente a una ración de 1,5 a 2 kg de
carne magra por día (Contreras, 2002b). Pero este no es un
problema que afecte exclusivamente a la carne de conejo, ya
que la cantidad de grasa presente en la carne de animales silvestres es en general muy bajo si se compara con la de los animales domésticos, por lo que el consumo de carne magra debe
completarse con el aporte de lípidos, indispensables para el
organismo, que desempeñan un papel fundamental en el buen
funcionamiento del cerebro, muy importantes durante el crecimiento y en general básicos para la actividad celular. Por ello,
el ansia de carne realmente responde al deseo de comer carne
rica en grasa (Contreras, 2002b). Tanto la literatura etnográfica
(Jochim, 1976; Landt, 2007) como la arqueológica (Binford,
1981; Speth, 1983; Outram, 2001) señalan que el contenido en
grasa de los alimentos es un factor importante que pudo influir
en las preferencias de los cazadores recolectores. En el caso
de los lagomorfos, además de las marcas de corte relacionadas
con los procesos de pelado, desarticulación y descarnado que
indican, entre otras cosas, la búsqueda y aprovechamiento de la
carne por parte de los grupos humanos, el procesado carnicero
de las carcasas suele concluir frecuentemente con la fractura de
los huesos, lo que puede ser una consecuencia del aprovechamiento de su contenido (Pérez Ripoll, 2001, 2004; Cochard,
2004a).
En el próximo capítulo se presentan las características biológicas y etológicas de las especies de lagomorfos presentes actualmente en la península Ibérica, haciendo un repaso previo al
origen y evolución del orden.
9
[page-n-21]
[page-n-22]
2
Los lagomorfos:
origen, sistemática y características
Origen y sistemática
Las diversas especies de lagomorfos se distribuyen de forma
natural por la mayor parte del mundo con la única excepción
de La Antártida y Madagascar (Dawson, 1967). El orden se remonta al Eoceno superior de Asia y Norteamérica y ha mantenido siempre diversos representantes hasta el presente (Cuenca,
1990). Gomphos elkema de Mongolia (55 Ma) ha sido identificado recientemente como un posible ancestro de los lagomorfos
(Asher et al., 2005, citado por De Marfà, 2006, 2009), mientras
que Eurymylus laticeps, incluido en un primer momento en el
de los lagomorfos (Van Valen, 1964), conforma en la actualidad
el orden Mixodonta, que es independiente.
La amplia distribución y elevada velocidad de dispersión
de los lagomorfos ha provocado que el flujo genético entre
poblaciones sea acusado y rápido, explicando la estabilidad
morfológica del grupo (Dawson, 1967; López Martínez, 1989;
De Marfà, 2006, 2009). Esta baja diversificación provoca que
todas las especies actuales de lagomorfos se agrupen en doce
géneros y en tan solo dos familias bien diferenciadas, la de los
ocotónidos (pikas) y la de los lepóridos (liebres y conejos). Es
característico que algunos géneros presenten adaptaciones particulares: saltadoras en Sylvilagus, cursoras en Lepus o fosoras
en el caso de Oryctolagus.
Las pikas son los lagomorfos más pequeños, con un peso de
entre 80 y 300 gramos, presentan los cuatro miembros de similar longitud y ocupan actualmente las zonas elevadas del oeste
norteamericano, Asia central y la Rusia europea (Mc Graw-Hill,
1971). Su origen se remonta en Asia hasta el Oligoceno inferior,
penetrando en Europa en el Oligoceno medio (López Martínez,
1989). Piezodus y Prolagus son dos géneros de ocotónidos que
derivan de una línea filogenética única desarrollada en la Europa mediterránea desde el Oligoceno superior (Cuenca, 1990);
en el caso de Prolagus (sardus) posee representantes hasta su
extinción en el Holoceno en Córcega y Cerdeña (Pascal, Lorvelec y Vigne, 2006).
La familia de los lepóridos tiene sus primeros representantes en Asia y Norteamérica en el Eoceno superior; en Asia
son reemplazados por los ocotónidos, mientras que en Norteamérica (sin ocotónidos hasta el Mioceno) se documenta una
gran diversidad de lepóridos. El conejo común es relativamente
pequeño, con miembros posteriores, orejas y cola de reducido
tamaño (Mc Graw-Hill, 1971). La referencia más antigua del
género en Europa es un único resto dental hallado en Salobreña (Granada) que data del Mioceno superior (López Martínez,
1977; Callou, 2003). Con posterioridad durante el Plioceno las
citas se multiplican (López Martínez, 1989; Cuenca, 1990). La
liebre tiene un cuerpo alargado, con extremidades, cola y orejas
de mayor tamaño que el conejo (Mc Graw-Hill, 1971); Lepus
actual se conoce desde el Pleistoceno en Europa, Norteamérica,
Asia y África (Cuenca, 1990).
Hasta el Plio-Pleistoceno, los lagomorfos dominantes en
Europa son los ocotónidos, aumentando a partir de ese momento la presencia de Oryctolagus y Lepus. Estos cambios en la
evolución y biogeografía de los lagomorfos pueden estar relacionados con modificaciones de tipo ambiental (De Marfà,
2006, 2009).
Entre las evidencias más antiguas de Oryctolagus se encuentran los restos del yacimiento murciano del Plioceno inferior de Gorafe 2 (López Martínez, 1977). Durante el Plioceno
medio y superior hallamos dos especies: O. laynensis en España
(Soria) (MN15) y O. lacosti en el norte de España (La Escala o
Bagur), el sur de Francia (Perrier, Sant Vallier, Senèze y Montoussé) y el noroeste de Italia (Valdarno). O. lacosti es un lepórido de gran tamaño con características mixtas entre el conejo y
la liebre (Viret, 1954; López Martínez, 1989; Callou, 2003; De
Marfà, 2006). Para López Martínez (1977, 1989), O. laynesis
sería el origen por evolución in situ de O. cuniculus, mientras
que O. lacosti es considerada como una especie europea situada
en una rama lateral de la evolución del género (López Martínez, 1989). Durante el Pleistoceno inferior existen poblaciones
de Oryctolagus muy similares a los actuales (cf. cuniculus) en
Barranco León y Fuente Nueva 3 (Orce, Granada), mientras
que en yacimientos interiores de la península Ibérica (Trinchera
Elefante en Atapuerca, Burgos) e Italia aparece Oryctolagus cf.
lacosti (sinónimo de Oryctolagus burgi), con dentición de gran
tamaño tipo Lepus, pero con caracteres craneales y postcraneales similares al conejo y que recuerdan las asociaciones de Trischizolagus de Europa central (López Martínez, 1989; Nocchi
y Sala, 1997; De Marfà, Agustí y Cuenca, 2006). Oryctolagus
11
[page-n-23]
giberti (sinónimo de O. lacosti) aparece en el Pleistoceno inferior en Cueva Victoria (Murcia) y en el Pleistoceno medio en El
Carmel (Barcelona), como forma intermedia entre O. laynensis
y O. cuniculus (De Marfà, 2008, 2009). Con la presencia de O.
cf. cuniculus en los yacimientos de Orce (De Marfà, 2006), la
aparición del conejo actual parecía que se retrasaba del Pleistoceno medio (López Martínez, 1989) al inferior, pero recientemente esta clasificación ha sido revisada (Oryctolagus sp.) (De
Marfà, 2009). En diversas localidades peninsulares del Pleistoceno medio como Ambrona (Sesé, 1986; Sesé y Soto, 2005), y
dada la escasez de efectivos en las muestras, los conejos no han
podido ser clasificados específicamente (Oryctolagus sp.); en
Áridos-1, se ha determinado Oryctolagus cf. lacosti, por lo que
contamos con la presencia de dos especies de conejo (lacosti
y cuniculus) durante esa fase (López Martínez, 1980c; Sesé y
Soto, 2002). Los lacosti típicos del Pleistoceno inferior son de
gran tamaño si los comparamos con los O. cf. lacosti del Pleistoceno medio inicial, con una talla más cercana a los conejos
actuales (López Martínez, 1980c).
Los primeros Lepus europeos son del Plioceno final (López
Martínez, 2008), con citas durante el Pleistoceno inferior de
Italia y de Europa central (De Marfà, Agustí y Cuenca, 2006),
mientras que las liebres actuales de Europa (L. europaeus, L.
timidus y L. granatensis) aparecen en el Pleistoceno medio (López Martínez, 1989).
Principales caracteres osteológicos de
los lagomorfos
Se ha llevado a cabo una recopilación de los propuestos por
Decheseaux (1952).
- Cráneo. Maxilar de estructura reticulada en su porción
antero-orbitaria; frontal con apófisis orbitaria reducida; parietal cuadrangular con crestas en sus bordes laterales; arcada zigomática aplanada lateralmente; nasal en contacto por todo su
borde externo con la apófisis del premaxilar; bulla timpánica
bien desarrollada; en vista palatina destaca la longitud de los
forámenes incisivos y la estrechez del paladar.
- Mandíbula. Posee una reducida apófisis coronoide, con
cóndilo estrecho y alargado; el alveolo del incisivo se prolonga
hasta el primer premolar; un gran diastema separa los incisivos de los premolares; las mandíbulas son más estrechas que
el maxilar lo que hace que las series dentarias no coincidan en
posición oclusal y que el movimiento efectuado al masticar sea
principalmente transversal (Cuenca, 1990).
- Esqueleto postcraneal. Son plantígrados terrestres; radio y
ulna individualizados pero enlazados; cinco dedos en la mano y
cuatro en el pie; la tibia y la fíbula están fusionadas en la parte
distal, y esta última articula con el calcáneo; metatarsos muy
alargados en relación con los metacarpos. En general, podemos
hablar de cierta estabilidad morfológica, lo que se refleja en la
pequeña diversificación que ha sufrido el orden desde su aparición.
- Dentición. En el maxilar aparecen dos pares de incisivos
cubiertos totalmente de esmalte que son de crecimiento continuo y que dan lugar a un característico desgaste en bisel. Presentan tres premolares superiores mientras que en la mandíbula
hay solo dos. En los lepóridos los molares son siempre tres,
tanto en la mandíbula como en el maxilar, mientras que en los
12
ocotónidos, el número de molares en el maxilar es de dos, y de
tres en la mandíbula. Los dientes yugales son hipsodontos hasta hacerse de crecimiento continuo, con corona comprimida de
adelante a atrás y partida en dos pilares por un profundo y estrecho repliegue situado sobre el lado lingual en el maxilar (hipoflexo) y sobre el labial en la mandíbula (hipofléxido) (Chaline,
1966). La altura de la corona es mayor en la cara lingual que
en la labial de los molares superiores (hipsodoncia unilateral)
que adquieren una amplia curvatura acentuada por el desgaste
(Cuenca, 1990).
Algunos caracteres de los premolares y molares se han empleado para describir las principales tendencias evolutivas de
los lagomorfos y llevar a cabo su distinción (Dawson, 1967;
López Martínez, 1989, 2008; Cuenca, 1990): grado de hipsodoncia; presencia-ausencia del tercer molar; relación entre el
tamaño de los premolares y molares; molarización de los premolares; desarrollo del hipoflexo y del talónido; estudio de la
superficie oclusal de los premolares anteriores (P2 y P3); posición del foramen mentoniano; proporción del maxilar y el palatino sobre el paladar óseo; longitud y posición en la mandíbula
del incisivo inferior, etc.
Lagomorfos presentes en la península
Ibérica
En la península Ibérica actualmente habitan 2 géneros y 4 especies de lagomorfos pertenecientes a la familia de los lepóridos
(López Martínez, 1989; Soriguer y Palacios, 1994).
El conejo (Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758)
Tradicionalmente la primera cita correspondía al Pleistoceno
medio de Cúllar de Baza en Granada (López Martínez, 1989,
2008). La asignación a Oryctolagus cf. cuniculus de las poblaciones de los yacimientos de Orce hacía retrasar su aparición al
Pleistoceno inferior (De Marfà, 2006). De momento, y tras una
revisión de estos conjuntos y el estudio de otros del Pleistoceno
inferior (Oryctolagus sp.), la aparición de O. cuniculus parece que tiene lugar en el Pleistoceno medio antiguo (De Marfà,
2008, 2009). Sobre el origen del conejo actual, algunos investigadores abogan por buscarlo en Oryctolagus lacosti (Cataluña),
ambos con una línea común a partir de Oryctolagus laynensis
(Bihariense superior de Andalucía y Cataluña). La aparición de
O. cuniculus, con su reducida talla, podría haber estado condicionada por su coexistencia con Lepus (biotopos compartidos),
que le obligaría a reducir su tamaño (López Martínez, 1989).
Las últimas propuestas se encaminan hacia una línea evolutiva en la península Ibérica formada por Oryctolagus laynensis
(Plioceno superior), Oryctolagus sp. (Plioceno superior y Pleistoceno inferior) y Oryctolagus giberti (Pleistoceno inferior y
medio antiguo), mientras que Oryctolagus cuniculus aparecería
ya en el Pleistoceno medio antiguo (De Marfà, 2009).
La bibliografía paleontológica recoge distintas subespecies
de conejo: O. c. lunellensis, O. c. grenalensis (Donard, 1982) y
O. c. baumensis (Crégut-Bonnoure, 1995). Lo mismo ocurre con
las poblaciones actuales, donde se han reconocido dos subespecies en base a diferencias morfológicas externas: una de menor
envergadura (1 kg) y pelo más oscuro que reagrupa a O. cuniculus algirus y a O. cuniculus huxleyi, y otra más grande (2 kg) y
de pelo más rojizo y pardo: O. cuniculus cuniculus (Gibb, 1990).
[page-n-24]
Guennouni, al estudiar conjuntos de conejo de yacimientos
franceses y españoles del Pleistoceno medio y superior, observa
variaciones clinales continuas de talla, por lo que distingue dos
grupos, uno más grande (I) y otro más pequeño (II), aunque
pertenecientes a una única población. Según este autor, existe
una fuerte correlación negativa entre la talla de los conejos y las
precipitaciones anuales, diferenciando las dos poblaciones que
el estudio paleontológico ya puso de manifiesto (Guennouni,
2001). Otras posturas también abogan por la existencia de dos
grupos diferenciados por la talla, en este caso debido a la disponibilidad de alimento (Callou, 2003). Se han llevado a cabo
análisis filogenéticos sobre las poblaciones de conejo de la península Ibérica, Francia y Tunicia, que parecen corroborar los
postulados anteriormente expuestos, y que han dado como resultado la existencia de dos líneas mitocondriales diferenciadas
(A y B); la A comprende a las poblaciones del sur de la península Ibérica y de las Islas Azores, mientras que la B engloba a
las del noreste de España, Francia, Isla de Zembra y a todos los
conejos domésticos. Las poblaciones del noreste de Portugal y
del centro y sudeste de España presentan caracteres de ambas
líneas (Callou, 2003).
Distribución geográfica. Adaptable y oportunista, el conejo
aparece en casi todos los países de Europa occidental, aunque
prefiere las zonas de clima templado mediterráneo que reúnan
las características que le permitan cubrir sus necesidades vitales: alimento, refugio y reproducción (Callou, 2003). El conejo
ocupa la mayor parte de la península Ibérica con grandes poblaciones y se rarifica en la franja norte cantábrica (Soriguer y
Palacios, 1994). También está presente en las Islas Canarias y
ha sido reintroducido en las Baleares.
Hábitat y territorialidad. Los conejos viven agrupados en
colonias delimitando territorios donde las fronteras han sido fijadas olfativamente. El vivar es una compleja red de galerías
con varias vías de acceso, formado normalmente por cámaras
de cría, lugares de estancia indiferenciados y cámaras de individuos dominantes. El conejo puede ocupar biotopos muy diversos, pero generalmente el requerimiento principal es la naturaleza del suelo, ya que para excavar sus madrigueras requiere sobre todo terrenos arenosos y blandos. Prefiere espacios abiertos,
campos abandonados o garrigas, si bien también puede habitar
zonas de bosque poco frondosas y terrenos bajos de <900 metros. La densidad de conejos en un territorio determinado varía
en función de la calidad del hábitat y de la tasa de predación.
Desde el otoño hasta el inicio de la primavera la disminución
de la producción vegetal les obliga a realizar mayores desplazamientos para alimentarse (Gibb, 1981); la edad también juega
un papel fundamental en los desplazamientos por el territorio
ya que los machos no dominantes y los jóvenes ya independizados se mueven más que las hembras y que los machos de estatus
elevado (Daly, 1981). El peculiar comportamiento territorial de
los machos hace que éstos pasen más tiempo fuera de las madrigueras que las hembras, lo que incrementa la posibilidad de
que sean predados (Soriguer, 1981).
Reproducción. Los conejos presentan una gran capacidad
reproductora, llegando a la madurez sexual a los tres meses de
vida. Su período reproductivo depende de la calidad y abundancia del pasto y, por tanto, de la temporada e intensidad de las
lluvias (Soriguer y Rogers, 1981); la reproducción suele acontecer de noviembre a junio, siendo frecuente que se produzcan
entre dos y cuatro partos a lo largo del año, con entre cinco y
doce gazapos en cada uno. Según Soriguer y Rogers (1981) y
los datos recopilados por Hockett y Bicho (2000a y b), los partos
podrían mostrar dos picos, uno en primavera y otro en otoño,
aunque, tanto la alimentación, como el clima o la tasa de predación, pueden influir en sus ritmos biológicos. La gestación dura
entre veintiocho y treinta y tres días aunque depende en gran
medida de la latitud, siendo más corta en las zonas septentrionales. El destete de los gazapos se produce aproximadamente a las
cuatro semanas de vida. Estos lagomorfos tienen un potencial
reproductor muy grande que hace que puedan llegar a alcanzar
grandes densidades poblacionales, y que les confiere una gran
capacidad colonizadora. Los conejos constituyen sociedades poligámicas y jerarquizadas donde los machos son los dominantes.
Se trata de animales sedentarios, con un ritmo de actividad principalmente crepuscular y nocturno (www.marm.es).
Alimentación. El conejo es un fitófago con doble digestión
que, además, es capaz de acomodar su dieta en función de la
disponibilidad resultante de la competencia con el resto de herbívoros de la zona donde habita. Destacan las gramíneas salvajes, las crucíferas, los cultivos vegetales, los cereales cultivados
y otras hierbas (Soriguer, 1988). A pesar de ser sobre todo vegetarianos, se han apreciado tendencias próximas al omnivorismo, tales como la ingestión de excrementos o el consumo
de insectos.
Importancia ecológica. El conejo es una especie muy importante dentro del bioma mediterráneo y su abundancia depende de factores ecológicos y climáticos. En todo caso este
animal es más un recurso alimentario que un indicador ecológico y climático (Callou, 2003); de este modo, actúa como
pieza clave y eslabón de enlace en las cadenas tróficas de numerosos predadores (rapaces nocturnas y diurnas, cánidos de
diversas tallas y félidos de tamaño mediano), adquiriendo por
ello el papel de especie básica en algunos biotopos de la península Ibérica. En España, la dieta de la mitad de las especies de
rapaces nocturnas y de un tercio de las diurnas está formada en
un cuarenta por ciento por conejo. Este lagomorfo representa el
veinte por ciento de las especies de vertebrados consumidas por
veintinueve especies de predadores (Delibes e Hiraldo 1981;
Jaksic y Soriguer 1981). La importancia ecológica del conejo
quedó patente tras la mixomatosis, que produjo la rarefacción
de la especie y un empobrecimiento de las poblaciones de sus
predadores (www.marm.es) (cuadro 2.1).
Cuadro 2.1. Principales características ecológicas y biológicas
del conejo (Oryctolagus cuniculus).
Talla: 34-35 cm
Peso: 1-2,5 kg
Adaptaciones: fosor
Hábitat: suelos arenosos o arcillosos
Ritmo de actividad: crepuscular y nocturno
Organización social: grupo familiar
Reproducción: noviembre a junio; 2 a 4 partos al año; gestación
de 28-33 días; 5-12 gazapos por parto; destete a las 4 semanas
Zona bioclimática: templada y mediterránea; < 900 m
13
[page-n-25]
Las liebres peninsulares
Hasta fechas bastante recientes las primeras citas que se tenían
del género Lepus en la península Ibérica eran las del Pleistoceno medio de Granada (Ruiz Bustos, 1976; López Martínez,
1977, 1989), por lo que se pensaba que se trataba de un inmigrante muy tardío. A partir de los restos (Lepus sp.) procedentes
del yacimiento del Pleistoceno inferior de Incarcal V (Girona)
se retrasa la aparición de este género (Galobart et al., 2002),
aunque por el escaso material y debido a la gran variedad específica y subespecífica registrada en nuestro territorio en la
actualidad (tres especies), la liebre de Incarcal no se ha podido identificar a nivel específico (Galobart, Quintana y Maroto,
2003). Lo habitual en los yacimientos del Pleistoceno inferior
es encontrar una asociación de dos lagomorfos: Oryctolagus cf.
lacosti y Prolagus cf. calpensis, tipo Venta Micena (Agustí, Albiol y Martín-Suárez, 1987), por lo que la asociación de tres en
Incarcal podría indicar una mayor diversidad en el ecosistema
(Galobart, Quintana y Maroto, 2003). Recientemente, el género
Lepus ha sido identificado también en el Pleistoceno inferior de
Sima del Elefante TE9 (De Marfà, 2009).
Actualmente la península Ibérica está habitada por tres especies de liebre: la ibérica, la europea y la de piornal (Soriguer
y Palacios, 1994; Llorente, 2010).
La liebre ibérica (Lepus granatensis Rosenhauer, 1856)
Lepus cf. granatensis se ha descrito por vez primera en el
Pleistoceno medio inferior de Andalucía en los yacimientos de
Huéscar I y Cúllar de Baza (Ruiz Bustos, 1976; Mazo et al.,
1985; López Martínez, 1989; Sesé y Sevilla, 1996). Las liebres
españolas muestran diferencias respecto a las europeas por su
menor tamaño y rasgos morfológicos de la dentición (López
Martínez, 1989). Lepus europaeus, Lepus capensis y Lepus timidus son especies actuales citadas por vez primera en la península Ibérica en el Pleistoceno superior (Sesé y Sevilla, 1996).
Lepus granatensis es la más pequeña de las liebres españolas y se distribuye por gran parte de la península Ibérica, a
excepción de las zonas ocupadas por la liebre europea y la de
piornal. Se caracteriza por aparecer en gran cantidad de medios,
aunque manifiesta cierta preferencia por los espacios abiertos,
con un rango altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los
1700 m aproximadamente. Esta liebre es de hábitos solitarios y
realiza desplazamientos diarios entre las zonas de alimentación
y las de encame (Soriguer y Palacios, 1994). Posee actividad
14
reproductora durante todo el año en función de la latitud y altitud, con máximos entre febrero y junio. El tamaño de la camada
oscila entre uno y cinco lebratos (Soriguer y Palacios, 1994). Se
alimenta fundamentalmente por la noche a base de gramíneas
(Soriguer y Palacios, 1994; www.marm.es) (cuadro 2.2).
Cuadro 2.2. Principales características ecológicas y biológicas
de la liebre ibérica (Lepus granatensis).
Talla: 60-70 cm
Peso: 4-5 kg
Adaptaciones: cursor
Hábitat: espacios abiertos
Ritmo de actividad: crepuscular y nocturno
Organización social: solitario
Reproducción: febrero a junio; 2-4 partos al año; gestación de
42-44 días; 1-5 lebratos por parto
Zona bioclimática: templada y mediterránea; < 1700 m
La liebre europea (Lepus europaeus Pallas, 1778)
Es la mayor de las liebres presentes en la península Ibérica. Su
área de distribución natural es casi toda Europa y el suroeste de
Asia, con la excepción de Escandinavia, norte de Rusia, Islas
Británicas y la mayor parte de la península Ibérica, donde queda relegada a una franja norteña que va desde la costa catalana
(al norte del Ebro) hasta la región central de Asturias, y desde
el Somontano aragonés y los páramos burgaleses y palentinos
hasta la frontera con Francia y la costa cantábrica. En toda esta
zona, ocupa sobre todo las campiñas atlánticas, los matorrales,
setos y bosquetes, con un rango altitudinal desde el nivel del
mar hasta la alta montaña pirenaica (Soriguer y Palacios, 1994;
www.marm.es).
La liebre de piornal (Lepus castroviejoi Palacios, 1977)
Se trata de una liebre con un tamaño intermedio entre la ibérica
y la europea. Es un endemismo ibérico restringido a la cordillera
cantábrica en el sur de la provincia de Asturias, norte de León,
Palencia y oeste de Cantabria. Ocupa un hábitat muy concreto
y característico de las zonas de alta montaña entre 1000 y 1900
metros (www.marm.es).
[page-n-26]
3
Los procesos de formación y alteración
de las acumulaciones de lagomorfos
Este capítulo se presenta como un trabajo de síntesis que recoge los principales agentes de acumulación y alteración de los
conjuntos de lagomorfos. Se han tenido en cuenta las referencias bibliográficas que conforman el marco teórico de la investigación sobre el tema, pero también se aportan nuevos datos
obtenidos a través de otros referentes y de la experimentación.
Los conjuntos arqueológicos de lagomorfos pueden dividirse en dos grupos principales: los que tienen un origen “antrópico” y responden a estrategias humanas de adquisición, procesado y consumo, y los que se han formado por causas “naturales”
(no antrópicas) como consecuencia de la predación o de procesos de mortalidad en sentido genérico (Callou, 2003).
En el caso de los lagomorfos, la actividad predadora es
una de las causas más importantes de su mortalidad (Delibes
e Hiraldo, 1981; Jaksic y Soriguer, 1981). La abundancia del
conejo en diversos biotopos de la península Ibérica se debe a
su gran capacidad reproductora y de adaptación, y determina
su importancia en las cadenas tróficas de numerosos predadores
–diversas rapaces tanto diurnas como nocturnas así como varias especies de mamíferos carnívoros– (cuadro 3.1), por lo que
existe una elevada probabilidad de que una buena proporción
de los restos de conejos y también de liebres, así como de otros
pequeños mamíferos y aves acumulados en cuevas y abrigos
prehistóricos, se relacionen con acciones depredadoras no humanas (Andrews y Evans, 1983; Andrews, 1990; Stahl, 1996).
Por otro lado, diferentes trabajos han puesto de manifiesto
que la predación humana sobre los lagomorfos y su incorporación a la dieta fue intensa durante el Paleolítico superior y el
Epipaleolítico en la zona mediterránea de la península Ibérica
(Villaverde et al., 1996; Maroto, Soler y Fullola, 1996; Pérez
Ripoll y Martínez Valle, 2001; Aura et al., 2002a), Portugal
(Hockett y Haws, 2002; Bicho, Haws y Hockett, 2006) y el sur
de Francia (Cochard, 2004a; Cochard y Brugal, 2004; Costamagno y Laroulandie, 2004), con una relativa abundancia de
estos animales en los conjuntos de fauna.
Una tercera modalidad de aporte, tal vez la menos frecuente
en el registro arqueológico, se puede originar sin la intervención necesaria de ningún predador. El conejo, por su carácter
fosor y reducida movilidad, tiende a formar colonias y puede
construir madrigueras (sistema de túneles) en sedimentos ar-
queológicos de naturaleza arenosa; en estos enclaves les puede
sorprender la muerte y aportar allí sus restos esqueléticos que
pueden conservar la conexión anatómica (Stahl, 1996).
Así pues, existen diversos mecanismos y agentes con la capacidad de crear acumulaciones de lagomorfos en yacimientos
prehistóricos (Callou, 2003; Cochard, 2004a, 2007). Para poder estudiar los conjuntos arqueológicos de estos vertebrados
y conocer los agentes responsables de su aporte y alteración ha
sido necesaria la obtención de referentes neotafonómicos o actualistas que recopilamos a continuación. Del mismo modo, se
incorporan los resultados de diversas experimentaciones, llevadas a cabo por nosotros sobre huesos de conejo en relación a las
alteraciones originadas por el fuego y la acción dental humana.
En la última parte del capítulo se aborda la problemática del
registro fósil y los procesos de alteración causados por distintos mecanismos, tanto bióticos como abióticos, antes, durante y
con posterioridad al enterramiento de los restos (Lyman, 1994).
los aportes de origen intrusivo sin
intervención de predadores: mortalidad
natural sensu lato
Los animales que no son predados pueden encontrar la muerte
por diversas causas: de manera natural si llegan a viejos –aunque esto es muy raro en los pequeños mamíferos–, ser víctimas
de enfermedades o parásitos, de accidentes, o de catástrofes
como incendios o inundaciones (Lyman, 1994; Stahl, 1996).
En la actualidad, en el caso de los lagomorfos, únicamente
contamos con un estudio comparativo sobre este tipo de acumulaciones y que describe la modalidad de tipo accidental.
Cochard (2004a)
Se analiza una muestra de liebre variable Lepus timidus (NR:
1304; NMI: 24) procedente de la capa 4 del yacimiento musteriense de Coudoulous II (Lot, Francia). El conjunto presenta
una estructura de edad dominada por los individuos subadultos,
con una buena preservación de los elementos esqueléticos (aunque se da una escasa presencia de los más frágiles y de menor
15
[page-n-27]
Cuadro 3.1. Los quince principales predadores del conejo en la península Ibérica según su importancia en la dieta
entre el total de vertebrados (>15%). Modificado de Jaksic y Soriguer (1981).
Predadores
% conejo
Lynx pardinus (Lince)
Mamífero carnívoro félido
79
Aquila fasciata (Águila perdicera)
Ave rapaz diurna
61,2
Aquila adalberti (Águila imperial)
Ave rapaz diurna
49,7
Bubo bubo (Búho real)
Ave rapaz nocturna
49,3
Aegypius monachus (Buitre negro)
Ave rapaz diurna
40,3
Aquila chrysaetos (Águila real)
Ave rapaz diurna
39,6
Vulpes vulpes (Zorro)
Mamífero carnívoro cánido
37
Mustela putorius (Turón)
Mamífero carnívoro mustélido
30
Strix aluco (Cárabo)
Ave rapaz nocturna
23
Felis silvestris (Gato silvestre)
Mamífero carnívoro félido
22
Herpestes ichneumon (Meloncillo)*
Mamífero carnívoro herpéstido
22
Buteo buteo (Ratonero)
Ave rapaz diurna
19,5
Milvus milvus (Milano real)
Ave rapaz diurna
18,5
Neophron percnopterus (Alimoche)
Ave rapaz diurna
18,1
Milvus migrans (Milano negro)
Ave rapaz diurna
17,2
* De introducción histórica.
tamaño) y ausencia de marcas de predadores. En cambio, algunos de los huesos largos muestran fracturas y pérdidas de masa
ósea. La ausencia de conexiones se justifica por la existencia
de movimientos sedimentarios, que pueden explicar también la
intensa fragmentación de los huesos largos, de las pérdidas de
materia ósea y de la escasa presencia de los restos más frágiles
y pequeños. Unas pocas alteraciones se han relacionado con el
carroñeo de algunos restos por parte de mamíferos carnívoros
(modificaciones durante el acceso secundario). Las liebres no
son animales que excaven túneles, por lo que es poco probable
que el origen de las mismas en el yacimiento resulte de una
mortalidad natural in situ. El conjunto de las liebres de este yacimiento es representativo de las acumulaciones naturales en
una trampa natural (caída por una diaclasa). El análisis tafonómico de la fauna de mayor tamaño del yacimiento demuestra
que la mayoría del aporte de las carcasas de estos animales se
ha originado sin la intervención de ningún predador.
Para poder contar con otros referentes, bien por mortalidad
atricional (por ejemplo por enfermedades, con predominio de
los animales más indefensos, los jóvenes y los muy viejos) o
catastrófica (por inundaciones o heladas, con representación de
una copia de la población viva) es necesario recurrir a los agregados óseos de otros pequeños vertebrados.
Patou-Mathis (1987)
Se estudian los restos de marmota Marmota marmota de seis
yacimientos magdalenienses franceses de la zona sur del Jura,
en los Alpes septentrionales. El conjunto está formado por 4398
restos, a partir del cual se han establecido tres modelos de origen para estos roedores (intrusivo, exógeno con intervención de
predadores no humanos y antrópico), considerando la estructura de edad de las marmotas, la conservación esquelética, la
desorganización postmortem de las carcasas, la fragmentación
16
de los huesos y las alteraciones presentes en ellos. De los tres,
nos interesa fundamentalmente el conjunto procedente del abrigo de Gay en Poncin (Ain), donde se ha determinado el origen
intrusivo de los restos. En el yacimiento estos roedores aparecen asociados a huesos de caballo y de dos carnívoros (lobo y
glotón), pero no se han hallado sobre sus huesos alteraciones de
predadores ni tampoco humanas; el 38% de los restos pertenece
al esqueleto postcraneal; abundan los individuos jóvenes y seniles; la conservación de elementos anatómicos se corresponde
con la diferencial teórica; algunas partes aparecen en conexión
anatómica; el material presenta una débil dispersión y las fracturas se dan en las zonas anatómicas más frágiles, con planos
de fractura netos de tipo postdeposicional. Como conclusión al
estudio se determina que las marmotas hallaron la muerte de
manera natural en la cueva, que habitaron con posterioridad a
los grupos humanos.
Stahl (1996)
Se lleva a cabo un estudio de síntesis que analiza las acumulaciones óseas de animales que en vida no superan 1000 g de
peso. Diversos aspectos revelan las asociaciones producidas
por muertes no relacionadas con ningún predador: la historia
natural de las especies identificadas, caracteres cuantitativos y
cualitativos de los restos conservados y los contextos arqueológicos. El trabajo pone de manifiesto que los animales de reducida talla y adaptados a la vida subterránea pueden morir de
forma natural en los túneles que construyen, además de causar
gran impacto en la formación de suelos. A través de la bioturbación pueden producirse desplazamientos verticales y horizontales de los restos enterrados. Los conjuntos también se pueden
originar a través de procesos de mortalidad en masa (animales
abrasados por el fuego o ahogados en inundaciones) o por accidentes.
[page-n-28]
Guillem (1996, 1997)
Este autor estudió un conjunto formado por varias especies de
quirópteros (4764 restos) pertenecientes al yacimiento musteriense de Cova Negra (Xàtiva, Valencia), determinando dos
modalidades de aporte. El primero, consecuencia de la regurgitación de egagrópilas por parte de rapaces y de la formación
de letrinas de carnívoros, mientras que el segundo se correspondería con un conjunto de origen intrusivo por la utilización
de la cueva como hábitat por parte de los murciélagos. Estos
animales presentan unos hábitos que favorecen la acumulación
de sus esqueletos, ya que emplean las cuevas como refugios de
hibernación o cría, momentos que coinciden con los períodos
de mayor mortalidad. Cualquier visita de los grupos humanos
a la cavidad puede romper el letargo, produciendo el desgaste
de sus energías que no podrán reponer ante la falta de alimentos
en el exterior y que les producirá la muerte. La conservación
diferencial de ciertos elementos anatómicos se debe a interferencias postdeposicionales que además han alterado los huesos.
La corrosión postdeposicional y el transporte diferencial han
provocado la pérdida, destrucción y fractura de numerosos huesos. Este estudio refleja las características de una acumulación
de origen intrusivo a través de una mortalidad de tipo natural.
Cochard (2004c)
Se estudian 6227 restos (NMI: 174) de sapo (Pelodytes punctatus) procedentes del yacimiento francés del Pleistoceno superior (MIS 5-4) de Bois-Roche (Cognac, Charente). Se determina entre los ejemplares adultos una mayor presencia de hembras (>65%) que de machos (<15%), mientras que los jóvenes
no alcanzan el 20% del total; esta estructura de edad parece que
responde a un proceso de inundación de la cueva al principio de
la primavera cuando machos y jóvenes ya han abandonado mayoritariamente estos emplazamientos. Las fracturas sobre los
huesos (80% del conjunto) son de origen postdeposicional y se
deben a su propia fragilidad estructural. Las marcas de agentes
biológicos y abióticos son inexistentes. Todos estos caracteres
han permitido definir un proceso de mortalidad catastrófica en
masa que numéricamente es comparable a las acumulaciones
producidas por predadores.
A continuación, como resumen, se recogen las principales
características de los conjuntos de origen intrusivo (Callou,
2003; Cochard, 2004a, 2007):
- Reducida variedad taxonómica (una o dos especies) con
elevada frecuencia de restos.
- Las diferentes clases de edad, representativas de la estructura inicial de la comunidad, están presentes; mortalidad natural: mayor porcentaje de individuos inmaduros (<9 meses) que
de adultos (>9 meses); mortalidad catastrófica y accidental con
igualdad entre inmaduros y adultos. En la mortalidad de tipo
accidental los subadultos suelen estar mejor representados que
los jóvenes, debido a la mayor movilidad de los no reproductores; en cambio en la de tipo atricional y catastrófica los jóvenes
superan a los subadultos.
- Las presas poseen unas características etológicas y ecológicas determinadas: en el caso del conejo su carácter gregario y
fosor lo hacen más vulnerable a un tipo de mortalidad atricional, mientras que la liebre es más propensa a sufrir accidentes.
- Los elementos están débilmente dispersos y pueden aparecer conexiones anatómicas, aunque éstas también pueden ser
el resultado de abandonos de partes despreciadas procedentes
de conjuntos aportados por los humanos o por diversos depredadores como el búho real o el zorro (Sanchis, 1999, 2000). La
dispersión de los restos puede estar relacionada con la acción de
procesos postdeposicionales.
- Elevado porcentaje de huesos completos; se pueden dar
fracturas postdeposicionales sobre los elementos más débiles o
las partes más frágiles.
- Igualdad entre la frecuencia anatómica observada y la
teórica, aunque diversos factores pueden modificar la primera,
como la conservación diferencial según la diferente densidad
de los huesos.
- Las superficies óseas aparecen libres de alteraciones vinculadas a acciones predatorias. Sólo las causadas por carroñeo,
las de origen postdeposicional o las producidas postmortem por
roedores u otros animales pueden estar presentes.
El medio más directo para confirmar el carácter intrusivo
de los lagomorfos en un yacimiento prehistórico sería constatar
la presencia de madrigueras, estudiando los cortes estratigráficos, pero esto no resulta fácil ya que en muchas ocasiones
estas estructuras pueden desaparecer debido a diversos factores
postdeposicionales; por ello lo más adecuado es llevar a cabo
un análisis tafonómico de los huesos (Callou, 2003) y comparar
los resultados con los caracteres propuestos anteriormente. En
todo caso, como ya se ha comentado, este tipo de agregados,
por el momento, no son muy frecuentes en contextos arqueológicos, sobre todo si son comparados con los resultantes de la
actividad depredadora en general.
Los aportes exógenos con intervención de
predadores no humanos
En alternancia con las ocupaciones de los grupos humanos,
después de abandonar los hábitats (buscando refugio, un
lugar de consumo, una letrina o un cubil donde criar), o bien
interactuando con ellos, por ejemplo con la instalación de nidos
de rapaces en paredes cercanas o sobre la entrada de cavidades
y abrigos, diversas especies predadoras de lagomorfos han
podido aportar los restos –exógenos– de su alimentación (bien
ingeridos, formando heces o egagrópilas, o bien desechados).
Del mismo modo, la actuación de animales carroñeros ha
podido modificar los conjuntos óseos previamente creados,
sustraer ciertos elementos esqueléticos o aportar otros nuevos
(Blasco Sancho, 1992; Lyman, 1994; Yravedra, 2006a). Los
agentes exógenos no humanos pueden generar acumulaciones
óseas durante un solo evento, en periodos estacionales o en
momentos de desocupación humana más prolongados.
Son numerosos los trabajos que sobre la tafonomía y formación de las cavidades se han llevado a cabo en los últimos años
y que han tenido como marco principal los micromamíferos
(Rodentia, Insectivora y Quiroptera), relacionados en muchas
ocasiones con aportes exógenos de distintos predadores (por
ejemplo, Andrews, 1990; Fernández-Jalvo y Andrews, 1992;
Guillem, 1996, 1997, 2000). La base metodológica y las características de este tipo de conjuntos han sido definidas a partir
del desarrollo de trabajos que han analizado las acumulaciones
de numerosos predadores actuales (Andrews, 1990). El razonamiento analógico se basa en dos supuestos principales (Blasco
Sancho, 1995):
17
[page-n-29]
- Observación de los atributos presentes en los restos óseos
modernos y prehistóricos con la identificación de los agentes
que los producen.
- Construcción de inferencias ecológicas y conductuales basadas en los patrones detectados en los huesos.
En el caso de los lagomorfos (lepóridos), los estudios que
han abordado esta problemática han proliferado en los últimos
años, teniendo como marco geográfico principalmente la península Ibérica (Guillem y Martínez Valle, 1991; Martínez Valle,
1996; Sanchis, 1999, 2000, 2001; Hockett y Haws, 2002; Yravedra, 2004, 2006b; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a y b, 2009a,
2011; Sanchis y Pascual, 2011; Sanchis et al., 2010, 2011), Francia (Desclaux, 1992; Maltier, 1997; Guennouni, 2001; Cochard,
2004a, b y d) y Norteamérica (Hockett, 1989, 1991, 1993, 1995,
1996, 1999; Schmitt y Juell, 1994; Schmitt, 1995), aunque también existen referencias para Sudamérica (Mondini, 2000) y
Sudáfrica (Cruz Uribe y Klein, 1998). Otro trabajo interesante
es la experimentación realizada por Payne y Munson (1985).
Los trabajos abarcan a una amplia gama de predadores de
lagomorfos, desde varias especies de mamíferos carnívoros de
las familias Canidae y Felidae, a distintas rapaces diurnas y
nocturnas. La mayoría de ellos centrados preferentemente sobre
las rapaces nocturnas, destacando el búho real. Como veremos,
las pautas de procesado y de alimentación de cada uno de estos
tres grupos principales de predadores (mamíferos carnívoros,
rapaces diurnas y rapaces nocturnas) muestran algunas características particulares y distintivas que condicionan la configuración de las acumulaciones óseas creadas: volumen de restos,
pérdidas óseas y presencia de alteraciones mecánicas y digestivas. En el caso de los mamíferos carnívoros, su dentición, con
gran capacidad destructiva, es el mecanismo activo más importante durante la captura, procesado y consumo de las presas, y
la expulsión de los restos que no se digieren se realiza vía anal
a través de las heces. En cambio, en las rapaces, el pico (y en
muchos casos también las garras) es el mecanismo más importante durante la captación, procesado y consumo de las presas,
mientras que los restos no digeridos (huesos, pelos, plumas,
élitros de escarabajos, etc.) son eliminados mediante la producción de pellas o egagrópilas que expulsan por la boca (Mikkola,
1995); tanto las rapaces nocturnas como las diurnas (y también
aves de otras familias) las producen, aunque varían debido a
diferencias en la forma de alimentación y en la intensidad de
los procesos digestivos (Mayhew, 1977; Mikkola, 1995). Las
rapaces nocturnas pueden engullir a sus presas enteras (depende
del tamaño), mientras que las diurnas emplean su pico para desmembrarlas, tragando sólo las partes seleccionadas (Mikkola,
1995); esto significa que el número de restos óseos presentes
en las pellas será mucho más elevado en las nocturnas, mientras que en las diurnas aparecerán en menor número, estarán
más fragmentados y serán más difíciles de identificar (Bang y
Dahlstrøm, 2003; Brown et al., 2003).
Diversos estudios que han comparado el contenido óseo de
las egagrópilas de distintas especies de rapaces diurnas y nocturnas (Dodson y Wexlar, 1979) muestran que en las diurnas se
conservan menos huesos (6,5%) que en las nocturnas (46%),
lo que se explica por las diferencias en el pH digestivo, más
ácido en las diurnas (1,6) que en las nocturnas (2,35) (Duke et
al., 1975 citado por Andrews (1990) y Mikkola (1995); Dodson
y Wexlar, 1979; Yalden, 2003). Las rapaces diurnas, a diferencia de las nocturnas, poseen un buche que al llenarse bloquea
18
el esófago y hace imposible la regurgitación, por lo que se requiere que el alimento ingerido tenga la mínima cantidad de
elementos indigeribles (Bang y Dahlstrøm, 2003).
Todo esto supone un gran problema a la hora de poder poner
en práctica modelos actualistas si exclusivamente se emplean
las pellas en los análisis. Los restos óseos no engullidos, de los
que se han consumido las partes blandas, también aportan información ya que, si bien no presentan señales digestivas, sí que
pueden contener alteraciones mecánicas causadas por el pico,
las garras o el pisoteo durante la captura, procesado y consumo
de las presas. En los últimos trabajos sobre acumulaciones actuales de rapaces ya se ha incidido en la necesidad de estudiar
los restos no ingeridos y conocer si los materiales proceden de
la disgregación de las pellas o si en realidad se trata de partes desaprovechadas por las rapaces (Cochard, 2004a; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a y b). Del mismo modo, es muy
necesario tener en cuenta que para un predador determinado
sus acumulaciones son susceptibles de variar dependiendo de
sus características individuales, como la edad, sexo y talla, las
particularidades de las acumulaciones óseas (entorno, función,
contenido) y las modalidades de colecta y de análisis de las
muestras (Cochard, 2008). También se ha hecho hincapié en la
elevada variabilidad existente entre los referenciales actuales,
lo que puede estar relacionado con el empleo de distintas metodologías. Hay que tener en cuenta la edad y talla de las presas
pero también hay que contar con datos acerca de la edad y el
sexo del predador y sobre todo de la función del lugar de recogida de los materiales (Cochard, 2008).
El búho real
A continuación presentamos las principales características biológicas y etológicas del búho real Bubo bubo Linnaeus, 1768.
Distribución geográfica. La amplia tolerancia del búho real
a diversas condiciones climáticas le permite estar presente en
casi toda Europa (Mikkola, 1995). Se reproduce en gran parte
del continente, desde aproximadamente los 70º N en Noruega
y Suecia, Finlandia y el sur de la península de Kola, por el sur
a través de Rusia, el centro y sudeste de Europa a partir del río
Rin en Alemania, por el este y sur de Francia, en la península
Ibérica, Italia y los Balcanes. Está ausente en todas las islas del
Mediterráneo y las Canarias. En la península Ibérica la especie
se rarifica cuando aumenta el carácter eurosiberiano del medio
y se suaviza el relieve, tendiendo a no estar presente en la vertiente cantábrica y Galicia. Sus densidades son más variables en
el resto de zonas peninsulares, con grandes concentraciones en
Cataluña, País Valenciano, Murcia, Castilla la Mancha, sierras
andaluzas y extremeñas y otras zonas montañosas (Martínez y
Zuberogoitia).1
En Europa, la población actual de búho real se estima entre
12 000 y 42 000 parejas (Bird Life International/EBCC, 2000),
con una mayor concentración de efectivos en la península Ibérica –entre 2500 y 10 000 parejas– (Mebs y Scherzinger, 2006;
Martínez y Zuberogoitia, op. cit.). En España, en los años 70
el número de parejas sufrió un descenso considerable, aunque
parece que no afectó a zonas como Sierra Morena y los Montes
de Toledo (Hiraldo et al., 1976).
www.marm.es/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/atlas_aves_
reproductoras/pdf/buho_real.pdf.
1
[page-n-30]
Fisionomía. El búho real es la mayor rapaz nocturna del
mundo. Aunque la especie principal es Bubo bubo bubo (Europa occidental), la que habita en la península Ibérica es la
subespecie Bubo bubo hispanicus, parecida a la anterior, pero
con un color de fondo más claro y con manchas inferiores oscuras más definidas. Se trata de un búho grande, siendo las
dimensiones corporales de las hembras superiores a las de los
machos (dimorfismo sexual inverso). Otros rasgos son la presencia de penachos auriculares (plumas hirsutas) y los ojos de
color naranja. Sus fuertes patas están emplumadas hasta los
dedos y finalmente punteadas en negro (figura 3.1). No es un
búho estrictamente nocturno ya que suele cazar también en el
crepúsculo o en el amanecer y puede ser visto de día en primavera e invierno.
una rapaz de carácter bastante sedentario y territorial a lo largo
del año. El tamaño medio de su territorio y de su zona de caza
alrededor del nido depende sobre todo de la cantidad de presas
disponibles y de la existencia de lugares para anidar (Mikkola,
1995). En época reproductiva, junto al nido se localizan uno o
más posaderos cuyo rol principal es el desmembrado de las presas antes de su transporte al nido; además del territorio de caza
cerca del nido puede haber una cama diurna y un poste de canto
(Cochet, 2006). Sobre roca calcárea, muy abundante en la zona
mediterránea ibérica, los nidos pueden ubicarse en el contacto
entre dos estratos, al final de una red kárstica en gruta, sobre
rocas desprendidas que ofrecen resguardo, sobre un saliente de
la roca e incluso detrás de una zona de vegetación densa en la
roca (Cochet, 2006).
Figura 3.1. Búho real descansando en un árbol. Foto cedida por
João Zilhão.
Reproducción. La facilidad de acceso y la tranquilidad son
los dos requisitos principales en el emplazamiento del nido. Un
nido que reúna estas características puede ser ocupado año tras
año y por varias generaciones (Mebs y Scherzinger, 2006). Los
estudios realizados en la península Ibérica concluyen que los
factores que influyen en la selección de lugares para anidar son
la preferencia por las zonas topográficas escarpadas, la proximidad a cursos de agua y la abundancia de presas (Ortego y
Díaz, 2004). En los ambientes semiáridos peninsulares (sur del
País Valenciano o Murcia) los búhos reales muestran una preferencia en ubicar los nidos en paredes rocosas de baja altitud,
localizados en zonas de hábitat idóneo para su principal presa:
el conejo (Martínez y Calvo, 2000). Las primeras puestas en
la península Ibérica pueden efectuarse en fechas tan tempranas
como finales de enero, extendiéndose hasta abril. No debe hablarse de nido en el sentido estricto pues los búhos no realizan
ninguna construcción y suelen ubicarlo sobre una grieta o en el
saliente de una roca. La puesta consiste en dos o tres huevos y
la incubación empieza cuando se ha puesto el segundo. Dura
de 32 a 35 días y la realiza íntegramente la hembra, naciendo los pollos a intervalos a lo largo de varios días. Hasta que
no cumplen seis semanas de edad, los pollos no comienzan a
alimentarse por ellos mismos, siendo la hembra la que les fracciona las presas. Los pollos salen del nido y se mueven por
los alrededores antes de iniciar el vuelo, hecho que facilita que
la hembra ya pueda colaborar con el macho en las actividades
cinegéticas. A las siete semanas los pollos realizan las primeras
prácticas de vuelo. La familia permanece unida todo el verano y
a lo largo de estos meses los pollos aprenden a cazar por sí mismos. El momento en que los pollos dejan el nido y se dispersan
buscando nuevos territorios depende de la localización de éste;
en el caso de situarse en lo alto de una pared rocosa la salida no
tiene lugar hasta las 10 semanas (Mebs y Scherzinger, 2006).
Hábitat y territorio. El búho real no puede relacionarse con
un tipo particular de hábitat ya que puede estar presente en muy
diversos medios, desde los bosques boreales hasta las maquias
y garrigas de la vertiente mediterránea, así como en las estepas
boscosas y praderas y en zonas más desérticas. En la península
Ibérica los hábitats también son diversos, pero en la zona mediterránea prefiere los cortados y matorrales (Martínez y Zuberogoitia, op. cit.). El biotopo idóneo para el búho real se localiza
en la confluencia entre una zona rocosa (paredes, cavidades)
donde puede anidar, una zona más densa donde descansar (posadero) y un espacio más abierto y con un curso de agua para
cazar, beber y bañarse (Mebs y Scherzinger, 2006). Se trata de
Alimentación. El búho real es un superpredador situado en
lo más alto de la pirámide ecológica y en pocas ocasiones se
ha determinado predación sobre él (Solé, 2000). Para capturar
sus presas utiliza siempre sus garras, pero para transportarlas
puede emplear el pico si la presa es pequeña (micromamíferos o
conejos jóvenes) o las garras si es de tamaño mediano o grande
como los conejos, erizos o liebres (Cochet, 2006). Se le considera un gran oportunista puesto que su alimentación es muy
variada. Caza aquellas presas que más abundan en su territorio
o, mejor dicho, las más accesibles (Baumgart, 1975 citado por
Mikkola, 1995). La gama de presas con las que se alimenta es
muy amplia: insectos, aves, peces y mamíferos, principalmente
roedores, erizos y lagomorfos (Cochet, 2006).
19
[page-n-31]
En estudios realizados sobre diversos nidos en la península Ibérica se ha demostrado que los lepóridos aportan más del
80% de la biomasa total consumida (Hiraldo et al., 1976; Pérez
Mellado, 1980). En los ecosistemas mediterráneos, el búho real
está especializado en el consumo de conejo (Serrano, 1998).
Esta dependencia energética sobre el conejo en la península
Ibérica (Hiraldo, Andrada y Parreño, 1975) contrasta con los
datos que aporta la Europa húmeda, donde los microtinos adquieren mayor importancia que los lagomorfos en la dieta de
estas rapaces (Hiraldo et al., 1976).
En la península Ibérica se ha observado cierta variación estacional en el régimen alimenticio del búho real que no parece
significativa en el caso del conejo, ya que sigue siendo la presa
fundamental a lo largo del año; los roedores aumentan su papel
en otoño y las aves a finales de la primavera e inicio del verano
(Pérez Mellado, 1980). Respecto a la edad de las presas, se ha
observado mayor presencia de individuos adultos en invierno,
primavera y verano, mientras que en el otoño los inmaduros
sufren mayor predación (Pérez Mellado, 1980). Se ha podido
comprobar que existen diferencias en la alimentación entre
adultos reproductores y pollos de búho real; parece que los individuos adultos tienden a consumir preferentemente las presas
de menor biomasa (micromamíferos), mientras que en los nidos
aparecen las mayores. Esta tendencia se ha interpretado en función de la necesidad de optimizar el tiempo y energía invertidos
en la caza y traslado de presas al nido (Donázar, 1988).
Las técnicas de caza del búho real son muy variadas (vuelo rasante y vuelo directo) y como buen oportunista es muy
frecuente que se centre, si tiene oportunidad, en los animales
enfermos o con lesiones (Fernández-Llario e Hidalgo, 1995).
Puede transportar hasta el nido presas de hasta 3000 g de peso.
Al ser una especie sedentaria suele utilizar un mismo lugar para
desmembrar a sus presas y para almacenar las sobras. El búho
real únicamente engulle enteras las presas de talla pequeña,
mientras que en el caso de los mamíferos más grandes los desmembra comenzando por la cabeza o el cuello, fracturando los
huesos más grandes (Cochet, 2006; Mebs y Scherzinger, 2006).
El proceso desde la ingestión de la presa hasta la egestión o
expulsión de la pella consta de siete fases secuenciales y requiere de ocho a diez horas para su conclusión. Sólo se produce una
pella al día y en su interior se conservan las partes no digeridas
por los jugos gástricos, como huesos, pelos y plumas. Las egagrópilas del búho real son de gran talla (15 cm) que al tiempo
de su deposición se disgregan, conservándose básicamente los
restos óseos. Se pueden encontrar en los dormideros y nidos
pero también en los comederos (Bang y Dahlstrøm, 2003; Cochet, 2006; Mebs y Scherzinger, 2006).
El investigador H. Mikkola examinó el contenido de los estómagos de cárabos y lechuzas de Finlandia, separados por sexo
(aves muertas durante el otoño-invierno, cuando los dos sexos
exclusivamente cazan para ellos mismos). Parece que en este periodo ambos se alimentan de presas de tamaño similar, aunque
demostró una pequeña tendencia de las hembras a capturar presas
algo más grandes (Mikkola, 1995). Durante este periodo de cría,
es el macho (más pequeño) el que trae comida para los pollos
y para su pareja. Al cabo de un tiempo, cuando las necesidades
alimenticias de los pollos han aumentado, la hembra se suma al
macho en las tareas de caza. Estos datos parecen confirmar que el
peso medio de la presa aumenta con el mayor peso del predador
(Schoener, 1968), aunque desconocemos si estas pautas observadas en las lechuzas son también atribuibles a los búhos reales.
20
Registro fósil. Los restos del búho real han sido identificados en diversos yacimientos de la península Ibérica. Tanto
en enclaves paleontológicos del Pleistoceno inferior y medio,
como Cueva Victoria (Murcia), Huéscar 1 (Granada) o Cau
d’en Borràs (Castelló), como en contextos arqueológicos del
Pleistoceno superior del País Valenciano y Cataluña, como en
Cova Negra (nivel II, musteriense), L’Arbreda (niveles auriñacienses), Cova Beneito (niveles solutrenses B3/5) y Cova de
les Cendres (niveles magdalenienses IV y III) (Martínez Valle,
1996; Sánchez Marco, 1996, 2002, 2004). El estudio biométrico de los restos de estas rapaces en la península Ibérica parece
indicar que sus dimensiones corporales se mantuvieron constantes durante el Pleistoceno medio y superior (Martínez Valle,
1996).
Una serie de variables influyen de manera muy positiva en
la capacidad del búho real de crear grandes acumulaciones de
restos de lagomorfos en cavidades prehistóricas:
- Es la rapaz nocturna de mayor talla de la península Ibérica
y cuenta con la posibilidad de incluir en su amplia dieta presas
como conejos y liebres. En el caso concreto del conejo es su
presa más importante. Numerosos trabajos centrados en su alimentación documentan este hecho.
- Se trata de una rapaz rupícola y tiende a ubicar sus nidos
de manera preferente en paredes rocosas, cuevas y abrigos.
- Las presas de pequeño tamaño como roedores o gazapos
pueden ser engullidas enteras, mientras que las más grandes
(conejos adultos o liebres) deben ser fragmentadas, lo que supone aportar en sus egagrópilas una gran cantidad de restos óseos.
Otras partes no consumidas también pueden ser aportadas.
- El proceso digestivo del búho real es de menor intensidad
que el documentado en otros predadores, lo que beneficia la
conservación de los restos óseos y la posibilidad de crear importantes acumulaciones de restos óseos de sus presas.
En la península Ibérica contamos con diversos análisis sobre acumulaciones de lagomorfos, fundamentalmente conejos,
a partir de la alimentación del búho real.
Guillem y Martínez Valle (1991)
Es un trabajo importante, ya que se trata del primer análisis
tafonómico actualista realizado en Europa sobre un conjunto de
lagomorfos, lo que supone, desde mi punto de vista, un verdadero referente para la investigación tafonómica en el campo de
las pequeñas presas. El estudio fue realizado sobre un conjunto
de restos (1647) procedente de varias egagrópilas de búho real
recuperadas de un nido en el Barranco de Sarraella (Montesa,
Valencia). Entre el total, se determinaron 1574 (más del 95%)
como pertenecientes a O. cuniculus, equivalentes a 50 individuos adultos y a 18 inmaduros; los otros 73 correspondían a
Lepus granatensis, correspondientes a seis individuos: 1 adulto y 5 inmaduros. Entre los restos de conejo, la estructura de
edad está dominada por los adultos (73,5%), mientras que en
las liebres sucede lo contrario (83% de inmaduros y un 17%
de adultos). Los elementos anatómicos mejor representados corresponden a los de la mitad posterior de las presas (fémur, tibia
y coxal), hecho que no sólo afecta a los huesos apendiculares
sino también a las vértebras (con mayor presencia de lumbares
y sacras en relación a las cervicales y torácicas), lo que ha sido
interpretado por los autores como consecuencia de la ingestión
mayoritaria de la mitad posterior de las presas y en menor medida por la destrucción diferencial originada por la digestión.
[page-n-32]
Las corrosiones digestivas están presentes con similar incidencia sobre en el 60% de los huesos largos, y se concentran sobre
la parte distal del fémur y la proximal de la tibia. El conjunto
aparece en general muy fragmentado, con un 90% de huesos no
completos en el fémur y la tibia.
Martínez Valle (1996)
Este estudio se incluye en la tesis doctoral del autor (Martínez Valle, 1996) donde se analizan las pautas depredadoras del
búho real, con la intención de obtener referentes para el estudio
de material arqueológico. Se cuenta con tres conjuntos: Mugrón de Meca (Ayora, Valencia), El Atrafal (Requena, Valencia) y Barranco de Sarraella, descrito anteriormente (Guillem
y Martínez Valle, 1991). Los restos del primer conjunto se han
recogido de un nido, pero en el caso de los otros dos forman
parte de egagrópilas de búhos adultos y de pollos volantones,
recuperadas en abrigos rocosos cercanos (Monte Mugrón) o en
posaderos situados a unos 50 m alrededor del nido (El Atrafal).
El espectro taxonómico en Sarraella y Mugrón está dominado por los mamíferos mientras que en El Atrafal las aves son
más importantes. En todo caso, los lagomorfos son los predominantes en los tres conjuntos, con mayor presencia de conejos
que de liebres. En el Mugrón la liebre muestra mayores valores,
lo que ha sido relacionado con un entorno favorable. La estructura de edad está dominada por los adultos (el autor engloba
con los adultos –de huesos con epífisis soldadas– a los huesos
con epífisis no fusionadas pero de talla similar a los adultos y
que corresponderían a un grupo hipotético de subadultos). Los
conejos adultos representan el 60% en el Mugrón, el 69,2% en
El Atrafal y el 73,5% en Sarraella. Esta circunstancia estaría
en relación con la estructura poblacional de los conejos y las
proporciones de edad a lo largo del año. En todas las muestras
se da un predominio de los huesos de la mitad posterior (coxal,
fémur y tibia) en relación a los de la anterior (escápula, húmero,
radio y ulna). El mismo hecho se repite en las vértebras, con
menor proporción de cervicales y torácicas y mayor presencia
de lumbares y sacras. Se llega a la misma conclusión para explicar este fenómeno: la ingestión parcial del conejo por parte del
búho real. Las alteraciones sobre los huesos aparecen en forma
de muescas producidas por el pico, localizadas sobre el extremo
caudal de los cuerpos de las vértebras lumbares con una proporción en los tres conjuntos en torno al 35%; otra alteración producida por la misma acción se documenta sobre la porción media del cuerpo de la escápula, originando una fractura oblicua
sobre el cuerpo. Las tres localidades muestran diferentes tasas
de preservación de los huesos largos y, en general, los apendiculares posteriores se fracturan más que los anteriores, donde
se conservan más elementos completos. Para Martínez Valle, el
tamaño de los búhos condiciona la fractura de los huesos; los
búhos jóvenes (Sarraella) fracturan más que los adultos para
facilitar la ingestión. Las categorías de fragmentación con más
restos en el caso del fémur proximal y distal y tibia distal son
las partes articulares que van unidas a un pequeño fragmento de
diáfisis; con menores valores las zonas articulares con la mitad
de la diáfisis o unidas a la totalidad de la misma; en la tibia
proximal destacan las porciones de cresta y las diáfisis proximales. En esta parte proximal de la tibia se ha determinado una
horadación causada por el pico de la rapaz y que se sitúa en la
cara lateral (superficie cóncava). Finalmente, el estudio de los
tres conjuntos concluye con una descripción de las corrosiones
originadas sobre los huesos durante la digestión; el conjunto de
Sarraella presenta los mayores valores (24,19%), seguido de los
elementos de El Mugrón (17,96%) y El Atrafal (11,66%). Los
efectos de la digestión se muestran de manera desigual según
los elementos anatómicos y su importancia: la ulna proximal
(olécranon con corrosión que puede llegar a la horadación); calcáneo con adelgazamiento del extremo proximal y que puede
horadarse; fémur distal con corrosión de las superficies lateral y
medial de los labios de la tróclea; tibia proximal con corrosión
de la superficie medial y lateral de ambas fóveas y de la zona
de la cresta tibial; además del radio proximal, de la superficie
auricular del sacro y las apófisis de las vértebras lumbares.
Sanchis (1999, 2000, 2001)
El tercer análisis, centrado en los aportes de lagomorfos procedentes de la alimentación de búho real, fue realizado por el
autor en su tesis de licenciatura (Sanchis, 1999), con resultados que se difundieron parcialmente en dos trabajos (Sanchis,
2000, 2001). Se estudiaron un total de 6454 huesos de conejo
correspondientes a un total de 235 individuos, repartidos en cinco conjuntos (nidos y posaderos de búho real) emplazados en la
provincia de Alicante: Peña Zafra, Bussot I, Bussot II, Tabaiá y
Niu A-7 (cuadro 3.2).
Cuadro 3.2. Conjuntos de lagomorfos procedentes
de la alimentación del búho real (Sanchis, 1999).
Localidades
NR
NMI
P. Zafra
710
49
Bussot I
2482
78
Tabaiá
204
11
Niu A-7
797
22
Bussot II
2261
75
La mayoría de los huesos aparecieron desarticulados e intuimos que se habían acumulado por la disgregación de egagrópilas. En dos conjuntos se encontraron restos que se mostraban
en conexión anatómica y parecía que no habían sido ingeridos
(P. Zafra y Bussot II). En un principio, lamentablemente, no
pudimos obtener información respecto a la funcionalidad de las
zonas de recogida de los materiales (nido, posadero, comedero) excepto en el caso del Niu A-7, pero posteriormente hemos
podido confirmar que el material de P. Zafra se recogió de las
laderas de debajo de un nido, los materiales de Bussot I estaban
depositados en pequeñas cuevas con el aspecto de dormideros,
los de Bussot II procedían de un nido desocupado y los de Tabaiá de una ladera próxima al nido.
La estructura de edad es variable según los conjuntos. El
porcentaje de adultos es inferior al 21% en tres de ellos (P. Zafra: 10%; Bussot I: 20,51%; Bussot II: 17,33%), mientras que
en Niu A-7 es del 63,63% y del 54,54% en Tabaiá. Los valores
que presentan los inmaduros (subadultos y jóvenes) son casi
iguales en los cinco conjuntos. En general, los animales de talla
más pequeña son los más representados en Bussot II y P. Zafra,
los subadultos dominan en Bussot I, mientras que los adultos
destacan en Tabaiá y Niu A-7. En su día consideramos que las
variaciones de edad observadas podían estar relacionadas con
21
[page-n-33]
la disponibilidad de presas según la estación de captura: los
conjuntos ricos en gazapos se producirían durante la época reproductiva (primavera y verano), mientras que las muestras con
mayores valores para los adultos se vincularían a ocupaciones
en otoño o invierno. Nos basábamos en el hecho de que durante
la época de cría los machos, más pequeños, eran los que cazaban y por tanto aportaban las presas más pequeñas. Aunque este
razonamiento es válido, no tuvimos en cuenta que los conejos
poseen la capacidad, influenciados por diversos factores, de tener varios partos el resto del año, además de en los meses de
primavera y verano.
En tres conjuntos (P. Zafra, Niu A-7 y Bussot II) se observó
el dominio de los huesos de la mitad posterior de las presas (coxal, fémur, tibia, y con menores valores los metatarsos), mientras que en los otros dos (Bussot I y Tabaiá) eran predominantes
los de la mitad anterior (cráneo, escápula, radio y húmero). Respecto a la representación de las vértebras, en los conjuntos con
mayor abundancia de los elementos de la mitad posterior, las
lumbares y sacras también presentaban mayores valores que las
cervicales y torácicas. Esto mismo también ocurría en Bussot I,
donde los huesos de la mitad anterior predominaban, mientras
que en Niu A-7 las vértebras anteriores superaban ligeramente
a las posteriores. Esta variabilidad se relacionó con la ingestión
parcial de las presas, con mayor tendencia hacia la mitad posterior de éstas. En el húmero, y de manera general en todos los
conjuntos, se conservan más las partes distales que las proximales: entre las primeras destacan las partes articulares unidas
a un fragmento de diáfisis que no superan la mitad del resto,
mientras que en las proximales hay mayor variabilidad pero con
cierta tendencia a estar más presentes las partes articulares unidas a un fragmento de diáfisis de poca longitud; los fragmentos
de diáfisis son más bien escasos. En el radio se observa cierta
igualdad en la presencia de zonas proximales y distales: en el
caso de la proximal con bastantes partes articulares unidas a un
fragmento de diáfisis de bastante longitud, mientras que en la
distal las partes articulares aparecen unidas a un fragmento de
diáfisis de pequeño tamaño; en general aparecen pocas diáfisis.
En la ulna están mejor representadas las zonas proximales que
las distales: entre las primeras, sobre todo partes articulares unidas a un fragmento de diáfisis que supera la mitad del resto, la
parte mejor representada también en la zona distal; diáfisis poco
presentes. En el fémur se da cierta igualdad en la presencia de
zonas proximales y distales, aunque con cierta ventaja para las
distales; entre las primeras aparecen con valores elevados tanto
las epífisis como las partes articulares unidas a un fragmento
de diáfisis de longitud reducida; entre las distales hay dominio
de las zonas articulares. Las diáfisis están mejor representadas
con un porcentaje medio del 10% según NR. En la tibia destacan las zonas distales sobre las proximales; en las primeras con
dominio de las partes articulares, y en las segundas de las partes
articulares unidas tanto a fragmentos de diáfisis que no superan
la mitad del hueso como a fragmentos que sí la superan. Las
diáfisis presentan valores similares a las de los fémures.
En relación a la fragmentación de los restos, es más elevada
en la escápula, vértebras torácicas y sacras, coxal, fémur y tibia,
mientras que los huesos anteriores y las mandíbulas aparecen
mejor preservados; calcáneos y astrágalos aparecen casi siempre completos.
Entre las alteraciones de tipo mecánico vinculadas a la
acción del pico de la rapaz, se han determinado en forma de
muescas sobre los cuerpos de las vértebras cervicales (2-16%),
22
Figura 3.2. Huesos de conejo afectados por impactos de pico del
búho real (Niu-A7).
sacras (9-50%) y sobre todo en las lumbares (17-28%); sobre el
acetábulo posterior en forma de horadaciones (8-30%), ala ilíaca (35-75%) y tuberosidad del isquion (24-61%); en la articulación proximal en la cara caudal del fémur (1-5%) y en la tibia
sobre la cara lateral de la diáfisis de la parte proximal (1-14%) y
sobrefragmentos longitudinales de diáfisis (3-12%) (figura 3.2).
Algunos huesos presentan corrosiones producidas durante
el proceso digestivo, con porcentajes de alteración que varían
bastante en función de los elementos y de las partes anatómicas:
llegan al 50% del total de restos en la epífisis distal del fémur,
ilion e isquion, olécranon, calcáneo y astrágalo. Sobre otras zonas los valores son más bajos (25-35%): zona articular de la escápula, húmero proximal, húmero distal, radio distal, procesos
espinosos lumbares y sacrales, superficie interna lumbar, fémur
proximal y tibia proximal y distal (figura 3.3).
Yravedra (2004, 2006b)
Se estudia una muestra de alimentación de búho real recogida
en un nido situado sobre un acantilado en Fontanar (Guadalajara), formada por un total de 603 restos de lepóridos, la mayoría
a partir de elementos no ingeridos (462) y los 141 restantes incluidos en pellas. La mayoría son de conejo (360), mientras que
los de liebre (102) representan el 22% del total, y destacan los
pertenecientes a individuos adultos.
La representación anatómica varía en función de si los restos fueron ingeridos o no; en las egagrópilas abundan las vértebras, metapodios y falanges, con igualdad entre los huesos
de la mitad anterior y posterior. Entre los huesos no ingeridos
[page-n-34]
Figura 3.3. Huesos de conejo afectados por la digestión del búho
real (Niu-A7).
son mayoritarias las falanges y las vértebras, con numerosas
conexiones anatómicas (sobre todo de huesos de la mitad posterior); los de la zona anterior están menos representados que los
de la posterior. En este conjunto parece que la talla de las presas
supone un condicionante del consumo, ya que los animales jóvenes se ingieren enteros y no se actúa sobre los más grandes.
Las fracturas no son muy importantes, destacando sobre el
cráneo, maxilar, mandíbula y las cinturas; los huesos apendiculares posteriores están más fracturados que los anteriores. El
autor determina marcas de pico al arrancar la carne sobre las
mandíbulas, vértebras, húmero, coxal y tibia.
Los efectos de la digestión son poco intensos, originando
exclusivamente pulidos y cambios de coloración de las corticales (blanquecino). Por todo ello se concluye que la acción de los
búhos sobre los huesos de lepóridos es poco importante. La ingestión de huesos ha afectado más a los cuartos delanteros que a
los traseros (mejor preservados y en muchos casos articulados,
de los que se ha consumido preferentemente la carne).
Lloveras, Moreno y Nadal (2009a)
Se realiza el estudio de dos conjuntos procedentes de dos nidos
de búho real localizados en el parque natural del Macís del Garraf (Barcelona). Las muestras se recogieron del nido al final de
la estación reproductiva y consistían en egagrópilas, huesos no
ingeridos, plumas, cáscaras de huevo y piedras. La mayoría de
los huesos presentan señales digestivas lo que está indicando
que una mayoría procede de la disgregación de pellas y no de
restos no ingeridos. Los restos de ambos conjuntos pertenecen
en su totalidad a conejos. La muestra del nido 1 está compuesta
por 1808 restos y 19 individuos, y la del nido 2 por 1932 restos y 26 individuos. La estructura de edad en ambos conjuntos
aparece dividida en partes iguales entre individuos adultos e
inmaduros.
En ambos nidos están presentes la mayoría de los diversos
elementos anatómicos, aunque destacan las vértebras, costillas,
falanges, metatarsos y los huesos largos posteriores. Los elementos craneales son más importantes en la muestra 2 que en
la 1. Se conservan mejor los elementos postcraneales respecto a
los craneales; del mismo modo los huesos largos posteriores se
conservan mejor que los anteriores.
La fragmentación es muy similar en ambos conjuntos: el
51% de los restos del nido 1 y el 60% de los del nido 2 tienen valores de longitud conservada en torno a los 10 mm. Los
cráneos nunca aparecen completos y las mandíbulas están representadas por fragmentos de cuerpo. Los molares aislados
se conservan enteros en porcentajes altos (70-60%). Las vértebras se mantienen completas entre el 38 y 31%; las cinturas se
fragmentan mucho, destacando en el coxal los fragmentos que
contienen el acetábulo y los de ilion, mientras que en la escápula son la zona articular y la fosa. Los huesos largos anteriores
se mantienen completos con porcentajes del 40% en el nido 1,
mientras que los posteriores aparecen más fragmentados. Los
metapodios en general se preservan en porcentajes elevados.
Calcáneo y astrágalo están siempre completos y las falanges se
conservan enteras en el 95% de los casos.
El 66,9% de los restos de la muestra 1 y el 69% de los de
la muestra 2 presenta alteraciones digestivas, destacando las
de grado ligero y moderado, afectando de forma más intensa
al calcáneo, astrágalo, fémur, húmero, coxal y vértebras. Las
alteraciones mecánicas producidas por el pico aparecen sobre
el 1,93% de los restos de la muestra 1 y sobre el 1,34% de los
restos de la muestra 2, básicamente sobre las vértebras, fémur,
coxal, tibia y mandíbula, y su localización no responde a ningún patrón concreto.
Como conclusión al trabajo se plantea que la representación
anatómica es un parámetro muy variable que depende de un
gran número de factores, como la disponibilidad de presas, su
edad, el número y edad de los pollos. Según los resultados obtenidos tras el estudio de estos dos nidos, los huesos del miembro
posterior destacan respecto a los del anterior, y los postcraneales sobre los craneales, pero esto mismo también puede ser indicativo de algunas rapaces diurnas (Lloveras, Moreno y Nadal,
2008b), por lo que se propone que los factores más importantes
de diagnóstico para distinguir los distintos tipos de predadores
de conejo sean la fragmentación y la digestión; en las rapaces
diurnas y en los carnívoros, por el tipo de alimentación, los huesos se fragmentan más, mientras que en los búhos se conservan más completos. Por otro lado, las categorías de alteración
digestiva predominantes en el caso de los búhos son la ligera
y moderada, mientras que en el águila imperial predomina la
moderada, y en el lince las de mayor intensidad.
El siguiente gran conjunto de estudios sobre aportes de lagomorfos procedentes de la alimentación del búho real se ha
llevado a cabo en Francia. Por orden cronológico, son los de
Desclaux (1992), Maltier (1997), Guennouni (2001) y Cochard
(2004a). Los datos que se exponen de Desclaux y Maltier proceden de trabajos de DEA no publicados a los que no hemos podido acceder, pero que están recopilados por Cochard (2004a).
Este último trabajo y el de Guennouni corresponden a sus tesis
doctorales que sí se han podido consultar.
Desclaux (1992), citado por Cochard (2004a)
Este autor analizó un conjunto de lagomorfos recogido en un
nido de búho real (Allauch) situado en Bouches-du-Rhône. Entre los elementos conservados destacan las mandíbulas (90%)
23
[page-n-35]
en detrimento de los maxilares (40%). Todos los huesos largos
están muy bien representados (65%) excepto el radio (35%).
Los elementos craneales, vértebras, coxal, escápula y tarso son
poco abundantes.
Maltier (1997), citado por Cochard (2004a)
La muestra (Alzon, Lot) procede de varias egagrópilas (NR: 75;
NMI: 8) y de elementos aislados cercanos a un nido de búho
real (NMI: 24). El conjunto está dominado por los individuos
adultos (40%). Los elementos posteriores son los dominantes
(coxal, fémur y tibia), mientras que los anteriores están poco
presentes. Los huesos en general están poco fragmentados (sobre todo el radio y el fémur): el 64% de los huesos se conservan
completos. La alteración digestiva de los restos es moderada
(crestas redondeadas y horadaciones básicamente en las partes
articulares distales).
Las marcas de pico sólo se han determinado sobre el 3%
de los restos, básicamente de individuos adultos. Estas marcas
son siempre dos veces más largas que anchas (de media 4,1 x
2,3 mm) y en el 88% de los casos únicamente se da una sola
marca por resto. Las muescas múltiples siempre se sitúan en la
misma cara.
Las alteraciones digestivas se han determinado sobre la mayoría de elementos: perforaciones y pérdidas de materia ósea
en las zonas articulares y metáfisis, pulidos, lustres y ligera
coloración de las corticales, así como adelgazamiento de las
superficies fracturadas. En general estas modificaciones son de
intensidad débil, no son homogéneas, variando en función del
grado de osificación, con un mayor grado de digestión en los
restos de individuos jóvenes.
Además de los estudios realizados en la península Ibérica y
Francia, contamos con otro en Norteamérica.
Guennouni (2001)
Hockett (1995)
Se estudiaron los restos de conejo encontrados en cuatro nidos
de búho real de los Alpes meridionales. La proporción de jóvenes es del 31%. Los elementos anatómicos muestran un déficit
en los craneales, de huesos del miembro anterior, incluida la
escápula, y una mayor representación de los huesos del posterior (coxal, fémur y tibia). Se ha obtenido una buena correlación
entre la abundancia de los restos y su densidad. Los conjuntos
están poco fragmentados a excepción de la tibia (84,4%). Hay
pocos elementos con alteraciones de digestión, únicamente el
fémur y el calcáneo.
En este caso se trata de restos procedentes de las egagrópilas
recogidas cerca de un nido (Dondero Shelter) de búho real americano (Bubo virginianus). El número total de huesos analizados es de 906, con presencia equilibrada de Sylvilagus y Lepus.
Los elementos osificados son mayoritarios en la muestra, con el
55% de los húmeros, el 65% de las tibias y el 82% de los fémures. Respecto a la representación esquelética, destacan los valores que adquieren los elementos del miembro anterior (mandíbula, húmero y radio) que superan a los del posterior, aunque el
coxal rompe esta dinámica. Los restos axiales son numerosos.
Únicamente el 0,8% de los restos presenta impactos de pico,
que se muestran únicamente sobre el coxal (zona posterior del
acetábulo) y en número de uno por hueso.
Cochard (2004a y b)
Este autor estudia 2603 restos de conejo (71 individuos) procedentes de egagrópilas de búho real recogidas en un nido (Carryle-Rouet, Bouches-du-Rhône). En la muestra son dominantes
los ejemplares jóvenes, el 70% según NR y el 56% según NMI,
distorsión que se fundamenta por el modo de consumo/ingestión diferencial en función de la talla de la presa.
La representación anatómica de los conejos no es homogénea en el caso de los adultos, con un predominio de los elementos de la mitad posterior del animal; en los jóvenes, a pesar
de que también están más representados los restos posteriores,
existe mayor equilibrio ya que la zona craneal y los huesos anteriores aparecen con porcentajes importantes.
En general los restos aparecen poco fragmentados, tanto
los de jóvenes (85% de huesos completos) como los de adultos
(79%), debido a que las carcasas son engullidas enteras o en
grandes fragmentos. Además, es elevado el porcentaje de pérdidas óseas por causas químicas (58%), mientras que es reducido
el de impactos de pico y de pérdidas de origen mecánico. Por
ello, se determina que el modo principal de modificación de los
restos se produce durante la digestión, que afecta sobre todo a
las partes articulares de los huesos largos, de la escápula y del
coxal, dando lugar a huesos incompletos. Los conejos adultos
o de talla importante han sido desmembrados para facilitar la
ingestión. La presencia de fracturas, de pérdidas óseas, de impactos de pico y de muescas sobre los bordes de fractura demuestra que las carcasas han sido separadas fundamentalmente
a la altura de la cintura posterior (ilion, isquion y sacro), de la
parte proximal del fémur, la distal de la tibia, por la escápula y
por la rama ascendente mandibular.
24
Conclusiones sobre los conjuntos de Búho Real
En la actualidad contamos con diez trabajos sobre acumulaciones de lepóridos creadas por el búho real (cuadros 3.3 y 3.4). La
mayor parte han tenido como ámbito de estudio la zona oriental (4) y central (1) de la península Ibérica y también Francia
(4), mientras que de Norteamérica por el momento únicamente
existe un referente (1). Los conjuntos con mayor número de
restos son los valencianos de Sarraella (1657), Bussot I (2482)
y Bussot II (2261), a los que hay que añadir Carry-le-Rouet
(2603) en Francia. Se cuenta con un total de 19 conjuntos, que
corresponden mayoritariamente a nidos (15) o a zonas próximas (1), y en menor proporción a dormideros (1), posaderos de
adultos (1) y a abrigos rocosos sin funcionalidad precisa (1).
El conejo es el lepórido que domina en la mayoría de conjuntos, mientras que la liebre exclusivamente está presente en
dos de ellos y con menores porcentajes (Sarraella y Fontanar).
Sólo en Dondero Shelter (EEUU) la liebre adquiere valores similares al conejo.
La mayoría de los restos procede de egagrópilas o de la
descomposición de las mismas. Sólo en tres localidades se han
determinado restos no ingeridos (sin alteraciones digestivas) y
que se encontraban en conexión anatómica (Peña Zafra, Bussot II y Fontanar). En estos conjuntos dominan los elementos
apendiculares posteriores respecto a los anteriores y craneales.
En Peña Zafra hemos determinado un mínimo de cinco individuos a partir de zonas en conexión anatómica, dominando el
miembro apendicular posterior: las más abundantes presentan
[page-n-36]
Cuadro 3.3. Principales características de los conjuntos de lagomorfos creados por búho real (p. Ibérica). A (adultos); S (subadultos);
J (jóvenes); I (indeterminados).
Referentes de
Búho Real
Muestra
(procedencia)
NR/NMI
Estructura de edad
(NMI)
Elementos
anatómicos
Fragmentación
Alteraciones
mecánicas
Alteraciones
digestivas
Guillem y
Martínez Valle
(1991)
Sarraella (nido)
Oryctolagus: 1574/68
Lepus: 73/6
Total lepóridos:
1647/74
Oryctolagus:
A (73,5%)
I (26,5%)
Elevada presencia:
coxal, fémur, tibia,
calcáneo, metatarsos,
lumbares y sacras
Baja presencia:
mandíbula, escápula,
húmero, radio, ulna,
cervicales y torácicas.
Elevada: 90%.
Huesos no
completos en
fémur y tibia.
No se especifican.
Huesos largos (60%).
Destacan en epífisis
distal fémur y
proximal tibia.
Sarraella (nido)
Oryctolagus: 1741/68
Mugrón:
A (60%)
I (40)
Cráneo y mandíbula con
mayores valores que el
miembro anterior.
Escápula, húmero, radio,
ulna, vértebras cervicales
y torácicas con baja
representación.
Pelvis, fémur, tibia,
calcáneo, metatarsos y
vértebras lumbares y
sacras con elevada
representación
Los huesos largos
posteriores
aparecen más
fragmentados que
los anteriores
Muescas de pico
en extremos
caudales de los
cuerpos de las
vértebras lumbares
(35%); sobre el
cuerpo de la
escápula;
horadación en la
parte proximal de
la tibia en la cara
lateral.
Sarraella (24,19%)
Mugrón (17,96%)
Atrafal (11,66%)
Por importancia:
olécranon, calcáneo
proximal, fémur
distal, tibia proximal,
radio proximal,
superficie auricular
del sacro y apófisis
vértebras lumbares.
Marcas de pico en
cuerpos vértebras
cervicales (216%), sacras (950%) y lumbares
(17-28%). Sobre
acetábulo
posterior (8-30%),
ala iliaca (3575%) y
tuberosidad
isquion (24-61%).
Fémur proximal
caudal (1-5%),
diáfisis proximal
tibia lateral (114%) y
fragmentos
longitudinales
diáfisis (3-12%).
Fémur distal, ilion,
isquion, olécranon,
calcáneo y astrágalo
(50%).
Escápula articular,
húmero proximal,
radio distal, procesos
espinosos lumbares y
sacrales, superficie
interna lumbar,
fémur proximal, tibia
proximal y distal (2535%).
Moderada, más
importante en
cráneo, maxilar,
mandíbulas y
escápula.
Miembro posterior
más fragmentado
que anterior.
Marcas de pico
sobre mandíbulas,
vértebras,
húmeros, pelvis y
tibia.
Poco intensas, con
pulidos y cambios de
color de las
corticales.
Fragmentación
muy similar en
ambos conjuntos:
el 51% de restos
de nido 1 y 60%
de nido 2 con
longitud
conservada ca. 10
mm.
Marcas de pico en
pocos restos M1
(1,93%), y M2
(1,34%). Sobre
vértebras, fémur,
coxal, tibia y
mandíbula. Su
localización no
tiene patrón.
Muestra 1 (66,9%).
Muestra 2 (69%).
Destacan ligeras y
moderadas, afectando
más intensamente al
calcáneo, astrágalo,
fémur, húmero, coxal
y vértebras.
Martínez Valle
(1996)
Mugrón (abrigo rocoso)
Oryctolagus: 459/25
Atrafal (posadero cercano
nido)
Oryctolagus: 264/13
Total: 2464/106
Sanchis
(1999, 2000,
2001)
Procedentes de pellas:
Peña Zafra (nido)
Oryctolagus: 710/49
Bussot I (dormideros)
Oryctolagus: 2482/78
Bussot II (nido)
Oryctolagus: 2261/75
Niu A-7 (nido)
Oryctolagus: 797/22
Tabaiá (ladera cercana
nido)
Oryctolagus: 204/11
Total: 6454/235
Pocos restos en conexión
anatómica:
Peña Zafra: 141/5
Bussot II: 25/1
Lepus:
A (16,66%)
I (83,33%)
Atrafal:
A (69,2%)
I (29,8%)
Procedentes de
pellas:
Peña Zafra:
A (10%)
S (42%)
J (48%)
Bussot I:
A (20,51%)
S (41,02%)
J (39,47%)
Bussot II:
A (17,33%)
S (40%)
J (42,66%)
Niu A-7:
A (63,63%)
S (22,72%)
J (13,63%)
Mayoría de pellas:
P. Zafra, Niu A-7 y
Bussot II mayor
representación miembro
y axial posterior: coxal,
fémur, tibia y
metatarsos, lumbares y
sacras.
Elevada en
escápula, vértebras
torácicas y sacras,
pelvis, fémur y
tibia.
Mejor
preservación de
huesos anteriores
Bussot I y Tabaiá: mayor y mandíbulas.
Calcáneo y
valores cráneo y
astrágalo casi
miembro anterior:
cráneo, escápula, húmero siempre
completos.
y radio.
Conexiones anatómicas
en P. Zafra y Bussot II,
destacan miembro
posterior.
Tabaiá:
A (54,54%)
S (27,27%)
J (13,63%)
Yravedra
(2004, 2006b)
Fontanar (nido)
Procedentes de pellas:
Oryctolagus-Lepus: 141/6
Restos descarnados y no
ingeridos:
Oryctolagus: 360/24
Lepus: 102/12
Total lepóridos:
603/42
Lloveras,
Moreno y Nadal
(2009a)
Macís del Garraf
(2 nidos).
Procedentes de pellas y
huesos no ingeridos.
Nido 1:
Oryctolagus: 1808/19
Nido 2:
Oryctolagus: 1932/26
Procedentes de
pellas:
A (66,66%)
J (16,66%)
I (16,66%)
Restos no
ingeridos:
Oryctolagus
A (58,33%)
J (25%)
I (16,66%)
Lepus:
A (58,33%)
J (33,33%)
I (8,33%)
A (50%)
S+J (50%)
Procedentes de pellas:
abundantes vértebras,
metápodos y falanges;
igualdad entre elementos
anteriores y posteriores.
Huesos no ingeridos:
destacan falanges y
vértebras; los posteriores
mejor representados que
anteriores; abundan
conexiones anatómicas.
En ambos nidos
presentes diversos
elementos anatómicos,
aunque destacan
vértebras, costillas,
falanges, metatarsos,
fémur y tibia. Los
elementos craneales más
importantes en nido 2
que en nido 1.
25
[page-n-37]
Cuadro 3.4. Características de los conjuntos de lagomorfos creados por búho real (Francia y EE.UU.). A (adultos); S (subadultos);
J (jóvenes); I (indeterminados).
Referentes de
Búho Real
Muestra
(procedencia)
NR/NMI
Estructura de
edad (NMI)
Elementos
anatómicos
Fragmentación
Alteraciones
mecánicas
Alteraciones
digestivas
Desclaux
(1992)
Allauch (nido).
No se
especifica.
Mejor representación
mandíbulas respecto
maxilares.
Huesos largos con valores
elevados excepto radio.
Pocos elementos craneales,
vértebras, coxales,
escápulas y tarsos.
No se especifica.
No se especifican.
No se especifican.
Maltier
(1997)
Alzon (nido)
Lepóridos: 75/8
(pellas).
A (40%)
Dominan miembro
Poca
posterior: coxal, fémur y
fragmentación de
tibia. Escasos los anteriores. fémur y radio
(64% completos).
No se especifican.
Moderadas: crestas
redondeadas y
horadaciones en partes
distales.
J (31%)
Mayor representación
miembro posterior: coxal,
fémur y tibia.
Cráneo, huesos del
miembro anterior y
escápula con menores
valores.
Fragmentación
moderada a
excepción de
tibias (15,6%
completas).
No se especifican.
Pocos elementos
alterados: fémures y
calcáneos.
A/S (43,66%)
J (56,34%)
Adultos: dominio miembro
posterior.
Jóvenes: miembro posterior
más abundante que anterior,
aunque con mayor
equilibrio.
Fragmentación
moderada tanto en
jóvenes (85%
completos) como
en adultos (79%
completos).
Fracturas, pérdidas óseas,
impactos de pico y muescas
(carcasas separadas por
coxal, fémur proximal, tibia
distal, escápula y rama
mandibular).
Marcas de pico sobre 3%,
destacan adultos. (4,1 x 2,3
mm). Una marca por hueso
(88%). Marcas múltiples en
la misma cara del hueso.
60% de los restos.
De intensidad
moderada. Más fuerte
en jóvenes que en
adultos.
Perforaciones,
pérdidas de materia
ósea en epífisis y
metáfisis, pulidos,
lustres, ligera
coloración corticales,
adelgazamiento sup.
fracturadas.
A (huesos
osificados).
Húmero (55%)
Fémur (82%)
Tibia
(65%)
Mayor presencia miembro
anterior (mandíbula,
húmero, radio) que del
posterior, aunque el coxal
rompe esta dinámica.
Restos axiales numerosos.
No se especifica.
El 0,8% presenta impactos
de pico (acetábulo
posterior) y siempre uno
por hueso.
No se especifican.
No se especifica.
+24 (elementos
aislados).
Guennouni
(2001)
Alpes
meridionales
(4 nidos).
No se especifica.
Cochard
(2004a y b)
Carry-le-Rouet
(nido).
Oryctolagus:
2603/71
Hockett
(1995)
Dondero shelter
(nido).
Sylvilagus y
Lepus: 906
elementos del zigopodio, basipodio, metapodio y autopodio,
mientras que en un caso aparece un hueso del estilopodio (fémur).
En la mayoría de conjuntos de conejo estudiados se observa el predominio de los individuos adultos (Sarraella, Mugrón,
Atrafal, Niu A-7, Tabaiá, Fontanar, Dondero Shelter), mientras que en otros tres los jóvenes están mejor representados
(Carry-le-Rouet, Peña Zafra, Bussot II). En los dos nidos del
Macís del Garraf, la proporción de adultos e inmaduros se sitúa por igual al 50%. Las liebres de Sarraella corresponden
mayoritariamente a ejemplares inmaduros, mientras que las
de Fontanar están representadas por más individuos adultos.
A partir de estos datos podemos concluir que se observa una
gran variabilidad en la representación de edades según conjuntos, con cierta tendencia general a una mayor presencia de los
individuos adultos.
En lo referente a la representación de elementos anatómicos, en gran parte de los conjuntos son más abundantes los del
miembro posterior (coxal, fémur, tibia, tarsos y metatarsos),
26
lo que se puede observar en Sarraella, Mugrón, Atrafal, Peña
Zafra, Niu A-7, Bussot II, Alzon, Alpes meridionales, Carryle-Rouet y Macís del Garraf. En tres muestras (Bussot I, Tabaiá y Dondero Shelter) los elementos de la mitad anterior (escápula, húmero, radio, ulna, carpos y metacarpos) están mejor
representados. En Fontanar, los restos procedentes de pellas
presentan cierta igualdad en la representación de partes óseas
de la mitad anterior y posterior, mientras que los que no han
sido ingeridos están dominados por los de la parte posterior; en
los conejos inmaduros de Carry-le-Rouet existe un equilibrio
entre las partes delanteras y traseras aunque estas últimas están
por delante en cuanto a efectivos. En el conjunto de Allauch
todos los huesos apendiculares están muy bien representados
a excepción del radio. Los restos craneales presentan valores
escasos en la mayoría de las muestras (Sarraella, Alzon, Bussot
II, Peña Zafra, Niu A-7 y Alpes meridionales); en otros conjuntos su presencia es más destacada (Mugrón, Atrafal, Bussot
I, Tabaiá, Allauch y Dondero Shelter). Los elementos axiales
suelen estar presentes con valores importantes en gran parte de
[page-n-38]
los conjuntos. Según se ha expuesto (Cochard, 2004a), las variaciones en la representación anatómica en distintos conjuntos
pueden responder a diferencias de tipo geográfico, en función
de la estación de captura y según la abundancia de las presas.
De este modo, en momentos de falta de alimento los búhos
tenderán a engullir las presas completas, y en fases de mayor
abundancia de presas se desperdiciarán las partes menos ricas
en carne.
Los niveles de fragmentación de los restos varían también
en función de las muestras. Los restos aparecen muy fragmentados en los conjuntos de la península Ibérica, mientras que es
más moderada en las localidades francesas. En general, se ha
determinado una mayor fragmentación de los restos apendiculares posteriores (fémur y tibia) en Sarraella, Mugrón, Atrafal,
Peña Zafra, Bussot I, Bussot II, Tabaiá, Niu A-7, Fontanar, Alpes meridionales (únicamente la tibia) y en los dos nidos del
Macís del Garraf.
Las muescas y otras alteraciones de tipo mecánico presentes
sobre los restos de conejo han sido interpretadas en la mayoría de casos como consecuencia de impactos de pico sobre los
huesos durante el desmembrado de las presas de mayor tamaño,
buscando fragmentos susceptibles de ser ingeridos, aunque en
ocasiones también han sido relacionadas con el descarnado de
los huesos por parte de estas rapaces (Yravedra, 2004, 2006b).
La mayoría de estas marcas aparecen sobre huesos de adultos,
ya que los individuos inmaduros en muchos casos pueden ser
engullidos enteros o ser seccionados en un menor número de
fragmentos, lo que repercute en un menor número de impactos
de pico. Algunas de estas marcas se repiten en varias muestras
(cuerpo de la escápula, vértebras, ilion, acetábulo, isquion y tibia
proximal, que determinan sobre qué zonas se realiza el proceso
de desmembrado de las carcasas. En todo caso, se ha observado
que los impactos de pico aparecen mayoritariamente en número
de uno por hueso y en una sola cara (unilaterales), lo que se trata
de un elemento específico de las rapaces y que las diferencia de
las alteraciones mecánicas originadas por mamíferos carnívoros
como el zorro (Sanchis, 1999, 2000; Cochard, 2004a).
La digestión del alimento ingerido, en el caso del búho
real, no produce grandes alteraciones sobre los huesos de las
presas, siendo mayoritarias las de grado ligero y moderado, y
muy raras las fuertes y extremas. La digestión afecta más a los
individuos inmaduros que a los adultos (Carry-le-Rouet), manifestándose sobre los restos en forma de porosidad en las partes
articulares y procesos, que pueden llegar a perforaciones, y de
un estrechamiento de las superficies fracturadas. También se
han documentado cambios en la coloración de las superficies
y pulidos, aunque esta característica es difícil que pueda observarse entre el material fósil. En diversos conjuntos se han
observado diferencias en función de los elementos anatómicos.
Como conclusión, podemos decir, tal como han apuntado
anteriormente otros autores (Cochard, 2004a; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a), que la estructura de edad y los perfiles esqueléticos de las presas muestran una elevada variabilidad, a la
luz de los resultados proporcionados por los referentes actuales
de búho real, mientras que la fragmentación, las alteraciones
mecánicas (impactos de pico en mayor medida únicos y unilaterales) y, sobre todo, las relacionadas con la digestión (principalmente de grado ligero y moderado), pueden ser criterios más
válidos y acertados a la hora de caracterizar los conjuntos de
lagomorfos creados por el búho real y diferenciarlos de aquellos originados por otros predadores.
La lechuza
Hockett (1991, 1993, 1995)
Se estudian dos conjuntos de lepóridos procedentes de la alimentación de la lechuza Tyto alba Scopoli, 1769 recuperados en
una cavidad en el estado de Nevada. El primer conjunto (Two
Ledges) está formado por 2201 restos y el segundo (Two ledge
chamber) por 2870. El 90% de los restos de ambas muestras corresponden al conejo y el 10% restante a la liebre. Los individuos
jóvenes son los mayoritarios en los dos conjuntos, con elementos
anatómicos donde destacan los del miembro anterior y las mandíbulas, con menores valores para los del miembro posterior, y
con buena representación de vértebras. La fragmentación es, en
general, elevada, con diáfisis conservadas de menos de 5 cm. Las
marcas de pico son de morfología similar, y se localizan sobre los
mismos elementos anatómicos, a las descritas anteriormente en
el caso del búho real (por ejemplo, Cochard, 2004a), con valores
que varían según conjuntos entre el 0,8 y al 1,4%.
Las águilas (real, perdicera, imperial y sudafricanas)
Mucha menor atención han recibido las acumulaciones de lagomorfos creadas por rapaces diurnas. El principal motivo reside
en la forma de alimentación de estas aves, ya que con posterioridad a la captura se produce el consumo preferente de las zonas
con mayor contenido cárnico de las presas (la carne es arrancada con el pico y engullida), lo que influye negativamente en
la ingesta de huesos y en su presencia en las pellas (Andrews,
1990; Cruz-Uribe y Klein, 1998). A este tipo de comportamiento alimentario se le une el hecho, comentado antes, de que el
pH digestivo de estas rapaces es mucho más ácido que el de las
nocturnas (entre otros, Duke et al., 1975 citado por Andrews
(1990).
Los predadores potenciales de lagomorfos de la familia
Accipitridae en la península Ibérica son numerosos (Delibes e Hiraldo, 1981; Jaksic y Soriguer, 1981), destacando el
águila imperial (Aquila adalberti Brehm, 1861), la real (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758) y la perdicera (Aquila fasciata
Vieillot, 1822). El águila real y la perdicera son rupícolas y ubican preferentemente sus nidos en paredes rocosas, lo que les
confiere una gran capacidad para acumular huesos en abrigos
situados bajo los cortados (Martínez Valle, 1996). En el caso del
águila imperial, dado su carácter más forestal, resulta mucho
más difícil que pueda crear grandes acumulaciones de restos
en estos enclaves. Los trabajos se han centrado en las águilas
ibéricas, norteamericanas y de África del Sur.
Martínez Valle (1996)
Se llevó a cabo el estudio de dos territorios en el interior de la
provincia de Valencia, uno de águila perdicera (Aquila fasciata,
antes Hieraetus fasciatus) y otro de águila real (Aquila chrysaetos). Se recogieron dos muestras debajo de los nidos: una formada por gran cantidad de restos descarnados y otra por unas
pocas pellas. Los huesos contenidos en estas últimas estaban
muy afectados por la corrosión digestiva y el número de fragmentos indeterminables era destacado. Entre los huesos descarnados se determinó la presencia de liebres, conejos, además de
perdices (Alectoris rufa) y palomas (Columba sp.).
Entre los huesos de lepóridos se observa cierta igualdad en
su representación, con abundancia de elementos completos y
de aquellos con una única fractura sobre la mitad de la diáfisis.
27
[page-n-39]
Aparecen restos en conexión anatómica (elementos apendiculares posteriores), hecho que también se ha observado en otros
conjuntos de águila real (Hockett, 1993, 1995) y de ratonero
(Buteo buteo) (Andrews, 1990), argumentándose la posibilidad
de que se trate de un rasgo distintivo de las rapaces diurnas,
aunque no cabe olvidar que este tipo de asociaciones también
se muestran en varios conjuntos de búho real (Sanchis, 1999;
Yravedra, 2004, 2006b).
Lloveras, Moreno y Nadal (2008b)
Se estudian 1657 restos de conejo incluidos en 79 egagrópilas de individuos cautivos de águila imperial ibérica (Aquila
adalberti), procedentes del centro de cría de Quintos de Mora
(Toledo). Todos los conejos con los que se alimentó a estas rapaces estaban completos, aunque de las pellas únicamente se
pudieron identificar 824 restos, pertenecientes a 16 individuos.
La abundancia relativa de elementos anatómicos es de media del 24,4%. Las terceras falanges (99%), molares superiores
(78,1%) y tibias (50%) son los mejor representados, y a continuación maxilares (43,8%), calcáneos (40,6%) y mandíbulas
(34,4%). En cambio, son raras las vértebras (5,5%), costillas
(2,1%), coxales (6,3%) y los huesos largos (húmero: 15,6%,
radio: 3,1% y fémur: 3,1%), a excepción de la tibia y la ulna
(30%). Resulta característica la gran pérdida de elementos postcraneales en relación con los del cráneo, así como una menor
presencia de la parte superior de los miembros apendiculares, y
un dominio de los huesos del autopodio. Los huesos del miembro posterior se conservan mejor que los del anterior.
Estas rapaces producen un daño importante sobre los huesos durante el consumo de las presas; comienzan a procesar las
carcasas actuando sobre los intestinos y los órganos blandos. La
carne es desmenuzada y consumida junto a algunos huesos que
son regurgitados después en las pellas. Los huesos que no se
ingieren son abandonados en el sitio de captura, en zonas de alimentación o en los nidos. Los restos procedentes de partes de la
carcasa sobre la que no se ha actuado presentan un nivel de supervivencia diferente y tienden a estar menos fragmentados que
los procedentes de pellas. En áreas donde es imposible separar
la carne del hueso, ambos elementos son ingeridos en conjunto. Esto puede explicar porqué algunas partes del esqueleto son
mucho más abundantes que otras. Las cabezas de los conejos
son ingeridas por las águilas imperiales. Hay una ausencia de
cráneos completos así como de huesos incisivos pero sí de fragmentos de neurocráneo, maxilares y dientes superiores. Estos
elementos junto a fragmentos de mandíbulas y de dientes inferiores constituyen el 31,1% del total de restos identificados.
Esta situación difiere de la observada en las águilas reales que
usualmente decapitan a los lepóridos, antes de actuar sobre las
carcasas, en los sitios de alimentación (Hockett, 1993, 1995,
1996). En los conjuntos producidos por el águila imperial los
huesos craneales de los lepóridos están presentes en las pellas;
esto también se ha observado en las heces de varios mamíferos.
Los fragmentos axiales son muy escasos: el 50% de los restos
de vértebras presentan grados extremos de digestión mientras
que las costillas están menos afectadas. Esto puede indicar que
el águila imperial usualmente no ingiere esta parte del esqueleto, o si lo hace estos elementos se ven muy afectados por la
corrosión y algunos no sobreviven.
La fragmentación afecta al 72% de los elementos. Los
maxilares y fragmentos de neurocráneo aparecen más afecta-
28
dos que las mandíbulas (fragmentos de cuerpo). Los dientes
aislados están también bastante fragmentados, aunque los que
se mantienen insertados en los alveolos se conservan siempre
completos. Los fragmentos vertebrales se muestran en forma
de procesos espinosos y de fragmentos de cuerpo. Las costillas nunca aparecen enteras. Las cinturas son escasas y nunca
se muestran intactas. Los huesos largos consisten en restos de
diáfisis a excepción de la tibia (articulaciones distales). En el
caso de las primeras y segundas falanges, más del 50% se mantienen completas, y las terceras, más fragmentadas (72%), están
ampliamente representadas por partes distales. A estos datos se
unen otros, también relacionados con una importante fragmentación de los elementos del conjunto: un porcentaje elevado de
dientes aislados (90,9%), abundancia de restos de pequeña talla
(73% de <10 mm): la longitud media de los elementos identificados es de 8,36 mm, con valores que varían entre los 1,8 y 36,1
mm; además, sólo algunas falanges, carpos, tarsos y vértebras
se mantenían articulados (7,6%). Las categorías de fractura nos
indican que el porcentaje de supervivencia de una zona esquelética depende de su robustez. El valor medio de abundancia
relativa es más bajo que el observado en otros predadores, lo
que indica un alto grado de destrucción y pérdida de los huesos,
responsable del bajo porcentaje de restos identificados (49%),
próximo al de las heces de los mamíferos carnívoros como el
coyote (40%) o el lince (31%). El grado de rotura de los huesos
largos (NR/NME) en este caso es mayor que el observado en
otras rapaces diurnas y nocturnas.
En relación a las alteraciones mecánicas, se han identifcado
exclusivamente marcas de pico en cuatro casos (0,5%). Las alteraciones provocadas por la digestión se presentan en forma de
horadaciones, superficies de fractura pulidas y estrechamientos,
más patentes en las zonas articulares de los miembros, tanto
de las zonas fracturadas durante el proceso de consumo como
de las que se engulleron completas. Diferentes niveles de alteración digestiva se han observado sobre la superficie del 98%
de los restos; leve en el caso del autopodio, y de forma más
fuerte e incluso extrema sobre los dientes, la mayoría alterados
(99,5%). El porcentaje de huesos digeridos es cercano al del
coyote (100%) y superior al del búho real.
Hockett (1993, 1995, 1996)
De 20 pellas recogidas en la proximidad de un nido de águila
real (Aquila chrysaetos) en el desierto de Nevada (EE.UU.),
19 contenían exclusivamente huesos de lepóridos, mayoritariamente de liebre (97%) y en menor medida de conejo (Hockett,
1996). Las partes anatómicas representadas están dominadas
por las vértebras, fragmentos de cráneo, calcáneos y coxales,
mientras que las mandíbulas, húmeros, fémures y tibias aparecen claramente con menores valores. Entre los huesos largos
conservados se hallaron un fémur distal de un individuo adulto,
una tibia completa de una liebre subadulta y otro húmero completo de un conejo joven. Se argumenta con estos datos que
las águilas son capaces de engullir huesos enteros o grandes
fragmentos. Resulta contradictorio que los huesos largos estén
mejor preservados que los de estructura más densa como los
calcáneos, que aparecen muy alterados por la corrosión. Estos
elementos, junto a los coxales y vértebras, muestran elevados
niveles de corrosión. La conclusión a la que llega el autor es que
las rapaces diurnas pueden alterar los huesos de lepóridos de
manera muy similar a la de algunos carnívoros como el coyote
[page-n-40]
(Schmitt y Juell, 1994), aunque este mamífero aportaría en sus
coprolitos mayor número de restos. En las águilas la cantidad
de restos por pella sería menor, pero el número de huesos identificables sería mayor al de los carnívoros, debido a la masticación ejercida por estos últimos durante su alimentación.
Hockett también realizó otro estudio de restos de alimentación de un nido de águila real (Matrac Roost) de Nevada
(Hockett, 1993, 1995). Se recogieron 930 huesos de lepóridos,
la mayor parte no ingeridos, dominando en el conjunto las liebres (87%) sobre los conejos. El 100% de los húmeros distales
está fusionado (>3 meses), pero sólo el 25% de los fémures
distales (>5 meses) y de las tibias proximales (>9 meses), lo
que demuestra la importancia de los individuos inmaduros. Las
partes anatómicas mejor representadas corresponden a la mitad
posterior de las presas: calcáneo (100%), astrágalo (97%), tibia
(94%), sacro (47%) y fémur (44%); las mandíbulas no están
presentes y los huesos de la mitad anterior muestran valores
inferiores al 20%. Se constata la aparición de elementos en conexión anatómica del miembro posterior. La fragmentación en
general es poco importante en los huesos largos: húmero y radio
están todos completos, la ulna y el fémur presentan enteros la
mayoría de efectivos (80%), mientras que la tibia es el hueso largo más fragmentado (63%); en cambio, las mandíbulas
aparecen totalmente fragmentadas. Hay que destacar que no
aparecen cilindros de diáfisis y únicamente en dos casos se han
detectado impactos de pico (0,21%).
Schmitt (1995)
Se analizan 909 restos de lepóridos recogidos de la parte inferior de dos nidos (Cathedral Roost) de águila real (Aquila
chrysaetos) en el estado de Utah (EE.UU.). En el conjunto, la
liebre (93%) domina sobre el conejo. El 86% de los huesos de
liebre y el 81% de los de conejo están fusionados y se confirma
la importancia de los individuos adultos. Los elementos de la
zona posterior están mejor representados –tibia: 100%, calcáneo y fémur: 64%, coxal: 51%, sacro: 42%, astrágalo: 35%–
que los de la anterior (8-24%) y que las mandíbulas (8%). Diversos elementos del miembro posterior mantienen la conexión
anatómica.
Se detecta una fragmentación de los restos mucho más intensa que la observada en Matrac Roost (Hockett, 1993, 1995),
con valores de huesos largos completos del 25% en la tibia y la
ulna, del 35% en el fémur y húmero, y del 40% en el radio. Las
mandíbulas aparecen siempre fragmentadas. La responsabilidad de las águilas en el origen de la fragmentación no es única,
ya que la autora relaciona una parte de la misma con procesos
de exposición a la intemperie. Los impactos de pico durante la
desarticulación de las presas se documentan únicamente sobre
tres restos (0,33%): una mandíbula, un coxal (ilion e isquion)
y un fémur (zona proximal). La digestión ha afectado a cuatro
restos (0,44%).
Cruz-Uribe y Klein (1998)
Se estudian restos de damán (Procavia capensis) y de liebre
(Lepus capensis y Lepus saxatilis) procedentes de nidos de
águilas en África del Sur (Aquila verreauxii Lesson, 1830,
Stephanoaetus coronatus Linnaeus, 1766 y Polemaetus bellicosus Daudin, 1800), y se comparan los resultados con conjuntos
arqueológicos de diversos yacimientos sudafricanos paleolíticos (Die Kelders 1 y otros) y uno del Oeste de los EE.UU.
(Wupatki pueblo, Arizona). Entre los restos de águilas dominan los pertenecientes a individuos adultos (83-86% de tibias
proximales y 88-100% de húmeros proximales fusionados). En
los conjuntos arqueológicos se observa un patrón similar: en
Die Kelders, el 78% de los húmeros y tibias proximales están
osificados; en Wupatki, el 91% de los húmeros proximales y
83% de las tibias proximales están fusionadas. No se obtienen
diferencias en relación a la estructura de edad entre las muestras de águilas y las arqueológicas. En los nidos de águilas los
elementos postcraneales están mejor representados que los
craneales, con mayores valores para los del miembro posterior
que para los del anterior, mientras que en los yacimientos se da
una elevada presencia de partes craneales y de postcraneales
del miembro anterior, lo que para los autores sí es una prueba
de que las águilas tuvieron muy poco que ver en la formación
de los conjuntos de lepóridos en estos enclaves prehistóricos.
En los conjuntos de águilas sudafricanas se ha observado,
aunque en un número reducido, una punción sobre un cráneo de
liebre que atribuyen a la acción del pico o de las garras para acceder al cerebro. La corrosión digestiva se advierte sobre unos
pocos elementos postcraneales y se interpreta como consecuencia de que los restos óseos son en pocos casos engullidos por
las águilas La densidad de los huesos ha influido de manera
decisiva en la representación de los elementos anatómicos. Se
concluye que las águilas no han tenido participación en la formación de los conjuntos de liebres de los yacimientos arqueológicos mencionados.
Conclusiones sobre los conjuntos de águilas
En los conjuntos de águilas se pueden distinguir dos tipos de
muestras (cuadro 3.5). Por un lado, los restos óseos descarnados y que no han sido ingeridos, como es el caso de la mayor
parte del material procedente de los dos nidos de Valencia, de la
mayoría del conjunto recuperado en el nido de Matrac Roost, y
también de la mayoría de los restos de Cathedral Roost y de los
nidos sudafricanos. Por otro, se encuentran los elementos óseos
contenidos en pellas, procedentes de la alimentación de águilas cautivas en Toledo y de un nido en Nevada. Esta variable
incide directamente sobre la cantidad de restos que comportan
corrosiones digestivas, inexistentes o reducidas en el caso de
los elementos descarnados, y fuertes en las pellas.
Respecto a los conjuntos norteamericanos, la liebre aparece
representada en mayor proporción que el conejo, lo que parece
estar relacionado con su mayor abundancia en el territorio de
caza de estas rapaces; es muy posible que en estas zonas las
liebres comporten mayores densidades que los conejos debido a
las características del biotopo o a la competencia territorial. En
los conjuntos ibéricos, o no existen datos de abundancia relativa
(Valencia), o las rapaces cautivas han sido alimentadas por el
hombre (Toledo). La edad de las presas no se especifica en los
conjuntos ibéricos, por lo que únicamente se cuenta con datos
para los conjuntos americanos y africanos, con amplia variabilidad, aunque con cierta tendencia a que los adultos predominen entre los restos descarnados y no ingeridos, mientras que
los inmaduros de 3 a 5 meses, o en su defecto todas las clases
de edad, aparecen representados en las pellas. Esto puede estar
indicando una relación directa entre el tamaño de la presa y la
capacidad de ingestión de huesos. Prueba de ello es la aparición
de restos en conexión anatómica correspondientes al miembro
posterior en los conjuntos de restos descarnados recogidos de
29
[page-n-41]
Cuadro 3.5. Principales características de los conjuntos de lagomorfos creados por águilas.
Referentes
de Águilas
Predadores
Muestra
(procedencia)
NR/NMI
Edad
Elementos anatómicos
Fragmentación
Alteraciones
mecánicas
Alteraciones
digestivas
Martínez
Valle
(1996)
Aquila
chrysaetos
Nidos
(Valencia).
Mayoría
restos
descarnados.
Unas pocas
pellas.
Lepus y
Oryctolagus.
NR no se
especifica.
No se
especifica.
Equilibrio entre restos
descarnados.
Restos en conexión
anatómica (miembro
posterior).
En pellas elevado número
de restos indeterminables.
En restos descarnados
reducida. Algunas
fracturas en la zona
media de los huesos.
En pellas muy alta
con muchos
fragmentos
indeterminados.
No se
especifican.
Fuertes en los
restos de las
pellas.
Lloveras,
Moreno y
Nadal
(2008b)
Aquila
adalberti
Individuos en
cautividad
(Toledo).
79 pellas.
Oryctolagus.
1657/16
No se
especifica.
Abundancia de terceras
falanges (99%), molares
superiores (78%) y tibia
(50%); maxilar (43%),
calcáneo (40%) y
mandíbula (34%); baja
representación del esqueleto
axial (2-5%), coxal (6%) y
huesos largos (húmero:
15%; fémur y radio: 3%), a
excepción de tibia y ulna
(30%).
Elevada (72%) en
Pocos impactos
cráneos, mandíbulas,
de pico (0,5%)
dientes aislados, axial,
cinturas, huesos
largos; muchos restos
completos de
carpos/tarsos, patellas
y falanges.
Abundancia restos
pequeña talla (73% de
<10 mm).
De moderadas
a fuertes (98%
de los huesos).
Variable según
elementos.
Hockett
Aquila
chrysaetos
Nido (Matrac
Roost,
Nevada).
Mayoría
restos
descarnados.
NR: 930
Lepus (87%)
Sylvilagus
(13%)
Predominio
individuos
3-5 meses.
Dominio miembro
posterior: calcáneo (100%),
astrágalo (97%), tibia
(94%), sacro (47%) y fémur
(44%). Mandíbula (0%) y
huesos miembro anterior
(<20%).
Restos en conexión
anatómica (miembro
posterior).
Reducida en huesos
largos. Fuerte en
mandíbulas.
Pocos impactos
de pico
(0,21%)
Reducidas.
Hockett
(1996)
Aquila
chrysaetos
(Nido,
Nevada).
19 pellas.
NR: 48
Lepus (97%)
Sylvilagus
(3%)
Todos
grupos de
edad
presentes.
Dominio de vértebras,
fragmentos de cráneo,
calcáneo y coxal.
Menores valores para
mandíbulas, húmeros,
fémures y tibias.
Reducida.
No se
especifica.
Fuertes sobre
calcáneo, coxal
y vértebras.
Schmitt
(1995)
Aquila
chrysaetos
Dos nidos
(Cathedral
Roost, Utah).
NR: 909
Lepus (93%)
Sylvilagus
(7%)
Predominio
adultos
(80-85%)
Dominio elementos
miembro posterior: tibia
(100%), calcáneo y fémur
(64%), coxal (51%), sacro
(42%), astrágalo (35%).
Escasa miembro anterior (824%) y mandíbulas (8%).
Diversos elementos del
miembro posterior en
conexión anatómica.
Intensa: tibia y ulna
(75%), fémur y
húmero (65%), y
radio (60%).
Mandíbulas siempre
fragmentadas.
Responsabilidad
águilas en
fragmentación no es
única, una parte se
debe al weathering.
Pocos impactos
de pico
(0,33%):
mandíbula,
pelvis y fémur.
Reducidas
(0,44%)
Cruz-Uribe
y Klein
(1998)
Aquila
verreauxii
Nidos
(Sudáfrica)
NMI: 106
Lepus (100%)
Adultos
dominantes
(85%)
Elementos postcraneales
mejor representados que
craneales, con mayores
valores para posteriores que
para anteriores.
No se especifica.
Se ha
observado,
aunque en un
número
reducido, una
punción de pico
sobre el cráneo.
Reducidas:
sobre unos
pocos
elementos
postcraneales.
(1993,
1995)
Aquila
fasciata
Stephanoaetus
coronatus
Polemaetus
bellicosus
30
[page-n-42]
los nidos. Como ha indicado Cochard (2004a), la proporción
entre adultos e inmaduros es una variable a destacar a la hora de
caracterizar la talla del predador pero no sirve para diferenciar
las acumulaciones de rapaces diurnas de otras originadas por
predadores de talla similar.
Entre los elementos descarnados dominan los restos postcraneales sobre los craneales, y los del miembro posterior sobre
los del anterior. En cambio, en los materiales procedentes de
pellas los elementos postcraneales son poco abundantes, siendo
más importantes los restos craneales, falanges y calcáneos. Para
Cochard (2004a), las águilas transportan de manera selectiva
las carcasas de los lepóridos hasta el nido: en los meses no reproductivos (julio a marzo) en los lugares de caza o de alimentación de adultos y subadultos se aportarán lepóridos adultos y
jóvenes, mientras que en el período de reproducción (marzo a
julio), en los sitios de captura o de alimentación se introducirán
fundamentalmente las mitades anteriores de las carcasas (las
que aparecen infrarrepresentadas en los nidos), y en los nidos,
para alimentar a los pollos, las partes posteriores descarnadas
de lepóridos adultos, mientras que los jóvenes se aportarán
completos.
La fragmentación es más importante entre los restos procedentes de pellas (unos pocos de Valencia, Toledo), con abundancia de fragmentos de pequeña talla e indeterminados, y reducida en los restos descarnados y no ingeridos (la mayoría de
Valencia, Matrac Roost). El conjunto de pellas de águila real
estudiado por Hockett (1996) aporta unos niveles de huesos
completos muy importantes, aunque hay que considerar que la
muestra de estudio es muy reducida y los elementos anatómicos
más representados en las pellas no son precisamente los de mayor tamaño. El conjunto de Cathedral Roost está afectado por
procesos de exposición a la intemperie que dificultan la correcta
interpretación del estado de fragmentación de los restos.
Un rasgo que parece común a los dos tipos de muestras (pellas y restos no ingeridos) es la escasez de alteraciones mecánicas por impactos de pico o de garras sobre los restos, que en
los conjuntos oscila entre el 0,2 y el 0,5%. Estas alteraciones
se presentan sobre unos pocos elementos (rama ascendente de
la mandíbula, coxal, fémur proximal, cráneo), han producido
pérdidas de materia ósea y tienen similares características a las
observadas en conjuntos de rapaces nocturnas: una por hueso y
en una sola cara (unilaterales). El número de cilindros de diáfisis es bajo.
Búhos vs águilas
El modo de consumo de las presas es determinante a la hora
de poder diferenciar acumulaciones de lepóridos producidas
por rapaces diurnas y nocturnas. Los búhos ingieren muchos
más huesos que las águilas, por lo que en general los conjuntos
creados por éstos presentarán un mayor número de restos con
alteraciones digestivas. Los conjuntos de águilas muestran un
elevado número de restos descarnados o desechados, muchos
de los cuales se conservan completos y no han sido ingeridos,
con nulos o escasos niveles de alteración digestiva. Este mismo
patrón ha sido observado en diversos conjuntos de águila real
sobre huesos no consumidos de varias especies de aves (Bochenski et al., 1999; Bochenski, 2002).
Cuando las águilas ingieren restos óseos y se aportan a través de pellas, a diferencia de los de los búhos, aparecen muy
fragmentados en la mayoría de ejemplos, muy deteriorados,
conservan un tamaño reducido y son difíciles de identificar.
Además, los niveles de alteración digestiva en el caso de las
águilas son más extremos (fuerte) que los observados en búhos
(ligero y moderado). Todo esto repercute cuantitativamente en
la formación de los agregados en cavidades, ya que mientras
que los búhos pueden originar grandes cantidades de restos de
lepóridos en estos enclaves, será difícil que las águilas –como
ya expuso Cochard (2004a)– puedan crearlos con la misma
intensidad. Respecto a las alteraciones mecánicas, aunque
presentan similares características (únicas y unilaterales) y en
general afectan a los mismos elementos anatómicos, podemos
decir en relación a su abundancia, que en general aparecen en
menor número en los conjuntos de águilas que en los de búhos.
Otras rapaces diurnas
Además de los trabajos sobre águilas, existen otros dos referentes de aportes de lepóridos a partir de la alimentación del halcón
de las praderas y del aguilucho pálido en Norteamérica.
Hockett (1989, 1991)
Se estudian un total de 1193 restos de lepóridos vinculados al
aguilucho pálido (Circus cyaneus Linnaeus, 1766) en California. Por un lado se analizaron dos zonas de alimentación (Chula
Vista y Edwards Air Force Base), a los que corresponden la
mayoría de los huesos (1128); por otro se realizó el estudio del
contenido de diversas pellas, obteniendo 65 huesos. Todos los
restos corresponden a conejos jóvenes (Sylvilagus).
En los sitios de alimentación destaca la presencia del coxal
(100%) y de la tibia (93%), y aunque los huesos posteriores
(fémur: 65%) tienen mayores valores que los anteriores (5560%), estos últimos también adquieren porcentajes destacados;
es relevante la elevada presencia de mandíbulas (68%). En las
pellas, los restos anteriores (85-100%) y las mandíbulas (100%)
están muy bien representados, mientras que los posteriores están claramente infrarrepresentados (8%). En las zonas de alimentación algunos huesos de la mitad posterior han aparecido
guardando la posición anatómica. En ambas muestras la fragmentación es moderada, con muchos huesos largos completos
y pocos cilindros de diáfisis. En los sitios de alimentación las
marcas mecánicas (pico o garras) son abundantes: sobre el 55%
de los coxales, el 45% de los fragmentos craneales y escápulas,
el 40% de las tibias, el 31% de los fémures y 15% de los huesos
anteriores. Las marcas de digestión son poco frecuentes.
Hockett (1993, 1995)
Se analizan 597 restos de lepóridos procedentes de un nido
(Waterfall Roost) de halcón de las praderas (Falco mexicanus
Schlegel, 1850) en Oregón. Las liebres suponen el 85% de los
restos. La mayoría de los individuos son adultos y hay muy
poca presencia de inmaduros. Las partes anatómicas posteriores
(tibia: 100%; calcáneo: 69%; astrágalo: 65%; coxal: 46%; sacro: 38%; fémur: 42%) aparecen con mejor representación que
las anteriores (húmero: 54%; radio y ulna: 38%; escápula: 8%).
Las mandíbulas (42%) comportan valores más destacados que
los maxilares (19%).
La fragmentación es poco importante y numerosos huesos
largos se conservan enteros; los cilindros de diáfisis son escasos. Únicamente cinco huesos muestran alteraciones mecánicas
(hundimientos) originadas durante el consumo de las carcasas.
31
[page-n-43]
El alimoche
Sanchis et al. (2010, 2011)
En la actualidad se está llevando a cabo, en colaboración con
otros investigadores, el estudio de un conjunto de restos de
alimentación del alimoche Neophron percnopterus Linnaeus,
1758, donde el conejo aparece representado. Por la importancia que supone contar con información sobre los modelos de
acumulación y alteración de una rapaz diurna carroñera, se presentan aquí los primeros datos del trabajo, expuestos en octubre
de 2009 en una reunión sobre referenciales de pequeños vertebrados organizada por la Université de Bordeaux, y también en
diciembre de 2011 en las IV Jornadas de Arqueología organizadas por la sección de arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Letras y Ciencias de Valencia y Castellón, y que,
del mismo modo, han constituido la base de dos publicaciones
preliminares (Sanchis et al., 2010, 2011).
A principios del 2009, Agustí Ribera, director del Museu
Arqueològic d’Ontinyent i de la Vall d’Albaida (MAOVA), nos
propone el estudio de un conjunto de restos óseos procedente de
un grupo de cuevas artificiales (Benaxuai-I) situadas a 1 km del
municipio de Chelva, comarca de Los Serranos, en el interior de
la provincia de Valencia. Se trata de un conjunto de 15 cavidades
excavadas en la roca, sobre el margen derecho del río Chelva, a
420 m snm. Se emplazan sobre un muro de 30 m de altura y son
inaccesibles sin cuerdas o material de escalada. Exteriormente
presentan una ventana rectangular de 110x80 cm y en el interior
están formadas por una o varias cámaras de 2x3 o 3x4 m y 1,8 m
de altura. Estas características nos permiten contar con un conjunto cerrado y aislado de diversas alteraciones. La funcionalidad de estas cuevas parece estar ligada al almacenaje de grano y
han sido fechadas, mediante cerámica andalusina, en el siglo XII
(Ribera y Bolufer, 2008). Un siglo después se abandonan y posteriormente son ocupadas por rapaces donde ubican sus nidos.
De todo el conjunto, dos cuevas se mantienen en mejores
condiciones de conservación (la 2 y la 12-13), exploradas en
1992 por técnicos del MAOVA. Se recogen, además de una
gran cantidad de materiales óseos en superficie, ramas y fragmentos de lana de oveja que habitualmente son utilizados por
las rapaces para construir sus nidos. Es importante mencionar
que los datos que se exponen a continuación proceden del material obtenido tras una recogida no sistemática y superficial y
que, por tanto, son preliminares. En este momento, y tras la
excavación sistemática, en codirección con Agustí Ribera, de
las cuevas 2 y 12-13 (en 2010 y 2011 respectivamente) contamos con un conjunto de restos de fauna vinculado a la acción
de rapaces que supera los 3000 fragmentos, y que en estos momentos se encuentra en fase de estudio. En esta nueva muestra
el conejo se encuentra muy bien representado, y aparece junto a
varios elementos anatómicos de liebre.
Las acumulaciones recuperadas en superficie presentan
huesos completos, fragmentos de ellos y elementos en conexión
anatómica, en algunos casos descarnados pero no ingeridos. Parece que las partes blandas de los restos se han empleado para
alimentar a los pollos durante su estancia en los nidos, ya que
sobre algunos de ellos aparecen muescas y horadaciones por
impactos de pico. Un único hueso muestra señales de alteración
digestiva (una tibia de ovicaprino). No se han hallado egagrópilas (cuadro 3.6).
La abundancia de restos de mamíferos de talla media y
grande, con señales de carnicería humana y con impactos de pico,
32
Cuadro 3.6. Benaxuai I. Prospección superficial de las
cuevas nº 2 y nº 12-13. Taxones representados (NR y
porcentajes).
Taxones
Cueva nº 2
Cueva nº 12-13
Bos taurus
23 (12,0)
1 (8,3)
Ovis aries
6 (3,1)
Capra hircus
4 (2,1)
Ovicaprino ind.
72 (37,5)
Sus domesticus
9 (4,7)
Domésticos (basureros)
Canis familiaris
114 (59,4)
4 (33,3)
5 (41,6)
11 (5,7)
Felis catus
22 (11,5)
Carnívoros domésticos
33 (17,2)
Martes foina
1 (0,5)
Meles meles
6 (3,1)
Vulpes vulpes
8 (4,2)
Carnívoros silvestres
15 (7,8)
Oryctolagus cuniculus
4 (2,1)
Neophron percnopterus
7 (3,6)
Lacerta lepida
6 (3,1)
Bufo sp.
3 (1,6)
Mauremys leprosa
Excrementos mamífero
Total
1 (8,3)
10 (5,2)
6 (50,0)
192 (100,0)
12 (100,0)
procedentes de basureros o vertederos, nos indica el carácter
carroñero de las aves que ocuparon estas cuevas. La aparición
de pequeños animales, como carnívoros domésticos y silvestres,
reptiles, anfibios y lagomorfos puede responder a actividades
carroñeras (muerte natural o atropellos) pero también, en
determinados casos, a actividades predadoras. La presencia de
excrementos de mamíferos vincula la muestra a un ave rapaz
que también es coprófaga. Con estos datos, las acumulaciones
parecen estar relacionadas con aves rapaces diurnas carroñeras
(buitres sensu lato). En la península Ibèrica en la actualidad
encontramos cuatro especies: el buitre leonado (Gyps fulvus),
el buitre negro (Aegypius monachus), el quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus) y el alimoche (Neophron percnopterus).
Actualmente, el buitre negro y el quebrantahuesos no están
presentes en el territorio que nos ocupa. El buitre leonado está
distribuido de forma sedentaria por diversas zonas del territorio
valenciano, mientras que el alimoche ocupa zonas más
reducidas del interior de las provincias de Castellón y Valencia
durante la primavera y el verano (inmigrante estacional). Pero
la diversidad taxonómica expuesta coincide con las pautas
alimenticias del alimoche en la península Ibérica (por ejemplo,
Donázar y Ceballos, 1988; Hidalgo et al., 2005), hipótesis
que cobra mayor fuerza al hallar en la muestra algunos de los
huesos de este buitre. Taxones como Lacerta, Mauremys y
los insectos son más propios de la alimentación del alimoche,
mientras que los excrementos son específicos de esta especie
(Negro et al., 2002). A todos estos datos se les une la idoneidad
de Benaxuai-I como emplazamiento para la nidificación de
[page-n-44]
esta rapaz rupícola –muro vertical, proximidad de un río y
de un núcleo de población rural, con posibilidad de acceso a
basureros y áreas de explotación ganadera– (López y GarcíaRipollés, 2007). A pesar de que en los últimos años el alimoche
se había rarificado en el interior de Valencia y Castellón por
la acción de los venenos empleados contra los carnívoros, en
la actualidad se encuentra en franca regeneración, por lo que
no es de extrañar que de nuevo puedan ocupar Benaxuai-I u
otros enclaves próximos (Dies, 2004). Las conversaciones
mantenidas con los guardias forestales de la zona parecen
confirmar la presencia del alimoche en estos enclaves en la
década de los 80-90 del pasado siglo.
En relación con los restos de conejo aparecidos en la muestra
superficial, se han determinado dos cráneos a los que les falta
el hueso occipital por un impacto de pico, presumiblemente
con la intención de acceder al cerebro; también, un sacro y
las dos últimas vértebras lumbares en conexión anatómica
(conservan materia orgánica), y un fémur y una tibia (más la
patella) también en conexión, por lo que intuimos que no fueron
ingeridos sino únicamente descarnados. Aunque por el momento
la muestra de lagomorfos es muy escasa, ya se ha comentado
que tras la excavación de la cueva 2 y 12-13 se ha obtenido
un mayor volumen de restos, lo que nos permitirá obtener más
información acerca de los patrones de acumulación de estas
presas y de otros vertebrados por parte de esta rapaz diurna
carroñera. No hay que olvidar que el alimoche se encuentra
entre los depredadores (y/o carroñeros) destacados del conejo
en la península Ibérica, donde esta presa puede representar en
su dieta alrededor del 18% del total de vertebrados (cuadro 3.1;
Jaksic y Soriguer, 1981).
La obtención de un referente de alimentación del alimoche
pone en evidencia la capacidad de las rapaces diurnas carroñeras para acumular y alterar restos de lagomorfos, como se ha
puesto de manifiesto recientemente en el caso del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), donde algunos de los huesos de
conejo y liebre digeridos del yacimiento del Paleolítico superior
final de El Mirón (Cantabria) han sido relacionados con esta
rapaz carroñera osteófaga (Marín, Fosse y Vigne, 2009).
El zorro
Las características biológicas y etológicas de este cánido son
importantes a la hora de explicar su papel en la formación de
conjuntos arqueológicos de lagomorfos.
Distribución geográfica. El zorro común (Vulpes vulpes
Linnaeus, 1758) se distribuye por el Hemisferio Norte desde el
Círculo Polar Ártico hasta los desiertos del norte de África, de
Centroamérica y estepas asiáticas. Este animal se ha convertido
en un comensal del hombre y ha logrado ocupar con notable
éxito las áreas antropizadas; las zonas residenciales y las pequeñas ciudades y pueblos son los medios en los que se registran
las mayores densidades de estos cánidos (Blanco, 1990). En la
península Ibérica, el zorro se extiende por casi toda su amplitud,
convirtiéndose en el carnívoro de tamaño medio más abundante
en la mayoría de los ecosistemas. Muestra una amplia dispersión, siendo posiblemente el más adaptable de todos los carnívoros (Rodríguez Piñero, 2002).
Fisionomía. Los zorros se reparten en 21 especies con cuatro géneros dentro de la gran familia de los cánidos. En cuanto
a su aspecto externo, nos encontramos con un hocico y unas
orejas puntiagudas, largas patas que le permiten una mejor
adaptación a la carrera, y una larga y poblada cola que realiza
la función de balancín y equivale al 70% de su longitud. Los
machos adultos poseen un peso medio de 5-7 kg mientras que
las hembras pesan un 15% menos. Tiene hábitos equívocos y
sobre todo nocturnos, lo que hace que detectar su presencia requiera el conocimiento de la morfología de sus huellas u otros
indicios. Su fórmula dentaria: 3/3; 1/1; 4/4; 2/2.
Hábitat. Los territorios de los zorros varían entre 10 y 2000
hectáreas (McDonald y Malcom, 1991), quedando delimitados
por abundantes marcas de heces y orina. Como otros cánidos, se
comunican por medio del sonido, las posturas señalizadoras y
sobre todo por las marcas de olor. El tamaño de estas extensiones queda determinado por la disponibilidad de alimentos y por
el índice de mortalidad, que depende de la acción antrópica y de
la hidrofobia. Con todo, la longevidad del zorro puede llegar a
los 10-14 años. Viven en parejas cuando el alimento está disperso regularmente en el medio, mientras que si no lo está, lo harán
en grupos (Blanco, 1990). Los grupos familiares se localizan en
zonas con elevada densidad de raposos y pueden estar formados por un macho y varias hembras, todos adultos. Las hembras
están emparentadas entre si, y sólo la dominante se reproduce,
mientras que las subordinadas actúan como ayudantes, alimentando y cuidando a los cachorros (Ferreras, Revilla y Delibes,
1999). El área de campeo (Home range) quedaría definida como
aquella que el animal ocupa durante sus actividades normales
de alimentación, apareamiento y cuidado de sus crías, mientras
que el territorio es un espacio con carácter defensivo y de uso
exclusivo. El reposo diurno lo lleva a cabo en el interior de huras
o madrigueras excavadas por él mismo, aunque también utiliza
galerías de tejones abandonadas (Rodríguez Piñero, 2002).
Reproducción. El periodo de celo transcurre de enero a
febrero, y la gestación entre marzo y abril, durando de 50 a
63 días. La lactancia se prolonga unos 30 días y se concentra
en mayo. Durante todo el verano los cachorros acompañan a
sus padres. El zorro es capaz de adaptar sus condiciones reproductivas a los cambios que experimenta el medio, ajustando
la producción de crías a la capacidad de carga del hábitat. Las
camadas se componen de media entre dos y seis individuos dependiendo también del hábitat. Suele aprovechar huras de tejón
o de conejo agrandadas, y se refugian en las zorreras sólo cuando hace mal tiempo y en la estación de cría, encamándose al
aire libre por lo general.
Alimentación. El zorro explota el recurso más abundante en
cada momento del año, por lo que se constatan drásticas variaciones locales y estacionales en función de la disponibilidad
de alimento. Su dieta tiene un elevado componente omnívoro
y puede actuar sobre todos los escalones energéticos, contando además con muy pocos enemigos naturales (lince, lobo y
águila real). La presencia de fuentes abundantes y estables de
basura influye en la estructura social y en su comportamiento
territorial. En la Europa mediterránea el conejo aporta la mayor
cantidad de biomasa a la dieta del zorro, aunque la mixomatosis ha obligado a éste a ejercer una presión mayor sobre presas
complementarias como los micromamíferos (Amores, 1975).
El conejo tiene un tamaño ideal para el zorro (optimal prey),
y un ejemplar de peso mediano, sin cabeza y esqueleto apendicular, le aportará unos 400 gramos de comida, lo que este cánido necesita a diario. No sólo actúan sobre los conejos adultos,
también comen gazapos que desentierran de las madrigueras.
Su espectro alimenticio está formado por lagomorfos, carroña,
33
[page-n-45]
huevos, anfibios, roedores, insectos, frutos y semillas. El zorro
entierra las presas que no ha consumido en despensas y normalmente defeca a lo largo de los senderos que emplea (Rodríguez
Piñero, 2002).
Un interesante trabajo relativo a los componentes alimentarios de la dieta de Vulpes vulpes, fue realizado por F. Amores
en Sierra Morena (Amores, 1975). El autor estudió los estómagos de 131 ejemplares para poder determinar las principales
especies consumidas y establecer conclusiones de tipo estacional, teniendo presente los trabajos sobre dieta del raposo
realizados en otras localidades europeas y atendiendo también la variación latitudinal que ofrecían los diferentes sitios
de recogida de restos. El espectro taxonómico de los zorros
de Sierra Morena según NR se encuentra dominado por los
invertebrados (60,4%) aunque, si contabilizamos el aporte en
biomasa de cada grupo, los pequeños mamíferos (84,3%) son
los predominantes en su dieta; entre estos últimos ostenta un
papel determinante el conejo (72,8%).
El estudio estacional basado en los componentes de la dieta nos permite el establecimiento de tres períodos diferentes a
los largo del año: apareamiento y gestación (octubre a febrero),
nacimiento y cría de los cachorros (marzo a mayo) y destete
de éstos (junio a septiembre). Se pone de manifiesto un elevado consumo de materias vegetales en el primer período, relacionado con la máxima madurez de los cachorros; los frutos
de otoño constituyen su principal fuente de carbohidratos, al
sintetizar en su ingestión las grasas que les permitirán pasar el
invierno, estación en la que el balance energético es negativo.
El consumo importante de mamíferos y de aves en el segundo
está vinculado con el momento de reproducción de los conejos
y de las aves (elevado número de presas jóvenes muy fáciles de
cazar). Amores emplea una matriz de correlación para intentar
determinar una posible evolución geográfica de la amplitud del
nicho. Obtiene tres parámetros esenciales en base a la variación
de tipo geográfico: latitud, lagomorfos y carroña. Se muestra
una correlación positiva significativa entre la latitud y la carroña (al aumentar la latitud crece el consumo de carroña), y una
negativa muy fuerte entre los lagomorfos y la carroña (a más
lagomorfos menos carroña y al contrario). Estas conclusiones
permiten relacionar dichos datos con la aparición de un cambio
en la base de la dieta, debido a la sustitución de los lagomorfos
por la carroña cuando incrementa la latitud.
Los trabajos sobre conjuntos recientes de lagomorfos a partir de la alimentación del zorro pueden dividirse en tres grupos
principales. Por un lado, los procedentes de cubiles (o madrigueras) documentados y de zonas próximas a éstos como Penya
Roja (Sanchis, 1999, 2000) y Rochers de Villeneuve (Cochard,
2004a y d), donde aparecen restos óseos ingeridos procedentes
de la descomposición de heces, restos no ingeridos desarticulados de los que se han podido aprovechar las partes blandas, y
unos pocos en conexión. En segundo lugar están los correspondientes a posibles acumulaciones de restos no ingeridos, como
las presentes en Picareiro (Hockett, 1999) y Buraca Glorioso
(Hockett y Haws, 2002). En tercer lugar, los restos recuperados de heces procedentes de varias madrigueras de zorro en
La Puna argentina (Mondini, 2000). Además de las referencias
señaladas se aporta una nueva de una guarida ocupada por pequeños carnívoros (cf. Vulpes vulpes). Recientemente contamos
con otro referente a partir de la alimentación de zorros en cautividad (Lloveras, Moreno y Nadal, 2011).
34
Sanchis (1999, 2000)
Los conjuntos de Penya Roja constituyeron uno de los referentes estudiados en nuestro trabajo de licenciatura (1999), con
resultados difundidos parcialmente (Sanchis, 2000). En 1995,
Pere Guillem, especialista en micromamíferos, divisó una zorrera sobre un cantil conocido como Penya Roja, al sudeste de
la población valenciana de Vallada (comarca de La Costera),
a unos 440 m de altitud snm. Un año después, un equipo del
Departamento de Prehistoria de la Universitat de València del
que formamos parte, realizó la recuperación del material óseo.
Los restos se distribuían por tres zonas: la primera era una
madriguera o cubil, que se interpretó como una zona de cría,
ubicada en una pequeña cavidad y que mostraba restos óseos
en los laterales de la misma; la zona más interna se denominó
Y, y X la más externa. El segundo conjunto pertenecía a los
restos que, en forma de acumulaciones, se encontraban en los
alrededores de la madriguera. El tercer conjunto era aquel formado por escasos materiales dispersos en superficie. Para llevar
a cabo la recuperación del material, se estableció una cuadrícula
de 1 m2 de lado, excavándose una potencia de 4 cm. Los materiales se cribaron en el lugar de recogida con un tamiz de 1 cm.
Ya en el laboratorio, se procedió a la limpieza de los mismos
determinando el siguiente espectro taxonómico: macromamíferos, micromamíferos, aves, insectos, reptiles, anfibios, peces,
malacofauna, restos vegetales y, de forma mayoritaria, conejo
(Oryctolagus cuniculus). Los micromamíferos de Penya Roja
fueron objeto de un estudio sistemático (Guillem, 2002).
En la publicación mencionada anteriormente (Sanchis,
2000), y debido a problemas de espacio, los datos se presentaron de manera global. Aprovechamos esta ocasión para aportar
la información según las tres zonas comentadas (cubil, alrededores y material disperso) y, en el caso de las alteraciones,
presentar la información de aquellas zonas con acumulaciones
más importantes de material: X e Y, dentro del cubil, y H-21 e
I-22, en las acumulaciones de los alrededores del cubil y cerca
de la entrada.
Se obtuvo un conjunto formado por 10 009 restos de conejo,
de los que se pudieron identificar el 55,9%, distribuídos en las
tres zonas (cuadro 3.7).
Además de los restos aportados a partir de heces disgregadas y huesos descarnados, en las tres zonas aparecieron conexiones anatómicas pertenecientes a miembros apendiculares,
con predominio de los posteriores (elementos descarnados o
desechados).
La estructura de edad observada era variable según zonas
(cuadro 3.8). Entre el material disperso son dominantes los individuos adultos y subadultos y los más jóvenes no están presentes, aunque debido a la escasez de materiales de esta zona
es mejor no considerarla. Esta situación cambia radicalmente
en las acumulaciones de los alrededores del cubil, ya que son
predominantes los ejemplares jóvenes y subadultos, aunque los
Cuadro 3.7. Penya Roja. NR y NMI según zonas (Sanchis,
1999).
Penya Roja
NR
NMI
49
8
Alrededores del cubil
4302
29
Cubil
5658
24
Material disperso
[page-n-46]
Cuadro 3.10. Penya Roja. Fragmentación de los elementos
anatómicos según zonas (Sanchis, 1999).
Cuadro 3.8. Penya Roja. Estructura de edad (%NMI) según
zonas (Sanchis, 1999).
Penya Roja
Adultos Subadultos
Jóvenes
% Completos
M. disperso
Alrededores
Cubil
Material disperso
42,85
14,28
0
Maxilar
-
0
0
Alrededores del cubil
26,66
30,89
42,43
Mandíbula
0
0
0
Cubil
20,77
32,46
46,75
Escápula
-
0
0
33,33
1,97
2,33
Húmero
adultos adquieren porcentajes próximos a los subadultos. Dentro del cubil la estructura de edad es muy similar a la de las
acumulaciones, aunque todavía se amplían más las diferencias
entre jóvenes y subadultos respecto a los adultos. La elevada
presencia de presas jóvenes en el cubil, en principio, puede estar relacionada con la alimentación de las crías, mientras que en
las zonas externas los adultos y subadultos muestran porcentajes algo mayores, y es posible que esta variación sea consecuencia de la alimentación de los zorros adultos.
Los elementos anatómicos conservados muestran, en las
tres zonas, valores escasos para el esqueleto axial y, en cambio,
importantes para los huesos de los miembros (los posteriores
por encima de los anteriores). Los fragmentos de cráneo, maxilares y mandíbulas destacan en el cubil y en los alrededores de
éste, mientras que entre el material disperso aparecen con reducidos efectivos. Las cinturas están muy bien representadas en el
cubil (muy abundantes) y en menor medida en los alrededores
(cuadro 3.9).
El material aparece muy fragmentado en los alrededores y
en el cubil, con aproximadamente el 10% de huesos completos.
En estas zonas únicamente se mantienen completas las patellas. El material disperso está mejor preservado (las vértebras
cervicales y lumbares, el coxal, la tibia y las falanges están enteras). En el cubil y en los alrededores, los elementos mejor
preservados corresponden a huesos de morfología compacta y
de pequeño tamaño como patellas, astrágalos y falanges, mientras que los huesos de las cinturas (escápula y coxal) aparecen
totalmente fragmentados. Las vértebras se preservan peor en
los alrededores que en la zona de cría. Los metacarpos aparecen
con pocos restos enteros en ambas zonas, mientras que los metatarsos están más fragmentados en el exterior que en el cubil.
Los huesos largos más importantes del miembro anterior y posterior presentan elevados valores de fragmentación en ambas
zonas. En general se observa una elevada fragmentación en el
conjunto, con valores muy parecidos para el cubil y las acumulaciones de los alrededores (cuadro 3.10).
Las alteraciones de origen mecánico producidas por el zorro sobre los huesos de conejo presentan ciertas características
Cuadro 3.9. Penya Roja. Representación anatómica (Sanchis,
1999).
Grupos anatómicos
Cráneo
Escápula
Apend. anterior
M. disperso
Alrededores
Cubil
7,14
52,56
41,66
0
29,48
74,98
17,85
40,7
35,4
Axial
8,33
14,62
6,59
Coxal
14,28
61,53
87,5
Apend. posterior
20,23
45,03
37,39
Radio
50
25
0
Ulna
50
4,76
2,27
-
21,24
22,4
100
10
66,66
Metacarpos
V. cervical
V. torácica
50
12,5
35,29
V. lumbar
100
24,29
40
0
33,33
-
100
0
0
V. sacra
Coxal
Fémur
0
8,48
11,48
100
7,41
9,09
Calcáneo
-
28,57
43,75
Astrágalo
-
90
80
Tibia
Patella
Metatarsos
Falanges
Total
-
100
100
85,71
17,59
57,63
100
77,1
79,61
38,77
9,41
9,73
que las diferencian de las producidas por rapaces. Las punciones y horadaciones causadas por los dientes aparecen con varias
marcas sobre un mismo hueso (múltiples) y en caras opuestas
(bilaterales); los arrastres están presentes e indican una acción
de roedura de los huesos o su relación con la fragmentación de
los mismos; las partes articulares presentan pérdidas de materia
ósea (huesos largos y coxal) originando bordes dentados o irregulares (figuras 3.4 y 3.5).
En el cuadro 3.11 se indican los valores medios de presencia
en el cubil y en las acumulaciones. Los de cubil son más fiables
ya que en las acumulaciones existen muchas diferencias respecto al número de efectivos. En el caso del cubil, las alteraciones mecánicas originadas por los dientes están presentes sobre
la mayoría de elementos esqueléticos, a excepción del maxilar,
astrágalo y patella, destacando con porcentajes variables sobre
la mandíbula, huesos largos posteriores, vértebras posteriores y
metatarsos.
Las fracturas de origen de origen mecánico y que se relacionan con las actividades de alimentación de los zorros afectan
a varios elementos. Se describen haciendo mención a los porcentajes de representación sobre cada elemento (Alrededores/
Cubil). Sobre la mandíbula se documentan dos modalidades de
fractura, una que afecta al cuerpo (31,14/19,58) y otra a la rama
posterior (17,06/22,5). En el maxilar, la mayoría de fracturas
se documentan sobre la sutura palatina y parece que tienen un
origen postdeposicional (46,81/100).
En la escápula, las fracturas afectan más a la zona del cuerpo (40-50%) que al cuello (30-50%); las marcas de dientes y
horadaciones adquieren valores destacados en los alrededores
(42,77%), más modestas en el cubil (17,14%). En el húmero,
35
[page-n-47]
Cuadro 3.11. Penya Roja. Alteraciones mecánicas (punciones,
horadaciones y arrastres) según zonas y porcentajes medios
(elaborado a partir de Sanchis, 1999).
Alrededores
Cubil
Alteraciones
mecánicas
Pun
Hor
Arr
Pun
Hor
Arr
Maxilar
2,77
0
0
0
0
0
Mandíbula
Escápula
*11,7
12,5
*42,77
0
*56,66
2,08
*17,14
0
Húmero
3,58
1,28
0,76
8,68
3,34
1,7
Radio
12,5
0
12,5
25
10
8,33
Ulna
41,66
8,33
8,33
3,44
3,44
3,44
Metacarpos
*0,62
*5,33
V. cervical
*16,66
*22,22
V. torácica
*8,33
*24,54
V. lumbar
*21,08
*33,33
V. sacra
*25
*-
Coxal
42,4
6,84 20,97
16,66 27,24
8,1
Fémur
20,4
6,92 15,08
28,43 10,52
4,8
Tibia
16,67
1,53
22,92
0,45
8,83
Calcáneo
*44,37
*23,8
Metatarsos
*4,57
*23,6
Falanges
*15,89
9,77
*17,38
* Sin distinción de morfotipo.
tanto en los alrededores como en el cubil, las partes proximales
y distales tienen un nivel de preservación similar, destacando
las zonas articulares; los porcentajes de diáfisis son muy bajos.
El radio aparece en la muestra mayoritariamente en forma de
fragmentos proximales; estos restos articulares van acompañados en unos pocos casos de pequeños fragmentos de diáfisis.
Las partes distales son poco frecuentes. Las diáfisis destacan
más en cubil que en los alrededores. La ulna se comporta de
manera similar al radio, destacando las zonas proximales, aunque en la ulna el número de estas zonas articulares unidas a un
resto de diáfisis que no supera la mitad del hueso es mayor que
en el radio. Las diáfisis son muy raras.
En el coxal las fracturas que afectan al ala del ilion son
más importantes en las acumulaciones (47,31%) que en el cubil (25,97%); lo mismo sucede con la fractura distal localizada
sobre el isquion (71,28/27,25). La fractura por el acetábulo es
menos frecuente en ambas zonas. En el fémur, las partes articulares sin diáfisis unidas son las más presentes, tanto las
proximales como las distales, aunque con un ligero predominio
de las primeras. Es destacable la abundancia de diáfisis. Este
mismo hecho se observa en la tibia; las epífisis proximales de la
tibia son las más frecuentes en los alrededores, mientras que en
cubil no están representadas, pero sí las partes distales unidas a
un fragmento de diáfisis que no supera la mitad del hueso.
No se han observado diferencias significativas respecto a la
presencia de alteraciones mecánicas en los cuadros cuantitativamente más importantes (X, Y, H-21 e I-22). La aparición de
restos con estas señales indica que las actividades de consumo
se han realizado tanto dentro de la madriguera (X e Y) como en
las zonas externas (H-21 e I-22) (cuadro 3.12).
36
Las alteraciones de tipo digestivo se presentan fundamentalmente en forma de porosidad sobre las partes articulares y
apófisis, y un estrechamiento y pulido de las superficies fracturadas y diáfisis (cuadro 3.13). Se observan algunas variaciones
en función de las zonas de acumulación, pero en general los
valores medios de huesos afectados por la digestión son muy
similares en ambas zonas, algo superiores en los alrededores
(ca. 33%) respecto al cubil (ca. 26%). Estos valores están indicando que aproximadamente una cuarta parte de los restos ha
sido ingerido y aportado a través de heces, existiendo variedad
en el uso del espacio: zona de alimentación, de letrina, descanso, cría, etc.
Cochard (2004a y d)
Este autor realiza uno de los trabajos más completos sobre
lepóridos a partir de la alimentación del zorro común, que se
ha convertido en uno de los principales referentes sobre este
tipo de aportes. Se estudian un total de 863 restos (conejos y
liebres) procedentes del sitio arqueológico francés de Rochers
de Villeuneuve (Lussac-les-Châteaux, Vienne), localizados en
una zona al sudoeste de la cavidad que funcionaba como una
guarida; los materiales, por su apariencia, se calificaron como
subactuales. De todo el conjunto se determinó un total de 631,
equivalentes a 19 individuos, donde adultos e inmaduros estaban bien representados.
Respecto a la supervivencia de los distintos elementos esqueléticos, se observó una clara infrarrepresentación de los correspondientes al esqueleto axial (cervicales: 5,3%, torácicas:
0,4%, lumbares: 12,8% y sacras: 18,8%), maxilar (7,9%), escápula (28,9%), falanges y metacarpos; del mismo modo las
zonas articulares se conservan menos que las diáfisis. Los elementos más presentes corresponden al coxal (94,7%), quinto
metatarso (68,5%), tibia (63,2%) y ulna (63,2%). El húmero,
fémur, calcáneo, astrágalo, tercer metacarpo, los otros metatarsos y la mandíbula aparecen con valores de entre el 40 y el
60%. La gran mayoría de las pérdidas óseas se han vinculado
al proceso de desarticulación y consumo ejercido por el zorro,
mientras que la relación entre la frecuencia de partes esqueléticas y su densidad ósea no ha resultado significativa.
La fragmentación del conjunto ha resultado ser poco importante, ya que el 65% de los huesos aparecen completos; los
elementos marginales de las extremidades como metapodios y
falanges están más enteros, lo mismo que las vértebras, ambos con valores que superan el 70%. En los huesos largos, la
escápula y el coxal, la fragmentación es más intensa (30-50%
de huesos enteros), a excepción del radio (67% de elementos
completos). La gran mayoría de las fracturas son de origen mecánico (88%) y han afectado a los huesos largos, escápula y
coxal; otro 5% se vinculan a procesos digestivos y el resto son
recientes o producidas por causas indeterminadas.
Casi el 40% de las fracturas mecánicas están acompañadas
por muescas, hundimientos, surcos o impactos causados por los
dientes del cánido. Un 20% de las fracturas son rectas y se han
relacionado con procesos postdeposicionales cuando el hueso
ya se encontraba seco. Los cilindros son escasos (7%), mientras
que las esquirlas son más numerosas (13,9%). Se han detectado pérdidas de materia ósea sobre las zonas articulares, alteraciones vinculadas al proceso de desarticulación de las presas,
acción que se ha efectuado entre la articulación del fémur y el
coxal, del fémur y la tibia, de la escápula respecto al tronco, del
[page-n-48]
Cuadro 3.12. Penya Roja. Alteraciones mecánicas (punciones, horadaciones y arrastres) en los conjuntos
cuantitativamente más importantes según porcentajes (elaborado a partir de Sanchis, 1999).
Alteraciones
Alrededores
mecánicas
H-21
Pun
Mandíbula
Cubil
I-22
Hor
Arr
Pun
X
Hor
Arr
Pun
Y
Hor
Arr
Pun
Hor
Arr
*7,14
0
*22,22
0
*15
0
*41,66
4,16
Escápula
*20
0
*22,22
0
*20
0
*14,28
0
Húmero
20
0
10
10
0
0
0
33,33
0
0
Radio
Ulna
0
0
6,66
6,66
0
10,71
0
3,57
0
0
0
0
0
0
16,66
0
0
0
0
50
16,66
16,66
0
6,89
6,89
6,89
Metacarpos
*0
*0
*6,75
*3,92
V. cervical
*66,66
*0
*33,33
*11,11
V. torácica
*0
*50
*40
*9,09
V. lumbar
*20
*50
*25
*41,66
Coxal
18,18
27,27
27,27
40
20
20
33,33 16,66
Fémur
5,88
0
5,88
25
25
25
17,39
Tibia
5,88
0
5,88
20
0
0
14,28
Calcáneo
0
0
37,83
16,21
4,34
39,47
21,05
5,26
7,14 14,28
31,57
10,52
5,26
0
*30
*25
*14,28
*33,33
Metatarsos
*7,69
*6,25
*33,33
*13,88
Falanges
*7,62
*6,48
*30,33
*4,43
*Sin distinción de morfotipos.
húmero con la ulna y el radio, del coxal en relación al sacro y
del cráneo respecto al esqueleto axial.
La mejor representación de los huesos apendiculares y de
las mandíbulas indica que no ha habido un transporte selectivo
de las presas desde el lugar de captura al de consumo; la infrarrepresentación de vértebras y costillas, de maxilares y de zonas
articulares refleja el consumo de estas partes por parte del zorro
o su reducción a fragmentos no identificables.
Un 32% de los huesos presenta alteraciones; los surcos y
los impactos de dientes, originados durante la desarticulación
y consumo, son las marcas mejor representadas (19%), haciéndose más patentes sobre el coxal, sacro y escápula, con algo
menos de incidencia sobre los huesos largos apendiculares; en
el cuello de la escápula y la rama ascendente mandibular obtienen porcentajes del 30%, mientras que en coxal llegan al 50%.
Las horadaciones producidas por la presión de los dientes sobre
la cortical de los huesos han sido localizadas sobre 45 restos,
destacando en el coxal y los huesos largos, sobre todo de conejos adultos y liebres. Estas alteraciones se localizan mayoritariamente en el coxal sobre la zona próxima al acetábulo y en
la mandíbula cerca del cóndilo. Estas horadaciones suelen ser
dobles o triples en cada hueso.
Las trazas de digestión (perforaciones, adelgazamientos y
pulidos) se muestran sobre el 12,3% de los restos; destaca entre
ellos la escápula (45%) y a continuación la ulna, metapodios,
falanges y esquirlas de huesos largos. En las partes articulares
ingeridas la alteración se muestra en forma de pequeñas cúpulas de disolución, que si están muy próximas pueden derivar
en perforaciones. Las destrucciones causadas por la digestión
presentan los bordes muy estrechados, pulidos y en ocasiones
con bordes dentados. Se ingieren más los elementos de pequeño
tamaño (16 mm de media) y de individuos inmaduros. Esto está
indicando que los gazapos se engullen no deshuesados, mientras que los adultos sí son descarnados. Al ser bajo el porcentaje
de restos con alteraciones digestivas se determina que el cubil
no fue utilizado como zona de defecación, sino que el conjunto
sería principalmente el resultado de huesos abandonados después del consumo de las partes más ricas en tejidos blandos.
Lloveras, Moreno y Nadal (2011)
Se presenta el análisis de los restos de la alimentación controlada de cuatro zorros cautivos en el centro de recuperación de
fauna salvaje de Torreferrussa (Barcelona), donde se han obtenido dos muestras, por un lado la formada por restos no ingeridos (1A) y por otro la constituída por los restos hallados
en el interior de 65 heces (1B). Los zorros fueron alimentados
durante tres meses con un número indeterminado de conejos
enteros. A estas dos muestras, se une otra (2) formada por 60
heces, en este caso correspondientes a la alimentación de zorros
en estado silvestre del Parque Natural del Garraf (Barcelona), y
que fueron recogidas en el año 2007.
El conjunto de restos no ingeridos (1A) es el más importante en número de efectivos (NISP: 639, NME: 620, NMI: 11),
mientras que los formados por heces aportan en general un número de restos menor: en 1B (NISP: 113, NME: 76, NMI: 2) y
en 2 (NISP: 152, NME: 80, NMI: 3).
En relación a la representación anatómica, en 1A destacan
los huesos largos, vértebras caudales y unos pocos fragmentos de mandíbulas; en 1B son escasos los restos determinados,
donde son predominantes el húmero y fémur, así como los
fragmentos craneales y axiales; en la muestra 2, los dos huesos
largos del miembro posterior son los mejor representados, con
buena presencia también de restos craneales y axiales. En gene-
37
[page-n-49]
Cuadro 3.13. Penya Roja. Alteraciones digestivas (porcentajes
medios) (Sanchis, 1999).
Alteraciones digestivas
Mandíbula
Alrededores
Cubil
Escasas
Escasas
Escápula articular
46,18
48,57
Escápula cuerpo
18,25
31,42
Húmero proximal
52,97
52,97
Húmero distal
42,98
32,5
Húmero diáfisis
8,58
1,78
Radio proximal
25
35
Radio distal
25
20
Radio diáfisis
25
30
Ulna proximal
80
80
22,91
9,29
20
11,41
Metacarpo distal
5
5
Metacarpo diáfisis
3
3
V. torácica cuerpo
>50,00
7
V. lumbar cuerpo
>50,00
7
27,75
10,81
20
20
Escasas
Escasas
24,27
41,01
Ulna diáfisis
Metacarpo proximal
Coxal ala ilion
Coxal labios acetábulo
Coxal isquion
Fémur proximal
Fémur distal
<15,00
<15,00
Fémur diáfisis
37,38
16,98
Tibia proximal
35,85
10,71
Escasas
18,6
Tibia distal
37,76
46,99
Calcáneo cuerpo
Tibia diáfisis
45
29,36
Astrágalo cuerpo
28,57
41,66
89
75
Patella
Metatarso proximal
Metatarso distal
Metatarso diáfisis
Falanges
25
25
22,9
10,9
Escasas
Escasas
40
25
ral, se observa una importante pérdida de elementos anatómicos
en las tres muestras, con una escasa representación del cráneo
y un gran número de restos del autopodio entre los elementos
no ingeridos (1A), justo lo contrario de lo que sucede entre los
restos procedentes de heces (1B y 2), aunque los huesos largos
siempre están bien representados en ambos tipos de muestras.
Los niveles de fragmentación ósea son muy destacados entre los conjuntos procedentes de heces, con un 60% de restos de
<10 mm; la media de longitud de los restos es de 9,1 mm (1B)
y 9,5 mm (2). En estas muestras los valores de elementos completos son muy bajos: 7,9% (1B) y 16% (2). En cambio, la fragmentación se modera en el caso de los no ingeridos, con sólo un
28% de restos de <10 mm y una longitud media de 19,34 mm,
y con un 89% de elementos completos. Si se unen los valores
38
de restos no ingeridos (1A) e ingeridos (1B) los porcentajes
de huesos completos llegan al 77%. Como consecuencia de la
fragmentación y de los morfotipos creados se observan diferencias entre los restos no ingeridos (1A) y los de las heces (1B y
2); en los primeros se documentan vértebras completas, huesos
largos representados sobre todo por epífisis distales unidas a un
fragmento de diáfisis, y muchos metapodios, tarsos y falanges
que se han mantenido completos. En las dos muestras de heces
(1B y 2) son escasas las vértebras completas (<4%), los huesos
largos están representados por todas las categorías posibles excepto por la de elementos completos y los metapodios, tarsos y
falanges aparecen mucho más fragmentados.
Los niveles de alteración digestiva en los restos a partir de
heces son prácticamente del 100%, destacando en 1B el grado
fuerte (43,5%) y extremo (28,7%), y en 2 el fuerte (43,1%) y
el moderado (25,7%). Todos los dientes aparecen digeridos. Si
se unen las dos muestras de Torreferrussa (1A y 1B), el valor
medio de restos digeridos baja al 15%.
Las marcas de la dentición de los zorros, en forma de bordes
rotos, punciones, horadaciones y arrastres, comportan porcentajes que no superan el 10% (9,5% en 1A; 1,7% en 1B; 5,3%
en 2). Estas alteraciones se reparten por todos los elementos
anatómicos, destacando sobre los huesos largos principales (36)
y los metapodios (12), y en menor medida sobre los tarsos (11),
mandíbulas (5) y escápula (2); la tibia es el elemento más afectado por estas alteraciones (30%).
Si se unen los datos de las dos muestras procedentes de los
restos de alimentación controlada de los zorros en cautividad
(Torreferrussa) se observa que son escasos los restos axiales y
en cambio abundan los distales de los huesos largos posteriores,
son importantes los huesos completos, hay pocos restos de <10
mm, y en torno al 10% de huesos digeridos (destacando el grado fuerte) y valores significativos de huesos con señales dentales, lo que es coincidente con lo expuesto en los referentes de
zorros citados anteriormente (Sanchis, 2000; Cochard, 2004a).
Los porcentajes de fragmentación y de huesos digeridos del
conjunto estudiado por Lloveras, Moreno y Nadal (2011) (77 y
15% respectivamente) se sitúan próximos a los datos aportados
por Cochard (2004a), con el 65 y 12% respectivamente, pero
difieren de los resultados de Penya Roja (10 y 30% respectivamente) (Sanchis, 2000).
Además de estos tres referentes sobre acumulaciones de lepóridos procedentes de guaridas de zorros, a continuación se
presentan otros dos trabajos (Hockett, 1999; Hockett y Haws,
2002) donde el predador responsable de su formación no ha
sido identificado con seguridad (zorro o lince). También, se
aporta un análisis del contenido de heces de zorros argentinos,
centrado en los restos de animales de <1 kg y 1-1,5 kg (roedores
grandes o lagomorfos) (Mondini, 2000). Finalmente se presenta
el resumen de un estudio de las acumulaciones óseas halladas
en una guarida de pequeños mamíferos carnívoros, donde el
conejo es la especie mejor respresentada, acumulaciones que
consideramos también son consecuencia de las actividades de
alimentación del zorro (cf. Vulpes vulpes), aunque esto no puede asegurarse del todo. Debido a este hecho los datos como
referente deben ser tomados con la suficiente cautela. Este
trabajo aparece recogido en nuestra tesis doctoral (2010) y ha
sido objeto recientemente de una extensa publicación (Sanchis
y Pascual, 2011). Un estudio de importancia es el de Mallye,
Cochard y Laroulandie (2008), que analiza, junto a otras especies, los restos de lagomorfos procedentes de dos guaridas de
[page-n-50]
Figura 3.4. Alrededores de Penya Roja. Diversas alteraciones sobre huesos de conejo producidas por los dientes y la digestión del zorro.
Modificado de Sanchis (1999, 2000).
pequeños carnívoros (Mallye, Cochard y Laroulandie, 2008),
donde tanto el tejón como el zorro pudieron intervenir en su formación. Los resultados del mismo se expondrán más adelante,
en un apartado dedicado al tejón ya que es el único referencial
que existe de este mustélido.
Otros trabajos han descrito las características de las acumulaciones causadas por zorros sobre presas distintas a los lepóridos. Podemos citar los de Stalibrass (1984) sobre huesos
de oveja, o los de Andrews y Evans (1983), Andrews (1990),
Denys, Kowalski y Dauphin (2002), Guillem (2002) y Mondini
(2000) sobre micromamíferos.
Hockett (1999)
Análisis centrado en los 739 restos de lepóridos procedentes
de una acumulación reciente localizada en el yacimiento portugués de Picareiro. Algunas partes anatómicas todavía conservan
39
[page-n-51]
'·
Figura 3.5. Cubil de Penya Roja (X,Y). Diversas alteraciones sobre huesos de conejo producidas por los dientes y la digestión del zorro.
Modificado de Sanchis (1999, 2000).
40
[page-n-52]
los ligamentos y se muestran en conexión. Los conejos dominan en el conjunto con el 99% de efectivos y 25 individuos. La
liebre ibérica está representada por seis restos y un individuo.
Los adultos, con el 94% del total, predominan claramente. La
tibia, fémur, coxal y maxilar son los elementos mejor representados, por lo que parece que el predador transportó a la cueva
las carcasas más o menos completas. Únicamente las vértebras
presentan muchas pérdidas. El porcentaje de huesos intactos es
elevado, con una ratio NME/NR del 0,95%. Las señales mecánicas, como punciones y mordeduras, se han identificado sobre
69 huesos (9,33%), de forma destacada sobre el fémur (48),
tibia, húmero y ulna, preferentemente sobre la articulación del
fémur con la tibia. Estas alteraciones normalmente son dobles y
aparecen sobre las caras opuestas del resto. Tan sólo han aparecido cuatro cilindros de diáfisis. Ningún elemento en el conjunto presenta trazas de digestión, por lo que pueden corresponder
a restos de alimentación desechados o de los que se aprovechó
la materia blanda.
Hockett y Haws (2002)
Se estudia un conjunto de 76 restos de lepóridos procedentes
de una acumulación subactual en Portugal (Buraca Glorioso).
El elemento mejor representado es el coxal (100%), seguido de
la tibia (89%), el fémur (67%), y el maxilar (56%). El húmero
(28%) y la ulna (17%), junto a la escápula (11%) y las vértebras, aparecen con valores inferiores. Pocos huesos se muestran
fragmentados (NME/NR: 0,95%). El 24% de los elementos
comporta señales de alteraciones mecánicas.
Mondini (2000)
Se analiza una muestra de heces de zorro colorado (Pseudalopex culpaeus) y de zorro gris (Pseudalopex griseus) localizadas en nueve madrigueras enclavadas en abrigos rocosos de La
Puna argentina. Se disgregan 16 excrementos, y se observa que
más del 85% de los restos contenidos en ellos aparecen fragmentados y más de la mitad miden <3 mm, independientemente
del tamaño del taxón. La identificabilidad decrece a medida que
aumenta la talla de la presa. Los restos de talla similar al conejo
se identificaron en dos heces. Destacan los molares aislados, las
falanges y los huesos largos, mientras que las vértebras presentan valores muy pobres. Este patrón de representación esquelética ha sido relacionado con un proceso de ingestión de las patas
que no necesita de una elevada masticación. Los huesos largos
están representados por part es articulares y por diáfisis, aunque los cilindros son poco frecuentes. Un 4% de los elementos
fueron hallados en posición anatómica dentro del excremento,
aunque no articulados. Las marcas de dentición aparecen en un
resto. La alteración digestiva, en forma de pulidos, está presente
sobre el 11% de los elementos, más común en los taxones de
menor talla. Sobre el 8% la corrosión ha eliminado la capa cortical y en un 3% ha afectado también la cara interna del hueso.
En algunos huesos largos se ha observado una reducción de la
cavidad medular (<1%); las perforaciones vinculadas a la digestión suponen el 3% de los restos. La intensidad de los daños
varía mucho en cada excremento lo que se ha relacionado con
la cantidad de pelo y queratina de las uñas que ha actuado como
protector de los huesos durante la digestión.
Sanchis y Pascual (2011)
Se estudian los restos óseos recuperados en una guarida de pequeños mamíferos carnívoros (cf. Vulpes vulpes) cercana al yacimiento arqueológico de Sitjar Baix, Onda, Castelló (Pascual
Benito y García, 1998). Este espacio se emplaza en el margen
izquierdo del río Millars, a unos 10 km de la actual línea de
costa y a una altitud de 85 m snm. En 1993, la excavación de
urgencia del yacimiento pone al descubierto estas estructuras
y se recogen, de forma sistemática y tras la criba de las tierras
(tamiz de 5 mm), los materiales óseos allí depositados. Antes
de la actuación, cuatro pequeños agujeros de 20 cm de diámetro
localizados en el límite de los conglomerados conforman la visión externa de la madriguera, donde parece que se ha extraído
la tierra de dentro. La excavación del lugar nos permite distinguir su interior, con tres estancias principales intercomunicadas
con techos bajos o covetes. Las acumulaciones de restos se encuentran en la superficie de la Coveta 3 y en el sedimento de los
tres espacios, pero no en el exterior. En la superficie de uno de
estos enclaves (Coveta 3) se hallaron un cráneo de zorro, aunque también un hueso de gineta en Coveta 2. Las características
del enclave y el espectro de presas concuerdan con la etología
de ambos predadores, aunque la talla y edad de los conejos,
muchos de ellos adultos, parecen ligar mejor con la mayor talla
del zorro (Rodríguez Piñero, 2002).
La muestra está formada por un total de 1169 restos, la mayoría contenidos en un sedimento arenoso y suelto de 2-3 cm de
profundidad formado por la descomposición de conglomerados
del Pleistoceno medio, aunque también en una de las zonas se
hallan diversos materiales en superficie (Coveta 3). Los restos
son más abundantes en Coveta 2 y 3 y más escasos en Coveta
1. El conejo es la especie mejor representada con 877 restos
(75%), los suidos y las aves alcanzan cada uno el 5%, y es menor la representación del resto de taxones: mamíferos de talla
media y pequeña, reptiles y anfibios, peces y pequeños carnívoros. Se hallaron varios elementos pertenecientes a conejos
de diversas edades con un tamaño muy superior al de los otros
restos del conjunto (silvestres); se trata de varios conejos domésticos, unos de corta edad (<3 y 3-5 meses) y otros adultos,
que suponemos fueron sustraídos o carroñeados por los predadores en granjas cercanas. En el caso de los inmaduros, varios
de los huesos presentan malformaciones que parecen ser consecuencia de largos periodos de inmovilización durante las etapas
iniciales de desarrollo, al parecer, por su reclusión en jaulas de
reducidas dimensiones. Estas malformaciones afectan básicamente a los elementos de los miembros (húmero, radio, fémur
y tibia) que muestran un anormal ensanchamiento de las zonas
articulares que, en ocasiones, se acompaña también de una torsión, aunque esta anomalía también se ha observado sobre el
sacro y los metapodios. Además de todos estos restos de vertebrados, también se recogen una gran cantidad de gasterópodos terrestres. Aquí se muestran exclusivamente las principales
conclusiones del estudio de los restos de conejo, mientras que
los datos referidos al resto de taxones pueden ser consultados
en el trabajo referido (Sanchis y Pascual, 2011).
Los restos de conejo se reparten de manera desigual en cada
una de las estancias: C1 (24 restos y 5 individuos), C2 (490
restos y 17 individuos), C3 superficial (157 restos y 7 individuos) y C3 (206 restos y 11 individuos). En relación a la edad
de muerte de los conejos, en C1 los adultos (60%) superan a los
inmaduros (40%); en C2, se observa un equilibrio entre adultos
41
[page-n-53]
(47%) e inmaduros (53%), sobre todo subadultos (5-9 meses);
en C3 superficial, los inmaduros (71%) están mejor representados que los adultos (29%); en C3, los inmaduros también destacan (73%) sobre los adultos (27%). En la guarida aparecen todos los grupos de edad, aunque en general los inmaduros están
mejor representados (NMI: 24; 60%) que los adultos (NMI: 16;
40%); dentro del primer grupo los subadultos comportan más
ejemplares (15) que los jóvenes de <4 meses (9).
Respecto a la distribución de elementos anatómicos en las
estancias, en C2 destacan los del miembro posterior y después
los del anterior y del cráneo, con escasa presencia de restos
axiales, tarsos, metacarpos y falanges; el mismo patrón se observa en C3 superficial, donde destacan el fémur, tibia, húmero,
cráneo y coxal, y en C3, donde el húmero es el elemento con
valores más importantes, seguido del fémur, tibia y coxal.
Los niveles de fragmentación son en general moderados,
con porcentajes de restos completos del 75% en C1, 65% en C2,
53% en C3 superficial y 73% en C3. Los elementos con valores más bajos de fragmentación corresponden a los metapodios,
falanges, huesos del carpo y tarso y algunas vétebras, mientras
que los huesos largos principales, cinturas, cráneos y mandíbulas muestran porcentajes más destacados de incompletos. Estos
datos se confirman al observar la longitud conservada de los
restos; en C2 el 38% mide >30 mm y el 35% entre 10 y 20 mm;
en C3 superficial el 49% se encuentra entre 10-20 mm y el 30%
mide >30 mm; en C3 el 40% de los restos es de >30 mm y el
31% entre 10 y 20 mm; el porcentaje de restos de <10 mm en
estas tres estancias es muy bajo (en C2 no supera el 8%, mientras que en C3 superficial es del 2%, y del 5% en C3). Las categorías de fragmentación de los elementos se pueden consultar
también en el estudio citado (Sanchis y Pascual, 2011: 61-62).
Las señales de la acción dental se observan sobre los distintos elementos (figura 3.6), destacando las epífisis de los huesos
largos principales, sobre todo de ejemplares adultos osificados
o de talla grande (horadaciones y punciones, fundamentalmente
sobre el húmero, ulna y tibia proximal y fémur distal). Algunas diáfisis también presentan alteraciones superficiales en forma de arrastres y punciones; en las cinturas aparecen pérdidas
óseas, tanto sobre la articulación y el cuerpo de la escápula,
como sobre el ala del ilion y el isquion de la pelvis; las mandíbulas muestran señales en la zona distal del cuerpo y en la rama
(pérdidas óseas, punciones y horadaciones asociadas); los cuerpos vértebrales, sobre todo de las lumbares también presentan
señales dentales. Según estancias o covetes, el porcentaje de
restos con estas alteraciones es del 4,7% en C2, del 3,2% en
C3 superficial, y del 9,7% en C3. En general, podemos decir
que estas señales se caracterizan por presentar un tamaño reducido (op. cit: 63), en muchos casos aparecen asociadas más de
una (múltiples), y en ocasiones también sobre diversas caras de
un mismo hueso (bilaterales). Se han determinado fracturas en
fresco sobre los principales huesos largos, mandíbulas, cinturas
y elementos axiales, mientras que las presentes sobre los restos
craneales y los metapodios parecen de origen postdeposicional.
No se han hallado apenas elementos con alteraciones digestivas (0,3%), pero sí en algunos casos importantes niveles
de corrosión como consecuencia de procesos de disolución
de los conglomerados donde se hallaba la guarida; los restos
se presentan totalmente alterados y no una zona en concreto
(Cochard, 2004a), incluso los elementos de mayor tamaño que
difícilmente pueden ser engullidos por un carnívoro de tamaño
pequeño o mediano.
42
Las acumulaciones óseas de Sitjar Baix están formadas principalmente por restos óseos que no han sido ingeridos y pueden
corresponder a elementos desechados o de los que se han aprovechado las partes blandas. En este sentido, el enclave pudo funcionar como lugar de refugio y descanso, donde se tranportaron
y consumieron presas pero donde de manera preferente no se
defecó. Las características del enclave y el espectro de presas,
junto al hallazgo de un cráneo de zorro en superficie, podrían ser
consecuentes con el comportamiento oportunista de este cánido.
El conjunto de lagomorfos de Sitjar Baix presenta características que lo hacen importante como nuevo referencial. La
fragmentación del mismo es moderada ya que se conserva un
elevado número de restos completos, y en cambio es muy escasa la presencia de alteraciones digestivas, lo que difiere de
otras muestras de zorros procedentes de heces (Mondini, 2000)
o de las que tienen porcentajes más altos de huesos digeridos
(Sanchis, 2000; muestras 1B y 2 en Lloveras, Moreno y Nadal,
2011), mientras que está más próxima a las de otros conjuntos
de restos mayoritariamente no ingeridos (Cochard, 2004a y d;
Hockett, 1999; Hockett y Haws, 2002; muestra 1A en Lloveras,
Moreno y Nadal, 2011).
Otros cánidos
Schmitt y Juell (1994)
Se recogieron y analizaron 40 heces de coyote (Canis latrans
Say, 1823) procedentes de Nevada. El 83% de los huesos
(2830) pertenecían a conejos y liebres (clase III), de los que se
pudieron identificar un total de 840. Los elementos anatómicos
mejor conservados son los de mayor densidad ósea: el radio
proximal es más abundante que el distal; la parte ventral de las
escápulas es más común que las zonas dorsales del cuerpo; el
húmero distal está más presente que el proximal. Destacan las
vértebras, costillas, falanges y elementos craneales.
El porcentaje de huesos intactos se sitúa en el 7% del total,
tratándose de un índice de fragmentación muy importante si lo
comparamos con el presente en las presas de menor tamaño del
conjunto (micromamíferos englobados en la clase I y II). Así,
los de la clase I conservan el 46% de huesos intactos, y los de
la clase II el 15%. Esto ha sido un argumento que demuestra
la existencia de un vínculo entre el tamaño de las presas y el
grado de fragmentación de sus huesos. Los huesos de lepóridos
también muestran mayor número de marcas de dientes y de evidencias de digestión que los de los grupos I y II. Las marcas de
dientes aparecen en el fémur proximal, calcáneo, ulna proximal
y mandíbula.
La fragmentación muestra patrones distintivos según se trate de unos elementos u otros: la ulna proximal exhibe bordes
dentados y corrosión en los bordes posteriores del olécranon;
el radio proximal y el húmero distal están representados por
pequeños fragmentos con una pequeña superficie dentada y la
parte articular intacta; las partes distales del húmero se acompañan de fragmentos de diáfisis de <10 mm, a menudo con una
muesca orientada longitudinalmente producida por una fractura
por presión durante la masticación y una superficie opuesta erosionada. Los fragmentos proximales de fémur están formados
por elementos del pequeño y gran trocánter, a menudo unidos
a fragmentos de diáfisis o a pequeños fragmentos de caput. El
fémur distal aparece como fragmentos de cóndilo medial y lateral, y también como zonas completas articulares con porciones
de diáfisis. Las partes articulares de las tibias muestran elevado
[page-n-54]
B
A
E
E
u
....
u
e
E
u
N
o
E
"'
....
Figura 3.6. Guarida de Sitjar Baix. Diversas alteraciones sobre huesos de conejo producidas por la acción dental. Hemimandíbula
(A), ilion (B), fémur (C), escápula (D) e isquion (E y F).
43
[page-n-55]
grado de alteración mecánica y digestiva. Los restos axiales son
abundantes y muy fragmentados. La zona craneal está formada
por fragmentos de parietal, occipitales y premaxilares; también
huesos que se han separado por sus suturas (bullas timpánicas,
palatinos completos, escamosos). Muchos pequeños fragmentos están relativamente completos (rama horizontal alveolar,
ascendente y fosa masetérica, diastema y unos pocos procesos
coronoides). Las vértebras muestran estrechamientos, pulidos
y fracturas en la base de los procesos transversos de las vértebras lumbares y en los procesos espinosos torácicos, y fracturas longitudinales (mitades) de las cervicales. El coxal presenta
patrones de fractura con pequeñas porciones de ilion e isquion
o acetábulo, y fragmentos más grandes de cuerpo. Las costillas
comportan fracturas por la mitad del cuerpo.
La alteración digestiva se muestra en forma de horadaciones, pulidos y estrechamientos. La extensión de las horadaciones se relaciona con la edad de los restos (inmaduro o adulto),
la densidad del elemento y la duración del tiempo de digestión.
Aparecen pulidos en la escápula, cuerpos vertebrales, diastema
mandibular y sobre todo en las superficies externas de los huesos largos. Los brillos se dan en los extremos fracturados de
los huesos largos, resultando superficies redondeadas. El estrechamiento produce un cambio de coloración de las corticales,
superficies de fractura o zonas medulares (marrón, amarillo,
oliva); los diferentes estadios de coloración se vinculan con la
longitud del tracto digestivo; los huesos más corroídos muestran una coloración más intensa. La diferente exposición a los
ácidos gástricos depende de si los huesos estaban en contacto
con las paredes del intestino. Todas estas alteraciones aparecen sobre todos los elementos anatómicos de la clase III. El
estrechamiento y pulido es más frecuente sobre los fragmentos
mandibulares (diastema y rama horizontal), con algunas horadaciones; el húmero distal y la ulna proximal están estrechadas,
también exhiben pulidos y poseen fracturas redondeadas en las
diáfisis; las costillas muestran una alteración digestiva variable,
con pulidos en las corticales, estrechamiento de las zonas fracturadas y horadaciones cerca de las partes articulares; la tibia
proximal sufre horadaciones digestivas, y las distales están pulidas con superficies de fractura redondeadas; el coxal aparece
horadado y el ilion con las paredes fracturadas redondeadas.
Junto a las heces se han encontrado elementos anatómicos
de liebre en conexión y cubiertos de pelo. La tibia, radio y ulna
están fragmentadas por la mitad de la diáfisis. Cuando las presas de talla relativamente grande son abundantes, las zonas con
menos carne se abandonan; en los duros meses de invierno,
cuando los coyotes padecen estrés nutricional y existe competencia con otros carnívoros, se tiende a consumir las carcasas
enteras. Por tanto, la disponibilidad de presas, desde un punto
de vista cíclico, estacional o poblacional también influye en la
representación de los conjuntos escatológicos.
Payne y Munson (1985)
En un trabajo experimental se analizaron los efectos de la dentición y de la corrosión digestiva de perros sobre huesos de oveja,
ardilla y conejo. Nos interesan los resultados de los lagomorfos.
El perro elegido presentaba una altura en la cruz de 55 cm y
un peso de 25-30 kg. Se emplearon dos conejos adultos que
fueron consumidos totalmente, sin desperdiciar ninguna parte,
por lo que las conclusiones proceden de los restos hallados en
las heces.
44
Tras el estudio del contenido de éstas, se determina que la
fragmentación ha sido extrema: cada individuo es reducido a
unos 300 restos de <3 cm. La destrucción es importante ya que
el peso conservado por individuo es del 5-10%. Los elementos
esqueléticos conservados muestran bajos porcentajes, excepto
el astrágalo (50%). La escápula (25-50%) y las partes proximales de los huesos largos anteriores (25-50%) se conservan
mejor que las distales (0%). Los carpos, coxal y fémur han
desaparecido. Las partes articulares distales (25%) de las tibias
se han preservado mejor que las proximales (0%). Las terceras
falanges se han conservado debido a la protección de las uñas
y, por ello, se han visto menos afectadas por la digestión. Las
zonas proximales de los elementos están muy afectadas por los
ácidos digestivos. La identificabilidad de los huesos de oveja
en los excrementos es del 1%, mientras que ha sido mayor en
los taxones más pequeños, lo que confirma la idea que la preservación aumenta al descender la talla de las presas ingeridas
(Mondini, 2000).
El Lince
Lloveras, Moreno y Nadal (2008a)
Se estudia una muestra formada por 33 heces actuales de lince (Lynx pardinus Temminck, 1827) recuperadas en el Parque
Nacional de Doñana. Tras su disgregación aportan un total de
4213 restos de los que se han podido identificar 1522 (36,1%),
equivalentes a un total de 14 individuos.
Según la representación de elementos anatómicos, los restos
craneales son los dominantes: maxilares (64,3%), mandíbulas
(82,1%) y molares aislados (85%); a continuación se sitúan tres
huesos largos: húmero (57,1%), ulna (60,7%) y fémur (64,3%),
mientras que el radio y la tibia ya comportan valores por debajo del 50%. Las escápulas (53,6%) y los coxales (60,7%), así
como las terceras falanges (57,9%) también están bien representadas. Los elementos axiales, carpales, tarsales y metatarsos
muestran pocos efectivos.
El conjunto se caracteriza por una elevada fragmentación
ya que únicamente se conservan completos el 43% de los restos, y el 80% mide <10 mm. Sólo un 9,7% se han mostrado en
conexión anatómica.
El 97,2% aparece digerido, con un predominio de los niveles fuertes de corrosión sobre el 41,1% de los huesos y el 54%
de los dientes. Todos los elementos presentan estas alteraciones
pero se hacen más evidentes sobre los calcáneos, astrágalos y
vértebras; las falanges son las que mejor se preservan, mientras
que la mayoría de los dientes aparecen con corrosión (98,3%).
Únicamente 4 restos (0,26%) presentan alteraciones mecánicas producidas por la dentición del lince, sobre el cuerpo
del isquion, diáfisis de la ulna, hueso incisivo y fosa escapular.
Este porcentaje es inferior al de las marcas producidas por los
dientes del coyote (0,95%) o el impacto del pico del búho real
(3,8%).
Los autores han comparado esta coprocenosis con las correspondientes a rapaces, observando que los restos en el caso
del búho real están mucho menos fragmentados y tienen menores porcentajes de corrosión digestiva. En el lince la corrosión afecta a todo el resto y toda la superficie ósea se muestra
alterada, lo que difiere de lo observado en el búho real, donde
la corrosión únicamente afecta a partes específicas de la superficie. Esto sin duda está relacionado con el modo de ingestión y
con el tamaño de los fragmentos que se ingieren, más pequeños
[page-n-56]
en el caso del felino y mayores en el del búho. Otra diferencia
entre los conjuntos de búho real y los de lince es la escasa presencia de elementos craneales en los conjuntos de estas rapaces
(15%) en comparación con los del lince (61-86%).
El tejón
Mallye, Cochard y Laroulandie (2008)
Los materiales se encontraban depositados en los conos de escombros situados en la entrada de dos madrigueras (Bettant I
y VIII) frecuentadas por tejones y zorros. En Bettant I (B-I)
se recoge una muestra formada por 5136 restos formada por
restos de mamíferos de talla grande (carroña), gato, perro, zorro, marta, tejón, aves, y un importante conjunto de micromamíferos y de conejo. En el caso del conejo, 374 restos de un
número mínimo de 8 individuos. Bettant VIII (B-VIII) aporta
una muestra muy similar, donde el conejo está representado por
450 restos de cómo mínimo 10 individuos. En el conejo y en
las otras presas, los elementos del miembro anterior están peor
representados que los del posterior, mientras que en el caso de
los restos de tejón y zorro el miembro anterior lo está mejor que
el posterior. Excepto la carroña, parece que las otras presas son
transportadas completas a las guaridas. La edad de las presas
está dominada por los individuos adultos. En los carnívoros, la
aparición de dientes deciduales de tejón en B-I puede ser consecuencia de una ocupación preferente por parte de este mustélido, mientras que B-VIII ha tenido un grado de frecuentación
más esporádico por parte de los zorros y de los tejones.
El 40% de los restos se muestra afectado por procesos ligeros de meteorización, mientras que son raros (<10%) los ataques de agentes bioquímicos (raíces y cúpulas de disolución).
Las evidencias de predación aparecen en B-I sobre el 26,8%
y en B-VIII sobre el 23,5% de los restos de conejo. Los huesos
de tejón/zorro también se muestran afectados por estos estigmas, tanto en B-I (4,9%) como en B-VIII (2,5%) y pueden ser
consecuencia del carroñeo o del canibalismo intraespecífico,
pero en general las acumulaciones de sus restos parecen tener
un origen natural con predominio de individuos jóvenes y de
adultos-seniles. Las marcas de dientes afectan al 14,8% de los
restos de conejo en B-I, y al 11,08% en B-VIII. Respecto al
conejo, las punciones y hundimientos son múltiples sobre el
33,3% de los restos en B-I y sobre el 51,2% en B-VIII; estas
alteraciones además también son bilaterales en el 37,5% de los
restos de conejo de B-I y en el 95,2% de los de B-VIII. Las
punciones y hundimientos son las evidencias de consumo mayoritarias, generalmente bilaterales y en algunos casos hasta 10
impactos de dientes pueden estar presentes sobre una misma
zona anatómica. Los impactos aparecen localizados preferentemente cerca de las partes articulares y de los bordes de fractura.
Los efectos de la digestión no aparecen sobre los huesos de
zorro/tejón. En el conejo, el 15,8% de los restos de B-I aparece
digerido, y el 14% de los de B-VIII.
El estudio de los restos ha permitido interpretar B-I como
una madriguera principal (estructura de edad copia de una población viva y aparición de dientes deciduales), y B-VIII ha
sido caracterizada como una madriguera periférica o refugio
temporal ocupada de forma esporádica. El tejón parece ser el
agente principal de ocupación, acumulación y alteración de los
restos, mientras que el zorro ha sido un visitante menos habitual
del enclave.
Conclusiones sobre los conjuntos de mamíferos carnívoros:
cánidos, félidos y mustélidos
El zorro ha centrado la mayoría de trabajos, aunque pueden
considerarse todavía escasos si los comparamos con los que
han tratado los aportes de rapaces. En la península Ibérica y
Francia por el momento se cuenta con tres referentes (Sanchis,
1999, 2000; Cochard, 2004a y d; Lloveras, Moreno y Nadal,
2011) y un cuarto posible (Sanchis y Pascual, 2011). El zorro
parece ser el agente de formación y alteración de los conjuntos
portugueses, descartando a otros posibles pequeños mamíferos
(Hockett, 1999; Hockett y Haws, 2002). Los estudios desarrollados en Argentina han analizando de forma conjunta los
materiales de presas de tallas diferentes, por lo que las comparaciones con otros conjuntos de zorros deben tener en cuenta
este hecho (Mondini, 2000). Para completar los referentes de
cánidos, resulta interesante contar también con los materiales
aportados por el coyote (Schmitt y Juell, 1994) y la experimentación llevada a cabo sobre perros (Payne y Munson, 1985). Por
el momento, son escasos los análisis procedentes de restos de
alimentación de otras familias de pequeños carnívoros, pero podemos comparar los datos que aporta el zorro con los del lince
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a) y el tejón (Mallye, Cochard
y Laroulandie, 2008) (cuadro 3.14).
Una primera diferenciación entre acumulaciones está determinada por la naturaleza de la muestra. Las heces (restos
ingeridos) constituyen un primer grupo: procedentes de cánidos silvestres americanos (zorro y coyote), de zorros ibéricos (muestras 1B de Torreferrussa y muestra 2 del Macís del
Garraf) y de perros mesomorfos a través de experimentaciones con alimentación controlada, o de linces ibéricos del sur
de la península Ibérica. Un segundo grupo está formado por
acumulaciones de restos, la mayoría desarticulados y en menor
medida en conexión anatómica, que podríamos calificar como
mezclas, ya que están formadas tanto por restos óseos que han
sido ingeridos como por otros manipulados y/o desechados.
Este sería el caso de los materiales recuperados en las madrigueras de zorro de Penya Roja y Rochers de Villeuneuve, y en
las de tejón de Bettant I y VIII. Un tercer grupo lo constituyen
los restos, principalmente desarticulados y en menor medida en
conexión anatómica, conservados completos en gran medida y
con escasas o nulas señales de alteración digestiva, como serían los restos aportados por zorros procedentes de Portugal, la
muestra 1A de Torreferrussa, y también los del posible referente
de zorro de Sitjar Baix, correspondientes mayoritariamente a
restos de consumo desechados y no ingeridos y de los que se
han podido aprovechar las partes blandas. Si atendemos a los
porcentajes de alteración digestiva en cada uno de los tres tipos de muestras (heces, mixtas y de restos desechados), vemos
como las primeras comportan valores elevados en la mayoría de
casos salvo en las heces de zorros sudamericanos con porcentajes del 11%, mientras que en las muestras correspondientes
a restos desechados los niveles de digestión son nulos o muy
bajos; los conjuntos mixtos muestran valores intermedios (entre
el 12% y el 33%) debido a la aparición tanto de restos ingeridos
como desechados. Estos tres tipos de muestras (cuadro 3.15)
pueden relacionarse respectivamente en el caso del zorro con
lugares empleados como letrinas, lugares de ocupación donde
se ha realizado el traslado y consumo de presas y también se ha
defecado y, finalmente, zonas donde se han trasladado presas y
se han consumido pero donde no se ha defecado; normalmen-
45
[page-n-57]
Cuadro 3.14. Comparación de las principales características de los referenciales de lagomorfos de la Península Ibérica y Francia
creados por pequeños mamíferos carnívoros.
Referencial
Muestra
(procedencia)
NR / NMI
Edad
(NMI)
Elementos
anatómicos
Fragmentación
Alteraciones mecánicas Alteraciones digestivas
Cf.
V. vulpes
Hocket
(1999)
Picareiro
(madriguera).
Dominio de los
adultos.
Destaca tibia, fémur,
coxal y maxilares;
axial con poca
presencia.
Porcentaje
elevado de huesos
completos:
NME/NR= 0,95%
Punciones y
mordeduras (9,33%):
epífisis fémur, tibia,
húmero y ulna (dobles
y en caras opuestas del
mismo hueso).
No hay restos digeridos.
M. disperso: dominio M. disp: 38,77%
apendicular y poca
presencia axial y
Acum: 9,43%
cráneo.
Cub: 9,73%
Acum: destacan
coxal, cráneo,
Más completos:
Oryctolagus.
Acumulaciones: apendicular post. y
astrágalo,
Material
Adultos
ant. Poca presencia
metatarsos, patella
disperso: 49/8
(26,66%),
axial.
y falanges.
Acumulaciones: subadultos
Cráneo, cinturas y
4302/29
(30,89%) y
Cubil: predominio
huesos largos muy
Cubil: 5658/24 jóvenes
coxal, escápula,
fragmentados.
(42,43%).
apendiculares y
cráneo; poca
Cubil:
presencia axial.
Adultos
(20,77%),
Conexiones
subadultos
anatómicas en las
(32,46%) y
tres zonas (ap. post).
jóvenes
(46,75%).
Punciones, arrastres y
horadaciones sobre
articulaciones huesos
largos, mandíbulas,
escápula, vértebras,
coxal y calcáneo.
Porosidad de las superficies
articulares y estrechamiento y
pulido de las superficies
fracturadas.
Los porcentajes varían
según elementos y
zonas (de moderado a
fuerte).
Valor medio: acumulaciones
(33%) y cubil (26%)
Cf.
V. vulpes
Hockett y
Haws
(2002)
Buraca
Glorioso
(madriguera).
Lepóridos
76/?
No se aportan
datos.
Destaca coxal, tibia,
fémur y maxilar;
apendicular ant. y
axial con pocos
valores.
Porcentaje
elevado de huesos
completos:
NME/NR= 0,95%
24% de restos.
No se aportan datos.
Vulpes
vulpes
Cochard
(2004a y d)
Rochers de
Villeuneuve
(madriguera).
Similar
presencia de
adultos e
inmaduros.
Destaca coxal, quinto
metatarso, tibia y
ulna; valores medios
para húmero,
calcáneo, fémur
astrágalo y
mandíbula, y bajos
para axial, maxilar,
escápula y
metacarpos.
Valor medio: 65%
Más completos:
metápodos,
vértebras y
falanges.
Muy
fragmentados:
huesos largos y
cinturas.
Valor medio (32%)
Sobre coxal, sacro,
escápula y huesos
largos.
Perforaciones (5,2) en
coxal, epífisis huesos
largos y diáfisis tibia
(dobles o triples por
hueso).
Horadaciones, estrechamientos
y pulidos: (12,3%) en
escápula, ulna, metápodos,
falanges y esquirlas huesos
largos. Bordes de fractura
estrechados. Mayoritaria
ingestión de huesos de
pequeño tamaño.
Meles
meles
(agente
principal)
V. vulpes
(visitante
esporádico)
Mallye,
Cochard y
Laroulandie
(2008)
Bettant I y VIII
(madrigueras)
Restos
ingeridos y no
ingeridos.
Dominio de
adultos.
Miembro posterior
mejor representado
que el anterior.
No se aportan
datos.
B-I (26,8%) y B-VIII
(23,5%). Marcas de
dientes: en B-I
(14,81%) y B-VIII
(11,08%). Múltiples en
B-I (33,33%) y B-VIII
(51,31%).
B-I (15,8%)
B-VIII (14%)
Orycto: 733/25
Lepus: 6/1
Vulpes
vulpes
Sanchis
(2000)
46
Penya Roja
(madriguera).
Restos
ingeridos
(heces) y no
ingeridos.
Lepóridos.
863/19
Oryctolagus:
B-I: 374/8
B-VIII: 450/10
Conexiones
anatómicas.
M. disperso:
Adultos
(42,85%),
subadultos
(14,28%) y
jóvenes (0%).
Baja presencia del
esqueleto axial y
autópodo.
Múltiples y bilaterales.
Los porcentajes varían según
elementos y zonas (de
moderado a fuerte).
[page-n-58]
Cuadro 3.14. (continuación).
Lynx
pardinus
Lloveras,
Moreno y
Nadal
(2008a)
Parque
Nacional de
Doñana.
No se aportan
datos.
Dominio de
maxilares (64,3%),
mandíbulas (82,1%)
y molares aislados
(85%); húmero
(57,1%), ulna
(60,7%) y fémur
(64,3%), radio y la
tibia <50%. Escápula
(53,6%), coxal
(60,7%), y terceras
falanges (57,9%).
Axial, carpos, tarsos
y metatarsos pocos
efectivos.
Elevada
fragmentación
(43%
completos).
Metatarso (89,8%),
astrágalo (77,3%)
tibia y calcáneo
(72,7%).
Axial (0-6%), cráneo
y cinturas (0%)
1B: escápula,
húmero y radio
(75%); ulna y fémur
(50%). Patella, coxal,
2 (87% adultos) metacarpos y
astrágalo (0%). Axial
(7-14%).
(33 heces).
Oryctolagus:
4213/12
Vulpes
vulpes
Lloveras,
Moreno y
Nadal
(2011)
Muestra 1A
Torreferrussa
(no ingeridos)
Vulpes
vulpes
Lloveras,
Moreno y
Nadal
(2011)
Muestra 1B
Torreferrussa
(65 heces)
Alimentación
en cautividad
(sin datos).
Oryctolagus:
639/11
Oryctolagus:
113/2
Muestra 2
Macís del
Garraf (60
heces)
1B
(alimentación
en cautividad).
2: tibia (83,3%),
fémur (66,7%) y
húmero, escápula y
coxal (50%).
Radio, ulna y
metacarpos (0%).
Axial (13,9-21%)
Oryctolagus:
152/3
Cf.
V. vulpes
(principal)
Sanchis y
Pascual
(2011)
Sitjar Baix
(guarida).
Oryctolagus
Coveta 1: 24/5
Coveta 2:
490/17
Coveta 3 sup:
157/7
Coveta 3:
206/11
C-1: A (60%),
S (20%), J
(20%)
C-2: A (47%),
S (41,1%), J
(11,7%).
C-3 sup: A
(28,5%),
S (42,8%),
J (28,5%)
C-3: A (27,2%),
S (36,3%), J
(36,3%)
Destacan miembro
posterior sobre
anterior.
Tan solo 4 restos (0,26%) con
marcas sobre cuerpo isquion, diáfisis
ulna, hueso incisivo y fosa escapular.
97,2% digerido,
predominio
niveles fuertes
corrosión sobre el
41,1% de huesos y
54% de dientes.
89% completos
28% <10 mm
L media restos:
19,34 mm
Bordes rotos, punciones,
perforaciones y arrastres (9,5%)
Destacan sobre huesos largos
principales y metápodos.
Inexistentes.
1B:
7,9% completos
60% <10 mm
L media restos:
9,1 mm
Bordes rotos, punciones,
perforaciones y arrastres (1,7% en
1B y 5,3% en 2).
1B: (ca. 100%)
Destacan el grado
fuerte (45,3%) y
extremo (28,7%)
80% <10 mm.
9,7% en
conexión
anatómica.
2:
16% completos
60% <10 mm
L media restos:
9,5 mm
Destacan sobre huesos largos
principales y metápodos.
2: (ca. 100%)
Destacan el grado
fuerte (43,1%) y
moderado (25,7%)
C-2 (64,9%)
L media restos:
29,06 mm.
C-2 (4,69%); C-3 sup (3,18%) y C3
Muy escasas
(9,7%). De pequeño tamaño, en
(0,37%)
muchos casos múltiples y bilaterales.
Horadaciones y punciones sobre
Buena representación C-3 sup (52,8%) húmero, ulna y tibia proximal y
craneal.
L media restos: fémur distal, y alteraciones
26,06 mm.
superficiales sobre diáfisis
Baja de vértebras,
(punciones y arrastres). Pérdidas
tarsos, metacarpos y C-3 (73,54%)
óseas por mordeduras en cuerpo
falanges.
L media restos: escapular, ilion e isquion, y punc. y
30,89 mm.
horad. En mandíbula post. y rama
pérdidas, horad. y punc. Más raras en
vértebras, calcáneo y MT.
te los zorros adultos defecan en los senderos que emplean por
lo que los excrementos aparecen dispersos (Rodríguez Piñero,
2002). La aparición de restos digeridos en las guaridas y cubiles
implica que los zorros también defecan en estos enclaves (por
ejemplo las crías en las madrigueras). Pero también aparecen
restos digeridos en las zonas exteriores, lo que supone que los
adultos, además de utilizar otras zonas en los límites del territorio también defecan en las zonas cercanas a la entrada del cubil.
Si atendemos a la fragmentación de los restos, es más elevada en las muestras procedentes de heces que en las mezclas donde, según los casos, los valores de restos completos pueden oscilar entre el 9% (acumulaciones exteriores y cubil de Penya Roja)
y el 65% (Rochers de Villeuneuve). En los conjuntos formados
por restos de consumo desechados los porcentajes de elementos
completos son importantes. Los valores medios de longitud conservada de los restos óseos contenidos en heces y los de aquellos
correspondientes a elementos desechados muestran diferencias
muy significativas; el 80% de los restos óseos de conejo contenidos en heces de lince ibérico miden <10 mm, mientras que la
longitud media de los restos de Sitjar Baix se sitúa entre 29,06
mm y 30,89 mm según zonas. Por lo tanto, existe una relación
clara entre el grado de fragmentación (indirectamente señalada
por la longitud de los fragmentos) y de alteración digestiva, y los
tipos de muestra descritos anteriormente.
47
[page-n-59]
Cuadro 3.15. Diversos tipos de acumulaciones óseas de lagomorfos creadas por pequeños mamíferos carnívoros y sus principales
características según la funcionalidad de los enclaves.
Muestras
Restos ingeridos
Mezclas no ingeridos e ingeridos
Restos no ingeridos
Naturaleza
Heces
Restos descarnados, desechados o
manipulados / heces
Restos descarnados, desechados
o manipulados
Funcionalidad de los
enclaves
Letrinas
Zonas de defecación
Madrigueras y zonas próximas
Lugar de consumo y defecación
Guaridas de descanso diurno
Lugar de consumo
Principal acumulador
(referencial)
Lynx p. (Lloveras, Moreno y
Nadal, 2008)
Vulpes v. (Lloveras, Moreno y
Nadal, 2011)
Vulpes v. (Cochard, 2004a y d;
Sanchis, 2000)
Meles m. (Mallye, Cochard y
Laroulandie, 2008)
Cf. Vulpes vulpes
(Sanchis y Pascual, 2011;
Hockett, 1999)
Vulpes v. (Lloveras, Moreno y
Nadal, 2011)
Estructura de edad
No hay datos
Variable
Variable
Representación anatómica
Craneal y axial (+)
M. posterior (+)
Axial (-)
M. posterior (+)
Axial (-)
Fragmentación
Importante
Longitud restos
(<10 mm)
Variable
Muy moderada
Longitud restos
(ca. 20-30 mm)
Conexiones
No
Algunas
Algunas
Alteraciones dentición
Escasas
Moderadas-Fuertes
Múltiples y bilaterales
Moderadas-Fuertes
Múltiples y bilaterales
Alteraciones digestión
Importantes (95-100%)
Grado fuerte
Valores intermedios
Escasas o inexistentes
En relación a las alteraciones mecánicas causadas por la
dentición de estos carnívoros, los valores señalan una mayor
variabilidad. En las muestras de heces los porcentajes son en
general muy bajos (en las muestras 1B de Torreferrussa y 2 del
Macís del Garraf son del 1,7% y 5,3% respectivamente) aunque
en otros casos no se aportan datos. En las mezclas, en el caso
del zorro los valores van de moderados a fuertes según zonas
(Penya Roja); Rochers de Villeneuve muestra porcentajes del
32%; en los conjuntos aportados por el tejón los porcentajes
de marcas de dientes se sitúan en torno al 11-14%. En las de
restos desechados los valores son bajos, en Sitjar Baix (3,18%
al 9,17%), Picareiro (9,33%) y muestra 1A de Torreferrussa
(9,5%), mientras que son mayores en Buraca Glorioso (24%).
Así pues, parece que el tipo de muestra no determina los valores
de alteración mecánica presentes en los huesos.
Otro parámetro a considerar es la localización de los restos
en el hábitat. En el conjunto de Penya Roja contamos con tres
emplazamientos diferentes de restos: los del interior de la madriguera o cubil (posiblemente utilizada como zona de cría), los
situados sobre el cantil en la zona exterior de la madriguera, formando acumulaciones más o menos importantes y, por último,
los materiales que han aparecido dispersos, también en la zona
exterior. Según los resultados obtenidos (Sanchis, 1999, 2000),
los conjuntos óseos de las zonas externas, tomando como referencia los datos de los dos cuadros con mayor NR (H-21 e I-22),
no muestran muchas diferencias respecto a los del interior del
cubil (X e Y), tanto en la estructura de edad de las presas (aunque en el exterior los adultos son algo más importantes que en
el cubil), como en la fragmentación y niveles de alteración mecánica y digestiva. En este caso, dos espacios distintos aportan
48
conjuntos con similares características. En Sitjar Baix, todos los
materiales aparecen en el interior de la madriguera y no se ha
hallado ninguno en la zona exterior ni en la entrada.
La representación de elementos anatómicos en los conjuntos creados por pequeños carnívoros muestra un patrón común,
la baja presencia de restos axiales (vértebras y costillas), excepto en el conjunto procedente de heces de coyote donde adquieren mucha importancia; en las muestras 1B y 2 procedentes de heces de zorros ibéricos, los valores de restos axiales y
craneales también son importantes. La baja representación del
esqueleto axial ha sido interpretada como resultado del aporte
de heces por zorros adultos fuera de las guaridas o cubiles (Cochard, 2004a y d). El tipo de alimentación de los cánidos en particular y de los carnívoros en general, actuando de forma primaria sobre la zona abdominal y ano-genital, con la intención de
acceder a las partes más ricas y blandas (órganos e intestinos)
puede provocar que las vértebras y las costillas, cercanas a estas
zonas, sean destruidas por la dentición de forma muy intensa y
sean también ingeridas. En los conjuntos recogidos en guaridas
y en el cubil los elementos más representados son las cinturas y
huesos largos, mientras que en las heces cobran mayor importancia las vértebras, costillas, mandíbulas, maxilares y falanges.
Resulta sorprendente la gran capacidad de ingestión de huesos que posee el lince, los importantes y extremos niveles de alteración digestiva, mayor que el de los cánidos y mustélidos, y
la elevada fragmentación a la que somete los restos de sus presas. Además de la capacidad de acumular grandes cantidades de
restos óseos, tanto a través de heces como de restos desechados,
los pequeños carnívoros también pueden sustraer y alterar a través del carroñeo los restos depositados por otros agentes.
[page-n-60]
Respecto a la variabilidad observada en los referenciales
neotafonómicos, Cochard ya expuso (2004a y d) que las acumulaciones de zorro podían ser muy variables, posiblemente
por los distintos tipos de muestras, y difíciles de determinar en
los conjuntos arqueológicos. Se debe tener en cuenta, y esto
es aplicable a todos los referentes, la relación entre la talla del
predador y de las presas, ya que existe una talla óptima de presa para cada predador y las que son más grandes o pequeñas
son subóptimas (Mondini, 2002), y también las variaciones
espacio-temporales de las actividades alimentarias del predador, diferenciando, si es posible, las zonas de adquisición de
presas, las de consumo, las transitorias y las de defecación y
abandono de los restos. También hay que tener en consideración las condiciones ecológicas en relación con los niveles de
competencia por los recursos (Mondini, 2002). Además de estas variables, hay que contar también con los problemas metodológicos relacionados con una falta de precisión y de rigor en
los procedimientos de muestreo y de análisis (Cochard, 2008).
En la reciente reunión celebrada en Burdeos sobre referenciales de pequeñas presas se puso mucho énfasis en la necesidad
de emplear metodologías comunes, conocer la entidad de los
predadores acumuladores, incluso su edad y sexo y la estación
de ocupación de los enclaves y su funcionalidad. Pero como se
ha observado anteriormente, esto en muchas ocasiones es muy
difícil de establecer. En diversos casos estos datos se han podido conocer total o parcialmente (por ejemplo Cochard, 2004a y
d; Sanchis, 1999; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a y b), pero
siempre surgen problemas, por ejemplo cuando existe la posibilidad de que diversos predadores, que pueden tener costumbres
bastante similares, ocupen los mismos enclaves de manera alternativa, creando palimpsestos de ocupación (biofacies) como
en los contextos arqueológicos, como podría ser el caso de las
madrigueras de Bettant I y VIII ocupadas por tejones y zorros
(Mallye, Cochard y Laroulandie, 2008), y la de Sitjar Baix,
donde han podido intervenir zorros y tal vez ginetas en alguna
ocasión (Sanchis y Pascual, 2011).
Los aportes de origen antrópico
Los grupos humanos son otro de los grandes acumuladores de
restos de lagomorfos en cavidades y abrigos prehistóricos y en
general en yacimientos arqueológicos (Callou, 2003). Las actividades de procesado y consumo de lagomorfos desarrolladas
en estos enclaves están encaminadas a la obtención de partes
blandas (carne, vísceras, órganos, sangre, médula, grasa, tendones, pieles) y duras (huesos) que determinan el origen cultural
de los conjuntos a través de usos alimentarios (Pérez Ripoll,
2004) y no alimentarios (Charles y Jacobi, 1994).
Las acumulaciones antrópicas de lagomorfos pueden mostrar alguna, varias o todas de las siguientes características:
- Presencia de marcas de carnicería sobre la superficie de
los huesos, producidas por el uso de instrumentos líticos, básicamente durante las tareas de procesado de las carcasas (pelado,
desarticulación, descarnado), consumo de las partes blandas y
obtención del periostio (Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2001; Cochard, 2004a; Sanchis y Fernández Peris, 2008; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b).
- Sistematización de fracturas intencionadas a través de
diversos modos activos y alteración de la cortical de los hue-
sos por la acción de los dientes humanos (Pérez Ripoll, 1992,
2005/2006; Cochard, 2004a; Landt, 2004, 2007; Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011).
- Aparición de huesos con termoalteraciones localizadas
en articulaciones y zonas expuestas, como consecuencia de
los procesos de asado de los paquetes cárnicos no deshuesados
(Vigne et al., 1981; Vigne y Marinval-Vigne, 1982; Fernández
Peris et al., 2007; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b;).
- En general, predominio de conjuntos formados por individuos adultos (entre otros, Pérez Ripoll y Martínez Valle, 2001;
Pérez Ripoll 2004; Cochard, 2004a), aunque también se ha propuesto la adquisición en masa de individuos en las madrigueras,
lo que implica una estructura de edad formada por hembras reproductoras e individuos lacteales (Jones, 2006).
- Una representación esquelética en función de los distintos
procesos carniceros y de las modalidades de preparación y consumo (por ejemplo, Cochard, 2004a; Pérez Ripoll, 2004).
- Los contextos de aparición.
- Otros criterios como la abundancia relativa o la distribución espacial de los restos.
Las marcas de carnicería
La presencia de marcas de corte sobre huesos de lagomorfos
los relacionan con prácticas culturales o antrópicas intencionadas (Fisher, 1995), aunque es importante tener en cuenta que su
ausencia no es un criterio determinante de la no intervención
humana. El procesado de un conejo o de una liebre, empleando
una lasca lítica de filo vivo, puede originar marcas sobre una
buena parte de los huesos. Las prácticas experimentales han
puesto de manifiesto que estas señales pueden ser abundantes, y
que su localización, intensidad y orientación puede diferir según
la actividad que las ha originado: pelado, desarticulación y descarnado (Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b). En este sentido,
Manuel Pérez Ripoll ha estudiado las marcas líticas presentes
sobre huesos de conejo en conjuntos antrópicos del Paleolítico
superior del Mediterráneo ibérico y ha establecido, según sus
características y localización, su relación con las diversas fases
del procesado de las carcasas (Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2001,
2002, 2004). Además de los últimos referentes experimentales
publicados (Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b; Lloveras et al.,
2011b) se han tenido en cuenta las diversas experiencias llevadas a cabo por nosotros o en las que hemos colaborado: las
del equipo de Bolomor en octubre de 2005 (Fernández Peris et
al., 2007) y marzo de 2007, y las realizadas en colaboración
con J.V. Morales y M. Pérez Ripoll en junio de 2008 (Sanchis,
Morales y Pérez Ripoll, 2011), y mayo y noviembre de 2009.
Las dos primeras centradas en la termoalteración de los restos
que se comentarán en el apartado correspondiente, y las tres
últimas relacionadas con las alteraciones producidas por los
dientes humanos; en todas las experiencias se llevó a cabo el
procesado de los conejos con la ayuda de útiles líticos, por lo
que los resultados de la experiencia nº3 sobre conejos silvestres
son utilizados de referencia. A continuación se comparan los
datos experimentales con los arqueológicos.
El pelado
La piel de los lagomorfos es de excelente calidad y prueba de
ello es que en la actualidad se sigue empleando en la fabricación de abrigos y de otras prendas que aislan del frío. Las evidencias arqueológicas también demuestran su aprovechamiento
49
[page-n-61]
durante la prehistoria, muy probablemente de forma más intensa en momentos de clima riguroso (Charles y Jacobi, 1994;
García-Argüelles, Nadal y Estrada, 2004).
A continuación se describe el proceso de pelado desarrollado en nuestras experiencias (figura 3.7).
La extracción de la piel se puede efectuar antes o después de
la evisceración, pero en nuestro caso se ha realizado en primer
lugar, de forma que las vísceras también podrían ser aprovechadas. El animal se coloca de espaldas, sobre una superficie plana,
de manera que queden abiertas sus extremidades. A continua-
ción con el útil se procede a abrir la piel por la norma ventral,
comenzando por la zona ano-genital en dirección craneal, hasta
llegar aproximadamente al cuello. Posteriormente ayudándonos
del útil separamos la piel de la zona ventral y costal hasta llegar
a las extremidades. En el caso de las anteriores, se extrae el
brazo ayudándonos del útil sólo en caso necesario (carpos, metacarpos), aunque el útil no ha tocado el hueso en ninguna parte
de este proceso y la piel se rompe, al estirar, a la altura de los
segmentos marginales del brazo. En las posteriores, el proceso
es similar si bien encontramos dificultades sobre la tibia, tarsos
Figura 3.7. Pelado experimental del conejo (junio de 2008). Fase inicial (a y b). La piel se obtiene con facilidad hasta el extremo de las
extremidades, donde se puede cortar (útil lítico) o estirar con las manos hasta arrancarla (c y d). Fase final (e y f): a la altura de las orejas
y del hocico es necesario cortar la piel.
50
[page-n-62]
y metatarsos y se realizan cortes. Llegados a este punto se estira
la piel en dirección al cráneo y se extrae fácilmente hasta la
zona de la bóveda craneana, donde hay que ayudarse del útil,
principalmente en la zona de las orejas y también en el zigomático y la mandibula, lo que evidentemente puede dejar marcas
de corte en el hueso dada la escasa masa muscular que cubre
estas zonas. Este proceso es el mismo que el descrito por Lloveras, Moreno y Nadal (2009b) y Lloveras et al. (2011b), aunque
en su caso las carcasas se han eviscerado antes de extraer la piel
y no se han efectuado cortes sobre las orejas. La evisceración
se ha efectuado con una incisión sobre el vientre del animal que
permite un fácil acceso a las vísceras, que se pueden extraer con
las manos y sin necesidad de útiles.
Los datos aportados por las experimentaciones y los observados sobre restos arqueológicos son bastante coincidentes. La
extracción de la piel produce cortes, básicamente transversales,
sobre la parte anterior del cráneo y de la mandíbula y en los
extremos de los miembros (sobre todo posteriores). Las diferencias en la intensidad y también en el número de marcas pueden deberse a las particulares características del que realiza la
acción, su pericia o práctica (cuadro 3.16).
La desarticulación
La desarticulación tiene como finalidad reducir a fragmentos
más pequeños las carcasas de los animales para su mejor procesado, preparación y consumo. Los distintos elementos anatómicos se unen en segmentos y forman los miembros, el tronco
y la cabeza. Estos segmentos y huesos se encuentran unidos por
ligamentos, tendones y articulaciones que es necesario separar.
Si se emplean útiles líticos para llevar a cabo estas acciones, se
pueden originar marcas sobre los huesos (figura 3.8).
En nuestras experiencias la desarticulación consta de dos
fases, una primera centrada en la separación de los miembros
respecto al esqueleto axial, y una segunda que tiene como
objeto la desarticulación de cada miembro según segmentos.
El miembro anterior se desarticula sin dificultad separando el
músculo subescapular y cortando los músculos que se insertan en
la zona costal, sin que el útil llegue tocar el hueso, por lo que esta
parte del procesado no produce marcas. El miembro desprendido
contiene la escápula, húmero, radio-ulna, carpos, metacarpos
y falanges. La desarticulación del miembro posterior requiere
mayor trabajo, pues la masa muscular existente entre la pelvis
Cuadro 3.16. Características de las marcas líticas durante el pelado de las carcasas de conejo.
Datos arqueológicos
(Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2001, 2002, 2004)
Datos experimentales
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b)
Presencia reducida.
Disposición mayoritaria transversal.
Intensidad fuerte, cortas y agrupadas.
Localización:
- Diastema mandibular y otras partes
del cráneo.
- Radio y tibia distal.
- Metatarsos.
Presencia reducida.
Disposición transversal (95,7%)
y en menor medida oblicua (4,4%).
Intensidad ligera a moderada.
Localización:
- Preferentemente sobre cráneo
(cara lateral hueso incisivo y nasal,
neurocráneo) y mandíbula
(parte incisiva e incisivo).
- Ocasional en vértebras caudales
y diáfisis tibia.
Experiencias propias
Presencia reducida.
Disposición transversal y oblicua.
Intensidad variable.
Localización:
- Preferentemente sobre cráneo
(cara lateral hueso incisivo y nasal,
zigomático, neurocráneo) y
mandíbula (diastema e I1).
- Presentes también en tibia
distal, tarsos y metatarsos.
Figura 3.8. Desarticulación experimental (junio de 2008) del miembro anterior (a) y posterior (b) de un conejo con útil lítico.
51
[page-n-63]
y el fémur es mayor, presenta mayor número de inserciones
y la articulación es más compleja. Al cortar las inserciones
musculares, el útil puede afectar al cuello del ilion y también
al isquion, y del mismo modo al tercio proximal del fémur. Una
vez se han cortado los músculos, el miembro se desarticula
manualmente rotando el fémur. Cuando los individuos son
inmaduros, la cabeza del fémur puede quedar alojada dentro
de la cavidad acetabular. El miembro desarticulado contiene el
fémur, la tibia, tarsos, metatarsos y falanges.
Una vez separados los miembros del esqueleto axial, se lleva a cabo la separación de la articulación humero-ulnar, que se
puede realizar con la ayuda de útiles líticos cortando los músculos y tendones insertados en el olécranon, con lo que el hueso se
ve afectado tanto en esta zona como en la articulación distal del
húmero por cortes transversales. Como veremos después esta
articulación también puede separarse empleando únicamente
las manos. En el miembro posterior, la articulación fémurotibial no requiere de útil lítico y se puede realizar manualmente.
La desarticulación tibio-talar también se realiza por flexión. Estas acciones de desarticulación manual son más sencillas cuando las epífisis no están soldadas, ya que éstas se desprenden
fácilmente, aunque también se minimizan las señales propias
de la desarticulación por flexión.
En la experimentación de Lloveras, Moreno y Nadal
(2009b) se han diferenciado también varias fases. En primer
lugar se separan los miembros del tronco; el anterior con cortes
sobre los músculos de la cara ventral de la escápula, y el posterior sobre la articulación del fémur y el acetábulo del coxal;
a continuación se separa la cabeza y los pies (basipodio) realizando varios cortes. Finalmente cada hueso es desarticulado
dentro de cada miembro por segmentos. Este proceso produce
más marcas durante la tercera fase que en las dos anteriores.
Las experimentaciones realizadas por nosotros son bastante
coincidentes en este punto: en la fase inicial de desarticulación
para obtener los miembros, por un lado, y el resto del cuerpo,
por otro, se originan menos marcas sobre los huesos que cuando se pretende la separación de cada hueso con la finalidad de
descarnar, consumir, repelar o acceder a la médula.
Cuando comparamos los datos arqueológicos, referidos a
contextos del Paleolítico superior, observamos como son bastante coincidentes con los obtenidos en la experimentación de
Lloveras, Moreno y Nadal (2009b) y Lloveras et al. (2011b).
Aumenta el número de marcas y son más profundas, de carácter transversal y en menor medida oblicuo, y se localizan básicamente sobre la parte proximal del fémur y la distal de la
tibia, la parte media-distal del coxal y son menos frecuentes,
aunque presentes, sobre los huesos del pie. Pero se observan
algunas diferencias en relación a las marcas determinadas en
los conjuntos arqueológicos, como las presentes sobre la rama
mandibular, que no aparecen en la experimentación, y al contrario, las descritas en la experimentación sobre el cuerpo de
las vértebras, que por otro lado son las más frecuentes, y que
no se mencionan en los conjuntos arqueológicos. En el caso de
las vértebras, su producción tiene sentido si queremos dividir el
raquis en varios fragmentos, en caso contrario puede que no se
originen; las de la rama de la mandíbula podrían estar relacionadas con la separación de la cabeza respecto al tronco por el
cuello (cuadro 3.17).
En nuestro caso, después de realizar diversas prácticas experimentales, se ha puesto de manifiesto que en el conejo, y en
general en las pequeñas presas (García-Argüelles, Nadal y Estrada, 2004), es posible realizar la desarticulación de la cabeza y
de la mayoría de los miembros respecto al tronco empleando de
manera casi exclusiva las manos, lo que supone una reducción
significativa del número de marcas durante este proceso. En la
figura 3.9 se pueden observar algunas de las principales articulaciones del conejo. Su principal función es la de constituir puntos de unión del esqueleto y producir movimientos mecánicos,
proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo, además
de ser lugares de crecimiento (Climent y Bascuas, 1989). Las
articulaciones pueden ser clasificadas según su estructura morfológica y por su función fisiológica, aunque en este caso nos
interesan las móviles (diartrosis). La húmero-ulnar, femurotibial y tibio-talar son de tipo diartrosis trocleartrosis, porque
las superficies están formadas por una tróclea y dos carillas separadas por una cresta que permiten realizar movimientos de
Cuadro 3.17. Características de las marcas líticas durante la desarticulación de las carcasas de conejo.
Datos arqueológicos
(Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2001, 2002, 2004)
Datos experimentales
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b)
Presencia normal.
Disposición transversal y oblicua.
Intensidad fuerte.
Localización:
- Superficies articulares o cerca de ellas
y zonas de inserción de musculatura.
- Rama ascendente mandibular
(proceso coronoide y fosa masetérica).
- Escápula (cuello y superficie articular).
- Húmero (epífisis proximal y tróclea distal).
- Radio (epífisis proximal).
Muy numerosas.
- Coxal (labios acetabulares).
- Tibia (epífisis distal, muy abundantes).
- Cabeza del fémur.
- Calcáneo (escasas, desarticulación del pie).
Presencia más importante.
Disposición mayoritariamente
transversal (72%)
y en menor medida oblicua (18%)
o longitudinal (9,9%).
Intensidad de moderada a fuerte.
Localización:
- Cuerpo de las vértebras.
- Coxal (isquion y acetábulo).
- Articulaciones de huesos largos
(sobre todo la proximal de fémur y
distal de tibia).
- Más raras sobre huesos del pie,
escápula, ulna, húmero y costillas.
.
52
Experiencias propias
Escasa presencia.
Disposición sobre todo transversal.
Intensidad fuerte.
Localización:
- Coxal: cuello del ilion, acetábulo
e isquion.
- Fémur (cuello).
- Húmero (diáfisis y ep. distal).
- Ulna (olécranon en cara lateral).
[page-n-64]
Figura 3.9. Principales articulaciones en el conejo: gleno-humeral (a), húmero-ulnar (b), coxo-femoral (c), fémuro-tibial (d) y tibio-talar
(e). Colección de referencia del Gabinet de Fauna Quaternària del Museu de Prehistòria de València.
flexión y extensión. Las articulaciones entre las cinturas y estilopodios (gleno-humeral y coxo-femoral) son del tipo diartrosis
enartrosis, porque están formadas por superficies articulares
esféricas, una cóncava y otra convexa, que permiten realizar todos los movimientos. La unión entre las superficies articulares
es más fuerte en las del tipo enartrosis (cavidad y cabeza) que
en las del tipo trocleartrosis. Además, las primeras, sobre todo
la coxo-femoral, aparecen cubiertas por una mayor cantidad de
masa muscular, aunque en general todas están conectadas por
ligamentos y tendones. Esto se traduce en el hecho de que la
mayoría de los miembros se pueden desarticular manualmente,
tal y como se ha podido comprobar experimentalmente en otras
pequeñas presas (Laroulandie, 2001); la articulación femurotibial y la gleno-humeral se desarticulan mediante extensión, la
tibio-talar por extensión forzada, la húmero-ulnar por hiperextensión del codo, y la coxo-femoral mediante extensión acompañada de rotación. En relación a la articulación del codo, las
fracturas y pérdidas de masa ósea que afectan al radio y a la
ulna proximal de huesos de conejo de yacimientos franceses del
Paleolítico medio y superior, que también se han documentado
de manera experimental sobre otros taxones, podrían haberse
originado durante la desarticulación por hiperextensión (Laroulandie et al., 2008). En nuestro caso, la desarticulación manual
no ha originado apenas marcas sobre los huesos: sobre la cara
caudal de la diáfisis distal de la tibia se muestra una rozadura
casi imperceptible causada por el calcáneo durante la desarticulación por flexión.
Nuestra experimentación ha permitido poner de manifiesto
que cuando los miembros no están descarnados, únicamente se
necesita la ayuda de útiles líticos para separar la articulación
gleno-humeral y la coxo-femoral, mientras que las restantes se
pueden desarticular de forma manual. En ocasiones, la escápula
y el húmero se separan al realizar un corte sobre el músculo
que envuelve a la escápula y utilizando las manos, por lo que es
probable que esta acción no produzca marcas sobre el hueso. La
articulación coxo-femoral es la que plantea mayores problemas,
debido, por un lado, a la forma esférica de la cabeza del fémur
y a su buena inserción dentro del acetábulo, y por otro, a la gran
cantidad de músculo que la protege, siendo necesario emplear
útiles líticos para separar el fémur del coxal, lo que normalmente da lugar a marcas sobre el acetábulo, el isquion y la parte
proximal del fémur.
El descarnado
En el proceso de descarnado, al separar la carne del hueso, se
pueden diferenciar dos tipos de marcas: las incisiones (preferentemente longitudinales) y los raspados (de longitud e intensidad variable); éstos últimos se crean durante la limpieza de
los huesos con la intención de acceder a la carne adherida al
hueso y al periostio (Blasco Sancho, 1992; Pérez Ripoll, 1992;
Fisher, 1995).
Los datos aportados por la experimentación de Lloveras,
Nadal y Moreno (2009b) y Lloveras et al. (2011b) nos remiten
a acciones que originan un gran número de marcas sobre los
huesos, lo que resulta coincidente con lo que se ha observado
sobre material arqueológico del Paleolítico superior regional
(por ejemplo, Pérez Ripoll, 1992). Las marcas se localizan preferentemente sobre las diáfisis de los huesos y también afectan
al esqueleto axial. Normalmente, la conservación de la carne
implica su deshuesado, actividad que justificaría la gran cantidad de marcas. Nuestras experimentaciones han puesto de
manifiesto que durante el consumo (inmediato) de paquetes
cárnicos no deshuesados y asados, la carne se separa del hueso
con facilidad y no es necesario utilizar útiles, mientras que si
la carne se consume no deshuesada y en crudo, puede resultar
práctico el empleo de útiles para obtener los restos de carne
que han quedado adheridos a la cortical y apurar también el periostio (Sanchis y Fernández Peris, 2008). Para comprobar este
último aspecto, en nuestra experimentación se ha seleccionado
53
[page-n-65]
un miembro posterior desarticulado, del que se ha extraído la
carne en crudo con los dientes, empleando el útil únicamente
para limpiar las pequeñas porciones de carne adheridas al hueso
y obtener el periostio; en esta acción el filo del útil se coloca en
posición trasnversal, lo que origina raspados sobre las cuatro
caras de la diáfisis del fémur y de la tibia (figura 3.10). Consideramos que tanto el tipo de consumo como el cocinado de
las porciones condicionan la frecuencia de marcas. En general,
un elevado número de marcas puede estar relacionado con un
consumo diferido de carne deshuesada, mientras que un menor
número puede resultar de un consumo inmediato de porciones
no deshuesadas. En el caso del consumo en crudo, la aparición
de raspados sobre los huesos largos puede responder a la limpieza final de los huesos, previa a su fractura (cuadro 3.18).
Además de las marcas producidas durante los procesos de
pelado, desarticulación y descarnado de los huesos, otros dos
procesos podrían dar lugar a la aparición de alteraciones. En
primer lugar la evisceración o extracción de los órganos blandos, aunque de momento no existe constancia arqueológica, ya
que es probable que este proceso, como hemos podido comprobar experimentalmente, se efectuara directamente con la mano,
hurgando en la caja torácica para extraer estas partes blandas.
Otro momento susceptible de dejar marcas sobre los huesos
sería durante la propia adquisición de las presas, pero no hay
pruebas de impacto de proyectil sobre pequeños mamíferos
(Cochard, 2004a), lo que sin duda nos acerca a otros métodos
de captura.
Las fracturas
La estimación del número de huesos completos en los conjuntos
arqueológicos nos permite conocer el grado de fragmentación.
En general, en las muestras de conejo de origen antrópico
los huesos intactos son raros, a excepción de los presentes
en los extremos de los miembros: carpos, tarsos, metacarpos,
falanges y gran parte de los metatarsos (Pérez Ripoll, 2004).
Los humanos fracturan los huesos principalmente para acceder
a los tejidos blandos localizados en su interior (médula y grasa),
elementos de elevado valor nutritivo (Binford, 1981; Outram,
2001). Pero también es posible que algunas fracturas puedan
ser consecuencia de la desarticulación de las carcasas (Cochard,
2004a) o se produzcan durante el consumo de las articulaciones,
en las que, pese al descarnado y limpieza de los huesos, siempre
quedan restos de paquetes musculares y tendonales, además
Figura 3.10. Descarnado experimental (junio de 2008) de un miembro posterior de conejo para obtener filetes y conservarlos mediante
el ahumado.
Cuadro 3.18. Características de las marcas líticas durante el descarnado de las carcasas de conejo.
Datos arqueológicos
(Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2001, 2002, 2004)
Abundantes.
De tipología variada: incisiones y raspados (longitudinales).
Intensidad ligera. Muchas de ellas
muy leves y sólo observables con lupa binocular.
Localización:
- Diáfisis de los huesos largos.
- Mandíbula: raspados sobre cuerpo labial.
- Vértebras: apófisis y cuerpo en cara ventral.
- Costillas: cara lateral.
- Escápula: espina, fosas y bordes.
- Ulna: borde caudal del olécranon,
y en cara medial y lateral.
- Coxal: cuerpo, cuello y ala del ilion
en cara lateral.
54
Datos experimentales
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b)
Presencia importante.
Disposición oblicua y longitudinal (54%) y
transversal (46%).
Intensidad ligera.
Localización:
- Apófisis y cuerpo vértebras.
- Costillas.
- Coxal (isquion e ilion).
- Huesos largos
(sobre todo diáfisis y algunas epífisis).
- Más raras sobre huesos del pie y
escápula.
Experiencias propias
Presencia según
consumo.
Incisiones y raspados
(long. y oblicuos).
Intensidad ligera.
Localización: diáfisis
huesos largos por
cuatro caras.
- Apófisis y cuerpos
vértebrales y costillas.
[page-n-66]
de una cantidad considerable de grasa medular, sobre todo
en las zonas más esponjosas (Binford, 1978; Speth, 2000).
El consumo de las articulaciones óseas se ha documentado
etnográficamente, tanto en presas pequeñas como grandes,
donde incluso puede ser prioritario frente al de la médula
(Brain, 1976; Gifford-Gonzalez, 1989; Landt, 2004). En el caso
de los lagomorfos, ambas acciones pueden compensar la baja
cantidad de lípidos que aporta su carne, no siendo necesario que
coincida con momentos de estrés nutricional (Cochard, 2004a)
o demográfico (Pérez Ripoll, 2005/2006). Como consecuencia
de la fractura de los huesos largos de los lagomorfos se crean
cilindros y también fragmentos longitudinales de diáfisis, sobre
todo de húmero, fémur y tibia, y se produce una pérdida y
destrucción de las epífisis (por ejemplo, Pérez Ripoll, 2004).
La fractura intencionada de los huesos de conejo (cuadro
3.19), y que podemos hacer extensible a los lagomorfos en general, puede realizarse a través de diversos métodos, percusión,
flexión y mordedura (Pérez Ripoll, 1987, 1992, 1993, 2002,
2004, 2005/2006; Cochard, 2004a), aunque en los últimos tiempos la mordedura o la flexión según los casos, o una combinación de ambas, parecen ser los métodos más lógicos y los que
ofrecen mejores resultados (Pérez Ripoll, 2005/2006; Sanchis,
Morales y Pérez Ripoll, 2011). A continuación, recopilamos los
datos sobre la fractura de los huesos de conejo procedentes de
conjuntos arqueológicos antrópicos del Paleolítico superior y
Epipaleolítico (Pérez Ripoll, 1987, 1992, 1993, 2002, 2004,
2005/2006) y posteriormente los comparamos con los obtenidos en nuestras experiencias (Sanchis, Morales y Pérez Ripoll,
2011).
Pérez Ripoll (2005/2006) ha documentado la morfología de
las fracturas por mordedura humana a través de la experimentación, comprobando que las morfologías y los tipos de fractura
resultan idénticos a los encontrados en los huesos arqueológicos de los niveles gravetienses de la Cova de les Cendres. La
fractura por mordedura adopta la forma de una o dos muescas
originadas por la presión de las cúspides de los premolares y
molares sobre el hueso, apareciendo contrapuestas debido a que
la presión la ejercen tanto los dientes superiores como los inferiores. La mordedura origina pequeños fragmentos en las partes
articulares y en las diáfisis, según la zona. Estos fragmentos
contienen las muescas, localizadas en las partes más proximales
o más distales de los fragmentos de diáfisis. Las marcas líticas
de descarnado junto a las muescas son un elemento de confirmación del carácter antrópico de las mordeduras. Cochard también
ha trabajado en la fractura experimental de huesos de conejo, a
través de los tres modos activos, obteniendo en las mordeduras
similares resultados a los descritos con anterioridad, y ha podido documentar estas acciones sobre huesos de lepóridos del
Paleolítico superior del sur de Francia (Cochard, 2004a); en las
fracturas por flexión ha descrito la consecución de superficies
curvas y en espiral. Para Pérez Ripoll (2005/2006), las mordeduras humanas podrían confundirse con las producidas por
carnívoros, aunque en las de éstos últimos las muescas son más
numerosas y es raro encontrarlas en solitario, y en las zonas
inmediatas a la fractura se encuentran punciones y arrastres más
o menos marcados, siempre en sentido transversal.
Asociado a la mordedura humana aparece el mordisqueo,
que se efectúa con los incisivos para limpiar los huesos; se
caracteriza por la aparición de pequeñas estrías transversales,
leves, de forma plana, cortas y de sentido transversal. En todo
caso, las alteraciones causadas por los dientes humanos durante el mordisqueo son muy difíciles de diferenciar de aquellas
creadas por pequeños carnívoros (Oliver, 1993; Landt, 2007).
Coincidiendo con la celebración en noviembre de 2008 del
Segundo Congreso Internacional de Arqueología Experimental y como continuación a los trabajos desarrollados por Pérez Ripoll (2005/2006), se desarrolla un proyecto experimental
centrado en el estudio de las alteraciones causadas por dientes
humanos sobre huesos de conejo (Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011). A través de la experimentación, se introducen algu-
Cuadro 3.19. Características de las fracturas de los huesos de conejo según Pérez Ripoll (1987, 1992, 1993, 2002, 2004, 2005/2006).
Flexión
Percusión
Mordedura
Poco frecuentes.
Originan una fractura
neta transversal.
Localización:
- Radio-ulna y tibia
distal (seccionamiento
del pie).
- Costillas en cara
dorsal.
- Cuello escapular.
Poco frecuentes.
Originan muescas con bordes
puntiagudos, o acompañadas por
grietas y pequeñas astillas.
Localización:
- Fémur proximal y distal y tibia
proximal.
- Húmero proximal y distal y tibia
distal.
Las más frecuentes.
Originan una o dos muescas contrapuestas en los extremos de los
huesos o en las diáfisis del húmero, fémur y tibia.
Localización:
- Cráneo: zigomático y rama mandibular.
- Esqueleto axial: cuerpos vertebrales y apófisis mordidas y
mordisqueadas.
- Escápula: fosas espinosas, procesos y cuello.
- Húmero: epífisis, originando numerosos fragmentos de diáfisis
(cilindros o longitudinales).
- Radio y ulna: por la parte proximal y distal y por la mitad;
olécranon mordido de forma frecuente; mordisqueo en ambos huesos.
- Coxal: ala del ilion y tuberosidad del isquion; arrastres en el ala y
cuello del ilion.
- Fémur: epífisis y diáfisis, originando pequeños fragmentos de
diáfisis (numerosos) con mordeduras en los extremos; abundan los
fragmentos longitudinales de diáfisis al partirlas en dos mitades.
- Tibia: epífisis; origina numerosas diáfisis (cilindros y fragmentos
longitudinales al partirlas en dos mitades).
- Metacarpos: no se fracturan pero se mordisquean.
- Metatarsos: mordidos por la parte proximal; mordisqueo.
55
[page-n-67]
nos conceptos novedosos que pueden ser muy importantes a la
hora de establecer diferencias entre las alteraciones causadas
por las acciones de los dientes humanos y las de otros carnívoros. La experimentación ya ha sido utilizada en el caso de las
aves para tratar de definir los patrones de alteración dental producidos por humanos y otros predadores (Laroulandie, 2001,
2002).
Objetivos de la experimentación:
- Definir los procesos donde la acción dental toma parte y
las variables que intervienen.
- Establecer y definir patrones y morfotipos de alteraciones
en los huesos producidas por la acción de los dientes humanos.
- Establecer diferencias entre estas alteraciones y las producidas por otros agentes.
Se realiza el procesado completo de cinco conejos de monte
(experiencia nº3, ver cuadros 20 al 24). Los animales han sido
pelados, eviscerados, desmembrados y descarnados con lascas
de sílex no retocadas, y posteriormente se ha procedido a la
fractura y limpieza de algunos de los huesos empleando exclusivamente los dientes y la sujeción manual. Las acciones se han
realizado sobre los huesos largos provistos de mayor cantidad
de médula: húmero, fémur y tibia, que son los que aparecen
fracturados de manera más frecuente en contextos arqueológicos (por ejemplo, Pérez Ripoll, 2004). El número total de acciones realizadas sobre los huesos asciende a 22: 17 mordeduras y
5 mordisqueos (cuadros 3.20, 3.21, 3.22 y 3.23).
uno de ellos presenta una serie de características concretas, referidas tanto a su longitud, como a su desigual densidad (Pavao
y Stahl, 1999) y morfología. Todas estas variables condicionan
de alguna manera la fractura, por lo que consideramos conveniente dividir de manera virtual cada hueso largo en diversas
zonas (figura 3.12).
La modificación principal es aquella causada por la acción
directa de los modos activos de fractura, los dientes y en algunos casos la flexión. Cuando se consigue el objetivo de fracturar el hueso, la modificación principal resultante es la fractura directa. Sólo cuando el intento es fallido, la modificación
principal se limita a punciones o arrastres producidos por las
cúspides dentales. Las modificaciones secundarias implican la
existencia de una fractura, la modificación principal, a la que
irían asociadas. Estas modificaciones no son intencionadas,
sino que aparecen accidentalmente al realizar la acción directa.
Fundamentalmente se trata de punciones (figura 3.13 a) o arrastres, entendiendo los primeros como una perforación superficial
del hueso por impacto de las cúspides dentales, mientras que
La Mordedura. Es la acción de presión que los dientes
efectúan sobre el hueso, con la finalidad de obtener la médula,
consumir las articulaciones de estructura más blanda, o servir
de ayuda en la desarticulación de segmentos o elementos anatómicos. En la experimentación, las mordeduras se han realizado colocando el hueso en la parte media-posterior de la boca,
aproximadamente entre el último premolar y el primer molar
definitivo, donde el aparato masticador alcanza mayor fuerza
(Zhao y Ye, 1994; Pileicikiene y Surna, 2004) y el hueso se
acomoda entre los dientes de manera más adecuada. Esta acción
puede provocar la fractura de los huesos (figura 3.11 b)
La mordedura-flexión. Además de la mordedura propiamente dicha, se ha experimentado sobre una variante de fractura consistente en la sujeción del hueso con los molares por uno
de sus extremos para flexionar con la mano por el otro hasta su
fractura. Los objetivos son los mismos que los descritos para
la mordedura. La flexión por sí sola, como método de fractura,
también puede ser utilizada y, a priori, sus objetivos pueden ser
similares a los de las acciones ya explicadas. Por otro lado, la
flexión puede estar relacionada con la desarticulación manual
de las carcasas de los conejos. Este método de fractura todavía
se encuentra en proceso de estudio (figura 3.11 a).
El mordisqueo. Es la acción repetitiva de movimientos laterales y longitudinales de los dientes para aprovechar la carne
y otros tejidos blandos adheridos que no han podido ser retirados con anterioridad. En esta operación los dientes participan
activamente, pero podemos considerar una variante donde los
dientes sujetan el hueso y la mano estira de éste para que se deslice sobre ellos y queden retenidos los tejidos blandos. Ambas
modalidades producen marcas diferentes (figura 3.11 c).
Los tres huesos largos que generalmente aparecen más afectados por las alteraciones de los dientes son el húmero, fémur y
tibia, ya que presentan una cavidad medular más grande. Cada
56
Figura 3.11. Experimentación sobre modos activos de fractura y
alteración de huesos de conejo. Mordedura-flexión de una tibia
(a). Mordedura de un fémur (b). Mordisqueo de un fémur (c).
[page-n-68]
Cuadro 3.20. Características de las alteraciones por mordedura sobre húmeros de conejo. Experiencia nº3.
Húmero
Individuo 3 iz. (nº1)
Individuo 3 iz. (nº2)
Individuo 4 der. (nº3)
Peso
1152,5 g
1152,5 g
ca. 1000 g
Edad
ca. 5-6 m
ca. 5-6 m
ca. 4-5 m
Fusión
No.
Fusionado.
Epífisis proximal no.
Densidad
(adultos)
0,25 g/cm3
0,4 g/cm3
0,34 g/cm3
Acción
Mordedura/flexión sobre cara medial (maxilar)- Mordedura cara craneal-caudal en Mordedura sobre la
lateral (mandíbula) en zona 2.
zona 5.
cara lateral-medial en
la zona 4 distal.
Consecuencias Fractura: separación de las zonas 1-2 del resto del Fractura: separación zonas 5-6 del Fractura: separación de
hueso.
resto del hueso.
las zonas 5-6 junto a
fragmento longitudinal
caudal de la zona 4
distal.
Modificación
principal
Fractura directa: hundimientos en caras lateral y Fractura directa: horadación en cara Muesca en zona 4
medial en zona 2.
caudal (zona 4 distal y 5).
distal medial.
Fractura transversal en límite zonas 2 y 3.
Pequeño borde de
muesca en zona 4
distal lateral.
Morfología
modificación
principal
Mordedura:
Lateral: hundimiento circular (4 x 3 mm)
delimitado por grieta hasta borde de fractura.
Medial: hundimiento cuadrangular (4 x 5,5 mm)
delimitado por dos grietas que llegan hasta borde de
fractura.
Horadación subcircular (4 x 2,5 mm).
Sólo visible si se remonta el hueso. Se
divide en dos muescas en la zona 4
distal y 5.
Medial: muesca en
forma de V (4,9 x 2
mm).
Lateral: muesca de ca.
2 mm.
Flexión:
Zona 2 lateral: el borde de fractura lateral es
transversal, de ángulo y aspecto mixto (liso e
irregular).
Zona 2 medial: transversal, dentado e irregular
(efecto peeling).
Zona 3 lateral: transversal, ángulo y aspecto mixto.
Zona 3 medial: transversal, irregular. Externamente
tiene forma de muesca, pero en la cara interna lo
que conserva son los negativos del peeling.
Modificación
secundaria
Punción sobre el borde de fractura de
la zona 4 distal craneal (2 x 0,5 mm).
Otra punción más pequeña junto a la
anterior (0,5 mm). Visible tanto en el
borde de la diáfisis distal como sobre
la articulación.
Punciones ligeras sobre las zonas 5 y 6
craneal (por encima de la tróclea).
Superficie
fractura
indirecta
Zona 4 distal craneal: curva, de ángulo
y aspecto mixto.
Zona 5 craneal: curva, de ángulo y
aspecto mixto.
Zonas 4 distal y 5 lateral y medial:
curva y con ángulos oblicuos.
Zona 4 distal caudal:
curva,
de
ángulo
oblicuo y aspecto liso.
Zona 4 distal craneal:
ligeramente curva.
57
[page-n-69]
Cuadro 3.21. Características de las alteraciones por mordedura sobre fémures de conejo. Experiencia nº3.
Fémur
Ind. 1 der. (nº4)
Ind. 3 iz. (nº7)
Ind. 4 der. (nº11)
Ind. 4 iz. (nº12)
Peso
979 g
1152,5 g
ca. 1000 g
ca. 1000 g
Edad
ca. 4 m
ca. 5-6 m
ca. 4-5 m
ca. 4-5 m
Fusión
Línea muy marcada.
Línea marcada.
Línea marcada.
Linea marcada.
Densidad
(adultos)
0,41 g/cm3
Acción
Mordedura craneal
(maxilar)–caudal
(mandíbula) sobre la
zona 2.
Mordedura lateral (maxilar)–medial
(mandíbula) sobre zona 3.
Consecuencias
Intento de fractura
fallido.
Fractura en límite de zonas 2-3 y
Fractura: separación de la zona 1 y 2 del resto
creación de un fragmento longitudinal de del hueso y creación de un fragmento
la zona 3 craneal (23,7 x 5,14 mm).
longitudinal de la zona 2-3 craneal (17,1 x 5,3
mm).
Fractura: separación de
las zonas 4 y 5.
Modificación
principal
Punciones en cara
craneal y caudal.
Fractura directa: horadación en el borde
craneo-lateral de la zona 3 px.
Fractura directa: horadación en el borde
medial de la zona 3 px.
Fractura directa: horadación en el borde lateral
de la zona 3 px.
Fractura directa: horadación en el borde medial
de la zona 3 px.
Fractura directa:
muesca en el borde
lateral (3,6 mm) sin
apenas anchura. El
resto de fragmentos no
se han conservado.
Morfología
modificación
principal
Craneal: triangular
(2,4 x 1,5 mm.).
Caudal: oval (2,7 x
1,6 mm). Ca. 0,5 mm
profundidad.
Mordedura:
Cráneo-lateral: horadación subcircular
(4,7 x 4 mm) visible si se remonta el
hueso. La fractura provoca que se divida
en una muesca semicircular sobre el
fragmento longitudinal de diáfisis (4,7 x
2,4 mm) y otra muesca sobre la cara
lateral del fragmento proximal.
Medial: horadación irregular (1,2 x 0,6
mm) provocada por una cúspide de
menor tamaño.
Mordedura:
Lateral: horadación subcircular (parte
conservada: 3,2 x 1,7 mm) solo visible si se
remonta el hueso. La fractura provoca que se
divida en una muesca semicircular sobre el
fragmento longitudinal de diáfisis (perdido).
Aparece una muesca sobre el fragmento
proximal (3 x 1,1 mm) y otra sobre el cilindro
(1,3 x 0,2 mm).
Medial: horadación subcircular solo visible si
se remonta el hueso. No se puede medir porque
faltan fragmentos y se divide en tres muescas,
dos de ellas difíciles de determinar si no se
remonta el hueso.
Modificación
secundaria
Punciones muy
ligeras sobre la cara
craneal.
Craneal-lateral: punción circular (1,4
mm) en zona 2-3 sobre el borde de
fractura dividida entre zona 2 y
fragmento longitudinal de zona 3.
Caudal: 3 punciones superficiales. Una
mayor triangular (0,8 mm) y las otras
dos más pequeñas (0,4 mm) en zona 2.
Superficie
fractura
indirecta
Observaciones
58
0,39 g/cm3
Zona 2 dt craneal: curva y de aspecto
liso en borde lateral, y rugoso en el
vértice.
Zona 2 dt caudal: forma de V con bordes
oblicuos. El borde medial es más largo,
oblicuo y de aspecto liso; el lateral muy
corto y mixto.
Zona 3 px craneal: forma de V muy
aguda con el vértice sobre el borde
craneal-medial. Los bordes son oblicuos
y lisos.
Zona 3 px caudal: saliente óseo en forma
de V invertida. El borde caudal-lateral es
más largo y liso; el caudal-medial más
corto y rugoso.
Zona 3 craneal (fragmento diáfisis
craneal): bordes de fractura de ángulos
muy oblicuos y lisos.
Mordedura lateral-medial sobre zona 3 px..
Mordedura lateralmedial en zona 4.
Punción sobre el borde
medial de fractura.
Borde craneal extremidad px (zona 2): fractura
curva (forma de V invertida) de ángulos
oblicuos y aspecto liso.
Borde caudal extremidad px (zona 2): fractura
curva (forma de V) de ángulos mixtos y
aspecto liso (el borde medial es más largo y
oblicuo y de aspecto rugoso, mientras que el
lateral es más corto y de aspecto liso).
Borde craneal df (zona 3): curva, en forma de
V muy pronunciada; con ángulos oblicuos y
aspecto liso.
Borde caudal df: curva, en forma de V poco
pronunciada; con el borde medial más largo, y
de aspecto rugoso; el borde lateral es más corto
y liso.
Fractura curvo-espiral
en zona 3 dt de ángulos
mixtos y aspecto liso.
Ext. distal perdida
(zonas 4 y 5) lo que
imposibilita observar
muescas remontadas y
definir horadación.
[page-n-70]
Cuadro 3.22. Características de las alteraciones por mordedura sobre fémures de conejo (continuación). Experiencia nº3.
Ind. 1 der. (nº5)
Ind. 3 iz. (nº8)
Ind. 4 der. (nº10)
Ind. 5 iz. (nº9)
Ind. 2 der. (nº6)
979 g.
1152,5 g.
ca. 1000 g.
ca. 1000 g.
ca. 1195 g.
ca. 4 m.
ca. 5-6 m.
ca. 4-5 m.
ca. 4-5 m.
ca. 6 m.
No fusionado.
0,26 g/cm
No fusionado.
3.
0,39-0,26 g/cm
No fusionado.
3
Mordedura lateral-medial en
zona 3 dt-4.
0,39 g/cm3
Mordedura craneal-medial
(maxilar) y caudal-lateral
sobre zona 4.
Mordedura craneal-caudal en
zona 4.
Fractura en límite zonas 34.
Fractura: separación de la
Fractura en límite de zonas 4-5 y
zona 4 dt + zona 5 y de la
creación de un fragmento
zona 4 px + el resto del hueso. longitudinal de la zona 3 craneal
(27,7 x 6,53 mm).
Fractura directa:
hundimiento en borde
craneal-medial de zona 4.
Fractura directa:
hundimiento en borde
caudal-lateral de zona 4.
Fractura directa: hundimiento
en zona 4 caudal.
Fractura directa: hundimiento
en zona 4-5 craneal.
Fractura directa: horadación en el Fractura directa:
horadación en zona 3 dt
borde lateral de zona 3 dt-4.
caudal.
Fractura directa: horadaciónhundimiento en el borde medial
de zona 3 dt-4.
Fractura directa: horadación cara
craneal-medial.
Fractura directa: horadación cara
caudal-lateral.
Fractura directa: transversal cara
caudal-medial.
Mordedura:
Craneal-medial:
hundimiento (diámetro 6
mm). Fragmento cortical
desplazado hacia interior
diáfisis. Parte de pared
medial agrietada y
desplazada sin llegar a
fracturarse.
Caudal-lateral:
hundimiento (diámetro 5
mm). Fragmento cortical
desplazado hacia el
interior.
Mordedura:
Caudal: hundimiento
subcuadr.. (5 x 5 mm).
Ligeramente orientado hacia
el borde medial. Se ha
perdido la porción de hueso
hundido y su morfología es
semejante a la horadación,
excepto por los ángulos de
fractura.
Craneal: más pequeño. El
hueso apenas se desplaza
hacia el interior.
Mordedura:
Lateral: horadación subcircular
(4,4 x 2,4 mm) visible si se
remonta el hueso. La fractura
provoca que se divida en una
muesca semicircular sobre el
fragmento longitudinal de
diáfisis (4 x 1,6 mm) y otra
muesca sobre la cara lateral del
fragmento distal (3,2 x 1,8 mm).
Medial: horadación subcircular
(2,4 x 2,6 mm). La fractura
provoca que se divida en una
muesca semicircular sobre el
fragmento long. de diáfisis (3,1 x
0,7 mm) y un hundimiento sobre
la cara medial del fragmento
distal (3,3 x 1,7 mm).
Mordedura:
Craneal-medial: horadación visible
si se remonta el hueso. La fractura
provoca que la horadación se divida
en muescas en la zona 3 px, la dt y el
fragmento craneal longitudinal. En
el borde caudal-medial la unión de
los tres fragmentos conforma una
muesca.
Caudal-lateral: la horadación se
reparte entre zona 3 dt y un
fragmento longitudinal caudal.
Craneal zona 4 px: punción
ligera.
Lateral zona 4 px: una
punción ligera y arrastres.
Caudal zona 4 px: dos
punciones ligeras.
Medial zona 4 px: una
punción.
Zona 4: morfología
irregular (bordes
dentados); ángulo recto y
de aspecto rugoso.
Zona 3 dt craneal: curva,
ángulos oblicuos y aspecto
liso.
Zona 3 dt caudal: curva,
ángulos oblicuos y aspecto
liso.
Se han perdido dos
pequeños frag. Long. de
diáfisis de los lados craneal
y caudal.
Borde fractura lateral y
medial: transversal, ángulo
recto y aspecto irregular.
Mordedura caudalcraneal en zona 3 dt.
Mordedura/flexión craneal-caudal en
zona 3.
Fractura: separación de
la zona 5 unida a un
fragmento loingitudinal
lateral de diáfisis.
Fractura: separación de zona 3 dt,
zona 3 px y dos fragmentos
longitudinales de zona 3.
Mordedura:
Caudal: horadación oval
(3 x 1,2 mm)
Flexión:
Zona 3 dt caudal-medial: transversal,
ángulo oblicuo y borde escalonado.
Craneal zona 3 dt: dos
punciones (0,4 x 0,2;
1,4 x 0,45 mm) sobre
borde de fractura.
Bordes lateral y medial
extremidad dt:
la presión provoca una fractura
longitudinal que finaliza en una
curvo-espiral de ángulos mixtos
y aspecto liso.
Bordes lateral y medial del
fragmento longitudinal de
diáfisis la presión provoca una
fractura longitudinal que finaliza
en una curvo-espiral de ángulos
mixtos y aspecto liso.
Borde de la diáfisis: fractura
curvo-espiral de ángulos mixtos
y aspecto liso.
Punciones ligeras sobre el borde de
la muesca de zona 3 dt cranealmedial.
Punción sobre el borde en zona 3 dt
caudal-lateral.
Fractura curvo-espiral
en cara lateral de zona 3
de ángulos mixtos y
aspecto liso.
Zona 3 superficie fractura inferior
craneal-lateral: curvo-espiral, con
ángulos rectos y oblicuos (mixto) y
aspecto liso.
Zona 3 superficie fractura inferior
caudal-medial: curvo-espiral, con
ángulos rectos y oblicuos (mixto) y
aspecto liso.
Zona 3 superficie fractura superior
craneal: curvo-espiral, de ángulo
recto y aspecto liso.
Zona 3 superficie fractura superior
caudal-medial: gran fractura curvoespiral, de ángulos oblicuos y rectos
(mixto) y aspecto liso.
Zona 3 superficie fractura superior
lateral: gran fractura curvo-espiral,
de ángulos oblicuos y rectos (mixto)
y aspecto liso.
Se han perdido algunos fragmentos.
59
[page-n-71]
Cuadro 3.23. Características de las alteraciones por mordedura sobre tibias de conejo. Experiencia nº3.
Tibia
Ind. 1 der. (nº13)
Ind. 1 der. (nº14)
Ind. 3 iz. (nº15)
Ind. 4 der. (nº16)
Ind. 4 der. (nº17)
Peso
979 g
979 g
Edad
ca. 4 m
ca. 4 m
1152,5 g
ca. 1000 g
ca. 1000 g
ca. 5-6 m
ca. 4-5 m
ca. 4-5 m
Fusión
No.
No.
No.
No.
Línea marcada
Densidad
(adultos)
0,33 g/cm3
0,26 g/cm3
0,33 g/cm3
0,33 g/cm3
0,3-0,26 g/cm3
Acción
Mordedura
lateral Mordedura
caudal
(mandíbula)-medial
(maxilar)-craneal
(maxilar) en zona 2.
(mandíbula) en zona 5 y
flexión
en
dirección
craneal.
Consecuencias
Fractura y separación de la Fractura y separación de Mordedura: farctura con
separación de la cresta
zona 2 en dos fragmentos las zonas 5 y 6.
(zona 1 no osificada y
tibial en zona 2..
aislada).
Flexión: fractura por la
cara
lateral-caudal
y
separación del resto de la
zona 2.
Modificación
principal
Fractura directa: ligero
hundimiento en cara lateral
de zona 2.
Fractura directa: punción
en el borde medial de zona
2.
Morfología
modificación
principal
Mordedura:
Lateral:
hundimiento
asociado a grietas.
Medial:
punciones
superficiales y de pequeño
tamaño.
1.-Mordedura
medial Mordedura/flexión lateral Mordedura
craneal(maxilar)-lateral
(maxilar)-medial
caudal en zona 4 dt.
(mandibula) en zona 2. (mandíbula) en zona 2.
Flexión posterior fuera de
la boca.
Fractura con separación de
la zoan 2 en tres
fragmentos (la zona 1
aparece aislada).
Fractura con separación
de
un
fragmento
longitudinal de la cara
medial que llega hasta la
articulación distal (zona
4 dt, 5 y 6).
Fractura
directa:
hundimiento asociado a
dos grietas en zona 5
caudal.
Fractura directa: pequeño
hundimiento
parcial
asociado a grieta en zona 5
craneal.
Fractura
directa: Fractura
directa:
hundimiento
en
cara hundimiento en cara lateral
de la zona 2.
medial de zona 2.
Fractura directa: punción
en la cara lateral sobre la
línea de fractura.
Horadación sobre la
zona 4 dt caudal.
Punciones de pequeño
tamaño sobre el lado
craneal, dos a cada lado
de la línea de fractura.
Mordedura:
Caudal: hundimiento (4,1
mm de diámetro). El
craneal no se puede medir.
Mordedura:
Medial: hundimiento (10,8
x 5,7 mm).
Lateral: punción (1 x 0,5
mm).
Flexión:
Craneal df dt zona 5:
fractura transversal de
ángulo recto y aspecto
mixto.
Caudal df dt: transversaldentada, ángulos oblicuos
en dirección externa e
irregular (peeling).
Craneal zona articular:
fractura transversal de
ángulo recto y aspecto
mixto.
Caudal zona articular:
transversal-dentada,
ángulos
oblicuos
en
dirección interna y aspecto
irregular (peeling).
Flexión:
Lateral-caudal
df
px:
fractura trasnversal, de
ángulo oblicuo interno y de
aspecto escalonado.
Lateral-caudal
epífisis
proximal:
fractura
transversal, de ángulo
oblicuo externo y aspecto
escalonado.
Modificación
secundaria
Fractura transversal sobre
zona 2 caudal.
1.- Pequeña punción sobre
borde lateral proximal.
Superficie
fractura
indirecta
De ángulos oblicuos
aspecto irregular.
Cara caudal: curva, en
forma de V, ángulos
oblícuos y aspecto liso.
Cara craneal: long., en
forma
de
V
muy
agudizada,
ángulos
oblicuos y aspecto liso.
60
y
Mordedura:
Mordedura:
Lateral:
hundimiento Caudal:
horadación
subcircular (2,6 x 1,8
asociado a grietas.
mm) visible si se
remonta el hueso. La
Flexión:
Medial: levantamiento de fractura provoca que se
la
cortical
y divida en una muesca
desprendimiento de un semicircular (2,3 x 0,7
fragmento longitudinal que mm) sobre la porción
desprendida
origina fractura en V con medial
bordes y aspecto mixto asociada a un ligero
(peeling en el borde craneal hundimiento, y a otra
y bordes lisos en la zona muesca semicircular (2,6
más caudal).
x 1,2 mm) en la porción
lateral. Se conserva la
lasca concoidal en el
interior de la diáfisis.
[page-n-72]
Figura 3.12. Divisiones establecidas en el húmero, fémur y tibia según zonas y densidades.
los segundos son alteraciones superficiales de la cortical ósea,
de disposición variable, producidos al arrastrar los dientes. Los
arrastres se pueden originar tanto en la fractura, si al presionar sobre el hueso las cúspides de los molares o premolares se
deslizan sobre la cortical, como durante la limpieza del hueso,
produciéndose en ese caso las marcas generalmente con los incisivos (figura 3.13 i).
La fractura debe ser entendida como un complejo dinámico,
donde intervienen varios factores, que se ve afectado por una
serie de variables activas y pasivas. Las pasivas son las características propias del hueso (histología, zona, tejido afectado y
desarrollo ontogénico) y de la persona que efectúa la acción
(edad, fuerza o desgaste dental) que influyen en las activas:
colocación del hueso en la boca y la fuerza aplicada (presión
dental intencionada perpendicular al eje del hueso y flexión
manual). En el caso de la fractura, es especialmente importante atender a su propia mecánica (Lyman, 1994). Podemos distinguir dos tipos: la fractura directa (figura 3.13 b) tiene lugar
en la zona donde los dientes (en general el agente de fractura)
atacan o contactan con el hueso. Su morfología puede ser de
dos tipos principales: la muesca (figura 3.13 c), es una pérdida
ósea en el borde de fractura que origina en la pared interna un
negativo oblicuo de tendencia cóncava. En el caso de que el
hueso se pueda remontar obtendríamos una horadación (figura
3.13 b), es decir, una perforación completa del hueso. Este tipo
de marca se produce sobre las zonas óseas de mayor densidad.
La fractura directa también se puede presentar como un hundimiento (figura 3.13 d), que es la perforación de la pared ósea
con un desplazamiento hacia el interior del tejido más cortical,
que se produce en zonas de baja densidad o de hueso esponjoso.
Las microfisuras provocan que la superficie ósea se separe poco
a poco originando superficies similares a las características del
peeling (figura 3.13 e). La fractura indirecta se produce como
resultado de la directa en zonas donde no hay afectación o contacto directo con los dientes (figura 3.13 f).
Los resultados de esta experimentación ponen de manifiesto
que existe una relación, lógica por otra parte, entre la densidad
del hueso y la forma en que éste se fractura mediante presión
dental. Así, en las zonas de mayor densidad (por ejemplo, 5 y 4
del húmero o 2 y 3 del fémur, con densidades teóricas próximas
a 0,4 g/cm3), tras la mordedura aparecen siempre horadaciones,
visibles si el hueso se remonta, y que en cada uno de los fragmentos de hueso resultantes (los que se suelen encontrar en los
yacimientos arqueológicos) se refleja en forma de muescas más
o menos semicirculares de desarrollo cónico más abierto en la
parte interna del cilindro. Por el contrario, en las zonas de menor densidad (zona 2 del húmero o 4 del fémur, con densidades
próximas a 0,26 g/cm3), al aplicar presión dental, se producen
hundimientos asociados a grietas, que normalmente no dejan
muescas tan claras como las horadaciones. En el caso de la tibia, la mayor parte de las veces la mordedura ha ocasionado
hundimientos, tanto en la parte proximal, donde la densidad se
sitúa en torno a los 0,33 g/cm3, como en la distal (0,26 g/cm3).
Sin embargo, al menos en un caso, al morder la zona 4 distal
se ha producido una horadación que se separa en dos muescas, más semejante a las que aparecen en zonas más densas.
Por ello, y aunque no de forma absoluta, podemos concluir que
existe una relación entre la densidad del hueso y la forma en la
que la mordedura (los dientes) lo fractura.
También la morfología y el tamaño de la superficie del hueso determinan la posición del mismo en la boca y por tanto, qué
caras suelen verse afectadas por las mordeduras. En el caso del
fémur proximal, se suelen producir en las caras craneal-caudal,
mientras que en la parte distal sobre las caras lateral y medial.
En el húmero, la colocación de la zona proximal es más cómoda si se presiona sobre las caras lateral y medial, mientras que
61
[page-n-73]
Figura 3.13. Modificaciones resultantes de la acción dental (Experiencia 3). Punciones (a), fractura directa con horadación (b),
muesca (c), hundimiento (d), hundimiento y peeling (e), fractura longitudinal indirecta (f), borde de fractura por mordeduraflexión (g), borde de fractura por mordedura (h), arrastres planos (i), punciones (j), arrastre fino y oblicuo (k) y punciones
asociadas a arrastre plano (l).
62
[page-n-74]
la parte distal puede variar, dado que la zona 4 distal es más
redondeada y la zona 5 más plana en las caras caudal y craneal.
En la tibia, la zona proximal presenta un perfil triangular y la
forma más cómoda de ejercer presión sobre esta parte es apoyar
el hueso sobre la cara lateral o medial; la zona distal es más
rectangular, con las caras craneal y caudal más grandes, de manera que resulta más factible apoyar el resto sobre estas caras.
Así pues, conociendo la parte del hueso que estamos estudiando
podemos esperar una determinada forma de afectación.
Otro aspecto importante es la identificación y descripción de
las fracturas mixtas: mordedura y flexión combinadas. Es importante sobre todo a la hora de diferenciar estas fracturas de las
ocasionadas por mordeduras de carnívoros, dado que los animales no tienen la capacidad de manipulación humana. Esto supone
en el caso de los humanos, en primer lugar, una más eficiente
colocación del hueso en la boca; en segundo lugar, una mejor
sujeción que impide que el hueso resbale, lo que a su vez implica una disminución de los arrastres o punciones producidas en
intentos fallidos de fractura; y por último, una forma particular
de fracturar el hueso mordiéndolo y flexionándolo, normalmente
hacia abajo. En nuestra experimentación hemos realizado cinco
fracturas mixtas, y todas presentan algunas características semejantes. Aquellas que se han producido sobre zonas de menor
densidad (zona 5 de la tibia y 2 del húmero) presentan en las
caras opuestas dos formas de fractura diferentes. En la cara de
extensión, la zona en posición superior cuando se coloca en la
boca, en contacto con el maxilar (si la flexión se realiza hacia
abajo), se producen bordes normalmente dentados, de ángulos
oblicuos y aspecto irregular, similar al peeling, debido a la separación de los agrietamientos previamente producidos mediante
presión dental. Por el contrario, en la cara de compresión, normalmente la inferior, se producen fracturas transversales, con
bordes mixtos u oblicuos y de aspecto mixto. En el caso de la
mordedura-flexión producida sobre zonas de mayor densidad, el
borde opuesto a la muesca tiene una morfología transversal, de
ángulos oblicuos y muestra un escalonamiento característico (figura 3.13 g), mientras que los bordes fracturados sólo por mordedura no presentan este escalonamiento (figura 3.13 h). Si este
hecho se confirma en las nuevas experiencias que estamos realizando en la actualidad, podría tratarse de un elemento distintivo
entre las fracturas por mordedura producidas por humanos y por
otros mamíferos carnívoros.
A modo de resumen y como se puede observar en las cuadros 20 al 23, de un total de 17 mordeduras efectuadas en la
experimentación nº3, se ha conseguido el propósito de fracturar
el hueso en la mayoría de casos (16). En las zonas de menor
densidad o próximas a extremidades no fusionadas, las modificaciones principales han sido los hundimientos (7), asociados a
bordes irregulares (peeling) en las fracturas mixtas (mordeduraflexión). En las zonas más densas las acciones han originado
muescas sobre todo de morfología semicircular u horadaciones
subcirculares cuando se han podido remontar los restos. Las
muescas u horadaciones aparecen de manera preferente en las
dos caras del hueso afectadas por las cúspides dentales (6 casos),
y en menor medida sobre uno de los lados (3), mientras que
en el opuesto aparecen punciones superficiales. La producción
de pequeños fragmentos longitudinales durante las mordeduras
posibilita que en numerosas ocasiones estos restos muestren una
única muesca. En el caso de las punciones, normalmente son
muy superficiales y desconocemos hasta que punto el proceso
de fosilización puede dificultar su observación e identificación.
Más complicado resulta definir las alteraciones originadas
durante el mordisqueo, ya que son muy similares a las producidas por carnívoros (Landt, 2007). En unos casos aparecen arrastres de longitud reducida y base plana que han sido realizados
con los incisivos (figura 3.13 i). En otros, se muestran punciones muy superficiales al rozar con el hueso las cúspides de los
premolares (figura 3.13 j). Una tercera modalidad se produce al
arrastrar el hueso con la mano mientras se tiene colocado en la
zona posterior de la boca, lo que da lugar a estrías de longitud
importante, muy similares a las producidas por instrumentos líticos (figura 3.13 k). También se documentan asociaciones de
arrastres y punciones (figura 3.13 l), que en todo caso nunca
aparecen con la frecuencia e intensidad de aquellas originadas
por carnívoros (cuadro 3.24).
Los datos expuestos señalan que los grupos humanos son
capaces de causar alteraciones con sus dientes sobre los huesos
de los animales que consumen (médula, articulaciones y restos
de tejidos blandos adheridos), lo que de manera habitual se vincula a la acción de otros mamíferos carnívoros. En la fractura
Cuadro 3.24. Características de las alteraciones por mordisqueo sobre diversos elementos de conejo. Experiencia nº3.
Mordisqueo
Ind. 2 húmero
der. (nº18)
Ind. 2 radio
der. (nº19)
Acción
Mordisqueo sobre zona 3 Mordisqueo sobre
medial.
diáfisis media en
cara dorsal y lateral.
Ind. 2 ulna
der. (nº20)
Ind. 3 radio
iz. (nº21)
Ind. 3 ulna
iz. (nº18)
Mordisqueo sobre
diáfisis media en
cara palmar.
Mordisqueo sobre
Mordisqueo sobre
diáfisis media y distal en diáfisis media en
cara lateral.
borde palmarlateral
Consecuencias Alteración de la cortical:
arrastres y punciones.
Alteración de la Alteración de la Alteración de la cortical: Alteración de la
cortical: arrastres.
cortical: arrastres.
arrastres.
cortical: arrastres.
Descripción
Arrastres
cortos,
transversales,
de
base plana, poco
profundos
y
regulares
Arrastres
cortos,
transversales, de base
plana y profundidad
variable, asociados a
punciones de pequeño
tamaño.
Arrastres
cortos,
transversales,
de
base plana, poco
profundos
y
regulares
Cuatro
arrastres
de Continuación de
tamaño
variable, los
realizados
principalmente cortos, sobre el radio.
de base plana, sin
estriaciones internas.
63
[page-n-75]
de los huesos de conejo los modos activos principales y lógicos
son la mordedura y la flexión, que además no son excluyentes y
pueden actuar a la vez. La fractura por mordedura-flexión presenta algunas características que pueden ser de importancia a
la hora de definir el agente acumulador de los restos (natural/
antrópico). En nuestra opinión, la percusión como modo principal de fractura de los huesos, sistemáticamente aplicada en las
presas de mayor tamaño, no se hace necesaria.
Las termoalteraciones
Numerosos trabajos experimentales han tenido como marco
referencial el estudio de huesos quemados y la comprobación
del origen antrópico de estas alteraciones en los conjuntos arqueológicos. Todos ellos han evidenciado en los huesos cambios físicos macro y/o microscópicos por efecto del calor: color,
morfología, estructura o talla, y han señalado la importancia del
sedimento que los albergaba (Fernández-Jalvo y Perales, 1990;
Nicholson, 1993; Stiner et al., 1995). Estas aportaciones ponen de manifiesto que el color por si sólo, no es un criterio de
diagnóstico válido para afirmar si un hueso está quemado o no
(Stiner et al., 1995). En la actualidad, priman los métodos analíticos físico-químicos, como la difracción de rayos X, el empleo
del microscopio electrónico de barrido o el análisis CHN-RC
(Joly y March, 2001), que intentan demostrar qué alteraciones
están verdaderamente causadas por la exposición al calor, diferenciándolas de las de origen postdeposicional. Estos métodos
de análisis han permitido establecer secuencias de cambios físicos, donde el color de los huesos varía en función de la temperatura, la duración del calor y la parte ósea empleada. Las
diversas experimentaciones, intentando reproducir diferentes
condiciones, se han servido de varios criterios: como la naturaleza del hueso, su estado inicial y los niveles de exposición
térmica (Pastó, 2001).
Se ha estudiado la alteración diferencial por efecto del calor,
sobre huesos colocados en contexto superficial (coloraciones
heterogéneas), y sobre aquellos afectados por el calor a través
de exposición indirecta, que han proporcionado más homogeneidad cromática (Bennett, 1999). El sedimento en el que se
incorporan estos restos, junto a la intensidad del calor y la duración de la exposición influirán en el grado de alteración (por
ejemplo: calcinación de los restos enterrados a 2-5 cm; carbonización de los situados a 10 cm).
Si podemos confirmar que las alteraciones presentes sobre
los restos óseos se vinculan al calor, y que no se deben a procesos postdeposicionales, el siguiente paso es el de comprobar si
los grupos humanos son los responsables o si se han originado
por causas accidentales.
La preparación de alimentos es una forma intencional de
producción de alteraciones térmicas, lo que hace que en la actualidad, esta actividad pueda ser vista como un proceso tafonómico predeposicional (Pearce y Luff, 1994), con claros efectos
sobre la preservación de los huesos donde resultan importantes
también la temperatura y el tipo de calentamiento. Otras experimentaciones se han realizado, para ver si diferentes tipos
de cocción afectan de manera desigual a los huesos (Migaud,
1991; Pearce y Luff, 1994).
De nuevo, la experimentación ha observado diferentes alteraciones sobre los huesos según estén hervidos o asados. Se
ha comprobado que los que han sufrido el hervido han perdido
más tejido blando cuanto mayor ha sido el tiempo de cocción,
64
presentando un moderado desplazamiento de las epífisis y una
similar pérdida de peso según el tiempo de cocción. Los huesos
asados pierden más peso, varían de color, se deforman y se fragmentan, a medida que aumenta la temperatura. A través de una
prueba de compresión se ha observado que los huesos hervidos
son más propensos a ser fracturados que los asados (Pearce y
Luff, 1994).
Diferenciar entre el material arqueológico el método de
cocción es muy difícil, sobre todo por el efecto de los posibles procesos postdeposicionales (Montón, 2002). Aun así, se
han constatado termoalteraciones sobre huesos de lagomorfos
(Prolagus) en niveles neolíticos y preneolíticos en Córcega.
Éstas, se presentan sobre las zonas distales, o fracturadas, de
los miembros con poco contenido cárnico (radio, ulna y tibia),
que demuestran que estos elementos fueron asados a la brasa o
sobre las llamas (Vigne et al., 1981; Vigne y Marinval-Vigne,
1982; Vigne y Balasse, 2004). Estas alteraciones también se
han descrito sobre huesos de lagomorfos del Molí del Salt en
niveles del Paleolítico superior final-Epipaleolítico (Ibáñez y
Saladié, 2004).
El empleo de los huesos como combustible normalmente propicia otra forma de termoalteración (Costamagno et al.,
2002; Nicholson, 1993; Théry-Parisot, 2002; Théry-Parisot et
al., 2004). A través de propuestas experimentales se han estudiado las propiedades de combustión de los huesos, viendo
que su inclusión en las estructuras alarga la duración de las
mismas. Este uso, puede verse como un tratamiento diferencial del combustible o como una práctica oportunista centrada
en eliminar residuos de la alimentación (Théry-Parisot, 2002).
Normalmente, el aprovechamiento de los huesos como combustible va unido a una elevada frecuencia de huesos quemados
y a su asociación con estructuras de combustión. La realización de experimentaciones ha probado la existencia de combustibilidad diferencial según las porciones esqueléticas (las
partes esponjosas tienen mejor comportamiento en el fuego
que las zonas compactas) y, también, que la densidad influye
en la masa residual, siendo mayor la pérdida cuanto mayor es
ésta. Del mismo modo, se ha puesto de manifiesto que el hueso
seco se fragmenta menos que el fresco, y que los especímenes
completos se alteran más que los ya fragmentados. Así, según
múltiples parámetros, se generan diferencias en los índices de
combustión y en la tasas de fragmentación. Resulta difícil reconocer a partir de restos óseos quemados, si los huesos han
sido empleados secos o frescos, enteros o fragmentados, pero
puede conocerse la naturaleza histológica de los combustibles
óseos empleados a partir de la frecuencia relativa de tejidos
quemados (Théry-Parisot et al., 2004). A partir de la relación
entre huesos quemados, determinados y no determinados, se
ha podido establecer que en el yacimiento Magdaleniense de
Saint-Germain-La-Rivière, sus ocupantes quemaron sobre todo
porciones esponjosas, lo que habla a favor de la utilización de
los huesos como combustible. Los huesos vinculados a esta actividad aparecen preferentemente en ocupaciones de larga duración donde la acumulación de grandes cantidades de desechos
puede explicar su uso como combustible.
La termoalteración de restos óseos puede ser resultado de
un vertido de huesos en el hogar, de su uso como combustible o
ser accidental. En cambio, la existencia de quemaduras localizadas puede estar revelando prácticas culinarias humanas y por
tanto actividades culturales, con presencia de zonas termoalteradas bien delimitadas en los extremos de los miembros o de las
[page-n-76]
superficies de fractura, atestiguando una cocción en contacto
directo con el fuego o con las brasas. Para Hockett y Bicho
(2000a y b) las partes marginales de los autopodios y de las
extremidades tendrán proporcionalmente más huesos quemados que otros elementos esqueléticos. En este sentido, hemos
realizado dos experimentaciones para comprobar el efecto del
fuego sobre los huesos de conejo durante la cocción de paquetes
cárnicos. Los individuos empleados son subadultos, de tamaño
similar al de los adultos pero con las metáfisis muy marcadas, y
con epífisis que se desprenden fácilmente.
Experiencia nº1 (octubre 2005)
Se asan directamente sobre la llama durante 6 minutos una porción cárnica que engloba a la escápula y otra del segmento del
radio-ulna fracturado por la diáfisis distal. Después del descarnado se observan alteraciones de fuego sobre la cara dorsal de
la diáfisis de la parte distal del radio y la ulna. En los bordes de
fractura, junto a las zonas que han sufrido un cambio de coloración (marrón-negro), la cortical muestra cierta porosidad (Fernández Peris et al., 2007).
Experiencia nº2 (marzo 2007)
Se asa sobre la llama directa durante 7 minutos un miembro
apendicular posterior sin descarnar que engloba desde el coxal
a los extremos proximales de los metatarsos. Se observa termoalteración en los extremos fracturados de los metatarsos, en
los bordes dorsal (metatarso IV y V) y lateral (metatarso II y V),
en forma de cambio de coloración (negro y blanco). También
aparece un cambio de color (negro) sobre el borde lateral del
ala del ilion.
Se asa también sobre llama directa durante 7 minutos un
miembro apendicular anterior sin descarnar que recoge desde
la escápula a los carpos. La termoalteración (color marrón) se
advierte sobre dos carpos.
Un miembro apendicular anterior sin descarnar que contiene desde la escápula a los carpos se coloca directamente sobre
las brasas (500 ºC) durante 6 minutos. Se aprecia un cambio de
coloración (negro) sobre la cara dorsal del extremo distal de la
diáfisis del radio y sobre la palmar de la epífisis distal de este
mismo hueso.
Sobre una piedra plana del hogar se coloca durante 10
minutos (190-310 ºC) un miembro apendicular posterior que
engloba desde el coxal a los tarsos, y que en su parte proximal incluye la última vértebra lumbar y el sacro. Se observa un
cambio de coloración en la extremidad distal del fémur sobre
los bordes craneal y lateral (color negro); en el extremo proximal fracturado de la diáfisis de la tibia (color marrón); sobre la
parte proximal de la tibia en el borde lateral (color marrón); en
la parte distal de la tibia sobre la cara lateral (color negro); por
toda la zona craneal de la vértebra lumbar (color negro); en la
parte lateral-distal del cuerpo del calcáneo (color negro) y sobre
el extremo lateral-distal del centrotarsal (color negro).
Estos experimentos confirman que las termoalteraciones relacionadas con procesos de asado de los paquetes de carne, se
sitúan sobre las zonas marginales de los miembros o sobre las
superficies fracturadas que se muestran más expuestas al efecto
del fuego, de las brasas o del calor transmitido por las piedras
en el interior del hogar; la cantidad de carne en torno al hueso
protege a éste del cambio de coloración. El miembro asado sobre la piedra presenta más huesos alterados que los asados sobre
llama directa o sobre brasas. En otros experimentos (Lloveras,
Moreno y Nadal, 2009b) no se han observado diferencias entre
las formas de asado (brasas o grill), aunque la intensidad de las
alteraciones es menor en el último caso; esta experimentación,
además de cambios de coloración, también ha documentado
la fragmentación de algunos huesos (cráneo e incisivos). Los
elementos más afectados son las falanges, las articulaciones de
los huesos largos, así como la parte incisiva de las mandíbulas
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b).
La estructura de edad
La mayoría de las acumulaciones antrópicas de lagomorfos
presentan elevados porcentajes de individuos adultos. Representan más del 85% de los ejemplares presentes en yacimientos de diferentes cronologías (Cochard, 2004a), lo que
parece responder a un sistema de captación o de caza basado
en técnicas selectivas: se muestra mayor interés por los conejos adultos y de mayor peso que aportan más carne y otros
recursos, lo que hace más rentable el esfuerzo realizado. Esto
es lo más habitual, por ejemplo, en los contextos del Paleolítico superior y Epipaleolítico de la zona mediterránea de la
península Ibérica (entre otros, Pérez Ripoll y Martínez Valle,
2001; Aura et al., 2002a, 2006; Pérez Ripoll, 2004), Portugal
(Hockett y Haws, 2002) o el sur de Francia (Cochard, 2004a).
Recientemente, se han propuesto otros modelos alternativos
de adquisición, centrados en la captación en masa de individuos en las madrigueras, dando lugar a conjuntos formados
por jóvenes de <1 mes y hembras en edad reproductiva (Jones,
2006), por lo que el sexo de los individuos puede ser otra variable a considerar a la hora de definir los conjuntos de origen
antrópico. El desarrollo de técnicas de captura no selectivas
en sentido amplio daría lugar a conjuntos formados por todas
las clases de edad presentes en una población viva (Martínez
Valle, 1996). Esto no significa que un conjunto con mayoría
de individuos inmaduros se pueda vincular directamente con
otros agentes de aporte.
Los elementos anatómicos representados
El predominio de un elemento puede responder a varias causas:
a un sesgo introducido por la naturaleza en el material estudiado, a la densidad del hueso y su resistencia frente a la destrucción, o a la selección y transporte de elementos por parte del
hombre o de otros predadores (Guennouni, 2001). En el caso
de los humanos, el pequeño tamaño de los lagomorfos propicia
que sea factible el transporte de las carcasas enteras desde el
lugar de captación al de procesado y consumo, lo que posibilita que en este espacio aparezcan representados los diferentes
elementos anatómicos con cierto equilibrio, mientras que en
el de captura no se documente ningún resto (Yellen, 1991). Es
poco probable que se hayan aportado restos parciales carroñeados ya que las pequeñas presas no suelen estar disponibles para
tal acción, siendo más lógico que los humanos las capturaran
(Fernández-Jalvo, Andrews y Denys, 1999).
El tamaño de los lagomorfos, en cambio, es un factor negativo respecto a la conservación diferencial de algunos elementos, al que se le une, en algunos casos, la baja densidad de
los huesos o de ciertas partes (Lyman, Houghton y Chambers,
1992; Pavao y Stahl, 1999). El empleo de cribas inadecuadas
y la acción de eventos postdeposicionales también benefician
estas pérdidas (Lyman, 1994).
65
[page-n-77]
Con todo, los patrones esqueléticos en los conjuntos antrópicos suelen presentar ciertos caracteres comunes, que ha recopilado Cochard (2004a):
- Huesos largos apendiculares y cinturas abundantes.
- Equilibrio entre el miembro anterior y posterior, aunque
algunos sitios muestran cierta superioridad del posterior.
- Las mandíbulas están bastante bien representadas, al contrario que los elementos craneales.
- Esqueleto axial infrarrepresentado en numerosos sitios.
- Débil presencia de epífisis de huesos largos.
- Algunos conjuntos muestran una escasa presencia de elementos del autopodio, con más metatarsos que metacarpos.
Pero las diferentes estrategias de explotación de los lagomorfos seguidas por los grupos humanos pueden dar lugar a
unos perfiles esqueléticos característicos. Por ejemplo, el pelado de las presas en el lugar de captura y muerte y el “transporte
selectivo” de las carcasas sin las partes marginales de las extremidades hará que estas partes no aparezcan en los lugares de
preparación y consumo. En un lugar especializado en el procesado de pieles abundarán los elementos marginales de las extremidades, las patellas y las vértebras caudales (Charles y Jacobi,
1994; García-Argüelles, Nadal y Estrada, 2004). La finalidad
del procesado también puede incidir en las partes anatómicas
presentes: así, un consumo inmediato de la carne en el lugar
de procesado conducirá a la presencia de todas las partes óseas
(Sanchis y Fernández Peris, 2008), mientras que un consumo
diferido, ocasionado por el almacenaje de filetes de carne a través de actividades de conservación como el ahumado u oreado
(Pérez Ripoll, 1992, 1993, 2001, 2002, 2004; Cochard, 2005),
puede originar una desigual presencia de elementos en el lugar
de procesado y en el de consumo posterior. Los procesos de
fragmentación ósea ejercidos por los grupos humanos también
producen la pérdida y destrucción de partes articulares, dando
lugar a la creación de cilindros de diáfisis, uno de los rasgos característicos de los conjuntos antrópicos del Paleolítico superior
(Pérez Ripoll, 2002, 2004; Cochard, 2004a). Además de cilindros, en la misma acción también pueden crearse fragmentos
longitudinales, ya que en ocasiones, tal y como hemos comprobado en la experimentación a través de mordeduras, al atacar
las zonas marginales de los huesos largos las diáfisis pueden
romperse (Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011).
Los contextos y otros criterios del carácter antrópico de los
conjuntos
Resulta importante tener en cuenta siempre los contextos de
aparición de los restos de lagomorfos, por ejemplo si se trata
de un nivel arqueológico donde está documentado el fuego o
si es probable la existencia de métodos de conservación de la
carne y, también, la relación de los conjuntos de lagomorfos con
otros restos bióticos (fauna de mayor tamaño) y abióticos (elementos líticos) de origen cultural. Pero la aparición conjunta
de lagomorfos y de otras especies de las que no se cuestiona su
origen antrópico no es un criterio válido para asumir la génesis
antrópica de los primeros (Martínez Valle, 1996). En la mayoría
de los casos los ritmos de aporte en las cavidades y abrigos no
pueden diferenciarse, por lo que diversos agentes pueden haber
aportado restos de lagomorfos que en el proceso de excavación
pueden aparecer de forma conjunta.
La abundancia relativa de restos de lagomorfos en un yacimiento puede ser un indicio del carácter humano del mismo; si
66
estos constituyen la presa principal de un conjunto puede estar
indicando una elección por parte de los cazadores recolectores,
lo que es observable en numerosos yacimientos peninsulares y
franceses del Paleolítico superior y Epipaleolítico, donde se ha
confirmado el origen antrópico de los conjuntos (Pérez Ripoll,
2004; Cochard, 2004a) (cuadro 3.25).
Del mismo modo, la distribución espacial de los restos
puede aportar información sobre el origen de la acumulación;
normalmente los mamíferos carnívoros y las rapaces diurnas
desarticulan las presas antes de consumirlas, lo que da lugar
a una fuerte dispersión de las carcasas; en el caso de las rapaces nocturnas la ingestión de individuos completos, aunque sea
de manera fragmentada (dependiendo del tamaño de la presa),
puede dar lugar a la creación de grandes acumulaciones óseas.
La etnoarqueología
El uso de modelos analógicos actuales dentro de entramados
culturales –Middle-range-research– ha actuado de puente entre
los materiales arqueológicos y los comportamientos culturales,
contribuyendo de manera importante a la interpretación de la
fauna y de otras evidencias económicas del registro arqueológico prehistórico (David y Kramer, 2001); por ejemplo entre
otros, Brain (1981) y Binford (1978, 1981), aunque los trabajos
se han centrado fundamentalmente en el tratamiento de presas
de gran tamaño.
En los últimos años, debido a la mayor valoración de las pequeñas presas en los modelos económicos prehistóricos, se han
desarrollado estudios de base etnoarqueológica que han analizado la presencia de estos animales en las economías actuales
de grupos de cazadores-recolectores, estimando su importancia
en la dieta, las técnicas de adquisición, procesado y consumo,
la tecnología asociada, así como las repercusiones que estas
prácticas tienen sobre la formación de los conjuntos óseos (por
ejemplo, Johnson y Earle, 2003; Landt, 2004; Lupo y Schmitt,
2002, 2005; Yellen, 1991).
Los ¡Kung San del Desierto del Kalahari
Estos cazadores recolectores dependen fundamentalmente
de los recursos vegetales que les proporciona el medio seco
en el que viven y que representan el 70% de su dieta calórica
(Johnson y Earle, 2003), aunque también actúan sobre animales
de tamaño reducido como el puercospín, pequeños antílopes
y un roedor de unos 3 kg (Pedestes capensis), de hábitos
nocturnos y que construye madrigueras. Respecto a éste último,
la tecnología empleada para su captura se elabora directamente
en las madrigueras y está formada por palos largos de madera
con una punta de hierro; se trata de una presa disponible todo el
año, pero únicamente es cazada por los ¡Kung en momentos en
los que se desea carne a través de una estrategia de bajo riesgo.
El procesado carnicero observado sobre esta presa y otras de
pequeño tamaño varía y aporta caracteres de representación
ósea y patrones de fractura desiguales, por lo que las prácticas
carniceras pueden ser muy diferentes entre culturas a lo largo
del tiempo (Yellen, 1991).
Los Soshón de la Gran Cuenca americana
En estos grupos la caza es importante aunque secundaria en relación a los recursos vegetales (la carne solo constituye el 20%
de aporte calórico a la dieta), actuando sobre especies de caza
[page-n-78]
Cuadro 3.25. Importancia relativa del conejo en conjuntos de fauna de origen mayoritariamente antrópico de diversos yacimientos
españoles, portugueses y franceses del Paleolítico superior y Epipaleolítico (modificado de Sanchis y Fernández Peris, 2008).
Zonas
Yacimientos
Contextos
%
Referencias
País Valenciano
Beneito
Auriñaciense (B8 y B9)
Gravetiense (B7b y B7a)
90,4
92,2
Martínez Valle, 1996;
Martínez Valle e Iturbe, 1993
Solutrense (B6 y B3/5)
86,4
Solutrogravetiense (B1/2)
85,2
Malladetes
Auriñaciense
83,3
Gravetiense
32,9
Solutrense
49,3
Foradada
Auriñaciense
-
Martínez Valle, 1997; Casabó, 1999
Cendres
Gravetiense (XV y XVI)
82,0*
Solutrense (XIII y XIV)
95,4
Magdaleniense (IX al XIIb)
Magdaleniense superior (XI)
82,7
80-90*
92,1
Pérez Ripoll, 2004; Villaverde et al., 1999;
Martínez Valle, 1996;
Villaverde et al., 2010*
Matutano
Magdaleniense (1 al 7)
89,4
Olària, 1999
Volcán del Faro
Magdaleniense (18 al 29)
89,5
Davidson, 1989
Tossal de la Roca
Magdaleniense (II al IV)
79,8
65-85*
25,0
85*
Pérez Ripoll y Martínez Valle, 1995;
Aura et al., 2009b*
Epipaleolítico (I y IIa)
Davidson, 1989
Real , 2011, en prensa
Santa Maira
Aura et al., 2006, 2009b*
Epipaleolítico (IV)
44,9
Pérez Ripoll, 1991
L’Arbreda
Auriñaciense (H)
96,0
Maroto, Soler y Fullola, 1996;
Estévez, 1987
Molí del Salt
Magdaleniense
93,2
Ibáñez y Saladié, 2004
Balma del Gai
Epipaleolítico (nivel I)
95,0
García-Argüelles, Nadal y Estrada, 2004
Nerja
Gravetiense-Solutrense (13 al 8)
Magdaleniense-Epimagd. (7 al 4)
47,1
64,8
70-80*
70-80*
Aura et al., 2002b, 2009b*
Epipaleolítico
Solutrense medio
63,0
Yravedra, 2008
Solutrense superior evolucion.
51,0
Gravetiense (J)
Solutrense (I)
82,4
87,0
Bicho, Haws y Hockett, 2006
Magdaleniense (F y G)
90,6
Hockett y Haws, 2002;
Bicho, Haws y Hockett, 2006
Lapa do Suão
Magdaleniense
90,8
Haws, 2003
Caldeirão
Andalucía
63,9
79*
El Lagrimal
Cataluña
Epipaleolítico
Solutrense
93,3
Lloveras et al., 2011a
Moulin du Roc
Magdaleniense
-
Jones, 2004
La Faurélie
Magdaleniense (4)
97,0
Cochard, 2004a
Ambrosio
Portugal
Francia
Picareiro
67
[page-n-79]
mayor y menor. Se dan dos tipos de organización: por un lado
la resultante de una baja densidad de población que actúa sobre
los recursos dispersos e impredecibles (nivel familiar) y, por
otra, una organización suprafamiliar que se constituye durante
la caza de la liebre; en este caso realizada de manera cooperativa empleando grandes redes, trampas hacia las que los lepóridos son conducidos y donde se los mata a palos (Johnson y
Earle, 2003).
Los Bofi del Valle del Congo
Los Bofi han sido estudiados desde una perspectiva etnográfica
para obtener datos aplicables a los cazadores recolectores del
Paleolítico superior (Lupo y Schmitt, 2002, 2005); en concreto, las circunstancias que pueden haber favorecido el uso de
diferentes tecnologías aplicadas a la caza de pequeñas presas.
La inclusión de las pequeñas presas va unida a una intensificación y diversificación de la dieta para incluir recursos seguros,
de bajo riesgo y con reducidos costes de adquisición, así como
al empleo de nuevas tecnologías para su captura (fibras, lazos,
trampas, etc.). Los Bofi incluyen en su dieta preferentemente
especies de <20 kg, donde tanto hombres como mujeres participan en la captura, que se realiza de manera individual (cerbatanas, a mano, trampas, lazos) o colectiva. En este último
caso, durante la estación seca hombres, mujeres y niños participan en el uso de redes, mientras que en la estación húmeda
se emplean otras técnicas. Así pues, parece que la variación
estacional está limitando el uso de determinadas tecnologías
(Lupo y Schmitt, 2002, 2005). El estudio concluye que existe
una selección de técnicas en función de los problemas del día
a día, buscando las estrategias más eficientes en función de
los objetivos para maximizar el retorno calórico y minimizar
los riesgos. Aunque el uso de determinadas tecnologías se ve
influenciado por la eficiencia, también hay que considerar las
tradiciones culturales y los factores sociales, ya que si bien el
uso de redes es la técnica de captura más utilizada por los Bofi,
no es la más eficiente puesto que conlleva un elevado riesgo
y coste.
En el trabajo de Lupo y Schmitt se plantea la cuestión de
cómo inferir el modo de adquisición de las presas en el registro arqueológico. Por un lado, es difícil constatar directamente
determinadas tecnologías ya que la conservación de las materias vegetales es excepcional. El estudio de las concentraciones óseas puede aportar algunos datos. La estructura de edad
originada por una captura comunal con red se caracterizará por
presentar más presas jóvenes, mientras que las técnicas individuales (trampas y lazos) comportarán patrones al azar. Las
técnicas de adquisición comunales están encaminadas a capturar presas abundantes, mientras que las individuales se relacionan con presas que no lo son. En el caso del conejo, presa que
puede alcanzar elevadas densidades poblacionales, es factible
plantear tanto modelos de adquisición en masa (Jones, 2006)
como individuales. Generalmente a las presas pequeñas se las
ha considerado de bajo rango si su captura es individual; pero
una captura en masa de las mismas puede ser más provechosa
que una presa grande.
Los Bofi han centrado otra línea de investigación sobre
la influencia de la masticación humana en la creación de los
conjuntos arqueológicos de pequeñas presas (Landt, 2004);
en el análisis se ha empleado el duiker (pequeño antílope), el
puercoespín y diversos roedores. Las marcas de dientes apa-
68
recen fundamentalmente sobre las costillas (41%), vértebras
(28%), y en menor medida sobre el miembro anterior (13%),
cabeza (10%) y miembro posterior (6%). La fractura humana
de los huesos de las pequeñas presas se centra en el fémur, húmero y tibia, mientras que los otros elementos no se rompen.
La micromorfología de las alteraciones producidas durante
la masticación es similar al daño causado por los carnívoros.
Por tanto, las características micromorfológicas no pueden ser
usadas para identificar la masticación humana; los patrones
de consumo de los Bofi pueden ser identificados del de otros
carnívoros únicamente a nivel macroscópico. Otros criterios
de diferenciación pueden ser la falta de alteraciones digestivas
sobre los huesos masticados por humanos y su presencia en los
de carnívoros: los homínidos no consumen porciones enteras
de huesos de pequeños mamíferos. En una experiencia realizada sobre huesos de conejo se observó que las marcas dejadas
por instrumentos, en tareas de limpieza de los huesos, pueden
hacer desaparecer las alteraciones vinculadas a la masticación
humana.
Antes de exponer los aspectos más destacados de la metodología aplicada en este trabajo (capítulo 4), se describen las
características de los procesos de fosilización, así como de las
alteraciones, distintas a la predación, que pueden sufrir los restos antes, durante y después de su enterramiento.
La fosilización
El proceso de fosilización consiste en la desaparición gradual
de los componentes orgánicos de los tejidos óseos y su reemplazo por materiales inorgánicos. Del estudio de estos procesos
se ocupa la “tafonomía”, concepto acuñado por el paleontólogo ruso Efremov (1940) para referirse a la transferencia de materia y/o de información paleobiológica de la Biosfera a la Litosfera. Los organismos, poblaciones, taxones o comunidades
del pasado reciben el nombre de “entidades paleobiológicas”;
su muerte origina “entidades producidas”, aunque estas entidades también pueden generarse mediante “realización” (señales
sobre los huesos o coprolitos). La producción por muerte o realización recibe el nombre de “producción biogénica”. Como
consecuencia de la alteración tafonómica, ciertas “entidades
conservadas” pueden desaparecer, mientras que otras se preservan hasta la actualidad; las conservadas, que forman parte
del registro fósil y que son potencialmente observables, son
llamadas “entidades registradas”; de éstas, las que realmente se
observan son denominadas “entidades obtenidas” (Martinell,
1997; Fernández López, 2000).
Los procesos tafonómicos se pueden agrupar de la siguiente
manera:
- Necrobiosis: trata de las formas de muerte de los organismos, aportando información sobre el medio donde se han
producido.
- Biostratinomía: se ocupa de las modificaciones experimentadas por las entidades tafonómicas desde la producción
biogénica hasta el enterramiento.
- Diagénesis: son los procesos que sufren las entidades conservadas desde su enterramiento hasta la excavación.
[page-n-80]
Otras alteraciones sufridas por los restos
Las modificaciones producidas por los mecanismos tafonómicos son de cuatro tipos (Cochard, 2004a): espacio-temporales,
de frecuencias óseas, de fragmentación-destrucción y de alteración de superficies. En las páginas precedentes hemos expuesto
las principales modalidades de aporte y alteración de los restos
de lagomorfos en cavidades y abrigos prehistóricos, con unas
características determinadas en relación a los patrones esqueléticos, la fragmentación y las alteraciones. Estas modificaciones se han producido principalmente por predación (materiales
alóctonos) aunque también por muerte natural s.l. (materiales
autóctonos).
Del mismo modo, determinados animales carroñeros, roedores y algunos herbívoros pueden causar destrucción y dispersión de los conjuntos antes de su inclusión en el sedimento;
también la acción de microorganismos puede modificar la superficie de los huesos (Fernández-Jalvo et al., 2002). La exposición de los materiales a la intemperie (sol, viento y lluvia),
y las variaciones de temperatura y humedad que ello conlleva, dan lugar a procesos de meteorización (weathering), que
pueden causar daños en sus superficies (grietas, desescamación
de las corticales) y conducir en un caso extremo a su destrucción estructural y desaparición (Behrensmeyer, 1978; Andrews,
1990; Fisher, 1995). Diversos factores influyen en la intensidad
de este proceso: características del elemento esquelético, taxón,
microambiente, tiempo desde la muerte del ejemplar o el tiempo de exposición (Lyman, 1994).
Los elementos que se han preservado y que se han incorporado a la matriz sedimentaria pueden verse afectados por procesos de tipo postdeposicional, que se pueden dividir en dos
grandes grupos según estén causados por procesos bióticos o
abióticos.
El pisoteo producido por animales o humanos puede ocasionar
daños sobre los elementos enterrados, desplazándolos vertical
u horizontalmente de su posición original, fragmentándolos o
modificando sus superficies (Olsen y Shipman, 1988; Lyman,
1994). Estas alteraciones varían en función de diversos factores,
como la intensidad del pisoteo, la naturaleza del sedimento,
el peso, morfología y tamaño de los restos y la profundidad
en la que se encuentran enterrados (Courtin y Villa, 1982).
En este sentido, los elementos cilíndricos y planos tienen más
posibilidad de ser fragmentados por este proceso que los de
estructura esférica (Yellen, 1991). Los conjuntos afectados
por trampling presentan escasos restos craneales y maxilares,
numerosos molares aislados y rotura de huesos postcraneales.
La presión y el desplazamiento de las partículas sedimentarias
sobre el hueso pueden provocar estriaciones muy similares en
apariencia a los raspados líticos; son numerosas, superficiales,
cortas y orientadas principalmente de forma perpendicular
al eje principal del hueso (Shipman y Rose, 1984; Olsen y
Shipman, 1988; Andrews, 1995; Fernández-Jalvo, Andrews y
Denys, 1999). La presencia de crestas o de virutas entre las
estrías puede ser un criterio para diferenciar los raspados líticos
de los provocados por abrasión sedimentaria. En el trampling
la proporción de huesos con estriaciones es alto, así como el
número de estas modificaciones por espécimen y el rango de
variabilidad, de anchura y de orientación (Andrews y Cook,
1985; Fisher, 1995). Las marcas originadas por el pisosteo
se localizan sobre el hueso de manera fortuita y en múltiples
direcciones, más sobre las diáfisis que en las partes articulares y
en general son menos profundas que las de carnicería (Andrews
y Cook, 1985; Olsen y Shipman, 1988). Recientemente,
diversos trabajos han abordado la problemática que se plantea
en determinadas ocasiones para diferenciar estas alteraciones
de las producidas por instrumentos líticos (Barisic, Cochard y
Laroulandie, 2007; Domínguez-Rodrigo et al., 2009).
La acción de determinados animales carroñeros o fosores
puede modificar los conjuntos enterrados, destruyendo, aportando o sustrayendo huesos con diversas finalidades. El crecimiento de las raíces de las plantas puede ocasionar mezclas de
elementos de diferentes contextos; las raíces de los vegetales
superiores y los rizoides de los musgos (estos últimos durante la
fase biostratinómica) pueden causar la alteración de los huesos;
estas alteraciones se muestran en forma de líneas múltiples y
sinuosas de sección en U, observables a nivel macroscópico,
que pueden llegar a destruir totalmente el córtex; su coloración
puede ser similar a la de la superficie ósea, más clara o más
oscura (Behrensmeyer 1975; Andrews, 1990; Lyman, 1994;
Fisher, 1995).
Insectos, hongos y bacterias pueden provocar alteraciones
superficiales o de carácter más profundo sobre los huesos
(Fisher, 1995; Fernández-Jalvo, Andrews y Denys, 1999;
Domínguez-Rodrigo y Barba, 2006; Fernández-Jalvo y Marín,
2008). El proceso comienza con un cambio de coloración del
hueso y prosigue con una exfoliación de la cortical que puede
llegar a generar marcas muy similares a los surcos o punciones
producidas por los dientes (Domínguez-Rodrigo y Barba, 2006).
Las modificaciones debidas a la presión y desplazamiento
de las partículas sedimentarias sobre el hueso no se originan
exclusivamente por pisoteo, ya que numerosos mecanismos las
pueden causar: la gravedad, la acción del agua o el movimiento
de los sedimentos (Cochard, 2004a).
Diversos procesos geológicos pueden producir una mezcla
tafonómica (Blasco Sancho, 1992), como la filtración, la crioturbación, la graviturbación, la solifluxión, la subsidencia o las
corrientes hídricas. El agua puede dar lugar a movimientos y
concentraciones de elementos, que serán más importantes sobre
algunos elementos anatómicos (los de menor densidad y tamaño) y taxones (pequeños mamíferos). La caída de bloques y la
presión sedimentaria también pueden provocar la destrucción
de los elementos.
La abrasión o pulido de los huesos puede originarse antes,
durante y después del enterramiento. El transporte fluvial de los
huesos afecta a toda la superficie ósea dando lugar a un pulido generalizado, mientras que la abrasión por actividad eólica
sólo afecta a la superficie expuesta de los especimenes (Lyman,
1994).
El suelo puede destruir completamente la materia ósea que
alberga (disolución). Según el pH del suelo, en medios alcalinos (elevado) los huesos pueden presentar desescamación de
las corticales y agrietamiento de la dentina por las raíces; en
caso de suelos ácidos lo que se ve afectado es el esmalte. También hay que tener presente otros factores, como la temperatura, humedad, actividades de las bacterias, porosidad, densidad,
morfología y tamaño de los elementos, entonces las pérdidas
óseas causadas por la disolución variarán. Este ataque químico
del suelo se presenta en forma de pequeños agujeros (pitting)
o bien afecta a toda la superficie; las señales de una disolución
intensa son similares a las originadas por la digestión de un carnívoro, pero se distinguen de ellas porque alteran todo el hueso
y no una zona determinada (Cochard, 2004a).
69
[page-n-81]
Los procesos de deposición de carbonatos son muy frecuentes en las cavidades de origen cárstico de la zona mediterránea
de la península Ibérica y pueden producir la alteración de las superficies óseas e incluso su destrucción (Behrensmeyer, 1975).
La mineralización supone la adición de nuevos componentes minerales a los elementos conservados. Cuando los minerales se depositan en los intersticios y engloban a los elementos
conservados se denomina concreción. Las concreciones han de
diferenciarse de los encostramientos biostratinómicos. En ocasiones las partes blandas de los restos óseos generan cavidades
en los elementos conservados, que son rellenadas por sustan-
70
cias minerales o partículas a través de precipitación (cementación) (Fernández López, 1998, 2000).
La exhumación puede mezclar restos de diferentes contextos (procesos de reelaboración), además de exponerlos, si salen a la superficie, a agentes subaéreos y a los efectos del agua
(Fernández-Jalvo, Andrews y Denys, 1999).
Durante el proceso de excavación, tratamiento y estudio de
los materiales también se pueden originar pérdidas, alteraciones
o incluso destrucción. El uso de instrumental inadecuado puede
crear marcas y fracturas de coloración más clara que la de la cortical del resto y una superficie de fractura reciente (Fisher, 1995).
[page-n-82]
4
Metodología aplicada
En el presente capítulo se describe la metodología que se ha seguido en el análisis de los conjuntos arqueológicos de lagomorfos. Se divide en diversos apartados: el método de excavación,
de obtención y de tratamiento de los restos, su registro y cuantificación, la diferenciación taxonómica entre los géneros Oryctolagus y Lepus, el establecimiento de la estructura de edad de
las presas, la representación de elementos, grupos y segmentos
anatómicos y su conservación, el grado de fragmentación de las
muestras y los morfotipos de fracturas, así como el estudio de
los diversos tipos de alteraciones bióticas y abióticas presentes.
La excavación y el tratamiento del
material óseo
La práctica totalidad de los restos de lagomorfos de los tres
yacimientos estudiados proceden de unidades de nivel, en muchos casos obtenidos en el proceso de criba, mientras que únicamente unos pocos han sido coordenados. La recogida de los
restos ha sido sistemática ya que los sedimentos donde estaban
contenidos se cribaron con una malla de 5 mm de luz, prueba de
ello es la aparición en los conjuntos de elementos de pequeño
tamaño como molares aislados, carpos, sesamoideos y falanges.
El tratamiento de limpieza de los restos de la Cova del Bolomor ha sido más complejo que el de los restantes conjuntos
debido a que diversos elementos pertenecientes a los niveles
XV y XVII se encontraban compactados en un sedimento muy
duro, formando bloques, cubiertos además, en ocasiones, por
una capa de concreción calcárea, situación que hacía imposible
su estudio. En un principio se pensó en actuar sobre ellos de forma mecánica, pero el método producía una elevada fragmentación. Por ello, se optó por un tratamiento químico controlado y
a muy baja intensidad, que nos asegurara que los huesos no sufrían daño alguno. Para comprobar que este método era válido
se realizaron pruebas, observando la superficie de los restos con
binocular, antes y después del tratamiento, obteniéndose resultados satisfactorios. Los restos compactados fueron sometidos a
baños de una solución de ácido acético (<5%) y agua. Aun así,
ante dudas sobre el origen de alguna de las alteraciones (Fer-
nández-Jalvo y Marín, 2008), los restos en cuestión (minoritarios en el conjunto) no se incluyeron en el estudio tafonómico.
Los huesos fueron sometidos después a diversos baños de agua
destilada con la finalidad de ir eliminado de manera progresiva
los residuos ácidos. Estos baños pasaron después a contener una
parte de alcohol por tres de agua, reduciéndose cada vez el porcentaje de agua y aumentando el de alcohol, hasta eliminar toda
el agua de los restos. Una vez limpios, los materiales se dejaron
secar sin ser expuestos a la luz directa.
En los conjuntos de Cueva Antón, el tratamiento fue mucho
más sencillo, pues aunque una gran parte de los materiales de
ambos niveles presentaban una matriz muy fina de color gris
sobre su superficie (concreción calcárea), ésta se pudo eliminar
en la mayoría de casos con agua. Cuando han aparecido algunos
restos más compactados (nivel II k-l) se ha empleado el mismo
método químico controlado descrito para los conjuntos de Cova
del Bolomor, obteniendo también buenos resultados.
Los materiales de Cova Negra se encontraban en unas excelentes condiciones de preservación y ha sido suficiente la limpieza con agua.
El registro y la cuantificación
Cada uno de los 12 184 restos arqueológicos de lagomorfos
estudiados ha sido incluido en una base de datos en soporte
informático creada con el programa FileMaker Pro y que comporta los siguientes campos: yacimiento, año, taxón, número
de inventario, área, NR, elemento anatómico, parte anatómica, lateralidad, grupo de edad, biometría, marcas de carnicería,
fracturas, digestión, otras alteraciones mecánicas, alteraciones
de origen indeterminado, bioturbación, disolución, concreción,
meteorización, otras alteraciones, observaciones, imagen 1 e
imagen 2 (Sanchis, 2010: 119).
En la cuantificación de los materiales se han seguido diversos procedimientos. El establecimiento de la frecuencia relativa
de cada especie (abundancia taxonómica) se ha estimado a partir del número de restos y del número mínimo de individuos. El
número de restos (NR) o de especímenes identificados (NISP)
71
[page-n-83]
Cuadro 4.1. Caracteres osteológicos de diagnosis entre conejo y liebre según Callou (1997) y López Martínez (1989), adaptados de
Cochard (2004a) y De Marfà (2006, 2009). Cr (craneal); Cd (caudal); P (proximal); D (dorsal); V (ventral); L (lateral); M (medial); O
(oclusivo).
Elemento
Cara Parte
Occipital
D
V
Conejo
Liebre
Protuberancia
occipital Restringida.
externa.
Crestas nucales
Ausentes.
protuberancia occipital
externa.
Presente.
Ancha.
Borde medial-caudal.
Proceso zigomático.
Escotadura supraorbital
rostral.
Cóncavo.
Estrecho.
Estrecha.
Convexo.
Ancho y divergente.
Ancha.
Largo y estrecho.
Ancho y corto.
Presentes.
Interparietal
D
Parietal
D
Nasal
D
Esfenoide
V
Cresta esfenoidal.
Presente.
Ausente.
Palatino
V
Coanas.
Estrechas.
Anchas.
Maxilar
V
Proceso palatino.
Relación GL puente
paladar y anchura coanas.
Largo y estrecho.
>1
Ancho y corto.
<1
Temporal
L
Proceso mastoide.
Proceso occipital.
Proceso muscular.
Largo.
Largo.
Sin punta.
Corto.
Estrecho.
Con punta.
Zigomático
L
Proceso temporal.
Tubérculo facial.
Proceso frontal.
Largo.
Desarrollado.
No rectilíneo.
Corto.
Poco desarrollado.
Rectilíneo.
Nasal/Incisivo
L
Escotadura.
Ausente.
Presente.
Hemimandíbula L
Diastema.
Foramen mentoniano.
Largo y estrecho.
Grande, redondeado y
próximo a la serie molar.
Corto y ancho.
Pequeño, alargado y alejado de la serie molar.
Dentición
I1
Lóbulo anterior saliente y
redondeado.
Anterocónidos simétricos.
Anterocónido lingual más
grande que protocónido.
Lóbulo anterior saliente y anguloso.
O
P3
Anterofléxido más profundo.
Escápula
Entre la cavidad glenoidea
y el proceso coracoide.
Cr
L
Surco intertubercular.
Tubérculo mayor.
Proceso deltoideo.
Cr
72
Acromion.
V
Húmero
L
Tubérculo medial de la
tróclea.
Posición del tubérculo
medial.
Ausente.
Anterocónidos asimétricos.
Anterocónido lingual más pequeño que
protocónido y diferente tamaño y morfología
que anterocónido labial.
Anterofléxido menos profundo.
Proceso hamatus largo y en
punta.
Sin superficie articular.
Corto y sin punta.
Decrece distalmente.
Parte caudal saliente.
Sobrepasa el primer tercio de
la longitud total del hueso.
Saliente.
De anchura constante.
No saliente.
No sobrepasa el primer tercio.
Con superficie articular.
Romo.
Más distal que el tuberculum. Al mismo nivel que el tuberculum.
[page-n-84]
Cuadro 4.1. (continuación).
Curvada cráneomedialmente.
Rectilínea o cóncava.
Rectilínea.
Surcos muy profundos y separados
por crestas marcadas.
Surcos poco profundos.
Diáfisis.
Anchura constante.
Decreciente proximal-distal.
Tuberosidad olecraneana.
Extremidad distal de la diáfisis.
Cresta lateral inferior a la cresta
medial.
Triangular.
Con dos crestas lateral y
medial del mismo tamaño.
Con canal lateral.
L
Margen ala iliaca.
Faldón cortado.
Forma del foramen nutricio.
Posición del foramen nutricio respecto a
la espina iliaca ventral-caudal.
Eminencia ilio-púbica.
Proceso auricular.
Pequeño y estrecho.
Cercano.
Ángulo derecho algo
redondeado.
Abierto.
Alejado cranealmente.
M
Punta bífida.
Simétrico.
Punta única.
Asimétrico.
Cr
Cuello.
Corto.
Superficie cráneo-medial del gran
trocánter.
Posición del foramen nutricio.
Línea intertrocantérica.
Alargado y margen proximal
rectilíneo.
Ausente.
M
Cr
Radio
Tróclea distal.
Con dos labios iguales.
Justo por debajo del pequeño
trocánter.
Labio medial más corto.
Cd
L
Eminencia intercondilar.
Borde lateral de la tuberosidad y de la
cresta.
Diáfisis por encima de la epífisis distal.
Posición del maleolo lateral.
Borde distal.
Poco saliente.
Arista viva continua.
Tubérculos prominentes.
Ausente.
Depresión.
Distal.
Línea redondeada regularmente.
Ausente.
Proximal.
Línea con resalte.
M
P
Cr
Ulna
Coxal
Fémur
Tibia
Cr
Cr
L
Cd
Diáfisis.
Forma de la línea que va desde la
incisura hasta la punta lateral del borde
caudal.
Extremidad distal de la diáfisis.
Netamente por debajo.
Convexa.
Fíbula
Cr/L Superficie cráneo-lateral.
Plana.
Arista viva.
Astrágalo
P
Rectangular.
Cuadrada.
Tróclea.
es la unidad fundamental de cuantificación de un conjunto de
fauna, independientemente de si se trata de elementos anatómicos completos (húmero) o fragmentos de ellos (diáfisis de
húmero). Pero este método plantea problemas si se emplea de
manera exclusiva, ya que, por ejemplo, existen diferencias en
las frecuencias de huesos y dientes entre especies, y la estimación del NR puede verse afectada por una recogida selectiva
de los materiales en función de su tamaño (Lyman, 2008). La
utilización del número mínimo de individuos (NMI) resuelve
algunos de los problemas que se han comentado. Representa
el número mínimo de individuos que se pueden contabilizar en
una muestra, siendo éste inferior o igual al número inicial de
individuos. Puede obtenerse contando el máximo de especímenes de un elemento anatómico teniendo en cuenta su lateralidad
(NMI de frecuencia). Por ejemplo, si en una muestra hay dos
húmeros derechos y cinco izquierdos, como mínimo contamos
con cinco individuos ya que si cinco elementos anatómicamente se repiten (son redundantes o se solapan) corresponden a individuos independientes. La estimación por frecuencia puede
matizarse teniendo en cuenta algunas características del elemento, como la edad, el tamaño o el sexo (NMI de combina-
ción). De esta manera, si en la muestra tenemos una escápula
izquierda y otra derecha, la primera osificada y de un individuo
adulto y la otra no osificada (inmaduro), el número mínimo de
individuos representado es de dos. Pero el NMI también plantea
algunos problemas al exagerarse la importancia de los taxones
representados por un bajo número de restos (Lyman, 2008). En
este trabajo, los métodos descritos de estimación de la abundancia han sido utilizados de forma conjunta (Klein y Cruz Uribe,
1984; Lyman, 1994, 2008; Reitz y Wing, 1999).
¿Conejo o liebre?
De manera tradicional, la distinción entre géneros se establecía
en base a la diferencia de tamaño y a la morfología del primer
premolar inferior (Chaline, 1966). En nuestro trabajo se han
seguido las propuestas de diversos autores (Callou, 1997; López Martínez, 1989) y también se ha adaptado la recopilación
realizada por Cochard (2004a) y De Marfà (2006, 2009), que
muestra diferencias morfológicas entre los géneros en un buen
número de elementos anatómicos (cuadro 4.1 y figura 4.1). Para
73
[page-n-85]
·- ~-
--
o
1
-= cm
Figura 4.1. Diversas diferencias morfológicas entre restos postcraneales de conejo (izquierda) y liebre
(derecha). Adaptado de Callou (1997) y De Marfà (2006).
la determinación de los restos dentales se ha empleado la terminología propuesta por López Martínez (1980c). Del mismo
modo, se ha consultado la colección de referencia del gabinete de fauna cuaternaria del Museu de Prehistòria de València,
donde se ha contado con varios esqueletos actuales de conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) y de liebre ibérica (Lepus
granatensis) de la zona mediterránea peninsular.
74
La estructura de edad
La conformación de los grupos de edad de los conjuntos de
lagomorfos se ha realizado mediante la observación del grado
de osificación de las partes articulares de los principales huesos
largos (húmero, radio, ulna, fémur y tibia). Según Lechleitner
(1959) este proceso se desarrolla de forma completa entre los 9
y 12 meses. Pero hay que tener en cuenta que este fenómeno no
[page-n-86]
es uniforme y se ve influenciado por diversas variables como el
clima, la densidad de población o la disponibilidad de recursos
alimenticios, por lo que puede variar dependiendo del elemento
o de la parte anatómica. Se han seguido los datos recopilados
por Jones (2006) y Gardeisen y Valenzuela (2004) relativos a la
osificación de los huesos de conejo (cuadro 4.2).
diferenciarse individuos de muy corta edad entre los jóvenes.
Según los datos recopilados por Jones (2006), los gazapos nacen con los dientes deciduales totalmente funcionales y al cabo
de 18 días los pierden, coincidiendo aproximadamente con el
destete, la erupción de la dentición permanente y el inicio de la
alimentación sólida (cuadro 4.3).
Cuadro 4.2. Osificación de las partes articulares de los huesos
largos de conejo según datos recopilados por Gardeisen y
Valenzuela (2004) y Jones (2006).
Cuadro 4.3. Secuencia de erupción de la dentición definitiva del
conejo según datos recopilados por Jones (2006).
Fusión temprana (ca. 3 meses)
Húmero distal
Radio proximal
Fusión media (ca. 5 meses)
Ulna proximal
Fémur distal
Tibia distal
Fusión tardía (9-10 meses)
Húmero proximal
Radio distal
Fémur proximal
Tibia proximal
Ulna distal
Se han creado tres categorías principales o grupos de edad:
adultos, subadultos y jóvenes. Los adultos de >9-10 meses presentan todas sus partes articulares osificadas, mientras que los
de <9 meses o inmaduros pueden presentar alguna o ninguna
de ellas osificada. En los inmaduros, además de considerar el
estado de osificación de las partes articulares, se ha tenido en
cuenta también el tamaño de los restos, para poder diferenciar
entre inmaduros de más edad, con un tamaño (grande) muy
próximo al de los adultos (subadultos de 5-9 meses), e inmaduros de menor edad, con huesos de talla inferior (pequeña)
relacionados con jóvenes de aproximadamente <5 meses. Hay
que tener presente que los lagomorfos adquieren el 80% del
tamaño del cuerpo de adulto entre los 3-4 meses de vida (Cochard, 2004a).
En la estimación de la estructura de edad de los conjuntos
se ha contabilizado el número de partes articulares proximales
y distales osificadas y no osificadas de los cinco huesos largos
principales (húmero, radio, ulna, fémur y tibia), separando por
tamaño (grande o pequeño) las no osificadas. Entre las partes
articulares no osificadas se han diferenciado las metáfisis y las
epífisis (aisladas del resto del elemento). La representación de
los individuos adultos en la muestra se ha obtenido a través del
porcentaje de partes articulares osificadas de fusión tardía (>9
meses), calculando su proporción respecto al NMI del total de
la muestra. A continuación, para establecer la representación
de los inmaduros se ha estimado el número de partes articulares no osificadas por tamaño para realizar del mismo modo
el cálculo proporcional respecto al NMI total. Los elementos
anatómicos han sido distribuidos, cuando ha sido posible, según su grado de osificación y tamaño, y se han comparado con
los resultados obtenidos en los huesos largos para comprobar si
existen diferencias en los niveles de osificación.
La dentición de los lagomorfos es de crecimiento continuo
y no aporta información sobre la edad de los individuos adultos
y subadultos. Por el contrario, resulta muy útil si se cuenta con
dientes de leche o deciduales, definitivos en fase de erupción
o de reciente erupción pero sin desgaste. En este caso pueden
Dentición definitiva
Semanas
I1, I1
M1, M1, M2
M2, P4
P3, P4, M3, P3, M3
1-2
2-3
3-4
ca. 4
En relación al conejo, la conformación de la estructura de
edad de las poblaciones resulta imprescindible a la hora de
realizar inferencias de tipo estacional en la ocupación de los
asentamientos. En este sentido, los datos sobre su biología en
la península Ibérica (ver capítulo 2) indican la existencia de dos
picos de partos al año (uno en primavera y otro en verano).
Por tanto, un mayor porcentaje de conejos inmaduros (la mayoría de jóvenes son predados antes de los 3 meses), estaría
marcando una actividad en estas fases del año, mientras que
un predominio de adultos podría indicar la ocupación durante
el verano y el invierno (datos recopilados por Hockett y Bicho,
2000b). Pero como se ha expuesto en el capítulo 2, en ocasiones
los partos son múltiples a lo largo del año, y los ritmos biológicos de los conejos pueden ser modificados por diversos factores
como el clima, la alimentación y la tasa de predación (Brugal,
2006), por lo que hay que ser prudentes en las valoraciones que
se realicen en este sentido. Además, los adultos están presentes
en cualquier época del año.
La representación anatómica y la
conservación diferencial
A partir del número de restos determinados se ha establecido el
NME o número de elementos del esqueleto necesario para contar por un espécimen. Se trata de una estimación del NMI para
una categoría anatómica designada (Lyman, 1994, 2008; Reitz
y Wing, 1999). Por ejemplo, si en un conjunto hay cinco partes
proximales del lado izquierdo del húmero, seis proximales del
lado derecho del mismo hueso y tres distales, el NME del húmero es once, la suma de las proximales, que pueden corresponder al mismo elemento anatómico que las distales. El porcentaje de representación (%R) de cada elemento se ha obtenido
multiplicando el NME por 100 y dividiendo el resultado por el
producto del NMI del total del conjunto y la frecuencia teórica
de cada elemento esquelético (Dodson y Wexlar, 1979). De este
modo, el cálculo de la representación de cada elemento tiene en
cuenta los valores de NME y no de NR y se incorpora la variable de la frecuencia teórica. Un ejemplo: en un conjunto en el
que se ha estimado un número mínimo de 30 individuos, con un
NME de 50 para el húmero y la primera falange, el porcentaje
de representación (%R) en cada uno de ellos es muy diferente,
75
[page-n-87]
83,3% y 10,4% respectivamente, ya que se ha considerado la
frecuencia teórica de aparición de cada uno de ellos por animal,
2 en el caso del húmero y 16 en el de la primera falange.
La representación anatómica también se ha valorado según
grupos (craneal, miembro anterior, axial, miembro posterior y
falanges) y segmentos anatómicos de los miembros, superior
(cintura y estilopodio), medio (zigopodio) o inferior (basipodio
y metapodio) de la zona anterior y posterior, a través del cálculo de la media de los %R. Del mismo modo, para comparar
la supervivencia de los elementos craneales frente a los postcraneales, y entre los distintos segmentos de los miembros, se
han aplicado diversos índices propuestos por Andrews (1990)
y Lloveras, Moreno y Nadal (2008a y b; 2009a) a partir de los
%R obtenidos (cuadro 4.4).
Como se ha comentado, los distintos elementos anatómicos
también se han cuantificado teniendo en cuenta su grado de osificación y tamaño para comprobar si su representación es proporcional a la estructura de edad establecida en cada conjunto o,
si en cambio, ha existido una desigual aportación de elementos
o grupos anatómicos en función de la edad y el tamaño de las
presas.
La densidad de los huesos juega un papel destacado en su
conservación, condicionando la naturaleza y composición del
conjunto óseo. En general, cuanto mayor es la densidad de un
resto mejor es su conservación (Lyman, Houghton, y Chambers, 1992). Para determinar el rol ejercido por la conservación
diferencial en la formación del conjunto, se ha aplicado en cada
una de las muestras estudiadas un coeficiente de correlación
(r de Pearson), donde se coteja la densidad máxima de cada
elemento anatómico con su representación (%R) o porcentaje
de supervivencia (Pavao y Stahl, 1999). Cuando el resultado
obtenido es positivo y significativo, las pérdidas óseas del conjunto pueden estar relacionadas con procesos postdeposicionales, mientras que si el resultado es poco significativo o negativo
las pérdidas pueden ser consecuencia de otros factores como,
por ejemplo, la predación o el transporte diferencial de diversos
elementos o partes.
La fragmentación y la fractura
En este trabajo se ha empleado el término fragmentación para
referirnos exclusivamente a los elementos anatómicos que no se
han conservado completos. En cambio, fractura se ha utilizado
cuando se ha estudiado y determinado el agente causante de la
misma.
Una estimación del nivel de fragmentación de un conjunto
o de un elemento anatómico dado es dividir el número mínimo de elementos esqueléticos (NME) por el número de restos
(NR). Este índice nos proporciona una visión general sobre la
fragmentación, aunque presenta también numerosos problemas
(Lyman, 2008). Para el cálculo de la fragmentación se ha tenido
en cuenta la relación entre elementos completos e incompletos según NR. Se ha considerado completo tanto un húmero
como una epífisis proximal no osificada (aislada). Entre los incompletos únicamente se han valorado aquellos con fracturas
de origen antiguo, por lo que previamente ha sido necesario
separar los restos con fracturas de aspecto reciente originadas
durante el proceso de excavación, transporte, limpieza o manipulación de los restos; estas fracturas muestran bordes con
una coloración más clara que la de la cortical y morfologías
parecidas a las realizadas sobre hueso seco. De la relación entre
los restos completos y los que tienen fracturas de origen antiguo
se obtiene el porcentaje de fragmentación de cada elemento o
segmento anatómico e indirectamente sabemos el porcentaje de
restos completos. Si un fragmento de diáfisis muestra un borde
con una fractura reciente y el otro con una fractura antigua se
contabiliza para el cálculo de la frecuencia de fragmentación,
pero no se tiene en cuenta para su inclusión en las categorías de
fragmentación ni tampoco se mide.
Otra forma de aproximarnos a la fragmentación de la muestra se ha realizado a través de la estimación de la longitud conservada. Se han medido los restos completos y los afectados por
fracturas antiguas, y se han creado cuatro categorías: <10 mm,
10-20 mm, 20-30 mm y >30 mm, estableciéndose también la
longitud media.
Las categorías de fragmentación de los elementos se han
determinado a partir del NR y, cuando los conjuntos han sido
cuantitativamente significativos, también según sus frecuencias
relativas. Las distintas categorías se presentan en tablas divididas por grupos: craneal (cráneo, maxilar, hemimandíbula),
axial (vértebras y costillas), cinturas (escápula y coxal), huesos
largos anteriores (húmero, radio y ulna) y posteriores (fémur
y tibia), carpos, tarsos, metacarpos, metatarsos y falanges. En
estas tablas aparecen exclusivamente aquellos elementos que
muestran algún ejemplar fragmentado y se ha obviado los que
se mantienen completos en su totalidad. En los huesos largos
se han establecido las siguientes divisiones: hueso completo;
parte proximal (aquí como en la parte distal también puede haber elementos completos en el caso de las epífisis aisladas no
osificadas); parte proximal + diáfisis <1/2 (inferior a la mitad
hipotética del hueso); parte proximal + diáfisis >1/2 (superior a
la mitad hipotética del hueso); diáfisis cilindro (conserva toda
la circunferencia) proximal, medio, distal e indeterminado;
fragmento de diáfisis (longitudinal ya que no conserva toda la
circunferencia) proximal, medio, distal e indeterminado; parte
distal; parte distal + diáfisis <1/2; parte distal + diáfisis >1/2.
Para caracterizar las fracturas producidas sobre hueso seco
y fresco y, en definitiva, diferenciar aquellas no intencionadas
(pisoteo, presión sedimentaria, fuego) de las intencionadas de
Cuadro 4.4. Índices anatómicos empleados en el trabajo.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
76
PCRT: %R elementos apendiculares, vértebras y costillas.
PCRAP: %R elementos apendiculares.
PCRLB: %R huesos largos principales.
AUT: %R metápodos, carpos, tarsos y falanges.
Z: %R tibia, radio y ulna.
AN: %R húmero, radio, ulna y metacarpos.
/
/
/
/
/
/
CR: %R mandíbulas, maxilares y dientes.
CR: %R mandíbulas, maxilares y dientes.
CR: %R mandíbulas y maxilares.
ZE: %R tibia, radio, ulna, húmero, fémur y patella.
E: %R fémur y húmero.
PO: %R fémur, tibia y metatarsos.
[page-n-88]
origen natural o cultural (durante el procesado y consumo de las
presas por parte de los distintos predadores), se ha seguido la
metodología propuesta por Villa y Mahieu (1991). Se ha tenido
en cuenta la morfología (transversal, curvo-espiral, longitudinal
y dentada), el ángulo (recto, oblicuo y mixto) y el aspecto (liso,
rugoso, mixto) de los bordes de fractura, así como la circunferencia conservada de la diáfisis. Las fracturas originadas sobre
hueso seco o de tipo postdeposicional se caracterizan por presentar mayoritariamente formas transversales con bordes rectos
y rugosos y un índice elevado de piezas tubulares y esquirlas
cortas. Cuando la fractura ha tenido lugar sobre hueso fresco
destacan las formas curvas e incluso espirales, con bordes de
fractura oblicuos y lisos, y esquirlas más numerosas y largas
(Villa y Mahieu, 1991). También se han tenido en cuenta los datos obtenidos en nuestras experimentaciones (Sanchis, Morales
y Pérez Ripoll, 2011).
Las alteraciones
El estudio de las alteraciones se ha realizado sobre cada hueso empleando la lupa binocular (Nikon SMZ 10A, Motic SMZ
168, Leica M165 C). Para una aproximación general a la cortical utilizando 10 aumentos, y para un estudio preciso llegando
hasta 30 o 50 aumentos. Se ha empleado un iluminador de luz
fría Schott KL 1500 LCD, colocando el foco siempre de forma
perpendicular al eje principal de la alteración. Las fotografías
generales se han realizado con una cámara réflex digital (escala manual) sostenida por un trípode o unida a la lupa Motic a
través de un adaptador T (2x), y las de detalle (por ejemplo en
las marcas de corte) con la lupa Leica a través del programa
de captación de imágenes Leica Application Suit,1 que permite
alcanzar los 120 aumentos (escala digital).
Uno de los aspectos más complicados del trabajo ha sido el
de diferenciar las marcas de corte producidas por instrumentos
líticos de aquellas postdeposicionales originadas por la abrasión de partículas sobre la superficie de los huesos. Este tipo
de alteraciones naturales han sido documentadas sobre diversos
restos de Cova del Bolomor, fundamentalmente de los conjuntos de los niveles inferiores, pero están ausentes en las muestras
de Cueva Antón y Cova Negra.
Marcas de corte (cut-marks)
Se definen como estrías alargadas y lineales con longitud y anchura variables, muchas con sección transversal en V y fondo
microestriado (Binford, 1981; Shipman y Rose, 1984). En ocasiones, junto al surco principal aparecen marcas finas paralelas o divergentes a éste que se han originado durante la misma
acción con una parte sobresaliente del filo del útil (shoulder
effect); también sobre algunos cortes aparecen lengüetas, en
forma de terminaciones dobles o múltiples por el movimiento
repetido de la mano (Blasco Sancho, 1992). Pequeños levantamientos óseos triangulares (conos hercianos) pueden aparecer
en los lados del surco principal debido a diferencias de presión
y de resistencia a la hora de realizar la marca sobre el hueso
1 Agradezco al Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universitat de València su colaboración al permitirme el uso de esta lupa y de sus
instalaciones.
(Bromage y Boyde, 1984). La morfología de las marcas de carnicería depende de diversas variables como su disposición (longitudinal, transversal u oblicua al eje principal del hueso), longitud, intensidad y localización anatómica. La profundidad de
las marcas es diferente según la fuerza con la que se han efectuado, la resistencia de los músculos, tendones y ligamentos.
Entre los conjuntos de lagomorfos (básicamente conejos)
procedentes de contextos del Paleolítico superior regional se
han documentado dos tipos principales de marcas de corte:
las incisiones y los raspados (por ejemplo, Pérez Ripoll, 2001,
2002); las primeras se originan situando el filo del útil de forma
paralela, mientras que en los raspados éste se dispone perpendicularmente. Las incisiones oblicuas y transversales se relacionan en mayor medida con procesos de desarticulación y pelado
y denotan cierta intensidad durante su realización, mientras que
las longitudinales suelen ser más largas y vinculadas a tareas de
descarnado. Los raspados se efectúan para obtener la carne adherida al hueso (limpieza) y el periostio (Binford, 1981; Blasco
Sancho, 1992; Fisher, 1995), y consisten en finas estrías paralelas originadas por los microretoques producidos por el uso (Pérez Ripoll, 1992; Fisher, 1995). Las marcas antrópicas no suelen presentarse aisladas, sino formando conjuntos en la misma
dirección: longitudinal y oblicua en las diáfisis, y oblicua cerca
de las epífisis. La localización de las marcas es importante, ya
que las antrópicas se sitúan en zonas concretas en función de las
inserciones musculares (Pérez Ripoll, 2001, 2002).
Marcas de pisoteo
Algunos procesos como el pisoteo y la abrasión sedimentaria
pueden producir sobre las superficies alteraciones de morfología muy similar a las marcas de corte, aunque se han propuesto
diversos criterios que pueden ayudar a diferenciarlas: mayor
frecuencia; mayor número de marcas por hueso; no aparecen
de manera preferente sobre ningún área anatómica; orientación
diversa (se pueden cruzar); morfología y profundidad; intencionalidad y asociación con pulidos (Olsen y Shipman, 1988).
Normalmente las estrías por pisoteo son menos profundas,
subparalelas, con sección en U o plana, y se reparten de forma
aleatoria aunque tienden a aparecer de manera transversal en las
diáfisis y de forma oblicua en los bordes del cuerpo escapular
(Shipman y Rose, 1984; Andrews y Cook, 1985; Behrensmeyer, Gordon y Yanagi, 1986). Las características granulométricas del sedimento también se relacionan con la morfología de
estas modificaciones (Fiorillo, 1989).
Una reciente experimentación ha recreado las alteraciones
producidas por pisoteo de corta duración, con una lista de criterios derivados del análisis multivariante que ha permitido diferenciar ambos tipos de marcas en el 90% de los casos (Domínguez-Rodrigo et al., 2009). Tradicionalmente se ha empleado
el SEM para identificar este tipo de marcas, pero en el trabajo
se propone la utilización de la lupa binocular a no más de 40x.
Este trabajo ha puesto de manifiesto que pueden existir diferencias en las alteraciones producidas por útiles líticos en función
de si estos se encuentran o no retocados.
A continuación se enumeran las variables empleadas en la
experimentación (Domínguez-Rodrigo et al., 2009):
- Trayectoria del surco: recto en las cut-marks y sinuoso en
las trampling-marks.
- Presencia/ausencia de barba: puede estar ausente o presente con porcentajes bastante parecidos en ambos tipos de marcas.
77
[page-n-89]
- Orientación de la marca en relación al eje del hueso: los
dos tipos de marcas muestran preferencia por la orientación
oblicua.
- Forma del surco: en las de trampling y en las cut-marks
producidas con un filo retocado la forma principal es en V de
base plana, mientras que en las cut-marks realizadas con un filo
no retocado es de sección en V.
- Número de surcos visibles por espécimen: en teoría menor
número en las cut-marks.
- Simetría del surco: principalmente simétrico en las trampling-marks y cut-marks producidas con un filo no retocado, y
con mayor equilibrio entre simétricos y asimétricos en el caso
de las cut-marks realizadas con un útil retocado.
- Shoulder effect y estrías asociadas poco profundas: principalmente ausente en las trampling-marks y más presente en las
cut-marks, aunque con diferencias según se hayan realizado con
un filo sin retocar (menor número) o retocado (mayor número).
- Presencia de escamas sobre los bordes del surco: más importantes en las trampling-marks y cut-marks realizadas con
filos sin retocar y menos importantes en las cut-marks hechas
con filos retocados.
- Extensión de la escama en el borde: en general ausente de
las trampling-marks y presente en las cut-marks.
- Superposición de estrías a lo largo del surco principal con
ángulo oblicuo: muy presentes en las trampling-marks y poco
presentes en las cut-marks.
- Microestriaciones internas: muy importantes en los dos
tipos de marcas.
- Trayectoria de la microestriación: siempre continua en las
cut-marks y con discontinuidades en algunas de las tramplingmarks.
- Forma de la trayectoria de la microestriación: siempre recta
en las cut-marks e irregular en algunas de las trampling-marks.
- Localización de las microestriaciones: en las tramplingmarks y en las cut-marks realizadas con útiles retocados principalmente en la parte superior, mientras que en las cut-marks
producidas con filos sin retocar sobre las paredes.
- Longitud del surco principal en milímetros.
- Estrías poco profundas asociadas (microabrasión) originadas por los granos de sedimento: presentes en ambos tipos
de marcas, ya que también las pueden presentar las marcas de
corte que han sufrido trampling.
Del mismo modo, hace unos pocos años se llevó a cabo
otra experimentación de pisoteo sobre diversos huesos largos
de conejo, paloma, tejón y oveja. Después de 2 horas de marcha
intensiva sobre una capa de vestigios líticos, de los 121 restos,
112 presentaban al menos una estría (92,56%). El taxón más
pequeño (paloma) es el que tenía un mayor número de alteraciones. Estas modificaciones tenían la forma de estrías muy
superficiales, de orientación mayoritariamente oblicua y localizadas sobre la diáfisis de los huesos largos, a pesar de esto los
autores de la experiencia consideraron que existía un riesgo real
de confusión entre las modificaciones culturales y las naturales
(Barisic, Cochard y Laroulandie, 2007). Otra experimentación
de pisoteo llevada a cabo con sedimento y restos líticos de la
Cova del Bolomor y huesos actuales de Bos taurus dio lugar a
estrías de morfología parecida a los raspados líticos y a muescas sobre los bordes de fractura, con variaciones porcentuales
en función de si los restos estaban en superficie (44%; 56%),
semienterrados (20%; 32%) o enterrados a 5 cm (69%; 15%)
(Blasco López et al., 2008).
78
En los huesos de los lagomorfos, la diferenciación entre
marcas antrópicas y naturales puede resultar más complicada
en el caso de las diáfisis, donde pueden ser frecuentes los raspados e incisiones longitudinales y oblicuas con la finalidad de
descarnar o limpiar los huesos, ya que es también en estas zonas
donde se dan de manera preferente las marcas por pisoteo. En
este sentido, cuando se han hallado marcas de corte sobre las articulaciones o cerca de ellas ha sido más sencillo caracterizarlas
como antrópicas, mientras que en otros casos, sobre todo cuando han aparecido marcas aisladas sobre las diáfisis, ha resultado más complicado o incluso imposible saber su origen. Las
marcas que hemos interpretado como consecuencia de acciones
mecánicas no intencionadas son mayoritariamente muy superficiales o ligeras, su orientación frecuente ha sido la transversal u
oblicua y en pocos casos longitudinal al eje principal del hueso,
en ocasiones estas marcas se cruzan y cubren otras alteraciones
–como óxidos de manganeso–, y en general son más numerosas
por espécimen que las marcas de corte.
Se han tenido en cuenta también algunos de los criterios
propuestos anteriormente en el trabajo de Domínguez-Rodrigo
et al., (2009), sobre todo aquellos que pueden resultar más característicos de uno u otro tipo de marcas: trayectoria del surco,
número de surcos visibles por espécimen, shoulder effect y estrías asociadas, extensión de la escama en el borde, superposición de estrías con ángulo oblicuo a lo largo del surco principal
y trayectoria y forma de la microestriación. De la misma manera, en general han resultado útiles los criterios de redundancia o
reiteración, intencionalidad y la orientación y morfología de las
señales (Díez, 2006), aunque con la dificultad añadida del bajo
número de marcas halladas en los conjuntos.
Como se verá en los capítulos correspondientes al estudio
tafonómico de los conjuntos arqueológicos, las marcas que hemos caracterizado como de corte (cut-marks) en Cova del Bolomor son bastante escasas y han aparecido tanto en los conjuntos
de los niveles superiores (mayor número), donde no se han hallado marcas de pisoteo, como en los niveles inferiores (menor
número), donde en algunos casos las de pisoteo sí han sido destacadas. Este hecho ha dificultado, sobre todo en los conjuntos
de estos últimos niveles, la tarea de diferenciar unas marcas de
otras. Por las características descritas en los referentes citados,
la asignación cultural de las marcas de corte con la forma de
incisiones (profundas, localizadas en epífisis o cerca de ellas)
parece mucho más fiable que la de los raspados (diáfisis). En
todo caso, la determinación de un conjunto como antrópico se
ha llevado a cabo siempre considerando diversas características
y no en función exclusivamente de la aparición de marcas de
corte. En cada conjunto estudiado, tanto las marcas de corte
como las de pisoteo han sido cuantificadas para calcular su frecuencia. Del mismo modo, se han descrito en base a su localización anatómica y principales características.
Marcas de dientes
En relación a las alteraciones originadas por la acción dental,
tanto de humanos como de otros mamíferos carnívoros se ha
empleado una nomenclatura en castellano traducida de la propuesta por Binford (1981): horadaciones (punctures), punciones (pits), hundimientos, muescas (notches) o arrastres (scores), y se han seguido algunas de las observaciones, a partir
de la propia experimentación, expuestas en el capítulo anterior
(Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011). Debido a lo complica-
[page-n-90]
do que resulta diferenciar las alteraciones naturales de las creadas por dientes humanos (Landt, 2004), se han valorado otros
datos, como su tamaño, la presencia de digestión asociada y su
localización y frecuencia en el conjunto.
Digestión
La ingestión de huesos por parte de diversos predadores y la
acción de los ácidos durante el proceso de digestión provocan
alteraciones de las superficies óseas y dentales y de la estructura. Para los huesos y los dientes se ha seguido la propuesta de
Andrews (1990) adaptada a los lepóridos, tal y como aparece
en otros trabajos (Lloveras, Moreno y Nadal, 2008a y b, 2009a,
2011) (cuadros 4.5 y 4.6).
En los huesos, los efectos de la digestión (porosidad o pitting, pulido y adelgazamiento de los bordes de fractura o pérdidas óseas y destrucción) han sido más fáciles de determinar
que en los dientes, donde en ocasiones no ha sido fácil saber
con certeza si existe digestión o en qué grado, ya que la pérdida
del esmalte puede haberse producido también por otros procesos. Normalmente la digestión causa esta pérdida del esmalte,
que puede estrecharse o bien desaparecer del todo o en islas,
pero que también puede acompañarse de otros efectos como el
redondeado de los bordes y de las superficies (incluyendo los
bordes de las islas de esmalte que queden presentes), degrada-
ción de la dentina en casos más importantes que adquiere una
superficie más o menos ondulada y aparición de grietas y destrucción de la estructura del diente. En ciertos casos dudosos,
la presencia o ausencia de digestión en el resto del esqueleto
puede ayudar a decidir (Lloveras, comunicación personal).
Los elementos digeridos, además de dividirse según grados
o niveles de alteración, se han diferenciado entre los que corresponden a restos osificados y a no osificados, o en su defecto
según el tamaño en caso de que no se conserve ninguna parte
articular. Se ha estimado la frecuencia de elementos digeridos
en el conjunto.
Termoalteraciones
Para la caracterización de los restos afectados por el fuego se
ha seguido la propuesta de Stiner et al. (1995). Los huesos se
han estudiado en función de las distintas coloraciones presentes
(marrón, negro, gris y blanco) y de las fases intermedias entre
unas y otras. Del mismo modo, se han diferenciado entre las
modificaciones que afectan a los restos de manera parcial de
aquellas que engloban a todo el elemento. A parte de las alteraciones superficiales, también se han descrito aquellas que
han modificado la estructura original, produciendo pérdidas y
destrucción ósea.
Cuadro 4.5. Grados de digestión de los huesos según Andrews (1990): 0 (nula), 1 (ligera), 2 (moderada), 3 (fuerte) y 4 (extrema).
0
No se observan marcas.
1
La superficie del hueso está ligeramente alterada. La digestión se concentra en una zona particular del hueso con presencia de
pequeños hoyos causados por las enzimas. <25% de la superficie del hueso ha sido afectada. Las superficies y bordes pueden
estar ligeramente redondeados.
2
25-75% de la superficie del hueso está afectada, más avanzada que en la fase anterior. Los efectos del pitting aumentan. La
destrucción del hueso puede haberse iniciado pero está muy localizada. Posibles grietas y bordes redondeados.
3
La superficie completa del hueso está afectada. El pitting se ha extendido con presencia de pequeños agujeros que empiezan a ser
visibles en la superficie ósea. Destrucción importante del hueso que afecta >50%. Extensión del redondeo a los bordes. Posibles
grietas y fracturas.
4
Importante destrucción del hueso que ha afectado a toda su superficie. La estructura ósea ha sido destruida por la corrosión.
Fuerte redondeo de los bordes. Difícil identificación de los elementos.
Cuadro 4.6. Grados de digestión de los dientes según Andrews (1990): 0 (nula), 1 (ligera), 2 (moderada), 3 (fuerte) y 4 (extrema).
0
No se observan marcas.
1
La superficie afectada del esmalte muestra pequeños puntos de desgaste. En algunos molares se concentra en bordes oclusales y
ángulos salientes. Los bordes pueden estar ligeramente redondeados.
2
La superficie del esmalte está muy afectada y se ha perdido parcialmente. Redondeo de las superficies.
3
El esmalte falta en gran parte y puede reducirse a pequeñas islas sobre la superficie de la dentina que aparece expuesta y
afectada, con evidente desgaste y superficie ondulada. Fuerte redondeo de los bordes. Puede haber estrías y roturas.
4
Esmalte perdido completamente. La dentina está muy afectada y su superficie está muy ondulada. La estructura de los dientes
está afectada, con redondeo intenso de los bordes y superficies. La identificación del diente se hace difícil.
79
[page-n-91]
Meteorización (Weathering)
Otras alteraciones postdeposicionales
Los elementos con modificaciones relativas a su exposición
a la intemperie se han cuantificado y descrito según las fases
de alteración propuestas por Behrensmeyer (1978) y Andrews
(1990).
Para su determinación se han seguido los trabajos de Binford
(1981), Andrews (1990), Lyman (1994), Arribas (1995), Fernández-López (1998, 2000) y Domínguez-Rodrigo y Barba
(2006).
80
[page-n-92]
5
Los conjuntos de Cova del Bolomor
la Cova del Bolomor
El yacimiento de la Cova del Bolomor se emplaza muy próximo al municipio de Tavernes de la Valldigna en La Safor, comarca meridional de la provincia de Valencia (figura 5.1). Esta
cavidad, con una extensión de 35 m de longitud por 17 m de
anchura (600 m2) se abre entre la depresión de La Valldigna y
el Macizo del Mondúber a unos 90 metros sobre el nivel del
mar. Concretamente se ubica en un farallón del flanco meridional que recae en la depresión tectónica o valle de La Valldigna,
frente a los contrafuertes calcáreos de las sierras de Les Agulles
y de Corbera al norte. Desde su emplazamiento, a modo de balcón colgado sobre el valle, se domina un área extensa al norte
que llega hasta Cullera (figura 5.2). La cavidad se visualiza perpendicular al valle, de fondo plano y casi a nivel del mar, que
es cruzado por el río de la Vaca. El paisaje está formado por
una prolongada restinga hacia el sur que arranca de la Serra de
Cullera, cerrada por una franja de marjal frecuentemente anegada. A este paisaje litoral se contrapone por poniente un relieve
montañoso dual, de directriz ibérica hacia el NO y bética hacia
el SO, con alturas que superan los 800 metros (Mondúber) (Fernández Peris, 2007).
El clima actual del área donde se ubica la Cova del Bolomor
es “mediterráneo de tipo templado”, como confirman los registros térmicos y pluviométricos de las estaciones cercanas, con
precipitaciones anuales en torno a los 800 mm. El yacimiento,
por tanto, se enclava en una llanura litoral lluviosa que posee
un clima semiárido donde los procesos geomórficos dominantes son la fragmentación y la alteración de la roca, así como
la erosión mecánica y la disolución por descarbonatación, que
dan lugar, entre otros, a la formación de conos, aluviones y depósitos de ladera. La vegetación actual que rodea el barranco
también es típicamente mediterránea (Fernández Peris, 2007).
La Cova del Bolomor fue dada a conocer a finales del siglo
XIX por Juan Vilanova y Piera, aunque es el geólogo Leandro
Calvo quien realiza la primera descripción de su estratigrafía
(1880-1896), y por ello durante el siglo XX es visitada por numerosos naturalistas e investigadores, por ejemplo Henri Breuil
en 1913. Lamentablemente, unas obras de minería en 1935 destruyen gran parte del depósito arqueológico que se mantiene así
hasta el inicio de las excavaciones sistemáticas a finales de los
80 del siglo XX (Barciela y Fernández Peris, 2008; Fernández
Peris, 2007).
Unidades estratigráficas
El relleno sedimentario de la cavidad está formado fundamentalmente por materiales alóctonos coluviales y en menor medida
por aportes a través de conductos abiertos en paredes y techo.
Otros materiales se han acumulado por procesos autóctonos
gravitatorios debido a desprendimientos cenitales (nivel XVI) o
por procesos de meteorización. En la zona basal, por encima del
roquedo cretácico y por todo el suelo de la cavidad, se disponen
mantos de calcita apilados que alternan con capas de carbonato
puro cristalizado que incluyen materiales detríticos y restos de
microfauna (nivel XVIII). Sobre este primer relleno se emplaza
un cuerpo sedimentario detrítico con potencia variable de 4 a 8
metros según la zona. El depósito de la zona occidental se toma
como referente para todo el yacimiento (Fernández Peris, 2007).
- Nivel 0. Paquete sedimentario con potencia variable (3-50
cm) consecuencia de las actividades mineras de remoción, con
tierras y materiales pertenecientes al nivel XIII.
- Nivel I. Presenta potencia de 50 cm que se divide en 3
subniveles. El Ia son sedimentos finos, sueltos, con escasa fracción y de color negro. Actúa como relleno de las oquedades del
nivel encostrado inferior o Ib, que es una brecha rica en fauna
que ocupa una superficie irregular. El nivel Ic está formado por
material arcilloso, suelto y con fracción gruesa que se acompaña de grandes agregados carbonatados.
- Nivel II. Posee una potencia de 20-30 cm con escasa fracción. Es un sedimento areno-limoso de color gris oscuro que ha
sido transportado por arroyadas leves.
- Nivel III. Brecha carbonatada de 20 cm de potencia que
incluye pequeños cantos.
- Nivel IV. De 30-40 cm de potencia, formado por una matriz de arena y de pequeños cantos que se encuentra cementada.
Los gruesos son de caliza y angulosos.
- Nivel V. Posee una potencia de 30-40 cm y es un nivel
arenoso, con poca fracción gruesa y de color oscuro debido a la
inclusión de materia orgánica y carbón.
81
[page-n-93]
Figura 5.2. Vista de la Cova del Bolomor desde el valle. Foto de
Josep Fernández Peris.
Figura 5.1. Situación geográfica de la Cova del Bolomor y de
los otros dos yacimientos estudiados en el trabajo (Cova Negra y
Cueva Antón).
- Nivel VI. Brecha carbonatada masiva de 30 cm de potencia.
El movimiento de aguas ha dado lugar a una fuerte cementación.
- Nivel VII. Tiene una potencia de 40-50 cm y está formado
por pequeños cantos, gravas, arenas y materia orgánica.
- Nivel VIII. Tramo de 10-20 cm formado por materiales finos encostrados. El material fino ha sido introducido por flujos
hídricos de baja intensidad.
- Nivel IX. De 30-40 cm de potencia formado por pequeñas
gravas. La matriz está suelta y es rica en limos y arcillas.
- Nivel X. Episodio gravitacional que da lugar a bloques
planos y horizontales sobre la superficie previa.
- Nivel XI. De 25-30 cm de potencia. Material detrítico fino
introducido por flujos hídricos suaves. El porcentaje de gruesos
desciende.
- Nivel XII. Acumulación de grandes lajas, plaquetas de
gelifracción y bloques angulosos y de aristas frescas con una
potencia de 50-70 cm. Se subdivide en tres fases: el XIIa son
plaquetas y bloques con mayor proporción de finos; el XIIb son
grandes lajas de desprendimiento cenital originadas por procesos de hielo-deshielo; el XIIc de nuevo son plaquetas y bloques
con mayor proporción de finos.
- Nivel XIII. Potencia de 110-120 cm con gruesos aplanados y angulosos, incluyendo fragmentos de estalactitas. Se
subdivide en tres fases: el XIIIa con abundantes bloques con
matriz cementada; el XIIIb con predominio de finos; el XIIIc
con matriz fina rica en carbonatos.
- Nivel XIV. Con potencia de 45-50 cm formado por fracción fina y arenosa de color rojizo y estructura laminar y notable
carbonatación post-sedimentaria pulverulenta. Contiene agregados microscópicos que contienen pequeños cuarzos brillantes.
82
- Nivel XV. Tramo con potencia de 130-160 cm. Es un nivel
de cantos y gravas aplanados en una matriz areno-arcillosa donde se reconocen fragmentos de estalactitas. Presenta una pátina
de carbonato por todas las caras y con disposición desordenada
que indica la dirección del transporte hacia el interior (solifluxión). El ambiente deposicional es fresco y húmedo, al menos
estacionalmente.
- Nivel XVI. Fase gravitacional de caída de bloques durante
el hundimiento de la visera de la cavidad, situados con disposición horizontal sobre el nivel inferior. Fenómeno vinculado a
una fase de frío con posibles eventos sísmicos.
- Nivel XVII. Tramo con potencia de 70 cm dividido en
tres fases por su contenido en fracción gruesa: el XVIIa con
un importante porcentaje de gruesos grandes, frescos y aristados dentro de una matriz arcillosa; el XVIIb son arcillas fuertemente encostradas donde se minimizan los gruesos; el XVIIc
compuesto por cantos calizos angulosos y gravas de pequeño
tamaño donde aparecen algunas plaquetas dentro de una matriz
suelta. Este desplazamiento se produce en el seno de un flujo
denso. Esto sugiere una fase inicial húmeda y de temperaturas
frescas, donde se acumulan materiales de zonas externas. El
clima se suaviza en la subunidad b para degradarse de nuevo
(XVIIa) de forma brusca. Este nivel supone la abertura al exterior de la cavidad, lo que posibilita su ocupación por los grupos
humanos prehistóricos.
- Nivel XVIII. Grueso manto estalagmítico basal que en algunas zonas llega a los 300 cm.
Cronoestratigrafía y paleoambiente
Las excavaciones arqueológicas de la Cova del Bolomor realizadas desde 1989 por el Servicio de Investigación Prehistórica
de la Diputación de Valencia han confirmado la presencia de
una amplia cronoestratigrafía, diecisiete niveles que superan los
250 000 años en su secuencia de muro a techo, correspondiente
al Pleistoceno medio e inicio del Pleistoceno superior (figura
5.3). Junto a ella, la existencia de una abundante cultura material y de restos de fauna confiere al yacimiento una extraordinaria potencialidad para contribuir al conocimiento del Paleolítico europeo. El análisis multidisciplinar del sedimento de la
Cova del Bolomor aporta una reconstrucción evolutiva entre los
[page-n-94]
Figura 5.3. Cronoestratigrafía de la Cova del Bolomor (Fernández Peris, 2007).
350-100 ka y ha permitido elaborar una secuencia estratigráfica
llamada a convertirse en un referente arqueológico, geológico,
biológico y paleoambiental (Fernández Peris et al., 1994, 1999a
y b, 2008; Fernández Peris, Guillem y Martínez Valle, 1997,
2000; Fernández Peris, 2001, 2003; Fumanal, 1993, 1995; Guillem, 1995, 2000; Martínez Valle, 1995).
El análisis de los niveles del depósito kárstico ha permitido
diferenciar cuatro grandes fases climáticas locales (Fumanal,
1993, 1995):
- Fase Bolomor I (niveles XVII a XV). Ciclo climático fresco de cierta humedad estacional con acumulación de materiales
exógenos y brechificación del sedimento. En el nivel XVIIa se
ha obtenido una datación por racemización (aminoácidos) de
esmalte dentario de 525 000 ± 125 000 BP. (G. Belluomini, Dipartimento di Scienze della Terra, Universitá La Sapienza de
Roma). Corresponde al MIS (marine isotopic stage) 8/9.
- Fase Bolomor II (niveles XIV y XIII). Período climático
cálido y húmedo con rasgos interestadiales que ha permitido
el encharcamiento periódico de la cueva. Cronológicamente se
inscribe en el MIS 7. En el nivel XIV se han obtenido por termoluminiscencia de las arcillas, dos dataciones con valores de
233 000 ± 35 000 y 225 000 ± 34 000 BP, y una tercera en el nivel XIIIa de 152 000 ± 23 000 BP (Wanda Stanska-Prószzynska
y Hanna Prószzynska-Bordas, Laboratorio de Sedimentología
de la Facultad de Geografía y Ciencias Regionales, Universidad
de Varsovia). En el 2005 se realizaron nuevas dataciones mediante racemización sobre gasterópodos en el nivel XIII propor-
cionando una fecha de 229 000 ± 53 000 BP (Trinidad Torres,
Laboratorio de Estratigrafía Molecular, Madrid).
- Fase Bolomor III (niveles XII a VIII). Ciclo climático que
empieza con una oscilación fresca y húmeda, que paulatinamente tiende hacia una situación más rigurosa y árida (mínimo térmico en el nivel XII), para posteriormente remitir poco
a poco e instalarse un clima templado y muy húmedo (nivel
VIII). Estaríamos en el MIS 6. La datación mediante racemización de un molar de équido del nivel XII (año 2005) ha ofrecido
una fecha de <180 ka (Trinidad Torres, Laboratorio de Estratigrafía Molecular, Madrid).
- Fase Bolomor IV (niveles VII a I). Oscilación templada y
húmeda del último interglaciar. Período globalmente suave, con
lapsos frescos (niveles VII a III) que provocan la acumulación
de pequeños cantos, resultado de la meteorización de la bóveda
de la cavidad por la acción del hielo-deshielo. La elevada humedad también ha provocado la inundación parcial de la cueva
y la cementación de los sedimentos dando lugar a suelos estalagmíticos y brechas calcáreas. Son frecuentes los sedimentos
finos, las concreciones y los procesos de alteración y edafogénesis. Esta fase se relaciona con el MIS 5e. En el nivel II se ha
obtenido una datación absoluta por TL de 121 000 ± 18 000 BP
(Wanda Stanska-Prószzynska y Hanna Prószzynska-Bordas,
Laboratorio de Sedimentología de la Facultad de Geografía y
Ciencias Regionales, Universidad de Varsovia).
Las oscilaciones climáticas descritas en la secuencia de Bolomor se acompañaron de variaciones en la línea de costa, lo
que sin duda pudo modificar el medio geográfico pleistoceno,
83
[page-n-95]
determinando variaciones en los ecosistemas y en la explotación de los recursos bióticos por parte de los grupos humanos
(Fernández Peris, 2007). En Bolomor I (MIS 8/9) estaríamos
ante una fase de regresión aunque sin un descenso del nivel
del mar tan acusado como el descrito en Bolomor III, MIS 6
(ausencia de material lítico marino y fuerte presencia de materiales coluviales), con un descenso glacioeustático estimado en
150 m que provocaría amplios tramos de superficies emergidas
de 15-20 km. Hasta la fase Bolomor IV (MIS 5e) no se asiste
a un aumento del nivel marino (Fernández Peris et al., 1999b;
Fernández Peris, 2003, 2007).
estas especies han aparecido muy alterados debido al consumo
y digestión de los diversos predadores, a los que se les une un
proceso de fosilización agresivo. Los restos han sufrido meteorización (niveles I a III), arrastre, caída de bloques (nivel XII),
pisoteo y también afecciones químicas por bacterias y hongos o
cementación de los sedimentos, mecanismos que con diferente
intensidad han provocado la disolución de muchos restos y han
alterado la composición original del conjunto óseo en cuanto
a la representatividad y fragmentación de elementos anatómicos (Fernández Peris et al., 1999b; Fernández Peris, Guillem y
Martínez Valle, 2000; Guillem, 1996).
Los micromamíferos: datos paleoclimáticos y tafonómicos
La macrofauna: datos económicos, tafonómicos y
paleoclimáticos
A través del comportamiento climático de las especies de micromamíferos de la Cova del Bolomor, y según los rasgos de
latitud y altitud, se ha establecido una clara separación en relación al clima entre los niveles inferiores (XV al XVII) y los
superiores (I al VIII-IX) de la secuencia. La musaraña Sorex
minutus aparece en la parte superior (fase IV) mientras que el
hámster Allocricetus bursae lo hace en la inferior (fase I). Dentro de los superiores la presencia del hámster en el VII y VIIIIX indica mayor aridez que en los niveles I a V. En Bolomor II
las condiciones climáticas son templadas y muy húmedas (Guillem, 1995, 1996; Fernández Peris et al., 1994).
A partir de la asociación de micromamíferos de Bolomor
se han determinado cinco paisajes en su secuencia (Fernández
Peris et al., 1999a):
- Arboledas en las fases II y IV.
- Zonas arbustivas en los lindes del bosque (musarañas).
- Espacios pedregosos despejados con árboles aislados (lirones).
- Prados húmedos (topos, topillos y musarañas colicuadradas tricolores) o secos (hámster).
- Espacios lacustres y fluviales (desmán de los pirineos,
musgaño y rata de agua).
Diversos análisis estadísticos (cluster K-means) han confirmado las fases climáticas anteriores y han agrupado los taxones
según sus exigencias ecológicas (Guillem, 1996, 2001):
- Talpa sp., Sorex sp., Sorex minutus y Arvicola sapidus necesitan humedad y un clima más fresco que el actual.
- Allocricetus bursae y Crocidura suaveolens representan
nichos limpios o arbustivos, aunque en el caso del hámster se
relaciona también con condiciones climáticas frescas; Eliomys
quercinus formaría parte también de este grupo aunque ocuparía zonas más pedregosas y con escasa vegetación.
- Microtus brecciensis y Apodemus sp., mejor representados en la secuencia, reflejan pulsaciones climáticas de mayor
o menor humedad; el ratón de bosque (Apodemus) se vincula a
formaciones boscosas.
El estudio tafonómico de la microfauna ha determinado que
las concentraciones de estos animales en la cavidad se deben a
la deposición de egagrópilas de rapaces nocturnas y de heces
de mamíferos carnívoros, que posteriormente se vieron afectadas por importantes alteraciones postdeposicionales (Guillem,
1996, 2000, 2001). El cárabo (Strix aluco) ha participado en los
niveles IV, V y VII, aportando básicamente múridos (Apodemus
sp.), mientras que el zorro (Vulpes vulpes) ha intervenido en
el VIII-IX y el XIII y también posiblemente en XV y XVII,
que en un principio fueron relacionados con la garduña (Martes
foina) (Guillem, comunicación personal). Los restos óseos de
84
Hasta hace poco tiempo, de la fauna de mayor tamaño se contaba únicamente con un inventario previo por número de restos
realizado por Inocencio Sarrión y completado por mi mismo
durante una estancia como becario en el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia (1999-2000),
que ofrecía datos generales sobre la importancia relativa de
las distintas especies en cada nivel y algunas descripciones en
el caso de elementos y partes anatómicas, edades de muerte y
alteraciones observables, tanto antrópicas (marcas de corte o
fracturas) como de carnívoros y postdeposicionales (Martínez
Valle, 1995, 2001; Fernández Peris, 2007). Este inventario permitió identificar un amplio abanico de especies en el yacimiento
y su relación con diversas fases climáticas. Según el inventario,
una gran parte de los herbívoros de talla mediana (cérvidos y
cápridos), grande (équidos y bovinos) y muy grande (rinocerontes, hipopótamos y elefantes) fueron aportados mayoritariamente por los grupos humanos prehistóricos, mientras que sólo
unos pocos restos presentan señales de alteración por carnívoros (principalmente denticiones); la coexistencia de marcas de
ambos agentes nos indica que Bolomor en algunas ocasiones
fue un hábitat compartido por humanos y otros predadores (Fernández Peris et al., 1999a y b). Precisamente, la falta de alteraciones propias de los carnívoros y de sus propios elementos
esqueléticos, junto a las características físicas del enclave y la
intensa ocupación humana del mismo, parecen indicar que la
cavidad ha sido utilizada principalmente como un refugio de
cazadores recolectores, hecho que confirma la ratio carnívoros/
ungulados, <1 en todos los niveles (Fernández Peris, 2004).
Según este primer inventario (Fernández Peris, 2007), cinco
taxones están presentes durante toda la secuencia: ciervo (Cervus elaphus), gamo (Dama sp.), tar (Hemitragus sp.), caballo
(Equus ferus) y conejo (Oryctolagus cuniculus). El ciervo domina en la mayor parte de los niveles, aunque se hace más importante en las fases II, III y IV, ya que en la fase I el caballo es
la especie mejor representada. El gamo aparece normalmente
con escasos porcentajes y el thar presenta sus mayores valores
durante las fases II y III. El conejo está presente en todos y
cada uno de los niveles, destacando sobre todo en la fase I y en
el nivel IV de la fase IV. Otras especies únicamente se muestran en la fase IV correspondiente al último interglaciar (MIS
5e), como es el caso del corzo (Capreolus capreolus) y de varias especies de carácter templado como el jabalí (Sus scrofa),
el asno (Equus hydruntinus) y el hipopótamo (Hipoppotamus
amphibius), y también de los carnívoros: tejón (Meles meles),
oso pardo (Ursus arctos) y hiena (Hyaenidae). El lince (Lynx
pardinus) aparece en la mayor parte de la secuencia aunque con
[page-n-96]
pocos restos, mientras que de pantera (Panthera pardus) sólo
se ha localizado un fragmento en un nivel de revuelto (Fernández Peris, 2004). El uro, aunque presente desde el inicio de la
secuencia, destaca de manera exclusiva en la fase IV. El ciervo
gigante (Megaloceros sp.) y el macaco (Macacus sp.) únicamente aportan restos en la fase I. Los mega-herbívoros como el
elefante (Elephantidae) y el rinoceronte de pradera (Stephanorhinus hemitoechus) aparecen en gran parte de los niveles pero
siempre con valores muy modestos; este también es el caso de
los cánidos de talla grande (Canidae).
Las aves también muestran restos en casi toda la secuencia,
lo mismo que la tortuga terrestre (Testudo hermanni), aunque
con más efectivos en los niveles con clima más benigno. El
conjunto de la fauna confirma el carácter fresco de los niveles
más antiguos del yacimiento (fase I); abundancia de caballo,
relacionado con espacios abiertos de vegetación y presencia
del ciervo gigante, especie ligada a climas frescos y húmedos.
En los niveles superiores destacan los ciervos, uros, jabalíes e
hipopótamos, lo que indica una fase de carácter más húmedo
y templado reflejo de un paisaje con más árboles (Fernández
Peris, Guillem y Martínez Valle, 2000; Fernández Peris, 2003).
En relación a la conservación de los materiales, es desigual
según niveles, muy deteriorados en los superiores debido a la
intervención de diferentes agentes, antrópicos (marcas de corte,
fracturas, termoalteraciones), bióticos no antrópicos o postdeposicionales, que han afectado, de forma importante, la cortical
de los huesos. La fauna de los niveles inferiores, aunque también se ha visto afectada por diversos procesos (brechificación,
compactación), presenta una mejor conservación, por lo que las
señales de intervención de los distintos agentes se pueden caracterizar mucho mejor (Fernández Peris et al., 1994).
En los últimos años ha aumentado la información acerca de
los taxones presentes en el yacimiento. Por ejemplo, desde un
enfoque más paleontológico, se ha confirmado la coexistencia
en esta zona mediterránea de dos especies de úrsido durante
el Pleistoceno medio final y el inicio del Pleistoceno superior:
Ursus arctos u oso pardo, con la mayor parte de los restos (6),
y Ursus thibetanus mediterraneus, un oso de menor tamaño de
origen asiático que ha aportado un radio completo izquierdo
en el nivel XIII (MIS 7), y dos molariformes izquierdos (M2 y
P4) en el MIS 5e (Sarrión y Fernández Peris, 2006). Del mismo
modo, se ha efectuado un estudio paleontológico sistemático de
los restos de tar correspondientes al nivel IV, donde se ha establecido su afinidad con la forma de menor tamaño (Hemitragus cedrensis), presente en diversos yacimientos franceses del
Pleistoceno superior (Rivals y Blasco López, 2008).
El trabajo de investigación llevado a cabo por Ruth Blasco
López (2006) sobre la fauna del nivel XII de Bolomor (MIS 6)
supone el primer estudio tafonómico y arqueozoológico global
sobre la subsistencia de los grupos humanos durante el Pleistoceno medio final en la zona valenciana. Los resultados de este
trabajo han confirmado a Bolomor como un yacimiento con uno
de los registros faunísticos más amplios de la segunda mitad
del Pleistoceno medio de la península Ibérica (Blasco López,
Fernández Peris y Rosell, 2008). El nivel XII, el más riguroso
desde el punto de vista climático de la secuencia, aporta más de
2000 restos de fauna correspondientes a 48 individuos de diversas especies, entre las que se encuentra el elefante (Palaeoloxodon antiquus), el rinoceronte (Stephanorhinus hemitoechus) el
uro (Bos primigenius), el tar (Hemitragus sp.), el ciervo (Cervus elaphus), el gamo (Dama sp.), el ciervo gigante (Megalo-
ceros giganteus), el caballo (Equus ferus), el macaco (Macacus
sylvanus), el lince (Lynx sp.), el castor (Castor fiber), el cisne
(Cignus olor) y el conejo (Oryctolagus cuniculus). El ciervo,
el conejo y el caballo son las especies mejor representadas con
el 57% de los elementos y el mayor número de individuos (11,
10 y 9 respectivamente), mientras que el resto de las especies
presenta menor importancia. En general destacan los individuos
adultos. Las especies de talla mediana y grande muestran unos
perfiles esqueléticos sesgados (transporte diferencial) como
consecuencia de las actividades carniceras de los grupos humanos, mientras que las especies de pequeña talla como los
conejos y las aves son transportadas enteras. Aunque se han
observado señales de alteración correspondientes a la actuación
de carnívoros (3%) de talla mediana (lobo) o pequeña (zorro),
la mayoría de los restos corresponde a individuos cazados por
los grupos humanos (acceso primario e inmediato), aunque en
algunos casos también se ha constatado una actividad carroñera
puntual. Las marcas de corte (12,3%) y las fracturas presentes
sobre diversos huesos, en ocasiones con patrones sistemáticos,
han permitido distinguir distintas fases del procesado carnicero
practicado por los homínidos sobre las presas de talla mediana
y grande, aunque se llevaron a cabo principalmente los estadios
finales del mismo (descarnado, fractura y consumo).
Los restos de conejo y el de cisne también han sido vinculados a actividades de consumo humano ya que algunos presentan marcas de corte. En general las presas aportadas por los
grupos humanos proceden de forma mayoritaria de zonas abiertas (valle) y de media montaña, y en menor medida de áreas
más escarpadas y medios acuáticos, lo que se justifica por la
gran extensión de la llanura costera durante la fase regresiva del
MIS 6 (Blasco López, Fernández Peris y Rosell, 2008). A través
de un proyecto experimental se ha podido confirmar una nueva
modalidad de alteración por trampling descrita tras el estudio
de los restos de fauna del nivel XII (Blasco López et al., 2008).
La incidencia de los carnívoros en el nivel XII de Bolomor
es baja y se relaciona con acciones merodeadoras de cánidos
(lobo y zorro) que han aprovechado los despojos de herbívoros
abandonados por los grupos humanos, lo que aporta diacronía a
la presencia de humanos y carnívoros carroñeros en la cavidad
y que, junto a una tasa baja de sedimentación, favorece la formación de palimpsestos (Rosell y Blasco López, 2008).
Los trabajos de Blasco también han puesto de manifiesto
el procesado y consumo humano de pequeñas presas en Bolomor durante las fases finales del Pleistoceno medio y de inicio
del Pleistoceno superior, tanto sobre especies de fácil captura como la tortuga terrestre como sobre otras como los patos
(Aythia sp.), mucho más difíciles de obtener por su capacidad
de vuelo) o los lagomorfos (Blasco López, 2008; Blasco López y Fernández Peris, 2009, 2012). Estos datos están en consonancia con los obtenidos por nosotros a través del estudio
de los lagomorfos del nivel basal de Bolomor (XVIIc) y que
se incluyen en este trabajo, que han sido publicados a modo
de avance por la importancia que supone la aportación y consumo de estas presas en la península Ibérica por parte de los
humanos durante estas fases del Pleistoceno medio (Sanchis y
Fernández Peris, 2008). En relación a las tortugas, si el trabajo de Blasco López (2008) describía el proceso carnicero, de
asado y consumo de estas presas, otro estudio (Morales y Sanchis, 2009), ha confirmado la pertenencia de estos quelonios a
la especie Testudo hermanni (tortuga terrestre mediterránea),
optando por los factores climáticos a la hora de explicar su
85
[page-n-97]
rarificación y desaparición de esta zona del Mediterráneo peninsular a partir del MIS 2.
Es necesario también hacer mención a la tesis doctoral de
R. Blasco, presentada hace unos meses, donde una parte destacada de la misma la constituye el estudio arqueozoológico de
varios niveles de la Cova del Bolomor (Blasco López, 2011).
En concreto se estudian de forma detallada las acumulaciones
óseas de los niveles XVIIc y XVIIa correspondientes al MIS 9,
el nivel XI (MIS 6) y el nivel IV (MIS 5e). En el capítulo 8 se
hará mención más detallada en relación a las acumulaciones de
lagomorfos del yacimiento que ha estudiado esta autora.
Se estudian 1307 restos del subnivel XVIIc conformando
un espectro formado por 12 especies, donde el conejo es el
taxón predominante (62,6%), seguido del ciervo (18%), caballo (7,6%) y uro (3%); presencia de otras especies con valores
por debajo del 1% (Blasco López, 2011: 313). Predominio de
los individuos adultos sobre el total de ejemplares determinados (30). El estudio pone de manifiesto el origen antrópico de
la mayor parte de las biomasas animales (fracturas, marcas de
corte, etc), con un acceso posterior de carnívoros como el zorro y tal vez de otros cánidos de mayor talla. La formación del
conjunto arqueológico está formada por ocupaciones de diversa
duración en los que se intercalan periodos breves de desocupación humana donde se producen intrusiones de carnívoros y
rapaces (Blasco López, 2011).
En el XVIIa se analizan 1732 restos pertenecientes a 16
taxones, pero donde, de nuevo, domina el conejo (61%), seguido del ciervo (17,4%), el caballo (7,58%), el tar (2,76%) y el
gamo (2,66%); el resto de especies muestran escasos valores.
Los carnívoros están representados por el lobo (4 restos). Según
individuos se confirma el predominio de los lagomorfos (15).
En general, y para todos los taxones, los adultos son los mejor
representados. La fragmentación es baja en las especies de talla
media y grande, pero baja en los pequeñas. Se han determinado
modificaciones antrópicas sobre el 13% del conjunto, y no antrópicas sobre un 5,3%. Las marcas de corte aparecen sobre especies de diversas tallas, incluidos los lagomorfos y aves; también se han evidenciado fracturas por percusión y mordeduras
(especies de menor talla). Las señales de intervención de otros
agentes no humanos se han relacionado con el zorro y cánidos
de mayor talla como el lobo o el cuón, y también con aves rapaces. El estudio es consecuente con un modelo de ocupación
breve por parte de los homínidos (Blasco López, 2011).
El nivel XI aporta un total de 1047 restos correspondientes a
12 especies distintas. Según elementos identificados, el conejo
es la especie mejor representada (25,06%), seguida de Aythya
sp. (19,29%), ciervo (5,25%) y tar (1,53%); el resto de taxones por debajo del 1%. Por individuos (30), destacan Aythya
con 8, y a continuación Oryctolagus (7) y Cervus (4) (Blasco
López, 2011: 435). Predominio en general de los ejemplares
adultos. La representación de elementos anatómicos muestra un
sesgo en todos los taxones. La fragmentación del conjunto es
importante, con un 5,72% de restos completos. Se han identificado una mayoría de fracturas en fresco aunque también algunas postdeposicionales. Las alteraciones de origen antrópico
son las más destacadas (66%), mientras que son prácticamente
nulas las relacionadas con carnívoros (0,76%); las primeras se
manifiestan en forma de marcas de corte, fracturas, mordeduras
y termoalteraciones sobre los huesos de diversas especies. Por
ejemplo, las marcas de corte han sido halladas sobre restos de
ungulados y también de pequeñas presas (lagomorfos y aves),
86
fundamentalmente en los huesos largos (radio, tibia y húmero)
y en el coxal. Las termoalteraciones están presentes sobre el
6,16% de los restos. La actividad de los carnívoros en el nivel
parece muy esporádica. Los datos parecen indicar que el nivel
funcionó como un lugar de hábitat para los humanos donde los
animales se transportaron completos en el caso de las pequeñas
presas, y con selección de partes los más grandes.
El nivel IV es el último de los niveles estudiados por la
autora en su tesis doctoral y es el que ha aportado un mayor
número de efectivos. En total se han analizado 25.323
restos correspondientes a 30 especies (elevada diversidad
taxonómica). Según número de restos identificados, dominio
del conejo (27,55%), seguido del ciervo (22,59%), la tortuga
mediterránea (18,37%), el uro (7,44%), tar (4,22%), jabalí
(4,02%), gamo (3,18%) y caballo (2,27%); por debajo del
1,7% el resto de taxones. Los carnívoros están representados
por 5 especies, donde los cánidos (lobo y zorro) y félidos (león
y lince) destacan sobre los úrsidos. Según individuos (99),
destaca el conejo (20), la tortuga (19) y el ciervo (12), que
representan conjuntamente más del 50% de los ejemplares.
Predominio de los ejemplares adultos. La fragmentación del
conjunto es muy elevada, con tan sólo el 0,99% de restos
completos; en este sentido se conservan muchos fragmentos
de huesos largos de pequeñas dimensiones (sobre todo
huesos largos del estilopodio y zigopodio) correspondientes a
taxones de tallas medias y pequeñas. Las fracturas responden
mayoritariamente a acciones intencionadas sobre hueso
fresco aunque también se han identificado algunas de origen
postdeposicional. Las modificaciones de origen antrópico son
las más importantes (65,36%), en forma de marcas de corte,
fracturas, mordeduras y termoalteraciones, mientras que las
de carnívoros tienen escasa incidencia (0,56%). Las marcas
de corte aparecen sobre el 7,18% de los restos, sobre huesos
de ungulados, carnívoros y de pequeñas presas pero destacan
sobre el ciervo y el conejo. Las fracturas intencionadas
también se muestran sobre diversos taxones (ciervo, tar, gamo,
jabalí y tortuga) a partir de la identificación fundamentalmente
de conos e impactos de percusión. El modo activo de fractura
de las pequeñas presas ha sido la mordedura, acompañada en
algunos casos de la flexión. Las cremaciones aparecen sobre
el 61,54% de los restos, mayoritariamente sobre huesos largos
(predominio del grado 2). Las acciones de los carnívoros son
escasas y corresponden sobre todo a mordeduras y en menor
medida a bordes crenulados y digestiones. La autora los ha
relacionado con la intervención de cánidos de tamaño pequeño
(zorro). En ocasiones se ha determinado la superposición de
marcas de humanos y carnívoros, que en la mayoría de casos
indican un acceso primario por parte de los homínidos, y
el carroñeo de los restos dejados por éstos por parte de los
carnívoros. Son escasas las alteraciones postdeposicionales
en relación a la exposición de los restos a la intemperie
(0,11%) y los procesos de pisoteo (0,54%). El nivel IV ha sido
determinado como un lugar de hábitat para los humanos que
han introducido la mayor parte de los taxones, con preferencia
por los animales más abundantes en la zona; de los de >20
kg se han transportado las partes de mayor valor nutricional,
mientras que las pequeñas presas han sido transportadas y
procesadas completas en la cavidad. Las ocupaciones humanas
presentarían una cierta prolongación temporal con breves
desocupaciones que serían aprovechadas por los carnívoros
para merodear y actuar sobre los restos dejados anteriormente.
[page-n-98]
La cultura material
El conjunto industrial de Cova del Bolomor ha sido estudiado
de manera sistemática por el director de la excavación Josep
Fernández Peris (2007) y asciende en la actualidad a un total de
35 000 piezas líticas de las cuales el 10% son útiles retocados.
Las materias primas en las que se han elaborado los útiles son
sílex, cuarcita y caliza, y provienen de cantos marinos, coluviales y fluviales del entorno inmediato del yacimiento.
Las industrias líticas presentes en Bolomor pueden dividirse en tres grandes fases (Fernández Peris, 2007):
- Fase A (niveles XIII al XVII). Tecnocomplejo de lascas
con poca presencia de técnica levallois, ausencia de bifaces y
dominio de los denticulados frente a las raederas, donde han
sido elegidas con frecuencia piezas corticales para su transformación en útiles, mostrando una menor elaboración tecnológica. Escasa presencia y diversificación de las raederas.
- Fase B (niveles XII al VIII-IX). Conjuntos casi exclusivos
de grandes lascas de caliza con mínima transformación del utillaje, relacionados con una ocupación muy esporádica.
- Fase C (niveles I al VII). Industrias de formato pequeño y
con gran reutilización del sílex, propias de etapas de ocupación
intensa. Se elabora sobre núcleos diversos y muestra, desde el
punto de vista tecno-tipológico, importantes cambios respecto a
la fase A. Destacado papel de las raederas, retoque variado del
utillaje y diferentes índices tipológicos.
La secuencia industrial lítica de la fase A de Bolomor
(Pleistoceno medio final) es contemporánea de los complejos
del Pleistoceno medio. Se trata de un tecnocomplejo de lascas
que no se vincula tipológicamente con el Achelense peninsular
y que parece mostrar más convergencias con los conjuntos circunmediterráneos de la península Ibérica, Francia e Italia. El
paso al Pleistoceno superior (MIS 5e) supone el aumento del
utillaje musteriense, aunque con rasgos propios, con dominio
del microlitismo no laminar y gran predominio de las raederas
(Fernández Peris, 2001, 2003, 2007). El trabajo de investigación de Felipe Cuartero, basado en el estudio de la industria
lítica del nivel IV, ha puesto de manifiesto la ausencia de bifaces
y de utillaje de gran talla y la presencia de importantes proporciones de utillaje sobre lasca y un fuerte componente de reutilización (Cuartero, 2007). Recientemente se ha hecho hincapié
en la variabilidad tecno-económica presente en la secuencia de
C. del Bolomor, ya que se constata para los momentos finales
cierto progreso tecnológico (Fernández Peris et al., 2008).
El poblamiento
Los fósiles humanos hallados en Bolomor confirman la existencia en el territorio valenciano de primitivas comunidades
de homínidos, como poco, en torno al 400-350 ka. Los tipos
humanos de los niveles basales deben ponerse en relación con
Homo heidelbergensis, mientras que los de los niveles superiores deben adscribirse a los neandertales, posiblemente tempranos y en camino de transformación hacia los clásicos europeos. El yacimiento ha ofrecido hasta el momento presente
siete restos humanos, básicamente dentales, pertenecientes a
Homo neanderthalensis (Arsuaga et al., 2001). La mayoría de
estos elementos se han hallado en los niveles superiores de la
secuencia correspondientes al último interglaciar (MIS 5e) y
pertenecen a individuos de diversas edades y sexos. Debido a
la falta de precisión estratigráfica del canino superior, que po-
dría corresponder a un nivel antiguo (nivel XIII al XV), por el
momento el parietal incrustado en un fragmento de brecha del
nivel VI, correspondería al resto humano más antiguo hallado
en las tierras valencianas, datado aproximadamente en 130 ka
(Sarrión, 2006).
Otros dos restos humanos, un húmero distal y un fragmento
de coxal, procedentes de la Cova del Tossal de la Font (Vilafamés, Castelló) podrían ser contemporáneos del parietal de Bolomor pero presentan una datación problemática (Gusi et al., 1984).
El uso del fuego
Las primeras comunidades humanas llegadas al continente europeo muy posiblemente desconocían el fuego. Las pruebas
más antiguas y seguras del mismo deben relacionarse con las
etapas en las que los testimonios de hogares se multiplican, certificando una regular e intencional utilización del fuego. Este
momento corresponde al Pleistoceno medio reciente (350-120
ka) tanto para Asia como para Europa. El fuego se instala y
generaliza en Europa como consecuencia del éxito de un poblamiento permanente. En la península Ibérica las primeras y
escasas huellas de utilización del fuego se encuentran en Bolomor, La Solana del Zamborino y San Quirce del Pisuerga. No
hay pruebas de combustión en Gran Dolina de Atapuerca, cuyo
nivel superior puede relacionarse con el Pleistoceno medio reciente (Fernández Peris, 2003).
En Cova del Bolomor se documenta la presencia del fuego
a través de la aparición de restos óseos y líticos termoalterados
y también de estructuras de combustión y sedimentos afectados
por el fuego desde el nivel XV (ca. 300 ka). A partir de este
momento, casi todos los niveles muestran evidentes pruebas de
la utilización y control sistemático del fuego. Las áreas excavadas hasta el presente han proporcionado restos de hogares
y combustión en los niveles II, IV, XI y XIII. En el primero se
han hallado posibles vaciados de cenizas como consecuencia de
tareas de limpieza de los hogares para la preparación de nuevos
fuegos; en el nivel IV se han encontrado tres fuegos de morfología subcircular que han dejado tierra quemada rojiza con ceniza
como testigo, con piedras termoalteradas en la base de uno de
ellos; en el nivel XI (MIS 6, 150 ka), se han descubierto siete
hogares con potencia de 2-10 cm y unas dimensiones de 0,5 a
1,3 m, sin estructuración interna, alineados en el área externa
del yacimiento (Barciela y Fernández Peris, 2008; Fernández
Peris et al., en prensa). Todos ellos son hogares simples relacionados con combustiones cortas como parecen confirmar las
prácticas experimentales que se están desarrollando (Fernández
Peris et al., 2007). En este sentido y desde hace unos años, se
están llevando a cabo diversos estudios experimentales con la
finalidad de conocer mejor la funcionalidad de estas estructuras (hogares) y en general de todos los restos relacionados con
la combustión: industria lítica, fauna y sedimentos (Fernández
Peris et al., 2007).
El espacio
Recientemente se ha realizado el análisis espacial del nivel IV
del yacimiento, lo que ha permitido determinar que la estrategia de ocupación desarrollada por los humanos está basada en
la organización en torno a estructuras domésticas asociadas a
hogares (Sañudo y Fernández Peris, 2007; Sañudo, 2008). Se
han identificado dos unidades arqueoestratigráficas (CB IV-1
y CB IV-2) de escaso desarrollo diacrónico y separadas por un
87
[page-n-99]
lecho estéril. En CB IV-2 se documentan muy próximas cuatro estructuras de combustión sincrónicas. La representación
tridimensional, la distribución por planos de los restos líticos
y óseos y los remontajes en estas unidades han permitido señalar la utilización de la cueva como un campamento residencial
con una organización pautada del espacio ocupado. Bolomor
proporciona un lugar protegido y habitable próximo a los recursos del valle. El desarrollo de la línea de visera condiciona la
estrategia de ocupación de la cueva en ambas unidades, delimitando la superficie en dos áreas, una interna, resguardada, y otra
externa, donde se aprecia una distribución diferenciada. El área
interna acoge las principales actividades (abundancia de materiales), mientras que la externa muestra una escasez de restos.
- CB IV-1 funciona como un área doméstica donde se han
desarrollado gran parte de las actividades cotidianas (modelo de
ocupación de pequeña superficie).
- CB IV-2 muestra un patrón de organización diferente y
heterogéneo, con hogares alineados bajo la visera de la cueva y
el área de actividad se asocia al lateral interno, espacio dotado
de luz y calor y libre de humo. Se han llevado a cabo diversas
actividades cotidianas donde destacan el procesado y consumo
de alimentos y la producción de utillaje.
Todos estos datos permiten afirmar la ausencia de un palimpsesto de amplio desarrollo diacrónico y la existencia de una
elevada relación sincrónica del registro. Se trata de un modelo
de ocupación de pequeña superficie organizado en torno a áreas
domésticas.
Según estos autores, los homínidos que desarrollaron sus
actividades cotidianas en el nivel estudiado muestran un comportamiento similar al de los humanos actuales. Este dato otorgaría al Paleolítico medio un estadio importante en la evolución
conductual de los homínidos, que difiere de la hipótesis de continuidad Paleolítico inferior-medio (Sañudo y Fernández Peris,
2007).
Los datos disponibles en el estado actual de la investigación
del yacimiento de Cova del Bolomor, y que han sido expuestos
con anterioridad, permiten una aproximación general al carácter de las ocupaciones humanas y a las actividades de subsistencia desarrolladas (Fernández Peris, 2007):
- Nivel XVII. Posiblemente las ocupaciones sean altos de
cazan regulares con procesamiento sistemático e intensivo de
los animales de diversos biotopos con papel predominante del
caballo (44%), ciervo (32%) y en menor medida del tar (7%),
con transporte diferencial de las carcasas según el tamaño. Escasa incidencia de los carnívoros.
- Nivel XV. Las ocupaciones pueden ser altos de caza regulares con procesamiento sistemático e intensivo de los animales
de diversos biotopos: ciervo (38%), caballo (31%) y tar (23%),
con transporte diferencial de las carcasas según el tamaño. Mayor actividad intrasite.
- Nivel XIII. Altos de caza menos regulares y más próximos
que los de los niveles inferiores con actividad menos intensiva
y de estancia más breve, algunos con elementos de combustión. La caza está centrada en el ciervo (53%) y complementada
por otros herbívoros, explotación muy centrada en el bosque de
media ladera (cérvidos). La transgresión marina influyó en la
reducción de los recursos del valle. Se aportan piezas de fauna
enteras al yacimiento. Baja incidencia de carnívoros (cánidos).
Ocupaciones breves o muy breves y distanciadas en el tiempo.
- Niveles XII-VII. Se trata de ocupaciones puntuales del
88
tipo altos de caza breves o muy breves, con actividades de caza,
más o menos selectivas y/o oportunistas, o de carroñeo sobre
especies menos abundantes. Los niveles son climáticamente los
más rigurosos de la secuencia. La caza está centrada en el ciervo (41%) y el caballo (25%). La explotación de los biotopos se
desplaza al llano y a la media ladera. Transporte de animales
enteros en el caso de los pequeños herbívoros, con selección
en el caso de los grandes y medianos. Sin presencia de carnívoros. Ocupaciones muy breves del nivel XII e intensa actividad
intrasite.
- Niveles V-IV (cálidos). Pueden ser estancias de corta duración “altos de caza regulares” o campamentos temporales estacionales con tendencia a la brevedad. Mayor recurrencia de
las ocupaciones, actividades más intensas y prolongadas que
incluyen múltiples y continuas estructuras de combustión. Actividades de caza centradas en varios herbívoros: ciervo (2534%), uro (22-24%), tar (9-29%), y jabalí (16%). Explotación
diversificada de los biotopos. Aportación más selectiva de herbívoros pequeños.
- Niveles III-I. Campamentos temporales estacionales con
recorrido territorial amplio y actividades intrasite muy intensas y diversificadas. La cuestión es si se trata de un patrón de
ocupación muy recurrente y estacional de un grupo durante un
corto tiempo o si obedece a un campamento residencial de caza
diversificada y de algo más de duración. La actividad está centrada en la dualidad ciervo/uro (64%) con mayor explotación
del valle en II-III y de la ladera en I.
Es importante comentar tanto para Cova del Bolomor como
para otros yacimientos del Paleolítico medio, la importancia de
los corredores naturales en los modelos de subsistencia de los
grupos neandertales. El territorio valenciano litoral es un corredor adosado a relieves montañosos frente al Mediterráneo.
La mayoría de áreas que facilitan la comunicación territorial
en la actualidad son las mismas, con modificaciones, que las
empleadas durante el Pleistoceno, exceptuando las originadas
como consecuencia de la variación de la línea de costa (Fernández Peris, 2007). Cova del Bolomor, así como el resto de
los yacimientos valencianos del “Paleolítico antiguo” se ajustan bien al desarrollo de corredores naturales, lo que supone
una óptima adaptación a la variabilidad medioambiental de los
grupos de cazadores recolectores en un espacio biofísico que
proporciona la máxima y única posibilidad de subsistencia:
movilidad, información y variabilidad (Aura, Fernández Peris
y Fumanal, 1994). Los corredores aportaron a los grupos de
homínidos recursos variados y, en algunos casos, abundantes,
así como lugares adecuados de hábitat y refugio (Fernández
Peris, 2007).
Estudio arqueozoológico y tafonómico de
los lagomorfos de la Cova del Bolomor
A continuación se presenta el estudio de los conjuntos de lagomorfos de la Cova del Bolomor. Se trata de los restos recuperados en el muestreo, de base a techo, del sector Oeste
del yacimiento, aunque se aporta también el análisis de un
conjunto del Sector Este (nivel XV). El estudio completo de
todos los lagomorfos de la secuencia se recoge en la tesis doctoral del autor (Sanchis, 2010), mientras que en este trabajo se
ofrecen los datos de aquellos niveles con un mayor número de
[page-n-100]
Cuadro 5.1. Cuantificación por niveles y fases climáticas
de los restos de lagomorfos de la Cova del Bolomor
(Sanchis, 2010).
Fases
Nivel
NR
NMI
Bolomor IV (MIS 5e)
Ia
170
7
IV
703
20
VIIc
183
5
Bolomor II (MIS 7)
XIIIc
129
6
Bolomor I (MIS 8/9)
XV (Este)
184
8
XV (Oeste)
1184
23
XVIIa
1008
19
XVIIc
428
10
3989
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
85,71
98
Total
14,28
0
1-4 m.
4-9 m.
>9 m.
Figura 5.4. C. del Bolomor Ia. Estructura de edad en meses
según %NMI.
Representación anatómica
restos (Ia, IV, VIIc, XIIIc, XV, XVIIa y XVIIc). En general,
los lagomorfos están presentes en todos los niveles excavados,
aunque son más abundantes en los correspondientes a las fases
templadas del MIS 5e y en los rigurosos de la parte inferior
(MIS 8/9) (cuadro 5.1). En los próximos años se podrá contar
con nuevos materiales del sector Norte que se encuentra en
proceso de excavación en la actualidad (Fernández Peris, comunicación personal).
El nivel Ia
El conjunto de lepóridos de este nivel está formado por 170
restos de conejo (cuadro 5.2). La cuantificación del radio ha determinado un número mínimo de 7 individuos (cuadro 5.5). La
mayor concentración de restos se ha documentado en el cuadro
H2 y en las capas iniciales (1 y 2).
Estructura de edad
La tasa de osificación es importante en la mayoría de partes
articulares, a excepción de la tibia proximal (0%) y de la tibia
distal (50%). La suma de las osificadas de fusión tardía aporta
un porcentaje del 83% correspondiente a los individuos de >9
meses, mientras que el restante 17% pertenece a partes articulares no osificadas de inmaduros de <9 meses. Si examinamos
el tamaño de las no osificadas todas son grandes (cuadros 5.3
y 5.4). La estructura de edad del conjunto está dominada claramente por los individuos adultos (6) con la presencia también
de un subadulto (4-9 meses) (figura 5.4).
Los elementos anatómicos mejor representados corresponden
al radio y al calcáneo (>75%), seguidos, con valores en torno
al 50%, por el coxal, escápula, húmero y segundo metatarso; a
continuación las mandíbulas y ulnas (cuadro 5.5). Los porcentajes de los huesos largos posteriores se sitúan casi en el 30%.
Bajas frecuencias de vértebras, elementos craneales y falanges.
Por grupos anatómicos, el miembro anterior (41,67%) es el que
presenta mejor representación seguido del posterior (34,28%);
bajos valores para el grupo craneal (14,22%) y axial (2,04%) y
para las falanges (7,59%).
Atendiendo a los segmentos anatómicos, se confirma el dominio de las cinturas y huesos largos principales: la cintura,
basipodio y metapodio del miembro posterior están mejor representados que los del anterior, al contrario de lo que sucede
en el estilopodio y zigopodio.
La comparación entre elementos postcraneales y craneales
(índices a, b y c) es claramente favorable a los primeros. La
relación entre los elementos correspondientes a los segmentos
superiores y medios respecto a los inferiores aparece muy equilibrada (índice d), con mayor importancia de los elementos del
zigopodio (radio, ulna y tibia) que los del estilopodio (húmero
y fémur). Equilibrio entre los huesos largos anteriores y posteriores (cuadro 5.6).
Para dilucidar en parte las posibles causas de la conservación
diferencial de algunos de los elementos, se ha aplicado un coeficiente de correlación r de Pearson entre la densidad máxima de
los restos y su representación, obteniendo un valor no significativo para el nivel de r= 0,0983, lo que minimiza la responsabilidad
de los procesos postdeposicionales.
Cuadro 5.2. C. del Bolomor Ia. Cuantificación por cuadros y capas de excavación según NR.
Ia
B3 B2/H2
1
11
2
6
D4
D5
F2
3
1
1
F3
4
H2
4
12
1
7
56
1
5
F5
3
3
3
F4
H3
2
5
J4
J5 Total
42
2
1
78
1
1
5
3
?
J3
6
5
Total
H5
3
1
H4
6
3
2
8
3
8
21
17
21
15
21
1
3
6
3
6
13
68
1
14
5
1
170
89
[page-n-101]
Cuadro 5.4. C. del Bolomor Ia. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Cuadro 5.3. C. del Bolomor Ia. Partes articulares osificadas (O) y
no osificadas (NO) (metáfisis y epífisis) en los principales huesos
largos (g: talla grande).
Partes articulares
Húmero Radio
O
Px.
2
NO
Húmero distal
v
3
18
1
Met.
1 (50)
1 (50)
Total fusión media (5 m.)
5 (83)
1 (17)
Húmero proximal
1 (g) 1 (g)
Ep.
NO
2 (100)
Tibia distal
10
2 (100)
Fémur distal
2
18 (100)
Ulna proximal
1 (g) 1 (g)
7
11 (100)
Total fusión temprana (3 m.)
Tibia Total
2
Ep.
7 (100)
Radio proximal
Ulna
Met.
O
Dt.
11
Osificadas No osificadas
1 (g) 1 (g)
2 (100)
Radio distal
Fémur proximal
3 (100)
Tibia proximal
1 (100)
Ulna distal
Total fusión tardía (9-10 m.)
5 (83)
1 (17)
Cuadro 5.5. C. del Bolomor Ia. Elementos anatómicos. NR, NR según tasa de osificación y tamaño (grande y pequeño),
NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif./g
Indet.
NME
NMIf_c
%R
Cráneo
3
2
1
1
1
7,14
Maxilar
3
2
1
3
2
21,43
P -M
1
1
1
1
0,78
7
5
5
3
35,71
4
3
Hemimandíbula
No osif./p
2
P3
3
3
3
2
18,75
P4-M3
2
2
2
1
1,56
Escápula
8
7
7
4
50
Húmero
10
9
1
7
4
50
Radio
15
11
4
11
7
78,57
Ulna
8
5
3
5
3
35,71
Metacarpo 2
3
2
3
2
21,42
Metacarpo 3
2
2
2
2
14,29
Vértebra cervical
1
1
1
2,04
Vértebra lumbar
1
1
1
1
1
Coxal
13
9
1
1
2,04
3
8
4
57,14
Fémur
15
Tibia
14
8
7
4
3
28,57
4
10
4
2
28,57
Calcáneo
11
8
11
6
78,57
Astrágalo
1
Patella
1
1
1
1
7,14
1
1
1
7,14
Metatarso 2
7
4
Metatarso 3
3
1
3
7
6
50
2
3
3
21,42
Metatarso 4
7
1
Metatarso 5
2
6
7
4
50
2
2
2
14,29
1
3
Falange 1
13
11
2
13
1_2
11,61
Falange 2
4
3
1
4
1_2
3,57
Metápodo ind.
8
7
1
-
-
-
110
11
Diáfisis long. ind.
Total
90
4
170
4
-
-
-
49
117
7
-
[page-n-102]
100 100 100
100
100
100
90
80
76,92
72,72
70
60
50
40
28,57
30
20
F2
F1
Mt5
0
Mt4
Mt3
U
0
Mt2
R
0
As
H
0
Ca
Es
0
Pa
Hem
0
T
0
F
0
Cx
0
Vl
0
Vc
0
Mc3
0
Mc2
0
Mx
0
Cr
10
14,28
7,69
Figura 5.5. C. del Bolomor Ia. Porcentajes de restos completos.
Fragmentación
La fragmentación en el conjunto es muy importante ya que únicamente unos pocos elementos anatómicos han conservado todos los efectivos completos: metacarpos, vértebras cervicales,
patellas y segundas falanges (figura 5.5). Otros huesos como el
calcáneo aparecen completos en su gran mayoría (72,72); únicamente un pequeño porcentaje de los coxales (7,69) y de los
segundos (28,57), cuartos metatarsos (14,28) y P3 (33,33) se
han preservado enteros. Los demás elementos aparecen sistemáticamente fragmentados. La relación entre el NME y el NR
total del nivel es del 0,68; los huesos largos posteriores (fémur:
0,26; tibia: 0,28) presentan un mayor número de restos por elemento esquelético que los anteriores (húmero: 0,7; radio: 0,73;
ulna: 0,62).
La gran mayoría de los restos corresponde al rango entre 10 y 20 milímetros (52,72%), seguidos por los de entre 20 y 30 (33,33%), mientras que son escasos los de <10
(5,45%) y los de >30 (8,48%). La longitud media es de 19,76
mm (figura 5.6).
A continuación se describen las categorías de fragmentación
que se han observado en el conjunto. No se incluye a los metacar-
pos, patellas y segundas falanges, ya que todos estos elementos
se han mantenido completos. La mayoría de las mandíbulas y
maxilares corresponden a zonas centrales de serie molar; en el
cráneo, los petrosos se conservan más o menos enteros. En la
escápula dominan las partes articulares, y en el coxal las partes
distales (acetábulo más isquion) sobre las proximales (cuadro
5.7). En los huesos largos, radio y ulna aparecen mayoritariamente en forma de partes proximales unidas a un pequeño fragmento de diáfisis, mientras que en el caso del húmero
son las distales (parte distal, y parte distal unida a un pequeño
fragmento de diáfisis). En los tres huesos largos anteriores es
constante la poca entidad de los cilindros y la importancia de
los fragmentos longitudinales de diáfisis. En el fémur similar
representación de las partes proximales y distales, en el caso de
las primeras únicas o bien unidas a un pequeño fragmento de
70
60
50
40
Cuadro 5.6. C. del Bolomor Ia. Índices
de proporción entre zonas, grupos y
segmentos anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
956,68
b) PCRAP / CR
950,31
c) PCRLB / CR
387,5
d) AUT / ZE
119,14
e) Z / E
181,81
f) AN / PO
103,7
30
20
10
0
0
50
100
150
200
Figura 5.6. C. del Bolomor Ia. Longitud en milímetros de los
restos medidos.
91
[page-n-103]
Cuadro 5.7. C. del Bolomor Ia. Categorías de fragmentación
de los elementos craneales, axiales y cinturas según NR y
porcentajes.
Frag. cráneo Completo
0 (0)
Zigomático-temporal
Petroso
Maxilar
1 (33,33)
2 (66,66)
Completo
Frag. con serie molar
Hemima.
0 (0)
3 (100,00)
Completa
0 (0)
Porción central con serie molar
4 (57,14)
Porción post. con serie molar
1 (14,28)
Diastema
1 (14,28)
Fragmento de cuerpo
1 (14,28)
V. cervical
Completa
1 (100,00)
V. lumbar
Completa
0 (0)
Fragmento de cuerpo
Escápula
1 (100,00)
Completa
0 (0)
Parte articular
Parte articular + frag. de cuerpo <1/2
2 (25,00)
Fragmento de cuerpo
Coxal
5 (62,50)
1 (12,50)
Completo
1 (7,69)
Frag. ilion + acetábulo + frag. isquion
1 (7,69)
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
Ilion
2 (15,38)
1 (7,69)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
4 (30,76)
Isquion
2 (15,38)
Acetábulo
2 (15,38)
diáfisis. En la tibia, los mejor representados son los fragmentos
longitudinales distales de diáfisis, lo mismo que las partes distales y las partes distales unidas a un resto de diáfisis de pequeño
tamaño (cuadro 5.8). Los metapodios indeterminados corresponden en su totalidad a partes articulares distales (cuadro 5.9).
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Se lleva a cabo la cuantificación y estudio de las fracturas y de
las alteraciones de tipo mecánico teniendo en cuenta su distribución según elementos anatómicos, grupos de edad y tamaño.
Elementos craneales. Todos se muestran fragmentados y en
el caso del cráneo y de los maxilares las fracturas parecen tener un origen postdeposicional, al no hallarse señal mecánica
alguna que se pueda vincular a algún predador. Las mandíbulas
aparecen todas fragmentadas, la mayoría por las mismas causas
que las descritas en el caso del cráneo, con rotura de las ramas
y de la zona anterior (diastema). Pero, sobre dos ejemplares de
talla grande está presente una muesca semicircular. En un caso
sobre la rama, en la parte posterior de la mandíbula (3,2 x 1,3
mm), y en el otro sobre la parte inferior del diastema (3 x 1,25
mm). En otro caso es visible una pequeña horadación sobre
la parte posterior del cuerpo y el inicio de la rama en su zona
media (2,8 x 1,7 mm) (figura 5.7 a). Los molares aislados son
escasos, presentan desgaste y son de tamaño grande, y aparecen
fragmentados, en la mayoría de casos por su raíz, muy probablemente por causas postdeposicionales. La diferenciación por
grupos de edad de los restos craneales se ha realizado teniendo
en cuenta su tamaño. Todos son grandes y en ningún caso se
han hallado restos de talla pequeña correspondientes a animales
jóvenes.
Elementos axiales. Se documenta una única fractura sobre
el cuerpo de una vértebra lumbar que parece postdeposicional.
Elementos del miembro anterior. Todos los elementos del
miembro anterior, a excepción de los metacarpos, se presen-
Cuadro 5.8. C. del Bolomor Ia. Categorías de fragmentación de los huesos largos principales según NR y
porcentajes.
Huesos largos
Completo
Parte proximal
Húmero
Radio
Ulna
Fémur
Tibia
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (12,50)
2 (13,33)
4 (50,00)
2 (13,33)
2 (20)
Parte proximal + diáfisis <1/2
10 (66,66)
Parte proximal + diáfisis >1/2
1 (6,66)
Diáfisis cilindro proximal
1 (6,66)
1 (6,66)
Frag. diáfisis (longitudinal) proximal
Diáfisis cilindro media
1 (7,69)
1 (10)
3 (37,50)
1 (7,69)
Fragmento diáfisis (longitudinal) media
1 (7,69)
Diáfisis cilindro distal
2 (13,33)
1 (7,69)
Fragmento diáfisis (longitudinal) distal
4 (30,76)
Parte distal + diáfisis <1/2
3 (30)
Parte distal
4 (40)
Diáfisis cilindro indeterminada
Frag. diáfisis (longitudinal) ind.
92
2 (15,38)
3 (20,00)
1 (7,69)
7 (46,66)
2 (15,38)
1 (6,66)
[page-n-104]
Figura 5.7. C. del Bolomor Ia. Fracturas y alteraciones mecánicas sobre la hemimandíbula (a), radio (b), escápula (c), húmero
(d) y fémur (e).
tan fragmentados (entre paréntesis NR). En lo referente a la
escápula, además de varias fracturas que podemos considerar
recientes producidas durante la excavación o también postdeposicionales, se han documentado otras de tendencia oblicua
sobre el cuello (3) y sobre la mitad del cuerpo (1) que tampoco
Cuadro 5.9. C. del Bolomor Ia. Categorías de
fragmentación de metatarsos, tarsos y falanges según NR
y porcentajes.
Metatarso II
2 (28,57)
Parte proximal
Metatarso III
Completo
5 (71,42)
Completo
Parte proximal
Metatarso IV
0 (0)
3 (100)
1 (14,28)
Parte proximal
Metatarso V
Completo
6 (85,71)
Completo
Parte proximal
Calcáneo
0 (0)
2 (100)
8 (72,72)
Mitad proximal
Astrágalo
Completo
3 (27,27)
Completo
Parte proximal
Falange I
parecen intencionadas; en todos los casos sobre elementos con
la articulación osificada y de talla grande. Se ha hallado un resto
no osificado de un ejemplar inmaduro que presenta un hundimiento circular (3 x 3 mm) situado en la cara lateral entre la
articulación y el inicio del cuello (figura 5.7 c).
Las fracturas presentes en el húmero se muestran siempre
sobre restos osificados y de talla grande.1 Se sitúan fundamentalmente sobre la diáfisis distal (3) (figura 5.7 d), con morfologías curvas, de ángulos oblicuos y aspecto liso o mixto, una de
ellas asociada a una muesca semicircular en la cara caudal (1,5
x 0,6 mm). Sobre la parte media de la diáfisis (1) la fractura
es también curvo-espiral, de ángulos mixtos y aspecto liso. En
un caso, sobre un pequeño fragmento de diáfisis las fracturas
de ambos lados son transversales, de ángulos rectos y aspecto
mixto y parece que están producidas sobre hueso seco. En un
par de casos más, las fracturas se han originado recientemente.
Respecto a las partes articulares, comentar que las fracturas de
la zona proximal (2) son irregulares y desconocemos como se
han producido, mientras que la de la zona distal (1), en la cara
caudal, aparece asociada a una muesca muy pequeña de forma
semicircular (2 x 0,7 mm) y parece intencionada. Las fracturas
no han originado fragmentos longitudinales de diáfisis, locali-
Completa
Parte proximal
0 (0)
1 (100)
10 (76,92)
3 (23,07)
1 Las fracturas sobre las diáfisis de los huesos largos aparecen divididas
en las tablas correspondientes según grado de osificación y tamaño: A/Ig
(adultos e inmaduros de talla grande); Ip (inmaduros de talla pequeña); Ind
(indeterminados). Este dato es aplicable a todos los conjuntos estudiados
en este trabajo.
93
[page-n-105]
Cuadro 5.10. C. del Bolomor Ia. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Ip
Transversal
Curvo-espiral
Ind
1
4
Cuadro 5.11. C. del Bolomor Ia. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del radio.
A/Ig
Total
1
Morfología
3
3
6
8
1
9
3
3
6
1
9
Longitudinal
Dentada
Recto
1
1
Ángulo
Recto
Oblicuo
3
3
Oblicuo
Mixto
1
1
Mixto
8
Liso
3
Liso
2
1
4
Aspecto
Rugoso
Mixto
1
Mixto
4
13
4
15
4
15
>2/3
4
4
1
-
5
1
5
zándose en todos los casos sobre bordes de diáfisis completas.
Destacan las fracturas con formas curvas originadas en fresco,
mientras que son muy escasas las transversales, normalmente
producidas sobre hueso seco. La aparición de una muesca sobre
la zona distal de una diáfisis, y asociada a una fractura en fresco, nos remite a la mordedura como modo activo principal de
fractura del húmero (cuadro 5.10).
La mayoría de las fracturas del radio aparecen sobre elementos osificados y de talla grande (11), mientras que en unos
pocos casos corresponden a restos de edad indeterminada (4).
Las fracturas se concentran preferentemente sobre la diáfisis
proximal (10) (figura 5.7 b), sobre todo con formas curvas (7),
de ángulos (7) y aspecto mixto (6) y también liso (1). En los
otros casos son transversales (3), con ángulos rectos (3) y aspecto mixto (3). En un ejemplar la fractura se localiza sobre la
diáfisis distal (1), con forma curva, ángulo mixto y aspecto liso.
También aparecen pequeños fragmentos de diáfisis de zonas
indeterminadas, con formas transversales (3), ángulos rectos
(3) y aspecto mixto (3). Sobre otro (1), la forma es curva, con
ángulo y aspecto mixto. Las diáfisis resultantes conservan la
circunferencia completa. Al igual que en el húmero, sobre el
radio destacan las fracturas producidas sobre hueso fresco, con
menor presencia de las transversales. La falta de marcas que
nos remitan a mordeduras nos indica que las fracturas en fresco
han podido ser realizadas mediante flexión (cuadro 5.11).
Las fracturas en la ulna se localizan sobre restos osificados
(1) o de talla grande (3), también sobre algunos restos de edad
indeterminada (3), pero en ningún caso sobre elementos no
osificados o de talla pequeña. Afectan básicamente a la diáfisis
proxima l (4) (figura 5.7 b), con formas principalmente curvas
(3) aunque también transversales (1), de ángulos mixtos (3) y
oblicuos (1) y de aspecto liso (2) y mixto (2). En otros casos
aparecen sobre pequeños fragmentos de diáfisis de zonas indeterminadas (3), con morfologías transversales (2) y curvas
(1), con ángulos mixtos (1) y rectos (2) y de aspecto mixto (3).
Sobre un ejemplar la fractura afecta a la articulación proximal.
94
9
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
2
Rugoso
1
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Total
Total
Transversal
Dentada
Aspecto
Ind
Curvo-espiral
4
Longitudinal
Ángulo
Ip
Completa
Total
11
11
-
Las diáfisis resultantes conservan la circunferencia completa.
Relacionamos las fracturas curvas con huesos frescos, mientras
que las transversales parecen responder a eventos postdeposicionales sobre hueso seco. La ulna se ha fracturado por flexión
como el radio, y muy probablemente durante la misma acción,
ya que ambos huesos conservan unas porciones muy parecidas
(parte proximal unida a un pequeño fragmento de diáfisis) (cuadro 5.12).
Elementos del miembro posterior. El coxal presenta un importante porcentaje de restos fragmentados ya que únicamente
se ha preservado uno completo. Las fracturas se documentan
sobre elementos osificados o de talla grande (adultos o subadultos). Destacan las que aparecen en el cuello del ilion y son
oblicuas (3); en otro caso sobre el isquion y también con forma
oblicua. Otras fracturas se localizan sobre la mitad del acetábulo y parecen de origen postdeposicional.
El fémur aparece totalmente fragmentado (figura 5.7 e). Las
fracturas se localizan sobre elementos osificados (2) y de edad
indeterminada debido a lo fragmentado de la muestra (9). En
los elementos osificados las fracturas se muestran sobre la parte
proximal de la diáfisis (2), en un caso con una forma curva,
con ángulo y aspecto mixto, mientras que en el otro la forma es
transversal, con ángulo y aspecto también mixto. Las partes articulares de varios elementos osificados presentan fracturas recientes (2) o de origen indeterminado y forma irregular (2). En
las diáfisis de zonas indeterminadas y sobre un pequeño fragmento de cilindro aparece una fractura transversal, de ángulo
recto y aspecto mixto. En el fémur, al contrario de lo observado en los huesos largos del miembro anterior, se documentan
fragmentos longitudinales de diáfisis; en concreto hay ocho con
ángulos mixtos y de aspecto liso (2) y mixto (5). En estos casos
la diáfisis conserva entre 1/3 y 2/3 del total de la circunferencia.
A pesar de que no han aparecido muescas ni otras señales mecánicas que nos remitan a una mordedura, creemos que éste ha
podido ser el modo activo de fractura; los cilindros parece que
se han fragmentado con posterioridad (cuadro 5.13).
[page-n-106]
Cuadro 5.12. C. del Bolomor Ia. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la ulna.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind
Cuadro 5.13. C. del Bolomor Ia. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
Total
Transversal
1
2
3
Curvo-espiral
3
1
Morfología
Recto
2
Oblicuo
Mixto
3
Liso
2
2
Ángulo
1
8
8
9
11
2
2
7
9
8
8
1
3
9
11
Recto
4
Mixto
2
Aspecto
2
Liso
Rugoso
2
3
Mixto
5
2
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
>2/3
Total
1
Oblicuo
Rugoso
Completa
2
1
1
1
Mixto
Total
Dentada
Dentada
Aspecto
Ind
1
Longitudinal
Longitudinal
Ángulo
Ip
1
Curvo-espiral
4
Transversal
4
4
3
-
3
7
Completa
7
La tibia presenta todos sus restos fragmentados. Las fracturas se documentan sobre elementos osificados (1), no osificados
pero de talla grande (1) y sobre fragmentos de diáfisis de edad
indeterminada (12). Aparecen sobre la diáfisis media (1) con
forma curvo-espiral, ángulo oblicuo y aspecto liso, que nos remiten a una fractura en fresco. Sobre la parte distal de la diáfisis
(2), en un caso de forma transversal con ángulo y aspecto mixto, y en el otro con morfología curva y ángulo mixto y aspecto
liso. Sobre un fragmento de diáfisis de una zona indeterminada
la fractura es curva, con ángulo mixto y aspecto liso. El resto de
fracturas son longitudinales (10), con ángulos mixtos y aspecto
por lo general liso (7) y mixto (3). Cinco de estos fragmentos
conservan <1/3 de la circunferencia de la diáfisis, mientras que
los otros cinco se sitúan entre 1/3 y 2/3 de la misma. A pesar de
no hallar muescas como en el húmero, la mordedura puede haber sido el modo de fractura empleado en la tibia (cuadro 5.14).
El calcáneo presenta pocas fracturas (<30%), en todo caso
siempre sobre elementos osificados, concentradas en la zona
distal (2) o en la central (1). Su origen es desconocido (tal vez
postdeposicional). El único astrágalo de la muestra presenta
una fractura en la zona distal.
Los metatarsos aparecen fragmentados de manera desigual;
el tercero y el quinto no conservan ningún efectivo completo,
mientras que el segundo y el cuarto sí, aunque en general sus
tasas de fragmentación también son significativas. En el segundo metatarso, sobre elementos de talla grande (3) y de edad
indeterminada (2), las fracturas se concentran en la diáfisis media (4) y distal (1), en un caso de morfología curva y transversal en las cuatro restantes, con ángulos rectos (4) y mixtos (1),
que denotan que se han fragmentado principalmente cuando los
huesos ya estaban secos. Las fracturas documentadas en el tercer metatarso (restos de edad indeterminada) se sitúan sobre la
mitad de la diáfisis y son transversales y de ángulos rectos, producidas sobre hueso seco. En el cuarto metatarso las fracturas
(restos de edad indeterminada) se reparten entre la zona media
del resto (3) y la distal de la diáfisis (3), con formas básicamente
Total
2
2
-
Cuadro 5.14. C. del Bolomor Ia. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la tibia.
A/Ig
Morfología
Transversal
1
Ind
1
Curvo-espiral
Ip
Total
1
2
10
Longitudinal
3
10
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
1
1
Mixto
Aspecto
1
12
13
Liso
1
9
10
1
3
4
5
5
5
5
2
4
12
14
Rugoso
Mixto
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
2
2
-
transversales (4) y en menor medida curvas (2), que de nuevo
nos remiten a fracturas postdeposicionales. En el quinto metatarso, una fractura aparece sobre la diáfisis proximal y es de
forma curva, mientras que la otra se localiza en la diáfisis distal
y es transversal; ambas sobre restos de edad indeterminada. Los
metapodios indeterminados se han dividido según su tamaño
entre metacarpos y metatarsos. Entre los primeros, en todos los
casos las fracturas son transversales (una sobre la diáfisis proximal, otra en la media y otra en la distal), lo que nos indica que
los metacarpos se mantienen libres de fracturas en la mayoría
de ocasiones. Respecto a los metatarsos indeterminados (zonas
95
[page-n-107]
distales), en dos casos las fracturas se localizan en la mitad de
la diáfisis (una curva y otra transversal) y en tres más sobre
la diáfisis distal, dos transversales y una curva, lo que viene a
coincidir con lo observado en los metatarsos determinados.
Entre las falanges, exclusivamente las primeras presentan
fragmentado alguno de sus efectivos (<30%). En todos los casos
las fracturas se localizan en la parte distal de la diáfisis (cuerpo),
dos de ellas son transversales y una tercera tiene una morfología
curva más propia de los huesos fracturados en fresco.
El estudio de las superficies de fractura de los restos nos permite distinguir en el nivel Ia entre dos tipos de conjuntos. En
primer lugar los que comportan fracturas sobre hueso seco de
origen postdeposicional. Es el caso de las diáfisis de los huesos
largos con morfologías transversales, ángulos rectos y de aspecto no liso. Aunque en los huesos largos del miembro anterior y
posterior las formas curvas son las predominantes, cuando están
presentes las formas transversales lo hacen de manera más frecuente en el radio y la ulna que en los otros tres huesos largos.
Este tipo de fractura sobre hueso seco parece que afecta también
al cráneo, al maxilar, a gran parte de las mandíbulas, algunas
escápulas, vértebras, al acetábulo del coxal, calcáneo, astrágalo,
a la mayoría de los metatarsos y a las primeras falanges. El segundo grupo está formado por aquellos elementos con fracturas
originadas de manera intencionada sobre hueso fresco (figura
5.8): todos los huesos largos principales, fundamentalmente el
húmero, fémur y tibia, aunque también muchos radios y ulnas,
las fracturas sobre el ilion y el isquion del coxal, las de algunas
escápulas y las de unos pocos metatarsos. La fragmentación sobre hueso fresco en el caso de los principales huesos largos, ha
originado fragmentos longitudinales de diáfisis exclusivamente
en los de la zona posterior. La práctica totalidad de las fracturas
en fresco se localizan sobre elementos osificados de adultos o
con una talla corporal importante (adultos y subadultos).
Las muescas pueden originarse por la acción mecánica de
diversos predadores y han sido determinadas en diversos huesos (todos están osificados o son de talla grande) y siempre en
número de una por resto (cuadro 5.15): en dos casos sobre man-
Figura 5.8. C. del Bolomor Ia. Localización de las fracturas y
alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
96
Cuadro 5.15. C. del Bolomor Ia. Elementos anatómicos con
muescas, horadaciones y hundimientos según NR.
Elementos
Hemim.
Muescas
Horadaciones
2
Hundimientos
1
Escápula
1
Húmero
2
Total
4
1
1
díbulas (rama posterior y zona inferior del diastema) y en otros
dos en el húmero (diáfisis y metáfisis distal). La morfología
de las muescas es uniforme (semicircular), pero la longitud de
éstas ha variado dependiendo del elemento anatómico; así, las
situadas sobre las mandíbulas tienen un tamaño muy parecido
(3 x 1,25; 3,2 x 1,3 mm) y son algo más grandes que las del
húmero (2 x 0,7; 1,5 x 0,6 mm). Pero además de las muescas,
hay otras marcas que evidencian la acción mecánica: una escápula de un ejemplar inmaduro presenta un hundimiento sobre
la zona de tránsito entre el cuello y la articulación, de origen
indeterminado pero que podía haberse producido por la acción
dental humana (figura 5.7 c). Una única horadación se ha descrito sobre la parte posterior de una mandíbula de talla grande.
Marcas de corte
Se han hallado marcas de corte producidas por útiles líticos sobre la diáfisis (cara dorsal) de la parte proximal de un radio osificado y de talla grande, correspondiente a un individuo adulto
o subadulto. Se trata de una serie de incisiones con tendencia
oblicua respecto al eje mayor del hueso, no muy profundas y
situadas de forma paralela (figura 5.9). Aparecen asociadas a
una fractura curva, ya descrita, realizada sobre hueso fresco.
Termoalteraciones
Un 7,64% de la muestra ósea del nivel presenta señales de alteración por fuego, distribuidas por diversos elementos ana-
Figura 5.9. C. del Bolomor Ia. Marcas de corte sobre la diáfisis
(cara dorsal) de la parte proximal del radio (a) y detalle (b).
[page-n-108]
tómicos (cuadro 5.16): maxilares y mandíbulas en el cráneo;
escápula, radio y segundo metacarpo en el miembro anterior;
fémur, calcáneo y segundo metatarso en el posterior; y también falanges. Los fragmentos de cráneo, vértebras y coxales
no las presentan. Las coloraciones más representadas son las
relativas a la carbonización de los restos (negro) y también
al estadio previo a ésta (marrón-negro); también los que se
aproximan a la calcinación pero todavía no han llegado a ella
(gris). Un único elemento con coloración gris-blanca se acerca
a la calcinación.
Los elementos craneales, metatarsos y primeras falanges
presentan toda la superficie afectada por el fuego (7), lo que
normalmente se produce de manera accidental por la instalación de hogares, limpieza o empleo de los huesos como
combustible. El grupo de elementos con termoalteraciones
parciales (6) corresponde a huesos largos (radio y fémur), y
también a la escápula y a una segunda falange. En la escápula,
la alteración por fuego se sitúa sobre el borde lateral del pro-
ceso articular. En el radio se trata de un extremo fracturado de
la diáfisis (morfología transversal). En el fémur, afecta en un
caso a la zona proximal y ha provocado también una pérdida
parcial de la cortical del caput; en otro es un borde de diáfisis
fracturado (morfología transversal). Al menos en el caso de
la escápula y el fémur proximal, pueden ser alteraciones por
fuego relacionadas con acciones intencionadas de preparación
de la carne (asado). El resto podrían calificarse como accidentales.
Otras alteraciones
Dos elementos muestran grietas de disposición longitudinal
que podrían responder a procesos de exposición a la intemperie, aunque en general el estado de conservación del conjunto
es excelente, por lo que la mayoría de restos parece que se sedimentaron en un espacio de tiempo bastante rápido. También
son muy escasas las concreciones calcáreas (5 restos) y las
manchas producidas por óxidos de manganeso (de forma clara
Cuadro 5.16. C. del Bolomor Ia. Cuantificación de los elementos termoalterados según NR y porcentajes.
Coloración que presentan los restos: M (marrón); M-N (marrón-negro); N (negro); N-G (negro-gris); G (gris) y
G-B (gris-blanco).
Elemento
Termoalterado
Total / Parcial
M
M-N
N
N-G
G
Maxilar
1 (33,33)
T
Hemimandíbula
1 (14,28)
T
1 (12,50)
P
1
1 (6,66)
P
1
1 (33,33)
P
2 (13,33)
P
1 (9,09)
T
1 (14,28)
T
Metatarso ind.
2 (40,00)
T
2
Falange 1
1 (7,69)
T
1
Falange 2
1 (25,00)
P
13 (7,64)
7T/6P
G-B
Cráneo
1
1
Molares aislados
Escápula
Húmero
Radio
Ulna
Metacarpo 2
1
Metacarpo 3
Vértebra cervical
Vértebra lumbar
Coxal
Fémur
1
1
Tibia
Calcáneo
1
Astrágalo
Patella
Metatarso 2
1
Metatarso 3
Metatarso 4
Metatarso 5
1
Diáfisis long. indet.
Total
2
3
3
1
3
1
97
[page-n-109]
sobre dos restos de fémur, uno de tibia y un calcáneo). Muchos
de los huesos muestran alteraciones (irregulares) del color de
la cortical del hueso, y que parecen que son consecuencia de la
acción de bacterias u otro tipo de organismos similares, aunque
algunas pueden haberse originado por la acción de las raíces de
las plantas.
los bordes de fractura) relativas a la ingestión de los restos por
parte de otros predadores. Un único elemento, la escápula de
un ejemplar joven, presenta un hundimiento que podría corresponder a la intervención de un predador desconocido, aunque la
acción dental humana también podría ser la responsable. Todas
las alteraciones que se han caracterizado como antrópicas (fracturas, muescas, marcas de corte y termoalteraciones) aparecen
sobre elementos esqueléticos osificados o de talla grande.
La muestra de conejo del último nivel de la secuencia del
yacimiento está relacionada de manera directa con las actividades de subsistencia de los grupos humanos (origen cultural).
La presencia exclusiva de marcas de corte en el radio y la falta
sobre otros elementos, nos impide conocer de forma más precisa cómo ha sido el procesado carnicero de estos animales. Los
huesos fracturados indican un acceso al contenido medular de
los principales huesos largos.
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel Ia
La mayoría de los restos de conejo del nivel Ia de la Cova del
Bolomor, básicamente de individuos adultos, corresponden a
una acumulación antrópica. Las fracturas documentadas sobre
los principales huesos largos, húmero, fémur y tibia, asociadas
en algunos casos a muescas, pueden responder a estrategias
de aprovechamiento del contenido medular por parte de los
grupos humanos. Estas fracturas presentan una morfologías
repetitivas que no pueden haberse originado de manera casual: las fracturas en el húmero se dan principalmente sobre la
zona distal del hueso (diáfisis de la parte distal), dando lugar
a numerosas partes distales unidas a fragmentos de diáfisis de
tamaño variable, lo que denota una acción humana intencionada y muy característica; sobre el radio y la ulna las fracturas
afectan a la zona proximal del hueso (diáfisis de la parte proximal) como consecuencia de una misma acción, posiblemente
vinculada a la separación del segmento medio e inferior del
resto del miembro anterior (segmento superior) por medio de
una flexión o tal vez de una mordedura/flexión; en el fémur,
las fracturas se concentran sobre la zona proximal y distal del
hueso (diáfisis), por lo que ambas partes son frecuentes e identifican la acción humana; los fragmentos de diáfisis (longitudinales) también están presentes y se originan por la rotura de las
diáfisis; en la tibia las fracturas abundan sobre la zona distal
del hueso, originando mitades distales, fragmentos longitudinales y cilindros.
Las muescas halladas sobre las mandíbulas están relacionadas con el consumo de las partes blandas que permanecían adheridas al hueso (diastema), o con procesos de desarticulación
respecto al cráneo (rama posterior). Algunas de las termoalteraciones (parciales) se sitúan en los extremos de los huesos y
podrían ser consecuencia de procesos de asado de la carne. La
aparición de marcas de descarnado sobre el radio, a pesar de estar presentes únicamente sobre un resto, pueden confirmar que
la muestra es consecuencia de la alimentación humana. Además, ninguno de los elementos esqueléticos del nivel presenta alteraciones digestivas (zonas porosas o estrechamientos de
El nivel IV
El conjunto lo forman 703 restos de conejo, donde el calcáneo
ha aportado un NMI de 20 (cuadro 5.20). Por cuadros, destacan
en F2, H3, B3 y H2, y por capas en las tres primeras, sobre todo
en la nº 2 (cuadro 5.17). Se trata del conjunto de restos más
destacado de los niveles de la fase IV (MIS 5e).
Estructura de edad
La tasa de osificación es importante en la mayoría de partes
articulares a excepción de la ulna proximal (22,22%), variando
del 66 al 100%. La suma de las osificadas de fusión tardía proporciona un porcentaje del 78,57%, correspondiente a los individuos de >9 meses, mientras que el porcentaje obtenido con la
suma de las no osificadas (21,42%) pertenece a los ejemplares
inmaduros de <9 meses. Si examinamos por tamaño las partes
articulares no osificadas existe un ligero predominio de las más
pequeñas (11) frente a las grandes (9), lo que se traduce en una
relativa mejor representación de los inmaduros de talla pequeña
o jóvenes sobre los de talla grande o subadultos (cuadros 5.18
y 5.19). La estructura de edad del conjunto está dominada de
forma clara por los ejemplares adultos de >9 meses (15), con
presencia menor de jóvenes de 1-4 meses (3) y subadultos de
4-9 meses (2) (figura 5.10).
Representación anatómica
Los elementos mejor representados en el nivel corresponden al
calcáneo (75%) y al segundo metatarso (60%). Entre los huesos
Cuadro 5.17. C. del Bolomor IV. Cuantificación por cuadros y capas de excavación según NR.
IV
B2
B3
B4
LS
7
34
98
D3
D4
10
F2
F3
F4
3
5
12
H2
H4
J3
LS Total
16
4
13
11
20
1
17
11
13
50
4
10
13
8
15
127
37
42
15
19
237
6
16
3
10
4
41
11
16
1
40
22
12
6
7
15
2
78
5
16
24
2
37
2
43
H3
1
15
4
Total
D2
3
3
5
C2
12
1
2
C1
123
67
5
12
5
14
69
124
9
18
144
46
16
73
81
24
51
24
703
[page-n-110]
Cuadro 5.18. C. del Bolomor IV. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los principales
huesos largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
Radio
1
12
Osificadas
No osificadas
2
6
2
23
1 (g)
1 (g)
9 (5g; 4p)
2
5 (p)
4
1 (g)
11
1 (g)
Cuadro 5.19. C. del Bolomor IV. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
27
5 (3g; 2p) 11 (4g: 7p)
Epífisis
largos principales, destacan fundamentalmente la ulna (52,5%)
y el húmero (47,5%), y después la tibia (40%) y el radio (35%);
el fémur (27,5%) apenas llega a los valores del radio. Las cinturas muestran buenos porcentajes, con más coxales (50%) que
escápulas (37,5%). Los metapodios están bien representados,
con mayor papel de los posteriores que de los anteriores. En general, escasa presencia de elementos axiales, tanto de vértebras
(2-5%) como costillas (1,88%). Papel moderado de los elementos craneales, con mayores valores para maxilares (22,5%) y
menores para las mandíbulas (15%), hecho que se corrobora
por la mayor aparición de molares superiores aislados que inferiores (cuadro 5.20). Por grupos anatómicos, igualdad entre ambos miembros que son los mejor representados (ca. 39%). En
las cinturas, basipodio y metapodio sobresalen los del miembro
posterior, mientras que en el estilopodio y zigopodio los del
anterior.
Los índices a, b y c señalan la gran pérdida en el conjunto
de elementos craneales en relación con los postcraneales. Los
segmentos inferiores están mejor representados que los medios
y superiores (d). Los huesos largos del segmento medio lo están
mejor que los del superior (e). Los huesos largos del miembro
anterior aparecen ligeramente mejor representados que los del
miembro posterior (f) (cuadro 5.21).
La relación entre la densidad máxima de los elementos anatómicos y sus porcentajes de representación no ha sido significativa (r= -0,1106), por lo que se descarta que la destrucción
Partes articulares
Total
10
Metáfisis
No osificadas
Tibia
Epífisis
Osificadas
Distal
Fémur
7 (3g; 4p)
Metáfisis
Proximal
Ulna
1 (g)
postdeposicional sea la causante de la conservación diferencial
de los restos.
Fragmentación
La relación entre el NR y el NME total del conjunto es del
0,72, similar o más próxima a la de los huesos largos anteriores (húmero: 0,79; radio: 0,53; ulna: 0,72), mientras que varía
respecto al fémur (0,36) y tibia (0,32), lo que indica que los
huesos largos posteriores se han fragmentado mucho más que
los anteriores. La fragmentación de la muestra en general es
muy importante, ya que únicamente los elementos de pequeño
tamaño y de estructura compacta, como las segundas y terceras falanges, las patellas y el quinto metacarpo han conservado
todos sus efectivos intactos (100%); una excepción son las vértebras torácicas, ninguna sin fragmentar. Otros elementos presentan tasas de conservación importantes, como la primera falange (88,28%), el calcáneo (70%), el astrágalo (83,33%) y los
metacarpos segundo (75%) y cuarto (83,33%). Los metatarsos,
en cambio, aparecen con pocos restos completos: 4,54% (Mt
II), 20% (Mt III), 8,33% (Mt IV) y 18,18% (Mt V). Los elementos del esqueleto axial (33,33% las vértebras cervicales,
20% las lumbares y 0% las sacras y costillas), craneal (0%),
así como las cinturas (0% la escápula y 5,4% el coxal) y los
huesos largos (0%) aparecen fragmentados en casi todos los
casos (figura 5.11).
100
90
Osificadas
No osificadas
Húmero distal
10 (67)
5 (33)
70
Radio proximal
12 (100)
75
80
Total fusión temprana (3 m.)
60
22 (84,61)
5 (19,23)
2 (22,22)
7 (77,77)
4 (80)
1 (20)
Tibia distal
11 (68,75)
5 (31,25)
30
Total fusión media (5 m.)
17 (56,66)
13 (43,33)
20
Ulna proximal
Fémur distal
Húmero proximal
1 (100)
40
15
10
Radio distal
2 (66,66)
1 (33,33)
Fémur proximal
6 (85,71)
1 (14,28)
Tibia proximal
2 (66,66)
1 (33,33)
11 (78,56)
3 (21,42)
Total fusión tardía (9-10 m.)
50
0
1-4 m.
10
4-9 m.
>9 m.
Figura 5.10. C. del Bolomor IV. Estructura de edad en meses
según %NMI.
99
[page-n-111]
Cuadro 5.20. C. del Bolomor IV. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande; p: pequeño),
NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif./g
No osif./p
Indet.
NME
NMIf
NMIc
%R
4
3
2
2
7,5
8
9
6
6
22,5
Cráneo
4
Maxilar
12
I
14
14
14
7
7
35
3
3
3
2
2
7,5
16
16
16
2
2
8
5
6
4
4
15
1
P2
P3-M3
4
Hemimandíbula
9
I1
5
5
5
3
3
12,5
P3
6
6
6
3
3
15
P4-M3
6
6
6
2
2
3,75
4
15
8
8
37,5
Escápula
18
4
13
1
Húmero
24
11
5
8
19
11
11
47,5
Radio
26
14
1
11
14
6
8
35
Ulna
29
2
7
20
21
12
13
52,5
Metacarpo 2
21
7
8
6
21
12
15
52,5
Metacarpo 3
16
3
1
12
16
8
8
40
Metacarpo 4
13
6
4
3
13
7
7
32,5
Metacarpo 5
6
6
6
3
3
15
Vértebra cervical
3
1
2
3
1
1
2,14
1
1
1
0,42
3
2
8
2
2
5,71
1
1
1
1
1
5
4
9
1
1
1,88
Vértebra torácica
1
1
Vértebra lumbar
10
5
Vértebra sacra
Costilla
2
11
7
Coxal
37
4
7
26
20
12
12
50
Fémur
30
10
2
18
11
8
8
27,5
Tibia
50
13
6
31
16
9
11
40
Calcáneo
34
17
11
6
30
20
20
75
Astrágalo
6
5
Patella
4
Metatarso 2
24
19
2
1
6
3
3
15
4
2
2
10
23
1
Metatarso 3
1
4
24
12
12
60
16
19
11
11
47,5
Metatarso 4
12
1
11
12
9
9
30
Metatarso 5
14
2
12
14
7
7
35
Falange 1
118
90
20
8
110
7
7
34,38
Falange 2
24
21
3
24
1
1
7,5
Falange 3
Metápodo ind.
Diáfisis cilindro ind.
Frag. diáfisis long. ind.
Total
100
4
4
45
36
4
1
1
1,11
6
-
-
-
-
2
2
-
-
-
-
25
25
-
-
-
-
329
509
20
20
-
703
290
3
84
[page-n-112]
100
100
100
100
100 100
93,45
90
83,33
80
83,33
75
70
70
60
50
40
30,76
33,33
30
20
F3
F2
F1
Mt5
Mt3
Mt2
Pa
As
0
T
8,33
4,54
Ca
0
Cx
Ct
Vl
0
Vs
Vt
Vc
0
Mc5
H
0
Mc4
Es
0
Mc3
0
Mc2
0
R
0
U
0
Moi
Mx
0
Mos
0
Hem
0
Cr
0
F
5,4
10
18,18
Mt4
20
20
Figura 5.11. C. del Bolomor IV. Porcentajes de restos completos.
La gran mayoría de los restos conservados mide entre 10
y 20 milímetros (64,67%); el resto entre 20-30 mm (17,58%),
<10 mm (11,46%) y >30 mm (4,89%). La longitud media se
sitúa en 16,61 mm (figura 5.12).
A continuación se describen las categorías de fragmentación
de los elementos que no se han conservado completos. Entre los
restos del cráneo abundan los fragmentos de zigomático-temporal. Los restos de zigomático también son los más destacados
en los maxilares; las mandíbulas están representadas sobre todo
por restos de la porción posterior de la serie molar. De los molares aislados abundan los I1 y los P3. En la escápula destacan las
partes articulares unidas al cuello; en el coxal las partes distales
(isquion más acetábulo y fragmentos de isquion) están mejor
representadas que las proximales (cuadro 5.22). En los huesos
largos principales anteriores mayor protagonismo de las zonas
proximales: en el radio partes proximales más diáfisis <1/2 y
en la ulna partes proximales más diáfisis <1/2 y también partes
proximales, mientras que en el húmero son las partes distales
unidas a un pequeño fragmento de diáfisis las más destacadas,
aunque también las partes distales; respecto a los fragmentos de
diáfisis, en el húmero y la ulna se muestran en forma de cilindros
de la parte distal, y en el radio de la proximal. En los huesos
largos posteriores se observan diferencias: en el fémur son las
partes proximales y las partes proximales más un fragmento de
diáfisis <1/2; en la tibia destacan las partes distales unidas a un
pequeño fragmento de diáfisis; en los huesos largos posteriores predominan los fragmentos (longitudinales) de diáfisis, en
la tibia sobre todo de la zona distal; los fragmentos de cilindro aparecen en ambos huesos pero con valores menores que
los longitudinales; en la muestra únicamente se ha documentado una diáfisis completa (cilindro) de tibia (cuadro 5.24). La
70
60
50
Cuadro 5.21. C. del Bolomor IV. Índices de
proporción entre zonas, grupos y segmentos
anatómicos según %R.
40
a) PCRT / CR
637,85
20
b) PCRAP / CR
625,14
10
c) PCRLB / CR
540
0
d) AUT / ZE
e) Z / E
f) AN / PO
209,64
170
114,58
30
0
100
200
300
400
500
600
700
Figura 5.12. C. del Bolomor IV. Longitud en milímetros de los
restos medidos.
101
[page-n-113]
Cuadro 5.23. C. del Bolomor IV. Categorías de
fragmentación del calcáneo, astrágalo, metápodos y falanges
según NR y porcentajes.
Cuadro 5.22. C. del Bolomor IV. Categorías de
fragmentación de los elementos craneales, axiales y
cinturas según NR y porcentajes.
Frag.
cráneo
Completo
0 (0)
Calcáneo
Completo
21 (70)
3 (75,00)
Parte proximal
6 (20)
Bulla timpánica
Maxilar
Zigomático-temporal
1 (25,00)
Fragmento
3 (10)
Completo
0 (0)
Fragmento con serie molar
2 (16,66)
Zigomático
7 (58,33)
Paladar
Hemim.
Completa
1 (8,33)
2 (22,22)
Porción central con serie molar
4 (44,44)
Diastema
1 (11,11)
Completa
9 (81,81)
Fragmento cuerpo
Fragmento cuerpo
V. lumbar Completa
1 (33,33)
Fragmento cuerpo
Fragmento cuerpo
Completa
Parte articular
0 (0)
2 (100,00)
0 (0)
1 (6,25)
Parte articular +cuello
7 (43,75)
Parte articular + fragmento cuerpo
4 (25,00)
Fragmento de cuerpo
4 (25,00)
Casi completo
2 (5,40)
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
6 (16,21)
Ilion
5 (13,51)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
12 (32,43)
Isquion
12 (32,43)
mayoría de los elementos del tarso y las falanges aparecen completos, mientras que en los metatarsos son predominantes las
partes proximales (cuadro 5.23).
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
A la hora de proceder a la cuantificación y estudio de las fracturas y de las alteraciones de tipo mecánico se ha considerado
su distribución según elementos anatómicos, grupos de edad y
tamaño.
Elementos craneales. Sobre los restos de cráneo no se ha
observado ningún tipo de señal mecánica, por lo que conside-
102
Metatarso III
5 (25)
4 (30,76)
9 (69,23)
Completo
Completo
Completo
10 (83,33)
2 (16,66)
1 (4,54)
21 (95,45)
3 (20)
Parte proximal
Metatarso IV
12 (80)
Completo
1 (8,33)
Parte proximal
Metatarso V
11 (91,66)
Metapodio ind.
Completo
2 (18,18)
Parte proximal
1 (10,00)
Completa
15 (75)
Completo
Parte proximal
7 (70,00)
Apófisis
Coxal
Metatarso II
2 (66,66)
2 (20,00)
Completo
Parte proximal
2 (18,18)
V. cervical Completa
Escápula
Metacarpo IV
0 (0)
Parte articular
1 (16,66)
Parte proximal
1 (11,11)
Fragmento de cuerpo
V. sacra
Metacarpo III
1 (11,11)
Porción posterior con serie molar
5 (83,33)
Parte proximal
0 (0)
Porción anterior
Costillas
Metacarpo II
Completo
Parte proximal
2 (16,66)
Premaxilar
Astrágalo
9 (81,81)
Completo
Parte distal
Diáfisis
Falange I
Completa
0 (0)
40 (88,88)
5 (11,11)
100 (93,45)
Parte proximal
4 (3,73)
Parte distal
3 (2,80)
ramos que las fracturas en esta zona anatómica son de origen
postdeposicional. El proceso que las ha originado ha sido intenso, ya que únicamente se conservan unos pocos fragmentos
de pequeño tamaño. Lo mismo podemos decir de los restos de
maxilar, puesto que no hay evidencias de fracturas en fresco. La
fragmentación de las mandíbulas parece que tampoco es intencionada en la mayoría de ocasiones, sobre todo cuando afecta a
la porción anterior y media del cuerpo; pero en dos casos se han
observado pequeñas muescas sobre la zona de la rama que se
pueden haber originado por algún tipo de mordedura. Respecto
a los molares aislados, todos están fragmentados por la raíz y
en algunos casos también por la corona, como consecuencia de
procesos postdeposicionales.
Elementos axiales. Las costillas aparecen fragmentadas
de manera sistemática por la zona del cuello debido a fracturas postdeposicionales, y no se han hallado otras alteraciones
mecánicas asociadas. Dos vértebras cervicales aparecen fragmentadas por el cuerpo de forma no intencionada. Las fracturas sobre las vértebras lumbares también han sido consideradas
postdeposicionales, afectando fundamentalmente a la parte superior del cuerpo y a algunos procesos.
Elementos del miembro anterior (entre paréntesis NR). Las
fracturas sobre la escápula se reparten por igual entre las produ-
[page-n-114]
Cuadro 5.24. C. del Bolomor IV. Categorías de fragmentación de los huesos largos según NR y porcentajes.
Huesos largos
Completo
Parte proximal
Húmero
Ulna
Fémur
Tibia
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (4,16)
1 (3,84)
8 (27,58)
6 (20,00)
2 (4)
9 (34,61) 12 (41,37)
4 (13,33)
1 (2)
Parte proximal + diáfisis <1/2
Parte proximal + diáfisis >1/2
Diáfisis cilindro proximal
Radio
2 (7,69)
2 (8,33)
1 (3,44)
7 (26,92)
4 (13,33)
Fragmento diáfisis (long.) proximal
Diáfisis cilindro media
Diáfisis cilindro distal
2 (4)
5 (10)
1 (3,44)
5 (20,83)
1 (3,84)
2 (4)
7 (24,13)
Fragmento diáfisis (longitudinal) media
1 (3,33)
3 (6)
Diáfisis cilindro distal
2 (6,66)
2 (4)
Fragmento diáfisis (longitudinal) distal
1 (4,16)
Parte distal + diáfisis <1/2
9 (37,50)
Parte distal
14 (28)
3 (11,53)
6 (25,00)
1 (3,84)
6 (12)
8 (26,66)
2 (4)
2 (7,69)
Fragmento diáfisis (long.) ind.
10 (20)
2 + *1 (10,00)
Diáfisis cilindro indeterminada
2 (6,66)
Diáfisis completa
1 (2)
*Epífisis completas no osificadas.
cidas sobre el cuello o el inicio del cuerpo (8) y las que afectan
a la zona media de éste (8). En el primer tipo, una parte presenta
una superficie de fractura muy oblicua (2 restos osificados, 1
no osificado y 1 de edad indeterminada) y parecen ser consecuencia de una fractura originada sobre hueso fresco, tal vez
por flexión. En cuatro casos más la morfología de la fractura
es recta y es consecuencia de acciones no intencionadas. En el
caso de las fracturas que afectan a la parte media del cuerpo,
observamos intencionalidad en dos de ellas ya que una presenta
una superficie de fractura oblicua y la otra dos entrantes sobre
el cuerpo que no llegan a ser muescas y que podían responder a
una mordedura (figura 5.13 a).
Sobre la zona media de un fragmento de cuerpo escapular y
en el lado lateral se muestran dos minúsculas horadaciones de
morfología circular que pueden haberse producido por la dentición de un carnívoro de pequeña talla.
En el húmero se observa un patrón de fractura repetitivo
sobre la diáfisis de la parte distal e incluso la metáfisis, muy
cerca de la epífisis, que afecta a restos osificados (8), a no osificados pertenecientes a individuos jóvenes (4) y también a indeterminados de talla grande (1) (figura 5.13 b). Se trata en todos
los casos de una fractura de forma curva o curvo-espiral, de
ángulos oblicuos y aspecto liso que se ha producido de forma
intencionada sobre hueso fresco. En uno de los ejemplares osificados, y sobre la cara caudal, aparece una muesca de mordedura
de forma semicircular (3 x 1,3 mm) y que se asocia a la fractura,
lo que nos está indicando (en caso de confirmar su origen antrópico) que el hueso se colocó en la boca en contacto con los
dientes en posición craneal-caudal. El ángulo y aspecto de esta
fractura es oblicuo y liso, salvo en el borde lateral que es escalonado, lo que experimentalmente hemos podido comprobar
que se produce cuando la fractura por mordedura se acompaña
de la flexión manual (ver capítulo 3 figura 3.13 g, y en este
capítulo figura 5.15 h). Sobre dos fragmentos de cilindro observamos fracturas curvas de ángulos oblicuos y aspecto liso sobre
la diáfisis distal. Otro cilindro presenta otra fractura curva en la
mitad de la diáfisis de ángulos y aspecto mixto. Un fragmento de diáfisis distal (longitudinal), presenta ángulos oblicuos y
de aspecto mixto cuando se aproxima a la articulación. Otras
dos fracturas afectan a la articulación distal y parecen de origen
postdeposicional. La única parte proximal conservada presenta
una fractura sobre la diáfisis de morfología irregular y dentada
(cuadro 5.25).
En el radio, como en el húmero, también se observa un patrón de fractura recurrente (figura 5.13 c) sobre la diáfisis de
partes proximales osificadas (10), que en dos casos llega hasta
casi la articulación; en cada uno de estos dos elementos se documenta una muesca de mordedura de forma semicircular (3,4 x
1 y 3 x 0,8 mm) sobre la cara dorsal de la diáfisis. Las fracturas
que afectan a la mitad proximal del radio son mayoritariamente
curvas (8) y en menor medida transversales (2), con ángulos y
aspecto mixto. En otros restos las fracturas se localizan sobre
la diáfisis distal (4 restos osificados y 1 no osificado de talla
grande), con formas curvas (3) y transversales (2), de ángulos
oblicuos (2) y mixtos (1) y aspecto liso (1) y mixto (2) en las
primeras; de ángulos rectos y aspecto rugoso en las segundas.
Varios fragmentos de cilindro poseen fracturas transversales (5)
y también curvas (3), las primeras de ángulos y aspecto mixto,
y las segundas de ángulo recto y aspecto mixto (cuadro 5.26).
Sobre la cara dorsal de la diáfisis de una parte proximal osificada se observa una serie de estrías oblicuas de base cóncava
(fondo en U) de pequeño tamaño y de origen indeterminado que
en todo caso podrían corresponder a la acción de un pequeño
carnívoro (figura 5.18).
Los restos de ulna presentan el mismo patrón de fractura
que el radio, que afecta a la diáfisis de partes proximales (12)
103
[page-n-115]
Figura 5.13. C. del Bolomor IV. Fracturas y alteraciones mecánicas sobre la escápula (a), húmero (b), radio (c) y ulna (d). En el caso de
los metacarpos, la mayoría se conservan completos (e).
y en algunas ocasiones casi a la articulación (7) (figura 5.13 d).
Un resto está fracturado por la zona media de la diáfisis. Como
consecuencia de estas fracturas se han originado ocho cilindros.
Ninguna articulación distal se ha conservado por lo que desconocemos si ésta también se fracturaba. Las fracturas localizadas
sobre la diáfisis proximal son curvas (8) y transversales (4), de
ángulos oblicuos (3) y mixtos (9) y de aspecto liso (3) y mixto
(9) y afectan a los diversos grupos de edad. Las fracturas cercanas a la articulación proximal son curvas (4), pero también dentadas (1) y en algún caso longitudinales (1), de ángulos y aspecto
mixto; estas fracturas afectan sobre todo a restos inmaduros y
104
puede que en algunos casos sean postdeposicionales. La fractura
localizada sobre la zona media de la diáfisis es curva, de ángulos
oblicuos y aspecto liso. Los fragmentos de cilindro presentan al
menos uno de los bordes de morfología curva mientras que el
opuesto es transversal o reciente; esto concuerda con las fracturas curvas localizadas sobre la diáfisis proximal y media que se
han comentado antes. En el caso de los cilindros, se contabilizan
únicamente las curvas ya que suponemos que las otras son de
origen postdeposicional. En un par de casos, y sobre restos de
talla grande, el olécranon aparece fracturado y puede ser como
consecuencia de una mordedura (cuadro 5.27).
[page-n-116]
Cuadro 5.25. C. del Bolomor IV. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind
3
4
Longitudinal
1
15
Curvo-espiral
1
8
Total
1
Transversal
Curvo-espiral
Cuadro 5.27. C. del Bolomor IV. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la ulna.
A/Ig
1
Longitudinal
Morfología
Dentada
Ángulo
Dentada
Recto
Oblicuo
4
4
Aspecto
Liso
7
1
3
3
13
Aspecto
Rugoso
Mixto
1
1
2
4
1
1
8
4
4
4
5
17
A/Ig
Ind
Total
4
5
9
11
3
14
Recto
2
3
5
Oblicuo
2
Curvo-espiral
Ip
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Mixto
Aspecto
2
11
5
16
Liso
1
1
Rugoso
2
2
Mixto
Circunferencia
diáfisis
12
8
20
15
8
23
8
23
<1/3
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
1
1
1
2
1
1
2
4
2
6
16
24
Liso
1
1
2
4
2
6
16
24
3
7
18
28
3
7
18
28
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
16
8
Transversal
21
>2/3
Cuadro 5.26. C. del Bolomor IV. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del radio.
Morfología
14
Recto
Mixto
>2/3
Total
5
Rugoso
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Completa
4
Mixto
16
1
Mixto
Total
3
Oblicuo
Ángulo
8
Ind
1
2
Ip
1
Transversal
23
-
Los metacarpos presentan un escaso número de fracturas que
se localizan preferentemente sobre la parte distal del cuerpo, son
transversales y creemos que se han originado de manera no intencionada debido a procesos postdeposicionales (figura 5.13 e).
Elementos del miembro posterior. En la mitad inferior del
hueso coxal aparecen fracturas sobre el acetábulo (4) y el isquion (9) (figura 5.14 e). Las primeras sobre ejemplares no
osificados o en proceso de osificación, por lo que es muy probable que se hayan originado por procesos postdeposicionales;
lo mismo podemos decir de las fracturas de carácter transversal
localizadas sobre el isquion. En otros tres ejemplares no osifi-
Completa
Total
cados aparece una fractura longitudinal que recorre toda la cara
posterior del hueso, afectando al acetábulo y también al isquion.
En dos de ellos aparecen muescas sobre uno de los bordes de
fractura: en un caso aparece una pequeña muesca semicircular
(2,3 x 0,9 mm), y en el otro dos muescas continuas de similar
morfología sobre el mismo borde de fractura (1,9 x 0,7 y 1,9 x
0,5 mm). Este tipo de fracturas longitudinales también afectan a
la parte proximal, ilion y acetábulo (1) o únicamente al ilion (2),
aunque no se han hallado muescas como en el caso del isquion.
Un ejemplar osificado presenta una fractura curva sobre el isquion y va asociada además a una pequeña horadación circular
(1,2 mm de diámetro) acompañada de tejido hundido siguiendo
la misma forma; en este caso es posible que se trate de una
fractura en fresco provocada por mordedura, y no se han identificado arrastres ni indicios de digestión, por lo que parece que
se trata de una acción antrópica. En dos restos la fractura afecta
al borde del ilion, pero no se han hallado pruebas de demuestren
su intencionalidad; lo mismo sucede en el caso de dos restos de
ilion que aparecen fracturados por el cuello.
Otro fragmento no osificado pero de la parte distal (acetábulo
e isquion) tiene dos pequeñas horadaciones continuas circulares
en la zona posterior del acetábulo, una más pequeña (0,5 mm) y
la otra más grande (1,6 mm) que al parecer han provocado una
fractura longitudinal en el borde posterior. Son muy pequeñas
para poder ser atribuidas a los humanos y es posible que respondan a la intervención en el conjunto de un pequeño carnívoro.
El patrón de fractura observado en el fémur es mucho más
heterogéneo que el documentado en los huesos largos de la zona
anterior (figura 5.14 c). Las fracturas sobre el cuello (5) originan
cabezas articulares que van unidas a un pequeño fragmento de
cuello. Las fracturas también se muestran sobre la diáfisis proximal (6), sobre la diáfisis distal (3) y la metáfisis distal (1). Como
consecuencia, se han creado cilindros (2) y fragmentos longitudinales de diáfisis (7). Los cuatro fragmentos restantes presentan
fracturas recientes. La forma de las fracturas sobre el cuello es
irregular. Las situadas sobre la diáfisis proximal son en todos los
105
[page-n-117]
Figura 5.14. C. del Bolomor IV. Las fracturas sobre el fémur y la tibia han dado lugar a fragmentos longitudinales de diáfisis (a).
Fracturas y alteraciones mecánicas sobre los metatarsos (b), el fémur (c), la tibia (d) y el coxal (e).
casos curvas, de ángulos mixtos (4) y oblicuos (2) y de aspecto
liso (4) y mixto (2). Las localizadas sobre la diáfisis distal también son curvas, de ángulos mixtos y aspecto liso. Los cilindros
conservados presentan en un único caso una fractura de forma
curva y de ángulos oblicuos y aspecto liso, y en otro una fractura
transversal de ángulos rectos y aspecto liso. Todos los fragmentos longitudinales de diáfisis presentan una combinación de án-
106
gulos oblicuos y rectos y de aspecto liso, donde dominan los que
conservan entre 1/3 y 2/3 de la diáfisis (cuadro 5.28).
Seis de los restos muestran, asociadas a las fracturas, muescas producidas por mordedura; sobre la cara craneal de tres
articulaciones proximales, una cuadrangular (2,4 x 1,3 mm) y
las otras semicirculares (2,8 x 1 y 2,7 x 1,3 mm). En otros tres
casos muescas también de forma semicircular aparecen sobre
[page-n-118]
Cuadro 5.29. C. del Bolomor IV. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la tibia.
Cuadro 5.28. C. del Bolomor IV. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
A/Ig
Morfología
Ip
Ind
1
1
8
1
1
10
Curvo-espiral
7
7
Curvo-espiral
Longitudinal
Morfología
Recto
1
1
1
7
14
8
15
1
3
<1/3
3
3
1/3-2/3
4
4
Ángulo
3
Oblicuo
2
Mixto
Aspecto
6
Liso
7
Circunferencia
diáfisis
1
Total
6
1
3
10
24
24
Transversal
Recto
Aspecto
1
Mixto
5
Liso
1
2
1
27
33
2
4
25
30
19
19
4
4
Rugoso
1
1
Mixto
4
1
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
>2/3
Completa
Total
Oblicuo
Rugoso
Mixto
Ind
Dentada
Dentada
Ángulo
Ip
Longitudinal
Transversal
Total
8
1
2
8
1
9
18
Completa
11
fragmentos de diáfisis (longitudinales), sobre uno de los bordes
de fractura (4,4 x 2; 3,4 x 0,9 y 5 x 1 mm).
Todas las alteraciones mecánicas descritas aparecen de
forma mayoritaria sobre restos osificados o de talla grande. La
fractura del fémur se ha llevado a cabo de manera preferente
por la zona proximal, sobre la diáfisis o la parte articular. En
menos casos se ha realizado sobre la diáfisis distal (en sentido craneal-caudal). El origen de las fracturas sobre las zonas
marginales de las diáfisis parece ser el acceso a la médula. Esta
acción ha provocado la creación de cilindros y de fragmentos
longitudinales de diáfisis. La aparición de muescas sobre seis
restos parece indicarnos que las fracturas se han efectuado preferentemente a través de mordeduras.
Las fracturas producidas sobre la tibia han dado lugar a un
conjunto dominado por los fragmentos longitudinales de diáfisis (24), fragmentos distales (14), cilindros (6) y en menor
medida fragmentos proximales (3) (figura 5.14 d). En el caso
de los longitudinales, corresponden tanto a la zona proximal
como a la distal de la diáfisis y presentan fracturas de ángulos
y aspecto mixto. Estos restos conservan en la mayoría de casos
<1/3 de la circunferencia de la diáfisis (19), siendo minoritarios
los que mantienen entre 1/3 y 2/3 de la misma (5) (cuadro 5.29).
Sobre dos fragmentos longitudinales aparece una muesca
de morfología semicircular justo en uno de los bordes de fractura; en uno sobre la cara caudal (2,5 x 0,9 mm) y en el otro sobre
la lateral (2,7 x 1,2 mm).
Una parte proximal osificada presenta una fractura curva
sobre la diáfisis de ángulos oblicuos y aspecto liso, muestra una
horadación circular (3 x 2,5 mm) en la superficie articular caudal que se acompaña de un hundimiento también circular localizado en el lado lateral de aproximadamente 2 mm de diámetro.
En la mayoría de casos las fracturas afectan a la diáfisis de
la parte distal (9), con formas curvas (9), de ángulos mixtos
(9) y aspecto mixto (6) y liso (3), preferentemente sobre restos
osificados (4), pero también sobre no osificados (2) y de edad
indeterminada (3).
Total
6
1
4
11
6
1
27
34
También se han identificado muescas semicirculares sobre
las diáfisis de tres partes distales osificadas y fracturadas, en dos
casos sobre la cara craneal (2,3 x 0,5 y 2 x 1,3 mm) y en otro
sobre la caudal (2,8 x 0,7 mm).
En ocasiones las fracturas afectan a la zona articular distal
con formas transversales (1), dentadas (1) y curvas (1) e incluso longitudinales (4), en este último caso dividiendo en dos la
articulación.
En los metatarsos las fracturas afectan principalmente a la
zona proximal y media de la diáfisis (figura 5.14 b). En los segundos metatarsos las fracturas son mayoritariamente curvas,
producidas sobre hueso fresco y en menor medida transversales
(7) y de origen postdeposicional. Sobre dos elementos de edad
indeterminada se han hallado muescas de mordedura de forma
semicircular, una localizada sobre la diáfisis media en la cara
medial (2 x 0,7 mm), y la otra sobre la cara lateral de la diáfisis
proximal (1,4 x 1,2 mm). Al menos en estos dos ejemplares
el modo activo de fractura ha sido la mordedura. En los otros
restos con fracturas curvas, la mordedura también ha podido
intervenir, aunque también cabe la posibilidad de que se haya
empleado la flexión. En los terceros metatarsos las fracturas son
de forma curva (8) y transversal (7) con similar interpretación a
la dada en los segundos metatarsos. En los cuartos y quintos, la
mitad de las fracturas son curvas y la otra mitad transversales.
Entre los metatarsos indeterminados, 14 presentan fracturas
recientes y el resto (23) comportan fracturas antiguas que afectan a la zona media (8) con formas curvas (3) y transversales
(4), o la distal (15) de la diáfisis con formas preferentemente
transversales.
En lo referente al calcáneo, las fracturas se emplazan fundamentalmente sobre la parte proximal del cuerpo (6) y en menor
medida sobre la zona media (1) o distal (1). En otro caso la
fractura es longitudinal y recorre el borde posterior del cuerpo,
y además presenta una muesca semicircular sobre uno de los
bordes de fractura (4 x 1,2 mm). Salvo la última fractura descrita, relacionamos las demás con procesos postdeposicionales.
107
[page-n-119]
Por otro lado, un ejemplar osificado muestra una horadación
circular de unos 3,5 mm de diámetro sobre la mitad del cuerpo
en la cara lateral y que interpretamos en principio como consecuencia del impacto de un diente por mordedura humana; este
mismo resto no presenta alteraciones digestivas ni de ningún
otro tipo (figura 5.15 d). La fractura que afecta a un único astrágalo es de origen postdeposicional.
Siete primeras falanges presentan fracturas antiguas, ya que
en otras once son recientes y no se han contabilizado. Se localizan en la parte proximal del cuerpo (3) y son transversales, y
también sobre la zona distal de éste (4) y son curvas. Todas las
segundas y terceras falanges se han conservado completas.
El estudio de las superficies de fractura de los diversos elementos nos ha permitido diferenciar dos conjuntos de restos.
Por un lado, aquellos elementos (mayoritariamente osificados,
aunque también algunos jóvenes o de pequeña talla) que han
sido fracturados en fresco por los humanos preferentemente
a través de mordeduras, aunque cabe la posibilidad de que en
algunos casos haya intervenido la flexión o la combinación
de ambos modos activos (figuras 5.16 y 5.17). Es el caso de
los huesos largos principales del miembro anterior y posterior, algunas cinturas, metatarsos y calcáneos, y posiblemente
también de varias mandíbulas. Como consecuencia de este
proceso, se han creado cilindros o fragmentos de ellos en los
Figura 5.15. C. del Bolomor IV. Posibles alteraciones mecánicas por mordedura humana. Muesca sobre la cara caudal de la diáfisis
de la parte distal del húmero (a y b). Detalle del borde de fractura del resto anterior con superficie escalonada en la cara lateral
característica de la mordedura-flexión (h). Muesca sobre la cara dorsal de la diáfisis de la parte proximal del radio, vista dorsal
(f) y palmar (e). Tibia con hundimiento en la cara lateral (i) y horadación en la cara caudal (c) de la parte proximal. Calcáneo con
horadación sobre la cara lateral del cuerpo (d). Muesca sobre la zona media de la diáfisis de un segundo metatarso (g).
108
[page-n-120]
Figura 5.16. C. del Bolomor IV. Principales alteraciones mecánicas.
Cuadro 5.30. C. del Bolomor IV. Elementos anatómicos con
muescas, horadaciones y hundimientos según NR.
Elemento
Muescas Horadaciones Hundimientos
Hemim.
2
Húmero
1
Radio
2
Coxal
2
Fémur
6
Tibia
5
Metatarso 2
2
Calcáneo
1
Total
Figura 5.17. C. del Bolomor IV. Localización de las fracturas y
alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
!
huesos largos, mientras que se han originado fragmentos longitudinales de diáfisis únicamente en el fémur y la tibia (figura
5.14 a). La fragmentación de los otros elementos (cráneo, esqueleto axial, metacarpos, algunas de las cinturas y falanges)
no parece intencionada, y parece responder a procesos postdeposicionales.
Las muescas por mordedura antrópica son las alteraciones
de tipo mecánico más comunes (2,98%) asociadas a las superficies de fractura. En la mayoría de casos se muestran en los
elementos osificados o de talla grande. Están presentes sobre
los huesos largos principales, a excepción de la ulna, sobre el
coxal, los segundos metatarsos y el calcáneo; no es segura su
aparición en las mandíbulas (rama) y cuerpo escapular, y en
general, parece que destacan sobre los elementos anatómicos
de la mitad posterior (cuadro 5.30). Las muescas tienen un
tamaño que oscila entre los 1,4 y 5 mm de longitud y los 0,5
y 1,3 mm de anchura y son mayoritariamente de morfología
21 (2,98%)
1
1
1
3 (0,42%)
1 (0,14%)
semicircular (cuadro 5.31). Normalmente aparece una muesca
por hueso o borde de fractura, salvo en el caso de un fragmento de isquion, donde dos muescas se sitúan sobre el mismo
borde de fractura. La localización de las muescas en el caso
de los huesos largos es bastante uniforme, ya que se sitúan en
zonas cercanas a los extremos articulares, normalmente sobre las zonas marginales de la diáfisis y en la metáfisis. En el
húmero, sobre la cara caudal de la diáfisis de la parte distal
(figura 5.15 a, b y h); en el radio sobre la cara dorsal de la
diáfisis de la parte proximal (figura 5.15 e y f); en el fémur
sobre la cara craneal de la parte proximal; en la tibia sobre
la cara caudal de la parte proximal y la cara craneal y caudal
de la diáfisis de la parte distal. En el caso del fémur y la tibia,
las muescas también se muestran sobre los bordes de fractura
de los fragmentos de diáfisis (longitudinales). En el coxal se
localizan en la parte posterior del isquion; en el segundo metatarso sobre la parte proximal del cuerpo (figura 5.15 g), tanto
en cara lateral como medial; y en el calcáneo sobre la zona
proximal del cuerpo.
Únicamente en el caso de la articulación proximal de una
tibia se ha hallado la asociación de una horadación y un hundimiento que parece ser consecuencia de la menor densidad del
109
[page-n-121]
Cuadro 5.31. C. del Bolomor IV. Dimensiones en
milímetros de las muescas.
Elemento
Muescas
Dimensiones
Hemim.
2
Muy pequeñas
Húmero
1
3,0 x 1,3
Radio
2
3,4 x 1,0
3,0 x 0,8
Coxal
2
2,3 x 0,9
*1,9 x 0,7
*1,9 x 0,5
Fémur
6
2,4 x 1,3
2,8 x 1,0
2,7 x 1,3
4,4 x 2,0
3,4 x 0,9
5,0 x 1,0
Tibia
5
2,5 x 0,9
2,7 x 1,2
2,3 x 0,5
2,8 x 0,7
2,0 x 1,3
Metatarso 2
2
2,0 x 0,7
1,4 x 1,2
Calcáneo
1
4,0 x 1,2
*En un coxal aparecen dos muescas sobre el mismo resto.
Figura 5.18. C. del Bolomor IV. Posibles arrastres dentales de
procedencia incierta sobre un radio.
hueso en esta zona articular (figura 5.15 e, i). Otra horadación
está presente sobre el isquion de un coxal y sobre el cuerpo de
un calcáneo (figura 5.15 d).
Sobre tres restos, una escápula, un radio (figura 5.18) y un
coxal, se han hallado alteraciones (horadaciones y arrastres)
de tamaño muy pequeño que se han relacionado con la acción
110
dental. Desconocemos su origen, que puede estar relacionado
con la intervención de un pequeño carnívoro indeterminado,
aunque no se descarta la posibilidad de que sean humanas.
Marcas de corte
Las marcas de corte causadas por el empleo intencionado de
utensilios líticos son escasas y representan únicamente el 0,8%
del total de la muestra. Se localizan tanto sobre huesos craneales (una mandíbula) como del miembro anterior (un húmero y
dos radios) y posterior (una tibia y un metatarso), y en cambio
no aparecen sobre ningún elemento del esqueleto axial. Estas
alteraciones se manifiestan en forma de raspados en el caso de
la tibia y del segundo metatarso, mientras que sobre el húmero,
el radio y la mandíbula lo hacen como incisiones y tajos de mayor profundidad. A continuación se describe cada una de estas
alteraciones:
Una mandíbula de talla grande presenta sobre la cara lateral
de la parte anterior del cuerpo, bajo el foramen mentoniano,
una serie de incisiones de disposición oblicua, poco profundas
y de escasa longitud (figura 5.19 a). Este tipo de marcas líticas
normalmente se vinculan al pelado de las carcasas.
Sobre la cara caudal de un fragmento distal de diáfisis de
húmero se observan dos incisiones oblicuas, de bastante longitud pero poco profundas (figura 5.19 c). Su proximidad a la articulación distal puede estar relacionada con la desarticulación
del húmero respecto a los huesos del antebrazo.
En el borde lateral de un fragmento proximal de diáfisis de
radio y que se encuentra termoalterado, aparecen dos cortes líticos paralelos situados de forma perpendicular al eje mayor del
hueso. Son bastante profundos (tajos) y poseen sección en V;
por su localización cerca de la articulación proximal, es muy
probable que se hayan producido durante la desarticulación del
miembro (figura 5.19 b y d). Un fragmento de diáfisis de radio
de la zona media/distal presenta una incisión bastante profunda
(se advierte a simple vista) y de disposición oblicua sobre la
cara dorsal (figura 5.19 e).
Una parte distal de tibia osificada unida a un pequeño fragmento de diáfisis presenta dos raspados sobre la cara caudal de
la zona distal de la diáfisis; el que se localiza en una zona más
proximal es de menor longitud y de disposición más oblicua
(figura 5.20 a), mientras que el restante es algo más largo y se
sitúa longitudinalmente. Estas marcas líticas pueden estar relacionadas con el descarnado de los huesos o bien con la limpieza
del periostio durante el consumo antes de la fractura del hueso.
Una parte proximal de un segundo metatarso izquierdo presenta sobre la cara plantar de la diáfisis varios raspados líticos;
dos más profundos de disposición oblicua y otro más somero
emplazado longitudinalmente. Muestran sección en V, fondo
microestriado, shoulder effect y trazo continuo. Estas alteraciones también pueden relacionarse con la limpieza de los huesos
durante el consumo (figura 5.20 b, c y d).
Termoalteraciones
Un 8,39% de la muestra ósea del nivel se encuentra alterada
por el fuego, que ha afectado de manera desigual a los diversos
elementos anatómicos (cuadro 5.32). La alteración es inexistente entre los elementos axiales y prácticamente también entre
los craneales (un maxilar alterado). En cambio, la mayoría de
los elementos de los miembros presentan alteraciones por fuego; entre los del anterior destacan sobre los tres huesos largos
[page-n-122]
Figura 5.19. C. del Bolomor IV. Restos óseos con marcas de corte. Incisiones sobre la parte anterior del cuerpo de una hemimandíbula
(a). Incisión oblicua sobre la cara caudal de la diáfisis de la parte distal de un húmero (c). Tajos sobre la cara lateral de la diáfisis
proximal del radio (d) y detalle (b). Fuerte incisión sobre la cara dorsal de la diáfisis media-distal de otro radio (e).
principales y sobre alguno de los metacarpos; entre los del posterior, con valores más importantes en la tibia, calcáneo y algún
metatarso. Algunas falanges adquieren también porcentajes
destacados de termoalteración.
Las coloraciones con mayor representación son aquellas relacionadas con la carbonización de los restos (negro) y también
con el estadio previo a ésta (marrón-negro). Las que se aproximan a la calcinación pero todavía no han llegado a ella (gris) y
las que se sitúan próximas a ella (gris-blanco) presentan escasas
evidencias. Si empleamos los grados de termoalteración según
la coloración de los restos propuestos por Stiner et al., (1995),
el conjunto de restos termoalterados del nivel IV está dominado
por el grado 3 relativo a la carbonización. Si consideramos la
totalidad de los restos de lagomorfos del nivel, la gran mayoría
no están afectados por el fuego (grado 0).
La gran mayoría de los elementos termoalterados presenta
toda la superficie afectada, lo que normalmente se produce de
manera accidental o bien porque los huesos se echan al fuego.
En cambio, seis comportan alteraciones parciales, es decir que
afectan exclusivamente a una zona concreta del resto; aparecen
sobre algunos huesos largos (húmero, ulna y fémur), y también
sobre la patella y metatarsos. Este tipo de alteraciones se han
podido originar con la práctica de procesos intencionados de
asado de la carne. Por ejemplo, una articulación distal de húmero presenta la mitad superior de color gris azulado y la inferior de color blanco (figura 5.21 b). También, un fragmento de
diáfisis de húmero, con una fractura en la zona media, tiene los
bordes de color negro (figura 5.21 a). Un fragmento de diáfisis
de ulna presenta una quemadura en el borde de fractura (color
negro), mientras que el resto del elemento se preserva inalterado (figura 5.21 c). Del mismo modo, un fragmento de articulación distal de húmero aislada está alterado por el fuego de
manera parcial (color marrón-negro). Dos extremos articulares
distales de dos metatarsos están afectados por el fuego (color
negro) (figura 5.21 d). Una patella presenta termoalterado uno
de los bordes. Salvo en este último caso, en los otros citados las
111
[page-n-123]
dad sobre las zonas articulares (cuadro 5.33). La mayoría sobre
elementos anatómicos del miembro posterior y en un solo caso
sobre un hueso del anterior, además de varias falanges. Están
localizadas sobre la articulación proximal de un segundo metacarpo; sobre los bordes del acetábulo y de la articulación con el
sacro de un coxal no osificado; sobre la articulación proximal
de un tercer metatarso de pequeña talla; en dos casos sobre la
articulación proximal de un cuarto metatarso de pequeño tamaño; en otros dos sobre la articulación proximal de un quinto
metatarso de pequeño tamaño, sobre las zonas articulares de
cuatro calcáneos (tres no osificados y uno sí); sobre las zonas
articulares de un astrágalo osificado, y también sobre las zonas
articulares (sobre todo la distal) de tres primeras falanges (dos
no osificadas y la restante sí). Así pues, la mayoría de los elementos digeridos del nivel IV corresponden a ejemplares no
osificados o de pequeña talla (jóvenes). El tipo de alteración
predominante es la ligera seguido de la moderada.
Otras alteraciones
Figura 5.20. C. del Bolomor IV. Restos óseos con marcas de corte.
Raspado sobre la diáfisis de la parte distal de una tibia (a). Raspado
sobre la diáfisis de la parte proximal de un segundo metatarso (b)
y detalles (c y d).
alteraciones por fuego pueden estar relacionadas con procesos
de asado de la carne. La aparición de elementos que no están
alterados en la mayoría de su superficie, pero que presentan una
zona marginal (borde de fractura o articulación) afectada por el
fuego, así como fragmentos alterados totalmente y que muestran dos tipos de coloraciones, puede explicarse por la preservación diferencial de tejido blando (carne, tendones...), que actúa
como aislante durante cierto tiempo entre el fuego y el hueso;
así pues las zonas menos alteradas son las que presentan tejido
blando adherido, mientras que las más afectadas por el fuego
son las partes marginales o bordes de fractura que se encuentran
menos protegidos (por ejemplo, Vigne y Balasse, 2004).
Alteraciones digestivas
Un total de 15 restos del nivel (2,13%) muestran alteraciones de
tipo digestivo, manifestadas principalmente en forma de porosi-
112
Casi el 15% del total de los restos del nivel presenta manchas
de color negro (cuadro 5.34). Se trata de óxidos de manganeso
originados durante fases de elevada humedad y posible encharcamiento o percolación de agua entre los sedimentos. Están presentes sobre la mayoría de elementos anatómicos excepto sobre
los craneales (figura 5.22 b).
Poco más del 5% del total de los restos presenta manchas de
color blanco, de morfología irregular, tamaño variable y de origen desconocido. Parece que se distribuyen de forma aleatoria,
aunque aparecen de manera más intensa sobre los elementos del
miembro posterior. Esta alteración provoca un cambio de coloración de la cortical y en ocasiones una ligera pérdida de masa
ósea superficial, que en ningún caso llega a horadar el hueso.
Este tipo de alteraciones podrían ser consecuencia de la acción
de microorganismos (figura 5.22 a).
Sobre varios elementos craneales y axiales se ha detectado
sedimento de color marrón compactado, adherido a la cortical
ósea (cráneo, vértebra cervical) o rellenando las cavidades,
orificios o superficies de tendencia cóncava (maxilar, vértebra
lumbar y sacra). Unos pocos restos del conjunto (1,56%) muestran alteraciones producidas por los ácidos de las raíces de las
plantas (root marks). Se trata en todos los casos de metatarsos
y falanges. Dos restos han aparecido completamente alterados
por procesos de disolución química: un radio y dos ulnas de
individuos inmaduros. Una tibia presenta restos de concreción
calcárea en la articulación distal. Una patella tiene sobre su
superficie una grieta longitudinal asociada a descamación que
relacionamos con procesos de exposición a la intemperie. Tres
primeras falanges presentan unas incisiones oblicuas muy finas
sobre la zona dorsal y lateral del cuerpo. Su origen no es del
todo claro, pero por su pequeño tamaño y escasa profundidad
pensamos que se han podido originar como consecuencia de
acciones mecánicas postdeposicionales (figura 5.22 c).
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel IV
Son varios los elementos que relacionan la mayor parte del conjunto de lagomorfos de este nivel con una acumulación humana.
Existencia de fracturas antrópicas sobre hueso fresco con
morfotipos repetitivos, producidas principalmente por mordedura (escápula, húmero, radio, ulna, coxal, fémur, tibia, meta-
[page-n-124]
Cuadro 5.32. C. del Bolomor IV. Cuantificación de los elementos termoalterados según NR y porcentajes. Coloración
que presentan los restos: M (marrón); M-N (marrón-negro); N (negro); N-G (negro-gris); G (gris) y G-B (gris-blanco).
Elemento
Termoalterado
Total / Parcial
Maxilar
1 (8,33)
T
Escápula
1 (5,55)
T
1
Húmero
4 (16,66)
2T/2P
1
Radio
4 (15,38)
T
4
Ulna
4 (13,79)
3T/1P
4
Metacarpo 2
2 (9,52)
T
Metacarpo 3
2 (12,5)
T
Metacarpo 5
1 (16,66)
T
Metacarpo ind.
1 (14,28)
T
Coxal
3 (8,1)
T
1
Fémur
1 (3,33)
T
1
Tibia
M-N
N
G
G-B
1
1
2
1
1
2
1
1
2
5 (10)
T
1
4
Calcáneo
5 (14,7)
T
1
3
Astrágalo
1 (16,66)
T
1
1 (25)
P
1
Metatarso 2
1 (4,16)
T
1
Metatarso 4
1 (8,33)
T
Metatarso 5
2 (14,28)
T
Metatarso ind.
5 (17,24)
3 T/ 2 P
5
Falange 1
11 (9,32)
T
10
Falange 2
2 (8,33)
T
2
1 (4)
T
1
59 (8,39)
53 T / 6 P
Patella
Frag. df. long. ind.
Total
1
1
1
8 (13,55)
1
45 (76,27)
1
3 (5,08)
3 (5,08)
Figura 5.21. C. Bolomor IV. Alteraciones por fuego sobre diversos elementos. Diáfisis de la parte distal de un húmero (a).
Articulación distal de húmero (b). Diáfisis de ulna (c). Articulación distal de metatarso (d).
113
[page-n-125]
Cuadro 5.33. C. del Bolomor IV. Elementos anatómicos digeridos
y porcentajes relativos. Grados de digestión según Andrews
(1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Cuadro 5.34. C. del Bolomor IV. Elementos anatómicos con
distintos tipos de alteraciones postdeposicionales según NR y
porcentajes relativos.
Elemento
Elemento
NRd
%
G1
G2
Metacarpos
1
1,78
1
Coxal
1
2,7
1
Calcáneo
4
11,76
4
Astrágalo
1
16,66
1
Metatarsos
5
7,24
5
Falange 1
3
2,54
2
1
2,13 9 (60)
6 (40)
G3
G4
Manganeso
Manchas
Sedimento
Maxilar
3 (25,00)
10 (83,33)
Hemim.
1 (11,11)
Cráneo
Escápula
Húmero
1 (25,00)
2 (11,11)
1 (4,16)
15
Radio
-
-
tarso, calcáneo y tal vez alguna mandíbula), aunque posiblemente también por flexión (escápula) o por combinación de
ambos modos (húmero). La aparición de alteraciones producidas por los dientes humanos (sobre todo muescas y en menor
medida horadaciones y hundimientos) confirma este modelo.
Se documentan principalmente sobre elementos correspondientes a ejemplares adultos o de talla grande, aunque también están
presentes sobre algunos ejemplares jóvenes y de menor talla.
La localización de las fracturas y de las alteraciones producidas por los dientes humanos nos remite a un proceso sistemático de fractura de los huesos, con la intención principal de
acceder al contenido medular de las diáfisis, previa rotura de
las articulaciones, pero también de desarticular en el caso de
los huesos desprovistos de médula. El aprovechamiento de la
médula en los tres huesos largos principales se ha realizado a
través de mordeduras: sobre la parte distal del húmero (diáfisis/
metáfisis); sobre el cuello y la diáfisis de la parte proximal, y
en menor medida sobre la diáfisis/metáfisis de la parte distal
del fémur; y sobre la parte distal de la tibia y de forma menos
frecuente sobre la proximal. Esta acción de fractura de las zonas
articulares da lugar a la aparición de cilindros de húmero, fémur
y tibia, y a la presencia de fragmentos longitudinales fracturados en fresco sólo en el caso del fémur y la tibia, y que en
ocasiones se asocian a muescas de mordedura, lo que viene a
confirmar que el proceso de fractura ha sido más intenso sobre
los huesos largos de la zona posterior que sobre el húmero, tal
vez por la mayor cantidad de médula contenida en los primeros.
En el caso de las fracturas sobre hueso fresco, acompañadas de
mordeduras en algunos casos, localizadas sobre el cuerpo de algunas escápulas, sobre la diáfisis/metáfisis de la parte proximal
del radio y de la ulna, sobre la parte posterior del isquion, sobre
la zona proximal y media del cuerpo de algunos metatarsos y
sobre la proximal de algún calcáneo, parecen responder más
bien a procesos de desarticulación.
Algunos restos presentan marcas de corte sobre su superficie, aunque se trata de un porcentaje muy escaso que apenas
alcanza el 1% del total. A pesar de esto, en la mayoría de casos
las marcas parecen claras e intencionadas y están constatando
el empleo ocasional de útiles líticos por parte de los grupos humanos durante el procesado de las presas. Las marcas sobre
la mandíbula parecen relacionarse con el pelado. La desarticulación se confirma con las marcas emplazadas próximas a la
articulación entre el húmero y el radio y la ulna, pero no se
han hallado sobre los huesos de la zona posterior. La aparición
de fracturas por mordedura, relacionadas con la desarticulación
114
8 (30,76)
Ulna
6 (20,68)
Metacarpo 2
Total
Raíces
6 (28,57)
Metacarpo 3
5 (31,25)
Metacarpo 5
1 (16,66)
Metac. ind.
1 (14,28)
V. cervical
1 (33,33)
V. lumbar
6 (23,07)
2 (20,00)
1 (33,33)
2 (20,00)
V. sacra
2 (100,00)
Costilla
2 (18,18)
Coxal
5 (13,51)
Fémur
5 (16,66)
Tibia
4 (8,00)
3 (8,10)
2 (4,00)
Calcáneo
9 (26,47)
Metatarso 2
8 (33,33)
3 (12,50)
Metatarso 3
9 (47,36)
2 (10,52)
1 (5,26)
Metatarso 5
4 (28,57)
2 (14,28)
2 (14,28)
Metat. ind.
6 (15,78)
Falange 1
10 (8,47) 15 (12,71)
7 (5,93)
Falange 2
4 (16,66)
3 (12,50)
1 (4,16)
F. df. lg. ind.
5 (20,00)
40 (5,68)
16 (2,27) 11 (1,56)
Total
104 (14,79)
y no con el acceso a la médula (cuerpo escapular, radio-ulna
proximal, isquion, calcáneo y metatarsos), o las fracturas por
flexión (cuello y el inicio del cuerpo escapular), pueden estar
indicando que en el proceso de desarticulación los humanos se
valen preferentemente de los dientes y de las manos, ayudándose de útiles líticos en momentos precisos. Finalmente, los
raspados sobre la diáfisis de la tibia y del segundo metatarso
se relacionan con el descarnado-limpieza de los huesos antes
de su fractura.
Aparición de termoalteraciones en las articulaciones o en
los bordes de fractura de los huesos que pueden relacionarse
con procesos de asado de la carne no deshuesada y que afectan
en la mayoría de casos a los huesos largos anteriores. La presencia de estas marcas de fuego, junto a la falta de raspados sobre
los elementos del miembro anterior, puede estar indicando un
tratamiento carnicero diferencial de los miembros. El anterior
se desarticula por segmentos, que no se descarnan y que se asan
posteriormente; en cambio el miembro posterior se desarticula
al completo, y tanto el fémur como la tibia son descarnados y
[page-n-126]
miento, como los óxidos de manganeso o procesos bioquímicos
(bacterias u hongos). Los restos se sedimentaron con bastante
rapidez pues prácticamente no hay evidencias sobre ellos de
alteraciones por exposición a la intemperie.
Los datos expuestos nos permiten caracterizar el conjunto
de lagomorfos del nivel IV de Cova del Bolomor como de origen mixto, aunque consideramos que la parte antrópica es muy
predominante.
El nivel VIIc
Se ha determinado un conjunto formado por 183 restos de conejo (cuadro 5.35). El segundo metatarso aporta un número mínimo de 5 individuos (cuadro 5.38).
Cuadro 5.35. C. del Bolomor VIIc.
Cuantificación por cuadros y capas de
excavación según NR.
VIIc
B4
2
3
13
4
23
5
28
6
21
7
21
8
29
9
Figura 5.22. C. del Bolomor IV. Posibles alteraciones causadas por
microorganismos (a). Manchas de óxido de manganeso (b). Marcas
muy ligeras sobre la cara lateral del cuerpo de una falange (c).
1
13
10
10
11
11
?
Total
ambos huesos fracturados para acceder a la médula. Esta hipótesis nos llevaría a considerar las fracturas sobre la diáfisis
distal del húmero como consecuencia de la desarticulación y no
del acceso a la médula, que quedaría exclusivamente destinada
a los dos huesos largos posteriores (fémur y tibia). En las prácticas experimentales llevadas a cabo hemos podido comprobar
cómo es más sencillo acceder a la médula del fémur y de la
tibia, si el hueso se mantiene en crudo y no ha sido expuesto al
calor, ya que en este caso el contenido pierde entidad, se diluye.
Las evidencias de intervención de otros predadores, distintos a los humanos, en la formación del conjunto de lagomorfos
del nivel son bastante escasas. Se reducen, por un lado, a 3 restos (escápula, radio y coxal) que muestran señales dentales que
podrían corresponder a la intervención de un pequeño mamífero carnívoro (algunas incluso podrían ser humanas), donde no
se descarta la práctica del carroñeo (acceso secundario), y por
otro, a 15 restos correspondientes a ejemplares jóvenes o de talla pequeña afectados por procesos digestivos; además, salvo en
un caso (coxal), todos son elementos del basipodio, metapodio
y autopodio. El grado de alteración digestiva predominante es
el ligero y el moderado, pero resulta difícil poder vincular este
tipo de alteraciones con un predador determinado.
Una parte de los restos se ha visto afectada por diversos
procesos postdeposicionales, donde destacan los relativos a
la presencia de fases de elevada humedad e incluso encharca-
13
183
Estructura de edad
La tasa de osificación es poco importante ya que únicamente
las partes articulares de fusión temprana presentan mayores
valores. La suma de las osificadas de fusión tardía supone el
25% (individuos de >9 meses), y las no osificadas el restante
75% (individuos de <9 meses). Si examinamos por tamaño las
partes articulares no osificadas, son mayoritarias las pequeñas
en una relación de 9/2 respecto a las grandes, 61% y 14% respectivamente. Los valores representan a un adulto (>9 meses),
un subadulto (4-9 meses) y tres jóvenes (<4 meses) (cuadros
5.36 y 5.37).
Representación anatómica
Los elementos mejor representados en el nivel corresponden
a la ulna, segundo y quinto metatarso (60%); a continuación
coxal, tibia, calcáneo y tercer metatarso (50%) (cuadro 5.38).
En general los elementos craneales están poco presentes, con
más mandíbulas (30%) que maxilares (20%). Similar papel de
los huesos largos anteriores y posteriores (30-50%). Los elementos con peor tasa de supervivencia son los axiales (5-20%),
a excepción de las vértebras lumbares, y las segundas y terceras
falanges (2-7%). Los metatarsos muestran porcentajes más im-
115
[page-n-127]
Cuadro 5.37. C. del Bolomor VIIc. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Cuadro 5.36. C. del Bolomor VIIc. Partes articulares osificadas (O)
y no osificadas (NO) (metáfisis y epífisis) en los principales huesos
largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares Húmero Radio
O
Px.
NO
NO
Total
2
3
1
Met.
1 (p) 4 (2g; 2p)
1 (p)
Ep.
6 (2g; 4p)
3 (p)
O
Dt.
Ulna Fémur Tibia
3 (p)
2
Met.
1 (p) 2 (p)
Ep.
2
1 (p) 1 (p)
5 (p)
1 (g)
1 (g)
Partes articulares
Osificadas
No osificadas
Húmero distal
2 (67)
1 (33)
Radio proximal
1 (50)
1 (50)
Total fusión temprana (3 m.)
3 (60)
2 (40)
Ulna proximal
4 (100)
Fémur distal
2 (100)
Tibia distal
1 (100)
Total fusión media (5 m.)
7 (100)
Radio distal
2 (100)
Fémur proximal
1 (100)
Tibia proximal
2 (40)
3 (60)
Total fusión tardía (9-10 m.)
2 (25)
6 (75)
Cuadro 5.38. C. del Bolomor VIIc. Elementos anatómicos. NR, NR anatómicos según su tasa de osificación y tamaño
(g: grande; p: pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif. /g
No osif. /p
Ind.
NME
NMIf_c
%R
Cráneo
8
1
7
3
3
30
Maxilar
4
2
2
2
2
20
I1
Hemimandíbula
3
3
3
2
3,75
1
3
1_2
30
P3
2
2
2
1
20
P4-M3
2
2
2
1
5
4
2
Escápula
2
1
Húmero
5
2
Radio
7
2
Ulna
7
1
Metacarpo 2
3
1
1
10
2
3
2
30
3
2
4
3
40
4
4
Metacarpo 4
1
1
3
6
3
60
4
1
4
3
40
2
3
2
30
Metacarpo 5
2
2
Vértebra cervical
2
1
Vértebra torácica
8
2
5
Vértebra lumbar
15
6
6
1
Vértebra sacra
1
Costilla
8
1
20
1
5,71
1
8
1
13,33
3
12
2
34,29
1
1
20
7
5
1
4,17
5
7
Coxal
2
2
5
4
50
1
3
Fémur
7
1
3
3
3
2
30
Tibia
14
2
4
8
5
3
50
Calcáneo
5
4
1
5
4
50
Patella
1
1
1
1
10
Metatarso 2
6
Metatarso 3
5
Metatarso 4
5
60
2
5
1
50
1
1
1
10
2
6
6
2
4
6
3
60
5
6
26
2
32,5
6
1
7,5
2
1
2,22
-
-
-
1
Metatarso 5
6
1
Falange 1
26
15
Falange 2
6
6
Falange 3
2
2
Metápodo ind.
4
3
1
60
44
Diáfisis longitudinal ind.
Total
116
6
183
6
-
-
-
79
137
5
-
[page-n-128]
portantes que los metacarpos. Escasa presencia de la escápula
(10%). Por grupos anatómicos, predominio del miembro posterior (41,11%) seguido del anterior (32,86%). Por segmentos, en
las cinturas, basipodio y metapodio destacan los del miembro
posterior, mientras que en el estilopodio y zigopodio la representación es similar entre el miembro anterior y posterior. En
el miembro anterior destacan los segmentos de la zona media
(zigopodio) sobre los de la zona superior e inferior, en cambio
en el posterior existe bastante igualdad en la representación de
los segmentos.
La comparación entre elementos postcraneales y craneales
(índices a, b y c) es muy favorable a los primeros. La relación
entre los elementos correspondientes a los segmentos superiores y medios respecto a los inferiores es favorable a estos últimos (d). Mayor importancia de los elementos del zigopodio respecto a los del estilopodio (e). Valores ligeramente superiores
para los huesos largos posteriores (f) (cuadro 5.39). La relación
entre la densidad máxima de los restos y sus porcentajes de
representación no ha sido significativa (r= 0,0570).
Cuadro 5.39. C. del Bolomor VIIc.
Índices de proporción entre zonas, grupos
y segmentos anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
913,93
b) PCRAP / CR
815,51
c) PCRLB / CR
420
d) AUT / ZE
Elementos craneales. Las fracturas del cráneo son postdeposicionales y han dado lugar a fragmentos de pequeño tamaño,
excepto en el caso de una bulla timpánica que se ha preservado
completa debido probablemente a que el canal auditivo se ha
250
f) AN / PO
La relación entre el NR y el NME en el conjunto es del 0,74; los
huesos largos anteriores (húmero: 0,6; radio: 0,57; ulna: 0,85)
están menos fragmentados que los posteriores (fémur: 0,42; tibia: 0,35). La fragmentación del conjunto es desigual y varía
según los elementos; afecta a todos los huesos largos principales y a los fragmentos de cráneo y de maxilar y a la mayoría de
las cinturas. Los mejor preservados (100) son los metacarpos,
segundas y terceras falanges y la patella. Las primeras falanges
(76,92), calcáneo (60) y las vértebra torácicas (75) y lumbares
(53,33) presentan muchos elementos enteros (figura 5.23).
La mayor parte de los restos mide entre 10 y 20 mm (67,63%),
seguidos por los de entre 20-30 mm (15,6%), los de <10 mm
(12,13%); pocos restos miden >30 mm (4,62%). La longitud media de los elementos medidos es de 16,15 mm (figura 5.24).
A continuación se describen las categorías de fragmentación de los elementos del nivel (cuadros 5.40, 5.41 y 5.42). En
el húmero destacan las partes distales, mientras que en el radio
y la ulna son las partes proximales unidas a un pequeño fragmento de diáfisis. En el fémur están más presentes las partes
distales aunque las proximales unidas a una pequeña porción
de diáfisis también abundan, zonas que también son las más
importantes en la tibia. En las cinturas, las escápulas presentan
pocos restos, mientras que en coxal destacan las zonas distales
(acetábulo e isquion) y también los fragmentos de ilion.
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
164,64
e) Z / E
Fragmentación
84,61
100 100 100 100
100
100 100
100
90
80
76,92
75
70
60
60
60
53,33
50
40
33,33
30
25
20
12,5
F3
F2
F1
Mt5
Mt4
0
Mt3
T
Mt2
F
0
Pa
0
Ca
0
Cx
0
Ct
Vl
U
Vt
R
Vc
H
0
Vs
0
Mc
0
Mc
0
Mc
0
Es
0
He
0
Mx
0
Cr
10
Figura 5.23. C. del Bolomor VIIc. Porcentajes de restos completos.
117
[page-n-129]
70
Cuadro 5.40. C. del Bolomor VIIc. Categorías de fragmentación
de los elementos craneales, axiales y cinturas según NR y %.
60
Cráneo
0 (0)
50
Zigomático-temporal
4 (57,14)
Bulla timpánica
2 (28,57)
40
Cóndilo occipital
1 (14,28)
30
0 (0)
20
Maxilar
Completo
Completo
Fragmento con serie molar
1 (25,00)
Zigomático
1 (25,00)
0
Completa
1 (25,00)
Fragmento anterior
1 (25,00)
Cóndilo
1 (25,00)
Fragmento cuerpo
Costillas
10
Premaxilar
Hemim.
2 (0)
1 (25,00)
Completa
0
50
100
150
200
Figura 5.24. C. del Bolomor VIIc. Longitud en
milímetros de los restos medidos.
0 (0)
Parte articular
5 (71,42)
Fragmento cuerpo
2 (28,57)
Cuadro 5.42. C. del Bolomor VIIc. Categorías de fragmentación
de los metápodos, calcáneos y falanges según NR y porcentajes.
6 (75,00)
Metatarso II
V. torácica Completa
Fragmento cuerpo
V. sacra
Completa
8 (53,33)
Fragmento cuerpo
V. lumbar
2 (25,00)
7 (46,66)
Completa
Fragmento cuerpo
Escápula
0 (0)
1 (100,00)
Completa
0 (0)
Parte articular + cuello
1 (50,00)
Fragmento de cuerpo
1 (50,00)
Casi completo
1 (12,50)
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
Completo
Parte distal
Metatarso IV
Completo
Parte distal
Metatarso V
0 (0)
6 (100)
0 (0)
1 (100)
Completo
2 (33,33)
Parte distal
4 (66,66)
Metápodos indeterminados Completo
0 (0)
4 (100)
Completo
3 (60)
1 (12,50)
Fragmento medio
1 (20)
Ilion
2 (25,00)
Parte distal
1 (20)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
3 (37,50)
Isquion
Coxal
Parte distal
1 (12,50)
Calcáneo
Falange I
Completa
20 (76,92)
Parte distal
6 (23,07)
Cuadro 5.41. C. del Bolomor VIIc. Categorías de fragmentación de los huesos largos principales según NR y porcentajes.
Huesos largos principales
Completo
Húmero
Radio
0 (0)
0 (0)
Parte proximal
Fémur
0 (0)
0 (0)
1 (14,28)
Parte proximal + diáfisis <1/2
3 (42,85)
Parte proximal + diáfisis >1/2
Diáfisis cilindro proximal
Ulna
4 (57,14)
2 (28,57)
1 (14,28)
3 (21,42)
1 (14,28)
Diáfisis cilindro distal
1 (14,28)
1 (14,28)
Fragmento diáfisis (longitudinal) distal
2 (14,28)
Parte distal + diáfisis <1/2
1 (20)
Parte distal
2 (40)
Diáfisis cilindro indeterminada
1 (20)
118
1 (7,14)
1 (20)
Fragmento diáfisis (longitudinal) media
*Epífisis completas no osificadas.
0 (0)
1 + *3 (28,57)
Frag. diáfisis (longitudinal) proximal
Frag. diáfisis (longitudinal) ind.
Tibia
2 (28,57)
1 (7,14)
2 + *1 (42,85)
2 (28,57)
3 (21,42)
[page-n-130]
rellenado con sedimento. En el maxilar las fracturas también
son postdeposicionales. En una mandíbula, la fractura presente
sobre la rama no es intencionada; en otros dos ejemplares de
talla grande, una fractura de origen similar afecta a la zona media del cuerpo. Las fracturas que afectan a los molares aislados
parecen también postdeposicionales.
Elementos axiales. Las fracturas sobre las vértebras cervicales y torácicas son postdeposicionales. Las fracturas presentes
sobre el cuerpo en algunas vértebras lumbares no parecen asociadas a alteraciones mecánicas por lo que parece que también
son de tipo postdeposicional. Sobre un resto se ha observado
que los procesos están fragmentados y pulidos por la digestión,
lo que nos está señalando que en este caso se trata de fracturas
en fresco. Las fracturas sobre las costillas (cuello y cuerpo) son
mayoritariamente de morfología transversal por lo que su origen parece postdeposicional.
Elementos del miembro anterior. Un fragmento articular
osificado de una escápula muestra una fractura transversal por
encima del cuello que parece de origen postdeposicional.
Una parte distal osificada de húmero presenta una fractura
curva sobre la cara craneal de la diáfisis de ángulo oblicuo y
aspecto liso; en cambio su morfología en el borde caudal es longitudinal en el inicio y transversal al final, de ángulos rectos y
aspecto mixto. Otra parte distal osificada presenta una fractura
transversal sobre la diáfisis con ángulos rectos y aspecto mixto
(cuadro 5.43).
Dos partes proximales osificadas de radio presentan una
fractura transversal sobre la diáfisis de ángulos rectos y aspecto
mixto. Una parte distal no osificada tiene una fractura curva en
la diáfisis, de ángulos oblicuos y aspecto liso que parece haberse producido sobre hueso fresco. Una parte distal no osificada
muestra una fractura curva en la diáfisis de ángulos y aspecto
mixto (cuadro 5.44).
Una parte proximal no osificada de ulna pero de talla grande (subadulto) presenta una fractura curva sobre la diáfisis de
Cuadro 5.43. C. del Bolomor VIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Ip
ángulos mixtos y aspecto liso. Una parte distal no osificada tiene una fractura en la diáfisis de origen postdeposicional (transversal y de ángulos y aspecto mixto). Las fracturas localizadas
sobre la diáfisis proximal son curvas y de ángulos mixtos y aspecto liso y parece que se han producido sobre hueso fresco y
en todos los casos sobre elementos no osificados (cuadro 5.45).
Elementos del miembro posterior. Un coxal casi completo
osificado presenta una horadación subcircular (3 x 2,3 mm) sobre la zona posterior del cuello del ilion (cara medial) con los
bordes parcialmente hundidos (figura 5.25 a). El ala del ilion
muestra una superficie irregular que parece estar relacionada
con la acción mecánica (impacto de pico) que ha originado también la horadación descrita. La fractura sobre el ilion presenta
un borde irregular.
Una parte proximal no osificada de fémur de talla pequeña
presenta una fractura dentada sobre la diáfisis, de ángulos mixtos y aspecto liso. Un fragmento proximal de cilindro de diáfisis
muestra una fractura curvo-espiral sobre la diáfisis de ángulos
oblicuos y aspecto liso; se trata de una fractura por percusión
del pico producida en fresco y que deja una forma típica (figura 5.25 b), aunque las muescas no se conservan porque falta
un fragmento de diáfisis (longitudinal) de la cara lateral. Otro
fragmento de cilindro presenta a cada lado una fractura curva
de ángulos oblicuos y aspecto liso originada en fresco. Ambas
fracturas aparecen unidas por una grieta que, de fracturarse, podría haber originado dos fragmentos longitudinales de diáfisis
(figura 5.25 c). Un fragmento de diáfisis (longitudinal) combina
ángulos rectos y oblicuos y de aspecto liso por lo parece que se
trata de una fractura en fresco (cuadro 5.46).
Una epífisis proximal no osificada de tibia pero de talla
grande (subadulto) presenta una fractura longitudinal clara en
la diáfisis que llega hasta la articulación, de ángulos y aspecto mixto (por su cercanía a la zona articular). Se trata de una
fractura sobre hueso fresco que aparece asociada a una muesca
semicircular (3 x 1,9 mm) y que nos remite a un posible im-
Cuadro 5.44. C. del Bolomor VIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del radio.
Ind Total
Transversal
2
2
Curvo-espiral
1
A/Ig
1
Morfología
Transversal
Recto
2
2
1
1
Ángulo
2
Liso
Mixto
Aspecto
2
2
1
1
1
1
Liso
1
1
2
1
3
2
2
4
2
2
4
Rugoso
3
3
<1/3
Mixto
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
1/3-2/3
>2/3
Completa
Recto
Mixto
Rugoso
Total
2
2
Oblicuo
Mixto
Circunferencia
diáfisis
Total
Dentada
Oblicuo
Aspecto
Ind
Longitudinal
Dentada
Ángulo
2
Curvo-espiral
Longitudinal
Ip
>2/3
3
3
3
3
Completa
Total
119
[page-n-131]
Cuadro 5.45. C. del Bolomor VIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la ulna.
Cuadro 5.46. C. del Bolomor VIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind Total
1
1
1
1
2
Transversal
Curvo-espiral
A/Ig
Morfología
Ip
Ind Total
Transversal
2
2
Longitudinal
Longitudinal
1
1
Dentada
Ángulo
Curvo-espiral
Dentada
Recto
Ángulo
Mixto
1
Liso
1
2
3
1
1
1
2
2
Aspecto
1
Liso
1
1
3
4
1
1
1
2
3
1
3
4
Rugoso
Mixto
2
2
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Mixto
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Total
Recto
Mixto
Rugoso
Completa
1
Oblicuo
Oblicuo
Aspecto
1
>2/3
1
2
3
1
2
3
Completa
Total
Figura 5.25. C. del Bolomor VIIc. Coxal con horadación en la cara medial del ilion (a). Fracturas en el fémur: parte proximal (b) y cilindro
(c). Frag. longitudinales de diáfisis: fracturas en fresco (d), y sobre hueso seco (e).
pacto de pico. De los ocho fragmentos longitudinales de diáfisis, seis conservan <1/3 de la misma, mientras que los dos
restantes están entre 1/3 y 2/3; uno presenta la clásica forma de
pequeño fragmento de cilindro con dos de los bordes apuntados
aunque no enfrentados (percusión); todos presentan ángulos
mixtos pero de aspecto liso. Dos de los fragmentos longitudinales corresponden a la parte proximal (cresta) y presentan muescas semicirculares por impacto de pico. En un caso se observa
una sola muesca (2,24 x 1,37 mm) mientras que en el otro, que
además se encuentra totalmente termoalterado (color gris), aparecen otras dos muescas, también semicirculares, una en cada
borde de fractura o bilaterales (la más grande de 4 x 1 mm en el
lado lateral, y otra más pequeña en el medial de 1,7 x 0,3 mm)
(cuadro 5.47).
120
Las fracturas sobre el segundo y tercer metatarso son
preferentemente transversales y de origen postdeposicional.
Sobre el quinto metatarso, dos fracturas son curvas y una
transversal.
Las escasas fracturas en las primeras falanges son de origen
postdeposicional. Una segunda falange osificada presenta una
horadación de forma triangular (2,7 x 2,1 mm) sobre la parte
proximal en cara plantar, que podría ser consecuencia de una
mordedura por parte de un pequeño carnívoro.
Los fragmentos longitudinales de diáfisis conservan en cinco casos <1/3 de la circunferencia de diáfisis y únicamente en
uno entre 1/3 y 2/3 de la misma. La mitad muestra ángulos de
fractura oblicuos y de aspecto liso (figura 5.25 d), mientras que
en la otra mitad son preferentemente rectos (figura 5.25 e). Los
[page-n-132]
Cuadro 5.47. C. del Bolomor VIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la tibia.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind Total
Transversal
Curvo-espiral
Longitudinal
1
8
9
1
8
9
8
8
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
Mixto
Aspecto
Liso
Rugoso
Mixto
1
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
1
6
6
2
2
1
1
Marcas de origen indeterminado
Completa
Total
Figura 5.26. C. del Bolomor VIIc. Localización de las fracturas y
alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
1
8
9
primeros parecen ser consecuencia de fracturas en fresco mientras que los últimos sobre hueso seco.
Las fracturas y alteraciones mecánicas sobre hueso fresco
descritas afectan a todas las clases de edad. El estudio de las
fracturas permite la distinción entre dos tipos de conjuntos. En
primer lugar los que presentan fracturas sobre hueso seco de
origen postdeposicional, lo que se ha observado en todos los
elementos craneales, la escápula, las vértebras de la zona anterior y en algunas de las lumbares, en las costillas, metatarsos
y falanges. Algunas de las fracturas documentadas sobre los
huesos largos anteriores también se han producido sobre hueso
seco: la mayoría de las del húmero y algunas de las del radio
y ulna. En cambio, la mayor parte de las fracturas del coxal,
fémur y tibia se han producido en fresco (figura 5.26). Sobre el
coxal se ha documentado un impacto de pico en el ilion (muescas) y una horadación en la zona posterior del cuello. En el fémur las fracturas están localizadas fundamentalmente sobre las
diáfisis de las partes proximales, creándose pocos fragmentos
longitudinales. En la tibia las fracturas han afectado también
mayoritariamente a la diáfisis de la parte proximal, pero por el
contrario abundan los fragmentos longitudinales.
Las muescas se han localizado sobre tres restos de tibia, en
un caso sobre la misma articulación proximal y en otros dos sobre fragmentos longitudinales de diáfisis de partes proximales.
En dos casos son unilaterales y en otro (fragmento longitudinal
de diáfisis de la parte proximal) bilaterales pero no enfrentadas.
La horadación aparece sobre el cuello del ilion de un coxal.
Termoalteraciones
Las alteraciones por fuego sobre los restos son escasas (4,3%):
una ulna (color marrón-negro), dos molares aislados (color
gris), una primera falange (color negro), una costilla (color negro) y tres fragmentos longitudinales de diáfisis de tibia (dos de
color negro y uno de color gris). En todos ellos la termoalteración ha afectado al elemento en su totalidad.
Sobre un segundo metatarso aparecen unas estrías oblicuas sobre uno de los lados de la zona más proximal de la diáfisis (figura 5.27 a). Un quinto metatarso presenta una serie de estrías
transversales sobre la cara medial de la zona más proximal de
la diáfisis (figura 5.27 b). Desconocemos su origen y resultan
difíciles de apreciar ya que son de un tamaño muy pequeño y
de intensidad leve.
Alteraciones digestivas
Se han documentado sobre el 20% de los restos del nivel, afectando a muchos de los elementos esqueléticos (cuadro 5.48).
Son importantes sobre los huesos largos posteriores y anteriores, el calcáneo, las primeras falanges y el coxal. Es curioso
observar como los metacarpos presentan casi un tercio de sus
efectivos afectados por la digestión mientras que los metatarsos
no. El grado de alteración digestiva predominante es el ligero,
aunque seguido muy de cerca por el moderado. Son escasos los
restos con un grado fuerte de digestión.
Un resto craneal presenta alteraciones digestivas: se trata
de un fragmento de cóndilo mandibular que muestra porosidad
(grado 1). Un borde de fractura en la diáfisis de la parte distal
de un húmero osificado aparece muy pulido y brillante (grado
2). Una articulación distal presenta sobre el epicóndilo medial
y la tróclea alteraciones digestivas en forma de porosidad y horadaciones (grado 2). Otro fragmento articular distal, osificado,
muestra porosidad y horadaciones (grado 2). El extremo articular de un radio osificado presenta porosidad (grado 1). Un fragmento proximal no osificado de una ulna de talla grande presenta porosidad en la articulación (grado 1). Otra parte proximal
osificada de ulna proximal comporta porosidad y horadaciones
(grado 2) sobre la articulación (figura 5.28 a). Otro ulna no osificada presenta porosidad en la extremidad proximal (grado 2).
Una ulna no osificada y de pequeño tamaño presenta elevada
porosidad en la articulación proximal (grado 2). Porosidad sobre la articulación proximal (digestión) de tres metacarpos (uno
de grado 1 y dos de grado 2). Dos vértebras lumbares muestran
porosidad (grado 1) en las zonas articulares (uno osificado y
el otro no osificado) (Fig. 5.45 b). Sobre un resto los procesos
121
[page-n-133]
Figura 5.27. C. del Bolomor VIIc. Marcas de origen indeterminado
sobre la diáfisis proximal de un segundo (a) y quinto (b) metatarso.
Cuadro 5.48. C. del Bolomor VIIc. Elementos anatómicos
osificados (O) y no osificados (NO) digeridos y porcentajes
relativos. Grados de digestión según Andrews (1990): G1 (ligera),
G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Elemento
NRd
%
Hemim.
1
25
Húmero
3
60
3
Radio
1 14,28
1
Ulna
2 13,33
Coxal
2
Fémur
Tibia
Calcáneo
1
3
1
3 33,33
V. lumbar
1
4 57,14
Metacarpos
O NO Indet. G1 G2 G3 G4
4
1
3
1
2
1
1
2
4 57,14
1
3
3
1
5 34,71
2
3
2
3
3
2
1
25
2
60
1
2
Falange 1
10 38,46
1
4
5
9
1
Total
38 20,76 10
17
6
17
16
5
-
están fragmentados y pulidos por la digestión. El borde posterior del ilion de dos coxales, los márgenes del acetábulo y la
parte más distal del isquion presentan porosidad (grado 1). Una
epífisis distal no osificada de un fémur de talla grande muestra
una importante alteración digestiva (grado 3), con elevada porosidad y pérdida de materia ósea (figura 5.28 d). Otra epífisis
distal no osificada y otra osificada presentan también alteraciones digestivas en forma de porosidad (grado 2). Una metáfisis
proximal no osificada de talla pequeña comporta alteraciones
digestivas (grado 2). Tres epífisis proximales no osificadas de
tibia de tamaño grande muestran porosidad en los bordes (grado 2). Las alteraciones digestivas (grado 1) también aparecen
sobre dos partes proximales osificadas. Un calcáneo osificado
presenta porosidad sobre el tuber calcis (grado 2) que en uno
de los lados ha llegado a horadar el hueso (figura 5.28 c). Otro
no osificado de talla grande aparece completamente digerido en
122
Figura 5.28. C. del Bolomor VIIc. Alteraciones digestivas sobre
diversos elementos. Articulación proximal de ulna (a), calcáneo
(b), superficie articular de vértebra lumbar (c) y epífisis distal no
osificada de fémur (d).
diversas zonas (grado 3), con porosidad y pérdida de materia
ósea en los lados del cuerpo. Otro resto no osificado también
presenta porosidad en la articulación central (grado 2). Porosidad sobre la extremidad distal de cuatro primeras falanges no
osificadas de talla grande, sobre una osificada y sobre cinco de
edad indeterminada (nueve de grado 1 y una de grado 2).
[page-n-134]
Otras alteraciones
Más del 25% de los restos del nivel presenta manchas de color
negro que se han producido por la acción de los óxidos de manganeso. Casi todos los elementos anatómicos están afectados
por ellas. Este tipo de alteraciones se presentan normalmente de
manera aislada, sin formar grandes asociaciones. En el caso de
un calcáneo estas manchas aparecen muy juntas, lo que provoca
que el hueso parezca que esté quemado (cuadro 5.49).
Los otros tipos de alteraciones postdeposicionales aparecen
de forma muy esporádica y en un número escaso de restos. La
disolución química ha afectado a una hemimandíbula y a un
metatarso. Una bulla timpánica tiene el canal auditivo rellenado por sedimento (color marrón), lo mismo sucede en los alveolos de una mandíbula que ha perdido los molares. Además,
un pequeño bloque de sedimento de color marrón se sitúa por
encima de la línea oclusal de los molares. Otros restos también
muestran sedimento de color marrón adherido (un metacarpo
y el acetábulo de un coxal). Un fragmento de diáfisis de radio
presenta alteraciones producidas por los ácidos húmicos de las
raíces de las plantas que afectan a la cortical.
Se han hallado raspados muy someros y de disposición
aleatoria sobre dos vértebras lumbares que parecen responder
a procesos postdeposicionales. Lo mismo sucede con una segunda falange osificada, que presenta sobre la cara plantar de la
parte central del cuerpo unos pequeños raspados muy someros
de disposición transversal.
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel VIIc
Las fracturas y las otras alteraciones mecánicas descritas, así
como la aparición de un porcentaje importante de restos con
señales digestivas, relacionan a los lagomorfos del nivel con
un origen natural. Estas alteraciones se muestran sobre todos
los grupos de edad de la muestra. Las manchas de manganeso señalan la existencia de momentos de humedad destacada.
Consideramos a la acumulación de restos de conejo del nivel
como de origen natural como consecuencia posiblemente de la
alimentación de aves rapaces.
El nivel XIIIc
El conjunto estudiado está formado por 129 restos de conejo,
73 recuperados en la capa 1 y 56 en la 2. El calcáneo y el coxal
aportan un número mínimo de 6 individuos (cuadro 5.52).
Estructura de edad
La tasa de osificación es importante en las partes articulares
de fusión temprana, mientras que es reducida en las de fusión
media y tardía. La suma de las osificadas de fusión tardía representa el 50%, correspondientes a individuos de >9 meses, y el
restante 50% a las no osificadas de inmaduros de <9 meses. Si
examinamos por tamaño las partes articulares no osificadas son
mayoritarias las pequeñas en una relación de 9/3 respecto a las
Cuadro 5.49. C. del Bolomor VIIc. Elementos anatómicos con distintos tipos de alteraciones
postdeposicionales según NR y porcentajes relativos.
Elemento
Manganeso
Cráneo
8 (100,00)
Maxilar
2 (50,00)
Húmero
2 (28,57)
Ulna
1 (11,11)
V. torácica
2 (25,00)
V. lumbar
5 (33,33)
Mecánicas
1 (14,28)
Metacarpos
Raíces
1 (20,00)
Radio
Sedimento
2 (50,00)
Hemim.
Disolución
1 (12,50)
1 (25,00)
2 (50,00)
1 (14,28)
1 (11,11)
2 (13,33)
Coxal
1 (12,50)
Fémur
1 (14,28)
Tibia
6 (42,85)
Patella
Calcáneo
1 (100,00)
2 (40,00)
Tarso
Metatarsos
4 (22,22)
Falange 1
1 (5,55)
10 (38,46)
Falange 2
Total
1 (16,66)
48 (26,22)
2 (1,09)
5 (2,73)
1 (0,54)
3 (1,63)
123
[page-n-135]
grandes, lo que en porcentaje equivale respectivamente al 37,5
y 12,5% (cuadros 5.50 y 5.51). Teniendo en cuenta que el NMI
del conjunto es de 6, la estructura de edad del conjunto está
formada por tres adultos (>9 meses), un subadulto (4-9 meses)
y dos jóvenes (<4 meses).
Representación anatómica
30 mm (26,53%), siendo minoritarios los de <10 mm (12,24%)
y los de >30 mm (4,08%). La longitud media se sitúa en 16,77
mm (figura 5.29).
40
35
El calcáneo es el elemento mejor representado (83,33%); con
valores también importantes se encuentran el coxal, el fémur,
la tibia y el húmero (ca. 50%) (cuadro 5.52). Los metatarsos
se sitúan en tercer lugar según importancia relativa. En general
se aprecia una baja presencia de elementos craneales, axiales,
falanges y demás restos del miembro anterior, a excepción del
húmero. Por grupos anatómicos, destaca el miembro posterior
(38,89%) seguido del anterior (23,33%); menor papel del craneal (12,54%) y sobre todo del axial (6,295) y falanges (1,56%).
La parte posterior es predominante en las cinturas, zigopodio y
basipodio; similar a la anterior en el estilopodio, mientras que
en el caso de los metapodios son más importantes los anteriores.
La relación entre la densidad máxima de los restos y sus
valores de representación ha resultado ligeramente significativa (r= 0,3625), por lo que los procesos postdeposicionales han
intervenido en la conservación diferencial de los elementos esqueléticos del conjunto.
30
25
20
15
10
5
0
0
10
20
El 62% de los restos aparece afectado por fracturas recientes
que se han producido durante la excavación. Creemos que este
hecho está relacionado con los procesos de cementación del sedimento que en muchas ocasiones han compactado los huesos y
los han unido a bloques de sedimento. La extracción de los mismos ha requerido métodos mecánicos que han causado a menudo la fragmentación de los huesos. Estos conjuntos, con un
elevado porcentaje de fracturas recientes, plantean un problema
de orden metodológico, ya que si los elementos que las comportan no se contabilizan (para el cálculo de la fragmentación),
representando en muchos casos la mayoría, únicamente quedan
unos pocos elementos con fracturas antiguas o que se mantienen completos, por lo que no resulta significativo. Además, los
elementos con fracturas recientes podrían corresponder tanto a
huesos completos como a elementos con fracturas antiguas, por
lo que tampoco pueden ser asignados a la categoría de huesos
completos.
Han podido ser medidos 49 restos (37,98%), mientras que
los restantes presentan fracturas recientes; la mayoría de los
elementos conservados mide entre 10 y 20 mm (57,14%) y 20-
Húm. Radio Ulna
Px. O
O
4
Ep.
60
Elementos craneales. La totalidad de las fracturas presentes
sobre los restos craneales se han producido de manera fortuita.
Ninguno de estos elementos muestra señal mecánica alguna que
los relacione un predador determinado. Algunos molares aislados presentan sobre la raíz fracturas recientes y otras antiguas
pero de tipo postdeposicional.
Elementos axiales. Una vértebra lumbar no osificada y digerida muestra un total de 5 pequeñas punciones asociadas a un
borde de fractura, dentado y formado por dos pequeñas muescas, que parecen ser consecuencia de la actuación de un pequeño mamífero carnívoro (figura 5.30 a). En este caso la fractura
del cuerpo vertebral se ha podido originar en la misma acción.
Las fracturas del resto de las vértebras y de las costillas parecen
ser de tipo postdeposicional.
Elementos del miembro anterior. Las fracturas sobre la escápula no se han producido en fresco.
Cuadro 5.51. C. del Bolomor XIIIc. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Radio proximal
Total fusión temprana (3 m.)
Total
2
1 (p)
Tibia
3
2 (p)
4 (1g; 3p)
1 (g)
NO Met. 2 (p)
124
Fémur
1
NO Met. 1 (g)
Dt.
50
Figura 5.29. C. del Bolomor XIIIc. Longitud en milímetros de
los restos medidos.
Húmero distal
Cuadro 5.50. C. del Bolomor XIIIc. Partes articulares osificadas (O)
y no osificadas (NO) (metáfisis y epífisis) en los principales huesos
largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Ep.
40
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Fragmentación
Partes art.
30
1 (g)
2
3
9
3 (1g; 2p) 3 (1g; 2p) 8 (2g; 6p)
1 (g)
1 (g)
Osificadas
No osificadas
4 (66,66)
2 (33,33)
1 (100)
5 (71,42)
Ulna proximal
2 (28,57)
1 (100)
Fémur distal
2 (40)
3 (60)
Tibia distal
3 (50)
3 (50)
5 (41,66)
7 (58,33)
Total fusión media (5 m.)
Fémur proximal
Tibia proximal
Total fusión tardía (9-10 m.)
2 (100)
2 (100)
2 (50)
2 (50)
[page-n-136]
Cuadro 5.52. C. del Bolomor XIIIc. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande; p:
pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
Indet.
NME
NMIf_c
%R
Cráneo
NR
1
Osif.
No Osif.
1
1
1
8,33
Maxilar
3
3
3
2
25
I
1
1
1
1
8,33
P3-M3
3
3
3
1
5
Hemimandíbula
4
4
2
2
16,66
1
I1
2
2
2
1
16,66
P3
4
4
4
3
33,33
P4-M3
1
1
1
1
2,08
Escápula
3
1
2
1
1
8,33
Húmero
8
3
1
6
3_4
50
Radio
3
1
2
2
1
16,66
Ulna
2
2
1_2
16,66
Metacarpo 2
3
1
3
2
25
Metacarpo ind.
1
1
-
-
-
Vértebra lumbar
6
1
1
5
1
11,9
Costilla
2
2
1
1
0,69
13
7
6
58,33
Coxal
4
2
2
4
14
1
Fémur
7
1
5
1
6
2
50
Tibia
12
5
3
4
6
3
50
1
1
1
8,33
Patella
1
Calcáneo
10
1
10
6
83,33
Astrágalo
4
4
4
2
33,33
Metatarso 2
2
2
2
2
16,66
Metatarso 3
5
5
5
4
41,66
Metatarso 4
1
1
1
1
8,33
Metatarso ind.
5
4
11
6
4
1
-
-
-
Falange 1
4
2
1
1
3
1
1,56
Falange 2
3
1
1
1
3
1
1,56
Diáfisis cilindro ind.
1
1
-
-
-
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
7
129
7
29
En el húmero, afectan a la zona distal de la diáfisis de tres
ejemplares osificados que conservan la circunferencia completa, en dos casos producidas sobre hueso fresco (ángulos y aspecto mixto), siendo la restante de tipo postdeposicional (ángulos
rectos y aspecto rugoso). Las fracturas sobre los ejemplares no
osificados se han producido durante el proceso de excavación
por lo que hay que considerar que en origen estaban completos.
En el radio, una fractura se sitúa muy cerca de la articulación
distal pero no parece intencionada. Las restantes fracturas son recientes, lo que también sucede en la ulna y el segundo metacarpo.
Elementos del miembro posterior. Las fracturas que afectan
al coxal se han producido durante la excavación de los restos.
Únicamente un fragmento de isquion de un individuo inmaduro
y que además está digerido presenta dos pequeños surcos paralelos, de bastante profundidad que parecen ser arrastres producidos
28
-
-
-
72
85
6
-
por las cúspides dentales de un pequeño carnívoro (figura 5.30 b).
Respecto al fémur, la mayoría de las fracturas son recientes.
Sobre una parte proximal no osificada se advierte una fractura
de morfología dentada que podría ser consecuencia de la mordedura de un predador de pequeña talla.
La tibia también presenta numerosas fracturas recientes.
Una parte distal osificada muestra una fractura mixta sobre la
diáfisis pero que es transversal, de ángulo y aspecto mixto. Dos
pequeños fragmentos de cilindro presentan punciones sobre la
cortical ósea; en uno de ellos asociadas al borde de fractura: son
superficiales, su número varía (en un caso son dos y en el otro
varías) y también su forma y tamaño.
Las fracturas en los metatarsos también son de origen reciente. La mitad distal osificada de un metatarso indeterminado
presenta un callo de fractura sobre la diáfisis.
125
[page-n-137]
Los fragmentos de diáfisis (longitudinales) presentes y con
fracturas mecánicas antiguas conservan <1/3 de la circunferencia de la diáfisis en cinco casos, mientras que en el restante
entre 1/3 y 2/3 de la misma. La longitud de estos fragmentos
es reducida (10-20 mm). Uno de ellos presenta una muesca de
forma un tanto irregular (5,42 x 1,7 mm) sobre el borde de fractura que se ha creado por el contacto con la dentición. Otro
fragmento longitudinal presenta diversas punciones asociadas a
uno de los bordes de fractura (figura 5.30 c).
Alteraciones digestivas
Un porcentaje importante de restos (>30%) se muestra afectado por la corrosión digestiva (cuadro 5.53), y que está presente
sobre la mayor parte de los elementos anatómicos, a excepción
Figura 5.30. C. del Bolomor XIIIc. Punciones y borde de fractura
dentado sobre un cuerpo vertebral lumbar (a). Isquion afectado por
dos arrastres dentales (b). Punciones junto al borde de fractura de
un fragmento longitudinal de diáfisis (c).
126
de los craneales, donde no se ha podido precisar, aunque destaca sobre los restos del miembro posterior. La mayoría de los
restos afectados no se encuentran osificados y corresponden
a individuos inmaduros. Tres molares aislados muestran una
pérdida del esmalte, aunque no sabemos si es debida a la digestión o a otros procesos tafonómicos por lo que no se han
contabilizado como tal (figura 5.31).
Otras alteraciones
En este nivel, las manchas producidas por óxidos de manganeso
se localizan sobre pequeñas zonas erosionadas de la cortical.
Figura 5.31. C. del Bolomor XIIIc. Alteraciones digestivas sobre
la articulación proximal de húmero (a), calcáneo (b), acetábulo de
coxal (c) y cóndilos de la articulación distal de fémur (d).
[page-n-138]
Cuadro 5.53. C. del Bolomor XIIIc. Elementos anatómicos digeridos y porcentajes relativos. Grados de
digestión según Andrews (1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Elemento
NRd
%
Osificado
Escápula
1
33,33
1
Húmero
3
37,5
1
Ulna
1
50
Metacarpo 2
2
66,66
V. lumbar
3
50
Coxal
8
57,14
Fémur
4
57,14
4
4
Tibia
2
16,66
2
2
Calcáneo
8
80
1
3
Astrágalo
1
25
1
1
Patella
1
100
1
1
Metatarso 2
2
100
2
1
Metatarso 3
2
40
2
1
Metatarso 4
1
100
1
1
Metatarso ind.
1
9,09
1
Falange 1
2
50
1
1
1
1
42
32,55
22
12
19
20
Total
Maxilar
1
Escápula
3
3
8
Sedimento
2
Húmero
3
Radio
2
Vértebra lumbar
Coxal
2
1
3
6
Fémur
2
Tibia
3
Calcáneo
1
2
Astrágalo
1
3
Metatarso 3
1
Metatarso ind.
1
Diáfisis long. ind.
1
Total
21 (16,27)
2
15 (11,62)
G2
2
G3
G4
4
4
1
1
3
1
Hemimandíbula
G1
1
2
Cuadro 5.54. C. del Bolomor XIIIc. Elementos anatómicos
afectados por diversas alteraciones postdeposicionales.
Manganeso
Indet.
1
Parece que el efecto ha sido más intenso y los procesos químicos relacionados con fases de elevada humedad han producido
la pérdida superficial de tejido óseo. Están presentes sobre elementos de ambos miembros (cuadro 5.54).
En relación al sedimento (cementado) del nivel, aparece adherido a la cortical ósea o cubriendo pequeñas concavidades
que, en el caso de las vértebras lumbares o de diáfisis fragmentadas de huesos largos, puede llegar a rellenar completamente
los espacios (canal medular).
Elemento
No osif.
2
2
1
2
1
6
4
1
1
1
1
3
-
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel XIIIc
El 62% de los restos está afectado por fracturas recientes que se
han producido durante el proceso de excavación. Creemos que
este hecho está relacionado con los procesos de cementación
del sedimento que en muchas ocasiones han compactado los
huesos y los han unido a bloques de sedimento. La extracción
de los mismos ha requerido métodos mecánicos que han causado a menudo la fragmentación de los huesos.
Las señales mecánicas sobre restos osificados y no osificados corresponden a la dentición de un pequeño mamífero
carnívoro durante el consumo de las carcasas. Están presentes
sobre una vértebra lumbar (punciones), un coxal (arrastres), dos
restos de tibia (punciones) y dos fragmentos longitudinales de
diáfisis (muesca y punciones); del mismo modo es probable que
las fracturas mecánicas en fresco localizadas sobre la diáfisis
distal del húmero y la articulación proximal del fémur respondan a este mismo agente. La confirmación sobre el origen no
antrópico (natural) de la acumulación la proporciona el elevado
número de restos con alteraciones digestivas, fundamentalmente sobre restos de ejemplares inmaduros pero también presentes
sobre los de adultos, donde destacan el grado de alteración moderado y ligero, con unos pocos restos afectados por el fuerte.
La aparición de un porcentaje de restos con manchas de
manganeso, que en algunos casos han producido una afectación importante de la cortical ósea, junto con la presencia de
restos con sedimento adherido o rellenando espacios, señala la
existencia de una fuerte humedad en el nivel que ha dado lugar
al desarrollo de estos procesos químicos que han afectado al
sedimento y a los restos contenidos en él.
Todas estas características nos llevan a considerar el origen
de la acumulación de conejos del nivel como de tipo natural, realizada muy posiblemente por un pequeño mamífero carnívoro.
127
[page-n-139]
El nivel XV (sector Este)
Representación anatómica
El conjunto estudiado en el nivel está formado por un total de
184 restos de conejo. El metatarso 2 aporta un número mínimo
de 8 individuos. La capa 6 del cuadro O4 concentra el mayor
número de efectivos (cuadro 5.55).
Los elementos anatómicos mejor representados en el conjunto
son los metatarsos (ca. 50%), donde destaca el segundo con el
93,75%; a continuación el calcáneo (43,75%) y con valores menores el coxal y los huesos largos anteriores (25%), aunque por
encima de los del fémur y tibia (18,75%), con porcentajes similares a las mandíbulas. Los demás elementos craneales y las
vértebras comportan los valores más bajos. Por grupos anatómicos, los elementos del miembro posterior son los dominantes
en la muestra (42,97% de media), debido fundamentalmente al
elevado número de metatarsos y calcáneos. Si atendemos a los
segmentos, se confirma el dato expuesto anteriormente ya que
las partes posteriores mejor representadas corresponden a las
cinturas, basipodio y metapodio, mientras que las extremidades
están dominadas por las anteriores: húmero, radio y ulna sobre
fémur y tibia (cuadro 5.58).
La comparación entre elementos postcraneales y craneales
(índices a, b y c) ha resultado ser muy favorable a los primeros.
La relación entre los elementos correspondientes a los segmentos superiores y medios respecto a los inferiores, es favorable a
estos últimos (índice d), con mayor importancia de los elementos del zigopodio (radio, ulna y tibia) en relación a los del estilopodio (húmero y fémur). Mayor presencia de huesos largos
posteriores que anteriores (cuadro 5.59).
La relación entre la densidad máxima de los restos y su representación no ha resultado significativa (r= -0,2887).
Cuadro 5.55. C. del Bolomor XV Este. Cuantificación por
cuadros y capas de excavación según NR.
XV (sector Este)
O4
O5
Q4
-
6
71
43
71
43
20
50
20
Total
Total
50
4
134
50
184
Estructura de edad
La muestra ha aportado un número de partes articulares muy escaso. Si consideramos la suma de todas las osificadas de fusión
tardía el porcentaje obtenido representa el 66,66%, correspondiente a los individuos de >9 meses, mientras que el 33,33%
restante pertenece a inmaduros de <9 meses, que por ser de pequeño tamaño son de un individuo joven (<4 meses). La falta
de otras partes articulares no osificadas indica la inexistencia de
individuos subadultos (cuadros 5.56 y 5.57). La estructura de
edad de la muestra está dominada claramente por los individuos
adultos (7 de >9 meses y 1 de <4 meses) (figura 5.32).
100
Al comparar el NME y el NR del conjunto se obtiene un porcentaje del 0,73 que varía según los elementos esqueléticos; es algo
más alto en el fémur, el radio y la ulna (en torno al 0,5), y más
moderado en la tibia (0,6) y en el húmero (0,8). La fragmentación del conjunto es en general intensa, ya que ha afectado a
todos los huesos largos principales, a los elementos craneales y
también a los axiales. Las cinturas también aparecen muy fragmentadas; ninguna escápula se muestra entera y únicamente un
coxal se ha preservado intacto. Los metacarpos se mantienen
completos, al contrario que los metatarsos, muy fragmentados
(0-25% de completos). Los huesos con un índice más destacado
de elementos completos son los metacarpos (100%), las falanges (90-100%) y el calcáneo (100%) (figura 5.33).
87,5
90
80
70
60
50
40
30
20
12,5
10
0
0
1-4 m.
4-9 m.
Fragmentación
>9 m.
Figura 5.32. C. del Bolomor XV Este. Estructura
de edad en meses según %NMI.
Cuadro 5.57. C. del Bolomor XV Este. Partes articulares de
fusión temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Cuadro 5.56. C. del Bolomor XV Este. Partes articulares
osificadas (O) y no osificadas (NO) (metáfisis y epífisis) en los
principales huesos largos (p: talla pequeña).
Partes articulares
Partes articulares
Osificadas
Radio proximal
2 (100)
Total fusión temprana (3 m.)
5 (100)
3
Ulna proximal
1 (100)
Met.
-
Tibia distal
1 (100)
-
Total fusión media (5 m.)
2 (100)
6
Radio distal
2 (100)
Húmero Radio Ulna Tibia Total
O
NO
Dt.
3 (100)
Ep.
Px.
Húmero distal
2
O
NO
3
Met.
Ep.
128
No osificadas
1
2
1
1 (p)
1 (p)
-
Ulna distal
Total fusión tardía (9-10 m.)
1 (100)
2 (66,66)
1 (33,33)
[page-n-140]
Cuadro 5.58. C. del Bolomor XV Este. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande;
p: pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif. /g
No osif. /p
Indet.
NME
NMIf_c
%R
Maxilar
1
1
1
1
6,25
I1
7
7
7
4
43,75
P3-M3
1
1
1
1
1,25
Hemimandíbula
4
4
3
3
18,75
I1
1
1
1
1
6,25
P3
2
2
2
1
12,5
P4-M3
3
3
3
1
4,68
Escápula
1
1
1
6,25
Húmero
5
3
2
4
2_3
25
Radio
7
4
3
4
2
25
Ulna
7
1
6
4
3
25
Metacarpo 2
3
2
1
3
2
18,75
Metacarpo 3
1
1
1
1
6,25
Metacarpo 4
4
1
4
3
25
Vértebra cervical
1
1
1
1
1,79
Vértebra lumbar
2
2
2
1
3,57
Coxal
5
1
4
4
2
25
Fémur
6
6
3
2
18,75
Tibia
5
1
4
3
2
18,75
Calcáneo
7
5
1
1
7
5_6
43,75
Metatarso 2
15
1
1
13
15
8
93,75
Metatarso 3
8
1
7
8
6
50
Metatarso 4
8
8
8
6
50
Metatarso 5
7
7
7
5
43,75
-
-
-
4
27
2
21,09
9
1
6,25
2
1
1,39
1
3
Metatarso indeterminado
21
20
1
Falange 1
27
21
2
Falange 2
9
8
1
Falange 3
2
2
Metápodo indeterminado
4
4
-
-
-
Diáfisis cilindro ind.
2
2
-
-
-
Frag. diáfisis long. indet.
8
8
-
-
-
102
135
8
-
Total
184
75
Cuadro 5.59. C. del Bolomor XV Este. Índices
de proporción entre zonas, grupos y segmentos
anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
544,88
b) PCRAP / CR
539,15
c) PCRLB / CR
450
d) AUT / ZE
319,98
e) Z / E
157,14
f) AN / PO
7
Se han podido medir un total de 126 restos (68,47%),
destacando aquellos correspondientes al rango de 10-20 mm
(59,52%) y 20-30 mm (30,15%), mientras que es más escasa
la presencia de pequeños fragmentos de <10 mm (7,14%) y de
los de >30 mm (3,17%). La longitud media de los elementos
medidos es de 18,14 mm (figura 5.34).
Se han descrito las categorías de fragmentación del conjunto, eliminando del recuento aquellos fragmentos con fracturas
recientes (31,52%), muy abundantes por los procesos de brechificación (cuadros 5.60, 5.61 y 5.62).
45,45
129
[page-n-141]
100 100 100
100
100
100 100
90,9
90
80
70
60
50
40
25
30
25
F3
F2
U
0
F1
R
0
Mt5
H
0
Mt3
Es
0
Mt2
Moi
0
Ca
Hem
0
T
0
F
0
Cx
0
Vl
0
Vc
0
Mc4
0
Mc3
0
Mc2
0
Mos
0
Mx
10
Mt4
16,66
20
Figura 5.33. C. del Bolomor XV Este. Porcentajes de restos completos.
Cuadro 5.60. C. del Bolomor XV Este. Categorías de
fragmentación de los elementos craneales, axiales y cinturas
según NR y porcentajes.
60
Maxilar
50
Completo
0 (0)
Zigomático
Hemim.
40
1 (100)
Completa
0 (0)
Porción central (serie molar)
Diastema
V. cervical
20
1 (33,33)
Rama posterior
30
1 (33,33)
1 (33,33)
Completa
0 (0)
Fragmento cuerpo
10
0
V. lumbar
1 (100)
Completa
0 (0)
Fragmento cuerpo
0
20
40
60
80
100
120
140
Coxal
2 (100)
Casi completo
1 (25)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
1 (25)
Isquion
Figura 5.34. C. del Bolomor XV Este. Longitud en milímetros de
los restos medidos.
1 (25)
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
1 (25)
Cuadro 5.61. C. del Bolomor XV Este. Categorías de fragmentación de los huesos largos principales
según NR y porcentajes.
Huesos largos principales
Completo
Húmero
0 (0)
Radio
Ulna
Fémur
0 (0)
0 (0)
2 (28,57)
Parte proximal + frag. diáfisis <1/2
0 (0)
2 (50)
2 (66,66)
Diáfisis cilindro proximal
1 (14,28)
Diáfisis cilindro distal
1 (14,28)
0 (0)
1 (14,28)
Diáfisis cilindro media
2 (50)
Parte distal + fragmento diáfisis >1/2
Parte distal + fragmento diáfisis <1/2
1 (33,33)
1 (100)
2 (28,57)
Diáfisis cilindro indeterminada
Frag. diáfisis (longitudinal) ind.
130
Tibia
2 (66,66)
1 (33,33)
[page-n-142]
Cuadro 5.62. C. del Bolomor XV Este. Categorías de
fragmentación de metápodos y falanges según NR y porcentajes.
Metatarso II
7 (77,77)
Completo
5 (83,33)
Completo
Parte proximal
Metatarso V
Completo
Parte proximal
Metapodio indeterminado Completo
Diáfisis
Completa
Falange I
A/Ig
1 (16,66)
Parte proximal
Metatarso IV
2 (22,22)
Parte proximal
Metatarso III
Completo
Cuadro 5.63. C. del Bolomor XV Este. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
0 (0)
4 (100)
Morfología
0 (0)
Parte proximal
1 (4,54)
Parte distal
1 (4,54)
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Elementos craneales. Los restos de maxilar y mandíbula no
comportan señales mecánicas atribuibles a ningún predador,
por lo que las fracturas no parecen intencionadas. Los molares
aislados muestran fracturas transversales sobre la raíz o longitudinales sobre la corona, y también otras recientes.
Elementos axiales. Los escasos restos vertebrales presentes en la muestra están afectados por fracturas desconocidas de
probable origen postdeposicional.
Elementos del miembro anterior. Un único resto de escápula no osificado presenta una fractura reciente sobre el cuerpo.
Una parte distal osificada de húmero muestra una fractura de
morfología transversal sobre la diáfisis de ángulos mixtos y
aspecto rugoso, que relacionamos con una acción postdeposicional. En el radio, sobre dos partes distales osificadas se observan dos fracturas curvas sobre la diáfisis de ángulos oblicuos y
aspecto liso, que nos remiten a una acción sobre hueso fresco.
Dos partes proximales osificadas muestran fracturas sobre la
diáfisis, curva en un caso y transversal en el otro, de ángulos y
aspecto mixto. Un fragmento de cilindro presenta dos fracturas
curvas, una a cada lado; todas estas morfologías curvas se pueden haber creado mediante flexión. Dos restos de ulna tienen
una fractura curva sobre la zona distal de la diáfisis, coincidente
con la del radio; sobre la diáfisis de la zona proximal de otros
dos, la fractura muestra un patrón transversal. Un metacarpo se
encuentra afectado por una fractura transversal.
Elementos del miembro posterior. Sobre el fémur se documentan fracturas sobre la diáfisis de la parte proximal de cuatro ejemplares indeterminados. La mayoría parece que se han
efectuado sobre hueso fresco y en un caso la fractura es postdeposicional (cuadro 5.63). En la tibia, una fractura curva, de ángulos y aspecto mixto, se localiza sobre la diáfisis de la parte
media-distal. Dos fragmentos de cilindro de tibia muestran uno
de los extremos afectado por una fractura curva y el otro por
una transversal, ambas de ángulos y aspecto mixto.
Las fracturas en los metatarsos se localizan sobre la zona
proximal y media del cuerpo; en el segundo metatarso, la mayoría son curvas (5) aunque también aparecen algunas transversales (2); en el tercero, cuatro son curvas y una transversal; en
1
1
2
2
Longitudinal
1
1
Oblicuo
3
3
Mixto
1
1
Liso
3
3
Mixto
1
1
<1/3
1
1
3
3
4
4
Dentada
Ángulo
Aspecto
Recto
Rugoso
4 (100)
20 (90,9)
Ind Total
Curvo-espiral
0 (0)
4 (100)
Ip
Transversal
Circunferencia
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
-
-
el cuarto, tres son transversales y una curva; en los quintos, dos
son curvas y otras dos transversales. Desconocemos el origen
de estas fracturas, pero al menos en el caso de las transversales no parece intencionado; en las curvas es difícil otorgar un
origen mecánico intencionado sobre hueso fresco, ya que no se
muestran otras señales asociadas. Los fragmentos de metapodios indeterminados (la mayoría metatarsos), exhiben fracturas
curvas (6) y también transversales (2). Una primera falange tiene una fractura de morfología curva sobre la diáfisis de la parte
proximal. Se han conservado ocho fragmentos longitudinales
de diáfisis que mantienen <1/3 de la circunferencia de la diáfisis, la mayoría con ángulos y aspecto mixto.
Posibles marcas de corte y señales dentales
Se han hallado posibles marcas de corte sobre al menos ocho
restos, un radio, una tibia, cuatro metatarsos (un segundo, dos
terceros y un cuarto), un metapodio y una primera falange, lo
que equivale al 4,34% del total del conjunto (cuadro 5.64). Además, sobre otros se documentan algunos arrastres que podrían
corresponder a señales producidas por la acción dental humana
(un húmero y dos coxales).
Para la determinación de la intencionalidad y del carácter
antrópico de las marcas de corte se ha tenido en cuenta su morfología, localización y frecuencia. En el conjunto también se han
determinado otros 25 restos con alteraciones de la cortical que
se han relacionado con procesos mecánicos postdeposicionales.
Un fragmento de cilindro de radio, con fracturas a ambos
lados de morfología curva producidas probablemente mediante
flexión, presenta sobre la cara dorsal y a lo largo de toda la diáfisis una serie de raspados de descarnado de tendencia oblicua
(figura 5.35 a). Sobre la cara craneal de la diáfisis de la parte
distal de una tibia osificada aparece una incisión de cierta intensidad y de disposición longitudinal-oblicua y de fondo microestriado (descarnado-limpieza) (figura 5.35 b); este mismo resto
presenta una fractura curva sobre la diáfisis distal realizada en
131
[page-n-143]
Cuadro 5.64. C. del Bolomor XV Este. Características de las marcas de corte presentes sobre los restos de conejo.
Elemento
Frecuencia
Localización
Disposición
Radio
Tibia
Metatarso 2
Metatarso 3
Metatarso 3
Metatarso 4
Metapodio
Falange 1
Varios raspados
1 incisión
Varios raspados
2 raspados
Varias incisiones
Varios raspados
2 incisiones
1 raspado
Cara dorsal de la diáfisis
Cara craneal de la diáfisis de la parte distal
Cara lateral de la diáfisis de la parte proximal
Cara medial de la diáfisis de la parte proximal
Cara lateral de la diáfisis de la parte proximal
Cara plantar de la diáfisis de la parte proximal
Cara dorsal de la diáfisis de la parte distal
Cara plantar de la diáfisis de la parte proximal
Oblicua
Longitudinal-oblicua
Oblicua
Longitudinal
Oblicua
Oblicua
Oblicua
Longitudinal
Figura 5.35. C. del Bolomor XV Este. Raspados sobre la cara dorsal de la diáfisis de un radio (a). Incisiones sobre la cara lateral
de la diáfisis de un tercer metatarso (b). Raspados sobre la cara plantar de la diáfisis de un cuarto metatarso (c). Raspados sobre
la cara medial de la diáfisis de un tercer metatarso (d). Raspados sobre la cara lateral de la diáfisis de un segundo metatarso (e).
Raspado sobre la cara craneal de la diáfisis de una tibia (f). Incisión sobre la cara dorsal de la diáfisis de un metapodio (g).
fresco. Sobre la cara lateral de la diáfisis de una parte proximal
de un segundo metatarso aparecen una serie de raspados leves
y de tendencia oblicua (figura 5.35 d). Una parte proximal de
tercer metatarso con una fractura de morfología curva comporta
dos raspados longitudinales que describen una curva y que se
emplazan sobre la cara medial de la diáfisis (figura 5.35 f). Otro
132
fragmento similar, aunque en esta ocasión está afectado por una
fractura transversal de tipo postdeposicional, presenta varias
incisiones bastante profundas y de tendencia oblicua, de disposición perfectamente paralela, sobre la cara lateral de la diáfisis
(figura 5.35 c). Una parte proximal de un cuarto metatarso con
una fractura reciente presenta una serie de raspados oblicuos,
[page-n-144]
paralelos y con fondo microestriado sobre la cara plantar de la
diáfisis (figura 5.35 e). La diáfisis de una porción distal osificada de metapodio muestra dos incisiones oblicuas y paralelas
sobre la cara dorsal (figura 5.35 g). En una primera falange osificada y completa se documenta un único raspado corto y con
fondo microestriado y de disposición longitudinal sobre la cara
plantar de la zona proximal de la diáfisis.
Las marcas de corte corresponden a acciones de descarnado
sobre los huesos largos. En el caso de los metatarsos, algunas
podrían remitir a esta misma acción, sobre todo las localizadas
sobre las caras mediales de éstos, y otras al pelado. En los metatarsos existe una reiteración en la presencia de marcas de corte
sobre la diáfisis de la parte proximal.
En relación a posibles marcas de dentición humana, una
parte distal osificada de un húmero muestra sobre la cara medial
de la diáfisis varios arrastres de base plana (de 1 mm de longitud) y punciones de morfología irregular (0,5 mm de diámetro)
que parecen ser consecuencia de la acción de las cúspides de
los dientes (figura 5.36 a). Un coxal osificado muestra a simple vista, sobre la cara lateral de la parte inferior del ilion, seis
arrastres oblicuos de distinta longitud (2,8; 2,8; 3,9; 1,2; 3,9;
1,2 mm) y de sección en U, interpretados como resultado de
la acción dental de un predador desconocido (figura 5.36 b).
Un fragmento de isquion también presenta pequeños arrastres
sobre el margen posterior, son cortos y de base plana y podrían
remitir a una acción de mordisqueo o repelado que hemos podido documentar experimentalmente (ver capítulo 3; Sanchis,
Morales y Pérez Ripoll, 2011), pero que lamentablemente no
ofrece elementos de diferenciación respecto a las señales dentales dejadas por otros mamíferos carnívoros.
Alteraciones digestivas
Los restos con alteraciones digestivas son muy escasos (1,63%)
y todos pertenecen al miembro anterior, dos corresponden a individuos inmaduros, y el tercero, aunque está osificado, se trata
de un húmero distal que fusiona a los 3 meses por lo que es probable que pueda corresponder también a un ejemplar inmaduro. La alteración digestiva se manifiesta en forma de porosidad
muy ligera sobre las zonas articulares (cuadro 5.65).
Cuadro 5.65. C. del Bolomor XV Este. Elementos anatómicos
osificados (O) y no osificados (NO) digeridos y porcentajes
relativos. Grados de digestión según Andrews (1990): G1
(ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Elemento
NRd
%
Escápula
1
100
Húmero
1
20
Ulna
1
14,28
Total
3
1,63
O NO Indet. G1 G2 G3 G4
1
1
1
1
1
1
2
1
-
3
-
-
-
Alteraciones mecánicas postdeposicionales
Figura 5.36. C. del Bolomor XV Este. Posibles marcas producidas
por la acción dental humana. Punciones y arrastres sobre la cara
medial de la diáfisis de la parte distal de un húmero (a). Arrastres
sobre la cara lateral del ala de un ilion (b).
Un porcentaje importante de restos (ca. 14%) muestra alteraciones de poca intensidad sobre la cortical que parecen responder a
una acción mecánica postdeposicional (cuadro 5.66). Estas alteraciones están presentes sobre el húmero, radio, tibia, metacarpo,
vértebra cervical, calcáneo, destacando fundamentalmente sobre
los metatarsos y falanges. Se manifiestan en forma de incisiones
y pequeños raspados, normalmente muy leves. Su localización
es variada y aparecen sobre distintos elementos. Aunque en ocasiones se muestran en número de una por resto, lo normal es que
se localicen varias sobre el mismo elemento e incluso se crucen,
con distintas orientaciones y sobre varias caras, casi siempre de
forma oblicua y transversal al eje principal del hueso y en menor
medida de manera longitudinal, lo que indica, en general, un
emplazamiento muy arbitrario (figura 5.37). Una confirmación
del carácter postdeposicional de este tipo de alteraciones es su
superposición, en ocasiones, a manchas de óxidos de manganeso. Estas alteraciones también pueden estar relacionadas con un
ritmo lento de sedimentación de los restos.
La mitad de los restos aparece con restos de sedimento de
color marrón claro adherido, como consecuencia de los intensos procesos de brechificación del nivel. También, una parte
destacada de los elementos del conjunto muestra, sobre sus superficies, manchas de óxidos de manganeso como consecuencia
de procesos de percolación de agua o de existencia de contextos
de elevada humedad (cuadro 5.67).
133
[page-n-145]
Cuadro 5.66. C. del Bolomor XV Este. Cuantificación de los
elementos con alteraciones (pisoteo o abrasión sedimentaria)
de tipo postdeposicional según NR y porcentajes.
Cuadro 5.67. C. del Bolomor XV Este. Elementos anatómicos
con diversas alteraciones postdeposicionales.
Elemento anatómico
Maxilar
Húmero
NR (%)
3 (12,00)
Elemento
Manganeso
Sedimento
1
Molares superiores aislados
5
7
Radio
1 (4,00)
Hemimandíbula
1
4
Metacarpo 4
1 (4,00)
Molares inferiores aislados
2
5
Vértebra cervical
1 (4,00)
Escápula
1
1
Coxal
2 (8,00)
Húmero
3
4
Tibia
1 (4,00)
Radio
2
Calcáneo
1 (4,00)
Ulna
5
5
Metacarpos
2
5
1
Metatarso 2
5 (20,00)
Metatarso 3
1 (4,00)
Vértebra cervical
1
Metatarso 4
1 (4,00)
Vértebra lumbar
1
Metatarso 5
1 (4,00)
Coxal
2
1
Metatarso indeterminado
2 (8,00)
Fémur
3
3
4 (16,00)
Tibia
1
1
Calcáneo
6
7
Metatarso 2
9
9
Metatarso 3
5
2
Metatarso 4
5
7
Metatarso 5
4
7
Falange 1
11
10
Falange 2
4
3
Falange 3
2
Falange 1
Falange 2
Total
1 (4,00)
25 (13,58)
Metápodo indeterminado
Diáfisis cilindro ind.
Total
Figura 5.37. C. del Bolomor XV Este. Alteraciones mecánicas
postdeposicionales sobre la diáfisis de un fémur.
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel XV Este
Los restos aparecen de forma mayoritaria libres de alteraciones digestivas, únicamente 3 de un total de 184 (1,63%), todos
correspondientes a un individuo inmaduro. El análisis de los
restos osificados y de talla grande ha deparado la presencia de
fracturas en fresco sobre diversos huesos largos: diáfisis de la
parte distal del radio y ulna, diáfisis de la parte proximal del
fémur, diáfisis de la parte media-distal de la tibia y diáfisis de
la parte media-proximal de diversos metatarsos. Estas fracturas
no están asociadas a otras alteraciones mecánicas y digestivas
que nos remitan a la intervención de un predador no humano.
134
13
11
2
1
90 (48,91)
95 (51,63)
En ochos casos los restos muestran marcas de corte que, aunque
muy escasas (ca. 4%), vienen a confirmar la intervención de
los humanos en la formación del conjunto, donde se demuestra la existencia de diversas fases del procesado de las carcasas
(pelado y descarnado). Es posible que algunos huesos hallan
sido mordidos o mordisqueados por los humanos ya que se han
hallado algunas punciones y arrastres que podrían ser de dientes
humanos. Un porcentaje bastante destacado de restos (ca. 13%)
posee alteraciones, de ubicación arbitraria y sin formar series,
que hemos relacionado con acciones no intencionadas de tipo
postdeposicional (posiblemente el pisoteo), originadas durante
una fase de sedimentación que pudo ser lenta y de elevada humedad en determinados momentos.
Debido a la posible presencia de marcas de corte y de fracturas que podrían ser humanas, y fundamentalmente de la escasa
o nula aparición de otras alteraciones que podrían relacionarse
con la acción de otros predadores (impactos de pico, punciones
y señales digestivas), otorgamos un posible origen antrópico a
la mayor parte de los restos del conjunto (individuos adultos).
Los restos de conejo de menor talla (algunos digeridos) pertenecientes al ejemplar inmaduro han podido ser aportados por
otros predadores, posiblemente por aves rapaces.
[page-n-146]
El nivel XV (sector Oeste)
te por los adultos de >9 meses (18), con una presencia menor
de subadultos de 4-9 meses (2) y de jóvenes de <4 meses (3)
(figura 5.38).
El conjunto de lagomorfos estudiado está constituido por 1184
restos de conejo, correspondientes (tibia) a un número mínimo
de 23 individuos (cuadro 5.71); el más importante en efectivos
de todo el yacimiento. El mayor volumen de materiales se concentra en los cuadros A1 y A2 (sobre todo en la capa 11) y también, aunque con menores valores, en C1 y C2 (cuadro 5.68).
Representación anatómica
Los elementos mejor representados son el segundo y el tercer
metatarso (ca. 86-89%), la tibia (80,4%) y el calcáneo (73,9%),
todos ellos correspondientes a la mitad posterior de las presas;
en segundo término el coxal (60,8%), las mandíbulas (56,2%),
el húmero (56,2%) y la ulna (50%). Por debajo del 50% de
supervivencia aparecen los otros metatarsos, radio, escápula,
maxilar, metacarpos, primeras falanges y vértebras lumbares.
El resto de elementos axiales, los fragmentos de cráneo, huesos del tarso y demás falanges muestran porcentajes muy bajos.
(cuadro 5.71). Por grupos anatómicos, prevalecen los del miembro posterior (48,6%) y por detrás los del anterior (32,6%). Este
hecho se confirma también por segmentos en las cinturas, zigopodio, basipodio y metapodio; únicamente el húmero rompe
esta tendencia en el estilopodio.
Estructura de edad
Las partes articulares presentan, en general, una elevada tasa
de osificación, desde el 57,14% del húmero proximal hasta el
100% del radio distal; la excepción la constituye la ulna proximal, con un menor porcentaje de osificadas (40%). La suma de
las partes articulares osificadas de fusión tardía representa el
80,64%, correspondiente a los individuos de >9 meses, mientras que el 19,35% restante hace referencia a los inmaduros de
<9 meses, 10 de talla grande y 14 de talla pequeña (cuadros
5.69 y 5.70). Teniendo en cuenta que el NMI del conjunto es de
23, la estructura de edad del conjunto está dominada claramen-
Cuadro 5.68. C. del Bolomor XV Oeste. Cuantificación por cuadros y capas de excavación según NR.
Bolomor XV (sector Oeste)
A1
A2
A1-2
C1
C2 C1-2
-
C3’
C4’ A2/C2 L Base
1
LS
3
17
L corte
60
7
9
1
34
13
2
10
2
8
54
9
17
34
3
7
27
4
1
94
5
2
4
5_6
97
3
7
2
6
13
77
13
1
Total
2
3
18
21
6_7
2
2
7
2
5
7
8
2
13
9
24
9
2
4
25
31
10
19
36
25
80
11
418
187
Total
467
250
100
8
162
164
705
1
24
97
2
9
1184
Cuadro 5.69. C. del Bolomor XV Oeste. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los
principales huesos largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
Osificadas
Proximal
No osificadas
No osificadas
Ulna
Fémur
8
4
Metáfisis
12
2
2 (p)
2 (p)
3 (2g; 1p)
14
Tibia
Total
5
8
34
2 (g)
9 (4g: 5p)
1 (g)
Epífisis 2 (1g; 1p)
Osificadas
Distal
Radio
2 (g)
5 (4g; 1p)
10
27
56
Metáfisis
5 (p)
2 (p)
8 (6g; 2p)
15 (6g; 9p)
Epífisis
1 (p)
2 (g)
4 (g)
7 (6g; 1p)
135
[page-n-147]
Cuadro 5.70. C. del Bolomor XV Oeste. Partes articulares de
fusión temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Osificadas
Húmero distal
No osificadas
14 (70)
6 (30)
Radio proximal
12 (85,71)
2 (14,28)
Total fusión temprana (3 m.)
26 (76,47)
8 (23,52)
2 (40)
3 (60)
Fémur distal
10 (71,42)
4 (28,57)
Tibia distal
27 (77,14)
8 (22,85)
Total fusión media (5 m.)
39 (72,22)
15 (27,77)
4 (57,14)
3 (42,85)
Ulna proximal
Húmero proximal
Radio distal
5 (100)
Fémur proximal
8 (88,88)
1 (11,11)
8 (80)
2 (20)
25 (80,64)
6 (19,35)
Tibia proximal
Total fusión tardía (9-10 m.)
100
90
78,25
80
70
60
50
40
30
20
13,04
10
0
1-4 m.
8,69
4-9 m.
>9 m.
Figura 5.38. C. del Bolomor XV Oeste. Estructura de edad en
meses según %NMI.
Los índices a, b y c indican una pérdida importante de elementos craneales en relación con los postcraneales. Los segmentos inferiores están peor representados que los medios y
superiores (d). Los huesos largos del segmento medio lo están
mejor que los del superior (e). Los huesos largos del miembro
posterior aparecen mejor representados que los del miembro
anterior (f) (cuadro 5.72).
La relación entre la densidad máxima de los restos (g/cm3)
y sus porcentajes de representación no ha resultado significativa
(r= 0,1837).
Fragmentación
Un elevado porcentaje de restos de la muestra comporta fracturas recientes (51,26%), originadas durante el proceso de excavación del sedimento brechoso que los contenía. Este tipo de
fracturas no se han tenido en cuenta para el cálculo de la fragmentación de los elementos anatómicos. En el radio y la ulna,
y en menor medida posiblemente también en el del húmero,
136
es difícil de precisar si los fragmentos con este tipo de fracturas corresponden en realidad a huesos completos o a restos
fragmentados, rotos de nuevo durante la excavación. La aparición de fragmentos longitudinales de diáfisis (con fracturas
antiguas) en el fémur (8) y tibia (33), aunque también en cuatro
casos sobre el húmero, puede estar indicando que en los huesos
largos anteriores (sobre todo el radio y la ulna), muchas de las
fracturas recientes corresponden a restos completos. Al comparar el NME con el NR en los huesos largos los resultados
parecen confirmar una mayor fragmentación de los posteriores
(fémur: 0,28; tibia: 0,29) respecto a los anteriores (húmero: 0,5;
ulna: 0,53), excepto en el radio (0,3), con valores más cercanos
a los de los posteriores. Los porcentajes de fragmentación en
el radio y la ulna hay que tomarlos con cautela. Por lo tanto,
teniendo en cuenta lo expuesto en el caso de los huesos largos
anteriores y dejando de lado los elementos con fracturas recientes, podemos decir que la fragmentación es acusada en el conjunto ya que sólo algunos elementos se han conservado enteros
(falanges, tarsos, patella, astrágalo, P2 y la mayoría de los metacarpos). Los restos craneales, la mayoría de molares aislados,
la escápula, y las costillas aparecen con fracturas en todos los
casos. El fémur (18,1%), el coxal (18,7%) y sobre todo la tibia
(1,88%) también presentan valores de fragmentación importantes. También la mayoría de los húmeros se han fragmentado
(10%). Otros elementos, como el calcáneo (95,4%), se muestran mayoritariamente completos (figura 5.39).
En el miembro anterior se hace referencia a los de la zona
inferior (metapodio), con muy buenos valores de preservación
(83,3-100%). Los elementos del miembro posterior superior y
medio aparecen muy fragmentados, y, en cambio, elevada preservación de los elementos del basipodio y de los metapodios,
aunque más fragmentados, los metatarsos (36,3-66,6%), en relación a los del miembro anterior.
Se ha establecido la longitud conservada de 577 restos. La
mayoría mide entre 10-20 mm (62,56%) y 20-30 mm (19,58%),
mientras que aparecen con menor frecuencia los de <10 mm
(11,43%) y >30 mm (6,41%). La longitud media es de 17,61
mm (figura 5.40).
Se han descrito las categorías de fragmentación del conjunto, eliminando del recuento aquellos fragmentos con fracturas
recientes (51,26%). Los restos craneales están constituidos mayoritariamente por fragmentos de zigomático-temporal y por
petrosos, aunque están presentes con menores efectivos otras
zonas; en los maxilares destacan las partes que albergan alveolos de los molares así como premaxilares; las hemimandíbulas
están representadas fundamentalmente por porciones anteriores
y de cuerpo y por unos pocos restos casi completos a los que les
falta únicamente la rama posterior.
De las vértebras aparecen fragmentos de cuerpo que en la
mayoría de ocasiones no conservan los procesos. Las escápulas aparecen sobre todo como partes articulares aunque los pequeños fragmentos de cuerpo son muy frecuentes. En el coxal
destacan los fragmentos inferiores de isquion, fragmentados o
unidos al acetábulo, y superiores de acetábulo e ilion; algunos
restos se mantienen casi completos a los que les falta una pequeña porción superior o inferior (cuadro 5.73). En el húmero
aparecen mayoritariamente partes distales unidas a una pequeña
porción de diáfisis y también fragmentos proximales de diáfisis
tanto en forma de cilindro como longitudinales; se conserva una
diáfisis completa. En el radio y la ulna, las partes articulares
proximales unidas a pequeños fragmentos de diáfisis son las
[page-n-148]
Cuadro 5.71. C. del Bolomor XV Oeste. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande;
p: pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif./g
No osif./p
Ind.
NME
NMIf_c
%R
Cráneo
11
11
3
2
6,52
Maxilar
26
26
12
8
26,09
I1
19
19
19
10
41,3
7
7
7
3
15,21
P
2
P -M
26
26
24
3
10,43
Hemimandíbula
43
43
26
15_16
56,52
I1
10
10
10
9
21,73
P3
9
9
9
8
19,56
3
3
P4-M3
10
10
9
2
4,89
Escápula
28
12
2
14
16
11
34,78
Húmero
51
17
8
27
26
17
56,52
Radio
55
16
3
36
17
11
36,96
Ulna
43
1
3
39
23
15
50
Metacarpo 2
13
2
2
9
13
8
28,26
Metacarpo 3
9
4
1
3
9
5
19,57
Metacarpo 4
11
3
2
6
11
6
23,91
Metacarpo 5
5
4
1
5
4
10,87
Metacarpo indeterminado
4
4
-
-
-
Vértebra cervical
9
9
6
2
3,73
Vértebra torácica
8
5
3
7
1
2,54
Vértebra lumbar
20
35
5
21,74
2
2
4,35
8
4
1
0,72
2
36
28
16
60,87
49
13
Vértebra sacra
2
2
Costilla
8
Coxal
16
54
16
Fémur
49
17
5
27
14
7
30,43
Tibia
125
35
14
76
37
23
80,43
Calcáneo
37
17
14
6
34
18
73,91
Astrágalo
7
7
7
5
15,22
Tarsos
5
5
5
2
10,87
Patella
2
2
2
1
4,35
Metatarso 2
41
4
4
33
41
21
89,13
Metatarso 3
40
5
1
34
40
21
86,96
Metatarso 4
18
2
1
15
18
10
39,13
Metatarso 5
20
2
18
20
10
43,48
Metatarso indeterminado
51
47
4
-
-
-
Falange 1
110
89
8
13
105
7
28,53
Falange 2
21
19
1
1
21
2
5,71
Falange 3
9
9
9
1
2,17
25
25
-
-
-
1
1
-
-
-
8
8
-
-
-
105
105
-
-
-
756
674
23
-
Metápodo indeterminado
Vértebra indeterminada
Diáfisis cilindro ind.
Frag. diáfisis long. indet.
Total
1184
334
94
137
[page-n-149]
100
100
100 100
90
100
100 100 100
95,45
100 100 100
83,33
80
66,66
70
60
57,14
60
50
50
43,47
42,85
36,36
40
30
20
0
0
0
0
18,75 18,18
15
11,11
10
0
0
0
0
0
0
1,88
0
Cr
Mx
I1
P2
P3-M3
Hem
I1
P3-M3
P4-M3
Es
H
R
U
Mc2
Mc3
Mc4
Mc5
Ct
Vc
Vt
Vl
Vs
Cx
F
T
Ca
As
Pa
Ta
Mt2
Mt3
Mt4
Mt5
F1
F2
F3
10
12,5
Figura 5.39. C. del Bolomor XV Oeste. Porcentajes de restos completos.
Cuadro 5.72. C. del Bolomor XV Oeste. Índices de
proporción entre zonas, grupos y segmentos anatómicos
según %R.
a) PCRT / CR
90
80
70
442,006
60
b) PCRAP / CR
425,1
50
c) PCRLB / CR
307,88
40
d) AUT / ZE
e) Z / E
f) AN / PO
84,69
192,51
61,17
30
20
10
0
más abundantes junto a pequeños fragmentos de cilindro, y no
se conservan diáfisis completas.
Entre los huesos largos posteriores, en el fémur similar presencia de elementos proximales y distales, aunque en este caso
son zonas articulares fragmentadas que no van unidas a fragmentos de diáfisis. Destacan también los pequeños fragmentos
longitudinales de diáfisis. No se conservan diáfisis completas.
En la tibia, las partes articulares distales unidas a pequeños restos de diáfisis son las mayoritarias, así como los fragmentos
longitudinales y los de cilindro de diáfisis. No se conservan diáfisis completas (cuadro 5.75). En los metapodios abundan los
completos y las partes proximales (cuadro 5.74).
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Elementos craneales. Los restos craneales no presentan
ninguna señal de alteración mecánica por lo que consideramos
que las fracturas que les afectan son de tipo postdeposicional.
Sobre los maxilares las fracturas son también de origen postdeposicional cuando se producen sobre el paladar en sentido longitudinal, aunque en algunos casos las fracturas aparecen también sobre el inicio del proceso zigomático y es posible que
138
0
100
200
300
400
500
600
700
Figura 5.40. C. del Bolomor XV Oeste. Longitud en
milímetros de los restos medidos.
algunas puedan haberse producido en fresco. Las mandíbulas
muestran, en cuatro casos, entrantes-muescas de morfología
semicircular que se podrían haber originado por impactos de
pico. En dos de ellas aparecen sobre la rama posterior; dos
continuos en un caso (3,9 x 1,7 mm; 3,1 x 1,4 mm) y en el otro
uno único (3,17 x 0,7 mm). En otros dos restos estos impactos
(uno en cada caso) aparecen sobre la parte inferior de la zona
anterior-media del cuerpo (figura 5.41 a y b), bajo los premolares (3,4 x 1,5 mm; 3,9 x 3 mm). Al menos sobre estos restos
las fracturas son intencionadas y se han producido sobre hueso
fresco. El origen del resto de las fracturas es más difícil de precisar y puede responder también a causas postdeposicionales.
Las fracturas que muestran los molares aislados son de tipo
postdeposicional.
Elementos axiales. El origen de las fracturas sobre las vértebras cervicales parece responder a acciones postdeposiciona-
[page-n-150]
Cuadro 5.74. C. del Bolomor XV Oeste. Categorías de
fragmentación de los metápodos y calcáneos según NR y %.
Cuadro 5.73. C. del Bolomor XV Oeste. Categorías de
fragmentación de los elementos craneales, axiales y cinturas
según NR y porcentajes.
Cráneo
Completo
Metacarpo IV
Zigomático-temporal
Petroso
2 (25,00)
Orbito-frontal
1 (12,50)
Parietal
1 (12,50)
Fragmento indeterminado
Maxilar
3 (37,50)
1 (12,50)
Completo
Metatarso II
8 (66,66)
Premaxilar
Metatarso III
3 (15,00)
Porción anterior
Rama posterior
Costilla
5 (25,00)
Parte articular
Vértebra cervical Completa
Fragmento cuerpo
Vértebra torácica Completa
Fragmento cuerpo
Vértebra lumbar Completa
Fragmento cuerpo
Vértebra sacra
Completa
Fragmento cuerpo
Escápula
Completa
0 (0)
1 (100,00)
14 (63,63)
Completo
6 (42,85)
8 (57,14)
Completo
3 (60)
2 (40)
Completo
2 (66,66)
Parte proximal
1 (33,33)
Metatarso indeterminado Completo
Parte distal
Metapodio indeterminado Completo
Diáfisis
Calcáneo
Completo
Porción central
0 (0)
9 (100)
0 (0)
8 (100)
21 (95,45)
1 (4,54)
1 (11,11)
8 (88,88)
4 (57,14)
3 (42,85)
10 (43,47)
13 (56,52)
0 (0)
1 (100,00)
0 (0)
Parte articular
2 (11,76)
Parte articular + fragmento cuerpo
7 (41,17)
Fragmento de cuerpo
8 (47,05)
Casi completo
3 (18,75)
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
3 (18,75)
Ilion
2 (12,50)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
4 (25,00)
Isquion
Coxal
Metatarso V
2 (10,00)
Completa
8 (36,36)
Parte proximal
10 (50,00)
Fragmento cuerpo
1 (16,66)
Completo
Parte proximal
Metatarso IV
4 (33,33)
Hemimandíbula Casi completa (excepto rama)
5 (83,33)
Parte proximal
0 (0)
Fragmento con serie molar
Completo
Parte proximal
0 (0)
4 (25,00)
les, muy relacionadas con la propia morfología y fragilidad de
estos elementos. No observamos tampoco intencionalidad en
las fracturas sobre las vértebras torácicas. Las fracturas en las
lumbares afectan al cuerpo y también a los procesos pero no
se han observado alteraciones mecánicas asociadas por lo que
no es posible asegurar que las fracturas son intencionadas. Las
fracturas presentes sobre las costillas las vinculamos a procesos
postdeposicionales.
Elementos del miembro anterior. (NR entre paréntesis) En
la escápula, las fracturas antiguas se documentan sobre la zona
del cuello con formas oblicuas (6), aunque también se dan otras
transversales (2) que parecen postdeposicionales; en otros casos las fracturas aparecen sobre el cuerpo (6), pero es complicado determinar la intencionalidad de las mismas.
En el húmero destacan las fracturas sobre la diáfisis de la
parte distal (8) y proximal (8), y en menor medida de la zona
media (1). Las que se localizan sobre la diáfisis de la parte distal
aparecen sobre restos osificados (5) e indeterminados (3); su
morfología es principalmente curva (7) y solo en un caso es
transversal, combinando ángulos oblicuos (4) y de aspecto liso
(3) con otros mixtos (ángulo y aspecto). Las fracturas sobre las
diáfisis de la parte proximal son curvas en todos los casos (4),
con ángulos y aspecto mixto (3) y oblicuo (1). Sobre un fragmento proximal osificado que posee una fractura curva sobre la
diáfisis aparece una horadación de aproximadamente 6 mm de
diámetro sobre la cara lateral-craneal de la metáfisis (figura 5.41
c); además los bordes de fractura aparecen pulidos por efecto de
la digestión. En todos estos casos se ha conservado la circunferencia completa de la diáfisis. Los fragmentos longitudinales de
diáfisis corresponden a la zona proximal del hueso, con ángulos
mixtos (3) y oblicuos (1) y de aspecto liso (4). En estos últimos
se conserva en dos casos >2/3 de la circunferencia, en uno 1/32/3 y en otro <1/3 de la misma. El predominio en el húmero de
las fracturas curvas, de ángulos oblicuos y mixtos y de aspecto
mixto y liso, nos indica un proceso de fractura en fresco que
afecta tanto a la diáfisis de la parte proximal como a la distal
y que origina fundamentalmente fragmentos que conservan la
circunferencia completa de la diáfisis y que en menor medida
también da lugar a fragmentos longitudinales (cuadro 5.76).
Las fracturas sobre el radio afectan a elementos osificados
(6), no osificados (2) e indeterminados (7). Son más abundantes
sobre la diáfisis de la parte proximal (4), con morfologías principalmente transversales (3) y en menor medida curvas (1), de
ángulos y aspecto mixto. Estos patrones de fractura se repiten
cuando afectan a la diáfisis de la parte media del hueso (2).
Sobre la diáfisis de la parte distal (2), en un caso la fractura
es curva y en el otro transversal, con ángulos y aspecto mixto.
Aparecen también pequeños fragmentos de cilindro que comportan fracturas antiguas, de morfología transversal (4) y curva
(3). Otras señales mecánicas no están presentes. El predominio
139
[page-n-151]
Cuadro 5.75. C. del Bolomor XV Oeste. Categorías de fragmentación de los principales huesos largos según NR y porcentajes.
Huesos largos principales
Completo
Parte proximal
Parte proximal + frag. diáfisis <1/2
Húmero
Radio
Ulna
Fémur
Tibia
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (4,54)
0 (0)
2 (18,18)
3 + *1 (18,18)
*2 (3,77)
*2 (10)
1 (5)
Diáfisis cilindro proximal
Frag. diáfisis (longitudinal) proximal
6 (40,00)
4 (36,36)
1 (4,54)
2 (3,77)
1 (4,54)
3 (15)
2 (3,77)
4 (20)
6 (11,32)
Diáfisis cilindro media
1 (1,88)
Frag. diáfisis (longitudinal) media
Diáfisis cilindro distal
5 (9,43)
2 (10)
2 (3,77)
Frag. diáfisis (longitudinal) distal
9 (16,98)
Parte distal + frag. diáfisis >1/2
1 (5)
Parte distal + frag. diáfisis <1/2
5 (25)
Parte distal
*1 (5)
2 (13,33)
6 (11,32)
5 + *2 (31,81)
7 (46,66)
Frag. diáfisis (long.) ind.
*3 (5,66)
8 (36,36)
Diáfisis cilindro ind.
Diáfisis completa
2 (3,77)
13 (24,52)
5 (45,45)
1 (5)
* Epífisis completas no osificadas.
de las formas transversales está indicando que la fragmentación
del radio responde mayoritariamente a procesos diagenéticos
(cuadro 5.77).
Las fracturas en la ulna se localizan sobre la diáfisis-metáfisis de la parte proximal (4) y también sobre la zona media
de la diáfisis (2); en otros casos (5) es difícil saber en qué zona
anatómica se encuentra la fractura ya que las partes conservadas corresponden a pequeños fragmentos de cilindro. Aunque
algunas de las fracturas sobre la diáfisis-metáfisis de la parte
proximal parecen ser consecuencia de acciones en fresco, son
predominantes las transversales y responden a un proceso similar al expuesto en el caso del radio (cuadro 5.78). Un fragmento
de diáfisis de la parte proximal presenta una horadación en la
cara lateral (5,4 mm) de morfología irregular, descartándose un
origen químico para la misma (figura 5.41 d).
Elementos del miembro posterior. Cuatro coxales se han
visto afectados por lo que parecen impactos de pico. En tres
casos se trata de una muesca de morfología semicircular localizada sobre el ala del ilion (figura 5.42 a), sobre la parte anterior
(3,65 x 1,45 mm) o posterior (1,8 x 0,7 mm; 2,8 x 2 mm). Uno
de estos últimos muestra también una horadación de morfología
alargada-oval (1,8 x 0,6 mm) sobre la parte superior del isquion
(figura 5.42 b), un poco por debajo del acetábulo pero en la cara
opuesta. Otro resto muestra otra horadación de forma similar
sobre el cuello del ilion en la cara medial (2,2 x 1,24 mm) (figura 5.42 c). Hay que destacar que dos de estos cuatro restos
presentan alteraciones digestivas sobre la superficie articular
(auricular) con el sacro. Las fracturas presentes sobre la parte
superior del isquion son en ocasiones de morfología transversal, y no se asocian a otro tipo de alteraciones mecánicas, por lo
Figura 5.41. C. del Bolomor XV Oeste. Muesca-entrante sobre la hemimandíbula en la zona anterior (a) y media del cuerpo (b). Horadación
sobre la diáfisis de la parte proximal del húmero (c) y ulna (d).
140
[page-n-152]
Cuadro 5.78. C. del Bolomor XV Oeste. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la ulna.
Cuadro 5.76. C. del Bolomor XV Oeste. Características de
las fracturas sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Ip
Transversal
Curvo-espiral
A/Ig
Ind Total
Morfología
1
12
Curvo-espiral
4
Longitudinal
1
5
7
4
Ángulo
Recto
3
3
Mixto
4
7
11
2
6
5
8
4
7
2
6
-
1
2
7
1
1
13
10
17
Circunferencia
diáfisis
Ip
Transversal
4
2
Curvo-espiral
Morfología
9
2
10
2
3
7
1
1
8
<1/3
1/3-2/3
Completa
10
3
1
9
11
1
9
11
Cuadro 5.79. C. del Bolomor XV Oeste. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
Ind Total
4
1
1
Total
Morfología
5
Ip
Ind
Total
1
3
7
7
1
1
Transversal
Curvo-espiral
Longitudinal
2
Longitudinal
Dentada
Ángulo
1
>2/3
Cuadro 5.77. C. del Bolomor XV Oeste. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del radio.
A/Ig
1
Liso
Mixto
9
1
>2/3
Total
3
1
Rugoso
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Completa
8
2
1
Recto
Mixto
Aspecto
Rugoso
Mixto
7
Oblicuo
6
Liso
Ind Total
Dentada
Oblicuo
Aspecto
1
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Ip
Transversal
Dentada
Recto
1
1
Ángulo
Recto
Oblicuo
1
1
2
Mixto
Aspecto
Oblicuo
Mixto
1
6
7
Liso
1
7
8
1
1
2
4
4
2
2
1
1
6
1
7
14
Aspecto
Liso
Rugoso
Rugoso
Mixto
Circunferencia
diáfisis
6
2
7
Mixto
15
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
<1/3
1/3-2/3
>2/3
>2/3
Completa
Total
6
6
2
2
7
7
Completa
15
15
que es posible que se deban a procesos postdeposicionales. Pero
en dos casos se ha hallado una fractura curva en esta misma
zona, con morfotipos repetitivos que posiblemente responden a
la acción del pico de una rapaz.
Sobre un coxal osificado se han observado unas pequeñas
punciones sobre el ala del ilion en la cara lateral y varias estrías
transversales y muy leves sobre la parte posterior del isquion, y
que pueden ser consecuencia de la acción de la dentición de un
pequeño mamífero carnívoro.
El fémur muestra fracturas sobre la diáfisis-metáfisis de
la parte distal de elementos osificados (3) y no osificados (2),
Total
2
2
1
-
3
8
10
aunque su proximidad a la articulación dificulta su descripción (cuadro 5.79). Sobre la diáfisis de la parte proximal (2)
las fracturas son curvas (2), de ángulos oblicuos y aspecto liso
o de ángulos rectos y aspecto mixto. También se han determinado fracturas sobre la metáfisis de la parte proximal, de
morfología curva y ángulos y aspecto mixto, o longitudinales
de ángulos oblicuos y aspecto liso. Al menos en el caso de las
curvas y la longitudinal, las fracturas parece que se han originado sobre hueso fresco. En otro elemento la cabeza articular
aparece fracturada presentando el borde una morfología transversal. En ocho casos se han creado fragmentos longitudinales
141
[page-n-153]
Figura 5.42. C. del Bolomor XV Oeste. Muesca sobre el ala del ilion (a) y horadación sobre el
isquion (b) y cuello del ilion (c) de varios coxales. Horadación sobre la cara lateral de la zona
proximal de una tibia (d) y otra muy similar sobre la cara medial de otro ejemplar (e).
de diáfisis, de ángulos mixtos (oblicuos y rectos) y aspecto liso
que nos remiten (al menos por lo que se refiere a los ángulos
oblicuos) a procesos de fractura en fresco. Estos fragmentos
conservan <1/3 de la circunferencia en cuatro casos y en otros
dos entre 1/3-2/3 de la misma. Además dos de estos fragmentos presentan una pequeña muesca de morfología semicircular
sobre uno de los bordes de fractura (2,3 x 0,5; 3 x 0,5 mm). Un
elemento completo osificado muestra sobre la epífisis proximal
dos entrantes triangulares enfrentados (craneal-caudal) de 1,5
x 1,5 mm. Otro fragmento longitudinal proximal de diáfisis
presenta otro entrante triangular sobre la articulación proximal
de 2,4 x 1,4 mm.
Se han determinado fracturas sobre la diáfisis de la parte
distal de la tibia (8) de elementos osificados (6) e indeterminados (2) que conservan toda la circunferencia, la mayoría de
morfología transversal (6) con ángulos rectos y de aspecto rugoso, siendo minoritarias las curvas (2) que combinan ángulos
y aspecto mixto (cuadro 5.80). También se localizan fracturas
sobre la zona media de la diáfisis (3) que conservan toda la
circunferencia, en este caso todas de morfología curva, con ángulos mixtos (2) u oblicuos (1) y de aspecto liso (3). Uno de
los elementos provisto de una fractura curva sobre la diáfisis de
la parte media comporta en uno de los bordes de fractura una
muesca semicircular en la cara medial (3,1 x 1,5 mm). También
sobre la diáfisis de la parte proximal se ha documentado una
fractura que conserva toda la circunferencia, de forma curva y
de ángulos oblicuos y aspecto liso. Sobre dos partes proximales
osificadas unidas a un pequeño resto de diáfisis, y que comportan una fractura curva sobre la parte proximal y media de la diáfisis, se localiza una horadación de forma alargada sobre el lado
lateral de la articulación (figura 5.42 d); cuando la fractura se
sitúa en la parte media de la diáfisis la horadación está cerrada
142
(10,2 x 4,55 mm) y no está conectada a la fractura (figura 5.42
e), mientras que si la fractura se sitúa en una zona más proximal
de la diáfisis puede aparecer en contacto con la horadación, que
en este caso aparece abierta (9,52 x 4,47 mm).
Teniendo en cuenta la morfología de las fracturas descritas,
parece que las localizadas sobre la diáfisis de la parte distal son
mayoritariamente de origen postdeposicional, mientras que las
Cuadro 5.80. C. del Bolomor XV Oeste. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la tibia.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind
Total
Transversal
4
2
6
Curvo-espiral
4
2
6
34
34
2
6
2
2
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Recto
4
Oblicuo
Mixto
34
38
Liso
2
36
38
Rugoso
4
2
Mixto
Aspecto
4
2
6
2
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
30
30
4
4
4
12
38
46
>2/3
Completa
Total
8
8
-
[page-n-154]
que aparecen sobre la diáfisis de la zona media y proximal se
han realizado sobre hueso fresco.
Las fracturas longitudinales son muy abundantes (34), donde se combinan en todos los casos ángulos oblicuos y rectos,
pero con un aspecto liso. La mayoría (30) conservan <1/3 de
la circunferencia, mientras que sólo unas pocas (4) entre 1/32/3 de ésta. Dos de los fragmentos longitudinales de diáfisis
presentan muescas; uno muestra una aislada semicircular sobre
el borde de fractura (2,9 x 1,3 mm) y, el otro, dos muescas enfrentadas sobre la diáfisis de la parte más proximal (cresta), de
morfología triangular-semicircular (3,2 x 1,6 mm; 2 x 0,7 mm).
No se ha observado intencionalidad en las escasas fracturas presentes sobre el calcáneo. Las que afectan a los segundos metatarsos se localizan sobre la diáfisis de la parte media
y proximal; su morfología es preferentemente transversal (12)
y en menor medida curva (2) que relacionamos con un origen
postdeposicional. En el tercer metatarso las fracturas afectan a
la diáfisis de la parte proximal y media-distal; su morfología
también es mayoritariamente transversal y parece que también
son de tipo postdeposicional. En el cuarto metatarso las fracturas se documentan sobre la diáfisis de la parte media-proximal,
con formas curvas y también transversales. En los quintos metatarsos las fracturas transversales se localizan sobre la diáfisis
de la parte proximal, media e incluso distal, a las que damos
el mismo origen que en el caso anterior. Una parte distal de
metapodio indeterminado, por su tamaño muy posiblemente un
metatarso, muestra una fractura natural sobre la diáfisis de la
parte distal que se ha curado ante mortem ya que ha crecido el
tejido óseo en torno a ella.
Los fragmentos longitudinales de diáfisis de pequeño tamaño son bastante numerosos. Presentan superficies de fractura oblicuas, pero también rectas, con ángulos también mixtos.
La mayoría de los fragmentos conserva <1/3 de la circunferencia de la diáfisis. En cinco de estos fragmentos se documenta
una única muesca sobre uno de los bordes de fractura, de forma
semicircular y de tamaño variable (3 x 1 mm; 3,5 x 2 mm; 1,2
x 0,8 mm; 3,5 x 1 mm; 1,5 x 0,8 mm); sobre otro fragmento se dan dos muescas, una enfrentada a la otra, con similar
morfología (5,5 x 0,5 mm; 3,5 x 1,5 mm) (figura 5.43). Los
fragmentos de cilindro son de pequeño tamaño y la mayoría
muestran fracturas recientes y unas pocas antiguas pero de carácter postdeposicional.
El análisis de la morfología de las fracturas y de las alteraciones de tipo mecánico a las que se asocian nos permite diferenciar entre dos conjuntos de restos. Por un lado aquellos
fragmentados por procesos postdeposicionales, como es el caso
de los elementos del cráneo, maxilar, vértebras, tarsos y costillas; los metatarsos se han fragmentado preferentemente por
la parte proximal y media de la diáfisis y en la mayoría de los
casos también debido a causas postdeposicionales. Otro grupo de elementos se ha visto afectado por fracturas en fresco
(figuras 5.44 y 5.45). Algunas mandíbulas presentan entrantes
en la parte posterior de la rama y en la zona inferior del cuerpo
posterior que relacionamos con impactos de pico. En el miembro anterior, la escápula se ha fracturado por la zona del cuello,
mientras que las fracturas que afectan al cuerpo son de difícil
interpretación. El húmero ha sido fracturado en fresco tanto sobre la diáfisis de la parte proximal como de la distal. En el caso
del radio y de la ulna, aunque algunas fracturas se han podido
efectuar en fresco (diáfisis de la parte proximal y media), la
mayoría responden a acciones postdeposicionales. La aparición
Figura 5.43. C. del Bolomor XV Oeste. Muescas sobre fragmentos
longitudinales de diáfisis de fémur (a y b) y tibia (c). La muesca
en el restante (d) se localiza sobre la diáfisis fracturada de un
fragmento distal de tibia.
!
Figura 5.44. C. del Bolomor XV Oeste. Localización de las
fracturas y alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
de horadaciones sobre el húmero y la ulna confirma la intencionalidad de las fracturas sobre estos elementos. El miembro
posterior concentra la mayoría de las fracturas sobre hueso fresco que indican un procesado más intenso sobre esta parte de
las carcasas. El coxal presenta fracturas en fresco sobre el ala
143
[page-n-155]
-
~Figura 5.45. C. del Bolomor XV Oeste. Principales alteraciones mecánicas.
144
-t
[page-n-156]
del ilion, donde aparecen muescas, y en menor medida sobre
el isquion y el cuello del ilion (horadaciones asociadas). En el
fémur, las fracturas en fresco afectan a la diáfisis de la parte
proximal y media, donde se han localizado también muescas;
como consecuencia se han creado fragmentos longitudinales de
diáfisis que también comportan muescas. La tibia concentra las
fracturas en fresco sobre la diáfisis de la parte proximal y media
(muescas), mientras que las que se localizan sobre la diáfisis de
la parte distal son mayoritariamente de origen postdeposicional; se crean numerosos fragmentos longitudinales de diáfisis
con muescas en los bordes.
La morfología de las muescas y entrantes es preferentemente semicircular, con un tamaño que oscila entre 1 y 5 mm de
longitud y 0,5 y 3 mm de anchura. Normalmente una por resto,
únicas y unilaterales, aunque sobre una mandíbula (rama) se
observan dos continuas, y sobre un fragmento longitudinal de
diáfisis de tibia y otro indeterminado dos enfrentadas (bilaterales). Las muescas y los entrantes aparecen de forma mayoritaria
sobre los huesos largos posteriores, el coxal y las mandíbulas.
Las horadaciones se localizan sobre los huesos largos anteriores
y posteriores y el coxal, y su tamaño es mayor (cuadro 5.81).
Cuadro 5.81. C. del Bolomor XV Oeste. Elementos anatómicos
con muescas, entrantes y horadaciones según NR.
Elemento
Muescas
Hemimandíbula
Entrantes Horadaciones
4
Húmero
1
Ulna
1
Coxal
3
Fémur
4
Tibia
3
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
2
1
2
16 (1,35%) 5 (0,42%)
6 (0,5%)
6
Alteraciones digestivas
Los efectos de la digestión aparecen sobre casi el 10% del conjunto, afectando a restos osificados (42,85%), no osificados
(17,85%) e indeterminados (39,28%). La afección predominante es la aparición de porosidad sobre las zonas articulares, de
carácter leve (53,57%) y moderado (41,96%); en esta última
categoría se han incluido también las superficies de fractura pulidas y estrechadas originadas también por procesos digestivos.
La digestión fuerte con pérdida de masa ósea ha afectado al
4,46% de los restos y la extrema no está presente (cuadro 5.82).
Según grupos, no se ha constatado sobre los elementos craneales, mientras que sí está presente sobre los postcraneales.
Respecto a los molares aislados, ha habido problemas a la hora
de diferenciar los efectos de la digestión, ya que la mayoría de
los dientes presenta pérdidas de cemento y en ocasiones de esmalte, pero no sabemos si son consecuencia de la digestión o de
otros procesos tafonómicos, y por ello no se han contabilizado.
En las cinturas, la digestión afecta más a la escápula (3 partes
articulares y 2 fragmentos de cuerpo) (figura 5.46 a) que al coxal
(ilion) (figura 5.46 c). En el estilopodio, también el húmero (10
epífisis proximales y 4 distales) (figura 5.46 b) presenta mayores
valores que el fémur (3 epífisis proximales y 3 distales). En el
zigopodio, en cambio, las tibias (7 epífisis proximales, 1 distal
y 1 diáfisis) (figura 5.46 d y e) aparecen más alteradas que el
radio (2 epífisis proximales) y la ulna (1 epífisis proximal). Los
metacarpos (epífisis proximal) muestran porcentajes de alteración digestiva mucho más destacados que los metatarsos (epífisis proximal). Únicamente están representados los elementos
del basipodio de la mitad posterior, con valores más importantes
en el astrágalo (bordes) y patella (bordes) que en el calcáneo
(articulación y cuerpo) (figura 5.46 f). En el esqueleto axial, las
vértebras anteriores (cervicales y torácicas) no muestran señal
de digestión, mientras que las posteriores (lumbares y sacras)
presentan porosidad sobre las zonas articulares y la parte interior
del cuerpo. Una única costilla aparece afectada por la digestión.
Algunas primeras falanges tienen alterada la articulación proximal. Cinco fragmentos longitudinales de diáfisis presentan los
bordes de fractura pulidos y redondeados por la digestión.
Posibles marcas de corte
Seis restos, dos coxales, dos húmeros y dos fémures, muestran
alteraciones sobre la cortical que con bastante seguridad pueden
ser marcas de corte (cuadro 5.83). En el caso del coxal se trata
de incisiones bastante profundas que pueden remitir a procesos
de desarticulación, ya que se emplazan en la zona próxima a la
articulación coxo-femoral. En el húmero y el fémur son series
de raspados paralelos sobre la diáfisis que normalmente se efectúan durante el descarnado de los huesos. En todos los casos las
marcas se emplazan sobre una zona concreta, en una sola cara,
sobre huesos osificados o de talla grande y que no están afectados por la digestión. A continuación se describen estas marcas.
Un fragmento de ilion posee una serie de tres marcas paralelas y de disposición oblicua en la cara lateral y en la parte posterior del cuello (cara medial), que tras su observación con la lupa
binocular parecen ser de corte (incisiones): dos de ellas tienen
el fondo microestriado y la restante más plano, y disminuyen en
longitud de arriba a abajo (5,3 mm; 3,8 mm; 2 mm) (figura 5.47
a y b). Un coxal osificado muestra sobre el borde del isquion,
en cara medial, varias marcas de corte transversales de cierta
profundidad que en ocasiones se superponen (figura 5.47 c).
Sobre la diáfisis de la parte distal de un húmero osificado aparecen varios raspados formando una serie de tendencia
longitudinal-oblicua y que están localizados sobre el borde
craneal-medial. Son leves pero se emplazan de forma paralela
a lo largo de toda la diáfisis y tienen muchas similitudes con
los documentados en contextos del Paleolítico superior regional
(Pérez Ripoll, comunicación personal) (figura 5.48 a). La zona
proximal de una diáfisis de húmero muestra, sobre la cara lateral, un raspado de disposición longitudinal-oblicua, bastante
profundo y largo (figura 5.48 b).
Un fragmento de cilindro de fémur presenta varios raspados
de tendencia longitudinal-oblicua que recorren toda la cara craneal del resto (figura 5.48 c). Otro fragmento similar muestra
varios raspados oblicuos sobre la misma zona y que forman una
serie (figura 5.48 d).
Las marcas de corte descritas se originan durante procesos de
desarticulación (coxal) y descarnado (húmero y fémur). Se
muestran sobre zonas donde estas acciones tienen lugar de manera frecuente (articulación coxo-femoral y cara craneal y lateral de la diáfisis de los huesos largos).
145
[page-n-157]
Cuadro 5.82. C. del Bolomor XV Oeste. Elementos anatómicos digeridos y porcentajes relativos. Grados de digestión
según Andrews (1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Elemento
NRd
%
Cráneo
0
0
Maxilar
0
0
Molares sup. aislados
0
0
Hemimandíbula
0
0
Molares inf. aislados
0
0
Escápula
5
17,85
1
2
Húmero
14
27,45
11
3
Radio
2
3,63
2
Ulna
1
2,32
Metacarpo 2
8
61,53
1
Metacarpo 3
4
44,44
2
Metacarpo 4
6
54,54
2
2
Metacarpo 5
0
0
Vértebra cervical
0
0
Vértebra torácica
0
0
Vértebra lumbar
6
12,24
3
3
Vértebra sacra
2
100
2
Costilla
1
12,5
Coxal
5
9,25
3
Fémur
6
12,24
5
1
Tibia
9
7,2
7
2
Calcáneo
10
27,02
6
3
Astrágalo
5
71,42
Tarsos
0
0
Patella
2
Metatarso 2
1
Metatarso 3
6
15
Metatarso 4
5
27,77
Metatarso 5
2
10
Falange 1
5
4,54
Falange 2
0
0
Falange 3
0
0
Metápodo ind.
2
2,5
Vértebra ind.
0
0
Diáfisis cilindro ind.
0
0
Frag. diáfisis (long.) ind.
5
4,76
112
9,45
Total
Osif. No osif.
G1
G2
2
2
3
4
10
G3
G4
2
1
1
5
7
2
2
4
2
5
1
1
5
1
2
1
1
2
1
4
1
5
3
6
1
7
1
2
5
2
2
1
100
2
2
2,43
1
1
6
6
3
4
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
48
Alteraciones postdeposicionales
Al igual que en lo observado en algunos restos del sector Este
del nivel XV, un total de 41 restos del sector Oeste (3,46%)
muestra alteraciones sobre la cortical de poca intensidad sobre diversos elementos anatómicos, más abundantes sobre los
fragmentos (longitudinales) de diáfisis, húmero, tibia, metatarsos y metapodios (cuadros 5.84 y 5.85). Se presentan en forma
146
indet.
20
44
1
1
5
60
47
5
-
de marcas, normalmente muy leves y cortas, con una morfología muy similar a las de corte. En ocasiones aparecen aisladas
(una por resto), pero lo normal es que se localicen varias sobre
el mismo elemento y en distintas caras e incluso que se crucen,
con distintas orientaciones, casi siempre de forma oblicua y
transversal al eje principal del hueso y en menor medida longitudinal. Al contrario de lo observado en las marcas de corte
descritas en el nivel, el emplazamiento de estas señales es en
[page-n-158]
Figura 5.46. C. del Bolomor XV Oeste. Alteraciones digestivas sobre la zona articular de la escápula (a), diáfisis fracturada de la parte
proximal de la tibia (b), diversas partes del calcáneo (c), epífisis proximal de húmero (d), epífisis proximal de la tibia (e) y superficie
articular del ilion (f).
Cuadro 5.83. C. del Bolomor XV Oeste. Características de las marcas de corte presentes sobre los restos de conejo.
Elemento
Frecuencia
Localización
Disposición
Húmero
Húmero
Varios raspados
1 raspado
Cara craneal-medial de la diáfisis de la parte distal
Cara lateral de la diáfisis de la parte proximal
Longitudinal-oblicua
Longitudinal-oblicua
Coxal
3 incisiones
Cara medial del cuello del ilion
Oblicua
Coxal
Varias incisiones
Cara medial del isquion
Transversal
Fémur
Fémur
Varios raspados
Varios raspados
Cara craneal de la diáfisis
Cara craneal de la diáfisis
Longitudinal-oblicua
Oblicua
147
[page-n-159]
general muy arbitrario. Por los datos expuestos consideramos
que la mayoría pueden ser consecuencia de acciones mecánicas postdeposicionales.
Entre las otras alteraciones de tipo postdeposicional documentadas cabe indicar que el 25% de los restos presenta
sedimento de color marrón adherido, que en algunos casos
incluso rellena los espacios (interior de huesos largos, canal
medular de vértebras y alveolos). Son importantes también las
manchas de color negro (óxidos de manganeso) que afectan a
un número de restos bastante destacado (ca. 16%). El 7,5% de
los elementos presenta manchas de color rojo producidas por
óxidos de hierro. Además de estas tres principales alteracio-
Cuadro 5.84. C. del Bolomor XV Oeste. Cuantificación de
los elementos anatómicos con alteraciones mecánicas de
tipo postdeposicional según NR y porcentajes.
Elemento
NR (%)
Maxilar
1 (2,43)
Hemimandíbula
2 (4,87)
Escápula
1 (2,43)
Húmero
3 (7,31)
Radio
2 (4,87)
Ulna
2 (4,87)
Metacarpo 5
1 (2,43)
Coxal
1 (2,43)
Fémur
2 (4,87)
Tibia
5 (12,19)
Calcáneo
Metatarso 2
Falange 1
Metápodo ind.
Diáfisis cilindro ind.
1 (2,43)
5 (12,19)
2 (4,87)
5 (12,19)
1 (2,43)
Frag. diáfisis (long.) ind.
Figura 5.47. C. del Bolomor XV Oeste. Marcas de corte (incisiones)
sobre el ilion (a) e isquion (b) de un coxal.
7 (17,07)
Total
41 (3,46)
Figura 5.48. C. del Bolomor XV Oeste. Serie de raspados sobre la diáfisis de la parte distal del húmero (a). Raspado sobre la diáfisis de la
parte proximal del húmero (b). Raspados sobre la diáfisis del fémur (c). Serie de raspados sobre la diáfisis del fémur (d).
148
[page-n-160]
nes, se han observado otras que afectan a un número muy reducido de restos: un fémur con una cúpula de disolución sobre
la cortical; sobre dos tibias y una ulna aparecen manchas de
color blanco (microorganismos); un tercer metatarso presenta
grietas de disposición longitudinal y exfoliación de la cortical
que pueden ser consecuencia de su exposición a la intemperie.
Cuadro 5.85. C. del Bolomor XV Oeste. Elementos anatómicos
con alteraciones postdeposicionales según NR y porcentajes
relativos.
El conjunto de lagomorfos del nivel XV del sector Oeste se caracteriza por presentar alteraciones mecánicas propias de aves
rapaces (impactos de pico) sobre diversos elementos anatómicos (huesos largos, cinturas y mandíbulas). Aproximadamente
el 10% de los restos muestra señales de alteración digestiva,
presentes sobre los diversos elementos anatómicos, tanto de
individuos adultos como inmaduros. El grado de alteración predominante es el ligero y el moderado, lo que es más propio de
las rapaces nocturnas que de las diurnas. A diferencia de los
restos del sector Este de este mismo nivel, los del sector Oeste
muestran asociaciones entre fracturas en fresco y alteraciones
digestivas, lo que confirma la intervención de las aves rapaces.
Pero varios elementos evidencian la intervención en el conjunto
de otros predadores: por un lado aparece un coxal con marcas
de dentición, probablemente originadas por un pequeño carnívoro, y por otro, seis huesos con marcas de corte que nos remiten al procesado (desarticulación y descarnado) de algunos conejos adultos por parte de los humanos. A pesar de la aparición
de estos restos (únicamente siete), el grueso de la acumulación
de lagomorfos de este sector del nivel XV parece corresponder
a las aves rapaces.
Hay que destacar, aunque con valores más bajos (<4%) que
los del sector Este, la aparición de restos con alteraciones muy
leves sobre la cortical y que, dadas sus características y su localización, hemos relacionado con acciones mecánicas de tipo
postdeposicional. Los restos se vieron afectados por condiciones de elevada humedad.
Los datos expuestos relacionan el conjunto de conejo del
sector Oeste del nivel XV con un origen mayoritariamente natural (aves rapaces), donde de forma muy esporádica ha podido intervenir algún pequeño carnívoro (aporte o carroñeo)
y también los humanos. Es interesante señalar, al comparar
las características de los dos sectores (Este y Oeste) del nivel XV, que entre ambos existen diferencias significativas. La
localización más interna y protegida del sector Este coincide
con un aporte de lagomorfos de tipo mixto donde el componente antrópico es predominante, con mayores porcentajes de
huesos con manchas de óxidos creadas en contextos de elevada humedad, y también de restos con alteraciones mecánicas
postdeposicionales. En cambio, el sector Oeste, más expuesto
al exterior y a la pared, se relaciona en mayor medida con la
actividad de aves rapaces (aporte mixto con predominio del
componente natural), muestra un número más reducido de
restos afectados por los óxidos (humedad) y escasas señales
mecánicas postdeposicionales. Aunque el sector Este y Oeste pudieron no estar ocupados al mismo tiempo (alternancia),
cabe la posibilidad de una ocupación simultánea de humanos
y aves rapaces; los humanos emplazados en la zona más interna de la cavidad y las aves con nidos o posaderos ubicados a
cierta altura sobre la pared externa, desde donde se generarían
aportes que se depositarían en la zona Oeste, lo que también
podría explicar la mezcla de restos de origen antrópico y natural en los dos sectores del nivel XV.
Elemento
Manganeso
Hierro
Cráneo
Maxilar
Molares sup. aislados
Sedimento
2
4
3
12
12
12
Hemimandíbula
2
13
Molares inf. aislados
5
8
Escápula
10
5
6
Húmero
15
5
9
Radio
7
3
1
Ulna
7
1
9
Metacarpo 2
2
Metacarpo 3
3
1
Metacarpo 4
1
Metacarpo 5
1
2
3
3
V. cervical
1
2
1
V. torácica
V. lumbar
3
1
2
1
40
V. sacra
2
Costilla
2
1
Coxal
8
10
Fémur
6
1
7
Tibia
20
5
25
Calcáneo
4
3
5
Astrágalo
1
Tarsos
2
Patella
1
Metatarso 2
9
7
15
Metatarso 3
12
8
8
Metatarso 4
4
Metatarso 5
1
5
6
2
4
Falange 1
13
10
31
Falange 2
2
1
2
Falange 3
0
16
32
Metápodo ind.
18
Vértebra ind.
1
Diáf. cil. ind.
1
2
1
13
10
15
191 (16,13) 89 (7,51)
290 (24,49)
Frag. diáf. (long.) ind.
Total
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel XV Oeste
149
[page-n-161]
El nivel XVIIa
Estructura de edad
La muestra de este nivel está compuesta por un total de 1008
restos (cuadro 5.86), la mayoría de conejo, correspondientes
a 18 individuos (cuadro 5.89), pero entre ellos se han podido
diferenciar 5 de liebre (un individuo). Los restos son más abundantes en las capas 1 y 3 de los cuadros C2, A2 y C3’.
Los cinco restos de liebre identificados corresponden a una
hemimandíbula, dos coxales, un segundo metatarso y un astrágalo. El coxal presenta el acetábulo fusionado y el metatarso
tiene la zona articular distal osificada. La totalidad de los restos
corresponden al menos, por su tamaño, a un individuo adulto.
El estudio morfométrico detallado de estos restos, junto a los
hallados en el nivel Ib y VIIb del yacimiento, aparece recogido
en otra publicación (Sanchis y Fernández, en prensa). Los datos
sobre la biometría de estos restos parecen estar en relación con
la liebre ibérica pero debido a la escasez de la muestra se ha
mantenido la atribución genérica (Lepus sp.).
La hemimandíbula, el metatarso y el astrágalo se conservan
completos, mientras que los coxales aparecen fragmentados,
con un ilion del lado derecho y un acetábulo del izquierdo. La
hemimandíbula ha perdido los molares post mortem y las cavidades alveolares están rellenadas de sedimento. En la rama
posterior se observan, una al lado de la otra, dos muescas semicirculares (3,34 x 2,8 y 5,4 x 2,7 mm); no hay señales de
alteraciones digestivas, aunque sí algunas manchas de óxido de
manganeso. El astrágalo presenta porosidad en uno de los bordes de la zona proximal, que vinculamos más a una erosión de
tipo mecánico que a procesos digestivos. El metatarso no muestra señal alguna de alteración, mientras que los dos fragmentos
de coxal presentan manchas de óxidos de manganeso. Con estos
datos es muy difícil establecer un posible agente de aporte para
los restos de liebre de este nivel.
La muestra restante de lagomorfos la forman 1003 restos
que han sido atribuidos al conejo, correspondientes a un número mínimo de 18 individuos estimado a partir de la ulna y el
coxal (cuadro 5.89).
La mayoría de las partes articulares presentan una elevada tasa
de osificación, lo que se aprecia en las de fusión temprana, en
dos de las de fusión media y en tres de las de fusión tardía. En
el caso de la tibia distal, se contabilizan más no osificadas pero
con valores muy próximos a las osificadas; en la tibia proximal
y ulna distal igualdad en la representación. La suma de las partes articulares osificadas de fusión tardía representa el 65,9%,
correspondiente a los individuos de >9 meses, mientras que
el 34,1% restante de no osificadas pertenece a inmaduros de
<9 meses. Si observamos el número de partes articulares no
osificadas por tamaño, existe igualdad entre las grandes (15) y
pequeñas (14) (cuadros 5.87 y 5.88). El NMI del conjunto es de
18, donde 11 son adultos (>9 meses), 4 subadultos (4-9 meses)
y 3 jóvenes (<4 meses). Por tanto, la estructura de edad está
dominada por los adultos (figura 5.49).
Representación anatómica
Los elementos mejor representados son, en este orden, la ulna
(94,4%), coxal (83,3%), hemimandíbula (77,7%) y calcáneo
(75%); el húmero (63,8%) y el segundo y quinto metatarso
(63,8%) también aparecen con valores destacados. A continuación, el tercer y cuarto metatarso (ca. 52-58%), la tibia (55,5%),
el fémur (50%) y el segundo y tercer metacarpo (ca. 41-47%).
Por debajo del 40% la escápula, vértebras sacras, fragmentos
de cráneo y maxilares. Con menos del 30% las primeras falanges y las vértebras lumbares. Los demás elementos están muy
poco representados (restos de pequeño tamaño, molares aislados, vértebras anteriores y costillas) (cuadro 5.89). Por grupos,
predomina el miembro posterior (48,47%), sobre todo por los
valores alcanzados por el coxal y el calcáneo; muy cerca se sitúa el miembro anterior (42%). El cráneo está bien representado
(24,17%) debido básicamente a la elevada presencia de mandíbulas. El predominio de los elementos del miembro posterior se
aprecia en las cinturas, el basipodio y el metapodio, mientras
Cuadro 5.86. C. del Bolomor XVIIa. Cuantificación por cuadros y capas de excavación según NR.
XVIIa
A1
A1’
A2
A2/C2
C2
C3’
C3’/C4’
-
C4’
C5’
Total
91
1
60
91
165
3
52
64
2
131
40
85
189
154
12
211
53
L corte
28
Total
60
28
23
16
437
52
272
52
80
317
149
91
23
16
1008
Cuadro 5.87. C. del Bolomor XVIIa. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los principales huesos
largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
6
Osificadas
Metáfisis
Proximal
No osificadas
10
Ulna
Tibia
Total
5
7
6
34
4 (1g; 3p)
4 (2g; 2p)
2 (p)
12 (5g; 7p)
4 (g)
2 (g)
4 (g)
13
9
43
1 (p)
10 (8g; 2p)
17 (10g; 7p)
13
7
1
Metáfisis
No osificadas
Fémur
Epífisis
Osificadas
Distal
150
Radio
4 (p)
1 (g)
1 (g)
Epífisis
1 (p)
5 (g)
6 (5g; 1p)
[page-n-162]
Cuadro 5.88. C. del Bolomor XVIIa. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Osificadas
13 (76,47)
90
No osificadas
Húmero distal
100
4 (23,52)
Radio proximal
80
70
10 (100)
Total fusión temprana (3 m.)
23 (85,18)
4 (14,81)
5 (55,55)
4 (44,44)
Fémur distal
13 (68,42)
6 (31,57)
50
Tibia distal
9 (47,36)
10 (52,63)
27 (57,44)
20 (42,55)
6 (75)
2 (25)
61,11
60
20
10
Ulna proximal
Total fusión media (5 m.)
Húmero proximal
Radio distal
7 (87,5)
4 (36,36)
Tibia proximal
6 (50)
6 (50)
Ulna distal
1 (50)
1 (50)
27 (65,85)
30
1 (12,5)
7 (63,63)
40
14 (34,14)
Fémur proximal
Total fusión tardía (9-10 m.)
0
100 100 100
90
100
4-9 m.
>9 m.
dio y falanges. Esto mismo sucede cuando estos elementos se
relacionan con los del estilopodio y zigopodio (índice d). Los
huesos largos del segmento medio presentan valores más importantes que los del superior (índice e). Los huesos largos del
miembro posterior están ligeramente mejor representados que
los del anterior (f) (cuadro 5.90).
La relación entre la densidad máxima de los restos (g/cm3)
y su representación ha resultado ligeramente significativa (r=
0,3494). Las pérdidas sufridas por algunos elementos pueden
estar relacionadas con procesos postdeposicionales.
Fragmentación
La relación entre el NME y el NR del conjunto es de 0,57. Los
huesos largos anteriores (húmero= 0,54; ulna= 0,68) en teoría aparecen menos fragmentados que los posteriores (fémur=
0,32; tibia= 0,22), y el radio (0,29) rompe esta dinámica con un
valor de fragmentación elevado (figura 5.50).
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100
81,25
80
80
1-4 m.
Figura 5.49. C. del Bolomor XVIIa. Estructura de edad en
meses según %NMI.
que en el estilopodio y zigopodio sobresalen los elementos del
miembro anterior. En general, buena representación del estilopodio y zigopodio en ambos miembros, con diferencias apreciables en las cinturas, basipodio y metapodio.
Los restos osificados y de talla grande son más numerosos
que los no osificados y de talla pequeña. La elevada fragmentación de la muestra hace que una gran parte de los restos sean de
edad indeterminada. Según la estructura de edad estimada para
el conjunto del nivel (11 adultos, 4 subadultos y 3 jóvenes), los
tres grupos tienen representados la mayoría de los elementos
anatómicos (cuadro 5.89).
La relación entre elementos craneales y postcraneales es
favorable a los segundos de manera muy clara (índices a y b).
Esta proporción se reduce cuando la comparación se realiza
exclusivamente entre los huesos largos principales y los maxilares y mandíbulas (índice c), y señala la importancia, dentro
del grupo postcraneal, de los elementos del basipodio, metapo-
100
22,22
16,66
70
60
55
50
50
40
33
30
21
20
10,25
F3
F2
F1
Mt5
Mt4
Mt3
Mt2
Ta
Pa
As
Ca
F
T
Ct
Cx
Vl
Vs
Vt
Vc
Mc5
Mc4
Mc3
Mc2
R
0
H
Es
Moi
Mos
Hem
Cr
0
Mx
0
U
10
Figura 5.50. C. del Bolomor XVIIa. Porcentajes de restos completos.
151
[page-n-163]
Cuadro 5.89. C. del Bolomor XVIIa. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande; p:
pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif. /g
No osif. /p
Indet.
NME
NMIf_c
%R
Cráneo
18
18
11
5
30,55
Maxilar
15
15
10
6
27,77
7
7
7
4
19,44
2
2
2
1
5,55
18
18
18
2
10
I1
P
2
P -M
3
3
38
38
28
14
77,77
I1
Hemimandíbula
4
4
4
3
11,11
P3
11
11
11
7
30,55
9
9
7
2
4,86
P4-M3
Escápula
17
5
6
6
14
8
38,88
Húmero
42
19
7
16
23
12
63,88
Radio
34
13
1
20
10
8_9
27,77
Ulna
50
5
6
39
34
18
94,44
Metacarpo 2
17
4
2
11
17
10
47,22
Metacarpo 3
15
4
2
9
15
7
41,66
Metacarpo 4
3
3
3
2
8,33
Metacarpo 5
5
1
5
3
13,88
4
Vértebra cervical
13
2
Vértebra torácica
9
6
Vértebra lumbar
60
22
9
8
Vértebra sacra
1
8
2
6,34
3
7
v1
3,24
19
30
5
23,8
1
19
10
7
7
38,88
Costilla
22
22
12
1
2,77
Coxal
69
19
7
43
30
18
83,33
Fémur
55
19
9
27
18
10
50
Tibia
88
16
16
56
20
15
55,55
14
8
Calcáneo
29
7
27
14
75
Astrágalo
7
7
7
6
19,44
Tarsos
2
2
2
2
5,55
Patella
2
2
2
1
5,55
Metatarso 2
23
6
Metatarso 3
19
3
Metatarso 4
21
2
Metatarso 5
23
2
6
Falange 1
85
62
10
Falange 2
13
12
10
Metápodo ind.
51
Vértebra ind.
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
152
14
63,88
15
52,77
16
21
12
58,22
23
13
63,88
1
Falange 3
23
19
17
3
15
16
4
74
5
25,69
13
1
4,51
10
27
13
10
1
3,08
20
-
-
-
4
4
-
-
-
84
84
-
-
-
621
572
18
-
1003
278
104
[page-n-164]
Cuadro 5.90. C. del Bolomor XVIIa. Índices
de proporción entre zonas, grupos y segmentos
anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
523,81
b) PCRAP / CR
483,6
c) PCRLB / CR
276,33
d) AUT / ZE
162,55
e) Z / E
156,09
f) AN / PO
86,31
Hay que destacar el elevado porcentaje de restos con fracturas recientes (ca. 69%) y en general el escaso número de antiguas, localizadas sobre los principales huesos largos, cinturas y
vértebras lumbares. Los restantes elementos se han preservado
completos (metacarpos, metatarsos, tarsos y falanges). El cráneo, maxilar, molares aislados, otras vértebras y costillas muestran una gran cantidad de restos con fracturas recientes, alguno
completo y ninguna fractura antigua, por lo que hemos determinado que antes de sufrir las fracturas recientes se encontraban
enteros. Por lo tanto, podemos decir que la fragmentación en
este nivel ha afectado de manera exclusiva a las cinturas (coxal
con 55% de completos), a los principales huesos largos posteriores: fémur (21%) y tibia (10,25%), ya que en el caso del
húmero (50%) y de la ulna (0) las fracturas recientes son muy
elevadas y no son seguros los valores de fragmentación. El 80%
de las mandíbulas estaban completas (figura 5.50).
Como se ha comentado antes, sobre un total de 1003 restos,
se han podido medir únicamente 311 (31%). El resto (69%) corresponde a elementos con fracturas recientes. Entre los restos
medidos destacan los de 10-20 mm (55,3%), pero a diferencia de
otros conjuntos los restos de mayor tamaño están mejor representados; así los de 20-30 mm alcanzan el 20,25% y los de >30
mm el 17%. Los más pequeños (<10 mm) se sitúan cercanos al
7%. Este hecho está relacionado de manera clara con una mayor
preservación de huesos largos, coxales y metatarsos. La longitud
media de los restos medidos es de 21,22 mm (figura 5.51).
100
90
80
70
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Elementos craneales. La totalidad de los fragmentos craneales y maxilares comportan fracturas recientes por lo que es
probable que antes de su deposición estuvieran completos. Tres
fragmentos de maxilar presentan fracturas antiguas, aunque de
bordes irregulares, sobre los zigomáticos, que tampoco vinculamos a una acción intencionada. Cinco hemimandíbulas tienen
fracturas en fresco en la parte posterior del cuerpo (2) y en la
rama (3), aunque únicamente dos de ellas muestran lo que pueden ser impactos de pico. En una se observan dos muescas continuas semicirculares sobre la rama (3-4 mm) (figura 5.52 b),
mientras que en otra se documenta, por un lado, y en la rama,
una horadación en el borde de fractura (2,8 mm), y enfrentado a
ésta, un hundimiento circular (2 mm) como consecuencia de la
misma acción (figura 5.52 a).
Cuadro 5.91. C. del Bolomor XVIIa. Categorías de
fragmentación de los elementos craneales, axiales y cinturas
según NR y porcentajes.
60
50
Hemim.
Casi completa (excepto rama)
V. lumbar
40
Completa
Porción posterior serie molar
30
20
Fragmento cuerpo
10
0
Se describen las categorías de fragmentación de aquellos
elementos con fracturas antiguas (cuadros 5.91 y 5.92). Las
mandíbulas en general aparecen casi completas, a las que les
falta la rama posterior o un fragmento de ésta. En la escápula se
ha determinado un fragmento articular y en el húmero un fragmento longitudinal de diáfisis. Los escasos restos de estos dos
elementos nos impiden precisar más acerca de las categorías de
fragmentación. Del radio se conservan completos varios ejemplares, además de varios fragmentos articulares proximales y
distales unidos a fragmentos de diáfisis de diversa longitud y
también a fragmentos de cilindro. En la ulna destacan las zonas
articulares proximales con mayor o menor proporción de diáfisis asociadas. Las vértebras lumbares se conservan completas
o casi completas de forma mayoritaria y en unos pocos casos
aparecen fragmentos de cuerpo. El coxal se muestra en la mitad
de casos casi completo (le falta una pequeña porción proximal
o distal) o bien como fragmentos centrales formados por el acetábulo y un pequeño fragmento de ilion y de isquion. El fémur
aparece completo en pocas ocasiones y se muestra mayoritariamente en forma de zonas articulares distales o proximales
unidas o no a fragmentos de diáfisis, generándose unos pocos
fragmentos de cilindro y también longitudinales de diáfisis. En
la tibia también destacan las partes articulares, en este caso unidas siempre a un fragmento de diáfisis (casi siempre inferior a
la mitad del hueso); se crean unos pocos fragmentos de cilindro
y en cambio un gran número de fragmentos longitudinales de
diáfisis.
4 (80)
1 (20)
13 (81,25)
3 (18,75)
Escápula
0
50
100
150
200
250
300
350
Figura 5.51. C. del Bolomor XVIIa. Longitud en mm de los
restos medidos.
Completa
0 (0)
Parte articular
1 (100)
Coxal
Casi completo
5 (55,55)
Frag. ilion + acet. + frag. isquion
2 (22,22)
Isquion
2 (22,22)
153
[page-n-165]
Cuadro 5.92. C. del Bolomor XVIIa. Categorías de fragmentación de los huesos largos principales
según NR y porcentajes.
Huesos largos
Húmero
Completo
Radio
Ulna
4 (44,44)
Parte proximal
Fémur
Tibia
1 (4,34)
3 (50)
1 (11,11)
Parte proximal + diáfisis >1/2
4* (10,52)
1 (16,66)
1 (4,34)
1 (2,63)
1 (16,66)
Parte proximal + diáfisis <1/2
2 (8,69)
3 (13,04)
1 (2,63)
Diáfisis cilindro proximal
1 (4,34)
Diáfisis cilindro distal
1 (4,34)
Parte distal + diáfisis >1/2
1 (11,11)
Parte distal + diáfisis <1/2
Parte distal
1 (11,11)
3 (13,04)
*1 (50)
Diáfisis cilindro ind.
Frag. diáfisis (long.l) ind.
1 (4,34)
2 (22,22)
1 (50)
5 (13,15)
1 + 3* (17,39)
1 (16,66)
3 (7,89)
6 (26,08)
24 (63,15)
*Epífisis completas no osificadas.
Figura 5.52. C. del Bolomor XVIIa. Alteraciones mecánicas. Horadaciones y hundimientos (a) y muescas
(b) sobre mandíbulas. Fractura (c) y horadación (d) sobre la ulna. Punción sobre el cuerpo de una vértebra
cervical (e). Fractura (f), horadación (g) y muesca (h) sobre el cuerpo de tres lumbares.
154
[page-n-166]
Elementos axiales. Las vértebras cervicales se han mantenido completas y cuando aparecen restos fragmentados responden a procesos recientes. Sobre un elemento completo no osificado aparece una punción de morfología circular sobre la parte
ventral del cuerpo (1,3 mm) (figura 5.52 e). Las vértebras torácicas no presentan fracturas antiguas. Las vértebras lumbares
muestran un 20% de sus restos afectados por fracturas antiguas,
que van desde una pérdida de masa ósea que adquiere forma de
V en uno de los bordes dorsales del cuerpo (sobre 3 osificados
y 1 no osificado) (figura 5.52 f), a una fractura longitudinal del
mismo acompañada de una única muesca semicircular (2 x 0,7
mm; 4,2 x 2,7 mm) (figura 5.52 h) o triangular (7,2 x 3,2 mm),
en los tres casos sobre restos osificados. Un resto completo osificado presenta una horadación circular (2,5 mm) sobre uno de
los lados del cuerpo en su tercio posterior (figura 5.52 g). Las
costillas no se han visto afectadas por fracturas antiguas.
Elementos del miembro anterior. La mayor parte de las fracturas observadas sobre la escápula son recientes y únicamente
cuatro parecen antiguas. En dos ejemplares se localizan sobre
el cuello y presentan una morfología transversal, por lo que no
parecen intencionadas, mientras que en otros dos elementos
(uno osificado y el otro no) la forma de la fractura es curva y
con ángulos oblicuos sobre la parte inferior-media del cuerpo.
El húmero aparece afectado en la mayor parte de los casos
por fracturas que se han determinado como recientes ya que
presentan una coloración muy clara y son de morfología transversal o más irregular. Sobre un único resto osificado se aprecia
una fractura antigua de morfología curva y de ángulos oblicuos
y de aspecto liso sobre la diáfisis de la parte media-distal que
parece que se ha producido en fresco. Los datos en el húmero
parecen remitirnos a una elevada cantidad de restos completos
que se han visto afectados durante la excavación por fracturas
recientes.
En el radio sucede algo parecido, detectándose fracturas en
fresco sobre cuatro restos, mientras que las restantes tienen un
aspecto reciente. Dos restos osificados muestran una fractura
curva, de ángulos oblicuos y aspecto mixto sobre la diáfisis de
la parte media-proximal; en otros dos fragmentos de cilindro las
fracturas presentan las mismas características.
En la ulna se observan fracturas antiguas sobre cinco restos;
en dos indeterminados sobre la diáfisis de la parte más proximal, una transversal con ángulos rectos y de aspecto liso, y la
otra curva, de ángulos oblicuos y de aspecto liso que además
muestra una pequeña horadación circular de 2,2 mm de diámetro en la cara lateral y que se comunica con el borde de fractura
por una delgada línea también de rotura (figura 5.52 d). En otros
dos restos de edad indeterminada se documentan sendas fracturas transversales localizadas sobre la diáfisis de la parte proximal y media respectivamente. Sobre un fragmento proximal no
osificado la fractura es de carácter longitudinal y ha afectado a
la metáfisis, alcanzando incluso la epífisis por el borde palmar
(figura 5.52 c). Esta última fractura y la documentada sobre la
diáfisis proximal asociada a la horadación se han producido sobre hueso fresco, mientras que las restantes pueden responder a
eventos postdeposicionales.
Elementos del miembro posterior. En la mayoría de coxales se observan fracturas recientes que afectan básicamente
a las zonas marginales (ilion e isquion), por lo que al menos
la mitad de los restos se conservan completos. Cuatro restos
presentan fracturas antiguas sobre la parte posterior del cuerpo
y son longitudinales desde el cuello del ilion, pasando por el
acetábulo y llegando al isquion. En dos ejemplares las fracturas
son transversales y afectan al isquion por debajo del acetábulo.
Uno de estos elementos (osificado) sufre un hundimiento oval
de unos 2 mm en la cara lateral del acetábulo (figura 5.53 a).
En otro resto osificado aparece una punción-hundimiento, esta
vez circular, sobre la misma zona (1 mm), y otro hundimiento
oval sobre el isquion (2 mm) de un resto de edad indeterminada
(figura 5.53 b). Excepto en estos tres elementos, en general no
se observa intencionalidad en las escasas fracturas que afectan
al coxal.
En el fémur (entre paréntesis NR) destacan las fracturas
localizadas sobre la diáfisis de la parte distal (7), presentes sobre elementos osificados (4) e indeterminados aunque de talla
grande (3); estas fracturas presentan morfologías curvas, con
ángulos oblicuos (3) y mixtos (4) y de aspecto liso (4) y mixto (3) (cuadro 5.93). En uno de estos fragmentos aparece una
horadación de morfología irregular sobre la diáfisis de la parte
proximal en la cara craneal-lateral (6,5 x 3,7 mm), que se une al
borde de fractura de la diáfisis de la parte distal a través de una
línea de fractura que no ha llegado a fragmentar el resto en dos
mitades longitudinales (figura 5.53 e). En otros dos restos las
fracturas se localizan sobre la diáfisis de la parte proximal: una
de ellas es curva, de ángulos oblicuos y aspecto liso, mientras
que la restante en transversal y de ángulos y aspecto mixto. La
fractura alcanza en un caso la metáfisis de la parte proximal,
con una morfología dentada, de ángulos oblicuos y aspecto liso.
Una parte proximal ha sufrido una fractura longitudinal sobre la
cara craneal, de ángulos oblicuos y aspecto liso. En siete casos
aparecen fragmentos longitudinales de diáfisis que combinan
ángulos oblicuos y rectos pero de aspecto liso; la mayoría conservan entre 1/3-2/3 de la circunferencia aunque en otro >2/3 de
la misma. Uno de estos fragmentos tiene una muesca semicircular sobre uno de los bordes de fractura (2,3 x 1,3 mm) (figura
5.53 f). Dos pequeños fragmentos de cilindro presentan en uno
de los bordes una fractura curva mientras que la fractura del
otro borde es transversal.
La tibia concentra numerosas fracturas de morfología curva sobre la diáfisis de la parte distal, tanto sobre restos osificados (3) como no osificados (2) o de edad indeterminada (3); en
la mayoría de ocasiones con ángulos oblicuos (6) aunque también mixtos (2) y de aspecto liso (6) o mixto (2). Las fracturas
curvas también han afectado a la diáfisis de la parte proximal
de restos osificados, pero en menor medida (2), con ángulos
oblicuos y de aspecto liso (cuadro 5.94). Los fragmentos longitudinales de diáfisis son muy abundantes y todos conservan
<1/3 de la circunferencia (23), combinando ángulos oblicuos y
mixtos sobre el mismo resto y de aspecto liso; además sobre
tres de ellos se documentan pequeñas muescas de morfología
semicircular: sobre dos restos una única muesca en cada uno
(2,8 x 0,8 mm; 5 x 1,1 mm), mientras que sobre el tercero aparecen un total de cuatro muescas, dos a cada lado del borde de
fractura y casi enfrentadas (2,8 x 0,9 mm y 2 x 0,7 mm las de
un lado, y 2 x 1 mm y 1,8 x 0,7 mm las del otro) (figura 5.53 c
y d; cuadro 5.95).
En la muestra se documenta un importante número de pequeños fragmentos de diáfisis, que en su gran mayoría conservan <1/3 de la circunferencia de la diáfisis, creados como
consecuencia de fracturas longitudinales, donde se combinan
ángulos oblicuos y rectos pero siempre de aspecto liso, por lo
que una buena parte de estas fracturas se han producido sobre
hueso fresco. En tres casos los fragmentos longitudinales mues-
155
[page-n-167]
Figura 5.53. C. del Bolomor XVIIa. Alteraciones mecánicas. Punciones y hundimientos sobre el coxal (a y b). Dos vistas
de un fragmento longitudinal de diáfisis de tibia con cuatro muescas, dos en cada borde de fractura (c y d). Horadación (e)
y muesca (f) sobre la diáfisis del fémur.
156
[page-n-168]
Cuadro 5.93. C. del Bolomor XVIIa. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
Morfología
Transversal
4
Ind
1
Curvo-espiral
Ip
Cuadro 5.95. C. del Bolomor XVIIa. Elementos anatómicos con
muescas, horadaciones y hundimientos según NR
Total
1
8
Longitudinal
7
7
Dentada
Ángulo
4
1
1
5
5
Recto
Oblicuo
Mixto
Aspecto
5
7
12
Liso
4
9
13
1
3
4
6
Hemimandíbula
Muescas Horadaciones Hund./Punciones
1
Ulna
1
Vértebra cervical
Vértebra lumbar
1
1
1
3
1
Fémur
1
1
Tibia
3
Diáfisis long. ind.
3
Coxal
3
6
Rugoso
Mixto
Circunferencia
diáfisis
Elemento
Total
11 (1,09%)
4 (0,39%)
5 (0,49%)
<1/3
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
1
5
-
1
5
5
10
12
17
Cuadro 5.94. C. del Bolomor XVIIa. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la tibia.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind
Total
5
2
3
10
23
23
2
8
24
25
2
8
24
25
23
23
Transversal
Curvo-espiral
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
Mixto
Aspecto
4
1
Liso
4
2
2
Rugoso
Mixto
Circunferencia
diáfisis
1
<1/3
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
5
2
3
10
5
2
26
33
tran sobre uno de los bordes de fractura una muesca que en dos
casos es semicircular (2,8 x 0,7 mm; 3,9 x 1 mm) y en otro
triangular (3,7 x 1,5 mm) (figura 5.54).
Alteraciones digestivas
Más del 12% de los restos del conjunto presenta alteraciones
digestivas, principalmente en forma de porosidad y pérdida
de masa ósea en las articulaciones, aunque también se han
documentado pulidos y bordes estrechados en las diáfisis fragmentadas (cuadro 5.96). El grado moderado (50%) ha sido el
más representado, seguido del ligero (37,7%); el fuerte está
presente aunque en menor medida (12,3%). Según elementos
Figura 5.54. C. del Bolomor XVIIa. Fragmentos longitudinales de
diáfisis con una muesca sobre el borde de fractura.
y grupos anatómicos, la digestión ha afectado sobre todo a
los principales huesos largos, vértebras, cinturas y también a
los elementos del basipodio posterior, mientras que de manera general los efectos de la digestión son mucho menores
157
[page-n-169]
Cuadro 5.96. C. del Bolomor XVIIa. Elementos anatómicos digeridos y porcentajes relativos. Grados de digestión según Andrews
(1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Elemento
NRd
% Osificados
Cráneo
0
0
0
0
0
1
5,88
Húmero
G4
0
Escápula
G3
0
Molares inf. aislados
G2
0
Hemimandíbula
G1
0
Molares sup. aislados
Indet.
0
Maxilar
No osif.
1
14
33,33
11
Radio
8
23,52
8
Ulna
8
16
1
Metacarpo 2
3
17,64
Metacarpo 3
3
20
Metacarpo 4
0
0
Metacarpo 5
1
20
1
Vértebra cervical
2
15,38
1
Vértebra torácica
2
22,22
1
Vértebra lumbar
13
21,66
4
Vértebra sacra
2
22,22
2
Costilla
0
0
Coxal
4
5,79
3
Fémur
22
40
19
3
Tibia
11
12,5
3
5
Calcáneo
14
48,27
6
4
Astrágalo
2
28,57
Tarsos
0
0
Patella
2
100
Metatarso 2
0
0
Metatarso 3
0
0
Metatarso 4
2
9,52
Metatarso 5
0
0
Falange 1
6
7
Falange 2
0
0
Falange 3
0
0
Metápodo ind.
2
3,92
Vértebra ind.
0
1
0
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
0
12,16
6
8
1
6
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
9
2
1
10
2
2
2
1
1
3
14
5
3
2
9
4
7
5
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
1
5
2
65
o inexistentes en el caso del cráneo, metapodios y falanges,
lo que podría indicar una ingestión parcial de las presas dependiendo de las zonas. Respecto a los molares aislados, tal y
como hemos planteado en el nivel anterior, de nuevo hemos
tenido muchos problemas para poder determinar si se encuentran digeridos y no se han contabilizado. Los efectos de la
158
8
1
2
0
122
3
37
20
46
61
15
-
digestión se hacen notar tanto sobre restos osificados como no
osificados (figura 5.55).
Alteraciones postdeposicionales
Como se observa en el cuadro, las alteraciones de tipo postdeposicional más destacadas son las manchas localizadas sobre
[page-n-170]
Figura 5.55. C. del Bolomor XVIIa. Alteración digestiva sobre la articulación proximal (d) y distal (b) del húmero. Alteración digestiva
sobre la articulación proximal (a) y distal (c) del fémur.
las corticales óseas, relacionadas con percolaciones de agua y
contextos de elevada humedad (óxidos de manganeso y hierro).
Un porcentaje inferior al 10% presenta restos de sedimento adherido, que ocupa preferentemente las oquedades, alveolos y
concavidades y que es resultado del fuerte proceso de brechificación de los restos (cuadro 5.97).
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel XVIIa
El conjunto estudiado, dominado de manera clara por los
individuos adultos, muestra una representación esquelética
desigual, con predominio de los huesos de los miembros (el
posterior supera ligeramente al anterior), mientras que el esqueleto del cráneo, axial y las falanges presentan pérdidas.
Estas diferencias parece que se relacionan con una pautas de
alimentación determinadas ya que la relación entre la densidad de los restos y su representación no ha sido muy significativa. Por segmentos, destacan las cinturas y huesos largos
del estilopodio y zigopodio, mientras que es más escasa la
de los elementos inferiores (basipodio, metapodio y falanges).
La fragmentación del conjunto es en general muy moderada y
está centrada en las cinturas y huesos largos principales, preservándose completos la mayoría de los restantes elementos
(algunos de estos muestran fracturas recientes). Por ello, en
159
[page-n-171]
Cuadro 5.97. C. del Bolomor XVIIa. Elementos anatómicos con alteraciones postdeposicionales
según NR y porcentajes relativos.
Elemento
Manganeso
Hierro
Cráneo
3
1
Maxilar
3
3
Molares sup. aislados
7
3
Hemimandíbula
4
Molares inf. aislados
9
Escápula
6
2
1
Húmero
8
3
5
Radio
5
2
Ulna
8
4
1
Metacarpo 2
1
4
1
Metacarpo 3
3
1
1
Metacarpo 4
2
Metacarpo 5
1
Vértebra cervical
1
Vértebra torácica
5
Vértebra lumbar
2
6
Vértebra sacra
2
5
Costilla
1
Sedimento Disolución
Concreción
8
1
7
2
1
1
5
1
2
Coxal
16
5
Fémur
2
6
Tibia
10
3
10
4
2
2
Calcáneo
10
1
Astrágalo
Tarsos
1
Patella
1
Metatarso 2
8
6
2
Metatarso 3
4
2
1
Metatarso 4
6
3
Metatarso 5
5
Falange 1
6
4
Falange 2
5
1
Falange 3
1
Metápodo ind.
3
12
2
3
8
3
4
164 (16,35)
56 (5,58)
82 (8,17)
Vértebra ind.
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
relación a la longitud de los elementos medidos, aunque el
grupo de 10-20 mm es el predominante, son importantes los
restos de 20-30 y >30 mm y escasos los de <10 mm, por lo que
la longitud media para todo el conjunto se sitúa en 21,22 mm.
La fragmentación no ha deparado apenas cilindros o fragmentos de ellos sino sobre todo fragmentos longitudinales de
diáfisis de fémur y tibia. El estudio de las fracturas ha demos-
160
1 (0,09)
1 (0,09)
trado en el caso del fémur y la tibia que se han originado en
fresco, mientras que en los huesos largos anteriores la mayoría
de las fracturas son postdeposicionales y demuestra que estos
elementos se conservaban mayoritariamente completos (figuras 5.56 y 5.57). El estudio de las alteraciones ha confirmado
la existencia de impactos de pico sobre determinadas zonas,
en algunos casos coincidentes con alteraciones digestivas. El
[page-n-172]
grado de alteración predominante es el moderado y concuerda con las pautas propias de las aves rapaces nocturnas. La
ingestión de los elementos ha sido desigual, ya que son los
huesos largos principales, cinturas, vértebras y elementos del
basipodio posterior los que muestran la mayor parte de las
alteraciones digestivas, mientras que el cráneo, muchas de
las vértebras y los elementos del metapodio y autopodio en
general no se han engullido. El conjunto se sedimentó bajo
condiciones de elevada humedad y sufrió un fuerte proceso de
brechificación, que puede ser responsable también de algunas
de las pérdidas anatómicas.
No se han hallado otras alteraciones, ni antrópicas ni de mamíferos carnívoros, por lo que podemos confirmar que el conjunto de lagomorfos de este nivel corresponde de manera exclusiva
a un aporte natural de aves rapaces, posiblemente nocturnas.
Figura 5.56. C. del Bolomor XVIIa. Localización de las fracturas
y alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
Figura 5.57. C. del Bolomor XVIIa. Principales alteraciones mecánicas.
161
[page-n-173]
El nivel XVIIc
La muestra está formada por 428 restos de conejo. A partir del
segundo metatarso, coxal y calcáneo se ha obtenido un número mínimo de 10 individuos (cuadro 5.101). Los restos se concentran fundamentalmente en el cuadro C4’ y en general en la
capa 2 (cuadro 5.98). Los datos que se presentan a continuación
han sido publicados parcialmente (Sanchis y Fernández Peris,
2008).
Estructura de edad
Cuatro partes articulares presentan una tasa de osificación importante (húmero y radio proximal, tibia y húmero distal), aunque es nula en otras tres (fémur, radio y ulna distal). En la tibia y
la ulna proximal se encuentran más articulaciones no osificadas
que osificadas. Igualdad en el caso del fémur proximal. La suma
de las partes articulares osificadas de fusión tardía representa el
50% del total, correspondientes a individuos de >9 meses. El
50% restante pertenece a inmaduros de <9 meses. Si observamos el número de no osificadas por tamaño vemos como las
pequeñas (9) abundan más que las grandes (5) (cuadros 5.99
y 5.100). Como el NMI del conjunto es de 10, los porcentajes
corresponden a 5 adultos (>9 meses), 2 subadultos (4-9 meses)
y 3 jóvenes (<4 meses). A pesar del predominio concreto de los
adultos, la estructura de edad del conjunto se muestra equilibrada entre éstos y los inmaduros (figura 5.58).
(75%), correspondientes a la mitad posterior; a continuación los
metatarsos tercero y quinto (55%), los tres huesos largos principales de la mitad anterior (45-50%) y las mandíbulas (40%).
Destaca la baja presencia del fémur (20%), así como de los restos craneales (10%), metacarpos (10-20%), falanges (<17%) y
esqueleto axial (<15%), todos ellos con grandes pérdidas (cuadro 5.101). Según grupos, el miembro posterior (50%) destaca
sobre el anterior (28,75%) y los restos craneales (14%), axiales
100
(6,54%) y falanges (6,22%). En todos los segmentos, excepto
en el 90
estilopodio (con más húmeros que fémures), la parte posterior80
supera en efectivos a la anterior.
70
60
50
50
40
30
30
20
20
10
0
1-4 m.
4-9 m.
>9 m.
Figura 5.58. C. del Bolomor XVIIc. Estructura de edad en
meses según %NMI.
Representación anatómica
Cuadro 5.100. C. del Bolomor XVIIc. Partes articulares de
fusión temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Los elementos con mejor tasa de supervivencia son el segundo
metatarso (95%), la tibia (80%), el coxal (75%) y el calcáneo
Partes articulares
Osificadas
4 (57,14)
Húmero distal
No osificadas
3 (42,85)
Radio proximal
Cuadro 5.98. C. del Bolomor XVIIc. Cuantificación por cuadros
y capas de excavación según NR.
Ulna proximal
XVIIc
7 (100)
Fémur distal
C2’
C3’
C4’
1
13
12
7
2
90
32
109
53
E3’
Total fusión temprana (3 m.)
Total
32
4
3 (21,42)
1 (20)
4 (80)
1 (100)
Tibia distal
9 (75)
235
Total fusión media (5 m.)
68
121
3 (25)
10 (55,55)
8 (44,44)
Húmero proximal
17
3
4
11 (78,57)
17
Radio distal
5
11
11
Fémur proximal
6
3
3
Tibia proximal
-
4
5
4
Ulna distal
114
207
3 (100)
Total
103
4
428
1 (100)
1 (50)
1 (50)
1 (33,33)
2 (66,66)
1 (100)
Total fusión tardía
5 (50)
5 (50)
Cuadro 5.99. C. del Bolomor XVIIc. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los
principales huesos largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
Proximal
No osificadas
162
No osificadas
Fémur
Tibia
Total
7
1
1
1
13
4 (1g; 3p)
1 (g)
1 (g)
6 (3g; 3p)
2 (g)
2 (g)
9
13
3 (1g; 2p)
8 (2g; 6p)
1 (g)
2 (g)
Metáfisis
Epífisis
Osificadas
Distal
Ulna
3
Osificadas
Radio
4
Metáfisis
Epífisis
3 (p)
1 (p)
1 (g)
1 (g)
[page-n-174]
Cuadro 5.101. C. del Bolomor XVIIc. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande;
p: pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
Cráneo
NR
Osif. /g
No osif. /p
NME
NMIf_c
%R
5
5
Indet.
1
2
10
Maxilar
4
4
2
2
10
I1
2
2
2
2
10
P3-M3
10
10
10
2
10
Hemimandíbula
12
9
8
4
40
2
1
I1
2
2
2
2
10
P3
3
3
3
2
15
P4-M3
7
7
6
1
7,5
Escápula
8
3
1
4
6
3_4
30
Húmero
16
7
3
6
10
5
50
Radio
17
7
1
9
9
5
45
Ulna
10
4
6
9
6
45
Metacarpo 2
4
2
2
4
3
20
Metacarpo 3
5
1
4
4
2
20
Metacarpo 4
2
1
1
2
2
10
Metacarpo 5
2
2
2
2
10
Vértebra cervical
5
5
3
1
4,28
3
1
2,5
9
10
2
14,28
Vértebra torácica
3
3
Vértebra lumbar
26
10
7
Vértebra sacra
1
1
1
1
10
Costilla
5
5
4
1
1,66
Coxal
30
11
6
13
15
9_10
75
Fémur
11
1
2
8
4
2
20
Tibia
47
10
5
32
16
8
80
Calcáneo
16
5
3
8
15
10
75
Astrágalo
5
5
5
3
25
Centrotarsal
3
3
2
1
10
Metatarso 2
19
4
14
19
10
95
Metatarso 3
12
3
9
11
6
55
1
Metatarso 4
3
3
2
2
10
Metatarso 5
11
1
1
9
11
6
55
Falange 1
31
20
3
8
26
2
16,25
Falange 2
3
2
1
3
1
1,87
9
4
Falange 3
1
1
1
1
0,55
17
-
-
-
1
1
-
-
-
14
14
-
-
-
Metápodo ind.
30
Vértebra ind.
Diáfisis cilindro ind.
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
42
428
42
102
45
-
-
-
281
220
10
-
163
[page-n-175]
Se han hallado más de doble de elementos osificados que no
osificados, por lo creemos que se ha producido una importante
pérdida de los segundos si tenemos en cuenta la estructura de
edad determinada en el nivel.
La relación entre elementos craneales y postcraneales favorece a estos últimos de manera muy clara (índices a y b). La
diferencia no es tan grande entre los huesos largos principales y
los maxilares y mandíbulas (índice c). Los elementos del basipodio, metapodio y falanges superan ligeramente a los del zigopodio y estilopodio (índice d). Los huesos largos del segmento
medio presentan valores más importantes que los del superior
(índice e). Los huesos largos del miembro posterior están mejor
representados que los del anterior (f) (cuadro 5.102).
La correlación entre la densidad de los elementos y su representación no es significativa (r= 0,0524).
Cuadro 5.102. C. del Bolomor XVIIc. Índices de proporción
entre zonas, grupos y segmentos anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
762,33
b) PCRAP / CR
730,4
c) PCRLB / CR
480
d) AUT / ZE
168,19
e) Z / E
242,85
f) AN / PO
fragmentación es más reducida. Los elementos más fragmentados son el cráneo (0%), la mandíbula (16,6%), la tibia (0%) y
el fémur (0%). El esqueleto axial también presenta importantes
niveles de fragmentación (0-33,3%).
Se han podido medir un total de 228 restos, los completos y
los que han mostrado fracturas de origen antiguo. La longitud
media de éstos es de 19,88 mm. Por categorías, destacan los de
10-20 mm (53,07%) y los de 20-30 mm (27,19%), mientras que
es menor la presencia de elementos de >30 mm (12,28%) y de
<10 mm (7,45%) (figura 5.60).
En relación a las categorías de fragmentación (cuadros 5.103,
5.104 y 5.105), de la escápula se conservan básicamente partes
articulares unidas a fragmentos de cuerpo; el coxal aparece fragmentado por la mitad, dando lugar en mayor medida a fragmentos de acetábulo e ilion y a algunos de acetábulo e isquion. En el
húmero se preservan sobre todo partes distales, y también partes
distales unidas a un pequeño fragmento de diáfisis. Del radio y
la ulna predominan las partes proximales unidas a una pequeña
porción de diáfisis. Las partes proximales del fémur destacan sobre las distales, así como los fragmentos de diáfisis en forma de
cilindro y longitudinales. De las tibias se conservan sobre todo
partes distales unidas a una pequeña porción de diáfisis, y más
fragmentos longitudinales de diáfisis que cilindros.
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
63,49
Fragmentación
El porcentaje de huesos completos en el conjunto es muy moderado (figura 5.59). Entre los huesos largos principales únicamente la ulna muestra un ejemplar entero (10%); lo mismo
sucede con las cinturas: la escápula siempre aparece fracturada
y se conserva un coxal (3,33%). Los metacarpos (50-100%) se
han preservado mejor que los metatarsos (0-31,57%). La relación entre el NME y el NR aporta un valor del 0,65 que indica
que el número de restos por elemento es importante. Si se comparan los huesos largos anteriores y posteriores, el número de
fragmentos por hueso es más destacado en tibia (0,34) y fémur
(0,36) que en húmero (0,62), radio (0,52) y ulna (0,9). Sobre
los tarsos (81,2-100%), metapodios y falanges (61,2-100%) la
Elementos craneales. El cráneo aparece muy fragmentado
en la muestra y ha dado lugar a la creación de restos de pequeño
tamaño, aunque debido a la falta de evidencias claras las fracturas podrían ser de tipo postdeposicional. Una hemimandíbula de tamaño grande presenta dos pequeñas muescas-entrantes
semicirculares en la parte posterior del cuerpo (2 x 1 mm) de
origen indeterminado.
Elementos axiales. Al igual que en el cráneo, las fracturas
sobre las vértebras podrían ser de tipo postdeposicional ya que
no se han observado muescas u otras señales mecánicas.
Elementos del miembro anterior. Una escápula presenta dos
muescas continuas de morfología semicircular sobre la parte
media-superior del cuerpo (3,6 x 1,8 y 2,5 x 0,9 mm).
En el húmero (cuadro 5.106), las fracturas son predominantemente de morfología curvo-espiral y se localizan sobre todo
en la diáfisis de la parte proximal, tanto de individuos osificados
(2) como no osificados (1).
100 100
100
100 100
90
100 100
81,25
80
70
61,29
60
60
50
33,33
26,92
Figura 5.59. C. del Bolomor XVIIc. Porcentajes de restos completos.
164
25
18,18
F3
F2
F1
Mt5
Mt4
Mt3
0
Ta
0
Mt2
0
As
3,33
Ca
Vl
Vs
Vt
Ct
0
Vc
Mc5
R
Mc4
H
0
0
Mc3
0
U
0
T
31,57
10
Es
0
Hem
0
Cr
0
Mx
20
10
20
16,66
Mc2
30
F
40
Cx
50
[page-n-176]
Cuadro 5.103. C. del Bolomor XVIIc. Categorías de fragmentación de
los elementos craneales, axiales y cinturas según NR y porcentajes.
80
Cráneo
0 (0)
60
Zigomático-temporal
2 (40,00)
50
Orbito-Frontal
1 (20,00)
40
Fragmento craneal indeterminado
2 (40,00)
30
Maxilar
Completo
Completo
70
0 (0)
Fragmento con serie molar
Zigomático
2 (50,00)
Casi completa (excepto rama)
2 (14,28)
1/2 anterior
2 (14,28)
Porción central (serie molar)
Hemim.
20
2 (50,00)
7 (50,00)
10
0
0
50
100
150
200
250
Figura 5.60. C. del Bolomor XVIIc. Longitud en
milímetros de los restos medidos.
Porción posterior serie molar
V. cervical
2 (14,28)
Parte articular
1 (20,00)
Cuadro 5.105. C. del Bolomor XVIIc. Categorías de fragmentación de
los metápodos, calcáneos y falanges según NR y porcentajes.
Fragmento cuerpo
Costilla
1 (7,14)
Casi completa (excepto rama)
4 (80,00)
Metacarpo II
3 (60,00)
Completa
2 (66,66)
Fragmento cuerpo
V. lumbar
Completa
Fragmento cuerpo
V. sacra
Completa
Fragmento cuerpo
Escápula
Completa
1 (33,33)
Metatarso II
Parte articular + fragmento cuerpo
Completo
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
3 (37,50)
Ilion
Metatarso V
8 (26,66)
Isquion
9 (75)
Completo
0 (0)
3 (100)
2 (18,18)
Parte proximal
9 (81,81)
Metapodio indeterminado Completo
0 (0)
Parte distal
Calcáneo
22 (100)
Completo
13 (86,66)
Parte proximal
7 (23,33)
Acetábulo
3 (25)
Completo
3 (10,00)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
13 (68,42)
Completo
Parte proximal
1 (3,33)
10 (33,33)
2 (40)
6 (31,57)
Parte proximal
Metatarso IV
4 (50,00)
Fragmento de cuerpo
3 (60)
Parte proximal
Metatarso III
0 (0)
1 (12,50)
Completo
Completo
0 (0)
1 (100,00)
2 (50)
Parte proximal
7 (26,92)
19 (73,07)
Cuello
Coxal
Metacarpo III
2 (50)
Parte proximal
2 (40,00)
Fragmento cuerpo
V. torácica
Completa
Completo
Falange I
2 (13,33)
Completa
19 (61,29)
Parte proximal
8 (25,8)
Parte distal
1 (3,33)
4 (12,9)
Cuadro 5.104. C. del Bolomor XVIIc. Categorías de fragmentación de huesos largos según NR y porcentajes.
Huesos largos
Completo
Parte proximal
Húmero
Radio
Ulna
Fémur
Tibia
0 (0)
0 (0)
1 (10)
0 (0)
0 (0)
2 (12,50)
3 (30)
Parte proximal + diáfisis <1/2
1 (6,25)
7 (41,17)
Diáfisis cilindro proximal
1 (6,25)
5 (50)
2 (11,76)
*2 (4,25)
3 (27,27)
Frag. diáfisis (longitudinal) proximal
9 (19,14)
Diáfisis cilindro media
Diáfisis cilindro distal
1 (2,12)
4 (25,00)
1 (5,88)
6 (12,76)
Frag. diáfisis (longitudinal) distal
Parte distal + diáfisis >1/2
7 (14,89)
1 (6,25)
Parte distal + diáfisis <1/2
4 (25,00)
Parte distal
3 (6,38)
2 (12,50)
Diáfisis cilindro indeterminada
Frag. diáfisis (long.) ind.
Diáfisis completa
2 (4,25)
1 (9,09)
1 (6,25)
1 (5,88)
6 (12,76)
*1 (9,09)
6 (35,29)
1 (10)
3 + *1 (8,51)
2 (18,18)
3 (27,27)
6 (12,76)
1 (9,09)
1 (2,12)
*Epífisis completas no osificadas.
165
[page-n-177]
Cuadro 5.106 . C. del Bolomor XVIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Transversal
1
A/Ig
Ind Total
1
Curvo-espiral
Ip
Cuadro 5.108. C. del Bolomor XVIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la ulna.
4
6
Longitudinal
Morfología
Recto
1
Oblicuo
1
Mixto
Aspecto
1
2
1
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Curvo-espiral
Longitudinal
Liso
Oblicuo
1
3
2
3
Mixto
3
1
1
Ángulo
2
4
Liso
1
3
Aspecto
Rugoso
Mixto
Mixto
<1/3
<1/3
1/3-2/3
Circunferencia
diáfisis
>2/3
Completa
2
Total
2
1
1
4
4
7
A/Ig
Ip
Transversal
3
1
Curvo-espiral
1
1/3-2/3
>2/3
Completa
7
Cuadro 5.107. C. del Bolomor XVIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del radio.
Morfología
1
Recto
1
1
Rugoso
Circunferencia
diáfisis
Total
Dentada
Dentada
Ángulo
Ind
Transversal
1
1
Ip
Total
-
Cuadro 5.109. C. del Bolomor XVIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
Ind Total
3
7
1
A/Ig
2
Morfología
Ip
Ind Total
Transversal
2
2
Longitudinal
Longitudinal
3
3
Dentada
Ángulo
Curvo-espiral
Dentada
1
1
Oblicuo
2
2
Mixto
4
4
Mixto
6
6
<1/3
2
2
1/3-2/3
1
1
3
3
6
6
Recto
3
1
3
7
Ángulo
Oblicuo
Mixto
Aspecto
1
Liso
1
1
2
1
Aspecto
Rugoso
Mixto
Circunferencia
diáfisis
1
4
8
Circunferencia
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Total
>2/3
4
1
4
9
4
1
4
9
En el radio y la ulna (cuadros 5.107 y 5.108) destacan las
fracturas transversales, emplazadas mayoritariamente sobre la
diáfisis de la parte proximal, de restos osificados y no osificados. Una ulna osificada presenta sobre el olécranon una posible
mordedura que ha originado una pérdida ósea en forma de entrante semicircular (4 x 1,5 mm).
Elementos del miembro posterior. Dos coxales osificados
muestran una fractura oblicua sobre el isquion; las fracturas sobre el ilion son de difícil determinación.
Las fracturas que afectan al fémur son longitudinales y
curvas, y en algún caso dentadas, pero nunca transversales, y
166
Liso
Rugoso
3
<1/3
Completa
Recto
Completa
Total
-
-
se localizan básicamente sobre la diáfisis de la parte proximal
(cuadro 5.109). Un fragmento longitudinal de diáfisis muestra
en un borde dos pequeñas muescas continuas semicirculares
(ca. 1 x 0,3 mm) y en el otro borde otra similar más grande (3,5
x 1 mm).
En la tibia destacan las fracturas longitudinales y las curvas, sobre todo en la diáfisis de la parte media-distal de restos
osificados y no osificados (cuadro 5.110). Cuatro fragmentos
longitudinales de tibia presentan una muesca sobre uno de los
bordes de fractura; en dos casos, una única triangular sobre la
cara lateral de la diáfisis proximal (2,3 x 1,5 y 2 x 0,8 mm);
[page-n-178]
Cuadro 5.110. C. del Bolomor XVIIc. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la tibia.
A/Ig
Morfología
Transversal
Curvo-espiral
1
Ip
Ind
1
Total
1
2
5
16
Longitudinal
2
16
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
Mixto
Aspecto
3
1
Liso
3
3
2
18
21
3
Rugoso
Mixto
Circunferencia
diáfisis
1
2
13
3
1/3-2/3
21
13
<1/3
18
3
>2/3
Completa
Total
4
2
2
8
4
2
18
24
en otros dos, una más pequeña y semicircular sobre la diáfisis
media o distal (1 x 0,5 y 1,6 x 0,6 mm).
Tras el estudio de las superficies de fractura de las diáfisis
de los cinco huesos largos se distinguen claramente dos asociaciones. Por un lado el radio y la ulna, y por otro el húmero,
fémur y tibia. Las fracturas de los elementos del antebrazo presentan mayoritariamente una morfología transversal, con ángulos rectos y bordes rugosos, y responden a acciones sobre hueso
seco de tipo postdeposicional, con dominio de las circunferencias completas de diáfisis. En cambio, en el húmero, fémur y tibia las fracturas comportan mayoritariamente ángulos oblicuos,
con bordes lisos; en el húmero la morfología predominante es
la curva-espiral, mientras que en el fémur destacan por igual
las formas curvas y longitudinales, y en la tibia sobre todo las
longitudinales y curvas. El húmero, el fémur y la tibia han sufrido fracturas en fresco (figuras 5.61 y 5.62). Las determinadas
sobre algunos metapodios son preferentemente transversales y
les damos un origen postdeposicional.
Las alteraciones mecánicas en forma de muescas y entrantes están presentes sobre una hemimandíbula, una escápula, una
ulna, un fragmento longitudinal de diáfisis de fémur y cuatro
fragmentos longitudinales de diáfisis de tibia, y en total afectan
al 1,86% de los restos. Aparecen dos muescas juntas pero en el
mismo lado sobre la mandíbula, escápula y fémur, y son únicas en el caso de la tibia y ulna; ambos tipos son unilaterales.
Aunque los restos con estas alteraciones no muestran evidencias de alteración digestiva, pueden ser consecuencia tanto de
la dentición de los humanos como del impacto del pico de aves
rapaces, por lo que es difícil precisar qué agente las causó.
Marcas de corte
Cinco huesos (1,17%) presentan marcas de corte en forma de
incisiones de longitud reducida y en todos los casos, excepto
en las del húmero, de bastante profundidad (cuadro 5.111). Las
situadas sobre el húmero, la ulna (figura 5.63 e) y el coxal (fi-
Figura 5.61. C. del Bolomor XVIIc. Alteraciones mecánicas sobre
hueso fresco: muesca sobre la parte posterior del cuerpo mandibular (a); dos muescas sobre el cuerpo de la escápula (b); muesca
sobre fragmentos longitudinales de diáfisis de fémur (d) y tibia (c y
e); pérdida de materia ósea en el olécranon de una ulna (f).
167
[page-n-179]
Cuadro 5.111. C. del Bolomor XVIIc. Características de las incisiones presentes sobre los restos de conejo.
Elemento
Frecuencia
Localización
Disposición
Maxilar
Húmero
Ulna
Coxal
Calcáneo
1
2
Varias
Varias
Varias
Borde anterior del proceso zigomático
Cara medial de la metáfisis de la parte distal
Cara palmar de la diáfisis de la parte proximal
Cara lateral del cuello del ilion e isquion
Cara plantar del cuerpo
Oblicua
Transversal
Oblicua
Transversal
Transversal
Figura 5.62. C. del Bolomor XVIIc. Localización de las
fracturas y alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
gura 5.64), y por su localización, consecuencia de la desarticulación del miembro anterior y posterior. La incisión del proceso
zigomático parece relacionarse con el pelado de la piel, y lo
mismo se puede decir de las que aparecen sobre el calcáneo
(figura 5.63 d), que recorren la zona distal del cuerpo en sentido
circular dejando improntas en la cara plantar y lateral. Todas
aparecen sobre huesos pertenecientes a ejemplares adultos y en
un caso sobre el de un subadulto.
Se han determinado otras marcas de corte en forma de raspados de bastante profundidad (cuadro 5.112 y figuras 5.63 a,
b y c y 5.65) sobre 11 restos que por sus características y ubicación pueden ser antrópicos (2,57%). Somos conscientes de lo
difícil que resulta en algunos casos diferenciar estas alteraciones de las originadas por otros procesos mecánicos postdeposicionales, sobre todo en un nivel (al igual que en el XV) donde
estas alteraciones parecen ser bastante numerosas.
La disposición de estos raspados, originados durante el procesado carnicero de los conejos, es predominantemente longitudinal, aunque los hallados sobre el cráneo y la tibia son oblicuos. Estos raspados presentan en ocasiones el fondo microestriado, su trazo no se interrumpe y no aparecen sobre elementos
digeridos; en una ulna estos raspados se combinan con las incisiones de desarticulación descritas anteriormente. El origen
de estos raspados puede estar relacionado con la limpieza de la
superficie de los huesos para la obtención del periostio y de los
restos de carne que han quedado adheridos al hueso. Estos raspados aparecen mayoritariamente sobre elementos osificados o
de talla grande y en un caso sobre el de un subadulto.
Figura 5.63. C. del Bolomor XVIIc. Raspados sobre la diáfisis de la parte proximal del húmero (a), hueso frontal del cráneo (b) y
diáfisis de la parte distal de la tibia (c). Marcas de corte sobre la cara plantar del cuerpo del calcáneo (d) y la cara palmar de la parte
proximal de la ulna (e).
168
[page-n-180]
Cuadro 5.112. C. del Bolomor XVIIc. Características de los raspados presentes sobre huesos de conejo.
Elemento
Frecuencia
Localización
Disposición
Cráneo
Hemimandíbula
Húmero
Ulna
Fémur
Tibia
Tibia
Metatarso 2
Metatarso 3
Falange 1
1
1
1
2
3
Varios
1
1
2
1
Concavidad del frontal
Cara lateral del borde inferior del diastema
Cara lateral de la diáfisis de la parte proximal
Cara medial-palmar de la diáfisis de la parte proximal
Diáfisis proximal, borde caudal-lateral
Cara caudal de la diáfisis de la parte distal
Cara craneal de la diáfisis de la parte distal
Cara medial de la diáfisis de la parte proximal
Cara medial-plantar de la diáfisis de la parte proximal
Cara dorsal de la diáfisis de la parte distal
Oblicua
Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal
Oblicua
Oblicua
Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal
Alteraciones digestivas
Un total de 31 huesos (cuadro 5.113) presentan alteraciones
digestivas (7,24%), repartidas entre restos no osificados de individuos jóvenes (11) y subadultos (6), osificados de adultos
(7) e indeterminados de adultos/subadultos (7). El grado de
alteración ligero (77,41%) es el predominante y se manifiesta
en forma de porosidad en los bordes de las zonas articulares
y metáfisis; por detrás el moderado (16,12%), donde la poro-
sidad afecta a una mayor superficie y va asociada a pequeños
puntos de disolución y a horadaciones; la digestión fuerte es
minoritaria (6,45%), en forma de una gran porosidad y extensión de los puntos de disolución hasta convertirse en grandes
horadaciones que pueden llegar a fragmentar el resto. No se ha
observado estrechamiento de las diáfisis fracturadas. El predominio de la digestión moderada es coincidente con lo observado
en conjuntos aportados por búho real de la península Ibérica
(Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a; Sanchis, 2000) y Francia
Figura 5.64. C. del Bolomor XVIIc. Marcas de corte sobre el ilion de un coxal (a) y detalles (b y c). De disposición transversal, profundas,
paralelas, trazo continuo, sección en V, shoulder effect.
169
[page-n-181]
Figura 5.65. C. del Bolomor XVIIc. Localización y detalle de los raspados sobre los elementos anatómicos.
(Cochard 2004 a y b). La digestión no está presente sobre la
mayoría de metapodios y falanges, las vértebras anteriores, ni
sobre los elementos craneales. A pesar de los problemas que se
han planteado en otros niveles a la hora de identificar los efectos de la digestión sobre los molares aislados, en este nivel los
dientes aparecen muy bien conservados y sobre ellos no se ha
observado señal alguna de alteración.
Alteraciones postdeposicionales
Como en el nivel XV, un total de 76 huesos (17,76%) presentan
marcas muy similares a las originadas por instrumentos líticos,
de longitud moderada y muy leves (incisiones muy finas y raspados muy superficiales), que pensamos que son consecuencia de
acciones mecánicas postdeposicionales como el pisoteo. Su dis-
170
posición es muy variable ya que las primeras aparecen de forma
transversal (13) u oblicua (27), y en un solo caso longitudinal;
las segundas, también, con disposición oblicua (19), longitudinal
(12) o transversal (4); se muestran sobre las diáfisis o en superficies planas y convexas y sobre gran parte de los restos, y nunca
sobre concavidades y zonas articulares.
La abundancia de restos brechificados y concrecionados en
el nivel y la aparición de mineralizaciones de óxido de hierro
(5) y manganeso (6) parecen indicar la existencia de un ambiente húmedo; una escápula aparece con los bordes redondeados
también por efecto del agua. Un total de 28 restos presentan la
cortical muy rugosa, lo que se ha relacionado con procesos de
disolución química; en un hueso se pueden apreciar los puntos
de disolución. Dos restos presentan grietas longitudinales como
consecuencia de su exposición a la intemperie (estadio 2).
[page-n-182]
Cuadro 5.113. C. del Bolomor XVIIc. Grados de digestión de los
elementos.
Elemento
NRd
%
G1
Escápula
1
12,5
1
Húmero
1
6,25
1
Radio
1
5,88
1
Ulna
2
20
2
Metacarpo 2
2
50
1
Vértebra lumbar
5
19,23
5
Coxal
3
10
2
1
Fémur
3
27,27
2
1
Tibia
4
8,51
3
1
Calcáneo
7
43,75
5
Astrágalo
1
20
1
Falange 2
1
33,33
31
7,24
Total
G2
G3
G4
1
Valoraciones sobre los lagomorfos de la Cova del Bolomor
2
1
24
5
La aparición de diversas marcas de corte parece confirmar
la responsabilidad de los humanos sobre una parte del conjunto
(la mayoría de los adultos). La presencia de señales mecánicas
postdeposicionales de carácter somero, que en muchos casos se
cruzan y que mantienen una localización arbitraria, ha complicado mucho la tarea de caracterizar las marcas de corte.
La existencia de alteraciones digestivas, sobre todo de grado ligero, emplazadas mayoritariamente sobre restos de jóvenes
y subadultos, parece indicar la intervención y responsabilidad
de las aves rapaces (nocturnas) sobre una parte de la muestra
ósea (inmaduros y algún adulto).
2
-
Conclusiones sobre el origen de la acumulación de lagomorfos del nivel XVIIc
Este conjunto muestra restos con evidencias de tipo natural (digestión y posiblemente algún impacto de pico) y también otros
con probables marcas de corte y muescas por mordeduras humanas, conformando un conjunto mixto.
La muestra se divide por igual entre individuos adultos e
inmaduros y presenta una representación esquelética desigual
favorable a los primeros y que indica una falta de efectivos en
el caso de los inmaduros. Por elementos, se observa un predominio del miembro posterior en relación al anterior, y escasos
restos craneales, axiales y falanges, aunque esta desproporción
no parece estar relacionada con procesos postdeposicionales.
Por segmentos, diferencias entre el miembro anterior y posterior, ya que en el primero destacan los elementos superiores,
mientras que en el segundo, junto a éstos y aunque desciende
el fémur, cobran importancia los metapodios. La fragmentación
del conjunto es en general muy importante, al conservarse completos exclusivamente algunos metacarpos, falanges y tarsos.
La longitud de los restos medidos se sitúa principalmente en el
rango de 10-20 mm, con una media para el conjunto de 19,88
mm. Se han creado fragmentos de cilindro de los huesos largos
anteriores, mientras que de los posteriores destacan sobre todo
los fragmentos longitudinales de diáfisis.
El estudio de los huesos largos ha permitido diferenciar
procesos mecánicos de fractura en fresco únicamente sobre el
húmero, fémur y tibia, mientras que en el radio y la ulna la mayoría de fracturas se han producido en seco.
Las alteraciones mecánicas en forma de muescas pueden corresponder tanto a mordeduras humanas como a impactos de pico
de aves rapaces y no nos podemos pronunciar en este sentido
dado el origen mixto del conjunto. Uno de estos restos con muescas (escápula) presenta alteraciones que podrían corresponder a
la digestión, aunque se trata de un pulido que afecta a todo el
resto y no únicamente a la zona fracturada, por lo que creemos
que responde más a la acción del agua que a la digestión. Sobre
los restos no se han hallado otras alteraciones que puedan relacionarse con la intervención de otros mamíferos carnívoros.
Se ha estudiado un conjunto formado por 3989 restos correspondientes a un número mínimo de 98 individuos. El género
Oryctolagus ha dominado la muestra con 3984 restos y 97 individuos. La liebre ha sido determinada en el nivel XVIIa con
5 restos y un individuo. El conejo está presente en todos los
niveles de la secuencia del yacimiento, lo que asegura, aunque
con desiguales frecuencias, su presencia continua durante el
Pleistoceno medio final y el inicio del Pleistoceno superior.
Los conjuntos proceden mayoritariamente del sector Oeste
del yacimiento, el primero que se excavó y del que conserva la
secuencia estratigráfica más completa, a excepción de una pequeña muestra del nivel XV del sector Este. Por ello, los datos
obtenidos en este trabajo podrán ser valorados en su justa medida y también contrastados cuando se disponga de los materiales
del sector Norte, en proceso de excavación en la actualidad. Del
mismo modo, la superficie excavada no es la misma en todos
los niveles; así, hay muestras únicamente a partir de 1 m2 (VIIc
y XIIIc), mientras que otras, en cambio, se han obtenido de 15
m2 (Ia y IV). Por ello, hay que tener en cuenta este hecho a la
hora de evaluar la importancia relativa de los lagomorfos (básicamente del conejo) a lo largo de la secuencia del yacimiento.
En este sentido, son especialmente numerosos los conjuntos de
las fases Bolomor I y IV.
En relación a la distribución de los restos, la conservación
desigual de los niveles arqueológicos en el testigo Oeste del
yacimiento, por causa de las actividades mineras de principios
del siglo XX, ha determinado que los materiales de la fase IV
procedan de una zona inmediata a la actual línea de visera del
abrigo, mientras que los de la fase I y II se hayan recuperado
de un espacio más interior y alejado de ésta. Las valoraciones
hacen referencia a los conjuntos de conejo y se realizan teniendo en cuenta el origen determinado en cada uno de ellos. Los
pocos restos de liebre hallados en el yacimiento han mostrado
escasas evidencias, por lo que resulta difícil definir su origen.
Acumulaciones de origen antrópico
Se ha determinado un origen antrópico exclusivo para el conjunto de conejo del nivel Ia, un aporte antrópico muy predominante para el del nivel IV con una posible intervención puntual
de un pequeño mamífero carnívoro aportando o carroñeando
restos, otro mixto con aporte antrópico mayoritario en XV Este,
y un origen mixto con equilibrio en los aportes antrópicos y naturales en XVIIc. Se han comparado los niveles que mostraban
las evidencias antrópicas más claras (Ia y IV).
Las muestras con evidencias antrópicas más claras (marcas
de corte, termoalteraciones, fracturas por mordedura, escasas o
inexistentes alteraciones mecánicas y digestivas de otros preda-
171
[page-n-183]
dores) corresponden a las de la parte superior de la secuencia
(Ia y IV). En estos conjuntos no se ha observado una distribución uniforme de los restos desde el punto de vista espacial
(cuadros 5.114 y 5.115); en el nivel Ia la concentración más
destacada aparece en el cuadro H2, y en el nivel IV en el F2, dos
cuadros continuos y situados en una zona inmediata a la línea
de visera, aproximadamente un metro dentro un metro fuera
respecto a ésta, lo que parece confirmar una cierta predisposición de los grupos humanos a realizar sus actividades domésticas en esta zona. Se observa, además, una clara disminución del
material en dirección al exterior de la cueva y a medida que nos
alejamos de la visera. En el caso del nivel IV, estos datos son
coincidentes con la distribución de los restos líticos y de fauna
de mayor tamaño en áreas domésticas asociadas a restos de hogares y sedimentos termoalterados (Sañudo y Fernández Peris,
2007; Sañudo, 2008). En el nivel IV, la mayor concentración de
restos de conejo aparece en las tres primeras capas y disminuye
en las inferiores (cuadro 5.116); estas capas superiores se han
incluido en la unidad arqueoestratigráfica CB IV-1, interpretada
como un área doméstica multifuncional de producción y uso
de implementos líticos y también de procesado y consumo de
animales (modelo de ocupación de pequeña superficie) (Sañudo
y Fernández Peris, 2007; Sañudo, 2008). En CB IV-2, donde
se han determinado cuatro hogares alineados bajo la visera del
Cuadro 5.114. C. del Bolomor. Distribución del conejo
por cuadros en el nivel Ia (%NR).
C
A
B
D
F
H
J
L
1
2
12,35
3,52
40,00
10,00
1,74
0,58
4,70
3
0,58
3,52
8,23
0,58
4
1,74
7,64
2,94
0,58
5
Cuadro 5.115. C. del Bolomor. Distribución del conejo
por cuadros en el nivel IV (%NR).
C
A
B
D
F
H
J
L
1
1,70
abrigo, los restos de conejo también están presentes pero son
menos abundantes. El uso del fuego se ha evidenciado en ambas unidades, aunque los límites de la excavación han determinado que los hogares se hallaran en la inferior (Fernández Peris,
com. per.). El nivel IV muestra evidencias de ocupaciones humanas de bastante intensidad (elevadas frecuencias de materiales arqueológicos), por lo que se ha definido como un momento
bastante antropizado (Fernández Peris, 2007).
Los individuos adultos dominan en las muestras donde se
ha determinado un origen antrópico único o mayoritario (Ia, IV
y XV Este), mientras que en XVIIc, conjunto de origen mixto
equilibrado, se da una similar proporción entre adultos e inmaduros (cuadro 5.117). En este sentido, y aunque no se descarta
la participación de los humanos en la captura de algunos inmaduros en el nivel IV, parece existir una pauta bastante clara por
parte de los humanos hacia la selección de ejemplares adultos
o de mayor peso, que aportan más carne y otros recursos y que
pueden hacer más rentable el esfuerzo de su captura. Como se
ha comentado en el capítulo 3, la mayoría de las acumulaciones
antrópicas de lagomorfos del Paleolítico superior y Epipaleolítico de la península Ibérica (Villaverde et al., 1996, 2010; Pérez
Ripoll y Martínez Valle, 2001; Pérez Ripoll, 2001, 2002, 2004;
Aura et al., 2002a, 2006), Portugal (Hockett y Bicho, 2000a y
b; Hockett y Haws, 2002) y Francia (Cochard, 2004a), muestran porcentajes destacados de individuos adultos.
La representación por grupos anatómicos muestra resultados muy similares entre los conjuntos de origen antrópico exclusivo (Ia), muy predominante (IV) y mayoritario (XV Este),
donde de manera clara se observa el dominio de los elementos
de los miembros, mientras que los del cráneo, axiales y falanges
alcanzan en general valores muy bajos (cuadro 5.118), lo que
suele ser habitual en la mayoría de los conjuntos antrópicos del
Pleistoceno superior (Cochard, 2004a).
Es interesante comentar que este perfil de representación
parece ser similar al que se describe después en el caso de los
conjuntos de origen natural de C. del Bolomor, aunque se aprecian algunas diferencias como son los valores más bajos entre
los conjuntos antrópicos de los elementos craneales y axiales,
más importantes en los de origen natural, lo que no se debe a
pérdidas por procesos postdeposicionales, por lo que cabe pensar que los grupos humanos son los responsables de la menor
presencia de restos craneales y axiales en las muestras. Una explicación a esto puede ser el consumo del cerebro y el triturado
de vértebras y costillas para extraer la grasa y conseguir una
especie de puré, lo que produciría una elevada fragmentación
y pérdida de estos elementos (Cochard, 2004a). Una posible
explicación a la escasez de falanges en los conjuntos de ori-
Cuadro 5.116. C. del Bolomor. Distribución del
conejo por capas en los niveles Ia y IV (%NR).
Capas %NR
IV
11,09
9,81
6,54
11,52
0,71
172
2
20,48 10,38
2,56
2,27
3,41
7,25
3
4
17,63
18,06
2
45,88
33,71
8,82
17,49
4
3,52
9,53
5
1,99
24,7
3
6,11
-
1
0,71
Superficial
Ia
4,7
5,29
[page-n-184]
Cuadro 5.117. C. del Bolomor. Estructura de edad de los conjuntos de conejo de origen antrópico.
Nivel
Origen
NMI
Ia
Antrópico exclusivo
IV
Antrópico muy predominante
XV Este
Antrópico predominante
XVIIc
Mixto equilibrado
>9 meses
4-9 meses
1-4 meses
7
6 (85,71)
1 (14,28)
-
20
15 (75,00)
2 (10,00)
3 (15,00)
8
7 (87,50)
-
1 (12,50)
10
5 (50,00)
2 (20,00)
3 (30,00)
gen antrópico puede ser la explotación de la piel: en individuos
actuales de zorro se observa como, al realizar cortes sobre los
elementos marginales de las patas, las falanges se quedan dentro de la piel (Pérez Ripoll y Morales, 2008), lo que podría ser
la causa, junto al bajo número de falanges, de la aparición de
marcas de corte sobre algunos metatarsos y falanges del nivel
XV Este.
Por segmentos, predominan los elementos de la zona posterior en las cinturas, basipodio y metapodio, mientras que en
el estilopodio y zigopodio son los de la zona anterior los mejor
representados (cuadro 5.119). Este patrón muestra también similitudes con el observado en los conjuntos de origen natural (predominio de los segmentos posteriores en las cinturas, basipodio
y metapodio), aunque en general se observa un papel más destacado de los huesos largos anteriores (estilopodio y zigopodio) en
los conjuntos de origen antrópico y, en cambio, mayores valores
para los huesos largos posteriores (estilopodio y zigopodio) en
los de origen natural. Este hecho puede estar relacionado con
un intenso proceso de fractura por parte de los humanos sobre
el fémur y la tibia, con la intención prioritaria de acceder a su
contenido medular (Pérez Ripoll, 2001, 2004; Cochard, 2004a),
lo que ha originado una gran fragmentación de los mismos, la
producción de restos no determinables y, en algunos casos, la
pérdida por destrucción de éstos. Esta hipótesis parece coincidir con los resultados obtenidos en los índices comparativos de
representación de huesos largos entre conjuntos, con resultados
siempre favorables a los posteriores en los de origen natural,
mientras que en Ia y IV, los huesos largos anteriores aparecen
ligeramente mejor representados que los posteriores.
En todos los niveles de origen antrópico se observa un patrón de fragmentación bastante similar, muy intenso sobre el
cráneo, cinturas y principales huesos largos (estilopodio y zigopodio) tanto del miembro anterior como del posterior y, también, sobre las vértebras lumbares y metatarsos, mientras otros
elementos, como las vértebras cervicales y torácicas, metacarpos, tarsos y falanges, se conservan en gran medida completos
(cuadro 5.120).
Fragmentación
Ia
IV
XV E
XVIIc
Cuadro 5.118. C. del Bolomor. Representación por grupos
anatómicos en los conjuntos de conejo de origen antrópico.
Cráneo
0
0
-
0
Maxilar
0
0
0
0
Hemimandíbula
0
0
0
16,66
Grupo
Ia
IV
XV E
XVIIc
Craneal
14,22
14,08
11,67
14,06
Miembro anterior
41,67
39,06
18,75
28,75
2,04
3,03
2,68
6,54
34,28
39
42,97
50
7,59
14,33
9,58
6,22
Axial
Miembro posterior
Falanges
Cuadro 5.120. C. del Bolomor. Porcentajes de elementos
completos en los conjuntos de origen antrópico.
Escápula
0
0
0
0
Húmero
0
0
0
0
Radio
0
0
0
0
Ulna
0
0
0
10
Segmento
Superior
100
72,27
100
77,5
100
33,33
0
20
Vértebra torácica
-
100
-
33,33
Vértebra lumbar
Cuadro 5.119. C. del Bolomor. Representación por segmentos
anatómicos en los conjuntos de conejo de origen antrópico.
Metacarpos
Vértebra cervical
0
20
0
26,92
Ia
Cintura ant.
Cintura post.
Estilopodio ant.
IV
XV E
XVIIc
Vértebra sacra
-
0
-
0
50
37,5
6,25
30
Costilla
-
0
-
0
57,14
50
25
75
Coxal
7,69
5,4
25
3,33
Fémur
0
0
0
0
Inferior
47,5
25
50
28,57
27,5
18,75
20
Tibia
0
0
0
0
Zeugopodio ant.
57,14
43,75
25
45
Calcáneo
72,72
70
100
81,25
Zeugopodio post.
Medio
50
Estilopodio post.
28,57
40
18,75
80
Astrágalo
0
83,33
-
100
100
100
-
-
Basipodio ant.
0
0
0
0
Basipodio post.
42,86
45
43,75
36,66
Metapodio ant.
17,86
35
16,66
15
Metapodio post.
33,93
43,13
59,38
53,75
Patella
-
-
-
100
Metatarsos
Tarso
10,71
12,76
10,41
18,68
Falanges
88,46
97,81
96,96
87,09
173
[page-n-185]
En los conjuntos de origen antrópico la mayoría de los restos medidos (completos y con fracturas antiguas) corresponden
al rango de 10-20 mm, con valores medios que van de los 16,61
a los 19,88 mm.
Las categorías de fragmentación se presentan muy similares entre los conjuntos de origen antrópico y natural, aunque
se han observado algunas diferencias a comentar. Por ejemplo,
en Ia y IV no se ha conservado ningún hueso largo completo,
mientras que en XV Oeste y XVIIa aparecen unos pocos radios
y fémures que sí lo están. Entre los huesos largos anteriores, el
patrón es similar en los conjuntos antrópicos y los de origen natural, con predominio de las zonas distales en el húmero y de las
proximales en el radio y ulna. En el fémur y la tibia destacan en
los cuatro conjuntos los fragmentos longitudinales de diáfisis,
pero si se comparan los valores de los fragmentos de cilindro
aparecen más en los conjuntos de origen antrópico (Ia y IV)
que en los de origen natural (XV Oeste y XVIIa) (ver cuadros
correspondientes en este capítulo).
En Ia y IV la relación entre epífisis y diáfisis es favorable
a las segundas, aunque debido a la escasez de cilindros y a la
abundancia de fragmentos longitudinales de diáfisis este dato
resulta más relativo por la posible refragmentación de las diáfisis.
Los conjuntos de origen antrópico del nivel Ia y IV muestran unos patrones de fractura en fresco muy similares, centrados sobre los huesos largos, cinturas, mandíbula y en algunos
casos sobre los metatarsos. En la mandíbula sobre la parte posterior (rama), en la escápula sobre el cuello, y en el coxal sobre
el cuello del ilion e isquion. En el húmero sobre la diáfisis de
la parte distal, y en algún radio y ulna sobre la diáfisis de la
parte proximal. En el fémur preferentemente sobre la diáfisis
de la parte proximal aunque también sobre la diáfisis de la parte
distal, lo que también sucede en la tibia. En ambos conjuntos las
fracturas en fresco se han determinado mayoritariamente sobre
restos osificados o de talla grande aunque también están documentadas sobre algunos inmaduros.
En relación a las alteraciones mecánicas asociadas a estas
fracturas, se han hallado sobre todo muescas, presentes sobre
el 2,35% de los restos en Ia y sobre el 2,98% en IV, y en menor
medida hundimientos (0,58% en Ia y 0,14% en IV) y horadaciones (0,58% en Ia y 0,42% en IV). En Ia, las muescas se han
determinado en la mandíbula y el húmero, mientras que en IV
aparecen, además, sobre el radio, coxal, fémur, tibia, calcáneo
y segundo metatarso. La situación de todas estas alteraciones
muestra un patrón bastante homogéneo, cara caudal de la parte
distal del húmero, cara dorsal de la parte proximal del radio,
cara craneal de la parte proximal del fémur y parte distal de la
tibia, lo que demuestra una colocación del hueso en la boca determinada claramente por la morfología de las superficies: craneal-caudal en la zona distal del húmero, proximal del fémur,
distal de la tibia y dorsal-palmar en la zona proximal del radio,
tal y como hemos planteado en las experimentaciones realizadas (ver capítulo 3; Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011).
La morfología de las muescas (Ia y IV) es semicircular en
la mayoría de casos. En los huesos largos se concentran en los
extremos articulares o cerca de éstos (metáfisis y zonas más
marginales de la diáfisis) y sobre porciones longitudinales de
diáfisis, con dimensiones que varían entre 1,4 y 5 mm de longitud y 0,5 y 1,3 mm de anchura; en la mayoría de restos la frecuencia es de una muesca por hueso (en un caso aparecen dos
juntas) y sobre un borde (unilaterales), preferentemente sobre
174
elementos osificados o de talla grande. Ni las muescas ni otras
alteraciones mecánicas aparecen asociadas a señales de digestión o bordes pulidos.
Consideramos que las fracturas en fresco y las alteraciones
asociadas determinadas en los niveles Ia y IV son consecuencia de mordeduras antrópicas, que en algunos casos pueden
estar relacionadas con la desarticulación (hemimandíbula, radio, coxal, calcáneo, metatarsos), pero que mayoritariamente
responden al proceso intencionado de fractura de los extremos
articulares, en menor medida del húmero y sobre todo del fémur
y tibia, para acceder al contenido medular, como se ha determinado sobre otros conjuntos antrópicos de conejo de contextos
más recientes del Paleolítico superior de Francia y de la península Ibérica (por ejemplo, Cochard, 2004a; Pérez Ripoll, 2004).
Cuando las muescas aparecen sobre fragmentos longitudinales
de diáfisis pueden ser consecuencia de la rotura intencionada
de los cilindros en caso de no haber podido acceder a la médula
tras la separación de los extremos articulares.
Las alteraciones mecánicas descritas muestran unos patrones (mordedura y mordedura-flexión) que se han confirmado a
través de la experimentación (capítulo 3; Sanchis, Morales y
Pérez Ripoll, 2011). En algunos casos, como en la diáfisis de
la parte distal de la tibia o en la diáfisis de la parte proximal de
la ulna, se ha podido utilizar también la flexión como modo de
fractura de los huesos.
Las marcas de corte son otro de los criterios empleados en
la atribución cultural de los conjuntos de lagomorfos. En las
muestras de los niveles Ia, IV, XV Este y XVIIc se han determinado algunas de estas marcas, y puede que de forma aislada
dentro de conjuntos de origen mayoritariamente natural: VIIc,
y XV Oeste.
Haciendo mención de manera exclusiva a las que aparecen
en conjuntos de origen antrópico, su número es muy escaso,
con porcentajes muy bajos respecto al total de restos. Podemos
diferenciar dos grandes grupos (cuadro 5.121). El primero lo
formarían aquellas marcas presentes sobre los restos de conjuntos correspondientes a niveles del Pleistoceno superior inicial
y de la parte superior de la secuencia de C. del Bolomor (Ia y
IV), donde además los procesos mecánicos postdeposicionales
parece que han sido menos importantes; en este caso se trata de
marcas que han sido determinadas de forma más sencilla, con
predominio de las incisiones sobre los raspados. Su ubicación
y morfología nos ha permitido vincularlas al proceso de desarticulación de los segmentos del miembro anterior (húmero y
radio), a la extracción de la piel (mandíbula) y al descarnado y
limpieza de los huesos para obtener el periostio y la carne adherida (radio, tibia y metatarso). En ambos conjuntos están marcas aparecen sobre un porcentaje muy escaso de restos (0,58%
en Ia y 0,8% en IV). Este patrón se ajusta más a un procesado
carnicero realizado fundamentalmente de forma manual, que
necesita en pocas ocasiones la ayuda de útiles líticos, y que
consta probablemente de las mismas fases determinadas en las
prácticas experimentales (Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b;
Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011): a) pelado, b) desarticulación, c) descarnado-limpieza de los huesos y d) fractura de
algunos de ellos, conformando posiblemente un modelo general de consumo inmediato de estas presas. Algunos conjuntos
de conejo del Paleolítico superior (por ejemplo, Santa Maira)
muestran un número más importante de marcas de corte sobre
los huesos, sobre todo de raspados e incisiones longitudinales,
que se han relacionado con el fileteado de la carne, posiblemen-
[page-n-186]
Cuadro 5.121. C. del Bolomor. Características de las marcas de corte presentes en los niveles antrópicos. P
(pelado), D (desarticulación), DC-L (descarnado-limpieza).
Nivel
E. anatómico
Tipo
Disposición
Origen
Ia
Radio
Incisiones
Oblicua
DC-L
IV
Hemimandíbula
Húmero
Radio
Radio
Tibia
Metatarso 2
Incisiones
Incisiones
Incisiones
Incisión
Raspados
Raspados
Oblicua
Oblicua
Transversal
Oblicua
Oblicua y longitudinal
Oblicua y longitudinal
P
D
D
?
DC-L
DC-L
XV Este
Radio
Tibia
Metatarso 2
Metatarso 3
Metatarso 3
Metatarso 4
Metápodo
Falange 1
Raspados
Incisión
Raspados
Raspados
Incisiones
Raspados
Incisiones
Raspado
Oblicua
Longitudinal-oblicua
Oblicua
Longitudinal
Oblicua
Oblicua
Oblicua
Longitudinal
DC-L
DC-L
DC-L / P
DC-L
DC-L
DC-L / P
DC-L / P
DC-L / P
XVIIc
Maxilar
Húmero
Ulna
Coxal
Calcáneo
Cráneo
Hemimandíbula
Húmero
Ulna
Fémur
Tibia
Tibia
Metatarso 2
Metatarso 3
Incisión
Incisiones
Incisiones
Incisiones
Incisiones
Raspado
Raspado
Raspado
Raspados
Raspados
Raspados
Raspado
Raspado
Raspados
Oblicua
Transversal
Oblicua
Transversal
Transversal
Oblicua
Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal
Oblicua
Oblicua
Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal
P
D
D
D
P
P
P
DC-L
DC-L
DC-L
DC-L
DC-L
DC-L
DC-L
te para su ahumado, conservación y consumo diferido, aunque
también existen otros (Nerja) con escasas marcas de corte que
podrían responder a procesos de consumo inmediato (Aura y
Pérez Ripoll, 1992; Pérez Ripoll, 2001; Pérez Ripoll y Martínez
Valle, 2001). Un segundo grupo corresponde a las marcas líticas
presentes sobre los huesos de los conjuntos del Pleistoceno medio de la parte inferior de la secuencia de C. del Bolomor (XV
Este y XVIIc). La aparición en estos niveles de un importante número de alteraciones mecánicas que hemos determinado
como postdeposicionales, posiblemente por el pisoteo u otras
acciones mecánicas que han producido la alteración de las corticales y la fragmentación de diversos elementos, ha dificultado
la atribución de las marcas de corte. Las incisiones presentes en
XVIIc son más claras, ya que la mayoría son profundas, muestran una sección en V, trazo continuo y se localizan en zonas estratégicas de las articulaciones. Las marcas postdeposicionales
que han tomado forma de incisión han mostrado en todos los
casos una escasa profundidad, se reparten de manera preferente
por los huesos planos y las diáfisis de forma arbitraria, y en
numerosas ocasiones se cruzan. La aparición de incisiones se
ha relacionado con procesos de pelado y desarticulación de los
segmentos de los miembros anterior y posterior.
Respecto a los raspados, ha habido más problemas para su
determinación como antrópicos y nos hemos basado en su profundidad, reiteración, disposición preferentemente longitudinal,
continuidad del trazo y simetría, para diferenciarlos de los que
parecen tener un origen accidental: más someros, de disposición
más arbitraria, asimétricos y de trazo discontinuo. Los raspados
se han relacionado con el descarnado-limpieza de los huesos para
la obtención del periostio y otros restos aprovechables, dentro de
un modelo de consumo inmediato. En Cova del Bolomor se documenta la presencia del fuego a través de la presencia de restos
óseos (de fauna de mayor tamaño) y líticos termoalterados y también por la aparición de estructuras de combustión y sedimentos
afectados por el fuego desde el nivel XV (Fernández Peris et al.,
2012), aunque en el caso de los lagomorfos no hemos hallado
ningún resto termoalterado en los conjuntos de la fase Bolomor I
(niveles XV y XVII). La aparición de raspados de descarnado sobre algunos huesos podrían también ser indicativos de un proceso
de consumo diferido a través de otras prácticas como el secado
de los filetes de carne, aunque creemos que parece más viable un
modelo de consumo inmediato, sobre todo porque la presencia de
aportes antrópicos en la parte inferior de la secuencia es menos
destacada que la observada en los niveles superiores.
175
[page-n-187]
En relación a los procesos descritos de consumo inmediato,
la aparición de alteraciones por fuego sobre algunos restos de la
parte superior de la secuencia parecen confirman estos planteamientos. Se han determinado diversos restos óseos termoalterados (donde predominan las coloraciones próximas al negro),
desde el nivel superior (Ia) hasta el XII, mientras que no se han
hallado en los niveles inferiores (XIII al XVII). La aparición en
Ia y IV (conjuntos de origen antrópico) de algunos elementos
con quemaduras parciales localizadas en las partes articulares
(escápula, húmero y metatarso) o en los bordes de las diáfisis
fragmentadas (ulna y fémur) pueden estar relacionadas con el
asado de paquetes de carne sin deshuesar, tal y como se han
definido en otros conjuntos arqueológicos (Vigne et al., 1981;
Vigne y Balasse, 2004) o a través de la experimentación (Fernández Peris et al., 2007; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009b). Si
se hubiera realizado el fileteado sistemático de la carne el número de marcas relacionadas con esta acción sería muy superior
al determinado (cuadro 5.122).
Cuadro 5.122. C. del Bolomor. Frecuencias y tipos de restos
termoalterados.
Nivel
NR
%NR
Total
Parcial
Ia
13
7,64
53,84
46,15
IV
59
8,39
89,83
10,16
V*
15
30
73,33
26,66
VIIb*
7
25,9
100
0
VIIc
7
3,82
100
0
XIa*
1
2,12
0
100
XIb*
3
50
100
0
XII*
1
2,56
100
0
* Sanchis (2010)
Los datos expuestos parecen indicar que los grupos humanos que ocuparon la cavidad durante el inicio del Pleistoceno
superior (MIS 5e) consumieron de forma inmediata carne de
conejo, que en ocasiones fue asada sin deshuesar, lo que según las evidencias del nivel XII (Blasco López, 2006; Sanchis,
2010), ya hacían posiblemente al final del Pleistoceno medio
(MIS 6). Los niveles más antiguos de la secuencia (MIS 7, 8/9)
también aportan evidencias sobre el consumo humano de estas
presas durante el Pleistoceno medio (presencia de fracturas y
marcas de corte y escasez de señales digestivas), pero los restos
no muestran señal alguna de alteración por fuego. Si bien en el
nivel XVII el fuego no se ha documentado y cabe la posibilidad
de que los humanos no lo conocieran, en el XV hay pruebas de
su utilización, aunque tampoco los restos muestran termoalteraciones. Ante esto cabe preguntarse si, en estos niveles de la
parte inferior de la secuencia, se producía un consumo inmediato y en crudo de la carne de conejo o si por el contrario ésta se
conservaba empleando un sistema diferente al ahumado.
En los conjuntos de origen antrópico del nivel IV, XV Este
y XVIIc se han observado otras alteraciones que ponen de manifiesto la intervención de otros predadores no humanos; en el
caso del IV y XV Este de forma minoritaria y en el de XVIIc de
manera más importante (conjunto mixto con equilibrio en los
modos de aporte).
176
En el nivel IV aparecen tres restos (escápula indeterminada, radio osificado y coxal no osificado) con punciones y arrastres que parecen remitir a la acción de un pequeño carnívoro
(0,42%), posiblemente a través de una acción carroñera sobre
restos de consumo humano. Además, 15 restos de ejemplares
inmaduros aparecen digeridos (2,13%), aunque con grados bajos de alteración que concuerdan mejor con un aporte de aves
rapaces, a través de egagrópilas, que con su inclusión en heces de carnívoro, aunque en su gran mayoría corresponden a
restos marginales de las extremidades (basipodio, metapodio
y autopodio) y pueden también haber sido carroñeados por un
pequeño carnívoro y aportados a la cavidad en un momento de
abandono de la misma por parte de los humanos.
En el nivel XV Este se han determinado tres restos (1,63%)
correspondientes mayoritariamente a individuos inmaduros que
presentan señales digestivas de grado ligero que pueden haber
sido aportados por aves rapaces.
En el nivel XVIIc se han documentado señales digestivas,
mayoritariamente de grado ligero y moderado, que han afectado al 7,24% de los restos, sobre todo de individuos inmaduros.
Estas alteraciones se reparten por la mayor parte de los elementos, lo que confirma que las aves rapaces son responsables de la
mayoría de los aportes de conejos inmaduros del nivel. A estas
evidencias se unen la presencia de algunos impactos de pico
en forma de muescas con bordes pulidos o localizadas sobre
restos con porosidad en las articulaciones, como consecuencia
también de la digestión.
Acumulaciones de origen natural
Se ha determinado un origen natural exclusivo para los conjuntos de los niveles VIIc, XIIIc y XVIIa, un origen mixto
con un aporte natural muy mayoritario en el nivel XV Oeste,
y un origen mixto con equilibrio en los aportes de tipo natural
y antrópico en XVIIc. La distribución de los restos de conejo según cuadros y capas en los conjuntos de los niveles XV
Oeste y XVIIa muestra bastante similitud. En ambos casos la
totalidad de los efectivos han sido obtenidos de la excavación
de una zona interna respecto a la línea de visera, aunque las
concentraciones más destacadas se han recuperado en cuadros
bastante cercanos a ésta: A1, A2 y C1 en el XV Oeste, y A2
y C2 en el XVIIa (cuadros 5.123 y 5.124). Este hecho parece
ser consecuente con la posible existencia de nidos o zonas de
alimentación de aves rapaces sobre la pared externa del abrigo,
desde donde las egagrópilas, y también los restos de alimentación no ingeridos, caerían y se depositarían, favorecidos por el
buzamiento que el suelo muestra hacia el fondo de la cavidad
(Fernández Peris, 2007). Se han comparado los niveles que
mostraban evidencias más claras de origen natural (XV Oeste
y XVIIa).
Por capas, en el conjunto del nivel XV Oeste se observa
una gran concentración de material en las inferiores (capa 11),
mientras que en XVIIa los restos se muestran más repartidos
en las tres capas del nivel, aunque de forma predominante en la
primera de ellas (cuadro 5.125).
La estructura de edad en los conjuntos de origen natural
es más heterogénea que la observada en los antrópicos; dos de
ellos muestran un claro predominio de los individuos adultos
(XV Oeste y XVIIa), mientras que en los restantes o dominan
los inmaduros (VIIc) o adultos e inmaduros presentan valores
similares (XIIIc y XVIIc) (cuadro 5.126).
[page-n-188]
Cuadro 5.123. C. del Bolomor. Distribución del conejo
por cuadros en el nivel XV Oeste (%NR).
C
A
B
D
F
H
J
Cuadro 5.124. C. del Bolomor. Distribución del conejo
por cuadros en el nivel XVIIa (%NR).
L
C
8,19
4’
1,58
5’
2,02
3’
11,30
4’
2’
14,78
3’
A
B
D
F
H
1’
J
L
2’
13,68 39,44
1
2,77
1’
0,08
2
5,95
1
36,59 26,98
2
21,78
Cuadro 5.125. C. del Bolomor. Distribución del conejo
por capas en el nivel XV Oeste y XVIIa (%NR).
Capa
XV Oeste
XVIIa
6,5
-
1
4,56
43,35
2
1,43
18,75
3
2,87
20,93
4
8,19
-
5
0,59
-
5_6
0,16
-
6
1,77
-
6_7
0,16
-
7
0,59
-
8
2,02
-
9
2,61
-
10
6,75
-
11
59,54
-
1,09
7,93
Superficial
Corte
La representación por grupos anatómicos entre los conjuntos de origen natural también está dominada de manera clara,
como en los antrópicos, por los elementos de los miembros (en
todos ellos el posterior supera al anterior), siendo muy inferior
el grupo craneal, axial y las falanges. El grupo craneal y axial, si
se compara con los datos de los conjuntos antrópicos, muestra
siempre mayores valores de representación (cuadro 5.127).
Según los segmentos, dominio de la zona posterior en las
cinturas, basipodio, metapodio y zigopodio, mientras que el
estilopodio muestra en algunos casos valores más igualados o
superiores en los segmentos anteriores. La principal diferencia
(en la mayoría de muestras), respecto a los conjuntos de tipo
cultural, se observa de forma más clara en el zigopodio, con
una mayor presencia de tibias y un menor número de radios y
ulnas (cuadro 5.128).
Los valores de fragmentación en los conjuntos de origen
natural son similares a los observados en los antrópicos, aunque
con algunos matices; por ejemplo, en estos últimos el fémur y la
tibia nunca aparecen completos, mientras que en los de origen
natural, aunque la fragmentación es muy intensa, algún ejemplar se ha conservado entero. También las vértebras lumbares y
los metatarsos de estos conjuntos aparecen menos fragmentados
que en los antrópicos. El conjunto del nivel XVIIa rompe esta
dinámica al mostrar muchos elementos completos, a excepción
de los principales huesos largos y cinturas, y creemos que se
Cuadro 5.126. C. del Bolomor. Estructura de edad de los conjuntos de conejo de origen natural.
Nivel
Origen
NMI
>9 meses
4-9 meses
1-4 meses
VIIc
Natural exclusivo
5
1 (20,00)
1 (20,00)
3 (60,00)
XIIIc
Natural exclusivo
6
3 (50,00)
1 (16,66)
2 (33,33)
XV Oeste
Natural muy predominante
23
18 (78,26)
2 (8,69)
3 (13,04)
XVIIa
Natural exclusivo
18
11 (61,11)
4 (22,22)
3 (16,66)
XVIIc
Mixto equilibrado
10
5 (50,00)
2 (20,00)
3 (30,00)
177
[page-n-189]
Cuadro 5.127. C. del Bolomor. Representación por grupos
anatómicos en los conjuntos de conejo de origen natural.
Cuadro 5.129. C. del Bolomor. Porcentajes de elementos
completos en los conjuntos de origen natural.
Grupo
VIIc
XIIIc
XV O
XVIIa
XVIIc
Craneal
18,12
12,54
22,47
24,17
14,06
Miembro anterior
32,86
23,33
32,6
42
28,75
15,5
6,29
6,61
15
6,54
Miembro posterior
41,11
38,89
48,61
48,47
50
Falanges
14,07
1,56
12,13
11,09
6,22
Fragmentación
Cráneo
VIIc
XV O
XVIIa
XVIIc
0
0
100
0
Maxilar
0
0
100
0
Hemimandíbula
0
15
80
16,66
Escápula
0
0
0
0
Húmero
0
10
50
0
Radio
Axial
0
0
33,33
0
Ulna
0
0
0
10
Cuadro 5.128. C. del Bolomor. Representación por segmentos
anatómicos en los conjuntos de conejo de origen natural.
Metacarpos
100
95,83
100
77,5
Segmento
Vértebra cervical
100
11,11
100
20
VIIc XIIIc XV O XVIIa XVIIc
8,33 34,78 38,88
30
Vértebra torácica
Cintura post.
50 58,33 60,87 83,33
75
Vértebra lumbar
75
57,14
100
33,33
53,33
43,47
81,25
26,92
Estilopodio ant.
30
50 56,52 63,88
50
Vértebra sacra
0
0
100
0
Estilopodio post.
30
50 30,43
50
20
Costilla
0
0
100
0
Zeugopodio ant.
50 16,66 43,48
Zeugopodio post.
50
61,1
45
Coxal
12,5
18,75
55
3,33
55,5
80
Fémur
0
18,18
21
0
0
0
Tibia
0
1,88
10,25
0
Basipodio post.
50 58,33 33,33 33,33
36,66
Calcáneo
60
95,45
100
81,25
Metapodio ant.
30
25 20,65 27,77
15
Astrágalo
-
100
100
100
Metapodio post.
45 22,22 64,67 59,68
53,75
Patella
0
100
100
-
Tarso
-
100
100
100
Metatarsos
23,33
51,46
100
18,68
Falanges
69,23
100
100
87,09
Superior Cintura ant.
Medio
Inferior
Basipodio ant.
10
0
50 80,43
0
0
debe al elevado número de fracturas recientes originadas durante la excavación de los restos brechificados. En los conjuntos
de origen natural (XV Oeste y XVIIa) algunos huesos largos se
han preservado completos y aparecen libres de fracturas (radio
y fémur), y se aprecia una representación menor de fragmentos
de cilindro respecto a los de origen antrópico (cuadro 5.129).
Al igual que lo observado en los conjuntos antrópicos, en
los naturales la mayor parte de los restos medidos se sitúa en el
rango de 10-20 mm, con medias entre 16,15 y 21,22 mm, algo
superiores a las de los conjuntos de origen antrópico, por lo que
parece que el nivel de fragmentación de los elementos en ambos
tipos de muestras (antrópica/natural) ha sido muy similar, ligeramente más intenso en las primeras.
Los conjuntos de origen natural del nivel XV Oeste y XVIIa
muestran unos patrones de fractura más aleatorios: huesos largos, cinturas, maxilar, mandíbula y en algunos casos sobre las
vértebras. En el maxilar se ve afectado el zigomático, y en la
mandíbula la parte posterior (rama) y también el diastema; en la
escápula el cuello, y en el coxal las fracturas aparecen sobre el
ala del ilion e isquion. En el húmero sobre la diáfisis de la parte
proximal y distal, y en algún radio y ulna sobre la diáfisis de la
parte proximal. En el fémur preferentemente sobre la diáfisis
y articulación distal, aunque también sobre la zona proximal;
en la tibia muchas fracturas y alteraciones se muestran sobre el
tercio proximal y en algún caso también sobre la diáfisis distal.
En ambos conjuntos las fracturas en fresco aparecen preferentemente sobre restos osificados y de talla grande, pero también se
han observado sobre unos pocos inmaduros o de talla pequeña.
En relación a las alteraciones mecánicas asociadas a estas
fracturas, se han hallado muescas (1,35% en XV Oeste y 1,09%
178
en XVIIa) y horadaciones (0,5% en XV Oeste y 0,39% XVIIa)
sobre las zonas más densas de los huesos, y entrantes-muescas
(0,42% en XV Oeste) y hundimientos (0,49% en XVIIa) en las
de menor densidad. Las muescas aparecen en el coxal, fémur,
tibia y fragmentos longitudinales de diáfisis en XV Oeste, y
en XVIIa sobre las mandíbulas y vértebras lumbares y también
sobre el fémur, tibia y fragmentos longitudinales de diáfisis. Las
horadaciones se muestran en el nivel XV Oeste sobre el húmero, ulna, coxal y tibia, y en XVIIa sobre la mandíbula, ulna,
vértebra lumbar y fémur. Los hundimientos aparecen exclusivamente en XVIIa sobre la mandíbula, vértebra cervical y coxal.
Al contrario que en los conjuntos de origen antrópico, donde
estas alteraciones aparecen de forma más destacada sobre el fémur y la tibia, en estos conjuntos aportados por rapaces su frecuencia está más repartida entre los distintos elementos, como
si el proceso hubiera sido más arbitrario. Por ejemplo, las muescas presentes sobre el ala del ilion en XV Oeste pueden corresponder al mismo proceso de desarticulación-desmembrado que
ha afectado, en XVIIa, a los cuerpos de las vértebras lumbares.
Respecto a las muescas, y como en los conjuntos antrópicos, predominan las de morfología semicircular, aunque también están presentes las triangulares. Predominan las únicas
(una por resto), en cuatro casos con dos enfrentadas (una a cada
lado) y en otro con cuatro enfrentadas (dos a cada lado). Una diferencia respecto a las muescas de los conjuntos antrópicos, es
que su situación es mucho más arbitraria: en los huesos largos
[page-n-190]
Cuadro 5.130. C. del Bolomor. Elementos con alteraciones digestivas y porcentajes relativos según nivel de
osificación y grado de alteración en los conjuntos de conejo de origen natural.
Nivel
VIIc
XIIIc
NRd
% Osificados
38
20,76
No osific.
Indet.
G1
G2
G3
G4
44,73
15,78
44,73
42,1
13,15
0
26,31
42
32,55
19,04
52,38
28,57
45,23
47,61
7,14
0
XV Oeste
112
9,45
42,85
17,85
39,28
53,57
41,96
4,46
0
XVIIa
122
12,16
53,27
30,32
16,39
37,7
50
12,29
0
XVIIc
31
7,24
22,58
54,83
22,58
77,41
16,12
6,45
0
no aparecen necesariamente asociadas a las partes articulares
o zonas marginales de las diáfisis, sino que también lo hacen
en la mitad de los restos. Se han originado como consecuencia
de los impactos de pico, y tal vez de las garras, de las rapaces
durante el proceso de desarticulación del cuerpo de los conejos
que tiene como objeto obtener fragmentos corporales susceptibles de ser engullidos, lo que está en función básicamente del
tamaño de las presas. Las dimensiones de las muescas son muy
variables (1,2 a 7,2 mm de longitud, y de 0,5 a 3,2 mm de anchura), aunque parecen mostrar un tamaño ligeramente superior
a las presentes en los conjuntos antrópicos. En diversos casos,
los restos que comportan las distintas alteraciones mecánicas
descritas muestran superficies articulares porosas y bordes de
fractura pulidos que denotan su ingestión y afectación por procesos digestivos (corrosión).
A modo de resumen, las alteraciones mecánicas causadas
por impactos de pico (muescas, entrantes, horadaciones y hundimientos) representan en el conjunto VIIc el 2,19% sobre el
total de los restos, en XV Oeste el 2,27% y en XVIIa el 1,97%,
valores más próximos a los observados en referentes actuales
de búho real (Sanchis, 1999; Cochard, 2004a; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a), y superiores a los que presentan diversas
muestras de águilas, siempre por debajo del 1% (Hockett, 1993,
1995; Schmitt, 1995; Cruz-Uribe y Klein, 1998; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b).
Los conjuntos de origen natural de los niveles VIIc y XIIIc
también presentan alteraciones de tipo mecánico, el primero en
forma de muescas (1,63%) y horadaciones (0,54%) sobre unos
pocos elementos, relacionadas con impactos de pico, y el segundo punciones (3,1%), arrastres (0,77%) y muescas (0,77%)
vinculadas a la acción de la dentición de un pequeño mamífero
carnívoro.
La frecuencia de alteraciones digestivas ha sido uno de los
criterios más importantes a la hora de atribuir un origen natural a una acumulación determinada (cuadro 5.130). Como se
puede observar, las muestras de origen natural presentan unos
valores de alteración muy superiores a los observados en los
conjuntos antrópicos descritos en el apartado anterior. Los que
se han relacionado con aportes de aves rapaces (VIIc, XV Oeste, XVIIa y XVIIc), comportan valores de digestión que van del
7,2% en el conjunto mixto del nivel XVIIc (donde los conejos adultos son de aportación humana), a porcentajes en torno
al 10% (XV Oeste y XVIIa) y al 20% (VIIc). En todos ellos,
el predominio de los grados ligero y moderado de alteración
concuerda con el determinado en varios referentes de búho
real (Andrews, 1990; Sanchis, 1999; Cochard, 2004a; Yravedra, 2004; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a) y se aleja del
de las rapaces diurnas (Hockett, 1996; Martínez Valle, 1996;
Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b). El conjunto vinculado a un
pequeño mamífero carnívoro, por el tipo de alteraciones mecánicas y un importante nivel de fragmentación (XIIIc), muestra
un porcentaje más destacado de elementos digeridos (ca. 30%),
aunque los grados predominantes son el ligero y el moderado,
aproximándose más en este sentido a las características de algunos conjuntos de zorro (Sanchis, 1999; Cochard, 2004a y d;
Sanchis y Pascual, 2011) o tejón (Mallye, Cochard y Laroulandie, 2008) que a los del lince (Lloveras, Moreno y Nadal,
2008a). Aunque recientemente se ha aportado otro referencial
de zorro procedente de heces disgregadas, tanto de animales
cautivos como silvestres, donde el grado de alteración digestiva
predominante es el fuerte (Lloveras, Moreno y Nadal, 2011).
En los conjuntos de origen natural descritos en la C. del
Bolomor se pone de manifiesto el predominio de los aportes de
rapaces nocturnas entre las aves, y un papel bastante minoritario de los pequeños mamíferos carnívoros en la acumulación y
alteración de conjuntos de conejo depositados en esta cavidad,
descritos básicamente en el nivel XIIIc (aporte principal) y en
el IV (aporte muy minoritario/carroñeo). Las rapaces nocturnas
de gran tamaño, como el búho real (Bubo bubo), han podido ser
las responsables de la creación de las grandes acumulaciones
de restos de conejo en varios niveles del yacimiento (VIIc, XV
Oeste, XVIIa y XVIIc).
179
[page-n-191]
[page-n-192]
6
El conjunto de Cova Negra
Cova negra
El yacimiento de la Cova Negra se emplaza en la margen izquierda del río Albaida, en uno de los meandros sobre la vertiente Este de la Serra Grossa y a unos 3 km de la ciudad de Xàtiva en La Costera (Valencia). La cavidad se sitúa a 17 m sobre
el nivel del curso actual del río y a 100 m sobre el nivel del mar.
En la actualidad presenta una boca amplia y elevada (18 m)
y un desarrollo interior de más de 500 m2 (figura 6.1). De manera general, la cueva puede ser dividida en dos zonas: un amplio
vestíbulo provisto de una bóveda alta en forma de cúpula y una
zona interior más baja (Villaverde, 1984, 2001). El yacimiento
se sitúa en una zona inscrita en el piso bioclimático termomediterráneo, con vegetación del tipo lentisco, coscoja, espino,
acebuche y palmito, con pequeños bosques de pino carrasco.
La primera cita de la Cova Negra como yacimiento arqueológico corresponde a Juan Vilanova y Piera a finales del siglo
XIX, aunque las primeras campañas de excavación arqueológica en la misma no se llevan a cabo hasta finales de los años
20 (1928 y 1929) y principio de los 30 (1931 y 1933) del siglo
XX, bajo los auspicios del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia y de la mano de Gonzalo Viñes
Masip (Villaverde, 1984, 2001). Después de la primera de estas
campañas ya se define el depósito arqueológico como musteriense y se diferencian cinco niveles donde abundan los materiales líticos y los restos de fauna, descartándose la atribución
al Capsiense realizada por Obermaier (Viñes, 1928, 1942). La
guerra civil y la muerte prematura de Viñes suponen el final de
esta primera etapa de investigaciones (Sanchis y Sarrión, 2006).
El siguiente ciclo en la Cova Negra se debe de nuevo al
equipo de investigadores del SIP, con Francisco Jordá a la cabeza, y tiene lugar durante los años 50 del siglo XX (1950, 1951,
1953, 1956 y 1957). Se excavaron 11 sectores, principalmente
de la parte externa del yacimiento, donde se distinguieron siete
niveles (A al G) correspondientes a los momentos iniciales del
Würm (Fletcher, 1957).
La tercera etapa de excavaciones se inicia en 1981 bajo la
dirección de Valentín Villaverde y se prolonga hasta 1991, con
el objetivo principal de fijar las características estratigráficas
del depósito y ampliar la visión del yacimiento a otros aspectos,
a través de la puesta en marcha de estudios multidisciplinares,
como la utilización del espacio, el aprovechamiento de los recursos, el paleoambiente, los ritmos de ocupación, las características del hábitat, etc. (Villaverde, 2001, 2009).
Cronoestratigrafía y paleoambiente
La revisión de la estratigrafía propuesta en los primeros estudios
(Villaverde, 1984; Fumanal, 1986) ha deparado una secuencia
formada por 15 niveles de base a techo y que dan lugar a las
fases siguientes (Fumanal, 1995; Fumanal y Villaverde, 1997):
- Fase Cova Negra A. Templada y húmeda. El río introduce
sedimentos fluviales en la cavidad. Precipitaciones de carbonato cálcico. Es estéril arqueológicamente (estrato XV). Datación
por TL (117 +/- 17 ka) que correlaciona con el MIS 5e.
- Fase Cova Negra B. Se inicia con un clima húmedo y fresco y acaba con condiciones rigurosas. Procesos de meteorización física. Estratos XIV y XIII, correspondientes al MIS 5d-b.
- Fase Cova Negra C. Templada y con precipitaciones de
tipo estacional (procesos de edafogénesis). Estrato XIII que corresponde al MIS 5a. Dos dataciones por TL (96 +/- 14 ka; 107
+/- 16 ka).
- Fase Cova Negra D. Fría y con procesos de gelifracción
que alternan con pulsaciones más benignas. Estratos XI al V
correspondientes al MIS 4.
- Fase Cova Negra E. Templada y con precipitaciones de
tipo estacional y con procesos de edafogénesis. Estrato IV correspondiente al MIS 3.
- Fase Cova Negra F. Fría y seca. Final de la sedimentación
del yacimiento con un nivel removido que corona. Procesos de
meteorización mecánica. Estratos III al I correspondientes al
MIS 3.
Esta estratigrafía hace de Cova Negra uno de los depósitos
más completos del Pleistoceno superior antiguo, con niveles
desde el MIS 5e hasta el inicio del MIS 3. Supone además la
confirmación a nivel regional de la perduración del Paleolítico
medio hasta el Würm III (MIS 3).
181
[page-n-193]
Figura 6.1. Vista frontal de la entrada de Cova Negra.
La secuencia cultural
La industria lítica de Cova Negra es bastante homogénea en los
diferentes niveles con dominio de las raederas. Las variaciones
en los sistemas de talla, la tipometría de los materiales, y la representación de diversos tipos de raederas, permiten distinguir
un momento inicial (Quina antiguo), con presencia de limaces,
raederas desviadas, bifaciales y de dorso rebajado y puntas de
Tayac, con cierta presencia de denticulados y muescas. Un aumento de la técnica Levallois, una pérdida de la diversidad de
tipos, mayor dominio de las raederas y los soportes planos, permiten documentar la existencia de un Paracharentiense antiguo
(MIS 5b). También aparecen industrias de tipo Quina clásico. En
momentos del final del MIS 4 y a lo largo del 3 la industria es de
tipo paracharentiense. En los niveles superiores (Würm III) no se
documentan restos industriales del Paleolítico superior y no existen transformaciones industriales respecto a los momentos precedentes (Villaverde, 1984, 2001). Trabajos más específicos sobre
la tecnología de Cova Negra son los de Folgado, Bourgignon,
Moriel y Castañeda (todos citados por Villaverde, 2001, 2009).
Los micromamíferos: datos paleoclimáticos y tafonómicos
El estudio de los conjuntos de micromamíferos de la Cova
Negra fue realizado por Pere Guillem y ha deparado un gran
volumen de información presente en numerosas publicaciones
(Guillem, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001).
Desde un punto de vista taxonómico y paleoambiental, en
los niveles inferiores de la secuencia (XIV y XIII) destaca la
presencia del topillo (Microtus brecciensis), junto a los aportes
de topos (Talpa sp.), musarañas (Sorex sp. y Sorex minutus) y el
hámster (Allocricetus bursae), lo que confirma la existencia de
unas condiciones muy húmedas y frescas propias del MIS 5db. En el nivel XII desaparecen los insectívoros y la proporción
entre ratones (Apodemus sp.) y topillos (Microtus brecciensis)
nos señala un clima templado y muy húmedo (MIS 5a). En los
niveles XIa y b, la musaraña (Sorex minutus) vuelve a hacerse
presente y se igualan los porcentajes de micrótidos y múridos,
lo que indica la existencia de condiciones frescas y húmedas.
En el nivel IX, después de una ligera interrupción más templada
del nivel X, se vuelven a instaurar unas condiciones frescas y
húmedas, con presencia de musarañas y una mayor proporción
182
de micrótidos que de múridos. El nivel III presenta unas condiciones frescas y áridas como lo confirma la permanencia del
hámster y la desaparición de las musarañas.
El estudio tafonómico de los agregados ha puesto de manifiesto la intervención de diversos predadores, tanto mamíferos
como aves de presa nocturnas, en la formación y alteración de
los mismos. El zorro (Vulpes vulpes) es responsable, en parte, del aporte de roedores e insectívoros de los niveles II, IX,
XIa y b y XII. En los niveles III, XIIa, b y c, XIII y XIV se
ha detectado la acción de otro mamífero carnívoro aunque no
ha podido ser identificado. El cárabo (Strix aluco) ha aportado
restos óseos de sus presas en los niveles I, IX y X, mientras que
la acción del búho real (Bubo bubo) sobre los micromamíferos,
debido a sus requerimientos tróficos más centrados en los lagomorfos, ha sido definida como menor y esporádica (Guillem,
1995, 1996, 1997, 2000, 2001).
Un estudio específico sobre los quirópteros de Cova Negra
ha permitido inferir largas etapas de desocupación antrópica de
la cavidad, al aparecer individuos infantiles propios de periodos
de hibernación, actividad que resulta incompatible con la presencia de los grupos humanos (Guillem, 1996, 1997).
Los macromamíferos: estudios realizados
Los restos de fauna de Cova Negra muestran en general un gran
estado de conservación, lo que unido a su elevada frecuencia
ha supuesto desde un principio que fueran objeto de atención
por parte de los investigadores. Podemos dividir en tres fases
distintas, y según unas características definitorias, los estudios
relativos a la macrofauna de Cova Negra.
La estancia del paleontólogo José Royo Gómez en Valencia durante 1937 y 1938, por el traslado del personal del Museo
Nacional de Ciencias para evitar los bombardeos sobre Madrid,
supone un acercamiento a los materiales faunísticos de Cova
Negra procedentes de las excavaciones de Gonzalo Viñes, de
los que se llevó a cabo su estudio, limpieza e incluso se pudieron hacer moldes de algunos de ellos (Sanchis y Sarrión, 2006).
Fruto de este primer trabajo, se obtiene un listado de las especies
determinadas que es publicado años más tarde ya con José Royo
exiliado en Venezuela (Royo, 1942): Equus caballus, Equus sp.,
Rhinoceros merckii, Rhinoceros sp., Sus scrofa, Sus sp., Cervus
elaphus, Cervus sp., Capra sp., Ovis aries, Bos sp., Canis sp.,
Felix pardus, Elephas iolensis, Lepus sp., Microtus aff. arvalis
meridianus, Homo, ave, Testudo sp., y Melanopsis tricarinata.
Las excavaciones de los años 50 dirigidas por Francisco
Jordá aportan un destacado volumen de fauna que es objeto de
estudio por parte de Manuel Pérez Ripoll, desde un enfoque
más bien sistemático y taxonómico, aunque ya se incorporan
varios comentarios de tipo tafonómico, ambiental y paleoeconómico (Pérez Ripoll, 1977). El estudio de los materiales tiene
en cuenta los sectores y niveles de excavación, y es de destacar el elevado número de especies carnívoras, así como el importante papel del ciervo, el caballo y por supuesto el conejo.
También se aporta la clasificación de los micromamíferos documentados, así como las medidas de todos los restos analizados.
A continuación se detalla la relación de los restos de fauna
(10.590) estudiados por Pérez Ripoll (1977) según NR: Palaeoloxodon antiquus (4); Dicerorhinus kirchbergensis (1); Dicerorhinus hemitoechus (6); Dicerorhinus cf. hemitoechus (53); Equus
caballus germanicus (300); Bos primigenius (56); Capra pyrenaica (260); Rupicapra rupicapra (7); Cervus elaphus (501);
[page-n-194]
Capreolus capreolus (3); Sus scropha (11); Macacus sylvanus
(2); Crocuta crocuta (4 + 19 coprolitos); Canis lupus (9); Vulpes vulpes (1); Ursus arctos (4); Panthera spelaea (8); Panthera
pardus (8); Felis lynx pardina (10); Felis silvestris (3); Oryctolagus cuniculus (6473); Lepus sp. (8); Castor fiber (21); Arvicola
sapidus (71); Microtus brecciencis (5); Allocricetus bursae (5);
Elyomis quercinus (2); Erinaceus europaeus (1); Myotis myotis
(11); Miniopterus schreibersi (3); Testudo sp. (316); Aves (2425).
El tercer estudio forma parte de la tesis doctoral de Rafael
Martínez Valle y aporta una visión más arqueozoológica de la
fauna, combinando una parte taxonómica y etológica con un
estudio tafonómico algo más detallado (Martínez Valle, 1996).
Se estudia una muestra procedente de los sectores Sur y Oeste
del yacimiento formada por 11 045 restos, donde se identifican
un total de 4006 (36,2%). La lista de taxones es la siguiente:
Hemitragus sp., Capra pyrenaica, Cervus elaphus, Dama sp.,
Bos primigenius, Equus caballus, Equus sp., Dicerorhinus hemitoechus, Dicerorhinus sp., Sus scropha, Canis lupus, Vulpes
vulpes, Cuon alpinus, Lynx pardina, Panthera pardus, Felis
silvestris, Ursus arctos, Ursus sp., Hyaeninae, Castor fiber,
Oryctolagus cuniculus, Lepus capensis y Erinaceus europaeus.
Junto a éstas, se determinan también más de 40 especies de aves
(Martínez Valle, 1996, tomo 2: 10).
Tres grupos aparecen a lo largo de toda la secuencia: cérvidos (ciervo y gamo), caprinos (sobre todo el tar a partir del nivel
IX) y el caballo, predominando los cérvidos de manera general.
El Hemitragus destaca en los niveles superiores (II, IIIa y IIIb)
mientras que los cérvidos predominan en el IV y V. Los caballos
y bovinos son importantes en el VI, y los cérvidos, de nuevo, son
los mejor representados en los niveles inferiores (VII al XIII).
De manera general, este espectro taxonómico está indicando un
mayor desarrollo de los ambientes forestales en la parte superior
e inferior de la secuencia, mientras que en la media destacan más
las zonas abiertas de pradera con algunos árboles.
El estudio tafonómico ha permitido identificar la presencia
de la hiena en los niveles inferiores de la secuencia, en alternancia con ocupaciones esporádicas humanas. En los niveles superiores, en cambio, las evidencias de la presencia humana son
mucho más importantes (marcas de carnicería sobre los huesos,
estructuras de combustión e industria lítica) en alternancia con
carnívoros. A partir del nivel IIIb el papel de los carnívoros (cánidos) se hace mucho más patente.
En relación a las pequeñas presas, básicamente el conejo y
más de 30 especies de aves, se confirma el papel determinante del
búho real en su aporte y alteración, siendo minoritarios sobre los
huesos las señales de actuación humana (Martínez Valle, 1996).
Los resultados obtenidos en el estudio de la fauna de los
sectores Sur y Oeste de Cova Negra han formado parte de numerosas publicaciones (Villaverde y Martínez Valle, 1992; Villaverde et al., 1996; Martínez Valle, 2001; Pérez Ripoll y Martínez Valle, 2001; Aura et al., 2002a; Villaverde, 2009).
Recientemente, se ha realizado la revisión de la clasificación de una hemimandíbula izquierda de cánido, asignada previamente a Canis lupus (Pérez Ripoll, 1977) y ahora a Cuon cf.
alpinus (Pérez Ripoll et al., 2010).
de las campañas de excavación de G. Viñes, mientras que los
restantes de las de F. Jordá (4 fragmentos parietales, 1 fragmento
de frontal, 1 fragmento occipital, 1 incisivo y 1 fragmento de
mandíbula con un diente decidual). En la limpieza de las tierras
de los cortes de estas excavaciones llevada a cabo en 1987 aparecieron otros 3 fragmentos de parietal y tres dientes. En total
se cuenta con un número mínimo de 8 individuos (un adulto
de cierta edad, un adulto joven, un adolescente y cinco niños).
Todos los restos muestran caracteres propios de Homo neanderthalensis (Arsuaga et al., 2001, 2007). En algunos casos existen
trabajos previos; por ejemplo, estudiados en profundidad se encuentran el parietal I (Fusté, 1953, 1958; Lumley, 1970, 1973;
Arsuaga et al., 1989), el fragmento mandibular y el incisivo permanente (Crusafont, Golpe y Pérez Ripoll, 1976; Arsuaga et al.,
1989) (todas estas referencias aparecen en Arsuaga et al., 2001).
Los niveles superiores comportan estructuras de combustión simples, sin preparación del suelo y con acumulación sistemática en determinadas zonas. La caída de bloques determina
el uso del espacio, quedan zonas importantes sin ocupar, lo que
da pie a la configuración de palimpsestos donde se acumulan
restos de ocupaciones diversas con marcas de carnívoros sobre
huesos aportados previamente por humanos. Las ocupaciones
humanas en Cova Negra pueden caracterizarse como cortas,
localizadas y alternadas con prolongadas etapas de abandono
y ocupación por parte de los carnívoros (Martínez Valle, 1996;
Villaverde, 2001) u otras especies (Guillem, 1997).
Estudio arqueozoológico y tafonómico de
los lagomorfos de Cova negra
El conjunto de lagomorfos de Cova Negra estudiado en este
trabajo (sector Sur, P12, E-III, 1989) pertenece al nivel IX de la
secuencia del yacimiento (figura 6.2), correspondiente al MIS 4
de carácter riguroso y con abundancia de estas presas (antiguo
Würm II alpino). El material procede de la excavación sistemática de la cavidad llevada a cabo por el profesor Valentín Villaverde en los años 80 del siglo pasado (Villaverde, 2001, 2009).
El poblamiento
Cova Negra es uno de los yacimientos peninsulares que ha proporcionado un mayor número de restos humanos neandertales.
Los dos fragmentos más grandes de parietal (I y II) proceden
Figura 6.2. Estratigrafía de la parte superior del sector sur de Cova
Negra donde se localiza el nivel IX (imagen V. Villaverde).
183
[page-n-195]
Este conjunto fue estudiado de manera preliminar en nuestro
trabajo de licenciatura (Sanchis, 1999, 2000) y se relacionó con
la actividad de rapaces nocturnas y en concreto con el búho
real. Aunque de manera general mantenemos esta atribución, se
incorporan a la muestra otros restos procedentes de la criba y se
aplica una metodología revisada y más actual.
El nivel IX
El conjunto está formado por 922 restos de conejo (Oryctolagus
cuniculus). La ulna ha proporcionado un número mínimo de 17
individuos.
Estructura de edad
La tasa de osificación es muy baja en prácticamente todas las
partes articulares excepto en el radio proximal (cuadro 6.1).
Oscila entre el 7,14% en la ulna proximal y el 40% de la tibia
proximal. La suma de las partes articulares osificadas de fusión tardía aporta un porcentaje muy bajo (25,75%), correspondiente a los individuos de >9 meses, mientras que el restante
74,24% pertenece a no osificadas de inmaduros de <9 meses.
Si examinamos el tamaño de las no osificadas, las pequeñas
casi doblan a las grandes (cuadros 6.1 y 6.2). La estructura de
edad del conjunto está dominada claramente por los individuos
jóvenes (8) de <4 meses, con menor presencia de subadultos (5)
de 4-9 meses y de adultos de >9 meses (4) (figura 6.3).
Es preciso comentar que entre los P3 aislados del conjunto
se han hallado dos definitivos del lado izquierdo y que no presentaban ningún tipo de desgaste, lo que implica que entre los
8 individuos jóvenes determinados de entre 1-4 meses al menos
dos tenían en el momento de la muerte aproximadamente 1 mes
de vida.
Representación anatómica
Los elementos anatómicos mejor representados son, por este
orden, la ulna (97%), el húmero y el coxal (ca. 80%), la hemimandíbula y el fémur (ca. 70%). A continuación, y también con
valores destacados (65-55%), el maxilar y las vértebras de la mitad posterior (lumbares y sacras); los restos craneales aparecen
muy bien representados con porcentajes de casi el 50%. Entre el
40-45% se sitúa la escápula, la tibia y el segundo metatarso. El
P3, el radio, I1, tercer metatarso y vértebra cervical muestran valores de supervivencia del 30-35%. Con el 20-10% aparecen las
vértebras torácicas, cuarto metatarso, tercer y cuarto metacarpo,
astrágalo, P3-M3 y las primeras falanges. Con grandes pérdidas,
las segundas falanges, el quinto metacarpo y el P2 que apenas
Cuadro 6.1. C. Negra IX. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los principales huesos largos
(g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
Osificadas
Proximal
No osificadas
No osificadas
8
4
1
13 (4g; 9p)
7 (3g; 4p)
Epífisis
12 (6g; 6p)
7
Metáfisis 12 (1g; 11p)
Epífisis
5 (2g; 3p)
Osificadas No osificadas
2 (33,33)
11 (40,74)
16 (59,25)
1 (7,14)
13 (92,85)
7 (30,43)
16 (69,56)
3 (30)
7 (70)
11 (23,40)
36 (76,59)
8 (26,66)
22 (73,33)
Húmero proximal
Radio distal
5 (100)
Fémur proximal
3 (30)
7 (70)
Tibia proximal
6 (40)
9 (60)
Ulna distal
Total fusión tardía (9-10 m.)
184
6 (100)
17 (25,75)
6 (5g; 1p)
10 (8g; 2p)
4 (66,66)
Total fusión media (5 m.)
6 (4g; 2p)
2 (1g; 1p)
Radio proximal
Tibia distal
6
22
7 (2g; 5p) 39 (11g; 28p)
14 (8g; 6p)
3
17
7
14 (66,66)
Fémur distal
Total
2 (g)
7 (33,33)
Ulna proximal
Tibia
3
2 (p)
Húmero distal
Total fusión temprana (3 m.)
Fémur
10 (2g; 8p)
Cuadro 6.2. C. Negra IX. Partes articulares de fusión temprana,
media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Ulna
Metáfisis
Osificadas
Distal
Radio
49 (74,24)
50
6 (4g; 2p) 35 (16g; 19p)
1 (g)
13 (10g; 3p)
47,08
40
28,41
30
23,52
20
10
0
1-4 m.
4-9 m.
>9 m.
Figura 6.3. C. Negra IX. Estructura de edad en meses
según %NMI.
[page-n-196]
Cuadro 6.3. C. Negra IX. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande; p: pequeño),
NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif. /g
No osif. /p
Indeter.
NME
NMIf_c
%R
Cráneo
49
49
8
5
47,05
Maxilar
44
44
22
13
64,7
I
11
11
11
6
32,35
1
1
1
1
2,94
24
23
3
13,52
13
24
13
70,58
1
P
2
P -M
3
3
Hemimandíbula
24
37
10
14
I1
8
8
8
6
23,52
P3
12
12
12
7
35,29
P4-M3
36
36
35
5
25,73
Escápula
18
4
9
5
15
8_10
44,11
Húmero
60
14
20
26
27
15
79,41
Radio
15
4
7
4
12
5
35,29
Ulna
43
1
18
24
33
17
97,05
Metacarpo 2
7
1
4
2
7
7
20,58
Metacarpo 3
5
5
5
3_4
14,7
Metacarpo 4
5
1
4
5
3
14,7
Metacarpo 5
1
1
1
1
2,94
Vértebra cervical
45
8
10
27
35
5
29,41
Vértebra torácica
37
11
16
10
37
3
18,13
Vértebra lumbar
77
13
54
10
66
10
55,46
Vértebra sacra
16
9
7
11
11
64,7
Vértebra indeterminada
27
27
-
-
-
Costilla
34
34
14
1_2
3,43
Coxal
63
10
15
38
27
15
79,41
Fémur
51
10
23
18
24
12_15
70,58
Tibia
44
9
16
19
15
9
44,11
Calcáneo
10
4
6
10
6_7
29,41
Astrágalo
5
5
4
14,7
Centrotarsal
2
Metatarso 2
14
Metatarso 3
5
2
2
1
5,88
6
5
14
9
41,17
11
4
7
11
6
32,35
Metatarso 4
6
2
4
6
4
17,64
Metatarso 5
7
2
3
7
4
20,58
Metatarso indeterminado
7
7
-
-
-
2
35
2
12,86
6
1_2
2,2
3
2
Falange 1
36
18
16
Falange 2
6
4
2
Metápodo ind.
4
1
-
-
-
Diáfisis cilindro ind.
1
1
-
-
-
43
43
-
-
-
522
574
17
-
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
922
3
137
263
185
[page-n-197]
del zigopodio (radio, ulna y tibia) y del estilopodio (húmero y
fémur), aunque con una ligera superioridad de los primeros (índice e). Este equilibrio se mantiene entre los huesos largos anteriores y posteriores, aunque favorece a los primeros (índice f).
De acuerdo con los datos de las extremidades de los cinco
principales huesos largos, se documenta el doble de elementos
anatómicos no osificados que osificados, lo que confirma la mayor importancia de los individuos inmaduros (<9 meses) en el
conjunto. La representación anatómica de todos los ejemplares
según los grupos de edad (adultos e inmaduros) parece bastante
uniforme (cuadro 6.3).
La aplicación del coeficiente de correlación r de Pearson
entre la densidad máxima de los restos y su representación ha
proporcionado un valor significativo para el nivel de r= 0,4330.
La conservación diferencial de los elementos anatómicos puede
explicarse en parte por la existencia de procesos postdeposicionales (pérdida de elementos con menor densidad y de pequeño
tamaño).
alcanzan el 2% (cuadro 6.3). Por grupos anatómicos, igualdad
en la representación entre el craneal (35,07%), axial (34,22%)
y el miembro posterior (35,58%), con un ligero predominio sobre ellos del miembro anterior (38,59%), lo que contrasta claramente con la baja frecuencia de falanges (7,53%).
Considerando los segmentos anatómicos, se observan diferencias entre el miembro anterior y el posterior. En el anterior
los huesos largos del estilopodio y del zigopodio están mejor
representados que las cinturas, mientras que en el posterior son
las cinturas y el estilopodio (fémur) los más destacados, y los
valores del zigopodio son inferiores. El basipodio del miembro
anterior no está representado, y el del posterior muestra porcentajes inferiores al 20%. Los metapodios del miembro posterior
doblan en representación a los del anterior.
La comparación entre elementos postcraneales y craneales
(índices a, b y c) es favorable a los primeros (cuadro 6.4). La
relación entre segmentos inferiores y superiores-medios favorece a estos últimos (índice d), con equilibrio entre los elementos
Fragmentación
Cuadro 6.4. C. Negra IX. Índices de
proporción entre zonas, grupos y segmentos
anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
206,91
b) PCRAP / CR
164,54
c) PCRLB / CR
241,3
d) AUT / ZE
Una buena parte de los elementos se han mantenido completos
(100%). Este es el caso de la mayoría de los molares aislados
(desplazados de los alveolos después de la deposición de los
restos), escápula, metacarpos, vértebras torácicas, calcáneo,
centrotarsal, quinto metatarso y las falanges (figura 6.4). Otro
grupo de elementos muestra valores de preservación destacados
(70-90%), como el segundo y quinto metatarso, las vértebras
cervicales y lumbares y el astrágalo. Si observamos los huesos largos principales, el fémur (34,48%) está más fragmentado
que el húmero (59,09%), y la tibia (12,5%) más que la ulna
70,36
e) Z / E
117,64
f) AN / PO
116,88
100 100 100
100
100
100 100
100 100 100 100
100
100
100
100 100 100
90
90
81,81
80
76,47
80
75
66,66
70
59,09
60
54,14
50
44,44
37,5
40
36,36
33,33
34,48
30
20
12,5
Figura 6.4. C. Negra IX. Porcentajes de restos completos.
186
F2
F1
Mt5
Mt4
Mt3
Ce
Mt2
As
T
Ca
F
Ct
Cx
Vl
Vs
Vt
Vc
Mc5
Mc4
Mc3
Mc2
R
0
U
H
Es
P4-M3
I1
P3
Hem
P2
0
P3-M3
0
I1
0
Mx
0
Cr
10
[page-n-198]
(37,5%); el caso del radio es más problemático ya que cuenta
con un número de efectivos muy bajo y únicamente dos restos
están fragmentados, mientras que el resto presenta fracturas de
carácter reciente. Entre los elementos craneales se observa una
fuerte fragmentación del cráneo y maxilares (0%) y algo menos
de las mandíbulas (33,33%), y lo mismo podemos decir de las
costillas (0%) en el esqueleto axial. La relación entre el NME
y el NR total del nivel es del 0,62, con diferencias entre los
huesos largos posteriores (fémur: 0,47; tibia: 0,34) y anteriores
(húmero: 0,45; radio: 0,8; ulna: 0,76), lo que en general indica
que los posteriores muestran un mayor número de restos por
elemento que los anteriores (radio y ulna); la fragmentación del
húmero parece que está más próxima a la de los huesos largos
posteriores.
De los 922 restos de la muestra, han podido ser medidos
384 (41,64%) que corresponden a los elementos completos o
con fracturas antiguas. Las fracturas de carácter reciente han supuesto el restante 58,35% y no se han incluido en el recuento. La
gran mayoría de los restos corresponde al rango de 10-20 milímetros (62,76%), seguidos por los de 20-30 (20,57%), mientras
que son escasos los de <10 (7,29%) y >30 (9,37%). La longitud
media de los restos medidos es de 18,75 mm (figura 6.5).
A continuación se describen las categorías de fragmentación
del conjunto. No se presentan las de los metacarpos, falanges, la
mayoría de los molares aislados, escápula, vértebras torácicas,
calcáneo, centrotarsal y quinto metatarso, ya que se mantienen
completos. Los restos craneales aparecen en forma de petrosos,
fragmentos de parietal o de frontal y de temporal-zigomático.
Los maxilares están representados de forma mayoritaria por los
fragmentos de zigomático, aunque también aparecen restos de
premaxilar y de paladar. Las mandíbulas se mantienen casi completas en un tercio de los casos (les falta un fragmento de rama),
y en otro tercio como fragmentos posteriores que incluyen el
cóndilo. Las vértebras cervicales y lumbares se conservan completas en su gran mayoría y los restos fragmentados consisten en
fragmentos transversales o longitudinales de cuerpo. Las costillas se conservan en forma de partes articulares, rotas a la altura
del cuello, y de cuerpo con distinta longitud. La fragmentación
del coxal es más variable, aparecen tanto fragmentos proximales
(ilion) como distales (isquion y pubis) (cuadro 6.5).
Respecto a los huesos largos (cuadro 6.6), en el húmero, y
sin contar las epífisis no osificadas, predominan las partes distales, unidas o no a un fragmento de diáfisis. En el radio se
conservan muy pocos restos. En la ulna se mantienen varios
restos completos, predominando las partes proximales sobre las
distales. En el fémur, las partes proximales unidas o no a restos
de diáfisis dominan sobre las partes distales, y también se crean
fragmentos longitudinales de diáfisis de la zona distal. En la
tibia destacan las partes articulares unidas a un fragmento de
diáfisis, que en la zona proximal no supera la mitad del resto
y en la distal en ocasiones sí; en la tibia aparecen fragmentos
longitudinales de diáfisis sobre todo de la zona proximal. En
general, los fragmentos de cilindro de diáfisis son escasos si se
comparan con los longitudinales. La mayor parte de los metatarsos y astrágalos se conservan completos (cuadro 6.7).
Cuadro 6.5. C. Negra IX. Categorías de fragmentación de los
elementos craneales, axiales y cinturas según NR y porcentajes.
Cráneo
9 (42,85)
Frontal o parietal
7 (33,33)
Completo
0
Premaxilar
7 (30,43)
Paladar
3 (13,04)
Zigomático
13 (56,52)
Completa
3 (33,33)
Porción anterior con serie molar
1 (11,11)
Diastema
2 (22,22)
Frag. posterior (rama y cóndilo)
V. cervical
3 (33,33)
Completo
4 (57,14)
Fragmento corona
P3
3 (42,85)
Completa
18 (81,81)
Fragmento de cuerpo
V. sacra
26 (76,47)
7 (20,58)
Fragmento de apófisis
70
4 (18,18)
Completa
Fragmento de cuerpo
V. lumbar
80
1 (2,94)
20
Coxal
10
Completa
0
6 (40,00)
9 (60,00)
Completo
4 (44,44)
1/2 proximal (ilion + acetábulo)
30
5 (45,45)
Parte articular
Costilla
2 (18,18)
Fragmento de cuerpo
40
4 (36,36)
Fragmento de cuerpo distal
50
Completa
Fragmento de cuerpo proximal
60
0
5 (23,80)
Petroso
Hemim.
0
Zigomático-temporal
Maxilar
Completo
1 (11,11)
Ilion
0
100
200
300
400
Figura 6.5. C. Negra IX. Longitud en milímetros de los restos
medidos.
1 (11,11)
1/2 distal (acetábulo + isquion)
2 (22,22)
Pubis
1 (11,11)
187
[page-n-199]
Cuadro 6.6. C. Negra IX. Categorías de fragmentación de los huesos largos principales según NR y
porcentajes.
Húmero
Completo
Radio
Parte proximal
Ulna
Fémur
3
2
1
*10
Parte proximal + diáfisis <1/2
3
Tibia
4
1
Parte proximal + diáfisis >1/2
1
1 + *2
2
3
1
Diáfisis cilindro proximal
2
Frag. diáfisis (longitudinal) proximal
2
Frag. diáfisis (longitudinal) media
6
3
Diáfisis cilindro distal
1
1
Frag. diáfisis (longitudinal) distal
6
Parte distal + diáfisis >1/2
2
Parte distal + diáfisis <1/2
1
Parte distal
1
3
2
2 + *1
Diáfisis cilindro indeterminada
2
2 + *9
1
*1
2
*Epífisis completas no osificadas.
Cuadro 6.7. C. Negra IX. Categorías
de fragmentación de los metatarsos y
astrágalos según NR y porcentajes.
Astrágalo
9
1
Completo
4
Parte proximal
1
Completo
2
Parte proximal
Metatarso IV
1
Completo
Parte proximal
Metatarso III
3
Fragmento cuerpo
Metatarso II
Completo
1
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Elementos craneales. El cráneo se muestra fragmentado en
su totalidad, al parecer debido a eventos postdeposicionales, ya
que no se han hallado evidencias mecánicas que lo relacionen
con la acción concreta de un predador. En el maxilar las fracturas aparecen sobre el zigomático y en algunos casos parecen
acciones intencionadas (los restos se muestran también afectados por la digestión). En todo caso, no se descarta que sean
los procesos postdeposicionales los responsables parciales de
la fragmentación de estos elementos anatómicos de frágil estructura. Las mandíbulas muestran fracturas que afectan básicamente a la zona posterior del cuerpo o a la rama, y asociadas
a éstas aparecen muescas semicirculares; en dos casos y sobre
la rama, se observan dos muescas continuas (2,6 x 1,9 y 2,9 x
1,6 mm; 7 x 3,4 y 4,9 x 2,9 mm) y en otro (zona inferior del
cuerpo posterior) una aislada (4,6 x 3,4 mm). Las fracturas que
afectan a los molares aislados parecen relacionarse con procesos postdeposicionales.
Elementos axiales. En las costillas, la mayoría de las fracturas se sitúan sobre el cuello o en la parte del cuerpo más próxima
188
a la articulación. Aunque estas fracturas son mayoritariamente
curvas y en menor medida transversales, resulta difícil establecer su origen ya que no se han observado otras alteraciones asociadas. Las escasas fracturas sobre las vértebras cervicales no
parecen intencionadas. La presentes sobre las lumbares afectan
al cuerpo y, en relación con esta acción, en tres casos se observa
una muesca semicircular sobre la zona lateral del cuerpo (3,5 x
2 mm; 2,4 x 1 mm; 2,8 x 2,4 mm). Al parecer, no existe intencionalidad en las fracturas que afectan al cuerpo del sacro.
Elementos del miembro anterior. Las fracturas documentadas sobre la escápula son de origen reciente (excavación) y no
se han hallado señales mecánicas de ningún tipo, por lo que
se ha considerado que todos los ejemplares estaban completos.
En el húmero encontramos fracturas sobre la diáfisis de
partes proximales osificadas (1) y no osificadas (2); se trata de
fracturas curvas y de ángulos oblicuos y aspecto liso, realizadas sobre hueso fresco. Sobre dos partes proximales la fractura
aparece sobre la metáfisis, en un caso es curva y en el otro más
dentada, las dos con ángulos y aspecto mixto, que también relacionamos con fracturas sobre hueso fresco. Sobre dos partes
distales osificadas, la fractura se muestra sobre el extremo más
distal de la diáfisis; una es curva y con ángulos y aspecto liso, y
la otra tiene dos muescas semicirculares enfrentadas en las caras
craneal (3,7 x 3,2 mm) y caudal (4,4 x 3,5 mm). En un caso la
fractura se localiza sobre la diáfisis de la parte media-distal, es
curva y de ángulos y aspecto liso. Otro fragmento de diáfisis
media-distal tiene en la parte proximal una fractura curva de ángulos y aspecto liso, y otra en la parte distal con dos entrantes
enfrentados en las caras craneal y caudal (concuerdan con las
que se han visto sobre los extremos articulares distales), estrechados y pulidos por procesos digestivos. En tres casos aparecen
fragmentos de cilindro de la mitad distal con una fractura mecánica antigua curva y de ángulos oblicuos y aspecto liso sobre la
diáfisis de la parte media (2) o distal (1); estos restos presentan
fracturas recientes en la parte distal y, aunque no han sido medidos, se han tenido en cuenta para el cálculo de la fragmentación
y se ha descrito la morfología de las fracturas (cuadro 6.8).
[page-n-200]
Cuadro 6.8. C. Negra IX. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Ip
Cuadro 6.10. C. Negra IX. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la ulna.
Ind Total
Transversal
Curvo-espiral
A/Ig
Morfología
1
3
4
1
1
Recto
Liso
1
2
4
1
2
4
2
2
1
1
2
3
1
1
1
4
5
1
4
5
7
Aspecto
2
2
Mixto
>2/3
1
4
4
9
4
4
9
Ip
Ind Total
1
1
1
1
Longitudinal
Dentada
Recto
Oblicuo
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
Liso
Rugoso
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
1
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Transversal
Mixto
Liso
Rugoso
A/Ig
Aspecto
2
Mixto
1
Mixto
1
1
1
Cuadro 6.9. C. Negra IX. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del radio.
Ángulo
1
1
>2/3
Curvo-espiral
1
Recto
Oblicuo
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Morfología
1
2
2
Mixto
Total
1
7
Rugoso
Completa
3
Dentada
Ángulo
Mixto
Aspecto
3
Longitudinal
Dentada
Oblicuo
Ind Total
Curvo-espiral
8
Longitudinal
Ángulo
Ip
Transversal
1
-
Dos únicos restos de radio presentan fracturas antiguas, una
curva y de ángulos y aspecto mixto sobre la diáfisis de una parte
proximal osificada, y la otra transversal, de ángulos y aspecto
mixto en la misma zona. Al menos en el primer caso la fractura
se ha realizado sobre hueso fresco (cuadro 6.9).
En la ulna las fracturas se concentran sobre la diáfisis de la
parte proximal y media. La mayoría de ellas son de morfología
transversal, lo que nos indica su carácter postdeposicional. Únicamente en un caso la fractura es curva con ángulos y aspecto
liso y parece que se ha realizado en fresco. Los fragmentos conservan toda la circunferencia de la diáfisis (cuadro 6.10).
Completa
Total
-
Elementos del miembro posterior. Sobre el coxal se han determinado fracturas mecánicas antiguas sobre el ala del ilion.
En seis restos aparecen muescas de morfología semicircular sobre los bordes del ala (figura 6.6 a), normalmente una por resto,
aunque en un caso se muestran dos continuas (3,8 x 1,5 mm;
1,2 x 0,5 mm) sobre el mismo borde (anterior) y, enfrentado a
la más grande (borde posterior), un entrante que no llega a ser
una muesca. En otro resto, una única muesca se localiza sobre
el borde posterior (3,3 x 1,6 mm). En otro, la muesca aparece
sobre el borde anterior (3,2 x 1,4 mm). En tres ocasiones una
única muesca de grandes dimensiones (6 x 3,5 mm; 5,7 x 2,2
mm; 6 x 2,6 mm) se localiza también sobre el borde anterior.
En cinco casos las fracturas sobre el fémur aparecen sobre
la diáfisis de la parte proximal y el inicio de la articulación, tanto sobre restos osificados (3) como no osificados (2); su morfología es curva (2), dentada (1) o longitudinal (2), dependiendo
de si el impacto tiene lugar sobre una cara u otra; así, son curvas
sobre el craneal, y dentadas o longitudinales si afectan al medial
o lateral (figura 6.6 b). En ocasiones (3) estas fracturas presentan muescas en alguno de los bordes de fractura, de morfología
variada: semicircular (2,75 x 0,9 mm; 2,3 x 1,7 mm) o incluso
cuadrangular (4 x 3 mm). Estas fracturas dan lugar en ocasiones
a la creación de fragmentos longitudinales (de la zona proximal) de diáfisis, que en algunos casos muestran una muesca semicircular sobre el borde (1,95 x 1 mm). Del mismo modo, los
fragmentos de cilindro de la zona proximal presentan fracturas
curvas de ángulos oblicuos o mixtos. Todos estos datos parecen
remitirnos a un proceso de fractura de cierta intensidad sobre la
diáfisis y metáfisis de la parte proximal del fémur. Un fragmento de cilindro de la zona proximal presenta una muesca semicircular sobre el borde lateral (4 x 1,6 mm). En la zona distal
las fracturas han dado lugar a la creación de fragmentos longitudinales de diáfisis que en la mayoría de ocasiones conservan
<1/3 de la circunferencia (5) o entre 1/3 y 2/3 de la misma (1) y
que muestran ángulos mixtos y de aspecto liso. En este caso no
189
[page-n-201]
se han hallado impactos de pico. Dos partes distales osificadas
presentan una fractura sobre la diáfisis, de forma parcialmente
curva y con ángulos y aspecto mixto. Un fragmento de cilindro
distal con una fractura reciente proximal comporta otra fractura
sobre la metáfisis de la parte distal de morfología curva y con
ángulos y aspecto mixto (cuadro 6.11).
En la tibia, las fracturas se localizan sobre la parte media de la
diáfisis (2 osificadas y 2 no osificadas), próximas a la unión con
la fíbula, con fracturas curvas repetitivas de ángulos oblicuos y
aspecto liso, acompañadas a veces de un extremo (craneal o caudal) apuntado hacia arriba (figura 6.6 c y d). Sobre un resto osificado se documenta una fractura curva sobre la diáfisis de la parte
distal, oblicua y lisa. Aparecen cinco fragmentos longitudinales
proximales (2 osificados y 3 no osificados) unidos a una pequeña porción de diáfisis; estos restos muestran bordes de fractura
oblicuos y lisos en la zona de la diáfisis de la parte proximal-metáfisis. Como consecuencia se crean fragmentos longitudinales
(proximales) de diáfisis con ángulos mixtos y bordes lisos. Dos
de ellos con una pequeña muesca semicircular (2 x 1 mm; 1,5 x 1
mm). Dos fragmentos longitudinales de diáfisis de la zona media
presentan ángulos oblicuos o mixtos y de aspecto liso. Otros dos
fragmentos longitudinales de diáfisis de la zona distal tienen ángulos mixtos y de aspecto liso. Dos fragmentos de cilindro de pequeño tamaño, uno de un ejemplar joven y el otro de talla grande,
presentan una fractura curva sobre la parte media de la diáfisis, la
primera con ángulos y aspecto mixto, y la segunda con ángulos
oblicuos y aspecto liso (cuadro 6.12).
Las fracturas en los metatarsos se localizan sobre la diáfisis
de la parte proximal y son de morfología transversal, por lo que
parece que son de origen postdeposicional.
Los fragmentos de diáfisis (longitudinales) conservan <1/3
de la circunferencia (31), y en dos de ellos se ha hallado una
muesca semicircular sobre uno de los bordes de fractura (2,6 x
1,3 mm; 3,25 x 0,9 mm). Estos fragmentos combinan ángulos
oblicuos y rectos pero siempre de aspecto liso.
Cuadro 6.12. C. Negra IX. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la tibia.
Cuadro 6.11. C. Negra IX. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
Morfología
Dentada
4
2
3
3
9
11
Longitudinal
2
3
10
15
5
5
1
11
1
9
10
5
10
20
Dentada
Ángulo
1
2
12
17
7
5
1
7
Mixto
Aspecto
5
1
6
12
5
7
7
2
2
Mixto
Circunferencia
diáfisis
>2/3
190
Liso
Rugoso
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Total
Recto
Oblicuo
Rugoso
Completa
6
Transversal
Curvo-espiral
1
Liso
Mixto
Ind Total
7
1
Oblicuo
Ip
3
Recto
Mixto
A/Ig
Morfología
Longitudinal
Aspecto
Ind Total
Transversal
Curvo-espiral
Ángulo
Ip
Figura 6.6. C. Negra IX. Muesca sobre el ala del ilion del coxal
(a) y fracturas mecánicas sobre la diáfisis de la parte proximal del
fémur (b) y sobre la diáfisis de la parte media de la tibia (c y d).
<1/3
1
2
3
3
3
5
6
1
10
15
1/3-2/3
>2/3
5
2
3
10
5
2
12
19
Completa
Total
6
10
21
[page-n-202]
Un total de 22 restos, equivalente a un 2,38% del total de la
muestra, presenta muescas, posiblemente originadas por impactos de pico de aves rapaces (cuadro 6.13 y figuras 6.7 y 6.8). Estas alteraciones están presentes sobre seis elementos anatómicos,
tanto del esqueleto craneal (mandíbulas), axial (vértebras lumbares) como de los miembros, destacando el posterior (coxal,
fémur y tibia) sobre el anterior (húmero). En la mayoría de casos
aparece una única muesca por resto, únicamente en ocasiones se
observan dos continuas sobre el mismo borde (hemimandíbula y
coxal) o enfrentadas (húmero). La morfología dominante de es-
tas alteraciones es preferentemente la semicircular, apareciendo
exclusivamente sobre un fémur una de tendencia más cuadrangular. En las mandíbulas, las muescas aparecen sobre la rama y
la zona inferior de la parte posterior del cuerpo. En el húmero
sobre la metáfisis de la parte distal. En las vértebras lumbares
sobre la zona lateral del cuerpo. En el coxal sobre el ala del ilion,
fundamentalmente sobre el borde anterior. En el fémur sobre la
metáfisis y diáfisis de la parte proximal, y en la tibia sobre la
diáfisis de la parte proximal. La mayoría de estas alteraciones se
emplazan sobre restos osificados o de tamaño grande.
Cuadro 6.13. C. Negra IX. Elementos anatómicos con
muescas según NR.
Con muescas
Nº muescas
Hemimandíbula
Elemento
3
4
Húmero
1
2
Vértebra lumbar
3
3
Coxal
6
7
Fémur
5
5
Tibia
2
2
Frag. diáfisis (long.) ind.
2
2
22
25
Total
Figura 6.8. C. Negra IX. Localización de las principales
fracturas y alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
Figura 6.7. C. Negra IX. Principales alteraciones mecánicas.
191
[page-n-203]
Alteraciones digestivas
Un 19,52% de los restos del conjunto aparece con señales de
digestión (cuadro 6.14), viéndose afectados en mayor medida
los no osificados (53,33%) que los osificados (23,88%) e indeterminados (22,77%). Según grados, la digestión leve (64,44%)
domina sobre la moderada (27,77%), con escasa presencia de
restos afectados de manera fuerte (6,66%) o extrema (1,11%).
Entre los restos craneales, una única hemimandíbula presenta señales de alteración digestiva en forma de porosidad sobre la rama y de pulidos sobre los bordes de una muesca por
impacto de pico. No se ha observado ninguna alteración de este
tipo sobre los restos del cráneo y maxilar, pero sí sobre algunos molares aislados, aunque en muchos casos ha sido difícil
diferenciar la acción de la digestión (principalmente la pérdida
del esmalte) de otros eventos tafonómicos y es necesario ser
prudentes al considerar los datos.
En el caso de los huesos de los miembros, si comparamos
la zona anterior con la posterior, se observa como los primeros muestran porcentajes más importantes de alteración que los
segundos en la mayoría de segmentos (cinturas, zigopodios y
metapodios), mientras que el fémur aparece más digerido que
el húmero (estilopodios). Estos datos parecen remitir hacia una
ingestión parcial de las carcasas, favorable a los elementos de la
zona anterior, excepto en el caso del estilopodio.
En las vértebras cervicales la porosidad se localiza sobre las
zonas articulares, apareciendo también en ocasiones horadaciones con pérdida de tejido óseo en la parte interna del cuerpo. En
las torácicas y lumbares la porosidad afecta a las articulaciones
y en las sacras a la superficie articular con el ilion y a veces
también se observa sobre la articulación con la última vértebra
lumbar. Una única costilla fragmentada presenta los bordes pulidos y estrechados.
En la escápula (entre paréntesis NR) la digestión ha afectado a la zona articular, mientras que en el coxal lo que se ve
afectada es la articulación con el sacro, apareciendo al mismo
tiempo pulidos en los bordes de las muescas situadas sobre el
ilion. En el húmero aparece porosidad sobre las articulaciones
proximales (11) y distales (7), y dos diáfisis fracturadas muestran uno de los bordes estrechados y el agujero nutricio adyacente agrandado. En el radio la porosidad es patente en las articulaciones, sobre todo en la proximal, lo mismo que en la ulna
(figura 6.9 a).
En el fémur la porosidad se ha observado sobre la articulación distal (16) (figura 6.9 c y d) y proximal (5), y ambas sobre
un hueso completo, mientras que sobre un cilindro de diáfisis
se manifiesta en forma de un estrechamiento del borde de fractura. En la tibia, la articulación proximal aparece alterada con
diversos grados (figura 6.9 b); también un fragmento de cilindro
presenta uno de los bordes pulido y estrechado. En el calcáneo
la digestión se muestra sobre la zona proximal en forma de porosidad, mientras que en un ejemplar inmaduro ha provocado
pequeñas horadaciones (figura 6.9 e). En el astrágalo sobre los
bordes de la articulación (figura 6.9 f). En los metapodios se ha
observado porosidad en distintos grados sobre la articulación
proximal.
Un porcentaje bastante importante de las primeras y segundas falanges (ca. 30-40%) muestra señales de digestión en forma de porosidad sobre la articulación proximal; en las primeras
falanges la digestión se concentra sobre la articulación proximal en forma de porosidad que rara vez llega a horadar el hue-
192
so o a producir la pérdida de materia ósea. Cuatro fragmentos
longitudinales de diáfisis tienen los bordes de fractura pulidos
y muy brillantes.
Alteraciones postdeposicionales
Un porcentaje bastante destacado de restos (38,5%) presenta
manchas de color negro causadas por óxidos de manganeso en
contextos de elevada humedad, distribuidas de manera arbitraria sobre una buena parte de los elementos anatómicos, a excepción de algunos molares, el quinto metacarpo, el astrágalo y los
fragmentos de cilindro indeterminados. Este tipo de alteración
ha afectado exclusivamente a la cortical ósea y en ocasiones al
esmalte dental, pero en ningún caso se ha producido la pérdida
de materia ósea (cuadro 6.15).
Además, sobre la cortical de una hemimandíbula y de una
tibia, se ha detectado una serie de manchas de color blanco que
pueden corresponder a la acción de microorganismos. Un segundo metacarpo aparece completamente termoalterado (color
negro).
Valoraciones sobre los lagomorfos de Cova Negra
No se han hallado evidencias de la participación en el conjunto de mamíferos carnívoros (punciones, arrastres, consumo de
zonas articulares, superficies de fractura irregulares, múltiples
horadaciones o muescas bilaterales), ni tampoco ninguna señal
de la participación de los grupos humanos (marcas de corte, termoalteraciones localizadas, fracturas sistematizadas, etc.). Las
características expuestas nos permiten vincular la muestra a la
actividad de aves rapaces.
El conjunto estudiado está formado exclusivamente por restos de conejo, donde los individuos inmaduros (13) predominan
sobre los adultos (4). Esta estructura de edad es parecida a la
observada en algunos referentes de búho real (Sanchis, 1999,
2000; Cochard, 2004a y b), aunque éste no parece ser un criterio válido de diferenciación, ya que en otras acumulaciones de
este predador los adultos son los que destacan (Hockett, 1995;
Martínez Valle, 1996; Sanchis, 1999, 2000; Yravedra, 2004).
Los datos relativos a acumulaciones de rapaces diurnas también
muestran una gran variabilidad, aunque con cierta tendencia a
que los restos procedentes de las egagrópilas muestren todas las
clases de edad, mientras que entre los restos no ingeridos sean
los adultos los mejor representados (Schmitt, 1995; Hockett,
1996; Cruz-Uribe y Klein, 1998).
La representación de los elementos se traduce en un cierto
equilibrio entre los distintos grupos anatómicos: craneal, miembro anterior, axial y miembro posterior. Las falanges han sufrido
numerosas pérdidas y también otros huesos de pequeño tamaño
como los metacarpos, costillas, astrágalos y pequeños tarsos, lo
que parece depender bastante de la conservación diferencial. Al
comparar la mitad anterior del esqueleto con la posterior, en la
mayoría de segmentos, salvo en el estilopodio, los elementos de
la posterior están mejor representados. Del mismo modo, los de
la zona superior y media muestran valores superiores a los de
la inferior, mientras que los huesos largos anteriores están algo
mejor representados que los posteriores. La relación entre los
elementos postcraneales y craneales es favorable a los primeros, mientras que la existente entre los restos (osificados y no
osificados) y su representación muestra que todos los elementos
aparecen de forma proporcional a la estructura de edad determinada. Este dato, junto a lo expuesto anteriormente, parece con-
[page-n-204]
Cuadro 6.14. C. Negra IX. Elementos digeridos y %. Grados de digestión según
Andrews (1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4 (extrema).
Cuadro 6.15. C. Negra IX. Elementos afectados
por óxidos de manganeso según NR y %.
Elemento
Elemento
NRd
% Osif. No os. Indet.
G1
G2
G3 G4
Cráneo
0
0
Cráneo
Maxilar
0
0
Maxilar
1
I
1
P
1
2
P -M
27,27
1
100
1
22,72
1
I
0
0
1
P
0
0
2
1
P3-M3
2
8,33
1
Hemimandíbula
13
35,13
I1
4
50
1
P3
2
16,66
1
P4-M3
2
5,55
Escápula
9
50
Húmero
20
33,33
3
12,5
3
2,7
1
I1
1
12,5
1
1
P3
3
25
3
2
P4-M3
3
8,33
Escápula
8
44,44
3
5
Húmero
20
35
7
11
9
60
3
6
Radio
Ulna
3
2
8
2
9
8
3
2
9
Radio
9
60
Ulna
26
60,46
Metacarpo 2
2
28,57
Metacarpo 3
1
20
Metacarpo 4
2
40
Metacarpo 5
0
0
16
37,2
8
8
13
1
Metacarpo 2
3
42,85
1
2
1
2
Metacarpo 3
1
20
1
1
Metacarpo 4
2
40
1
1
Metacarpo 5
20,4
10
1
3
%
10
1
Hemimandíbula
3
Manganeso
1
1
1
1
0
0
Vértebra cervical
12
26,66
4
8
9
3
Vértebra cervical
13
28,48
Vértebra torácica
5
13,51
2
3
3
2
Vértebra torácica
18
48,64
Vértebra lumbar
10
12,98
10
10
Vértebra lumbar
5
31,25
Vértebra ind.
2
7,4
2
Costilla
1
2,94
11
17,46
4
2
8
50
2
Vértebra ind.
10
37,03
Costilla
15
44,11
2
Coxal
44
69,84
Fémur
14
27,45
21
47,72
60
1
Coxal
3
46,75
5
Vértebra sacra
36
Vértebra sacra
6
1
1
7
2
Fémur
23
45,09
7
13
3
10
8
4
Tibia
6
13,63
3
2
1
1
4
1
Tibia
Calcáneo
4
40
1
3
1
Calcáneo
6
Astrágalo
2
40
Astrágalo
0
0
Centrotarsal
2
100
3
2
1
2
Centrotarsal
0
0
Metatarso 2
1
7,14
1
1
Metatarso 2
9
64,28
Metatarso 3
3
27,27
3
3
Metatarso 3
6
54,54
Metatarso 4
1
16,66
1
Metatarso 4
4
66,66
2
Metatarso 5
4
57,14
Metatarso ind.
4
57,14
1
Metatarso 5
2
28,57
1
1
Metatarso ind.
0
0
Falange 1
14
38,88
4
10
5
9
Falange 1
10
27,77
Falange 2
2
33,33
1
1
1
1
Falange 2
1
16,66
1
25
Metápodo ind.
0
0
Metápodo ind.
Diáfisis cilindro ind.
0
0
Diáfisis cilindro ind.
0
0
Frag. diáf. long. ind.
4
9,3
Frag. diáf. long. ind.
17
39,53
180
19,52
355
38,5
Total
4
43
96
41
4
116
50
12
2
Total
193
[page-n-205]
Figura 6.9. C. Negra IX. Alteraciones digestivas sobre la parte proximal de la ulna (a), epífisis proximal no osificada de tibia (c),
epífisis distal no osificada de fémur (d y e), calcáneo (b) y astrágalo (f).
firmar que las carcasas de los conejos se han aportado completas, aunque los elementos de la zona posterior aparecen mejor
preservados, lo que tal vez se pueda explicar por la presencia
más destacada de alteraciones digestivas sobre los elementos de
la zona anterior. Los referentes actuales también muestran una
importante variabilidad en relación con la representación de
elementos y grupos anatómicos, ya que existen numerosos factores que influyen en la misma, como la disponibilidad y edad
de las presas, número y edad de los pollos, la funcionalidad de
los sitios (nido, posadero, zona de alimentación) y la procedencia de las muestras (restos digeridos o descarnados) que puede
dar lugar a un patrón común o con escasas diferencias entre
conjuntos de distinta procedencia (Cochard, 2004a; Lloveras,
Moreno y Nadal, 2008b, 2009a).
La fragmentación en el conjunto no ha sido muy importante
y ha afectado exclusivamente a algunos elementos. La escápula,
194
metacarpos, molares aislados, tarsos, quinto metatarso y falanges aparecen enteros, y otros presentan muy pocos ejemplares
fragmentados (astrágalo, metatarsos y vértebras). La fragmentación afecta básicamente a los huesos largos principales, sobre
todo al húmero, fémur y tibia, cráneo, coxal y costillas. La longitud de los restos conservados se sitúa de forma mayoritaria
entre 10-20 mm, con mayores valores para 20-30 y >30 mm
que para los de <10 mm. Las categorías de fragmentación en los
huesos largos están dominadas por partes distales en el húmero,
y proximales en el radio, ulna y fémur. La tibia está representada
de manera similar por partes proximales y distales. En los dos
huesos largos posteriores están presentes los fragmentos longitudinales de diáfisis, destacando en el fémur los distales y en
la tibia los proximales. Este nivel de fragmentación más moderado, centrado básicamente sobre los tres principales huesos
largos, coxal, cráneo y costillas, es más propio de los referentes
[page-n-206]
de rapaces nocturnas (Sanchis, 1999, 2000; Cochard, 2004a y
b; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a) que de diurnas, donde los
restos contenidos en pellas aparecen muy fragmentados; el 70%
de los restos de conejo aparecidos en pellas de águila imperial
ibérica mide <10 mm (Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b), lo
que difiere claramente de lo observado en el conjunto del nivel
IX de Cova Negra.
El estudio de las fracturas y alteraciones mecánicas señala
que una serie de elementos se ha fragmentado con posterioridad
a su deposición: cráneo, maxilar, molares aislados, la mayoría
de vértebras, radios, ulnas, costillas y metatarsos; suponemos
que estos elementos se encontraban completos antes de ser depositados. Por otro lado, otro grupo, formado por algunas mandíbulas, radios, ulnas y vértebras lumbares y por la mayoría de
húmeros, coxales, fémures y tibias, muestra morfologías que
remiten a procesos de fractura en fresco (figura 6.7), además de
muescas que afectan al 2,38% de los restos y que están presentes sobre la mandíbula (rama y cuerpo posterior), húmero (metáfisis de la parte distal), vértebra lumbar (cuerpo lateral), coxal
(ala del ilion), fémur (metáfisis y diáfisis de la parte proximal),
tibia (diáfisis de la parte proximal) y fragmentos longitudinales
de diáfisis (borde), que remiten a la acción de un predador, más
intensa sobre el miembro posterior que sobre el anterior (figura
6.8). Aunque las fracturas se muestran sobre restos osificados y
no osificados y de talla grande y pequeña, las muescas aparecen
mayoritariamente sobre restos osificados y de talla grande, lo
que está indicando una correlación positiva entre las muescas y
la edad de las presas. El porcentaje de alteraciones mecánicas
de la muestra es más coincidente con el observado en referentes de búho real (Cochard, 2004a; Lloveras, Moreno y Nadal,
2009a) y se aleja de los conjuntos de águilas (Hockett, 1996;
Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b).
La digestión está presente sobre casi el 20% de los restos,
con dominio del grado ligero (ca. 64%) y moderado (ca. 27%).
Destaca sobre los elementos no osificados o de menor talla
(53,33%), mientras que es menor sobre los osificados (23,88%).
Los elementos craneales no aparecen digeridos salvo una mandíbula y algunos molares aislados. Los huesos del miembro
anterior superan a los del posterior en porcentaje de restos digeridos, excepto en el caso del estilopodio. Los restos axiales
presentan valores modestos, mientras que las falanges aparecen
con porcentajes de ca. 30%. Estos datos señalan un proceso
de ingestión diferencial de las carcasas, favorable al esqueleto
postcraneal sobre el craneal, y a los huesos de la zona anterior
respecto a los de la posterior. Los referentes de búho real muestran porcentajes variables de huesos digeridos según conjuntos
y elementos anatómicos pero que, en general, coinciden en señalar que el grado de alteración predominante en todos ellos es
el ligero y el moderado (Guillem y Martínez Valle, 1991; Maltier, 1997; Sanchis, 1999, 2000; Guennouni, 2001; Cochard,
2004a; Yravedra, 2004; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a). En
cambio, en los referenciales de rapaces diurnas (águilas sensu
lato), cuando los restos proceden de pellas y han sido, por tanto,
ingeridos, los grados de alteración más importantes suelen ser
el fuerte y el extremo (Hockett, 1996; Martínez Valle, 1996;
Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b).
El proceso de desarticulación observado coincide con lo señalado en relación a la ingestión parcial de los restos y a su afectación por procesos digestivos. La desarticulación del miembro
posterior ha sido más intensa que la del anterior y se ha efectuado sobre elementos osificados y no osificados; la del posterior se
ha centrado en el ilion del coxal, la metáfisis-diáfisis de la parte
proximal del fémur y la diáfisis de la parte media y proximal
de la tibia, mientras que la del anterior se ha realizado casi de
manera exclusiva sobre el húmero (metáfisis-diáfisis de la parte
proximal y distal). Esto coincide con una mayor presencia de
elementos digeridos del miembro anterior en relación con los del
posterior. Únicamente el fémur rompe esta dinámica ya que aparece más digerido que el húmero. El miembro anterior se engulle
en muchas ocasiones completo y es desarticulado casi siempre
por el húmero, lo que implica que haya más restos digeridos.
En cambio, en el posterior la desarticulación afecta a todos los
elementos, dando lugar a un mayor número de fragmentos y, de
ellos, el correspondiente al fémur es engullido con mayor frecuencia que el coxal, la tibia y los metatarsos.
Casi el 40% de los restos de la muestra presenta alteraciones relacionadas con los óxidos de manganeso en contextos de
elevada humedad.
El porcentaje de restos digeridos, la escasa importancia de
los grados de digestión fuerte y extremo, los valores de frecuencia de los impactos de pico (cercanos al 3%) y sus características, así como unos niveles de fragmentación bastante moderados, relacionan esta acumulación con las pautas de alimentación
de rapaces nocturnas. La similitud de algunas variables con los
datos de referencia de conjuntos de búho real hace viable que la
acumulación del nivel IX de Cova Negra corresponda a restos
de la alimentación de este predador, tal y como ya determinamos en el anterior análisis (Sanchis, 1999, 2000).
195
[page-n-207]
[page-n-208]
7
Los conjuntos de Cueva Antón
cueva antón
Cueva Antón se sitúa a orillas del pantano de La Cierva, en el
km 26 del curso del río Mula, en la zona centro de la provincia de Murcia. Cueva Antón puede definirse como un abrigo
de grandes dimensiones, 53 m de longitud y 16 de anchura.
La entrada tiene forma de una amplia caverna (30 m) de techo
abovedado (6 m), situada a pocos metros sobre el actual nivel
del río (figura 7.1). El abrigo, abierto por erosión diferencial,
se sitúa sobre una pared de orientación E-W de 25 m situada
en la margen derecha del río y orientada al norte, y que forma
parte del flanco de un anticlinal, formada por una alternancia de
potentes niveles de caliza nummulítica eocena y conglomerado
calcáreo (Martínez Sánchez, 1997).
Excavación de urgencia y primeros datos estratigráficos
En 1991 la Confederación Hidrográfica del Segura financia la
realización de una excavación de urgencia en el abrigo, debido
a su cercanía al cauce del río y a la incidencia que sobre el
mismo podían tener las obras de recrecimiento en el pantano.
Los trabajos arqueológicos se desarrollaron en dos áreas: en la
sala principal (zona 1) y en un área más interior (zona 2), hallándose material arqueológico exclusivamente en la primera de
ellas. Esta actuación aportó los primeros datos estratigráficos y
culturales, adscribiéndose el depósito al Musteriense (Martínez
Sánchez, 1997).
En la secuencia se distinguieron 4 niveles principales, divididos a su vez en otros tantos subniveles (figura 7.2):
- El nivel superior I formado por limos y arcillas procedentes de los aportes sedimentarios del pantano. Posee una potencia máxima de 75 cm y no aporta evidencias culturales.
- Por debajo el nivel II, correspondiente a un aporte sedimentario propio de la cavidad a través de mecanismos de erosión, aunque también cabe la posibilidad de que una parte de
los mismos tengan un origen fluvial. Se intercalan estratos de
matriz limo-arcillosa con otros arenosos, en algún caso muy
cementados, así como algunas costras carbonatadas. La potencia máxima del nivel es de 1,65 m. Se documentan abundantes
restos de fauna (sobre todo lagomorfos).
- Más abajo se encuentra el nivel III, con una potencia máxima de 95 cm, donde aparecen elementos líticos musterienses
y el 86% de la fauna de mayor tamaño. También se describen
dos áreas de combustión. Su formación es similar a la del nivel
anterior.
- Con una potencia máxima de 64 cm, el nivel IV no aporta evidencias de cultura material, aunque sí algunos elementos
malacológicos.
El conjunto industrial recuperado es definido como charentiense de tipo Quina, propio del Musteriense final. Del resto
de materiales, fundamentalmente de la fauna, se aportan únicamente algunos datos relativos a la presencia de algunas especies, pero sin entrar en valores de representación ni en otro
tipo de análisis.
En la región de Murcia existen 31 yacimientos del Paleolítico medio (Montes Bernárdez, 1992; Zilhão y Villaverde, 2008).
El más antiguo es la Cueva Negra del Estrecho del Río Quipar
(Pleistoceno inferior-medio) con industrias achelenses (Walker
et al., 2006). Como yacimientos musterienses en cueva destacan los del núcleo de la costa (Cueva de los Aviones, Cueva
Bermeja, Cueva del Palomarico, Cueva del Hoyo de los Pescadores y Cueva Perneras). En el interior se encuentra Sima de las
Palomas, el Abrigo Grande del Cabezo Negro y Cueva Antón,
junto a diversos sitios al aire libre como la Rambla de las Toscas, Artichuela/La Cierva, El Molar (Rambla del Moro), Loma
Fonseca, y los cuatro del núcleo en torno a Yecla (Rambla de
Tobarillas, Fuente del Pinar, Fuente del Madroño y Cerro de
la Fuente). En estos yacimientos se han identificado diferentes
tradiciones culturales con asociaciones faunísticas típicas de
esta fase del Pleistoceno superior: Cervus elaphus, Capra pyrenaica, Equus (ferus) y Oryctolagus cuniculus junto a Testudo
(hermanni) y hiena (Crocuta) (Montes Bernárdez, 1992).
Excavación sistemática
La actuación de urgencia practicada en el abrigo (Martínez Sánchez, 1997) llamó la atención de los profesores J. Zilhão y V.
Villaverde que, desde el año 2006, codirigen a un equipo pluridisciplinar en la excavación e investigación del depósito arqueológico. Hasta la presentación de la tesis doctoral del autor
197
[page-n-209]
Figura 7.1. Cueva Antón. Vista de la entrada del abrigo. Foto de
João Zilhão.
relativa a esta publicación se habían realizado cuatro campañas
(2006, 2007, 2008 y 2009). En la primera de ellas se limpió el
yacimiento y se refrescó el perfil estratigráfico de la actuación
de 1991, mientras que en las siguientes se procedió a la ampliación de la zanja y se efectuaron catas en diferentes zonas.
A lo largo del 2006 se realiza el análisis geoarqueológico
del depósito y se muestrea por observación micromorfológica.
La estratigrafía del abrigo puede dividirse en cuatro grandes
complejos geoarqueológicos (Angelucci, inédito, com. pers.):
- Depósitos de presa (más moderno).
- Niveles de transición de edad incierta.
- Niveles arqueológicos. De cronología pleistocena, y formados por una sucesión de secuencias aluviales superpuestas
con variaciones laterales de facies y con intercalaciones inclinadas. Todas las unidades del nivel II están afectadas por la acumulación de carbonatos, a menudo con cementación moderada
o intensa (Angelucci, inédito, com. pers.). Contiene evidencias
arqueológicas del Pleistoceno superior y está dividido en subcomplejos.
• AS1. De I g a II c.
• AS2. De II d a II m.
• AS3. De II ñ a II t.
• AS4. II.
• AS5. De II u a III n.
- Sedimento fino orgánico que se sitúa en la parte inferior
de la sucesión.
En la actualidad se prepara una publicación donde se recogen los primeros datos culturales y paleoambientales obtenidos
en las nuevas intervenciones, y se pone de manifiesto la existencia de restos industriales musterienses en los niveles I, II y
III, determinados hasta ese momento únicamente en el III. Este
hecho es importante ya que las ocupaciones humanas de la cavidad se suceden en todos los niveles excepto en el IV. Los restos de fauna más abundantes son los lagomorfos, distribuidos
fundamentalmente en los niveles I y II, de origen natural y sin
asociación con otros restos de fauna (ciervos), casi exclusivos
del nivel III. La escasa presencia de restos industriales en las
distintas fases parece responder a ocupaciones cortas y esporádicas por parte de los grupos humanos (Zilhão y Villaverde,
2008, com. per.).
198
Figura 7.2. Cueva Antón. Estratigrafía del perfil Este de los cuadros
J20, J21 y J22 (modificado de Martínez Sánchez, 1997).
Recientemente se ha documentado la aparición, en la parte
superior de la secuencia de Cueva Antón (nivel I k datado en
37,4 ka), de una valva de Pecten maximus que muestra una perforación de 6 mm de diámetro y restos de pigmentos de color
naranja en su cara externa (mezcla de geotita y hematita) que
fue abandonada y rota (Zilhão et al., 2010).
Los restos de fauna de mayor talla presentes en el nivel III
comportan alteraciones propias del procesado carnicero humano, como marcas de corte y fracturas intencionadas, y se asocian
a las estructuras de combustión. En este nivel los grupos humanos han procesado biomasas animales, aunque la escasa representación ósea parece relacionarse con estancias muy cortas y/o
actividades muy concretas (Zilhão y Villaverde, com. per.).
Resulta de gran importancia dar a conocer algunos datos
sobre la morfología de la cavidad, ya que en la pared interior
del fondo y a una altura de unos 4-5 m se observa una posible
discontinuidad estratigráfica a modo de cornisa que constituye
una estructura erosiva (ver figura 7.26). Puede tratarse de una
superficie idónea para el establecimiento de los nidos o zonas
de alimentación de aves rapaces, que podrían ser la responsables de las acumulaciones de lagomorfos, aves y micromamíferos documentadas fundamentalmente en los niveles II y I. Este
aspecto se desarrollará más adelante, en el estudio de los conjuntos de lagomorfos de este yacimiento.
Toda la información de la que se dispone por el momento
tiene el carácter de preliminar e inédita. Los datos han sido faci-
[page-n-210]
litados por los directores de la excavación (J. Zilhão y V. Villaverde) y distintos especialistas vinculados al proyecto (D. Angelucci, E. Badal, P. Guillem y R. Martínez Valle, entre otros).
Los datos procedentes de la excavación sistemática del
abrigo constatan que las ocupaciones humanas de Cueva Antón
fueron cortas y esporádicas, aunque con presencia de restos industriales musterienses en toda la secuencia del yacimiento excepto en la fase IV. Únicamente se han hallado restos de fauna de
mayor tamaño con señales de procesado humano en el nivel III
(Cervus elaphus), sin relación aparente con las grandes acumulaciones de lagomorfos del nivel II (Zilhão y Villaverde, 2008).
Estudio arqueozoológico y tafonómico de
los lagomorfos de cueva antón
Con el propósito de caracterizar agregados de lagomorfos
(agentes de acumulación y alteración) vinculados a contextos
de escasa incidencia antrópica, se han seleccionado dos conjuntos del nivel II, correspondientes a dos fases crono-estratigráficas distintas.
- II k-l. Nivel de clima frío con degradación de la pared
y formación de plaquetas de hielo. La datación del nivel inmediato aporta una fecha de 39 650 +/- 550 BP. El aporte de
lagomorfos pudo realizarse desde la pared inmediata. Este nivel
podría ser contemporáneo de Cova Negra F (MIS 3), fase fría
(antiguo Würm III) y con procesos de meteorización mecánica
y plaquetas de hielo (Fernández Peris y Villaverde, 2001). Se
ha procedido al estudio conjunto de los restos del k y el l, según
indicaciones de uno de los directores de la excavación (J.Z.).
• II k, (AS2, sección E del sector I). Es una brecha formada por piedras calizas de hasta 10 cm.
• II l, (AS2, sección E del sector I) está compuesto por
una serie de niveles de limos con algunos cantos procedentes de la pared. Puede dividirse en dos unidades
separadas por una costra discontinua de carbonato
(Angelucci, com. pers.).
- II u. Nivel perteneciente a un ciclo templado, con aportes
de tipo lacustre por inundación de la cavidad. Los lagomorfos
podrían responder a aportaciones a partir de egagrópilas desde
la pared inmediata. Cabe la posibilidad de que este nivel (ca. 47
000 BP) sea contemporáneo de Cova Negra E (50 000 +/- 8000
BP; 53 000 +/- 8000 BP), fase templada (antiguo Würm II/III)
del MIS 3 (Fernández Peris y Villaverde, 2001; Villaverde,
2001). II u (AS5) presenta suelos limosos con algo de materia
orgánica y capas de óxido de hierro (Angelucci, com. pers.).
El nivel II k-l
La excavación del nivel II k-l (cuadro N-20) ha deparado un
conjunto de 5798 restos de conejo (Oryctolagus cuniculus). A
partir del I1 se ha obtenido un número mínimo de 90 individuos
(cuadro 7.5).
Estructura de edad
Las partes articulares de fusión temprana (3 meses) son las
únicas que presentan una tasa de osificación importante, con
porcentajes que van del 65 al 79%. El nivel de osificación es
menor en la gran mayoría de las de fusión media (5 meses)
y tardía (9-10 meses). Si se tiene en cuenta la suma de todas
las partes articulares osificadas de fusión tardía el porcentaje
obtenido representa el 45%, correspondiente a individuos de >9
meses, mientras que el 55% restante pertenece a inmaduros de
<9 meses.
Al considerar las partes articulares no osificadas por tamaño
vemos como las grandes (124) superan ligeramente en número
a las pequeñas (104) (cuadro 7.1). El porcentaje de osificadas
entre las tardías (45%) corresponde a 40 individuos adultos,
mientras que el valor restante de no osificadas de fusión tardía (55%) equivale aproximadamente a 27 inmaduros de talla
grande y 23 de talla pequeña (cuadro 7.2). Pero si observamos
las partes articulares no osificadas de pequeño tamaño correspondientes a huesos posteriores (fémur y tibia), su número es
mucho menor que en los anteriores (húmero, radio y ulna), lo
que quizá de deba al mayor grado de fragmentación (y posiblemente destrucción) de los huesos posteriores, lo que sin duda
ha podido restar efectivos a los ejemplares inmaduros de menor
talla (jóvenes). Por ello, nos parece más adecuado en este caso
tomar en consideración el porcentaje de partes articulares no
osificadas de fusión temprana (húmero distal y radio proximal),
que es de media del 30%; esto significa que si en el nivel se han
determinado 90 individuos, un 30% de las partes articulares de
fusión más temprana (3 meses) no están osificadas (el 30% de
90 es 27), por lo que el número de individuos jóvenes se matiza
y pasa de 23 a 27. Teniendo en cuenta de manera individual a
los tres grupos de edad diferenciados, en el nivel II k-l dominan
los individuos adultos de >9 meses (NMI=40), pero de manera general los inmaduros son mayoritarios, con presencia de
dos grupos de <9 meses diferenciados por su tamaño, los más
grandes o subadultos (NMI=23) y los más pequeños o jóvenes
(NMI=27) (figura 7.3).
El espectro de edades obtenido puede matizarse aún más si
consideramos el importante conjunto de molares aislados que
Cuadro 7.1. C. Antón II k-l. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los principales huesos largos (g: talla
grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
Osificadas
Proximal
No osific.
11
Metáfisis
No osific.
Fémur
27
8
29
Tibia
Total
37
112
17 (10g; 7p) 107 (41g; 66p)
16 (9g; 7p)
7 (p)
27 (20g; 7p)
31 (26g; 5p)
81 (55g; 26p)
44
5
35
30
118
Metáfisis
24 (p)
6 (3g; 3p)
15 (10g; 5p)
19 (13g; 6p)
64 (26g; 38p)
Epífisis
13 (p)
9 (g)
32 (26g; 6p)
23 (g)
89 (69g; 20p)
Osificadas
Distal
Ulna
6 (p) 50 (12g; 38p) 25 (13g; 12p)
Epífisis
9 (6g; 3p)
Radio
4
12 (11g; 1p)
199
[page-n-211]
Cuadro 7.2. C. Antón II k-l. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Osificadas
Cuadro 7.3. C. Antón II k-l. Tamaño de los I1: g
(grande), p (pequeño).
No osificadas
Izquierdo
I1
n
Húmero distal
44 (64,70)
24 (35,29)
Radio proximal
27 (79,41)
7 (20,58)
Total fusión temprana (3 m.)
71 (69,6)
31 (30,39)
Mand.
8 (13,79)
50 (86,20)
Total
70
Fémur distal
35 (52,23)
30 (50,84)
29 (49,15)
Total fusión media (5 m.)
73 (39,67)
111 (60,32)
Húmero proximal
11 (40,74)
16 (59,25)
n
g
p
90
36
54
0
0
0
32 (47,76)
Tibia distal
Derecho
p
32 37
1
Ulna proximal
g
Radio distal
5 (29,41)
12 (70,58)
Fémur proximal
29 (47,54)
32 (52,45)
Tibia proximal
37 (52,85)
33 (47,14)
4 (25)
12 (75)
86 (45,02)
Aislados
69
1
0
33 37
90 36 (40%) 54 (60%)
Cuadro 7.4. C. Antón II k-l. Estado de desgaste de los P3: +
(con desgaste), - (sin desgaste).
P3
Izquierdo
Derecho
105 (54,97)
Ulna distal
Total fusión tardía (9-10 m.)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
44,44
25,55
18,88
11,11
ca. 1 mes
1-4 meses
4-9 meses
>9 meses
Figura 7.3. C. Antón II k-l. Estructura de edad en meses según
%NMI.
el nivel ha proporcionado, siendo muy escasos los conservados en las mandíbulas y maxilares. Se ha tenido en cuenta el
primer incisivo superior y el primer premolar inferior que son
los que aportan un NR, NME y NMI más elevado. Según los
datos recopilados por Jones (2006), la erupción de estos dientes
en el conejo tiene lugar en el I1 entre 1-2 semanas y en el P3 al
mes de vida. En relación al I1, el 60% es de pequeño tamaño, y
nos señala el importante papel de los individuos inmaduros en
el conjunto (cuadro 7.3). Este dato coincide básicamente con
lo observado en el caso de las partes articulares no osificadas
de fusión tardía de los huesos largos (ca. 55%) y también de
la relevancia de los ejemplares más jóvenes. En este sentido,
son importantes los valores del P3, ya que el 11% no presenta
desgaste alguno: 8 dientes aislados no tienen desgaste y son
de pequeño tamaño y otros 2 están insertados en mandíbulas
y a media erupción, lo que nos indica que entre los individuos
jóvenes existe un grupo a tener en cuenta de 10 animales que
murieron aproximadamente al mes de vida (muy jóvenes), ya
que es a partir de las 4 semanas cuando todos los molares definitivos están en su sitio (cuadro 7.4).
El porcentaje de P3 sin desgaste hace mención a los individuos muy jóvenes que murieron mientras todavía se encontraban en la madriguera o que acababan de abandonarla tras
200
n
+
-
n
+
-
Aislados
68
60
8
78
75
3
Mand.
10
8
2
5
5
0
Total
78
68
10 (11,11%)
83
80 (88,88%)
3
el destete que tiene lugar sobre las 3 semanas después del nacimiento (Gardeisen y Valenzuela, 2004). Es precisamente en
estas primeras salidas de la madriguera cuando los jóvenes gazapos son más vulnerables a la acción de distintos predadores.
El estudio de las alteraciones presentes en estos restos ayudará a
esclarecer las causas de la aparición en el nivel II k-l de estos individuos de tan corta edad. Un mayor porcentaje de individuos
inmaduros de <9 meses corresponde teóricamente con un perfil
de tipo atricional relacionado con prácticas predatorias (Blasco
Sancho, 1992). La estructura de edad del conjunto del nivel II
k-l está formada por 40 individuos adultos de >9 meses y por 50
inmaduros de <9 meses, que se reparten entre 23 subadultos de
4-9 meses (inmaduros de talla grande), 17 jóvenes de 1-4 meses
y 10 muy jóvenes de ca. 1 mes.
Representación anatómica
Se trata de un conjunto muy destacado de restos de conejo
donde están presentes la mayoría de elementos, ya que incluso se muestran algunos que normalmente no aparecen en las
series fósiles, como los pequeños carpos, tarsos o sesamoideos
(cuadro 7.5). Los porcentajes más altos de supervivencia corresponden a diversos molares aislados: I1, P3 e I1 (90-70%); a
continuación el calcáneo, fémur, escápula y ulna (50-45%); con
valores en torno al 40% se sitúan el coxal, los otros molares
inferiores aislados (P4-M3), patella, cuarto metatarso, molares
superiores aislados (P3-M3) y el húmero. Entre el 40-30% se
encuentran los otros metatarsos, el maxilar, la mandíbula, segundo metacarpo, P2, primera falange y astrágalo. Por detrás,
entre el 30-20% están la segunda falange, cráneo, los otros
metacarpos, radio, pequeños tarsos y vértebras lumbares. Por
debajo del 10% la tercera falange, las demás vértebras, carpos,
costillas y sesamoideos.
Por grupos, el craneal domina de manera clara si en los
recuentos incluimos a los molares aislados (50,02%). Si únicamente se contabilizan los fragmentos craneales, maxilares y
mandíbulas (31,11%), los valores se sitúan cercanos a los del
miembro posterior (33,84%); por detrás, la representación se
muestra bastante igualada entre falanges (27,86%) y el miem-
[page-n-212]
Cuadro 7.5. C. Antón II k-l. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño (g: grande; p:
pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
Cráneo
Maxilar
I1
P2
P3-M3
Hemimandíbula
I1
P3
P4-M3
Escápula
Húmero
Radio
Ulna
Semilunar
Piramidal
Pisiforme
Metacarpo 2
Metacarpo 3
Metacarpo 4
Metacarpo 5
Metacarpo ind.
Vértebra cervical
Vértebra torácica
Vértebra lumbar
Vértebra sacra
Vértebra caudal
Costilla
Coxal
Fémur
Tibia
Calcáneo
Astrágalo
Centrotarsal
Cuboides
Cuneiforme 3
Patella
Metatarso 2
Metatarso 3
Metatarso 4
Metatarso 5
Metatarso ind.
Falange 1
Falange 2
Falange 3
Sesamoideo
Metápodo indeterminado
Vértebra ind.
Molar ind.
Diáfisis cilindro ind.
Frag. diáfisis (long.) ind.
Total
NR
195
92
174
58
360
120
132
146
310
95
146
113
135
1
7
10
61
39
36
21
104
40
36
84
16
2
116
163
224
249
107
58
31
18
22
75
69
61
73
66
184
548
356
470
39
76
117
83
10
50
5798
Osif. /g
No osif. /p
28
55
33
12
37
64
29
43
10
6
5
8
41
14
20
26
8
7
9
10
11
42
4
10
50
5
22
55
69
38
37
104
92
55
5
3
5
5
82
227
164
6
5
3
5
86
181
147
26
41
967
1083
Ind.
195
92
174
58
360
120
132
146
310
30
27
51
80
1
7
10
44
24
21
2
21
22
6
8
3
2
116
104
65
88
14
58
31
18
22
75
58
53
65
56
16
140
45
470
39
9
117
83
10
50
3748
NME
42
63
165
58
360
63
124
146
310
85
72
35
85
1
7
10
61
39
36
21
30
29
75
6
2
79
78
88
63
93
55
31
18
22
75
69
61
73
66
446
340
470
39
4091
NMIf_c
22
32
90
32
36
34
67
78_83
39
36_37
37_39
18
44_45
1
4
7
31
25
21_22
11_12
9
3
11
6
1
4
46
39
37
55
30
19
10
14
39_42
39
37
42
38
28
22
27
2
90
%R
23,33
35
91,66
32,22
40
35
68,88
81,11
43,05
47,22
40
19,44
47,22
0,55
3,88
5,55
33,88
21,66
20
11,66
4,76
2,68
11,9
6,66
0,14
3,65
43,33
48,88
35
51,66
30,55
17,22
10
12,22
41,66
38,33
33,88
40,55
36,66
30,97
23,61
29,01
1,35
-
201
[page-n-213]
no parece que las pérdidas se deban a procesos postdeposicionales. Pero la distribución de restos según tamaño y tasa de osificación no es consecuente con el mayor porcentaje de inmaduros
en el conjunto (55,5%), puesto que los valores de osificados y
no osificados son muy parecidos y puede señalar una pérdida
esquelética importante entre los inmaduros (cuadro 7.5).
bro anterior (22,82%), mientras que el axial (4,96%) presenta
grandes pérdidas.
La mejor representación de los restos de la mitad posterior
es bastante clara en el basipodio (tarsos/carpos) y el metapodio
(metatarsos/metacarpos); en el estilopodio el fémur también
presenta valores más elevados que el húmero, mientras que en
el zigopodio la tibia y el radio-ulna están más próximas, sobre todo por la buena supervivencia de la ulna. Únicamente en
las cinturas los elementos de la mitad anterior (escápula) están
mejor representados que los de la posterior (coxal), si bien con
valores muy parejos.
Al comparar los elementos postcraneales con los craneales
(a y b) se observa una menor representación de los segundos,
que se hace más destacada cuando las mandíbulas y maxilares
se cotejan con los cinco principales huesos largos (c). Los segmentos inferiores están mejor representados que los medios y
superiores (d), y los medios algo mejor que los superiores pero
muy igualados (e). El índice f compara los huesos de los miembros y muestra que los posteriores están algo mejor representados que los anteriores (cuadro 7.6).
La relación entre la densidad máxima de los restos y su representación no ha resultado significativa (r= 0,2153) por lo que
Fragmentación
La relación entre el NME y el NR total es del 0,70 e indica que
en general el conjunto no está muy afectado por la fragmentación. Los huesos de las zonas marginales de las extremidades,
carpos (100%), tarsos (100%), falanges (97,63-100%) y sesamoideos (100%), y también los molares aislados (ca. 100%) son
los que se muestran completos o con valores muy importantes de
preservación; entre ellos, los metatarsos (57,14-64,7%) aparecen
más fragmentados que los metacarpos (85-100%). La fragmentación afecta fundamentalmente a los huesos del cráneo (0%),
mandíbulas (1,47%) y a los del segmento superior y medio de
los miembros. Ninguna escápula se ha conservado completa,
mientras que un 40% de los coxales sí; el húmero (33,33%) está
algo más fragmentado que el fémur (42,27%), mientras que el
radio (68%) y la ulna (39,28%) se conservan más completos que
la tibia (18,47%), que es el hueso largo más fragmentado de la
muestra. En el caso de los huesos largos, la mayoría de los contabilizados como completos corresponden a epífisis no osificadas,
por lo que el porcentaje de fragmentación al no considerar estos
elementos es de 0% de completos en la ulna, fémur y tibia, y del
3,3% y 5% en el húmero y radio respectivamente. Respecto a las
vértebras, en general muchas se mantienen completas, aunque si
comparamos las lumbares (51,16%) con las cervicales (64,7%)
y torácicas (74,19%), las primeras están más fragmentadas. Los
sacros (66,66%) y las vértebras caudales (100%) conservan muchos elementos enteros, al contrario que las costillas (5,88%),
muy afectadas por la fragmentación. Los pequeños restos indeterminados de cilindro y longitudinales presentan en todos los
casos fracturas recientes (figura 7.4).
La mayoría de los elementos medidos se incluye en el grupo de <10 mm (58,21%) y 10-20 mm (30,45%), mientras que
Cuadro 7.6. C. Antón II k-l. Índices
de proporción entre zonas, grupos y
segmentos anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
183,5
b) PCRAP / CR
166,4
c) PCRLB / CR
272,2
d) AUT / ZE
339,2
e) Z / E
114,3
f) AN / PO
100 100 100
100
83
98,48 100 100
100 100 100
90
100
85
100
100 100 100 100 100 100
97,63 100 100 100
88,23
88,23
80
74,19
68
70
64,7
60
66,66
64,7
57,14 62,5
57,14
51,16
50
40
39,28
40
42,27
33,33
30
18,47
20
0
0
0
1,47
5,88
0
Cr
Mx
I1
P2
P3-M3
Hem
I1
P3
P4-M3
Es
H
R
U
Sem
Pir
Pis
Mc2
Mc3
Mc4
Mc5
Vc
Vt
Vl
Vs
Vcd
Ct
Cx
F
T
Ca
As
Ce
Cu
Cn3
Pa
Mt2
Mt3
Mt4
Mt5
F1
F2
F3
Ses
10
Figura 7.4. C. Antón II k-l. Porcentajes de restos completos.
202
[page-n-214]
son escasos los de 20-30 mm (7,97%) y sobre todo los de >30
mm (3,27%). La longitud media de los restos se ha establecido
en 11,23 mm (figura 7.5). Se trata de valores que en teoría se
corresponden con un conjunto muy afectado por la fragmentación, pero en realidad la mayoría de las fracturas presentes en el
conjunto son de origen reciente, lo que ha supuesto que muchos
de los elementos que las han sufrido, y que presumiblemente se
conservaban completos antes, no se hayan medido; al mismo
tiempo, la gran cantidad de huesos conservados de pequeñas
dimensiones como carpos, tarsos y falanges ha influido en que
la media muestre un valor reducido (figura 7.5).
A continuación se describen las categorías de fragmentación según elementos anatómicos (cuadros 7.7. 7.8 y 7.9). No
aparecen aquellos que tienen todos sus efectivos completos.
El cráneo se muestra en forma de fragmentos de petroso
y de zigomático-temporal, mientras que del maxilar abundan
los de zigomático. De la mandíbula destacan las porciones anteriores (diastema y alveolo del incisivo) e indeterminadas de
cuerpo. En las vértebras, además de las completas aparecen
fragmentos de cuerpo. Las costillas están representadas como
zonas articulares unidas a un pequeño fragmento de cuerpo. La
escápula como zonas articulares unidas a un fragmento de cuerpo, y el coxal mayoritariamente como fragmentos proximales
(ilion más acetábulo) (cuadro 7.7). En los huesos largos principales, como se ha comentado antes, son las epífisis completas
no osificadas las mejor representadas. En el húmero también
destacan las partes distales y las partes distales unidas a un fragmento de diáfisis inferior a la mitad del hueso; en el radio y la
ulna también son predominantes las partes articulares distales
unidas a un pequeño fragmento de diáfisis. En los dos huesos
largos posteriores predominan las partes articulares de ambas
zonas (fémur y tibia), las partes articulares distales unidas a un
fragmento de diáfisis inferior a la mitad del hueso (tibia) y los
fragmentos longitudinales de diáfisis, de la zona proximal (fémur y tibia) y distal (fémur) (cuadro 7.8). La mayoría de metapodios y falanges están completos (cuadro 7.9).
Cuadro 7.7. C. Antón II k-l. Categorías de fragmentación
de los elementos craneales, axiales y cinturas según NR y
porcentajes.
Cráneo
Zigomático-temporal
Bulla timpánica
10 (6,09)
Frontal
2 (1,21)
Frag. indeterminado
2 (1,21)
Petroso
106 (64,63)
Occipital
Completo
Maxilar
2 (1,21)
0 (0)
Premaxilar
13 (15,85)
Zigomático
39 (47,56)
Zigomático y serie alveolar
17 (20,73)
Paladar
13 (15,85)
Completo
Hemim.
Casi completa
Porción ant. (diastema + alveolo I1)
3/4 anteriores (sin rama)
0 (0)
1 (1,47)
21 (30,88)
5 (7,35)
Porción central (serie molar)
7 (10,29)
Frag. diastema y cuerpo ant.
6 (8,82)
Frag. posterior cuerpo
6 (8,82)
Frag cuerpo indeter.
14 (20,58)
Frag. rama posterior
8 (11,76)
V. cervical Completa
Fragmento cuerpo
V. torácica Completa
Casi completa
11 (64,70)
6 (35,29)
3 (9,67)
20 (64,51)
Fragmento cuerpo
7 (22,58)
Fragmento apófisis
1 (3,22)
V. lumbar Completa
70
42 (25,60)
Casi completa
Fragmento cuerpo
60
Fragmento apófisis
V. sacra
15 (34,88)
7 (16,27)
19 (44,18)
2 (4,65)
Casi completa
3 (33,33)
Parte proximal
50
3 (33,33)
Segmentos aislados
40
Costilla
Parte articular + frag. cuerpo
Fragmento cuerpo
30
Completa
Escápula
3 (33,33)
21 (77,77)
4 (14,81)
2 (7,40)
Coxal
10
Parte articular
2 (18,18)
Parte articular + fragmento cuerpo
20
9 (81,81)
Casi completo
3 (13,63)
1/2 px (ilion + acet.) comp. no osif.
0
Ilion
0
500
1000
1500
2000
2500
Figura 7.5. C. Antón II k-l. Longitud en milímetros de los
restos medidos.
11 (50,00)
1 (4,54)
Frag. ilion + acet. + frag. isquion
3 (13,63)
1/2 dt (acet. + isq.) comp. no osif.
4 (18,18)
203
[page-n-215]
Cuadro 7.8. C. Antón II k-l. Categorías de fragmentación de los huesos largos según NR y porcentajes.
Húmero
Radio
2 (3,38)
1 (5,00)
8 +*16 (40,67)
*7 (35,00)
1 (1,69)
2 (10,00)
4 (18,18)
1 (5,00)
1 (4,54)
Completo
Parte proximal
Parte proximal + diáfisis <1/2
Parte proximal + diáfisis >1/2
Diáfisis cilindro proximal
Ulna
Fémur
Tibia
2 (9,09) 24 + *27 (40,47)
29 + *31 (38,46)
1 (1,69)
1 (0,79)
3 (2,38)
10 (7,93)
Diáfisis cilindro media
21 (13,46)
14 (11,11)
Frag. diáfisis (long.) proximal
3 (1,92)
4 (2,56)
3 (2,38)
19 (12,17)
1 (1,69)
1 (0,64)
Frag. diáfisis (long.) distal
Parte distal + diáfisis <1/2
6 (10,16)
Parte distal + diáfisis >1/2
4 (6,77)
Parte distal
7 + *13 (33,89)
1 (4,54)
4 (2,56)
*9 (45,00) 1 + *11 (54,54) 11 + *32 (34,12)
Diáfisis cilindro ind.
2 (9,09)
Frag. diáfisis (long.) ind.
8 + *23 (19,87)
1 (0,79)
9 (5,76)
*Epífisis completas no osificadas.
Cuadro 7.9. C. Antón II k-l. Categorías de fragmentación de
los metapodios y falanges según NR y porcentajes.
Metacarpo II
Completo
Parte proximal
Metacarpo III
Completo
Parte proximal
Metacarpo IV
Completo
17 (85,00)
3 (15,00)
15 (88,23)
2 (11,76)
15 (88,23)
Parte proximal
2 (11,76)
Metacarpo ind.
Parte distal
36 (100)
Metatarso II
Completo
11 (64,70)
Parte proximal
Metatarso V
8 (57,14)
6 (42,85)
Completo
8 (57,14)
Parte proximal
Metatarso IV
Completo
Parte proximal
Metatarso III
6 (35,29)
6 (42,85)
Completo
10 (62,50)
Parte proximal
6 (37,50)
Metatarso ind.
Parte distal
77 (100)
Metapodio ind.
Parte distal
Falange I
Completo
Parte proximal
Parte distal
41 (100)
310 (91,71)
4 + *20 (7,10)
4 (1,18)
*Epífisis proximal no osificada.
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
A continuación se realiza la cuantificación y estudio de las fracturas y de las alteraciones de tipo mecánico teniendo en cuenta
su distribución por elementos anatómicos y grado de osificación. Algunas de estas alteraciones son muy similares a las descritas en conjuntos de lagomorfos creados por rapaces, como
204
consecuencia del impacto del pico sobre los huesos durante los
procesos de captura, desarticulación y consumo de las presas
(Hockett, 1996; Sanchis, 1999, 2000; Cochard, 2004a; Yravedra, 2004; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b, 2009a). Cabe la
posibilidad de que alguna de estas alteraciones pueda ser resultado de la acción de las garras durante la sujeción de las presas.
También aparecen otras fracturas de origen postdeposicional,
con morfologías y características que nos remiten a acciones
sobre hueso seco.
Elementos craneales. Aparecen totalmente fragmentados
(pequeño tamaño), pero no se han observado señales mecánicas
relacionadas que nos permitan confirmar la intencionalidad de
las mismas. Ningún maxilar se ha conservado completo pero la
mayoría de fracturas parecen postdeposicionales, salvo en unos
pocos restos donde la fractura, localizada sobre la porción anterior del zigomático, puede estar relacionada con acciones mecánicas. A pesar de la elevada fragmentación observada en las
mandíbulas, en pocos casos se observan señales mecánicas por
impacto de pico (figura 7.6 a): tres mandíbulas presentan una
muesca semicircular sobre la rama posterior (5 x 2; 5 x 2,4; 3,5
x 2,7 mm) y dos de ellas otra muesca más en la zona entre el
diastema y el alveolo del P3 (3,9 x 2,6; 2,3 x 0,8 mm); en un caso
aparece una muesca en el borde anterior de la rama (7 x 3,5 mm)
y en otros dos una muesca más sobre el diastema (3,9 x 2,6; 2,3 x
0,8 mm). Esto parece indicar una acción mecánica intencionada
de las rapaces centrada en la zona anterior (diastema) y posterior
de la mandíbula (rama). El resto de las fracturas observadas pueden corresponder a episodios postdeposicionales.
Elementos axiales. Un 35% de las vértebras cervicales están
fragmentadas, aunque estas fracturas tienen mayoritariamente
un origen postdeposicional; únicamente se ha hallado un axis
completo con una muesca semicircular sobre la parte central
del proceso espinoso (2,6 x 1,4 mm) que relacionamos con un
impacto de pico. Una cuarta parte de las vértebras torácicas está
fragmentada pero no hemos observado señales que nos indiquen
acciones de fractura intencionada. Casi la mitad de las vértebras
lumbares está fragmentada, dando lugar a restos longitudinales
de cuerpo (19) y en pocos casos a apófisis o fragmentos de éstas
[page-n-216]
(2). Sobre siete restos (4 al menos con uno de los dos procesos osificados y el resto no) se han documentado alteraciones
mecánicas que hemos interpretado como resultado de impactos
de pico de aves rapaces; en cuatro de ellas aparece una muesca
de morfología semicircular localizada sobre un lado del cuerpo
(1,7 x 0,9; 2,6 x 1,5; 2,1 x 1,2; 3 x 1,1 mm); en otra más se
documenta un hundimiento circular (3 mm de diámetro) sobre
un lado del cuerpo; en otra una pequeña muesca sobre un borde
de una apófisis (1,8 x 0,4 mm), y el restante presenta una fractura en forma de V invertida que afecta a la porción posterior o
caudal del cuerpo (figura 7.6 d). Un tercio de los sacros muestra fracturas (todos están osificados), aunque únicamente uno
de ellos presenta un agrandamiento del primer foramen dorsal,
dando lugar a una forma más oval (2,7 mm de diámetro), y que
se puede asociar a un impacto de pico que también ha originado
sobre el cuerpo una superficie oblicua de fractura.
Las costillas aparecen mayoritariamente fragmentadas a la
altura del cuello, dando lugar a partes articulares unidas a pequeños fragmentos de cuerpo. Aunque no se han hallado otras
señales mecánicas asociadas, cabe la posibilidad de que una parte de las mismas se deban a acciones mecánicas de las rapaces.
Elementos del miembro anterior. Ninguna escápula se ha
conservado completa. Entre los restos osificados las fracturas
se localizan sobre la parte media del cuerpo (7) o sobre el cuello (2); las primeras parecen intencionadas ya que en tres casos
muestran una muesca semicircular sobre el borde de fractura
(2,8 x 1,6; 1,8 x 1,8; 1,8 x 0,6 mm), mientras que las localizadas sobre el cuello son transversales y pueden ser de tipo
postdeposicional. Una parte articular osificada presenta sobre
la cara medial una horadación circular de aproximadamente 3,2
mm de diámetro. Los restos no osificados comportan escasas
fracturas aunque con las mismas características que en el caso
de las osificadas; uno de estos restos muestra una horadación
semicircular sobre la cara medial en la parte articular (2 mm).
Dos tercios de los restos de húmero muestran fracturas, con
mayor importancia sobre los osificados (cuadro 7.10, entre paréntesis NR). Entre los primeros, las fracturas afectan básicamente a la diáfisis de la parte distal (7) y en menor medida a
la diáfisis de la zona media (3) o proximal (3) (figura 7.6 c);
en todo caso siempre con morfologías curvas, que combinan
bordes rectos y oblicuos pero de aspecto predominantemente
liso y que nos remiten a procesos de fractura en fresco. En los
elementos no osificados las fracturas aparecen distribuidas por
igual en las distintas zonas de la diáfisis, también con dominio
de formas curvas en fresco. Las características observadas sobre los restos indeterminados confirman los morfotipos comentados. En todos los casos se conserva integra la circunferencia
de la diáfisis y no se han originado fragmentos de diáfisis (longitudinales). Entre los restos osificados se han observado fracturas longitudinales que afectan a la articulación proximal (8) o
distal (15). Una parte proximal osificada presenta una muesca
semicircular sobre la cara lateral de la metáfisis (2,8 x 2 mm).
Otro fragmento similar posee una pequeña horadación triangular sobre la cara medial de la metáfisis (1,45 mm). Ambas señales parecen corresponder a impactos de pico de rapaces.
Un 32% de los restos de radio se muestra fragmentado
(cuadro 7.11), aunque parece que las fracturas se han producido
cuando el hueso ya estaba seco (morfologías transversales, con
ángulos rectos de fractura y de aspecto rugoso).
Más del 60% de las ulnas aparecen fragmentadas (cuadro
7.12). La morfología predominante es la transversal sobre
hueso seco, aunque en algunos casos también aparecen formas
curvas, aunque son difíciles de interpretar al estar localizadas
de forma mayoritaria sobre elementos no osificados.
Los metacarpos se han conservado en su mayoría completos y las escasas fracturas que afectan al cuerpo muestran una
morfología transversal que relacionamos con procesos de tipo
postdeposicional.
Cuadro 7.10. C. Antón II k-l. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Transversal
Curvo-espiral
Ip
1
11
Ind Total
2
6
3
10
27
Longitudinal
Dentada
2
2
Mixto
Liso
Rugoso
1
Mixto
Aspecto
Recto
Oblicuo
Ángulo
1
3
1
2
4
3
5
10
9
3
5
17
9
4
6
19
2
3
2
4
9
13
6
12
31
13
6
12
31
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
Figura 7.6. C. Antón II k-l. Fracturas y alteraciones mecánicas sobre
la hemimandíbula (a), coxal (b), húmero (c) y vértebra lumbar (d).
Total
205
[page-n-217]
Cuadro 7.11. C. Antón II k-l. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del radio.
A/Ig
Morfología
Transversal
Ip
3
Cuadro 7.13. C. Antón II k-l. Características de las
fracturas sobre la diáfisis del fémur.
Ind Total
5
8
A/Ig
Morfología
15
11
Transversal
Curvo-espiral
Curvo-espiral
Longitudinal
Recto
3
5
8
Ángulo
Recto
Liso
Aspecto
3
5
8
Total
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
3
3
5
-
8
5
8
Cuadro 7.12. C. Antón II k-l. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la ulna.
A/Ig
Ip
Transversal
1
1
9
11
Curvo-espiral
1
4
1
Total
Ind Total
5
5
11
8
34
11
32
58
Morfología
Transversal
Curvo-espiral
Ip
7
3
6
16
13
9
25
47
34
34
1
1
Dentada
1
4
Liso
9
11
1
Oblicuo
Mixto
1
Oblicuo
5
Mixto
1
Rugoso
1
1
Mixto
1
1
9
Ángulo
4
5
3
5
13
10
4
19
33
5
5
42
52
10
7
53
70
5
3
5
13
5
2
Liso
2
5
10
17
2
5
10
17
Elementos del miembro posterior. El 60% de los coxales
aparecen fragmentados. Las fracturas se concentran sobre los
elementos osificados y son muy escasas sobre los inmaduros.
Entre los osificados, en algunos casos aparecen formas curvas
y de bordes oblicuos sobre la parte posterior del isquion (3)
que parecen remitirnos a acciones sobre hueso fresco (figura
7.6 b); en dos de estos restos y sobre la parte posterior del isquion se observa una pérdida de masa ósea, pero que no llega
a ser una muesca, como consecuencia de impactos de pico; en
otro elemento y sobre esta misma zona se documenta una horadación rectangular (2,1 x 1,5 mm) asociada a otra triangular
Completa
Total
15
27
6
6
1
>2/3
8
27
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
5
Mixto
Aspecto
Recto
Ind Total
Rugoso
11
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
3
A/Ig
Dentada
1
16
15
Longitudinal
1
1
Cuadro 7.14. C. Antón II k-l. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la tibia.
6
Recto
57
15
Completa
Longitudinal
206
11
31
3
15
31
Rugoso
>2/3
Completa
Liso
Mixto
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Total
24
7
1
26
16
Mixto
11
7
1
8
Rugoso
Aspecto
24
1
Oblicuo
Mixto
Ángulo
33
Dentada
Mixto
Morfología
1
7
24
Oblicuo
Aspecto
Ind Total
1
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Ip
1
20
12
32
64
20
12
66
98
(2,2 x 2 mm) en la cara medial o interna (figura 7.9 a). Las
fracturas sobre el ilion son de morfología irregular y en algunos
casos muestran bordes pulidos por la digestión. En los restos
no osificados la mayoría de las fracturas documentadas son recientes, pero se han hallado algunas alteraciones mecánicas que
indican que las rapaces también han actuado sobre las presas
inmaduras; un ejemplar presenta una horadación triangular (3,5
x 2,1 mm) sobre la cara medial del isquion; otro presenta un
hundimiento rectangular (3,1 x 2 mm) sobre esta misma zona.
Entre los restos de edad indeterminada, dos ejemplares tienen
una muesca sobre la cara medial del isquion (2,2 x 1,6; 3,8 x 2,6
[page-n-218]
mm). Además de las fracturas curvas (5) descritas anteriormente, sobre el isquion también aparecen otras transversales (10)
que podrían ser de origen postdeposicional. Un resto presenta
dos muescas semicirculares y bilaterales, pero no enfrentadas,
sobre el isquion (1,6 x 0,8; 0,8 x 0,8 mm).
Algo más de la mitad de los fémures están fragmentados
(57,72%) (cuadro 7.13). Entre los osificados destacan las fracturas sobre las diáfisis de las partes distales (10), todas curvas,
con combinación de ángulos mixtos (6) u oblicuos (4) y de aspecto liso (figuras 7.7 b y c). En un caso se ha descrito otra
fractura curva sobre la diáfisis de la parte distal y otra similar
sobre la diáfisis de la parte media. Una de estas partes distales
osificadas muestra una punción-hundimiento oval sobre la zona
superior del cóndilo lateral (4,1 x 2,7 mm) (figura 7.9 b); todas
estas fracturas y alteraciones se han realizado en fresco. Sobre
las partes proximales aparecen fracturas de morfología irregular (8) en la zona del cuello (debajo de la articulación), que en
un caso presenta una muesca semicircular asociada en la cara
caudal (2,4 x 1,1 mm). En otros elementos las fracturas (también curvas) se localizan sobre la diáfisis de la parte proximal
(3) y nos remiten también a acciones sobre hueso fresco.
Entre los restos no osificados, predominan las fracturas curvas sobre la diáfisis de la parte proximal (9) (figura 7.7 a), que
en algunos casos llegan a afectar a la articulación, creándose
formas longitudinales; en dos casos las fracturas (curvas) se sitúan sobre la diáfisis de la parte distal.
Respecto a los fragmentos de cilindro de diáfisis de edad
indeterminada, se crean pocos y corresponden a la zona proximal. Las fracturas afectan sobre todo a la parte proximal (3) y
media (3) y en menor medida a la distal (1) de la diáfisis, también con morfologías predominantemente curvas. En relación a
los fragmentos longitudinales de diáfisis, se conservan tanto de
la zona proximal (10) como distal (14); los primeros aparecen
junto a pequeños fragmentos de la parte proximal y muestran
fracturas longitudinales que combinan ángulos oblicuos y rectos y de aspecto liso, destacando las que conservan <1/3 de la
circunferencia; dos de estos fragmentos presentan una muesca
semicircular sobre el borde de fractura (2 x 0,8; 1,9 x 0,6 mm).
Los fragmentos longitudinales distales muestran fracturas con
características similares, con predominio también de los que
conservan <1/3 de la circunferencia (figura 7.7 d).
Más de un 80% de los restos de tibia aparecen fragmentados
(cuadro 7.14). Entre los osificados las fracturas se localizan de
forma frecuente sobre la diáfisis de la parte distal (13) o mediadistal (6) (figura 7.8 c) y en un caso sobre la proximal. La mayoría son curvas, pero algunas muestran patrones transversales
en la zona más distal de la diáfisis, muy cercanas a la metáfisis.
Una de las curvas lleva asociada una muesca semicircular (2 x
1,2 mm). En un caso, una fractura longitudinal afecta a la articulación distal. Las fracturas localizadas sobre la articulación
proximal (12) son dentadas y con bordes irregulares (figura 7.8
a), y en un caso se observa una muesca semicircular sobre la
cara lateral de la articulación (1,9 x 0,8 mm); otros siete restos
articulares proximales están afectados por fracturas longitudinales. Entre los no osificados las fracturas destacan sobre la
diáfisis de la parte distal (9) y son preferentemente curvas, de
ángulos oblicuos y aspecto liso, mientras que son menos numerosas sobre la diáfisis media-proximal (3); una de estas últimas
presenta una pequeña muesca semicircular asociada sobre la
cara caudal (0,7 x 0,5 mm). También se han observado fracturas
longitudinales localizadas sobre la articulación proximal.
Figura 7.7. C. Antón II k-l. Fracturas mecánicas sobre el fémur.
Sobre la diáfisis de la parte proximal (a), diáfisis de la parte distal
(b). Cilindros y fragmentos de diáfisis (longitudinales) creados por
fracturas en fresco (c y d).
207
[page-n-219]
Figura 7.9. C. Antón II k-l. Detalle de algunas alteraciones mecánicas. Dos horadaciones sobre la cara medial del isquion (a).
Punción-hundimiento sobre la cara lateral de la parte distal de un
fémur (b). Muesca sobre el borde de fractura de dos fragmentos
(longitudinales) de diáfisis de tibia (c).
Figura 7.8. C. Antón II k-l. Fracturas mecánicas sobre la tibia. Fracturas sobre parte proximal (a). Fragmentos de diáfisis creados (longitudinales) de la parte proximal (b). Fracturas mecánicas sobre la
tibia que afectan a la diáfisis de la parte distal y media-distal (c).
Diversos fragmentos de cilindro (24) muestran una fractura
reciente por un extremo y otra antigua mecánica por el otro: en
15 casos aparece sobre la diáfisis de la parte proximal y en otros
9 sobre la distal, mayoritariamente con formas curvas. Ocho
fragmentos de cilindro presentan fracturas mecánicas antiguas,
sobre todo curvas, sobre ambos extremos.
Entre los fragmentos longitudinales creados, los proximales
(figura 7.8 b) (21) destacan sobre los distales (4) e indeterminados (9), con ángulos oblicuos y rectos combinados y de aspecto
liso. Predominio de los fragmentos que conservan <1/3 de la
circunferencia (27) respecto a los que mantienen más zona sin
llegar a estar completa (7). Diversas acciones postdeposicionales podrían ser la causa de la aparición sobre un mismo resto
de ángulos oblicuos y rectos. Sobre un fragmento longitudinal
208
de diáfisis de la parte proximal se localizan dos muescas semicirculares y bilaterales (1,9 x 1,2; 1,5 x 1,3 mm); otros cuatro
fragmentos longitudinales de la zona proximal presentan una
muesca semicircular (2,3 x 1,1; 1,1 x 0,7; 1,9 x 0,9; 2 x 1,4 mm)
(figura 7.9 c).
Un 35-40% de los metatarsos aparecen afectados por fracturas de morfología predominantemente transversal, localizadas
sobre la parte proximal o media del cuerpo y nunca en la distal.
No se han hallado otras señales mecánicas por lo que consideramos que las fracturas son de tipo postdeposicional.
La gran mayoría de las primeras falanges se han preservado
completas y únicamente el 2,36% muestra fracturas, en su mayoría transversales, localizadas sobre la zona proximal (50%),
media (12,5%) y distal (37,5%) del cuerpo a las que otorgamos
también un origen postdeposicional.
Los pequeños fragmentos de cilindro (10) y de diáfisis (longitudinales) (50) muestran en todos los casos fracturas de aspecto reciente y no presentan otras evidencias de tipo mecánico.
Las fracturas mecánicas sobre hueso fresco han afectado
principalmente a las mandíbulas, escápula, húmero, vértebras,
fémur y tibia (figuras 7.10 y 7.11). En la mandíbula se concentran en la rama y zona anterior; en la escápula principalmente
sobre elementos osificados y unos pocos no osificados, localizadas sobre todo en el cuerpo y en menor medida en el cuello;
en el húmero, tanto sobre restos osificados como no osificados,
las fracturas aparecen mayoritariamente sobre la diáfisis de la
parte distal; en las vértebras tanto sobre restos osificados como
no osificados, la acción mecánica destaca sobre el cuerpo de las
vértebras posteriores (lumbares y sacras) y en menor medida de
las anteriores (cervicales); en el coxal las fracturas en fresco se
[page-n-220]
Figura 7.10. C. Antón II k-l. Principales alteraciones mecánicas.
Figura 7.11. C. Antón II k-l. Localización de las zonas anatómicas
que comportan las principales fracturas y alteraciones mecánicas
sobre hueso fresco.
han localizado sobre el isquion e ilion, básicamente de elementos osificados y en pocos casos sobre restos de inmaduros; en el
fémur las fracturas destacan sobre la diáfisis de la parte distal y
sobre el cuello (zona proximal) de los restos osificados, y sobre
la diáfisis de la parte proximal de los no osificados; en la tibia,
las fracturas predominan sobre la diáfisis de la parte distal y
media-distal y también sobre la articulación proximal de restos
osificados, mientras que en los no osificados las fracturas son
más frecuentes en la diáfisis de la parte distal.
Las muescas son las principales alteraciones asociadas a las
fracturas en fresco, descritas sobre 30 restos (0,5% del total);
éstas se presentan mayoritariamente de forma única (unilaterales) y en pocos casos aparecen dos (bilaterales) pero no enfrentadas, y están presentes sobre los mismos elementos anatómicos que comportan las fracturas en fresco, con porcentajes algo
superiores en las vértebras lumbares, mandíbulas, tibia y escápula (cuadro 7.15). Las dimensiones medias de estas muescas
son bastante uniformes sobre los elementos postcraneales (ca. 2
x 1 mm), pero las que se localizan sobre las mandíbulas tienen
el doble de tamaño (ca. 4 x 2 mm) (cuadro 7.16). Estos mismos
elementos anatómicos comportan horadaciones y hundimientos
(escasos porcentajes), siempre únicos (cuadro 7.17).
209
[page-n-221]
Cuadro 7.15. C. Antón II k-l. Elementos anatómicos con
muescas por impactos de pico según NR y porcentajes. 1:
una muesca por resto; 2: dos muescas por resto.
Elemento
Con muescas
%
1
2
2
Hemimandíbula
6
5
4
V. cervical
1
2,5
1
V. lumbar
5
5,95
5
Escápula
3
3,15
3
Húmero
1
0,68
1
Coxal
3
1,84
2
Fémur
3
1,33
3
Tibia
8
3,21
7
1
Total
30
0,51
26
4
Alteraciones digestivas
1
Cuadro 7.16. C. Antón II k-l. Elementos anatómicos con
muescas y dimensiones medias de éstas en milímetros
(longitud y anchura).
Elemento
L media
A media
Hemimandíbula
4,1
2,1
V. cervical
2,6
1,4
V. lumbar
2,2
1
Escápula
2,1
1,3
Húmero
2,8
2
Coxal
2,1
1,4
Fémur
2,1
0,8
Tibia
1,7
1
Cuadro 7.17. C. Antón II k-l. Elementos afectados
por horadaciones y hundimientos según NR y
porcentajes.
Elemento
Horadaciones
V. lumbar
Hundimientos
1
V. sacra
1
Escápula
2
Húmero
1
Coxal
2
Fémur
Total
2
1
6 (0,10)
4 (0,06)
Las fracturas y las diversas alteraciones mecánicas descritas
están presentes sobre los tres principales huesos largos (húmero, fémur y tibia) y las vértebras tanto sobre restos osificados
como no osificados, mientras que en las cinturas (escápula y
coxal) aparecen de forma mayoritaria sobre elementos osificados. Estas diferencias pueden estar relacionadas con el tamaño
de las presas y el proceso de desarticulación efectuado por las
rapaces antes de engullirlas. En el fémur y la tibia existen di-
210
ferencias respecto al número y localización de las fracturas en
fresco, ya que los elementos osificados normalmente muestran
dos zonas afectadas por fracturas (parte proximal y diáfisis de
la parte distal), mientras que los no osificados una: la diáfisis de
la parte proximal en el fémur y la diáfisis de la parte distal en la
tibia (figuras 7.10 y 7.11).
Aproximadamente un 12% de los restos del conjunto muestra señales de alteración digestiva (cuadro 7.18), distribuidas
prácticamente sobre todos los elementos anatómicos. Destaca
el grado moderado (47,65%) y ligero (36,81%) de alteración,
mientras que el fuerte (14,59%) y el extremo (0,93%) están
presentes sobre un menor número de restos. Por grupos anatómicos, de forma más importante sobre los huesos del miembro
posterior (25,5%) y anterior (25%), mientras que en el resto con
porcentajes más moderados: axial (10,54%), falanges (6,91%)
y craneal (2,7%). Por segmentos de los miembros, los huesos
del estilopodio (húmero y fémur) son los que tienen un mayor
porcentaje de estas alteraciones. No existen diferencias en los
valores de alteración entre la mitad anterior y posterior, salvo en
el metapodio, donde los metacarpos están mucho más afectados
que los metatarsos, lo que sin duda puede estar relacionado con
la ingestión diferencial por parte de las rapaces de ciertos elementos o segmentos de las carcasas de los conejos.
La distribución de restos afectados por la digestión según el
grado de osificación, con un mayor porcentaje de no osificados
(42,03%) sobre osificados (27,57%), parece estar acorde con la
estructura de edad determinada en el conjunto (cuadro 7.19).
Ha resultado muy complicado observar algún tipo de alteración digestiva sobre los dientes insertados en los maxilares y
mandíbulas. En el cuerpo de las mandíbulas se ha observado
porosidad sobre dos cóndilos. La gran mayoría de los dientes
aislados han mostrado una superficie oclusiva con facetas de
desgaste que en algunos casos describen bordes redondeados;
en este sentido, resulta difícil diferenciar los efectos de la digestión de la propia masticación o incluso de la acción de otros
procesos tafonómicos, por lo que no se han contabilizado en
este apartado. La elevada fragmentación de cráneos, maxilares y mandíbulas y la aparición de fracturas recientes sobre los
dientes aislados parecen indicar que, con anterioridad a su enterramiento, los dientes se encontraban insertados en sus alveolos
(Andrews, 1990). Según el diente, las alteraciones digestivas
han podido distinguirse de forma más o menos clara: los que
muestran una parte de la corona (extremo) fuera del alveolo,
como los incisivos, en algunos casos presentan sobre esta parte
degradación y pérdida del esmalte que en algunos incluso ha
llegado a la dentina. En el resto de los dientes (premolares y
molares) no se han observado estas alteraciones, pero sí el redondeo y pulido de las superficies oclusivas. Por ello, se han
contabilizado exclusivamente las alteraciones presentes sobre
los incisivos (figura 7.12), por lo que probablemente el porcentaje de molares alterados por la digestión y en general el de los
elementos craneales pueda ser algo superior al 2,7% expresado.
En las vértebras y costillas la porosidad se observa sobre
los procesos articulares. En la escápula la digestión se concentra sobre la articulación. El húmero presenta porosidad sobre
las partes articulares (figura 7.13 a), entre los osificados preferentemente sobre la distal, más igualada en el caso de las no
osificadas; en algunos casos los bordes de diáfisis fracturados
[page-n-222]
Cuadro 7.18. C. Antón II k-l. Elementos digeridos y
porcentajes relativos. Grados de digestión según Andrews
(1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3 (fuerte) y G4
(extrema).
Cuadro 7.19. C. Antón II k-l. Distribución de elementos
digeridos según su tasa de osificación o talla.
Elemento
Maxilar
NRd
%
Cráneo
3
1,53
Maxilar
0
G2
G3 G4
3
2
1,66
1
1
23
17,42
10
10
3
Escápula
13
13,68
1
10
2
Húmero
67
45,89
23
32
12
Radio
14
12,38
3
9
2
Ulna
42
31,11
9
22
10
13
28,57
2
15
2
23
13
3
10
67
35
30
Radio
1
14
8
42
8
28
42,62
17
7
Semilunar
2
Metacarpo 3
5
12,82
3
1
2
0
Metacarpo 4
8
22,22
2
4
Metacarpo 5
7
33,33
2
4
Metacarpo ind.
8
7,69
3
5
Vértebra cervical
2
5
Vértebra torácica
8
22,22
4
4
Vértebra lumbar
15
17,85
9
6
Vértebra sacra
4
25
2
1
Vértebra caudal
0
Costilla
2
1,72
Coxal
27
16,56
12
10
5
Fémur
109
48,66
22
61
24
Tibia
58
23,29
9
47
2
Calcáneo
48
44,85
10
18
18
Astrágalo
24
41,37
11
9
4
Centrotarsal
8
25,8
3
4
1
Cuboides
3
16,66
1
1
1
Cuneiforme 3
3
13,63
3
53
70,66
32
8
Metacarpo 5
1
5
7
1
6
Metacarpo ind.
2
26
Metacarpo 4
1
3
20
1
2
2
1
3
4
8
2
Vértebra cervical
2
1
5
3
Vértebra lumbar
15
1
14
4
1
3
Vértebra caudal
0
Costilla
1
6
1
8
Vértebra sacra
2
2
Coxal
2
27
7
9
11
Fémur
2
109
40
68
1
Tibia
58
28
29
1
Calcáneo
48
17
25
6
Astrágalo
24
24
Centrotarsal
8
8
Cuboides
3
3
Cuneiforme 3
2
3
3
Patella
53
41
12
Metatarso 2
8,19
4
1
Metatarso 4
8
10,95
6
2
Metatarso 5
3
4,54
3
Metatarso ind.
8
4,34
3
4
1
Falange 1
49
8,94
15
25
7
Falange 2
15
4,21
2
9
4
Falange 3
31
6,59
24
7
Sesamoideo
12
30,76
8
3
Metapodio ind.
12
15,78
12
5
4,27
5
747
12,88
275
1
7
3
2
1
Metatarso ind.
5
8
Metatarso 5
Metatarso 3
5
Metatarso 4
0
0
Metatarso 3
21
Metatarso 2
8
Falange 1
2
49
Falange 2
8
4
32
13
14
1
Falange 3
31
31
Sesamoideo
12
12
Metapodio ind.
1
109
5
15
12
Vértebra ind.
Total
356
3
Vértebra torácica
2
6
0
Piramidal
Metacarpo 3
2
2
6
Ulna
Metacarpo 2
26
Total
2
23
Pisiforme
Metacarpo 2
Vértebra ind.
0
15
Escápula
0
Patella
Ind.
3
Húmero
0
Pisiforme
Osif. /g No osif. /p
3
I1
I1
2
NRd
I
Hemimandíbula
15
Piramidal
2
Cráneo
1
I1
Hemimandíbula
Semilunar
8,62
G1
Elemento
1
11
5
747
5
206
314
227
7
211
[page-n-223]
aparecen romos, pulidos y brillantes. En el radio y la ulna la
digestión afecta básicamente a la articulación proximal; en el
radio sobre restos osificados y no osificados, mientras que en la
ulna mayoritariamente sobre restos no osificados. Sobre la diáfisis proximal de dos ulnas inmaduras se muestra una pequeña
horadación que no es de origen mecánico sino químico (figura
7.13 b). En los metacarpos la digestión afecta a la articulación
proximal.
El coxal tiene señales de alteración por digestión en forma
de porosidad en el isquion y los bordes fragmentados del ilion
en restos osificados y no osificados. El fémur presenta ambas
articulaciones afectadas, pero más la distal que la proximal. Los
elementos no osificados aparecen más alterados que los osificados (figura 7.13 c). En la tibia la porosidad también aparece
sobre las articulaciones, fundamentalmente sobre la proximal,
tanto de restos osificados como no osificados. En la patella y el
astrágalo la porosidad se muestra en los bordes, y en los metatarsos sobre la articulación proximal. En las primeras y segundas falanges la porosidad aparece sobre la articulación distal,
mientras que en las terceras lo hace sobre la proximal.
Termoalteraciones
Figura 7.12. C. Antón II k-l. Alteraciones digestivas sobre incisivos
aislados. I1 con pérdida de esmalte (a). I1 con redondeo de la corona
(b). I1 con pérdida parcial del esmalte (c).
Doce restos presentan señales de alteración por fuego que apenas representan el 0,1% del total. Estas afectaciones probablemente se han originado de manera accidental (cuadro 7.20).
Cuadro 7.20. C. Antón II k-l. Cuantificación de los elementos
termoalterados según NR y porcentajes.
Elemento
Term.
T / P M M-N N N-G
Hemim.
1 (0,83)
Húmero
4 (2,73) 1P / 3T
Radio
1 (0,88)
P
Coxal
1 (0,61)
T
Fémur
2 (0,89) 1P / 1T
1
Metatarso 3
1 (1,63)
P
1
Falange 1
1 (0,18)
P
1
Falange 2
1 (0,28)
P
1
Total
P
G G-B
11 (0,18) 7P / 5T
1
1
3
1
1
-
-
6
1
2
4
-
M (marrón); M-N (marrón-negro); N (negro); N-G (negro-gris); G
(gris) y G-B (gris-blanco). T (total) y P (parcial).
Otras alteraciones
Figura 7.13. C. Antón II k-l. Alteraciones digestivas sobre diversos
elementos postcraneales. Articulación proximal del húmero (a) y
de la ulna (b) y articulación distal del fémur (c).
212
Las principales alteraciones postdeposicionales sufridas por
los restos corresponden a manchas de óxidos de manganeso
que asociamos a fases de elevada humedad (cuadro 7.21). En
el mismo sentido, un porcentaje algo inferior muestra sobre su
cortical, alveolos, intersticios o concavidades, una concreción
calcárea adherida en forma de una matriz muy fina.
La inexistencia de alteraciones por exposición a la intemperie concuerda bien con procesos de sedimentación rápidos, lo
que sin duda también ha influido en el hecho de que se hayan
preservado numerosos huesos de pequeñas dimensiones que en
condiciones de sedimentación más lentas pueden perderse por
la acción de diversos eventos.
[page-n-224]
El nivel II u
Cuadro 7.21. C. Antón II k-l. Distribución de elementos
anatómicos con alteraciones postdeposicionales.
Elemento
Cráneo
Maxilar
Manganeso
15
Hierro Concreción Disolución
2
31
14
21
16
5
7
2
P3-M3
Hemim.
15
2
I1
50
I
1
P2
P3
9
2
Estructura de edad
18
5
P4-M3
10
3
Escápula
20
2
8
2
Húmero
4
4
4
3
Radio
20
6
9
2
Ulna
11
9
Piramidal
2
Pisiforme
1
Metacarpo 2
5
9
Metacarpo 3
4
1
Metacarpo 4
4
6
Metacarpo 5
3
4
Metacarpo ind.
5
1
2
V. cervical
10
2
9
V. torácica
10
1
9
V. lumbar
19
4
16
V. sacra
2
Costilla
14
6
Coxal
34
4
23
Fémur
45
4
18
Tibia
49
7
24
2
1
Calcáneo
14
1
11
Astrágalo
7
2
3
Cuboides
2
Cuneiforme 3
2
Patella
7
1
Metatarso 2
20
1
Metatarso 3
16
2
8
Centrotarsal
4
1
4
10
1
10
Metatarso 4
11
Metatarso 5
13
1
8
Metatarso ind.
10
1
5
Falange 1
50
13
59
5
1
2
Falange 2
52
4
21
4
Falange 3
43
1
9
1
Sesamoideo
2
Vértebra ind.
Molar ind.
Total
1
5
2
657 (11,3) 65 (1,12)
3
404 (6,96)
Todas las partes articulares presentan una elevada tasa de osificación, desde el 64% del fémur proximal hasta el 100% del
húmero distal; la excepción la constituye un único resto de ulna
distal. Si consideramos la suma de todas las osificadas de fusión tardía se obtiene un porcentaje del 69% que corresponde a
los individuos de >9 meses, mientras que el 31% restante a los
inmaduros de <9 meses. En relación al número de partes articulares no osificadas por tamaño, dominan las grandes (15) sobre
las pequeñas (8), lo que confirma el mayor papel de los inmaduros de talla grande o subadultos sobre los inmaduros de talla
pequeña o jóvenes (cuadros 7.22 y 7.23). Puesto que el número
total de individuos del nivel es de 20, el porcentaje obtenido en
las partes articulares osificadas de fusión tardía (69%) nos señala que la mayoría de los individuos de la muestra son adultos
de >9 meses (14), mientras que los seis restantes corresponden
a 4 subadultos (5-9 meses) y a 2 jóvenes (<4 meses). La aparición de una hemimandíbula con el tercer premolar de reciente
erupción y sin desgaste nos indica que la edad de uno de los
dos individuos jóvenes se sitúa en torno al mes. La estructura
de edad del conjunto está dominada de manera clara por los
individuos adultos (figura 7.14).
Representación anatómica
1
1
El conjunto del nivel II u (cuadro L-16) está formado por 1147
restos de conejo. El segundo metatarso ha aportado un número
mínimo de 20 individuos.
21 (0,36)
Los elementos anatómicos con una mayor tasa de supervivencia son el segundo y tercer metatarso (87,5-82,5%), el calcáneo
(77,5%) y el coxal (65%), todos ellos pertenecientes a la mitad
posterior del conejo (cuadro 7.24); en segundo término el radio
(62,5%), la tibia (60%), el astrágalo (60%), la ulna (57,5%) y
la escápula (55%). El húmero (45%) y, sobre todo, el fémur
(37,5%) son los huesos largos con los porcentajes más bajos.
Escasa presencia de fragmentos craneales (7,5%) y maxilares
(15%), con mayor representación de molares aislados inferiores
que superiores, hecho que se confirma por los valores importantes a los que llegan las mandíbulas (60%). La relación entre metacarpos (10-40%) y metatarsos (45-87,5%) es favorable a los
segundos; en general los valores más importantes corresponden
a los metapodios centrales (segundo y tercero). Las vértebras
(1,25-5%) y costillas (2,08%) comportan abundantes pérdidas
óseas y presentan porcentajes muy bajos. Respecto a las falanges, buena representación de las primeras (41,25%) y escasa de
las segundas (13,12%) y terceras (1,38%). Algunos elementos
no están presentes en la muestra, como los pequeños carpos y
sesamoideos. Por grupos anatómicos, mayor supervivencia del
miembro posterior (54,09%), seguido del anterior (41,87%).
Valores más modestos para el grupo craneal (29,02%) y las falanges (18,58%), y escasa representación del axial (3,52%).
El predominio de los elementos de la zona posterior se
confirma también en el análisis por segmentos anatómicos en
el caso de las cinturas, basipodio y metapodio; únicamente el
estilopodio rompe esta tendencia ya que el húmero está mejor
representado que el fémur. Los valores para el zigopodio anterior (radio-ulna) y posterior (tibia) son similares. En el miembro
anterior destacan los segmentos de la zona media y superior,
213
[page-n-225]
Cuadro 7.22. C. Antón II u. Partes articulares osificadas y no osificadas (metáfisis y epífisis) en los principales
huesos largos (g: talla grande; p: talla pequeña).
Partes articulares
Húmero
Radio
Ulna
Fémur
Tibia
Total
9
23
5
7
13
57
2 (p) 2 (1g; 1p)
1 (p)
4 (2g; 2p)
10 (4g; 6p)
3 (g)
5 (g)
10 (g)
4
14
19
51
Metáfisis
1 (g)
1 (g) 3 (1g; 2p)
5 (g)
10 (8g; 2p)
Epífisis
1 (g)
100
1 (g)
3 (g)
5 (g)
Osificadas
Proximal
No osificadas
Metáfisis
1 (g)
Epífisis
2 (g)
Osificadas
Distal
14
No osificadas
Cuadro 7.23. C. Antón II u. Partes articulares de fusión
temprana, media y tardía según NR y porcentajes.
Partes articulares
Osificadas No osificadas
90
80
Húmero distal
14 (100)
Radio proximal
23 (92)
2 (8)
60
37 (94,87)
2 (5,12)
50
5 (71,42)
2 (28,57)
Fémur distal
14 (82,35)
3 (17,64)
Tibia distal
19 (79,16)
5 (20,83)
Total fusión media (5 m.)
38 (79,16)
10 (20,83)
9 (81,81)
2 (18,18)
4 (80)
1 (20)
10
7 (63,63)
4 (36,36)
0
13 (65)
7 (35)
Total fusión temprana (3m.)
Ulna proximal
Húmero proximal
Radio distal
Fémur proximal
Tibia proximal
Ulna distal
Total fusión tardía (9-10 m.)
1 (100)
33 (68,75)
15 (31,25)
mientras que los de la zona inferior comportan menores valores. En el miembro posterior se observa cierta igualdad entre
los distintos segmentos, incluyendo los de la zona inferior, con
porcentajes más bajos para el estilopodio de la zona superior.
No se han observado diferencias importantes entre los restos de talla grande / osificados y los de talla pequeña / no osificados o aislados en relación a la representación de elementos
anatómicos (cuadro 7.24), salvo la no aparición de algunos de
los huesos del tarso de los individuos de menor edad y talla. Los
resultados son consecuentes con el mayor papel de los adultos
en la estructura del conjunto.
Al comparar los elementos postcraneales con los craneales
(a, b y c) se advierte una clara infrarrepresentación de los segundos, mucho más acusada si se comparan las mandíbulas y
maxilares con los cinco huesos largos principales (c). Los segmentos inferiores están mejor representados que los medios y
los superiores (d). Los huesos largos del segmento medio lo
están mejor que los del superior (e). El índice f nos indica que
los huesos largos posteriores están mejor representados que los
anteriores (cuadro 7.25).
La relación entre la densidad máxima de los restos (g/cm3)
y su representación no ha resultado significativa (r= -0,0213).
214
70
70
40
30
20
20
5
5
ca. 1 m.
1-4 m.
4-9 m.
>9 m.
Figura 7.14. C. Antón II u. Estructura de edad en meses según
%NMI.
Fragmentación
La relación entre el NME y el NR de la muestra es del 0,63. La
tasa de fragmentación en el conjunto varía según elementos y
zonas anatómicas (figura 7.15). Así por ejemplo, se han conservado completos todos los metacarpos, calcáneos, tarsos,
patellas y falanges. Otro grupo de huesos presenta porcentajes
importantes de restos completos (75-90%), es el caso de los
astrágalos y de los segundos y quintos metatarsos. Con valores en torno al 50-70% se sitúan las vértebras torácicas y los
terceros y cuartos metatarsos. Los elementos anatómicos más
fragmentados de la muestra corresponden a la zona craneal
(0%), el fémur (11,11%), la tibia (0%), la escápula (0%) y el
coxal (11,42%). En general, los elementos de la zona posterior aparecen más fragmentados que los de la anterior, como
se puede apreciar en los huesos largos principales y en las
vértebras. Los molares aislados también se presentan muy
fragmentados.
La gran mayoría de los restos corresponde al rango entre 10
y 20 milímetros (56,75%), seguidos, muy igualados, por los de
<10 mm (18,01%) y 20-30 (17,83%), mientras que son escasos
los de >30 (7,38%). La longitud media de los restos medidos es
de 16,91 mm (figura 7.16).
[page-n-226]
Cuadro 7.24. C. Antón II u. Elementos anatómicos. NR, NR según su tasa de osificación y tamaño
(g: grande; p: pequeño), NME, NMI por frecuencia y combinación, y porcentajes de representación (%R).
Elemento
NR
Osif. /g
No osif. /p
Ind.
NME
NMIf_c
%R
22
3
2
7,5
17
6
4
15.00
Cráneo
22
Maxilar
20
I1
11
11
11
7
27,5
3
3
3
2
7,5
41
35
7
35
16
11
40
P
2
P -M
3
3
3
41
Hemimandíbula
34
I1
24
24
24
13
60
P3
15
15
15
13
37,5
P4-M3
30
30
25
7
31,25
Escápula
33
18
6
9
22
11
55
Húmero
34
23
2
9
18
9
45
Radio
61
27
3
31
25
13
62,5
Ulna
42
5
3
34
23
13
57,5
Metacarpo 2
16
8
5
3
16
8
40
Metacarpo 3
13
11
2
13
7
32,5
Metacarpo 4
13
5
6
13
8
32,5
Metacarpo 5
4
4
4
2
10
Metacarpo ind.
9
8
-
-
-
Vértebra cervical
8
6
6
2
4,28
Vértebra torácica
3
3
3
1
1,25
Vértebra lumbar
12
12
7
2
5
1
1
1
1
5
Costilla
12
12
10
1
2,08
Coxal
60
11
1
48
26
16
65
Fémur
59
21
7
31
15
8
37,5
Tibia
92
32
12
48
24
14
60
Calcáneo
32
19
7
6
31
18_19
77,5
Astrágalo
24
24
24
13
60
Tarso
6
6
6
3
15
Patella
6
6
6
3_4
15
Metatarso 2
35
6
29
35
20
87,5
Metatarso 3
33
2
5
26
33
19
82,5
Metatarso 4
18
2
2
14
18
9
45
Metatarso 5
20
3
2
15
20
11
50
Metatarso ind.
70
52
10
8
-
-
-
Falange 1
132
93
27
12
132
9
41,25
Falange 2
42
36
6
Falange 3
5
2
2
Vértebra ind.
Vértebra sacra
Frag. diáfisis long. ind.
Total
31
3
2
1
2
42
3
13,12
1
5
1_2
1,38
7
7
-
-
-
45
45
-
-
-
575
727
20
-
1147
458
114
215
[page-n-227]
100 100 100 100
100
100 100
100 100 100
100
90,9
87,5
90
80
75
66,66
70
66,66
57,14
60
50
34,78
33,33
30
25
20
11,42
11,11
8,33
F3
F1
F2
Mt5
Mt3
Mt4
Mt2
Ta
Pa
As
Ca
F
Ct
0
Cx
Vl
Vs
Vc
Mc5
Mc3
Mc4
Mc2
R
U
Esc
0
T
0
H
0
P4-M3
0
I1
0
P3
I1
16,66
6,66
Hem
Cr
2,43
0
P3-M3
0
P2
0
Mx
10
0
25
17,85
Vt
40
Figura 7.15. C. Antón. II u. Porcentajes de restos completos.
Cuadro 7.25. C. Antón II u. Índices
de proporción entre zonas, grupos y
segmentos anatómicos según %R.
a) PCRT / CR
401,36
b) PCRAP / CR
377,39
c) PCRLB / CR
477,27
d) AUT / ZE
353,15
e) Z / E
218,18
f) AN / PO
77,24
70
60
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
600
Figura 7.16. C. Antón II u. Longitud en milímetros de los
restos medidos.
216
Se han descrito las categorías de fragmentación de los elementos que no se han conservado completos. En el caso de los
metacarpos, calcáneo, astrágalo, tarsos, patella y falanges, ninguno de ellos presenta fracturas. En el cráneo las categorías predominantes corresponden a fragmentos de neurocráneo, bullas
timpánicas y secciones de zigomático-temporal. Del maxilar
destacan los fragmentos de serie molar así como los anteriores
(premaxilar). La mayor parte de las mandíbulas están representadas por porciones de serie molar de la zona anterior y central.
La mayoría de costillas se muestran en forma de partes articulares. En las vértebras abundan los cuerpos fragmentados. La
escápula se presenta mayoritariamente como partes articulares
unidas a un pequeño fragmento de cuerpo y segmentos de éste.
En el coxal la fragmentación es muy diversa, aunque destacan
los fragmentos de ilion, de isquion y también las mitades distales (acetábulo más isquion) (cuadro 7.26). En el húmero, junto a
los restos completos, son abundantes las zonas distales, fundamentalmente partes distales, y partes distales unidas a un gran
fragmento de diáfisis; en cambio aparecen pocas partes proximales y cilindros de diáfisis. En el radio y la ulna, la muestra
está dominada por las zonas proximales, sobre todo por partes
proximales unidas a un pequeño fragmento de diáfisis, siendo
también destacado el porcentaje de fragmentos de cilindro. El
fémur está representado básicamente por elementos de la zona
proximal (partes proximales) y también por fragmentos longitudinales de diáfisis, mientras que en general se crean pocos
cilindros. En la tibia, mayor igualdad entre partes proximales y
partes distales unidas a un pequeño fragmento de diáfisis, con
gran importancia de fragmentos longitudinales de diáfisis y en
menor medida de cilindros, aunque en ambos casos con valores
superiores a los del fémur (cuadro 7.27).
No se han representado los metacarpos, calcáneos, tarsos
(cuatro centrotarsales, un cuboides y un cuneiforme tercero),
patellas y falanges porque todos ellos se han conservado completos. La mayor parte de los metatarsos y de los astrágalos se
muestran enteros (cuadro 7.28).
[page-n-228]
Cuadro 7.26. C. Antón II u. Categorías de fragmentación de los elementos craneales, axiales y cinturas según NR y porcentajes.
Cráneo
Completa
1 (8,33)
Completa
0 (0)
Zigomático-temporal 3 (13,63)
Completo
0 (0)
Parte art.
8 (66,66)
Parte articular
1 (7,14)
Bulla timpánica 4 (18,18)
F. cuerpo
3 (25,00)
Parte art. + f. cuerpo <1/2
6 (42,85)
Completa
2 (25,00)
Parte art. + f. cuerpo >1/2
1 (7,14)
F. cuerpo
6 (75,00)
Fragmento de cuerpo
6 (42,85)
V. torácica
Completa
2 (66,66)
Completo
4 (11,42)
Apófisis
1 (33,33)
3/4 px. (falta isquion)
1 (2,85)
V. lumbar
Completa
2 (16,66)
3/4 distal (falta ilion)
3 (8,57)
F. cuerpo
9 (75,00)
1/2 px. (ilion + acetábulo)
4 (11,42)
Apófisis
1 (8,33)
Completa
0 (0)
1/2 dt. (acetábulo+isquion)
5 (14,28)
F. cuerpo 1 (100,00)
Isquion
5 (14,28)
Acetábulo
3 (8,57)
Orbito-frontal
1 (4,54)
Neurocráneo
9 (40,9)
Petroso
2 (9,09)
F. indeterminado
3(13,63)
Completo
0 (0)
Costilla
Maxilar
V. cervical
F. con serie molar 7 (35,00)
Premaxilar 6 (30,00)
Zigomático 3 (15,00)
V. sacra
Paladar 4 (20,00)
Hemim.
Completa
Escápula
Coxal
Ilion 10 (28,57)
0 (0)
Porción anterior 12 (35,29)
F. central con molar 11 (32,35)
F. post. convmolar 5 (14,70)
Serie molar completa
3 (8,82)
Rama posterior
3 (8,82)
Cuadro 7.27. C. Antón II u. Categorías de fragmentación de los huesos largos según NR y
porcentajes.
Húmero
Parte proximal
Ulna
Fémur
Tibia
6 (26,08) 4 (14,81) 3 (18,75)
Completo
Radio
2 (6,06)
0 (0)
3 + *2 (21,73)
1 (6,25) 5+ *2 (21,21) 12 + *5 (26,56)
Parte proximal + diáfisis <1/2
8 (29,62) 5 (31,25)
Parte proximal + diáfisis >1/2
3 (11,11)
1 (6,25)
Diáfisis cilindro proximal
1 (1,56)
2 (6,06)
4 (12,12)
12 (18,75)
Diáfisis cilindro media
1 (3,03)
7 (10,93)
F. diáfisis (longitudinal) media
1 (3,03)
6 (9,37)
Diáfisis cilindro distal
1 (4,34)
2 (6,06)
F. diáfisis (longitudinal) distal
2 (6,06)
Parte distal + diáfisis <1/2
1 (3,70)
Astrágalo
Completo 20 (90,90)
Fragmento
Metatarso II Completo
Parte px.
1 (3,03)
Frag. diáfisis (long.) proximal
Cuadro 7.28. C. Antón II u.
Categorías de fragmentación del
astrágalo y los metatarsos según NR
y porcentajes.
2 (3,12)
2 (6,06)
12 (18,75)
Parte distal + diáfisis >1/2
4 (17,39) 3 (11,11)
2 (6,06)
7 (30,43)
2 (6,06)
Metatarso IV Completo
Parte px.
Metatarso V Completo
Parte px.
1 (12,50)
8 (66,66)
4 (33,33)
4 (57,14)
3 (42,85)
6 (75)
2 (25)
*1 (1,56)
5 (15,15)
Parte px.
7 (87,50)
1 (1,56)
Parte distal
Metatarso III Completo
2 (9,09)
5 (7,81)
Diáfisis cilindro ind.
*1 *1 (6,25)
8 (29,62) 5 (31,25)
Frag. diáfisis (long.) ind.
*Epífisis completas no osificadas.
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
Se ha procedido a la cuantificación y estudio de las fracturas
y de las alteraciones de tipo mecánico teniendo en cuenta su
distribución según elementos anatómicos y grupos de edad. Algunas de estas alteraciones, fracturas y muescas, recuerdan a
las descritas en acumulaciones de lagomorfos creadas por rapaces, producidas al impactar el pico sobre los huesos durante
los procesos de captura, fragmentación y consumo de las presas
(Hockett, 1996; Sanchis, 1999, 2000; Yravedra, 2004; Cochard,
2004a; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b, 2009a). También están presentes otras fracturas con morfologías y características
que nos remiten a acciones sobre hueso seco de origen postdeposicional.
Elementos craneales. Debido al importante grado de fragmentación sufrido por el cráneo y el maxilar, sus restos no han
podido ser clasificados según la edad o el tamaño. En las man-
217
[page-n-229]
díbulas, tres restos son de ejemplares jóvenes y los restantes de
individuos adultos o subadultos.
En el caso de los restos craneales y de los maxilares, las
fracturas parecen tener un origen postdeposicional ya que no se
han hallado alteraciones que denoten la actuación de un depredador determinado.
Las mandíbulas también aparecen todas fragmentadas, aunque únicamente en dos casos las fracturas parecen ser en fresco. En la porción media de un cuerpo y en la posterior de otro
(ejemplares adultos o subadultos), se documenta una muesca
sobre el borde de fractura, que parece ser consecuencia del impacto del pico de una rapaz; ambas tienen forma semicircular
y son de pequeño tamaño (1,1 x 0,7 y 1,8 x 1,2 mm). Se desconoce el origen de las otras fracturas mandibulares, pero la
inexistencia de otras señales de depredación puede remitirnos a
un origen postdeposicional. La elevada fragmentación de maxilares y mandíbulas ha dado lugar a la aparición de numerosos
molares aislados, algunos se conservan completos y otros presentan fracturas, antiguas y recientes, principalmente sobre la
raíz.
Elementos axiales. La mayoría de las costillas no se conservan completas, con fracturas transversales y en algunos casos
oblicuas, localizadas siempre sobre la zona del cuello, pero sin
señales de marcas de pico. A excepción de las torácicas, las vértebras presentan unos porcentajes de fragmentación importantes, aunque no se han descrito otras alteraciones que se puedan
relacionar con algún predador en concreto. Creemos que las
fracturas que afectan a las vértebras y costillas se han producido
en gran parte después de la deposición de los restos.
Elementos del miembro anterior. Las escápulas aparecen
completamente fragmentadas. Se documentan 6 fracturas de
tendencia oblicua que afectan a la zona del cuerpo más cercana al cuello (3) y a la porción media (3). Otra fractura oblicua
también afecta al cuello. Una fractura longitudinal se sitúa en el
cuerpo en su zona media. Las fracturas localizadas en la parte
del cuerpo más cercana al cuello afectan al lado lateral y coCuadro 7.29. C. Antón II u. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del húmero.
A/Ig
Morfología
Ip
rresponden básicamente a ejemplares de talla grande (adultos
o subadultos), mientras que las situadas en la zona media de
éste, afectan al medial y pertenecen a individuos jóvenes o de
talla pequeña.
Un total de 6 escápulas presentan muescas de forma semicircular, originadas por impactos de pico. Se muestran en número de una por hueso, fundamentalmente en la zona media
del cuerpo (5) y en menor medida en la anterior (1). En tres
casos sobre elementos de talla grande de individuos adultos o
subadultos (2,86 x 0,77; 5,6 x 2,5; 5,2 x 1,8 mm), en uno sobre
un joven (1,5 x 0,9 mm) y en los otros dos se desconoce (4,6 x
0,5 y 4,6 x 1,7 mm), tanto sobre el lado medial (2), como en el
lateral (1) o en la mitad del cuerpo (3).
Un porcentaje importante de húmeros se halla fragmentado (cuadro 7.29). Las fracturas se sitúan sobre la diáfisis de la
parte proximal (3) y presentan morfologías curvas, de ángulos
oblicuos (2) y mixtos (1) y de aspecto liso (3), y afectan tanto
al lado lateral (2) como al medial (1) (figura 7.17). En una de
ellas sobre un ejemplar de talla grande y en las otras dos no se
ha podido determinar. Se ha descrito también una fractura en la
cara lateral de la zona media de una diáfisis de talla grande, con
forma curva, de ángulos oblicuos y aspecto liso. Sobre la diáfisis de la parte distal (2) aparecen fracturas curvas de ángulos
oblicuos (1) y mixtos (1) y de aspecto liso (2). En el húmero,
las fracturas afectan principalmente a los elementos de talla mayor (adultos o subadultos) y se localizan de manera preferente
sobre la diáfisis de la parte proximal, aunque también sobre la
diáfisis de la parte distal. La totalidad de las fracturas descritas son de morfología curvo-espiral, con ángulos oblicuos y de
aspecto liso, que nos remiten a las características propias de
las causadas en fresco. Las diáfisis resultantes de estas acciones mantienen siempre la circunferencia completa. No se han
descrito marcas de pico. La aparición de partes distales, rotas
por la línea de metáfisis, parecen ser consecuencia de eventos
postdeposicionales.
El radio presenta también un importante porcentaje de elementos fragmentados (cuadro 7.30) . Las fracturas se documentan de manera prioritaria sobre la diáfisis de la parte proximal
Ind Total
Transversal
Curvo-espiral
4
2
6
2
4
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
Aspecto
2
Mixto
2
Liso
4
2
2
6
2
6
2
6
Rugoso
Mixto
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
218
4
4
0
Figura 7.17. C. Antón II u. Fracturas mecánicas sobre el húmero.
[page-n-230]
Cuadro 7.30. C. Antón II u. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del radio.
A/Ig
Transversal
4
1
6
11
Curvo-espiral
Morfología
Ip
5
1
6
Cuadro 7.31. C. Antón II u. Características de las
fracturas sobre la diáfisis de la ulna.
A/Ig
Ind Total
12
Morfología
Transversal
Recto
Mixto
1
1
2
Ángulo
2
2
8
10
2
2
2
8
10
8
1
12
2
Mixto
21
Aspecto
Liso
4
Mixto
5
12
10
12
2
10
12
2
Liso
Rugoso
4
2
Mixto
19
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
>2/3
Completa
Recto
Oblicuo
Rugoso
Total
5
Dentada
Oblicuo
Aspecto
7
3
2
Longitudinal
Dentada
Ind Total
7
Curvo-espiral
Longitudinal
Ángulo
Ip
9
2
12
9
2
12
23
Completa
23
(12), aunque también aparecen sobre la parte media de ésta (7)
y sobre la diáfisis de la parte distal (4). En ejemplares de talla
grande (9) sobre la diáfisis de la parte proximal (7) y distal (2).
En dos casos sobre restos de jóvenes (diáfisis proximal y distal).
Predominan tanto las formas transversales como las curvas, de
ángulos mixtos y aspecto también mixto o rugoso.
Al menos una parte de las fracturas (transversales) probablemente se han originado sobre hueso seco. Más problemática
resulta la caracterización de las de morfología más curva, ya
que aunque su forma es propia de las realizadas sobre hueso
fresco, no lo son ni los ángulos ni el aspecto de las mismas, más
propios de fracturas originadas sobre hueso seco. Las diáfisis
resultantes conservan la circunferencia completa.
Las fracturas en la ulna afectan fundamentalmente a la diáfisis de la parte proximal (4), aunque también a la zona media
de ésta (2) y a la diáfisis de la parte distal (1). En dos ocasiones
se documentan sobre ejemplares jóvenes, y en el resto, debido
a su fragmentación, el grupo de edad al que pertenecen no se ha
podido establecer. La morfología dominante es la transversal
y a continuación la curva, con ángulos y aspecto mixto. Como
en el radio, relacionamos las de forma transversal con procesos
postdeposicionales, mientras que desconocemos el origen de
las curvas. Las diáfisis resultantes conservan la circunferencia
completa. No se ha hallado ninguna otra alteración de origen
mecánico sobre las ulnas (cuadro 7.31).
Elementos del miembro posterior. El coxal presenta un importante porcentaje de restos fragmentados. Las fracturas se documentan sobre elementos de talla grande (adultos o subadultos). Las presentes sobre el isquion (6) tienen forma curva (2)
y transversal (4) y en dos casos aparecen junto a una pequeña
muesca semicircular localizada en la cara medial (2,8 x 1,1 y
2,3 x 1,3 mm). También se documentan fracturas longitudinales
que afectan a fragmentos de acetábulo e ilion (2), de acetábulo
e isquion (2) y de isquion (2). En otros dos casos las fracturas se
sitúan sobre el cuello del ilion y tienen forma curva, de ángulos
y aspecto mixto. Las fracturas que afectan al acetábulo (4) son
Total
-
en todos los casos transversales y de ángulos y aspecto rugoso y parece que tienen un origen postdeposicional. La mayoría
de los impactos de pico se documentan sobre el ilion (8); en 2
casos sobre restos de ejemplares adultos y en otros 6 de edad
indeterminada. En 5 sobre el borde anterior del ala y en otros
3 en el posterior, normalmente en la zona media (5) del ilion, y
en menor medida en la superior (1) e inferior (2). Las muescas
aparecen en número de 1 por hueso, en la cara posterior (6) y en
la anterior (2) del ilion. La forma de las muescas es básicamente
semicircular y las dimensiones son: 2,9 x 1; 2,4 x 1,2; 2 x 0,6;
2,3 x 1,3; 2,7 x 1,7; 2,8 x 1,4; 2,9 x 1,3; 1,6 x 0,9 mm. En uno
de los ejemplares adultos, sobre el borde anterior de la zona
superior del ilion y asociadas a una de las muescas descritas,
aparecen 8 estrías de aproximadamente 1 mm de longitud que
se estrechan a medida que se aproximan al margen anterior. Por
su emplazamiento y asociación a la muesca pensamos que se
han originado por el arrastre producido por el extremo del pico
de la rapaz (figura 7.18).
El fémur se muestra fragmentado en la mayoría de casos
(cuadro 7.32). Las fracturas se localizan en la diáfisis de la parte proximal (2) (figura 7.19 a), en la parte media (4) y sobre
la diáfisis de la parte distal (6) (figura 7.19 b). En general, son
de forma curva, de ángulos oblicuos y aspecto liso. Sobre los
fragmentos longitudinales de diáfisis se observan fracturas (12)
(figura 7.19 c), con ángulos mixtos pero de aspecto liso: en 4
casos son de la zona proximal, en 1 de la parte media, en 2 de
zona distal y en 5 no se ha podido determinar. Las fracturas
aparecen sobre restos de individuos adultos (4), en la mayoría
de los casos son de talla grande pero la edad resulta difícil de
determinar.
Las fracturas también afectan a las zonas articulares. En la
parte proximal, en 2 ocasiones aparece una fractura en la cara
craneal, acompañada de un hundimiento óseo (adulto y joven);
en otros 4 casos se produce una fractura longitudinal de la zona
proximal; en otras 2 la fractura se produce en el cuello por debajo de la cabeza articular. La forma de las fracturas localizadas
219
[page-n-231]
Figura 7.18. C. Antón II u. Estrías sobre el borde del ilion (a) y
detalle (b).
en la articulación proximal es más irregular, pero los ángulos
son oblicuos y de aspecto liso, por lo que parecen estar vinculadas a una acción sobre hueso fresco. Las fracturas sobre la
articulación distal son muy escasas (2 adultos) pero también
presentan los ángulos oblicuos por lo que parecen que también
se han producido sobre hueso fresco.
Sobre 5 fragmentos longitudinales de diáfisis de talla grande (uno proximal, uno medio, dos distales y uno indeterminado) se han determinado impactos de pico en forma de muescas
(figura 7.19 c), una por fragmento, de morfología semicircular
(2,22 x 1,25; 2,6 x 1,4; 2,6 x 1; 3,8 x 1; 3,8 x 1 mm).
Las morfologías de fractura predominantes son las curvo-espirales y también las longitudinales así como las irregulares, estas
últimas localizadas sobre todo en el extremo proximal (cuadro
7.32). Los ángulos más presentes en los cilindros son los oblicuos,
y los mixtos en los fragmentos longitudinales. El aspecto de los
bordes es liso. Se trata de características vinculadas a fracturas
en fresco. Están presentes tanto las diáfisis que han conservado
la circunferencia completa (12) como los fragmentos longitudinales (12) con <1/3 de la circunferencia (6) o entre 1/3 y 2/3 (6).
La tibia aparece fragmentada en el 100% de los casos (cuadro 7.33), con fracturas localizadas preferentemente sobre la
diáfisis de la parte distal (11), sobre huesos de adultos (4), de
subadultos (3), de talla grande (1) y de indeterminados (3), a lo
largo de la diáfisis (6) y en la zona más próxima a la articulación
distal (5) (figura 7.20 a). En este último caso, las fracturas pre-
220
Figura 7.19. C. Antón II u. Fracturas y alteraciones mecánicas en
el fémur: sobre la diáfisis de la parte proximal (a), sobre la diáfisis
de la parte distal (b) y fragmentos de diáfisis longitudinales (c).
sentan formas curvas (3) y transversales (2), con ángulos mixtos (3) y oblicuos (2), y de aspecto liso (3), mixto (1) y rugoso
(1). Las fracturas situadas a lo largo de la diáfisis de la parte
distal son todas curvas (6), de ángulos oblicuos (3) o mixtos (3)
y de aspecto liso (3) o mixto (3). En la zona media de la diáfisis
se han contabilizado 3 fracturas, todas sobre ejemplares de talla
grande, de formas curvas, ángulos mixtos (2) y oblicuos (1) y
de aspecto mixto (2) y liso (1). Dos fracturas se documentan
sobre la diáfisis de la parte proximal, una curva de ángulo y as-
[page-n-232]
Cuadro 7.32. C. Antón II u. Características de las fracturas
sobre la diáfisis del fémur.
A/Ig
Morfología
Ip
Ind Total
Transversal
Curvo-espiral
4
8
12
12
8
12
12
12
20
24
6
6
6
6
8
Longitudinal
12
12
20
24
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
4
Mixto
Aspecto
Liso
4
Rugoso
Mixto
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
>2/3
Completa
Total
4
4
-
Cuadro 7.33. C. Antón II u. Características de las fracturas
sobre la diáfisis de la tibia.
A/Ig
Morfología
Transversal
Curvo-espiral
Ip
Ind Total
2
1
3
11
4
15
25
25
Longitudinal
Dentada
Ángulo
Recto
Oblicuo
1
8
Mixto
6
29
35
Liso
8
26
34
Rugoso
1
Mixto
Aspecto
7
4
1
4
5
5
20
20
5
Circunferencia <1/3
diáfisis
1/3-2/3
8
18
30
43
>2/3
Completa
Total
13
13
-
pecto mixto, sobre un ejemplar de talla grande, y la otra curvalongitudinal de ángulos oblicuos y aspecto liso, sobre un ejemplar adulto.
Las fracturas también afectan a las zonas articulares. Sobre la distal 4 fracturas longitudinales de ángulos rectos y de
aspecto mixto y sobre restos de talla grande. El mismo tipo de
fractura se muestra sobre la articulación proximal (6), en este
caso sobre 4 ejemplares jóvenes y 2 adultos. Por debajo de la
articulación proximal y a la altura de la cresta tibial aparecen
Figura 7.20. C. Antón II u. Fracturas y alteraciones mecánicas sobre
la tibia. Fracturas sobre la diáfisis de la parte distal (a) y fragmentos
longitudinales de diáfisis (b).
fracturas de forma irregular (curvas y dentadas), en todos los
casos sobre ejemplares adultos.
Sobre los fragmentos longitudinales de diáfisis se observan
fracturas (25) (figura 7.20 b), con ángulos mixtos pero de aspecto liso: en 12 casos son de la zona proximal, en 6 de la parte
media, en 2 de zona distal y en otros 5 no se ha podido determinar. Aparecen diáfisis que presentan la circunferencia completa
(17), <1/3 (5), pero la mayoría conservan entre 1/3 y 2/3 de la
misma (20).
Las muescas por impactos de pico aparecen sobre 5 restos.
En 4 casos se localizan sobre fragmentos longitudinales de diáfisis (figuras 7.20 b y 7.21 a y b), 3 de la zona proximal y 1 de
la zona media: uno de ellos tiene 2 muescas semicirculares, una
221
[page-n-233]
Figura 7.21. C. Antón II u. Detalle de las muescas sobre dos fragmentos (longitudinales) de diáfisis de tibia.
en cada lado (bilaterales) pero no enfrentadas. La primera (3,27
x 0,8 mm), asociada a una superficie de fractura triangular y de
ángulos oblicuos, y que se enfrenta a la otra muesca (3,1 x 1,1
mm). Sobre otros 3 fragmentos proximales de diáfisis aparece
una única muesca (unilaterales), también de forma semicircular
y con dimensiones variables (5 x 1,9; 3,4 x 2,4; 1,9 x 1,6 mm).
La otra muesca es semicircular (2,6 x 1,4 mm) y se localiza
sobre la cara lateral de la articulación proximal, a la altura de la
mitad de la cresta tibial.
El astrágalo se muestra muy poco fragmentado, y exclusivamente dos restos de talla grande presentan fracturas que vinculamos a procesos postdeposicionales. Una afecta a la parte
proximal y la otra a la distal. Los metatarsos se presentan fragmentados de manera desigual; los extremos (segundo y quinto)
tienen más ejemplares completos que los centrales (segundo y
tercero). Excepto en un caso (diáfisis de la parte distal) todas las
fracturas se sitúan sobre la diáfisis de la parte proximal. Las que
se documentan sobre los metatarsos segundo, cuarto y quinto
son de morfología transversal y de ángulos rectos, por lo que
parece que tienen un origen postdeposicional. En cambio, las
fracturas presentes sobre el tercer metatarso son curvas.
Los fragmentos longitudinales de diáfisis presentan los ángulos mixtos y de aspecto liso; la mayoría conservan <1/3 de la circunferencia de diáfisis (90,9%) y el resto (9,09%) 1/3-2/3 de ella.
El estudio de las superficies de fractura de los restos de
la muestra nos ha permitido distinguir entre dos conjuntos.
En primer lugar aquellos restos con fracturas en seco de origen postdeposicional, en el caso de las diáfisis con mayoría de
morfologías transversales, ángulos rectos y de aspecto no liso,
como en gran parte de los radios y las ulnas y en los metatarsos.
Este tipo de fracturas parece afectar también al cráneo, al maxilar, a gran parte de las mandíbulas, vértebras y costillas, al acetábulo del coxal y al astrágalo. El segundo grupo está formado
por aquellos elementos con fracturas originadas en fresco, que
son consecuencia de la fragmentación de las presas. En el caso
de las diáfisis, las fracturas presentan morfologías curvas y lon-
222
gitudinales, ángulos oblicuos y mixtos y de aspecto liso, como
se ha observado en los tres huesos largos principales: húmero,
fémur y tibia, así como en otros elementos (mandíbula, escápula y coxal) donde además se han documentado, asociadas a las
fracturas, muescas por impactos de pico. La gran mayoría de
las fracturas en fresco se localizan sobre elementos de animales
adultos o con una talla corporal importante, aunque también en
algunos casos (escápula y fémur) se han documentado sobre
restos de animales jóvenes.
Las fracturas intencionadas, así como las muescas, aparecen sobre diversas zonas esqueléticas (cuadros 7.34 y 7.35, figuras 7.22 y 7.23). En el cráneo afectan a la parte posterior de
las mandíbulas y pueden responder a la acción de seccionar el
cráneo del resto del esqueleto, o bien para separar la mandíbula
del cráneo. En el miembro anterior las fracturas se concentran
sobre el cuerpo de la escápula y fundamentalmente sobre la
diáfisis de la parte proximal del húmero y en menor medida
sobre la diáfisis de la parte distal; esto puede explicar que no
aparezcan impactos de pico sobre el húmero pero sí sobre el
cuerpo escapular, lo que indicaría que se han fragmentado durante la misma acción. No existen evidencias de fracturas u otro
tipo de alteraciones mecánicas intencionadas sobre el resto de
elementos del miembro anterior. En el esqueleto axial tampoco
se ha hallado este tipo de modificaciones, aunque es muy probable que pueda influir el escaso número de efectivos. La gran
mayoría de las fracturas producidas en fresco se documentan
sobre el coxal y los dos huesos largos del miembro posterior. En
el coxal, la fragmentación se realiza a la altura del ilion (fracturas y muescas) y también del isquion. En el fémur y la tibia
las fracturas se sitúan fundamentalmente sobre la diáfisis de la
parte distal. En estos dos huesos las muescas han aparecido en
la práctica totalidad de los casos sobre fragmentos longitudiCuadro 7.34. C. Antón II u. Elementos anatómicos
con muescas por impactos de pico según NR y
porcentajes.
Elemento
Con muescas
%
1
2
6,88
2
Hemim.
Escápula
Coxal
6 18,18
6
10 16,66
2
10
Fémur
5
8,47
5
Tibia
5
5,43
4
1
Total
28
2,44
27
1
1: una muesca por resto; 2: dos muescas por resto.
Cuadro 7.35. C. Antón II u. Elementos
anatómicos con muescas y dimensiones medias
de éstas en milímetros (longitud y anchura).
Elemento
L media
A media
Hemimandíbula
1,45
0,95
Escápula
4,06
1,36
2,4
1,18
3
1,13
3,21
1,53
Coxal
Fémur
Tibia
[page-n-234]
Figura 7.22. C. Antón II u. Principales alteraciones mecánicas.
nales de diáfisis, lo que nos está indicando un proceso de fragmentación de las presas mucho más intenso sobre el miembro
posterior que sobre otras partes, lo que por otro lado resulta
lógico ya que se trata de la zona provista de mayor cantidad de
carne y que posee también los huesos de mayor tamaño. Otros
elementos, como tarsos, metapodios y falanges, localizados en
zonas marginales, no son fracturados.
La morfología de las muescas se ha mantenido bastante uniforme en la mayoría de casos (semicircular), pero la longitud de
éstas ha variado dependiendo del elemento anatómico (cuadro
7.35); las que sitúan sobre la mandíbula y el coxal son las de
menor tamaño, a continuación las del fémur y la tibia, con dimensiones muy similares, y finalmente las de las escápula, las
más grandes con diferencia. La anchura, en cambio, resulta ser
más homogénea.
Alteraciones digestivas
Figura 7.23. C. Antón II u. Localización de las zonas
anatómicas que comportan las principales fracturas y
alteraciones mecánicas sobre hueso fresco.
La ingestión de los paquetes de carne comporta la inclusión
de elementos óseos que pueden verse afectados por los ácidos
que intervienen en la digestión (cuadro 7.36). Entre los restos
postcraneales el porcentaje de huesos digeridos aparece bastante igualado entre el miembro anterior (17,59%), el posterior (17,66%) y el esqueleto axial (19,44%), mientras que las
falanges muestran valores más modestos (9,49%). Entre los
223
[page-n-235]
restos craneales se han tenido muchas dificultades para diferenciar los efectos de la digestión de otras posibles causas, que se
han descrito sobre dos incisivos aislados. Destaca el grado de
alteración ligero (60,86%) y también el moderado (34,78%),
mientras que son muy escasos los restos afectados por el grado
fuerte (4,34%).
Cuadro 7.36. C. Antón II u. Elementos anatómicos
digeridos y porcentajes relativos. Grados de digestión
según Andrews (1990): G1 (ligera), G2 (moderada), G3
(fuerte) y G4 (extrema).
Elemento
NRd
%
Cráneo
0
0
Maxilar
0
G1
G2
G3
0
I
1 9,09
Hemimandíbula
0
I1
1 4,16
1
Escápula
2 6,06
2
Húmero
7 20,58
6
1
Radio
9 14,75
7
2
Ulna
9 21,42
4
4
1
Metacarpo 2
5 31,25
3
1
1
Metacarpo 3
4 30,76
2
2
Metacarpo 4
1 7,69
1
Metacarpo 5
1
Costilla
2 16,66
2
Vértebra cervical
2
2
Vértebra torácica
1 33,33
Vértebra lumbar
2 16,66
Vértebra sacra
0
0
9
G4
1
Coxal
1
No se ha determinado señal alguna de corrosión sobre los
elementos craneales, lo que puede indicar que el cráneo no ha
sido engullido. En este sentido, la observación de los molares
aislados no ha aclarado el problema, ya que únicamente un incisivo superior y otro inferior muestran una ligera pérdida del
esmalte que no podemos asegurar que se deba a la acción de
la digestión. En algunos casos aparecen piezas con los bordes
oclusales redondeados y pulidos, pero desconocemos hasta que
punto se deben a procesos digestivos, al efecto de la propia
masticación o a otro tipo de eventos postdeposicionales, por lo
que no se han cuantificado.
En las vértebras cervicales, dos restos no osificados presentan porosidad en la zona articular caudal. Un extremo de
apófisis espinosa de vértebra torácica aparece pulido y redondeado. El proceso articular de una vértebra lumbar no osificada presenta porosidad y un foramen sobre el cuerpo aparece
agrandado. En las costillas, un resto muestra porosidad sobre la
articulación y otro tiene el borde de fractura pulido. En general,
los elementos axiales aparecen poco afectados por la digestión,
en grado ligero (6) y moderado (1). La digestión está presente
sobre restos no osificados (4) e indeterminados (3).
Dos fragmentos de escápula (NR entre paréntesis) están alterados de forma ligera; uno de talla grande que muestra los
bordes de fractura pulidos y otro de un ejemplar joven con porosidad sobre la zona articular.
Un total de 7 restos de húmero presentan señales de digestión. Sobre huesos completos de adulto la alteración en forma
de porosidad aparece en el extremo proximal (2) (figura 7.24 a)
y en el distal (2). Sobre otras 3 extremidades distales osificadas
0
25
25
1
1
2
15
7
2
Fémur
14 23,72
5
8
Tibia
23
25
5
18
Patella
3
50
3
Calcáneo
6 18,75
5
Astrágalo
3 12,5
3
Tarso
0
0
Metatarso 2
0
0
Metatarso 3
4 12,12
2
Metatarso 4
3 16,66
3
Metatarso 5
3
15
2
1
15 11,36
8
4
Falange 1
Falange 2
0
2
40
1
11,1
2 2,85
2
F. diáf. long ind.
3 13,63
3
138 12,03
84
3
1
Metatarso ind.
2
2
Metacarpo ind.
1
0
Falange 3
1
Total
224
48
6
0
Figura 7.24. C. Antón II u. Alteraciones digestivas sobre la articulación proximal del húmero (a), la diáfisis fracturada de la tibia (b)
y tuber calcis del calcáneo (c).
[page-n-236]
aparece porosidad. Dos extremidades distales correspondientes
a ejemplares jóvenes, una desplazada y otra no osificada, presentan porosidad.
En el radio, las señales de digestión (porosidad ligera y moderada) se muestran sobre la articulación proximal osificada (7)
y no osificada (1 joven). En dos casos la porosidad afecta a la
extremidad distal, tanto osificada (1) como no (1 subadulto);
este último resto presenta redondeados los bordes de fractura
de la diáfisis distal.
En la ulna, la digestión afecta a los bordes del olécranon de
los huesos osificados (3) y no osificados (1 subadulto). El grado
de alteración es ligero en los primeros y moderado en el resto
inmaduro. En otros 4 casos la digestión ha afectado al proceso
articular proximal; se trata de restos de individuos jóvenes (2),
inmaduros (1) y de edad indeterminada (1). El grado de alteración predominante es el moderado. La extremidad distal no osificada (metáfisis) de un ejemplar subadulto aparece con porosidad y está parcialmente destruida (grado de alteración fuerte).
Los segundos y terceros metacarpos presentan un porcentaje
bastante importante de huesos alterados, mientras que es menor
el valor en el caso de los restantes. En el segundo metacarpo,
la porosidad se localiza siempre en la articulación proximal de
ejemplares osificados (2) y no osificados (3). El grado de alteración predominante es el más ligero aunque en un caso es ligero
y en otro fuerte. En el tercer metacarpo la porosidad también
aparece en la misma zona, pero en dos casos el mismo hueso
la presenta sobre las dos zonas articulares. Dos de los restos no
están osificados y los otros dos son de edad indeterminada. El
grado de alteración es ligero y moderado. Un único cuarto metacarpo no osificado presenta porosidad de grado ligero sobre
las dos zonas articulares. Otro quinto metacarpo no osificado
presenta porosidad de grado moderado en la articulación distal.
En general los elementos del miembro anterior con mayor
número de alteraciones digestivas son el húmero y algunos metacarpos y superan a la escápula y huesos del zigopodio. El grado de alteración predominante es el ligero (25), por encima del
moderado (11) y fuerte (2). En el miembro anterior la digestión
afecta por igual a los restos osificados (18) y no osificados (17).
Un total de 9 coxales comportan señales de digestión, básicamente sobre el ilion (6), isquion (2) y labios del acetábulo
(2). La porosidad en el ilion se concentra sobre la zona posterior
en grado ligero (3) y moderado (1). Un borde de fractura en
el ilion, y asociado a impacto de pico, aparece redondeado y
pulido. En el isquion, dos fragmentos longitudinales aparecen
con los bordes redondeados y pulidos. Las alteraciones digestivas se han determinado sobre dos huesos osificados, uno no
osificado de un individuo joven y el resto sobre ejemplares de
edad indeterminada.
El fémur presenta 14 restos con signos de alteración, tanto
en la articulación proximal (5) y distal (5), como sobre los fragmentos longitudinales de diáfisis (4). En las partes proximales
osificadas la alteración se manifiesta en forma de porosidad ligera (3), mientras que sobre las no osificadas es moderada (2).
En la articulación distal la porosidad afecta sobre todo a las
no osificadas (4) de manera moderada (3) e incluso fuerte (1);
sobre una parte distal osificada la porosidad es moderada. Los
fragmentos longitudinales de diáfisis (de talla grande) presentan los bordes redondeados y pulidos, con intensidad ligera (2)
y moderada (2).
Un total de 23 restos de tibia poseen alteraciones digestivas.
La articulación proximal se ve afectada por la porosidad de for-
ma ligera (1) y moderada (4), tanto sobre restos osificados (1)
como no osificados (4 jóvenes). La articulación distal presenta
porosidad de intensidad ligera sobre 4 restos (2 osificados y 2
no osificados). Los bordes fracturados de los cilindros de diáfisis (1 media, 1 distal y 1 indeterminado) de individuos de talla
grande aparecen redondeados y pulidos con intensidad moderada (figura 7.24 b). Además, 11 fragmentos longitudinales de
diáfisis (talla grande) aparecen con los bordes redondeados y
pulidos con intensidad moderada.
Las patellas (3) presentan alteraciones digestivas en forma
de porosidad ligera en los bordes de la zona articular y siempre
sobre ejemplares de talla grande.
El calcáneo presenta 6 restos con marcas digestivas. Aparece porosidad sobre el tuber calcis (5) de intensidad ligera (4) y
moderada (1), tanto sobre restos osificados (3) como no osificados (1 subadulto y 1 joven). En 3 restos inmaduros (2 subadultos y 1 joven) se observa porosidad ligera sobre la articulación
con el astrágalo (figura 7.24 c).
Tres astrágalos de talla grande tienen marcas de digestión
(porosidad ligera) sobre la articulación con la tibia. No se ha
hallado señales de digestión sobre otros huesos del tarso.
En los metatarsos el porcentaje de restos digeridos es menor
que en los metacarpos. No hay evidencia de ésta sobre el segundo metatarso. Sobre el tercero, la porosidad se concentra en
la articulación distal de ejemplares no osificados (4) de forma
ligera (2) y moderada (2); sobre un mismo resto la porosidad
se localiza en las dos zonas articulares. En el caso del cuarto
metatarso, la alteración de grado ligero se muestra sobre la articulación distal (2) y proximal (1) de 3 restos no osificados.
Sobre el quinto metatarso (2 no osificados y 2 indeterminados),
las zonas proximales muestran porosidad de intensidad ligera
(2) y moderada (1).
En el miembro posterior la digestión afecta más o menos de
igual forma a los restos osificados (29) y a los no osificados (25);
los restantes elementos alterados son de edad indeterminada (14).
Las alteraciones producidas por la digestión se muestran sobre quince falanges. En 8 de ellas (1 osificada y 7 no osificadas)
aparece porosidad sobre ambas partes articulares. El grado de
alteración es ligero (6), moderado (1) y fuerte (1), en este último caso la porosidad se muestra junto a diversas horadaciones.
En otros 7 restos (no osificados) la alteración afecta a la articulación distal con intensidad ligera (1), moderada (5) y fuerte
(1), en este último caso acompañada también de horadaciones.
Las segundas falanges no presentan alteraciones digestivas. En
las terceras se ha constatado sobre 2 no osificadas, con porosidad ligera sobre la articulación distal. En general, la digestión
afecta a las falanges no osificadas (16) y en menor medida a las
osificadas (1).
La aparición de alteraciones digestivas sobre los restos está
influida por la edad y el tamaño (cuadro 7.37). Los elementos
no osificados y de talla pequeña en general están más alterados
que los osificados y de mayor talla. Esto puede comprobarse
sobre todo en los elementos axiales, en los metacarpos y metatarsos y en las falanges. Entre las cinturas y los huesos largos,
las alteraciones afectan más o menos por igual a los restos osificados y no osificados. El grado fuerte de alteración digestiva
(G3) se da únicamente sobre cuatro restos no osificados y de
pequeña talla.
Excepto en el metapodio, en general los elementos de la
mitad posterior aparecen más digeridos que los de la anterior.
Según segmentos destaca el estilopodio y el zigopodio.
225
[page-n-237]
Cuadro 7.38. C. Antón II u. Distribución de los elementos
anatómicos con alteraciones postdeposicionales.
Cuadro 7.37. C. Antón II u. Distribución de los
elementos anatómicos digeridos según su tasa de
osificación o talla.
Elemento
NRd Osif. /g No osif. /p
Cráneo
0
Maxilar
0
I1
1
Hemimandíbula
0
I1
1
Escápula
2
1
1
Húmero
7
5
2
Radio
9
7
2
Ulna
9
3
5
Metacarpo 2
5
2
3
Metacarpo 3
4
2
Metacarpo 4
1
1
Metacarpo 5
1
1
Metacarpo ind.
1
Costilla
2
Vértebra cervical
2
Vértebra torácica
1
Vértebra lumbar
2
Vértebra sacra
Ind.
0
1
2
2
2
1
2
2
1
6
4
6
4
Tibia
23
14
6
3
Patella
3
3
Calcáneo
6
3
Astrágalo
3
3
Tarso
0
Metatarso 2
0
Metatarso 3
4
4
Metatarso 4
3
3
Metatarso 5
3
2
Metatarso ind.
2
2
F. diáf. long. ind.
3
3
1
0
2
Total
138
14
2
3
49
64
25
Otras alteraciones
Los elementos óseos del nivel II u se hallaron en un sedimento
limoso con pequeñas piedras de caliza y en algunos casos materiales cementados (cuadro 7.38). La gran mayoría presentaba
en su superficie una pátina fina de concreción calcárea de color
grisáceo que ha podido ser eliminada con agua en la mayoría
de casos, permaneciendo exclusivamente en los intersticios, al-
226
17
Escápula
4
5
Húmero
27
11
Radio
8
4
5
2
6
2
Vértebras
2
Coxal
16
Fémur
12
Tibia
24
3
7
1
2
2
1
7
1
1
4
8
Astrágalo
5
Metatarsos
41
5
7
Falanges
20
4
1
F. diáf. long.
Total
9
Falange 3
1
Hemim.
Calcáneo
1
Meteor.
6
Patella
14
Falange 2
Bact./hongos
Metacarpos
1
1
Hierro
Ulna
1
Fémur
15
Cráneo
Manganeso
Maxilar
Coxal
Falange 1
Elemento
11
1
213 (18,57)
39 (3,4)
2
31 (2,7)
3 (0,26)
veolos dentales o forámenes, permitiéndonos la observación y
estudio de las posibles alteraciones presentes sobre los restos.
La formación de concreciones calcáreas tiene lugar en la fase
de biodegradación de los restos orgánicos. Las sustancias nitrogenadas y los ácidos liberados durante la descomposición de la
materia orgánica modifican las condiciones físico-químicas del
ambiente local al disminuir el potencial de oxidación-reducción
y aumentar la alcalinidad de las aguas intersticiales, lo que provoca la precipitación de carbonatos. Estos procesos pueden tener lugar en una o varias fases fósil-diagenéticas (Fernández
López, 2000). En el caso del maxilar, las concreciones ocupan
los alveolos desprovistos de dientes y las pequeñas zonas de
morfología cóncava, formando en ocasiones moldes internos de
estos espacios. Sobre la escápula se conservan en la zona del
cuello. En el húmero, la concreción ha ocupado la zona interna
de los huesos fracturados y en el radio la zona palmar de la parte
proximal. En los metacarpos y metatarsos la zona del cuello
de la parte proximal. En el coxal las señales de la concreción
se mantienen en los intersticios más pequeños; en un caso un
acetábulo aparece completamente rellenado por la concreción,
obteniéndose un molde interno del mismo. En la tibia, en el
caso de algunas articulaciones fracturadas y también sobre las
diáfisis, la concreción ha rellenado el espacio y ha formado un
molde interno. En el astrágalo las señales de concreción son
visibles en las zonas articulares con el calcáneo y la tibia distal.
Lo mismo sucede en el calcáneo, en este caso sobre la articulación con el astrágalo. Sobre las vértebras aparecen restos de
concreción calcárea en los forámenes más pequeños.
Del mismo modo, sobre la superficie ósea, y en ocasiones
también en su zona interna si el resto está fragmentado, se documentan pequeñas manchas agrupadas de color negro corres-
[page-n-238]
pondientes a la acción de óxidos de manganeso que afectan al
18,75% de loes restos; en el caso del húmero y la hemimandíbula con valores muy importantes, y en menor proporción sobre
los otros elementos. Esta alteración afecta tanto a las diáfisis
como a las partes articulares y produce un cambio de coloración
permanente de una zona de la superficie del hueso.
Sobre un número escaso de restos (3,4%) se han documentado manchas de color rojo. Son de textura pulverulenta, aparecen aisladas y no han alterado la superficie del hueso de manera
permanente ya que se retiran fácilmente de la superficie de manera mecánica. Desconocemos si se deben a la acción de óxidos
de hierro aunque en principio las hemos vinculado a éstos.
También sobre un número muy escaso de restos (2,7%)
aparecen alteraciones que relacionamos con la acción de microorganismos como bacterias u hongos. Afectan a la cortical
ósea, son irregulares, alargadas y de bordes sinuosos. Tanto ésta
como las anteriores alteraciones se relacionan con contextos de
elevada humedad.
La escasa presencia de alteraciones propias de la meteorización o de la exposición a la intemperie (0,26%) indica que los
restos se sedimentaron con rapidez (cuadro 7.38).
Valoraciones sobre los lagomorfos de Cueva Antón
Como se ha indicado en los apartados precedentes, los restos
de ambos conjuntos presentan exclusivamente alteraciones mecánicas y digestivas propias de aves rapaces y no se han descrito otras modificaciones que denoten la intervención de otros
predadores, como mamíferos carnívoros o humanos (marcas
de dientes, de instrumentos líticos, consumo de articulaciones,
etc.), y aunque unos pocos huesos han aparecido termoalterados
en II k-l, su frecuencia (0,1%) y localización denotan un origen
accidental. Así pues, a continuación vamos a realizar una lectura de los datos obtenidos en los dos conjuntos, comparando
sus características con referentes actuales de aves rapaces nocturnas y diurnas, con la finalidad de aproximarnos de manera
más detallada a los responsables de la acumulación y alteración
de los restos.
En Cueva Antón se han estudiado dos conjuntos de conejo
que en total suman 6945 restos y un número mínimo de 110
individuos. La muestra del nivel II k-l es la más amplia (NR:
5798; NMI: 90), mientras que la del II u no es cuantitativamente tan destacada (NR: 1147; NMI: 20). Ambas muestras
corresponden a niveles que se enmarcan de manera general en
el MIS 3, pero entre ellas cabe una distinción crono-climática,
ya que la del II k-l corresponde a una fase posterior de carácter
riguroso (antiguo Würm III alpino), mientras que la del II u
forma parte del anterior interestadial templado (antiguo Würm
II/III alpino).
Cada muestra procede de la excavación de una superficie
de 1m2: la del nivel II u del cuadro L-16 y la de II k-l del N-20.
La primera corresponde a una zona más cercana a la entrada
del abrigo, mientras que la segunda se sitúa casi al fondo del
mismo, más próxima al eje (x) que corresponde a la pared del
fondo (figuras 7.25 y 7.26 a). Este hecho, junto al buzamiento
de los niveles en dirección al río, va a resultar crucial a la hora
de explicar la gran acumulación de restos y la mejor conservación de ciertos elementos anatómicos en N-20, ya que en la pared interior, justo por encima de los cuadros situados más hacia
el fondo del abrigo y a una altura de unos 4-5 metros respecto
al suelo actual, se emplaza una discontinuidad estratigráfica a
modo de cornisa (figura 7.26 a y b). Esta estructura erosiva es
una superficie idónea para el establecimiento de nidos o posaderos de aves rapaces de hábitos rupícolas. En este sentido, la
posible ocupación de esta zona y del interior del abrigo por parte de las aves requirió del previo abandono de otros ocupantes
(mamíferos carnívoros o grupos humanos).
La presencia humana en el nivel II de Cueva Antón, como
se comentó en el inicio de este capítulo, parece que fue muy
esporádica: no se han hallado otros elementos óseos -distintos a
pequeños vertebrados- con señales de procesado humano, pero
sí algunos restos industriales dispersos. Debido a las características del enclave y a la presencia esporádica de los humanos
en el abrigo, resulta viable que, desde la discontinuidad mencionada, las rapaces pudieran aportar los restos de su alimenta-
Figura 7.25. C. Antón. Croquis de localización de los conjuntos de conejo de C. Antón. En rojo II u L-16 y en azul II k-l N-20. Las otras
dos zonas coloreadas corresponden a la actuación de urgencia de 1991 (zona 1 en el centro (azul claro) cercana a N-20, y zona 2 a la
derecha (morado). Modificado a partir de imagen cedida por J. Zilhão.
227
[page-n-239]
Figura 7.26. C. Antón. Vista de la zona del fondo del abrigo con la discontinuidad en la parte superior (a) y detalle de la discontinuidad (b).
ción, conejos y, a falta de un estudio tafonómico, posiblemente
también aves y micromamíferos, a partir de la deyección de
egagrópilas o de elementos no ingeridos o desechados, que se
irían acumulando en el suelo del abrigo formando, en algunos
casos, agregados óseos de potencia destacada. Esta idea cobra
fuerza con el hallazgo reciente en esta zona de restos de pellas
de rapaces (Zilhão, comunicación personal). A pesar de que en
Cueva Antón existe una gran pared exterior con pequeñas oquedades o salientes (figura 7.27) donde las aves rapaces rupícolas
pudieron también establecerse, las pellas o los restos de su alimentación caerían en el río o sobre la zona ocupada por éste en
la actualidad, por lo que difícilmente podrían introducirse en el
abrigo. Por ello consideramos que las grandes acumulaciones
de pequeños vertebrados del abrigo, y sobre todo las del fondo
del mismo, se crearon desde la cornisa mencionada, tal y como
se ha explicado.
Estructura de edad
Las diferencias observadas en la estructura de edad de las muestras se deben a la mayor importancia de los individuos jóvenes
(18,18%) y muy jóvenes (11,11%) en II k-l, inferior en II u (5%
y 5% respectivamente). En cambio, el papel de los adultos es
más destacado en II u (70%) que en II k-l (44,44%), y la representación de subadultos se muestra más equiparada (25,55%
en II k-l y 20% en II u). En ambos casos se trata de perfiles de
mortalidad de tipo atricional originados por prácticas predatorias. La aparición de alteraciones mecánicas y digestivas sobre
los distintos grupos de edad lo confirma.
En este sentido, los referentes actuales de búho real (capítulo 3) muestran una gran variabilidad en la estructura de edad
de las presas, ya que algunos conjuntos están dominados por los
228
Figura 7.27. C. Antón. Río Mula a su paso por la cueva (la entrada
del abrigo se sitúa a la derecha, bajo la gran pared externa).
adultos (Hockett, 1995; Martínez Valle, 1996; Sanchis, 1999,
2000; Yravedra, 2004), otros por los inmaduros (Sanchis, 1999,
2000; Cochard, 2004a y b), y en algunos casos los porcentajes
a los que llegan las diferentes edades se equiparan (Lloveras,
Moreno y Nadal, 2009a). A pesar de esto, en general parece que
existe cierta tendencia al predominio de los adultos.
En los referentes de rapaces diurnas, por el momento únicamente contamos con los datos de los conjuntos americanos y
[page-n-240]
100
90
80
70
70
60
50
44,44
40
30
25,55
20
18,88
20
11,11
5
10
0
II k-l
5
II u
>9 m.
4-9 m.
1-4 m.
ca. 1 m.
Figura 7.28. C. Antón. Estructura de edad en meses de las dos muestras según % NMI.
africanos, también se observa cierta heterogeneidad. En algunas
muestras de alimentación de águilas, formadas principalmente
por restos no ingeridos o desechados, en general destacan los
adultos (Hockett, 1993, 1995; Schmitt, 1995; Cruz-Uribe y
Klein, 1998), mientras que en las pellas de estas aves pueden
estar presentes todas las clases de edad (Hockett, 1996).
Como han mencionado otros autores (Cochard, 2004a), la
proporción entre adultos y jóvenes en una muestra puede ser
una variable a destacar a la hora de caracterizar la talla del
predador pero no sirve para diferenciar las acumulaciones de
distintos predadores de similar talla (por ejemplo entre rapaces
nocturnas y diurnas). A través de los datos aportados por los
conjuntos de Cueva Antón se plantea la posibilidad de que II
k-l, con predominio de inmaduros y un porcentaje importante
de presas jóvenes y muy jóvenes, pueda relacionarse con un
predador de menor talla, al contrario que en II u donde dominan
los adultos, aunque es posible que las diferencias en la talla
puedan deberse tanto a la intervención de predadores de especies distintas como a individuos de una única especie pero de
diferentes edades (figura 7.28).
Representación anatómica
Las diferencias más significativas entre ambos niveles se observan en la importancia de los restos craneales en II k-l (básicamente molares aislados) y en los mayores porcentajes a los
que llegan los elementos del miembro posterior y anterior en
II u. Es de destacar también la aparición en II k-l de huesos
de pequeñas dimensiones como carpos, tarsos, sesamoideos
y terceras falanges, que en II u no están presentes o lo hacen
con valores muy escasos. Los perfiles de representación de los
elementos axiales (bajos) y falanges (algo más importantes) de
ambos conjuntos aparecen más igualados (figura 7.29).
En II k-l, los incisivos superiores muestran el valor de supervivencia más alto y a partir de ellos se ha calculado el NMI
del conjunto (90), aunque los índices nos indiquen que los elementos postcraneales muestran valores de importancia ligeramente superiores a los craneales, sobre todo por el elevado número de falanges y otros restos que en general han conservado
un elevado número de restos. De >90% de supervivencia de los
incisivos superiores al 50% del calcáneo (el elemento postcraneal mejor representado) existe una diferencia muy destacada
que únicamente puede justificarse mediante una aportación diferencial de elementos anatómicos favorable al cráneo o como
resultado de una mejor conservación de los molares respecto a
los huesos. A pesar de que los resultados de la prueba r de Pearson no han sido significativos en ninguna de las dos muestras,
hay que decir que únicamente se comparaban los restos óseos y
no los molares (de mayor densidad), por lo que pensamos que la
mayor preservación de los molares en II k-l puede estar relacionada también con su menor destrucción respecto a los huesos.
Por otro lado, la aparición en II k-l de diversos elementos
de pequeño tamaño, aunque con valores bajos (carpos, tarsos)
o moderados (terceras falanges), la relacionamos con la ubicación de N-20 justo debajo de la cornisa donde probablemente
estuvieron alojadas las rapaces. A menor distancia entre esta
cornisa (y en general el fondo del abrigo) y la localización de
los agregados óseos, mayor probabilidad de conservación de
elementos esqueléticos, aunque este hecho dependa también de
la dinámica de sedimentación y del buzamiento de los niveles
comentado anteriormente.
En II k-l la mayoría de segmentos muestra mayores valores
para la zona posterior excepto en las cinturas, con las escápulas
mejor representadas que los coxales. En II u se observa más o
menos lo mismo aunque en este caso el estilopodio presenta
valores más destacados para la zona anterior y en el zigopodio
se observa igualdad. En general podemos decir que en los dos
conjuntos los elementos de la zona posterior están mejor representados que los de la anterior. Los elementos del segmento
inferior (basipodio, metapodio y autopodio) tienen valores más
importantes que los del segmento medio (zigopodio) y superior
(cintura y estilopodio) en ambas muestras, fundamentalmente
por el elevado número de falanges conservadas (el 27,8 % en II
k-l y el 18,58% en II u). En II k-l el segmento medio y el superior aparecen casi igualados, mientras que en II u el medio está
mejor representado con diferencia.
Respecto a la distribución de elementos según su tasa de
osificación y tamaño, en II u los resultados parecen estar de
acuerdo con la estructura de edad del conjunto, dominada por
los adultos (70%), ya que aparecen más restos osificados y
de talla grande (39,9%) que no osificados y de talla pequeña
(9,93%). En cambio, en II k-l, con una estructura de edades
caracterizada por un mayor porcentaje de inmaduros (55,5%),
229
[page-n-241]
60
50
40
Craneal
M. Anterior
30
Axial
M. Posterior
20
Falanges
10
0
II k-l
II u
Figura 7.29. C. Antón. Porcentajes de representación de grupos anatómicos comparando las dos muestras.
los restos no osificados (18,6%) y osificados (16,6%) muestran
valores muy próximos lo que indica la existencia de pérdidas
esqueléticas importantes entre los individuos inmaduros.
La comparación de los resultados de Cueva Antón con los
referentes actuales de búho real no aclara demasiado las cosas,
ya que los perfiles esqueléticos, como sucedía en la estructura
de edad, son bastante variables dependiendo de las muestras.
Cuando aparecen restos todavía en conexión anatómica que no
han sido ingeridos, corresponden sobre todo al miembro posterior (Sanchis, 1999, 2000; Yravedra, 2004, 2006b), mientras
que en aquellos procedentes principalmente de la disgregación
de pellas, dominan tanto los elementos del miembro posterior
(Martínez Valle, 1996; Sanchis, 1999, 2000; Guennouni, 2001;
Cochard, 2004a y b; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a), como
los del anterior (Hockett, 1995; Sanchis, 1999, 2000). En relación a los elementos craneales, en algunos referentes están poco
representados (Sanchis, 1999, 2000; Guennouni, 2001) pero en
otros tienen una presencia más destacada (Hockett, 1995; Martínez Valle, 1996; Sanchis, 1999, 2000).
Los conjuntos actuales de águilas también plantean una importante variabilidad en función del tipo de muestra; entre los
restos descarnados parece existir mayor abundancia de elementos postcraneales sobre craneales y del miembro posterior sobre
el anterior, mientras que en los restos incluidos en pellas hay
peor representación de postcraneales (Schmitt, 1995; Hockett,
1996; Cruz-Uribe y Klein, 1998).
Tal y como han planteado otros autores (Cochard, 2004a;
Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a), la representación anatómica es un parámetro muy variable y está en función de diversos
factores, como la disponibilidad de presas, su edad, el número
y edad de los pollos, o la funcionalidad de los sitios (nido, posadero, zona de alimentación), y puede ser coincidente entre las
rapaces nocturnas y diurnas (Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b,
2009a), por lo que se propone, y con esto coincidimos, que los
factores más importantes de diagnóstico para distinguir los distintos tipos de predadores sean la fragmentación y la digestión.
230
Fragmentación
En los dos conjuntos diversos elementos muestran valores similares de fragmentación (figura 7.30): los huesos de cráneo,
la mandíbula y las costillas presentan escasos restos completos;
los elementos del segmento inferior (carpo, tarso, metacarpos,
metatarsos y falanges) se mantienen total o mayoritariamente
enteros; los del segmento superior anterior (escápula y húmero)
presentan valores idénticos en los dos conjuntos (0 y 35% respectivamente de restos completos). En los demás elementos se
aprecian diferencias, que indican, en todos los casos, que la fragmentación ha afectado de forma más importante al conjunto del
nivel II u, lo que se puede observar en diversos elementos: molares aislados, coxal, fémur, tibia, radio, ulna y vértebras. A pesar
esto, la longitud media de los restos conservados, los completos
y los que poseen fracturas antiguas, ha resultado ser mayor en II
u (16,91 mm) que en II k-l (11,23 mm). Esto se debe a la gran
cantidad de elementos completos y de pequeño tamaño (molares
aislados, metacarpos, metatarsos, patellas, sesamoideos, tarsos,
carpos y falanges), muchos de ellos no osificados, presentes en
II k-l. Por ello, las medias referidas no están señalando exclusivamente la fragmentación (cuadro 7.39 a).
Para intentar solucionar este problema, se han realizado
otros cálculos, sin considerar los elementos citados e incluyendo todos los demás (cráneo, maxilar, hemimandíbula, vértebras, costillas, escápula, húmero, radio, ulna, coxal, fémur
y tibia), lo que ha supuesto una modificación de resultados
(cuadro 7.39 b), variando la longitud media de los fragmentos:
en II k-l de 11,23 a 15,23 mm (aumento de 4 mm), y en II u de
16,91 a 18,63 mm (aumento de menos de 2 mm). Estos valores, además de confirmar el importante papel de los pequeños
elementos completos, indican que el grupo de 10-20 mm es el
dominante en ambas muestras.
Se ha realizado también el cálculo pero considerando exclusivamente los cinco huesos largos principales y excluyendo
del mismo a las epífisis no osificadas completas. El resultado
confirma que, a pesar de que la muestra de II u está más fragmentada que la de II k-l, la longitud de los restos conservados
[page-n-242]
100
100
99,49
100
90
100
100 100 100
88,23 88,23
85
100 100 100 100
100 100 100 100 100
97,63
64,7
75
66,66
60
100
87,5
74,19
68
70
66,66
66,66
64,7
62,5
57,14
57,14 57,14
51,16
50
40
39,28
34,78
33,33
40
30
25
25
18,47
16,66
11,92
5,88
Se
F3
F1
F2
Mt5
Mt3
Mt4
Mt2
Ta
Pa
As
T
F
Ct
Cx
0
Ca
0
0
Vcd
Vl
II k-l
Vs
Vt
Vc
Mc5
Mc4
Mc3
0
Mc2
U
Cp
0
R
0 0
H
2,22
Es
0
Moi
Mx
8,33 11,42 11,11
Hem
1,47
0 0
Mos
Cr
0 0
42,27
25
17,85
20
0
100
90,9
80
10
100 100
100
II u
Figura 7.30. C. Antón. Porcentajes de representación de restos completos comparando las dos muestras.
Cuadro 7.39. C. Antón. Longitud conservada de los
restos según grupos y medias en las dos muestras
Longitud
II k-l
II u
Cuadro 7.40. C. Antón. Longitud conservada
del húmero, radio, ulna, fémur y tibia según
grupos y medias en las dos muestras.
a
b
a
b
Longitud
II k-l
II u
<10 mm
50,21
23,81
18,01
12,45
<10 mm
13,3
6,6
10-20 mm
30,45
55,08
56,75
54,94
10-20 mm
39,48
38,67
20-30 mm
7,97
14,58
17,83
23,44
20-30 mm
29,61
35,84
17,59
18,86
21,88
23,65
>30 mm
3,27
6,56
7,38
9,15
>30 mm
L media
11,23
15,63
16,91
18,63
L media
a: considerando todos los elementos; b: excluyendo el
basipodio, metapodio, patellas y falanges, mayoritariamente
completos y de pequeño tamaño.
en ambas es bastante similar y se aproxima mucho en importancia al grupo de 10-20 y al de 20-30 mm. La estructura de edad
de las presas también influye en la longitud de los restos, algo
mayor en II u donde predominan los adultos, menor en II k-l
con mayoría de inmaduros (cuadro 7.40).
Se han comparado los datos que aporta Cueva Antón con
referentes de aves rapaces noctunas y diurnas. El hecho de
que los elementos del cráneo, axiales, cinturas y huesos largos muestren porcentajes de fragmentación más importantes, y
que los elementos de las partes marginales de las extremidades
(basipodio, metapodio y autopodio) se mantengan completos,
se ha observado tanto en conjuntos creados por búhos (Sanchis, 1999, 2000) como por águilas (Lloveras, Moreno y Nadal,
2008b); en general, en los conjuntos ibéricos de búho real los
huesos del miembro posterior están más fragmentados que los
del anterior (Martínez Valle, 1996; Sanchis, 1999; Yravedra,
2004; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a), hecho que coincide
con los datos del nivel II u de Cueva Antón pero no con los de
II k-l. La longitud media de los fragmentos en los referentes de
búho real ronda los 10 mm (Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a),
mientras que en los de águilas es inferior (Lloveras, Moreno y
Nadal, 2008b). Los restos de los conjuntos de Cueva Antón se
Se han excluido las epífisis no osificadas completas.
conservan de forma mayoritaria por encima de los 10 mm.
En las rapaces diurnas existe una gran variabilidad en los
referentes según el tipo de muestra, ya que en los restos descarnados la fragmentación es muy baja, mientras que en los contenidos en pellas es muy alta. Los datos del nivel II u de Cueva
Antón son más coincidentes con los que aportan los referentes
actuales de búho real. En el caso de II k-l, la fragmentación es
menor que en II u, lo que podría ser indicativo de una acumulación de restos descarnados de rapaces diurnas, lo que también
podría explicar que la longitud media en este conjunto sea superior a la de los referentes (Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b).
En relación a las categorías de fragmentación de ambos
conjuntos, no existen apenas diferencias.
Fracturas y alteraciones de origen mecánico
En ambas muestras existe una gran coincidencia en la localización de las fracturas mecánicas y de los impactos de pico (mandíbula, escápula, húmero, vértebras posteriores, coxal, fémur y
tibia). Las muescas constituyen la modificación principal originada por los impactos de pico, y en ambos conjuntos aparecen
preferentemente en número de una por resto y sobre uno de los
lados (unilaterales), lo que se trata de una característica propia
231
[page-n-243]
tanto de aves rapaces diurnas como nocturnas (ver capítulo 3,
búhos vs águilas). En II k-l la suma de las muescas y de algunas horadaciones y hundimientos, contando los molares aislados para el cálculo, llega al 0,68% (o al 0,86% sin contarlos).
En II u únicamente han aparecido muescas, presentes sobre un
porcentaje algo superior de restos (2,44% considerando los molares aislados y 2,73% sin contarlos). Los datos parecen indicar
que en las muestras existe una coincidencia en la morfología
y en las zonas de localización de fracturas e impactos de pico,
pero se evidencian diferencias en sus frecuencias de aparición.
En este sentido, el valor de II u es más coincidente con el determinado (ca. 3%) en algunos conjuntos actuales de búho real
(Cochard, 2004a y b), aunque otras muestras de similar procedencia aportan valores muy inferiores, en torno al 1% (Hockett,
1995). El porcentaje de II k-l se aproxima más al de algunos
referenciales de rapaces diurnas, como el del águila imperial
con el 0,5% (Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b).
En II k-l las evidencias mecánicas se han constatado tanto
sobre restos osificados y de talla grande de individuos adultos
como sobre no osificados de ejemplares inmaduros, aunque con
diferencias según los elementos, mientras que en II u aparecen
mayoritariamente sobre restos osificados de individuos adultos,
lo que es coincidente con la estructura de edades descrita en
cada conjunto. En II k-l se han determinado sobre tres huesos
largos (húmero, fémur y tibia) y las vértebras (sobre todo las
posteriores) de individuos adultos e inmaduros. En cambio, sobre las cinturas (escápula y coxal) aparecen de forma mayoritaria sobre elementos osificados. Los fémures y tibias osificados
comportan dos zonas afectadas por las fracturas, mientras que
los no osificados y de pequeño tamaño solamente una. Estas diferencias pueden estar relacionadas con el tamaño de las presas
y el proceso de desarticulación efectuado por las rapaces antes
de engullirlas, lo que podría explicar también el menor porcentaje de alteraciones mecánicas presentes en este conjunto.
En II u la mayoría de las fracturas en fresco se localizan
sobre elementos de animales adultos o con una talla corporal
importante (húmero, fémur, tibia, mandíbula, escápula y coxal),
aunque también se han documentado sobre algunos restos de
animales jóvenes (escápula y fémur).
Alteraciones digestivas
Los dos conjuntos presentan una tasa similar de elementos digeridos (ca. 12%). Este porcentaje podría matizarse debido a
la dificultad de determinación de estas alteraciones sobre los
premolares y molares aislados. En los referentes de búho real,
los porcentajes de huesos digeridos son superiores, en torno al
60% (Guillem y Martínez Valle, 1991; Sanchis, 1999; Cochard,
2004a; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a), aunque en otros casos los conjuntos apenas presentan elementos alterados (Maltier, 1997; Yravedra, 2004; Guennouni, 2001), correspondiendo
principalmente a restos no ingeridos.
El grado de alteración predominante en II k-l ha sido el moderado, seguido muy de cerca por el ligero, con unos pocos
restos afectados por el fuerte; en cambio, en II u es el ligero el
más importante, seguido del moderado y con escasa presencia
del fuerte. Las principales diferencias entre ambas muestras residen en el papel más destacado del grado ligero en II u, y el
mayor porcentaje de elementos afectados por el grado fuerte
en II k-l, con menores diferencias entre conjuntos respecto al
grado moderado (figura 7.31).
232
70
60
50
40
II k-l
30
II u
20
10
0
Ligera
Moderada
Fuerte
Extrema
Figura 7.31. C. Antón. Grados de alteración digestiva comparando
las dos muestras.
En las dos muestras la alteración se ha manifestado principalmente en forma de porosidad, aislada o más extendida,
sobre las zonas articulares y procesos, mientras que la pérdida y destrucción de restos ha sido muy puntual. El predominio
de los grados ligero y moderado es coincidente con los datos
de referencia que aportan conjuntos actuales de búho real (por
ejemplo, Andrews, 1990; Cochard, 2004a y b; Yravedra, 2004;
Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a) y se aleja de los modelos de
rapaces diurnas, donde los restos óseos ingeridos muestran grados más fuertes de alteración (Hockett, 1996; Martínez Valle,
1996; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b).
A pesar de que la estructura de edad de los conejos en
II k-l está dominada por los individuos inmaduros y que en
II u los adultos hacen lo propio, tanto en uno como en otro
conjunto los restos no osificados muestran porcentajes más
importantes de alteración digestiva (42,03 y 46,3%) que los
osificados (27,57 y 35,5%). Esto puede estar indicando dos
cosas, que los restos de inmaduros se ingieren más que los
de los adultos o que los primeros son más vulnerables ante el
proceso digestivo.
Para añadir otra posible variable a considerar, las diferencias observadas en relación a los grados de alteración, ligera en
II u y moderada en II k-l, podrían ser interespecíficas y responder a una mayor capacidad por parte de los predadores jóvenes
(pH más ácido que el de los adultos) a alterar los restos óseos de
sus presas durante la digestión (ver capítulo 3).
Existen algunas diferencias en relación a los elementos o
grupos anatómicos donde los efectos de la digestión se manifiestan (figura 7.32), ya que en II k-l son los del miembro
anterior y posterior los más afectados, con valores casi idénticos, seguidos de los axiales, falanges y craneales. En II u, en
cambio, los restos axiales superan los valores de digestión a
los que llegan los huesos de los miembros y a su vez están más
afectados que falanges y restos craneales. Los valores más altos
de alteración digestiva pueden corresponder a aquellos huesos
o segmentos más ingeridos, mientras que los que presentan porcentajes más bajos pueden representar en gran medida aquellos
restos no ingeridos o desechados.
[page-n-244]
Conclusiones sobre los conjuntos de Cueva Antón
30
25
20
15
II k-l
II u
10
5
0
Craneal
M.
anterior
Axial
M.
Falanges
posterior
Figura 7.32. C. Antón. Porcentajes de alteración digestiva según
grupos anatómicos comparando las dos muestras.
Las diferencias observadas en el grado de alteración podrían estar relacionadas tanto con la edad de los predadores
como por la intervención de distintas especies. Respecto a las
diferencias según elementos, en II k-l se han ingerido de forma más destacada los huesos de los miembros, mientras que
en II u todas las partes corporales muestran valores algo más
igualados.
Otras alteraciones
En ambos conjuntos han aparecido sobre los huesos manchas de
óxidos de manganeso con valores entre el 10-20% respecto al
total, y un porcentaje más bajo de aquellas producidas por óxidos de hierro (1-3%). Las ligeras diferencias a favor del conjunto de II u parecen indicar la existencia de una mayor humedad o
de fases de encharcamiento en esta fase del interestadial Würm
II/III. En II u se han descrito algunas alteraciones corticales que
parecen ser consecuencia de la acción de microorganismos que
no hemos podido identificar. La acción de la exposición a la
intemperie es mínima o inexistente e indica una rápida sedimentación de los restos. Ambos conjuntos han estado afectados
por concreciones calcáreas que en algunos casos han rellenado
cavidades y alveolos.
El conjunto del nivel II u presenta un porcentaje mayoritario
de presas adultas, con elementos anatómicos que en algunos
casos aparecen bastante fragmentados (cráneo, huesos largos y
esqueleto axial) y que están afectados por fracturas mecánicas
en fresco (mandíbula, cinturas, vértebras, fémur y tibia), con
un 3% de huesos con impactos de pico localizados sobre estos
mismos elementos, preferentemente de individuos adultos. La
digestión ha afectado a un 12% del conjunto, con un grado ligero predominante aunque desigual según elementos y grupos
anatómicos. Algunos de estos datos se aproximan más a los descritos en distintos referentes actuales de búho real y, en general,
son más propios de las rapaces nocturnas (por ejemplo, Sanchis, 1999; Cochard, 2004; Lloveras, Moreno y Nadal, 2009a).
El conjunto del nivel II k-l está dominado por las presas inmaduras, con elementos afectados por una fragmentación más
moderada, y con fracturas mecánicas emplazadas sobre los mismos huesos que en II u, pero con frecuencias más bajas de impactos de pico (<1%). Aunque estos valores son más propios de
las rapaces diurnas (Hockett, 1993, 1995; Cruz-Uribe y Klein,
1998; Schmitt, 1998; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b), su
baja frecuencia puede responder al predominio en la muestra de
ejemplares inmaduros y, por tanto, de restos no osificados y más
pequeños, que en muchos casos pueden engullirse completos o
con escasas acciones de desarticulación. La digestión ha afectado a un porcentaje de huesos similar al de la muestra anterior
(ca. 12%), con dominio del grado moderado, más propio de las
rapaces nocturnas, ya que las diurnas cuando ingieren huesos
los alteran de forma más fuerte, creándose pequeños fragmentos que en muchos casos son difíciles de identificar (Mayhew,
1977; Dodson y Wexlar, 1979; Andrews, 1990; Martínez Valle,
1996; Yalden, 2003; Lloveras, Moreno y Nadal, 2008b). Por
todo esto, consideramos que la acumulación de II k-l también
es consecuencia de la alimentación de rapaces nocturnas (s.l.).
La variación en la estructura de edad de las presas podría estar relacionada con la funcionalidad de los lugares (nidos, posaderos o zonas de alimentación de adultos), ya que, por ejemplo,
en el caso del búho real, los individuos adultos tienden a consumir las presas de menor biomasa, mientras que transportan al
nido las más grandes para la hembra y los pollos, compensando
así el gasto energético que supone su captura (Donázar, 1988), lo
que supondría que las presas más grandes aparecerían de manera
más frecuente en los nidos. Siguiendo esta hipótesis, el predominio de adultos en II u podría ser consecuente con la existencia
de un nido, mientras que la abundancia de presas inmaduras en
II k-l encajaría mejor con otras zonas como posaderos o zonas
de alimentación de adultos.Las alteraciones postdeposicionales
presentes sobre una parte de los restos señalan que éstos se sedimentaron con rapidez, pero en ocasiones estuvieron expuestos a
fases importantes de humedad y encharcamiento.
233
[page-n-245]
[page-n-246]
8
Acumulaciones de lagomorfos en yacimientos
arqueológicos: modelos y propuestas
Se presentan cinco posibles modelos de acumulación de lagomorfos en cavidades y abrigos, basados en las características
del predador y de los hábitats, así como en los modos de aporte
de los restos.
A continuación, se comparan los datos derivados de los
conjuntos arqueológicos estudiados con otros ya publicados
del Paleolítico medio, Paleolítico superior y Epipaleolítico,
fundamentalmente de la península Ibérica y Francia, aunque
prestando especial atención a los yacimientos del área mediterránea peninsular. La descripción incluye la determinación del
agente y/o agentes de aporte y las principales características de
las acumulaciones. En la actualidad contamos con un número
bastante importante de referencias de contextos musterienses y
del Paleolítico superior, mientras que son menos frecuentes los
trabajos de fases anteriores, donde principalmente existe información de algunos conjuntos franceses del Pleistoceno medio
final.
En relación a las acumulaciones de procedencia antrópica
o mixta, determinadas en Cova del Bolomor, se propone un
modelo de adquisición fundamentado en el conocimiento del
entorno y en la capacidad de adaptación al mismo por parte de
los grupos humanos durante ocupaciones más prolongadas y/o
de cierta intensidad, que justifica la inclusión de los lagomorfos
(básicamente conejos) en las dietas humanas durante el Paleolítico medio.
Modelos de aporte de lagomorfos
El análisis de los conjuntos de lagomorfos de Cova del Bolomor, Cova Negra y Cueva Antón ha puesto de manifiesto que
los aportes exógenos de estas presas son los más importantes,
independientemente de su origen (antrópico, natural o mixto)
y que pueden ser consecuencia de la intervención de un único
predador (exclusivo) o de varios (mixto). En este último caso,
de forma simultánea o en alternancia, aunque dando lugar,
como consecuencia de ocupaciones tipo palimpsesto, a una posible mezcla de muestras.
Los aportes de lagomorfos en cuevas y abrigos pueden ser
divididos en tres grandes grupos.
- (1) Terrestres. Corresponden a las acumulaciones creadas
por humanos (restos de procesado, de consumo o desechados)
o por diversos mamíferos carnívoros, por predación o carroñeo
(elementos ingeridos que aparecen tras la disgregación de heces
y restos desechados); en este caso, el aporte de materiales tiene
lugar desde el mismo suelo.
- (2) Aéreos. Responden a las actividades de alimentación
de las aves rapaces a partir de la deyección de egagrópilas y
del aporte de restos no ingeridos. La ubicación en altura de los
nidos y posaderos de las aves implica un desplazamiento aéreo
descendente de los materiales desde estos enclaves hacia el suelo de cavidades y abrigos.
- (3) Mixtos. Son el resultado de una combinación de los
tipos anteriores.
Respecto a los aportes terrestres, parece viable una “alternancia” en las ocupaciones de cavidades y abrigos por parte
de humanos y de otros mamíferos carnívoros (Mondini, 2002)
como zorros, linces o tejones (figura 8.1, modelos A y B), siendo muy difícil la existencia de un hábitat compartido y simultáneo. La presencia de carnívoros en estos enclaves depende
en gran medida del ritmo de las ocupaciones humanas o, como
sucedió en ciertas fases de la prehistoria, de sus bajas densidades poblacionales (Mondini, 2002).
Resulta mucho más factible pensar en una posible “coexistencia” de aves rapaces y humanos (en el mismo lugar y en el
mismo tiempo), aunque siempre en función de la morfología de
cada enclave (figura 8.2, modelo C). La presencia de paredes
rocosas inmediatas o próximas al hábitat humano, donde pueden instalar sus nidos o posaderos las aves rapaces rupícolas
(a una altura importante para que no se interfiera la actividad
de cada uno), favorece y acrecienta la posibilidad de un aporte
simultáneo de lagomorfos, como pudo suceder en determinados
momentos en yacimientos como El Salt (Alcoi) o incluso Cova
del Bolomor. Cuando, por el contrario, las rapaces se instalan
en el interior de las cavidades, porque existen discontinuidades
en las paredes o en el techo que permiten el establecimiento de
nidos, se hace muy difícil que aves y humanos estén presentes
235
[page-n-247]
A
B
Figura 8.1. Modelo A: aporte terrestre exclusivo de humanos. Modelo B: aporte terrestre exclusivo de mamíferos
carnívoros.
en un sitio al mismo tiempo, como podría ser el caso de Cueva
Antón (figura 8.3, modelo E). Estas propuestas señalan que la
desocupación humana de los hábitats no es siempre un requisito
necesario para que las aves rapaces puedan establecerse en lugares cercanos, creándose la posibilidad de una deposición más
o menos simultánea de restos. Al igual que con los humanos,
las rapaces pueden coexistir con otros mamíferos carnívoros
terrestres (no humanos) si, de la misma manera, lo permiten
las características del enclave (figura 8.2, modelo D). Las aves
poseen la capacidad de compartir un hábitat determinado con
otros predadores, siempre y cuando no se pongan en peligro los
ritmos de actividad de cada uno. En definitiva, la coexistencia,
en el mismo lugar y tiempo, puede tener lugar si no existen
interferencias en los nichos ecológicos de las especies. La existencia de una baja competencia entre predadores por las mismas
presas, debido a la abundancia de lagomorfos en determinados
momentos, pudo hacer viable este modelo.
La formación de acumulaciones de lagomorfos en cavidades depende, por tanto, de factores como la naturaleza del
predador, las formas de aporte de los restos y en algunos casos
de las particulares características de los hábitats así como de
los ritmos de ocupación de los mismos por parte de los grupos
humanos, y configuran cinco principales modelos de aporte de
lagomorfos.
- (A) Terrestre, exclusivo de humanos.
- (B) Terrestre, exclusivo de mamíferos carnívoros no humanos.
- (C) Mixto, terrestre de humanos y aéreo de aves rapaces.
- (D) Mixto, terrestre de mamíferos carnívoros no humanos
y aéreo de aves rapaces.
- (E) Aéreo, exclusivo de aves rapaces.
En todo caso, somos conscientes que tanto los aportes simultáneos como los originados de forma alterna pueden presentarse como mezclas o sucesiones de conjuntos óseos, producto
de diversas ocupaciones, que muy posiblemente no sea posible
diferenciar por el efecto palimpsesto (Mondini, 2002). Por ello,
más que en el resultado de las acumulaciones, donde también
influyen los ritmos de ocupación, de sedimentación o los factores postdeposicionales, lo que se pretende poner de manifiesto
236
es la “mayor capacidad” de las aves rapaces (aporte aéreo) de
acumular restos de lagomorfos en cavidades, ya que es posible
que en algunos casos esto se pudiera realizar de manera más o
menos sincrónica a los grupos humanos.
En cambio, este planteamiento resulta muy complicado en
otros mamíferos carnívoros terrestres no humanos y supone, en
relación con los contextos arqueológicos, una mayor probabilidad de que una acumulación de lagomorfos responda a la actividad de los humanos o de las aves rapaces y en menor medida
de otros mamíferos carnívoros terrestres, muy mediatizados por
las ocupaciones humanas, tanto si son continuas, estacionales
o más esporádicas. En este sentido, los grupos humanos del
Paleolítico medio pudieron mantener una posición dominante
sobre numerosas especies de carnívoros de talla media y pequeña, sobre todo a la luz del día (Rolland, 2004). Puede que las
acumulaciones de carnívoros no sean cuantitativamente tan importantes como las creadas por humanos o rapaces, pero cabe la
posibilidad que diversas pequeñas acumulaciones de carnívoros
puedan mezclarse o unirse y dar lugar a muestras más importantes (dilution effect), haciendo difícil su separación de las humanas, sobre todo cuando en ocasiones los carnívoros dejan muy
pocas alteraciones sobre los huesos (Mondini, 2002; Sanchis y
Pascual, 2011). Hay que tener presente que la actividad de los
carnívoros, inferida únicamente por las marcas observadas sobre los huesos, puede parecer muy reducida y su participación
en un conjunto arqueológico puede infravalorarse. Por ejemplo,
los cánidos y los mustélidos tienen un comportamiento troglófilo y han podido ocupar las mismas cavidades que el hombre
y aportar un gran número de modificaciones (Mallye, Cochard
y Laroulandie, 2008), como se ha observado con los grandes
carnívoros: excavaciones y desplazamientos, aportes de presas
o de carroñas y consumo de desechos abandonados por el hombre (Castel, 1999).
Por los datos expuestos, unas ocupaciones humanas de carácter más continuo o con ritmos de desocupación más reducidos, podrían hacer viable una presencia simultánea de aves
rapaces y humanos, siendo más difícil una coexistencia de diversos predadores terrestres. Ahora bien, como ya se expuso en
el capítulo 3, existen importantes diferencias entre las rapaces
diurnas y las nocturnas, en función de sus formas de alimenta-
[page-n-248]
C
D
Figura 8.2. Modelo C: aporte mixto terrestre de humanos y aéreo de aves rapaces. Modelo D: aporte mixto terrestre de
mamíferos carnívoros y aéreo de aves rapaces.
ción (las nocturnas engullen más huesos y producen más egagrópilas que las diurnas, aunque ambas pueden aportar restos
no ingeridos, manipulados o desechados) y de las características de sus procesos digestivos (más corrosivos en las diurnas),
que dotan a las nocturnas de una mayor capacidad de acumulación de restos óseos (Andrews, 1990; Mikkola, 1995). Del
mismo modo, entre las aves rapaces, las rupícolas, debido a su
predilección por instalar nidos, posaderos y dormideros en zonas de roquedo, aportan más restos de lagomorfos en cavidades
y abrigos que las forestales.
Entre los pequeños mamíferos carnívoros también pueden
existir diferencias (Andrews y Evans, 1983), dependiendo de
si los restos han sido ingeridos (con deposiciones a partir de
heces) o desechados. Los restos ingeridos están más expuestos
al efecto destructivo de la dentición, más potente en el caso de
los cánidos y mustélidos, que en general presentan un mayor
desarrollo de la parte trituradora o posterior de los dientes yugales (talónido de la carnicera inferior), al contrario que en los
E
Figura 8.3. Modelo E: aporte aéreo exclusivo de aves
rapaces.
félidos, con un predominio de la parte anterior o cortante (trigónido en la carnicera inferior). Este hecho no está directamente relacionado con la capacidad de ingerir huesos por parte de
los pequeños carnívoros, ya que el lince, por ejemplo, engulle
trozos de carne junto a pequeños fragmentos óseos (Lloveras,
Moreno y Nadal, 2008a), pero en principio no tritura los huesos
como lo puede hacer un zorro.
La forma de alimentación de los mamíferos carnívoros y
su potente digestión también hacen más difícil la creación de
grandes acumulaciones de lagomorfos aunque, como se ha podido comprobar (Cochard, 2004d; Sanchis y Pascual, 2011),
los zorros también pueden crear conjuntos formados mayoritariamente por restos de alimentación desechados, con escasas o
nulas señales de alteración digestiva y en general pocas marcas
mecánicas de sus denticiones.
En relación a los conjuntos arqueológicos de lagomorfos
estudiados (cuadro 8.1):
- Cova del Bolomor: dependiendo de los niveles se dan acumulaciones de origen diverso. Dos niveles presentan acumulaciones de tipo antrópico (figura 8.1, modelo A), exclusivas
como la del nivel Ia o muy mayoritarias (nivel IV); la acumulación de conejo de este último nivel, aunque se ha definido como
mixta por la presencia de un número muy reducido de restos
con alteraciones de un pequeño carnívoro (creadas muy posiblemente durante una fase de desocupación humana), muestra
una parte de origen antrópico muy predominante, razón por la
cual se ha incluido también dentro del modelo A. También aparecen acumulaciones naturales exclusivas de aves rapaces: nivel
XVIIa y VIIc (figura 8.3, modelo E), o de pequeños mamíferos
carnívoros: nivel XIIIc (figura 8.1, modelo B); pero también
son muy importantes las de tipo mixto, con una combinación
de aportes naturales y antrópicos, siempre entre aves rapaces y
humanos: niveles XV Este, XV Oeste y XVIIc (figura 8.2, modelo C). Como puede observarse, el único modelo que no está
presente en Bolomor es el D (figura 8.2), el mixto que combina
aves rapaces y mamíferos carnívoros terrestres no humanos.
Los datos expuestos confirman la mayor capacidad de las aves
rapaces de crear acumulaciones de lagomorfos en cavidades y
abrigos, debido a la posibilidad comentada de simultanear los
237
[page-n-249]
Cuadro 8.1. Principales características de las acumulaciones de lagomorfos de Cova del Bolomor, Cova Negra y Cueva Antón.
Contextos y niveles
C. Antón
Pleistoceno superior
MIS 3
C. Antón
MIS 3
C. Negra
MIS 4
Taxón NR NMI >9m 4-9m <4m
Acumulación
Agente principal Agente secundario Digestión
II k-l Oryct. 5798
90
40
23
27
Natural
Aves rapaces nocturnas
747 (12,88)
II u Oryct. 1147
20
14
4
2
Natural
Aves rapaces nocturnas
136 (12,03)
IX Oryct. 922
17
4
5
8
Natural
Aves rapaces nocturnas
180 (19,52)
C. Bolomor
Ia Oryct. 170
7
6
1
Antrópica
Homo
MIS 5e
IV Oryct. 703
20
15
2
3 Antrópica / nat.
Homo
0 (0)
Mam. carni. peq.
15 (2,13)
Pleistoceno medio
VIIc Oryct. 183
5
1
1
3
Natural
Aves rapaces nocturnas
38 (20,76)
C. Bolom. MIS 7 XIIIc Oryct. 129
6
3
1
2
Natural Mamífero carnívoro peq.
42 (32,55)
C. Bolomor XV E Oryct. 184
8
7
1 Antrópica / nat.
Homo
MIS 8/9 XV O Oryct. 1184
23
18
2
3 Natural / antr.
Aves rapaces nocturnas
Homo 112 (9,45)
Oryct. 1003
18
11
4
3
Aves rapaces nocturnas
122 (12,16)
2
3 Natural / antr.
XVIIa
Lepus
5
1
1
XVIIc Oryct. 428
10
5
Natural
Indeterminada
hábitats con los humanos, aunque siempre en función de las
características del enclave.
- Cova Negra IX: se trata de una acumulación natural y
exclusiva de aves rapaces (figura 8.3, modelo E). La acumulación se pudo originar, teniendo en cuenta las características
del enclave, cuando la cavidad se encontraba tanto desocupada
como ocupada por los humanos, aunque los ritmos de ocupación cortos y esporádicos de estos últimos harían más factible
la primera hipótesis. En caso de estar presentes los humanos en
la cueva, se pudo dar una acumulación de lagomorfos según el
modelo C (figura 8.2), pero no se ha determinado ninguna señal
de consumo humano sobre los restos de este conjunto.
- Cueva Antón II u y II k-l: acumulaciones naturales y exclusivas de aves rapaces (figura 8.3, modelo E). Las características del enclave y de las ocupaciones humanas determinan que
se crearon en fases de desocupación humana del abrigo.
A continuación se realiza un repaso a los datos presentes en la
bibliografía sobre los orígenes de los conjuntos arqueológicos de
lagomorfos, con la intención de valorar los modelos propuestos
y obtener referentes sobre acumulaciones de origen antrópico.
Conjuntos de lagomorfos del Paleolítico
medio: comparación con los de Cova del
Bolomor, Cova Negra y Cueva Antón
Hasta el momento presente, son escasas las referencias existentes sobre el origen de los conjuntos de lagomorfos del Paleolítico medio de la zona mediterránea ibérica.
Cova del Bolomor (trabajos previos y recientes)
El estudio de los lagomorfos de nivel XVIIc (MIS 8/9) proporcionó evidencias de un modelo de acumulación mixto natural/
antrópico, donde los grupos humanos se centraron en los individuos adultos (50%) mientras que los inmaduros (50%) fueron
aportados por rapaces nocturnas (cf. Bubo bubo). Las princi-
238
Aves rapaces
3 (1,63)
0 (0)
Aves rapaces nocturnas
Homo
31 (7,24)
pales características del estudio formaron parte de una publicación previa (Sanchis y Fernández Peris, 2008), mientras que
el estudio completo se recoge en el capítulo 5 de este trabajo,
por lo que no es necesario comentar de nuevo sus principales
características.
En el trabajo de investigación de Ruth Blasco (2006) centrado en el nivel XII (MIS 6), el conejo representa el 6,5% de
los aportes y un total de 10 individuos, donde resultan predominantes los adultos (70%). Los elementos anatómicos indican un
transporte de las carcasas completas desde el lugar de captación
al de procesado y consumo. Seis restos (una mandíbula, dos
coxales y tres tibias) presentan marcas de corte, con lo que se
evidencia el consumo humano de conejo en este nivel del Pleistoceno medio final (Blasco López, Fernández Peris y Rosell,
2008). No se menciona nada acerca de la presencia sobre los
restos de alteraciones de otros predadores.
Recientemente, en la tesis doctoral de esta misma autora se
aportan algunos datos sobre el origen de las acumulaciones de
lagomorfos de los niveles XVIIc, XVIIa y IV (Sector Oeste) y
del XI (sectores Oeste y Norte) de la Cova del Bolomor, y que
resumimos a continuación (Blasco López, 2011).
En el subnivel XVIIc se identifican 12 individuos de conejo
(7 adultos y 5 inmaduros), con un 92% de huesos completos y
un bajo índice de fragmentación. El 5% de los restos presenta
marcas de corte (pelado, descarnado, repelado). 14 elementos
muestran mordeduras humanas que afectan sobre todo al fémur y la tibia, en forma de pequeñas depresiones (<2 mm de
longitud) surcos, muescas, fracturas transversales y oblicuas,
superficies crenuladas y peeling. Pero también se han hallado
evidencias no antrópicas sobre 24 restos de conejo (inmaduros);
mordeduras y digestiones sobre dos individuos que se han relacionado con la actividad de los zorros. No se descartan aportes
puntuales de Bubo bubo.
El subnivel XVIIa ha proporcionado 620 restos de conejo
pertenecientes a 15 individuos, de los cuales 14 son adultos
y 1 jóven. La fragmentación de la muestra de lagomorfos es
muy moderada ya que se han conservado el 87% de restos
[page-n-250]
completos. Un 2,26% del conjunto comporta marcas de corte,
relacionadas con el pelado y el descarnado de las presas. También están presentes las mordeduras humanas sobre el 1,52%
de los restos, destacando sobre los elementos apendiculares
proximales (anteriores y posteriores) y especialmente sobre
la tibia, con similares características a las descritas en el subnivel anterior. Un 10,48% de los restos presenta alteraciones
digestivas. La autora ha relacionado una parte del conjunto, al
menos 1 inmaduro y 5 adultos, con la posible intervención de
los zorros, aunque no descarta la de las aves rapaces (Blasco
López, 2011).
En el nivel XI se estudian 262 restos de 7 individuos, repartidos en 5 adultos y 2 inmaduros. Todos los elementos anatómicos están presentes en la muestra, aunque destacan los huesos
de los miembros, metapodios y falanges (sesgo anatómico). La
fragmentación es escasa, con un 60% de completos (sobre todo
acropodios). La autora ha identificado marcas de corte sobre el
10,6% de los restos que ha relacionado con los procesos carniceros de pelado y descarnado de las carcasas. También ha
determinado mordeduras humanas (4,19%), localizadas preferentemente sobre los huesos de las extremidades. Un porcentaje
importante de restos (69,08%) aparece afectado por el fuego,
don mayor importante de los grado 2 y 3. Para la autora, los
grupos humanos son los principales responsables de la acumulación de pequeñas presas del nivel XI (Blasco López, 2011).
El nivel IV aporta un total de 789 restos de conejo pertenecientes a 20 individuos, la mayoría (16) adultos y el restos inmaduros (4). Aparecen representados todos los elementos anatómicos aunque destacan los estilopodios y zigopodios. La fragmentación es importante y tan solo se conservan completos 25 restos
(metapodios y vértebras). Los restos presentan evidencias antrópicas en forma de marcas de corte (14,06%), con predominio de
las de pelado y descarnado. También se han descrito fracturas
por mordedura y flexión sobre hueso fresco; las mordeduras (31)
afectan básicamente a los huesos del estilopodio y zigopodio (sobre todo fémur y tibia). Las alteraciones por fuego se muestran
sobre más del 60% de los restos (destacando el grado 2). Las
señales de alteraciones propias de los carnívoros se documentan
sobre 10 huesos (8 depresiones e improntas y 2 digestiones), que
afectan a los huesos largos, coxal, falanges y calcáneo, y que han
sido relacionadas con la acción de los zorros. La autora vincula el conjunto de pequeñas presas a la acción humana a través
de acciones individuales aunque no descarta un posible uso del
trampeo (Blasco López, 2011).
Los datos procedentes de estos niveles señalan un consumo antrópico de conejo durante el Pleistoceno medio y superior
(Blasco López, Fernández Peris y Rosell, 2008; Fernández Peris et al., 2008; Sanchis y Fernández Peris, 2008; Blasco López,
2011).
Cova Negra (trabajos previos)
Hay que esperar a finales de los años 70 del siglo XX para conocer los primeros datos sobre los lagomorfos de este yacimiento
musteriense. Las campañas de excavación de los años 50 de
F. Jordá (sectores B-J) aportaron un gran volumen de restos
de conejo, la mayor parte de ellos correspondientes a individuos inmaduros localizados en niveles de escasa frecuentación
humana, caracterizados por una industria lítica escasa y poca
presencia de fauna más grande y sin señales de procesado antrópico (niveles 22-25 del sector B y 16-22 del C), y asociados
a gran cantidad de aves, quirópteros y roedores. La importancia
relativa del conejo en estos niveles es muy destacada: 74,41%
en el nivel 22, 70,19% en el 23, 98,25% en el 24 y 76,81% en el
25. Únicamente unos pocos conejos adultos de los niveles superiores (1-16), de ocupación humana más destacada, podrían
corresponder a aportes antrópicos. Por todo ello, se determina
que el aporte de conejo en la mayoría de niveles es natural (Pérez Ripoll, 1977).
Las excavaciones de los años 80 (V. Villaverde) proporcionan de nuevo importantes conjuntos de lagomorfos. En el
estudio de los conjuntos de conejo de los estratos XII al V se
determina la aparición exclusiva de alteraciones propias de
búho real (marcas de pico y digestivas), mientras que en el
V-II algunos huesos también muestran algunas señales antrópicas, en concreto mordeduras e incisiones líticas de descarnado. En todo caso, las alteraciones de rapaces son mayoritarias en toda la secuencia (niveles XII al II). La representación
anatómica en los niveles arqueológicos con alteraciones de
búho real es coincidente con la observada en referentes actuales (Martínez Valle, 1996), mientras que en los que han aparecido evidencias antrópicas existen diferencias que se explican
por la participación de los grupos humanos en la formación de
los agregados. La liebre está presente con un resto en el estrato VI (Martínez Valle e Iturbe, 1993; Martínez Valle, 1996)
(cuadro 8.2).
En nuestro trabajo de licenciatura (Sanchis, 1999) se llevó
a cabo el estudio preliminar de un conjunto de lagomorfos del
nivel IX de este yacimiento (Würm II), determinando un origen
natural para el mismo (rapaces nocturnas). El estudio completo
y ampliado de este agregado se ha presentado en este trabajo
(capítulo 6).
Cuadro 8.2. Distribución del conejo en los niveles
musterienses de Cova Negra, indicando las alteraciones
de rapaces nocturnas y antrópicas (NR y porcentajes).
Modificado de Martínez Valle (1996).
NR
II
151
%
Rapaces Antrópicas
45,8 15 (9,93)
1 (0,66)
69,1
9 (9,57)
1 (1,06)
IIIa
94
IIIb
337
61,6 43 (12,75)
4 (1,18)
3 (0,81)
IV
368
68,3 27 (7,33)
V
41
42,3 6 (14,63)
VI
75
61
7 (9,33)
VII
58
95,1
1 (1,72)
VIII-IX
219
94,4
3 (1,36)
IX
546
97,5 23 (4,21)
X
163
100
3 (1,84)
XI a
311
98,1
8 (2,57)
XI b
248
96,5
2 (0,80)
XII
115
94,3 19 (16,52)
XIII
15
XIV
7
239
[page-n-251]
Cova Beneito (Muro d’Alcoi, Alacant)
El conejo es el taxón mejor representado, aunque con porcentajes variables, en los niveles musterienses (D1, D2, D3 y D4)
de este yacimiento, mientras que la liebre aparece únicamente
con un resto en D4. Los conejos inmaduros suponen el 37%
del total y los elementos anatómicos están dominados por los
huesos apendiculares. Los restos presentan alteraciones de rapaces nocturnas en forma de corrosión de las zonas articulares
y de los bordes de fractura de las diáfisis. Las evidencias de
alteraciones antrópicas son escasas (incisiones y mordeduras),
por lo que se considera que la mayor parte de los conejos de los
niveles musterienses de este yacimiento forman parte de la alimentación de rapaces nocturnas (Martínez Valle e Iturbe, 1993;
Martínez Valle, 1996) (cuadro 8.3).
protegida por una visera superior, pueden condicionar la baja
frecuencia de restos (aportes de rapaces). El estudio tafonómico de estos conjuntos permitirá conocer si en determinados
momentos los neandertales del final del Paleolítico medio han
incorporado los lagomorfos a su dieta.
Existen citas de la presencia de lagomorfos en otros yacimientos del inicio del Pleistoceno medio como son Bassa de
Sant Llorenç (Sarrión, 1984), Llentiscle (Sarrión, 2008) o Molí
Mató (Sarrión et al., 1987) y, aunque no se han estudiado desde
un punto de vista tafonómico, parecen corresponder a acumulaciones naturales dentro de contextos paleontológicos.
A continuación se exponen los datos sobre diversos conjuntos de lagomorfos de yacimientos del Paleolítico medio del
resto de la península Ibérica.
Cataluña
Cuadro 8.3. Distribución del conejo en los niveles
musterienses de Cova Beneito, indicando las alteraciones de
rapaces nocturnas y antrópicas (NR y porcentajes). Modificado
de Martínez Valle (1996) y Martínez Valle e Iturbe (1993).
Cova Beneito
NR
%
Rapaces Antrópicas
D1
113
55,39 17 (15,04)
2 (1,77)
D2
169
64,02
3 (1,78)
D3
53
60,92
5 (9,43)
D4
995
87,05
37 (3,71)
11 (6,50)
1 (0,10)
Cova de Dalt del Tossal de la Font (Vilafamés, Castelló)
Este yacimiento ha proporcionado restos de conejo en la unidad
I y IIa (Pleistoceno medio final-Pleistoceno superior inicial)
junto a otros de Cervidae, Quelonia y Carnivora, pero no se
precisa nada acerca de su origen (Gusi et al., 1984; Olària et
al., 2004-2005).
El Salt (Alcoi, Alacant)
La presencia de abundantes restos de conejo en conexión anatómica en los niveles VIII y VII de este yacimiento musteriense
ha sido interpretada como consecuencia de deposiciones naturales (Galván et al., 2001), hipótesis que se encuentra a la espera de confirmación, una vez concluya el estudio tafonómico
que se está realizando en la actualidad en colaboración con Juan
Vicente Morales y Jean Philip Brugal.
Otros yacimientos del área valenciana
En la actualidad, conjuntamente con Juan Vicente Morales, se
está realizando el estudio de la fauna de otros dos yacimientos
musterienses, todavía en proceso de excavación: Abric Pastor
en Alcoi (codirigido por Cristo Hernández y Bertila Galván)
y Abrigo de la Quebrada en Chelva, Valencia (codirigido por
Valentín Villaverde y João Zilhão). Por el momento los datos
son preliminares e inéditos, pero hay que destacar los escasos
restos de lagomorfos hallados, tanto en el nivel IV de Abric
Pastor como en las capas 6, 7 y 8 de Quebrada; en ambos casos
las características de los enclaves, la mayor parte de la zona está
240
En el nivel I -musteriense- del Abric Romaní, los restos de conejo se vinculan a una intrusión natural posterior a la asociación
fósil; los huesos carecen de alteraciones propias de predadores o
humanas, ni siquiera postdeposicionales (Cáceres, 1998). Otro
yacimiento de esta cronología, la Cova 120, ha proporcionado
enteros numerosos elementos de conejo, relacionados también
con procesos de muerte natural (Terradas y Rueda, 1998). En
L’Arbreda, nivel I (Musteriense final), el conejo representa el
87% según NR, mientras que la liebre el 5,3%. En el caso del
conejo se indica que su presencia en el nivel es mayoritariamente no antrópica, aunque los humanos lo pudieron consumir
en algunos momentos (Alcalde y Galobart, 2002; Maroto, Soler y Fullola, 1996). El estudio tafonómico de los lagomorfos
de este mismo nivel musteriense, realizado recientemente, ha
confirmado la intervención de pequeños mamíferos carnívoros
(zorro, lince o gato montés) en la formación de los agregados,
con patrones de fractura y frecuencia de huesos digeridos coincidentes con los de referentes actuales de estos carnívoros (Lloveras et al., 2010).
Andalucía y Gibraltar
La Cueva del Ángel, con una secuencia muy similar a la de C.
del Bolomor, presenta restos de conejo. Por el momento únicamente se cuenta con datos preliminares, por lo que estaremos
a la espera de nuevos trabajos que determinen el origen de las
acumulaciones (Botella et al., 2006). Solana del Zamborino
presenta problemas cronológicos y sólo se cita la presencia del
conejo y la liebre, sin dar más información (Martínez y López,
2001). La mayoría de los muy abundantes aportes de conejo
(7300) recuperados en el Boquete de Zafarraya (Musteriense)
se relacionan con la intrusión en el yacimiento de mustélidos
y en menor medida de rapaces nocturnas. Sólo un porcentaje
mínimo de huesos comporta termoalteraciones (<1%), las marcas de corte no están presentes y los cilindros son muy escasos (Guennouni, 2001; Barroso et al., 2007). El estudio de los
huesos de conejo procedentes de varios yacimientos musterienses en Gibraltar ha aportado desiguales resultados: los de Ibex
Cave se han relacionado con carnívoros, mientras que los de
Vanguard Cave South podrían corresponder a aportes antrópicos debido a que algunos huesos se han hallado en el interior
de coprolitos que podrían ser humanos (Fernández-Jalvo y Andrews, 2000).
[page-n-252]
El interior de la península Ibérica
Entre los yacimientos musterienses del interior peninsular, destaca Moros de Gabasa 1 (Huesca), donde el conejo es la especie
más importante y corresponde casi a un 24% del total de efectivos, equivalentes a 150 individuos, mayoritariamente adultos.
En el conjunto dominan las marcas de intervención de pequeños carnívoros como el zorro, el lince o el gato montés (5,1%).
Las marcas de corte, en cambio, son escasas (0,1%), localizadas
sobre la zona proximal de una tibia y de un fémur (incisiones)
e interpretadas como resultado de la desarticulación; también
se documenta un raspado de descarnado sobre el ala iliaca de
un coxal. Se ha argumentado que el bajo porcentaje de señales
antrópicas podría estar condicionado por las dimensiones de las
presas, que se desarticularían de forma manual sin la ayuda de
útiles líticos (Blasco Sancho, 1995).
En Áridos-I, Madrid (Pleistoceno medio), los restos de
conejo (Oryctolagus lacosti) se relacionaron con la predación
humana, al observarse fracturas sobre los raquis vertebrales
(López Martínez, 1980b). Debido a la importancia que podía
tener un conjunto de origen antrópico de esta cronología y, de
este modo, obtener elementos de comparación con los materiales de C. del Bolomor, se realizó, en mayo de 2006, una visita
al Museo Arqueológico Nacional con el propósito de revisar
algunos de los materiales de este yacimiento y determinar si
existían otros elementos, como marcas de corte o fracturas, que
pudieran confirmar esta atribución. Pero desafortunadamente
no se halló ningún tipo de alteración que permitiera relacionar el conjunto con un origen antrópico. Lo que sí observamos,
fueron varios miembros de la zona posterior y axial que conservaban la conexión anatómica gracias al sedimento en el que se
encontraban y que estaban libres también de señales de otros
predadores, por lo que una de las posibilidades respecto al origen del conjunto podría ser una formación por muerte natural
o accidental sin la intervención necesaria de ningún predador.
En el yacimiento mesopleistoceno de Ambrona (Soria), los
restos de Oryctolagus sp. se han interpretado como no antrópicos, pero no se aportan muchos más datos que justifiquen esta
asignación (Sesé y Soto, 2005).
Villacastín (Segovia) es un yacimiento paleontológico del
Pleistoceno medio (MIS 7) donde se ha documentado la presencia de lagomorfos. En el nivel 1 como resultado de una
intrusión por el uso de la cueva como madriguera (individuos
inmaduros que muestran elementos anatómicos en conexión
anatómica), y en el nivel 2 aportados por pequeños carnívoros
(turón y lince). Lamentablemente no se aportan muchos datos
sobre la morfología de las alteraciones mecánicas o digestivas
de estos predadores, únicamente se describen huellas de impacto de premolares (turón) sobre huesos largos de conejo que se
presentan en forma de perforaciones circulares sobre las diáfisis
con un diámetro de 4 mm, aunque no se indica su frecuencia
(Arribas, 1995).
En Cueva Millán (Burgos), se plantea la posibilidad de que
los conejos de los niveles musterienses puedan corresponder a
actividades cinegéticas de los grupos humanos, aunque el estudio de los lagomorfos se ha centrado básicamente en su taxonomía (Álvarez, Morales y Sesé, 1992). En otro yacimiento musteriense de la provincia de Burgos (Valdegoba) se ha descrito
una marca de corte sobre un hueso de conejo y otro de ave,
lo que parece indicar la captación humana de estas presas; en
todo caso los elementos con estas evidencias apenas represen-
tan el 0,3% del total (Díez, 2006). En Tamajón (Guadalajara),
la presencia del conejo es posterior a la ocupación humana de
la cavidad en el inicio del Pleistoceno superior (Díez, Jordá y
Arribas, 1998). En otro yacimiento musteriense de la provincia de Guadalajara (Los Casares) el conejo está presente pero
no existen referencias sobre el origen de los conjuntos (Altuna,
1973). Estamos a la espera de conocer nuevos datos procedentes del yacimiento del Pleistoceno medio-superior de Pinilla
del Valle (Madrid), ya que en la publicación antigua se cita la
presencia del conejo y de la liebre pero no se aportan datos de
representación ni de su origen (Alférez et al., 1982).
El estudio del subnivel TD10-1 de Gran Dolina (Atapuerca,
Burgos), incluido en la tesis doctoral de R. Blasco (2011), ha
puesto de manifiesto la obtención, procesado y consumo de pequeñas presas por parte de los grupos humanos del Pleistoceno
medio. En relación al conejo (Oryctolagus sp.), se trata de la
principal especie según NMI (12) y la segunda por NR (18%)
después del ciervo. Dominio de los ejemplares adultos en todas
las especies. Este lagomorfo está representado principalmente por huesos largos, sobre todo los posteriores, cinturas, así
como por mandíbulas y huesos del tarso y falanges, aunque se
considera que los animales se transportaron completos. Las categorías de fragmentación de los elementos muestran un patrón
sistemático y repetitivo, con un 37,6% de huesos enteros. Un
3,3% de los restos muestra marcas de corte, destacando sobre
el fémur y la tibia, y también sobre los tarsos y falanges, que se
han relacionado con el pelado y descarnado de las carcasas. Las
mordeduras humanas están presentes sobre el 3% de los elementos y aparecen sobre el húmero, fémur, tibia, coxal y el segundo metatarso; las mordeduras adquieren la forma de pequeñas depresiones de fondo plano (0,3-1,6 mm) y se encuentran
asociadas a bordes de fractura transversales y oblicuos. En este
sentido también se ha documentado la presencia de muescas y
de peeling. Sobre el conjunto de lagomorfos se ha evidenciado
el acceso primario y secundario de pequeños mamíferos carnívoros aunque en general la actuación de los humanos es anterior
(Blasco López, 2011).
El conejo en el Cantábrico apenas está representado debido
a condicionantes ambientales y es suplantado por la liebre, aunque con pocos efectivos en los conjuntos arqueológicos, y sin
referencias del carácter de sus acumulaciones (Altuna, 1972;
Castaños, 1986).
Portugal
No hay muchas referencias sobre el origen de las acumulaciones de lagomorfos del Paleolítico medio en Portugal (Hockett
y Bicho, 2000b). Existen pocos datos de conjuntos previos al
40 ka y la mayoría de referencias corresponden a yacimientos
del Musteriense final (Zilhão, 1992). En Galería Pesada (250
ka), las importantes acumulaciones de conejo corresponden
fundamentalmente a aportes de rapaces nocturnas y en menor
medida a mamíferos carnívoros, lo que ha sido inferido a partir
de los impactos de pico y de dientes presentes sobre los huesos
(0,5%), la desigual representación de elementos de los miembros favorable al posterior y la inexistencia de marcas de corte.
A pesar de la abundancia de conejos en este yacimiento, los
neandertales no los incorporaron a su dieta (Hockett, 2006). El
sitio musteriense de Foz do Enxarrique aporta escasos restos de
conejo, representados principalmente por huesos largos y molares aislados, a los que se les ha otorgado un origen intrusivo
241
[page-n-253]
(Brugal y Raposo, 1999). En el sitio musteriense de Figueira
Brava, a pesar de que abundan los individuos jóvenes e incluso
los recién nacidos y no se describen las alteraciones presentes
sobre los restos, los aportes de lagomorfos han sido vinculados
a los humanos (Mein y Antunes, 2000). En los niveles del Musteriense final de Caldeirão, los conejos están presentes pero con
una frecuencia inferior a la de los niveles del Paleolítico superior de este mismo yacimiento; en la muestra se evidencia un
resto quemado y otros veinte con señales de alteración digestiva, relacionando estos aportes con la intervención de pequeños carnívoros como el lince (Davis, Robert y Zilhão, 2007).
Recientemente, ha visto la luz un estudio comparativo sobre
los lagomorfos de varios niveles del Paleolítico medio y superior de Gruta do Caldeirão, donde los conjuntos de los niveles
musterienses, mayoritariamente conejos, muestran evidencias
de digestión (25,4%) e impactos de pico similares a los observados en los referentes de búho real (Lloveras et al., 2011a).
Sobre el total de referencias sobre conjuntos del Paleolítico
medio de la península Ibérica (cuadro 8.4), correspondientes a
20 yacimientos, destacan las acumulaciones de origen natural,
seguidas por las mixtas, mientras que únicamente hay pocas
exclusiva o predominantemente antrópicas (niveles IV, XI y
XII de Cova del Bolomor, y TD10-1 de Gran Dolina), estando
por confirmar las demás. Entre las de origen natural, predominan los aportes de rapaces nocturnas y las intrusiones; por estas
últimas entendemos los restos que no presentan alteraciones de
predación y que pueden ser sincrónicas o posteriores al nivel
donde se ubican (excavación de madrigueras). Más raros son
los aportes de pequeños carnívoros o los que combinan aportes de rapaces y de pequeños carnívoros. En varios casos las
acumulaciones son mixtas, donde los restos de origen natural
corresponden mayoritariamente a la actividad de rapaces y en
menor medida de pequeños carnívoros; en todos estos conjuntos mixtos, son predominantes los aportes naturales, mientras
que las evidencias antrópicas son muy escasas, excepto en el
nivel basal de Bolomor donde parece que el conjunto se reparte a partes iguales entre aportes naturales (inmaduros) y de
humanos (adultos). Este podría ser también el caso de las acu-
Cuadro 8.4. Diversos conjuntos de lagomorfos procedentes de yacimientos peninsulares del Paleolítico medio.
Yacimiento
Acumulación
Referencia
C. Bolomor IV
Antrópica
Blasco López, 2011
C. Bolomor XI
Antrópica
Blasco López, 2011
C. Bolomor XII
Antrópica
Blasco López, Fernández Peris y Rosell, 2008
C. Bolomor XVIIa
Antrópica
Blasco López, 2011
C. Bolomor XVIIc
Mixta (rapaces nocturnas/antrópica)
Sanchis y Fernández Peris, 2008; Blasco López, 2011
C. Negra 16-25
Natural (rapaces nocturnas)
Pérez Ripoll, 1977
C. Negra 1-16
Mixta (rapaces nocturnas/antrópica)
Pérez Ripoll, 1977
C. Negra XII-V
Natural (rapaces nocturnas)
Martínez Valle, 1996
C. Negra IV-II
Mixta (rapaces nocturnas/antrópica)
Martínez Valle, 1996
C. Negra IX
Natural (rapaces nocturnas)
Sanchis, 1999, 2000
C. Beneito (D3)
Natural (rapaces nocturnas)
Martínez Valle, 1996
C. Beneito D1, D2, D4
Mixta (rapaces nocturnas/antrópica)
Martínez Valle, 1996
T. de la Font
?
Olària et al., 2004-2005
El Salt
Natural (intrusión)
Galván et al., 2001
A. Romaní (I)
Natural (intrusión posterior)
Cáceres, 1998
Cova 120
Natural (intrusión)
Terradas y Rueda, 1998
L’Arbreda (I)
Natural
Maroto, Soler y Fullola, 1996
B. de Zafarraya
Natural (mustélidos y rapaces noct.)
Guennouni, 2001; Barroso et al., 2007
Ibex Cave
Natural (carnívoros)
Fernández Jalvo y Andrews, 2000
Vanguard Cave
¿Antrópica?
Fernández Jalvo y Andrews, 2000
M. de Gabasa 1
Mixta (peq. carnívoros/antrópica)
Blasco Sancho, 1995
Ambrona
Natural
Sesé y Soto, 2005
Valdegoba
¿Antrópica?
Díez, 2006
C. Millán
¿Antrópica?
Álvarez, Morales y Sesé, 1992
Galeria Pesada
Natural (rapaces y carnívoros)
Hockett, 2006
F. do Enxarrique
Natural (intrusión)
Brugal y Raposo, 1999
Figueira Brava
242
¿Antrópica?
Mein y Antunes, 2000
Caldeirão
Natural (Pequeños carnívoros)
Davis, Robert y Zilhão, 2007
[page-n-254]
mulaciones de lagomorfos de los subniveles XVIIc y XVIIa de
Bolomor estudiados por Blasco López (2011), que muestran un
origen antrópico aunque parece que los pequeños carnívoros,
y tal vez las rapaces, pueden ser responsables de una parte de
los restos. El nivel XII de C. del Bolomor, hasta el estudio de
los conjuntos arqueológicos de nuestra tesis doctoral (Sanchis,
2010), era el único conjunto peninsular del Paleolítico medio
donde se había documentado un aporte de lagomorfos exclusivamente antrópico. Los nuevos datos aportados por la tesis
doctoral de Blasco López aportan también un origen mayoritariamente antrópico para los conjuntos de lagomorfos del nivel
IV y XI (Blasco López, 2011). En todo caso, el desarrollo de
estudios tafonómicos completos sobre lagomorfos del Pleistoceno medio y del inicio del superior puede poner de manifiesto
la existencia de conjuntos con señales de procesado y consumo
humano, tanto de forma exclusiva como en combinación con
otros no antrópicos.
A continuación se aportan algunos datos sobre las acumulaciones de lagomorfos procedentes de sitios franceses del Paleolítico medio, así como de otros yacimientos europeos, con
la intención de observar si se produce un cambio respecto al
patrón descrito en relación al origen de los aportes de la península Ibérica (cuadro 8.5).
Francia
El nivel G de Caune de l’Arago (450 ka), presenta abundantes
restos de lagomorfos, sobre todo en las capas estériles, con perfiles esqueléticos similares a los observados en los roedores y
huesos con señales de alteración digestiva que se han relacionado con Bubo bubo (Desclaux, 1992). En este yacimiento ha sido
hallado un resto de conejo que presenta marcas de corte, por lo
que se ha planteado una posible explotación ocasional de estas
presas (Costamagno y Laroulandie, 2004).
La Grotte du Lazaret, con niveles del MIS 6 (220-130 ka),
aporta restos de conejo pertenecientes a 45 individuos, con huesos que comportan marcas líticas transversales sobre la mitad
distal de las tibias que se relacionan con el corte de los tendones,
y otras señales sobre los metapodios y falanges consecuencia de
tajar la piel, pero no se especifica el porcentaje alcanzado por
estas alteraciones (Jullien y Pillard, 1969; Pillard, 1969). En el
estudio más reciente efectuado, los conejos adultos se asocian a
otros restos de fauna antrópica y a industria lítica, mientras que
los jóvenes lo hacen junto a los de carnívoros. Las marcas de
corte se muestran sobre dos huesos (tibia y metatarso), aunque
en este mismo sitio, M. Patou halló entre el material de su tesis
marcas de corte sobre un coxal, seis tibias y dos metatarsos.
Aunque una pequeña parte del conjunto de Lazaret es de origen
Cuadro 8.5. Conjuntos de lagomorfos del Paleolítico medio de diversos yacimientos franceses e italianos.
Yacimiento
Acumulación
Referencia
Caune de l’Arago
Natural (búho real)
Desclaux, 1992
Caune de l’Arago
Un resto con posibles marcas de corte
G. du Lazaret (cabaña)
Antrópica
Desclaux, 1992
Costamagno y Laroulandie, 2004
Jullien y Pillard, 1969; Pillard, 1969
G. du Lazaret (doce niveles) Mixto (rapaces y carnívoros / antrópico) Guennouni, 2001
Terra-Amata
Natural (intrusión)
Moigne y Barsky, 1999; Serre, 1991
Terra Amata (C1)
Antrópica
Guennouni, 2001
Orgnac 3
Natural (intrusión)
Moigne y Barsky, 1999
Orgnac 3
Mixto (rapaces y carnívoros / antrópico) Guennouni, 2001
La Fage-Aven
Natural
Guérin, 1999; Petter, 1973
Grotte de Vaufrey
Natural (cuón)
Cochard, 2007
L’Hortus
Natural (rapaces o intrusión)
Jullien, 1964; Pillard, 1972
Grotte de l’Adaouste
Natural (mustélido)
Defleur et al., 1994
Jaurens
Natural
Guérin, 1999
Crouzade
Antrópica (minoritario)
Gerber, 1973, citado por Costamagno y Laroulandie, 2004
Arma delle Manie
Natural (rapaces diurnas y carnívoros)
Guennouni, 2001
Coudoulous II
Natural (trampa natural)
Cochard, 2004a
Les Canalettes (4)
Mixto (cultural/natural)
Cochard, 2004a; Cochard et al., en prensa
Pié Lombard
¿Antrópica?
Chase, 1986
Salpètre de Pompignan
¿Antrópica?
Chase, 1986
Combe Grenal
¿Antrópica?
Chase, 1986
Moscerini
Natural (cánidos)
Stiner, 1994
Sant Agostino
Natural (cánidos)
Stiner, 1994
243
[page-n-255]
antrópico, la mayor parte ha sido aportado por rapaces y carnívoros (Guennouni, 2001).
El sitio de Terra-Amata (380-320 ka) ha proporcionado conejos que representan el 50% del total de especies determinadas. Estos animales responden a procesos de muerte natural, sin
observar sobre sus restos señal alguna que comporte indicios
de predación (Serre, 1991; Moigne y Barsky, 1999). Un estudio más reciente en este mismo yacimiento (Guennouni, 2001)
ha determinado la intervención humana en la formación de los
agregados de lagomorfos, ya que se han hallado huesos de conejo, mayoritariamente de ejemplares adultos, donde destacan
los huesos largos fragmentados, asociados a fauna de mayor
tamaño procesada por los humanos y a industria lítica, un hueso
con marcas de corte (pelado) y casi un 4% de restos con termoalteraciones. Terra-Amata es otro de los pocos yacimientos
del Pleistoceno medio donde se ha determinado un aporte exclusivamente humano de conejos: en total 31 individuos, equivalentes al 44% de toda la fauna según NR y el 41% según NMI
(Guennouni, 2001).
Las acumulaciones de lagomorfos en Orgnac 3 (370-330 ka)
también se han interpretado como resultado de muertes en las
madrigueras (Moigne y Barsky, 1999). El estudio de Guennouni
(2001) cita algunos aportes antrópicos entre el material: dos
huesos con marcas de corte y algunas termoalteraciones, pero
el grueso del conjunto es consecuencia de la intervención de
rapaces y carnívoros (elementos digeridos).
Los lepóridos del yacimiento de La Fage-Aven I (MIS 8)
corresponden al 2,2% del total de especies presentes y no se han
hallado marcas de alteración humana sobre sus restos ni sobre
los pertenecientes a especies de mayor tamaño (Petter, 1973;
Guérin, 1999).
El nivel VIII (MIS 6/7) de la Grotte Vaufrey presenta 731
restos de conejo equivalentes a 25 individuos, entre los que dominan los adultos y que representan el 40% de las presas de la
capa. El hecho de que se hallaran huesos de castor con marcas
líticas propicia el estudio de los lagomorfos para comprobar si
se trata también de aportes humanos (Cochard, 2007). El conjunto está muy fragmentado (39% de restos completos), pero la
conservación de los elementos no está relacionada con procesos
postdeposicionales, lo que se confirma por la escasez de fracturas en hueso seco. No existen marcas de predación humana,
pero sí alteraciones digestivas (55%) similares a las de zorros
y coyotes, aunque en menor proporción que en las de éstos; el
3% de los huesos comporta horadaciones y arrastres propios de
carnívoros, situadas cerca de las articulaciones y vinculadas a
la desarticulación de las carcasas. Se indica el rol predominante
del cuón y no del zorro, debido al predominio de los individuos
adultos; además, el consumo selectivo de la cara y del abdomen
de las presas en el lugar de captura y el hábito de defecar en su
guarida nos remite a Cuon, hecho que ya propuso Binford para
referirse a las acumulaciones de pequeñas presas en el yacimiento (Cochard, 2007).
El número de sitios con datos sobre los lagomorfos aumenta
en las fases más recientes del Paleolítico medio. Los conejos de
L’Hortus no son antrópicos (Jullien, 1964); se trata de aportes
de origen natural (madrigueras) o depositados por rapaces, con
abundancia de individuos jóvenes, sobre todo en los niveles de
presencia humana más temporal y de rarefacción lítica (Pillard,
1972). Los lagomorfos de la Grotte de l’Adaouste comportan
señales de denticiones de carnívoros, vinculadas a la acción de
un mustélido (Defleur et al., 1994). La Grotte de les Cèdres ha
244
aportado lagomorfos que no se han estudiado a través de una
aproximación tafonómica, desconociéndose la génesis de las
acumulaciones (Crégut-Bonnoure, 1995). Similar tratamiento
se ha seguido con los lagomorfos (Lepus timidus es el mayoritario) de Jaurens (López Martínez, 1980a), aunque en un trabajo
más reciente se menciona la inexistencia de señales antrópicas
sobre los huesos (Guérin, 1999). En Crouzade han aparecido
marcas líticas sobre dos restos apendiculares de conejo, evidenciando procesos de descarnado y pelado de las carcasas
(Costamagno y Laroulandie, 2004). Los conejos de los niveles
musterienses de Arma delle Manie corresponden sobre todo a
individuos adultos que aparecen en concentraciones vinculadas a restos de roedores y con pocos huesos largos completos.
Este conjunto ha sido relacionado con la actividad de rapaces
diurnas y carnívoros (Guennouni, 2001). El sitio alsaciano de
Mutzig I (MIS 4) contiene escasos restos de lagomorfos y no se
comenta nada acerca de su presencia en el yacimiento (PatouMathis, 1999).
La capa 4 del sitio de Coudoulous II presenta restos de Lepus timidus correspondientes a una acumulación natural, con
escasa fragmentación y ausencia de marcas de predadores. Las
alteraciones de carnívoros se deben al carroñeo efectuado por
éstos. Las liebres no son animales fosores y es poco probable
que el origen de las mismas en el yacimiento resulte de una
mortalidad natural in situ de tipo atricional. El conjunto de las
liebres de este yacimiento es representativo de una acumulación natural provocada por una trampa natural. La ausencia de
conexiones anatómicas puede responder a movimientos sedimentarios, que explican también la intensa fragmentación de
los huesos largos, de las pérdidas de materia ósea y de la escasa
presencia de los elementos más frágiles y pequeños (Cochard,
2004a).
Otro conjunto musteriense es el perteneciente a la capa 4 del
yacimiento de Les Canalettes; los conejos representan a 56 individuos y el 67% del total de restos. Los cortes líticos son escasos (1,2%) al igual que las quemaduras localizadas (1%), pero
los cilindros de diáfisis de tibia y de fémur son muy abundantes;
el número reducido de huesos digeridos y con marcas de otros
predadores confirman la casi exclusiva pertenencia antrópica
del conjunto. Las modificaciones más importantes se deben a
la acción de las raíces de los vegetales superiores y a procesos
diagenéticos. Se concluye que los conejos han podido jugar un
papel importante en este yacimiento (Cochard, 2004a; Cochard
et al., en prensa).
En Pié Lombard, los 25 individuos de conejo son en gran
mayoría adultos, lo que indica que no murieron de forma natural en las madrigueras; algunos restos presentan marcas de carnicería, por lo que se ha atribuido la responsabilidad del aporte
a los grupos humanos (Chase, 1986). En Salpètre de Pompignan, los restos de conejo aparecen en cinco hogares, donde el
porcentaje de jóvenes varía del 1 al 5%; también se le ha otorgado un origen antrópico por la importancia que los jóvenes
adquieren en los niveles no arqueológicos (Chase, 1986). En el
nivel 24 de Combre Grenal se constata la presencia de un único
resto con marcas líticas, lo que para Chase (1986) es prueba de
que los neandertales cazaron lagomorfos de manera ocasional.
Los conjuntos de lagomorfos de yacimientos franceses del
Paleolítico medio tienen mayoritariamente un origen natural, lo
que es observable en diez de las referencias existentes (45,4%).
De éstas, seis comportan un estudio tafonómico completo, en
los que se ha determinado la intervención de rapaces: L’Arago
[page-n-256]
(Bubo bubo) y L’Hortus; de carnívoros: G. Vaufrey (Cuon) y G.
de l’Adaouste (Mustelidae); de rapaces diurnas y carnívoros:
Arma delle Manie; o procesos de muerte accidental: Coudoulous II. Los aportes de tipo antrópico son en la mayoría de casos minoritarios, y corresponden a unos pocos restos hallados
en conjuntos de origen natural (L’Arago, Lazaret, Orgnac 3 o
Crouzade); posiblemente este sea el caso también de Pié Lombard, Salpètre de Pompignan y Combe Grenal. Tres yacimientos muestran aportes humanos exclusivos (suelo de ocupación
de la cabaña de Lazaret y el nivel C1 de Terra-Amata) o mayoritarios (Les Canalettes, nivel 4). Estos datos nos permiten
observar cómo las acumulaciones de tipo natural son las predominantes, con un papel bastante equilibrado de las rapaces
y los carnívoros como responsables de las mismas, lo que es
diferente a lo observado en conjuntos de la península Ibérica
(destacan los de rapaces), y que, en principio, parece otorgar
un mayor protagonismo a los carnívoros en los yacimientos
franceses. Los aportes de tipo antrópico, exceptuando los casos
citados, son minoritarios y muestran un patrón más o menos
coincidente con el de los conjuntos ibéricos.
Otras zonas
En Italia, los yacimientos musterienses de Moscerini y Sant
Agostino han propiciado estudios tafonómicos que revelan que
los lagomorfos han formado parte de la alimentación de los cánidos (arrastres, punciones y pulidos de digestión). Las acumulaciones de conejos y liebres en Sant Agostino y de liebres en
Moscerini se relacionan con la acción de cánidos tipo zorro,
aunque en ocasiones el mayor tamaño de algunas alteraciones
puede corresponder a la intervención de un predador de mayor
talla como el lobo (Stiner, 1994).
En el Mediterráneo oriental las pequeñas presas están presentes en las dietas humanas desde el Paleolítico medio pero
corresponden a tortugas y moluscos (animales de movimiento
lento). En esta zona, el único lagomorfo presente en época prehistórica es la liebre (Lepus capensis). En el inicio del Paleolítico superior aparece algo representada, aunque es rara como
recurso alimenticio humano hasta el Natufiense (Stiner, Munro
y Surovell, 2000; Bar-El y Tchernov, 2001).
A modo de valoración, se puede decir que los datos sobre el
origen de los conjuntos de lagomorfos de diversos yacimientos
del Paleolítico medio, fundamentalmente de Francia y de la península Ibérica, son bastante coincidentes.
- Los aportes antrópicos de lagomorfos son minoritarios
respecto a los de origen natural (cuadro 8.6).
- Cuando se determinan aportes antrópicos, éstos son minoritarios y aparecen en conjuntos mixtos de origen natural mayoritario (C. Millán, L’Arago, Lazaret, Orgnac 3, Crouzade).
- Los conjuntos antrópicos exclusivos, o en los que la parte
humana es muy predominante, son poco frecuentes (Bolomor
XII, IV, cabaña de Lazaret, Terra Amata nivel C1, Les Canalettes nivel 4).
- En ambos casos, las evidencias que han determinado el
origen antrópico de los restos son en general escasas: marcas de
corte (cuadro 8.6) y fracturas.
- Los datos que ofrecen los conjuntos estudiados en este
trabajo (cuadro 8.1.) confirman estos planteamientos (se citan
los más representativos), ya que son predominantes las acumulaciones de origen natural: C. Negra IX, C. Antón II u y II k-l y
C. del Bolomor VIIc, XIIIc y XVIIa; seguidas de las mixtas: C.
del Bolomor IV, XV Este, XV Oeste y XVIIc, mientras que únicamente en un caso el aporte ha sido determinado como antrópico: C. del Bolomor Ia. Aun así, en el conjunto del nivel IV la
parte antrópica es muy predominante; lo mismo podemos decir
del conjunto del nivel XV Este, donde el componente natural es
inferior al antrópico.
Antes de realizar una propuesta de modelo que justifique el
interés humano por los conejos en la zona central del Mediterráneo ibérico durante diversas fases del Paleolítico medio, es
necesario revisar los datos procedentes de los conjuntos del Paleolítico superior y Epipaleolítico, de origen mayoritariamente
antrópico, sobre todo para observar los modelos planteados y si
pueden ser aplicados a los nuevos referentes de origen antrópico determinados en Cova del Bolomor.
Conjuntos de lagomorfos del Paleolítico
superior y Epipaleolítico/Mesolítico: características y modelos
Resulta importante conocer el origen de las acumulaciones de
lagomorfos en las fases iniciales del Paleolítico superior para
ver si se ha producido un cambio respecto al patrón dominante
durante el Musteriense final. En este sentido, las ocupaciones
auriñacienses de Cova de Malladetes (Barx) muestran una relación porcentual entre los restos de conejo y los de ungulados
(83%) muy similar a la que se da en otros yacimientos del Paleolítico superior regional, aunque por el momento no existe un
estudio tafonómico de los restos (Davidson, 1989; Villaverde,
2001). En los niveles inferiores de Cova Foradada (Würm III)
aparecen grandes conjuntos de conejo asociados a aves (chovas, palomas y perdices), y que, al igual que los ungulados de
talla media, son de origen humano (Martínez Valle, 1997; Casabó, 1999).
En toda la secuencia del Paleolítico superior de Cova Beneito los conejos son la especie predominante y suponen de
media el 89% de los restos (Martínez Valle e Iturbe, 1993; Martínez Valle, 1996), mientras que la liebre aparece en toda las
fases pero con muy pocos efectivos (dos restos en B8 y B7a,
tres en B6 y diez en B3/5). En relación a lo observado en los
niveles musterienses de este yacimiento, el porcentaje de conejos jóvenes desciende del 37 al 13%. Los elementos mejor representados son las mandíbulas, lo que difiere de lo observado
en conjuntos actuales de búho real. Las alteraciones producidas
por rapaces nocturnas son muy escasas y dominan las antrópicas, pero estas últimas no han sido recopiladas debido a un
problema de visibilidad de las corticales (concreción) que ha
dificultado su observación y cuantificación; con todo, se asegura que las marcas de corte son las predominantes (Martínez
Valle, 1996) (cuadro 8.7).
Los niveles gravetienses (XV y XVI) de Cova de les Cendres vienen a confirmar lo observado en Cova Beneito, con señales de consumo humano sobre los huesos de conejo y valores elevados de frecuencia; las marcas líticas aparecen sobre el
13,4% de los restos, que se han relacionado con actividades de
desarticulación y descarnado; también se documentan fracturas
antrópicas por flexión, percusión y sobre todo por mordedura.
Únicamente unos pocos restos han sido aportados por rapaces
nocturnas (5%), ya que las señales de corrosión digestiva típicas de estos predadores suponen tan solo el 0,32% del total
245
[page-n-257]
Cuadro 8.6. Alteraciones antrópicas sobre restos de lagomorfos y posible funcionalidad en conjuntos del Paleolítico medio europeo.
Yacimiento
Alteraciones antrópicas
Funcionalidad
C. de l’Arago
No son claras (número indeterminado)
Indeterminada
Incisiones sobre un metatatarso 5
Pelado
(G y H)
Terra-Amata
G. du Lazaret (cabaña) Incisiones transversales sobre un número indeterminado de tibias, Corte de los tendones y pelado
metatarso 2 y 5 y falanges
G. du Lazaret
Incisiones sobre una tibia y un metatarso 2
Descarnado y pelado
No se precisa
(tesis M. Patou)
Cortes líticos sobre un coxal, seis tibias, un metatarso 2 y un
metatarso 5
Orgnac 3
Cortes líticos sobre un metatarso ind. y un metatarso 2
Pelado
Crouzade
Cortes líticos sobre un fémur y una tibia
Descarnado y pelado
Canalettes (4)
Incisiones transversales (6), oblicuas o longitudinales (5) sobre dos Descarnado y pelado
fémures, dos tibias, dos húmeros, dos coxales y un metatarso 5
Combe Grenal (24)
Corte lítico sobre un resto indeterminado
Indeterminada
Bolomor XII
Incisiones sobre una mandíbula, dos coxales y tres tibias
Desarticulación, descarnado y fractura
(12 niveles)
G. du Lazaret
Fracturas por mordedura sobre un fémur y una tibia
C. Negra (II)
Incisiones sobre una tibia
Desarticulación y fractura
Fractura por mordedura sobre un fémur
C. Negra (IIIa)
Incisiones sobre un fémur
Descarnado y fractura
Muesca de mordedura sobre un fémur
C. Negra (IIIb)
Incisiones sobre un fémur y dos tibias
Descarnado y fractura
Muesca de mordedura sobre escápula
C. Negra (IV)
Incisiones sobre un fémur
Descarnado y fractura
Muescas de mordedura sobre un coxal y un fémur
C. Beneito (D1)
Incisiones sobre un húmero
Descarnado y fractura
Muescas de mordedura sobre dos escápulas
C. Beneito (D2)
Incisiones sobre un húmero, un coxal y una tibia
Desarticulación, descarnado y fractura
Muescas de mordedura sobre un húmero y un coxal
C. Beneito (D4)
Incisiones sobre un fémur
Desarticulación
Gabasa (I)
Incisiones sobre una tibia y un fémur y un raspado sobre un coxal Desarticulación y descarnado
Cuadro 8.7. Distribución de los restos de conejo por niveles en Cova Beneito (Paleolítico
superior) según NR y porcentajes, indicando las alteraciones de rapaces nocturnas y
antrópicas. Modificado de Martínez Valle (1996) y Martínez Valle e Iturbe (1993).
Cova Beneito
Solutrogravetiense
246
Antrópicas
B9
385
88,3
1 (0,26)
Predominantes
1534
92,58
9 (0,59)
Predominantes
B7b
1967
90,65
3 (0,15)
Predominantes
1658
93,78
10 (0,60)
Predominantes
B6
733
88,53
4 (0,55)
Predominantes
B3/5
Solutrense
Rapaces
B7a
Gravetiense
%
B8
Auriñaciense evolucionado
NR
1765
84,45
5 (0,28)
Predominantes
B1/2
684
85,29
3 (0,44)
Predominantes
[page-n-258]
(Pérez Ripoll, 2004). El conejo, junto al ciervo, es la especie
mejor representada en los niveles solutrenses (XIII y XIV) y
magdalenienses (IX al XIIb) de este yacimiento, representando
en ambas fases el 95,4 y 82,7% respectivamente. La liebre está
presente en toda la secuencia pero sin alcanzar el 1% en ambos
casos. Tanto en conejos como en liebres, predominan los individuos adultos en un 90%. Los elementos mejor representados
son las mandíbulas y los huesos apendiculares, con similar presencia de los anteriores y posteriores. Los lagomorfos de estos
niveles han sido identificados mayoritariamente como aportaciones humanas, si bien en algunas unidades existen evidencias
de la intervención de rapaces nocturnas (Martínez Valle, 1996;
Villaverde et al., 1999). Se han determinado un número importante de raspados sobre los huesos de los miembros, incluidas
las cinturas, así como fracturas por mordedura de los extremos
articulares, que han dado lugar a la creación de cilindros, y señales que se han interpretado como arrastres de dentición humana producidas durante el “repelado” o aprovechamiento de
las partes blandas adheridas (Villaverde et al., 2010).
También procedente de la Cova de les Cendres, se pudo
estudiar, como parte de nuestro trabajo de licenciatura, un conjunto (A-18, capa 50-51) perteneciente a un nivel del Magdaleniense medio superior (XIIa). Se analizaron 107 restos de
conejo de 20 individuos, fundamentalmente adultos. Los elementos mejor representados correspondían a la escápula y húmero, y después fémur y tibia, mientras que el esqueleto axial
y los restos craneales no estaban presentes. Sobre los huesos
se determinaron numerosas marcas de corte (63,55%), mientras que eran minoritarias las señales de otros predadores: cinco
restos con punciones de dentición de carnívoros o alteraciones
digestivas (4,67%). La fractura de los huesos mostraba un claro
origen antrópico y el número de pequeños fragmentos era reducido. Respecto a la representación anatómica, dominio de restos
apendiculares y escasez de axiales y craneales. Se determina
que el conjunto tiene mayoritariamente un origen antrópico y
que una pequeña parte se debe al aporte o al carroñeo efectuado
por pequeños mamíferos carnívoros (Sanchis, 1999).
Un reciente estudio arqueozoológico sobre los restos hallados en 1 m2 del nivel XI (Magdaleniense superior) de este
yacimiento corrobora lo expuesto anteriormente en relación al
origen antrópico de los lagomorfos y a su destacada abundancia
en estas fases finales del Pleistoceno superior (Real, 2011, en
prensa; Villaverde et al., en prensa).
En los niveles magdalenienses de Cova Matutano (Vilafamés, Castelló) los lagomorfos son dominantes en toda la secuencia, con huesos afectados por termoalteraciones, marcas
de corte y fracturas de adscripción humana (Olària, 1999). Los
conjuntos de conejo procedentes del sitio del Paleolítico superior final del Volcán del faro (Cullera) muestran también señales
de consumo por parte de los grupos humanos (Davidson, 1972,
1989).
Entre los materiales del Paleolítico superior final recuperados en la Cova del Moro (Benitatxell), el conejo es la especie
mejor representada y acompaña a la cabra, seguido del ciervo, caballo, asno y diversas especies de pequeña talla como
el lince, la paloma y moluscos marinos. El conjunto de restos
de conejo está dominado por los individuos adultos, y muchos
elementos presentan marcas de corte como consecuencia de la
desarticulación de las carcasas y el fileteado de la carne para
su conservación y consumo diferido, además de mordeduras en
los extremos de los huesos largos principales para aprovechar
la médula. Un resto inmaduro muestra alteraciones que evidencian la intervención de un pequeño carnívoro, por lo que el conjunto se ha relacionado de forma mayoritaria con la actividad
humana (Castaño, Roman y Sanchis, 2008).
En esta zona central del Mediterráneo ibérico se constata
un descenso en la importancia relativa de los conjuntos de conejo durante el Epipaleolítico geométrico/Mesolítico en relación al Magdaleniense, que se ha vinculado con los cambios
climáticos propios del Holoceno que incidieron en una mayor
abundancia de ungulados y en una disminución del conejo por
la existencia de biotopos menos favorables (Pérez Ripoll y
Martínez Valle, 1995; Aura et al., 2009b). Del mismo modo,
este cambio en las frecuencias de conejo de los yacimientos del
Holoceno inicial también ha sido relacionado con la funcionalidad de los yacimientos, algunos de ellos especializados en la
captura de cabras y con ocupaciones cortas (Aura et al., 2006).
En sitios como Coves de Santa Maira (Aura et al., 2006), Cova
dels Blaus (Martínez Valle, 1996), La Falguera (Pérez Ripoll,
2006), Tossal de la Roca (Pérez Ripoll y Martínez Valle, 1995)
o el Lagrimal (Pérez Ripoll, 1991), con niveles epipaleolíticos
o mesolíticos, se ha determinado un origen mayoritariamente
antrópico para las acumulaciones de conejo, aunque en algunos
casos se ha evidenciado también la intervención de pequeños
carnívoros como el zorro (capas 3.9 y 3.10 de Coves de Santa
Maira) (Aura et al., 2006). De la misma manera, se ha observado una desigual representación en las frecuencias de marcas
de corte sobre los huesos de conejo, algunos con valores importantes como en Coves de Santa Maira, y otros con un número
escaso como en el Tossal de la Roca, lo que en el primer caso
se ha interpretado como consecuencia del fileteado de la carne
para su consumo diferido, y de un consumo inmediato en el
segundo (Pérez Ripoll y Martínez Valle, 1995, 2001; Aura et
al., 2006). La conservación de la carne de conejo pudo actuar
como un proceso de minimización del riesgo existente dentro
de un modelo de caza especializada (cabra o ciervo), como el
desarrollado durante el Magdaleniense y el Epipaleolítico (Pérez Ripoll y Martínez Valle, 2001).
En Cataluña, el conejo tiene un claro origen antrópico y es
la especie dominante en los niveles auriñacienses de L’Arbreda
(80%), con predominio de individuos adultos, fracturas para
la extracción de la médula y huesos con termoalteraciones
(Alcalde y Galobart, 2002; Estévez, 1987; Maroto, Soler y
Fullola, 1996). Los sitios magdalenienses de Bora Gran d’en
Carreres, Talús de Serinyà (Alcalde y Galobart, 2002) y el mesolítico del Molí del Salt (Ibáñez y Saladié, 2004) muestran
abundantes restos de lagomorfos, con los mismos caracteres
de alteración antrópica que los descritos para el Paleolítico superior inicial: marcas de corte, presencia de cilindros de huesos largos y alteraciones por fuego (Allué et al., 2010). Las
termoalteraciones presentes sobre algunos huesos de conejo
del Molí del Salt se han interpretado como consecuencia de su
cocción (asados) completa, separando antes las partes distales
de las extremidades, para obtener después la carne (Ibáñez y
Saladié, 2004; Vaquero, 2006). Los conjuntos de conejo del
Abric Agut, contemporáneos de los de Molí del Salt, corresponden a aporte humanos aunque también se ha detectado la
posible intervención de una rapaz nocturna tipo Bubo bubo o
Strix aluco (Ibáñez, 2005; Vaquero, 2006). El conejo es la especie más importante en el yacimiento epipaleolítico de Balma
de Gai, donde se ha documentado una explotación estacional
del mismo; se han hallado marcas de corte relacionadas con el
247
[page-n-259]
pelado, desarticulación y fileteado de la carne para su consumo diferido, y además se ha podido estudiar el microdesgaste
de los útiles líticos que confirman su empleo en los procesos
carniceros descritos (García-Argüelles, Nadal y Estrada, 2004;
Mangado et al., 2006).
Los restos de conejo correspondientes a los niveles del
Paleolítico superior final de Chaves (Huesca), son la segunda
especie en importancia por detrás de la cabra montés, aunque
no existen datos precisos acerca del origen de la acumulación
(Castaños, 1993).
En Andalucía, la importancia relativa del conejo en la Cueva de Nerja aumenta de los niveles gravetienses (50-70%) y solutrenses (70%) a los magdalenienses (ca. 90%) y vuelve a descender en los epipaleolíticos (55-80%) y mesolíticos (ca. 40%),
correspondiendo de forma mayoritaria a aportes humanos que
muestran marcas líticas y fracturas por mordedura (Aura et al.,
2001, 2002b, 2009a, 2010). Del mismo modo, en los niveles
solutrenses de Cueva Ambrosio se ha determinado un aporte
de conejos de origen mayoritariamente humano, siendo escasas
las alteraciones relativas a otros predadores que están marcando cierta estacionalidad en las ocupaciones humanas (Yravedra,
2008). En los niveles magdalenienses del sitio cordobés de El
Pirulejo, el conejo, con más de 12000 restos y 771 individuos,
es el taxón más abundante (93%), con dominio de los elementos
apendiculares y menor importancia de los craneales y axiales, y
una estructura de edad dominada por los adultos. Este conjunto,
con una parte de sus restos fragmentado y afectado por termoalteraciones, ha sido atribuido al consumo humano (Riquelme,
2008).
En Extremadura, el nivel A de la Sala de las Chimeneas del
yacimiento de Maltravieso (21 Ka BP) muestra un predominio
de los restos de conejo (91,5%) que han sido relacionados con
diversos agentes: los grupos humanos y los mamíferos carnívoros, a los que se añaden restos de origen intrusivo. Los restos
no presentan termoalteraciones y son escasas las fracturas sobre
los huesos largos principales. Las marcas de corte están presentes pero también las señales de denticiones y las digestiones de
otros carnívoros. En relación a los aportes antrópicos, el lugar
donde han sido hallados los restos de conejo se interpreta como
una zona empleada por los humanos para procesar a los conejos que se obtuvieron en la misma cavidad, empleada también
por los lagomorfos como madriguera, pero que consumieron en
otro lugar (Rodríguez-Hidalgo, Saladié y Canals, 2011).
En Portugal, el conejo, desde el Gravetiense al Epipaleolítico, es explotado por los humanos de manera intensa (Hockett
y Haws, 2002). Los yacimientos de Picareiro (Hockett y Bicho,
2000a y b; Bicho et al., 2000, 2003; Bicho, Haws y Hockett,
2006; Hockett, 2006), Caldeirão (Davis, Robert y Zilhão, 2007;
Lloveras et al., 2011a) o Lapa do Suão (Haws, 2003) muestran acumulaciones de estas presas, con huesos que presentan
fracturas intencionadas, abundantes cilindros de diáfisis, algunas marcas de corte y termoalteraciones, sin comportar apenas
evidencias de otros predadores. En el caso de Lapa do Anecrial
(Gravetiense, Gravetiense final y Solutrense), a pesar de corresponder a conjuntos formados por un número modesto de restos
como resultado de ocupaciones de corta duración, los aportes
también se han determinado como antrópicos (Almeida et al.,
2006; Brugal, 2006).
En Picareiro y Anecrial, la mayor presencia de individuos
adultos en los conjuntos ha sido relacionada con una ocupación
de los hábitats durante el verano y el invierno, ya que, según
248
los autores, los conejos presentan dos picos de partos en la primavera y el otoño, donde serían más abundantes los jóvenes.
En todo caso, este parece ser un dato muy influenciado por
los factores climáticos, la alimentación y las tasas de predación, que pueden alterar los ritmos biológicos, y por ello cabe
ser prudente (Hockett y Bicho, 2000b; Hockett y Haws, 2002;
Brugal, 2006).
En Francia, tal y como han manifestado algunos autores
(Cochard y Brugal, 2004), la importancia de los lagomorfos en
las economías de subsistencia humanas (al menos en el sur) se
manifiesta únicamente de manera clara al final del Paleolítico
superior (Magdaleniense final y Aziliense). En estos contextos
del Tardiglaciar se constatan algunos yacimientos con presencia abundante de lagomorfos y otros con escasos restos, lo que
indicaría que no se puede considerar un fenómeno global, que a
su vez difiere de los modelos que se plasman en el Mediterráneo
de la Península Ibérica, caracterizados por la rica presencia de
estos animales en la mayoría de los yacimientos del Paleolítico
superior (Villaverde, Aura y Barton, 1998; Aura et al., 2002a).
Las causas de este hecho podrían estar relacionadas con la funcionalidad de los sitios (Cochard y Brugal, 2004).
En los contextos franceses del Paleolítico superior (los
datos sobre lepóridos se concentran en el Magdaleniense) la
mayoría de los conjuntos de lagomorfos aparecen vinculados
a estrategias de explotación humanas. El hombre es el principal responsable de la acumulación de conejos en Moulin du
Roc, con predominio de adultos y machos, lo que se ha visto
como un testimonio de la adquisición individual de las presas
en terrenos abiertos (Jones, 2004). La mayoría de conjuntos
de yacimientos como Gazel, Caneucade y Arancou han sido
aportados por los grupos humanos, mientras que en Conques
los conejos se relacionan con la alimentación del búho real
(Fontana, 1999; Costamagno y Laroulandie, 2004). De todos
éstos, Gazel es el que presenta un porcentaje más importante
de restos (50%), mientras que en los otros el papel de estos animales es más modesto. En Gazel, las liebres fueron explotadas
básicamente por su piel, mientras que el consumo de su carne
derivó en una actividad secundaria (Fontana, 2004). El rol de
los lagomorfos se desconoce en las primeras etapas del Paleolítico superior y en el Solutrense de los Pirineos (Costamagno
y Laroulandie, 2004). En la capa 4 del sitio de La Faurélie,
los conejos representan el 97% de los restos, en su mayoría
como parte de una acumulación antrópica; la acción de los carnívoros hay que vincularla a una modificación secundaria de
los restos. Otros agentes y/o procesos postdeposicionales han
alterado la representatividad de la muestra: el fuego (quemaduras accidentales), las raíces de los vegetales y los movimientos
sedimentarios. Los conejos son la presa principal de los grupos humanos, interés que responde a factores alimenticios; la
explotación de la piel es dudosa y la utilización de los huesos
con fines utilitarios es inexistente. El consumo de la carne y
de la grasa parece inmediato (Cochard, 2004a). En los niveles
del tardiglaciar de los sitios de Jean-Pierre I y II se atestigua
una presencia importante de Lepus timidus (62 individuos);
sus huesos aparecen fracturados y se conservan fundamentalmente las partes distales; los inmaduros representan más del
50% del total. Se ha atribuido esta acumulación a las rapaces
nocturnas; sólo 3 huesos presentan marcas líticas por lo que
el papel humano en la formación del agregado es minoritario
(Lequatre, 1994). Un reciente estudio sobre los lepóridos de
los niveles magdalenienses de este mismo yacimiento (capas
[page-n-260]
8 y 9) ha confirmado la atribución anterior y presenta al búho
real como el principal responsable de las acumulaciones, en
base a la abundancia de individuos juveniles que concentran
la mayor parte de las corrosiones digestivas, y al tratamiento
diferencial de las carcasas en función de la talla y edad de las
presas, ya que los restos de adultos muestran un número mayor
de impactos de pico. Estos datos parecen confirmar una alternancia en las ocupaciones de humanos y rapaces (Gay, 2011).
En el sitio magdaleniense del Abri 1 de Chinchon, la especie
mejor representada es el conejo (60-70% del total de restos),
con predominio de los individuos adultos (Poulain, 1977). El
nivel 5 del sitio de Bois-Ragot (13 ka) contiene restos de Lepus timidus que representan más del 85% del aporte cárnico
en el yacimiento y equivalen a 119 individuos, sin presencia
de inmaduros de menos de 4 meses. La fragmentación no es
muy importante y muchas de las fracturas son postdeposicionales; sólo en el caso del húmero, fémur y tibia la fractura es
intencionada para la extracción de la médula. Las porciones
óseas se correlacionan estadísticamente con sus densidades.
Las marcas antrópicas sólo están presentes sobre el 6,2% de
los restos (coxal, húmero, escápula y astrágalo) y remiten a actividades de descarnado y deshuesado: el procesado carnicero
está encaminado a la obtención de pieles, siendo el consumo de
la carne una actividad diferida. Las alteraciones por fuego son
minoritarias y no se han producido de manera intencional sino
accidental. Otra señal antrópica determinada sobre los huesos
es la aparición de muescas, normalmente redondeadas, sobre
las zonas fracturadas y hundimientos en las partes articulares
producidas por los dientes humanos. Las alteraciones postdeposicionales son destacadas, sobre todo las debidas a las raíces de los vegetales (Cochard, 2004a, 2005). En el yacimiento
aziliense de Pégourié Caniac-du-Causse los conejos son muy
abundantes (2800 individuos), introducidos en la cavidad a través de la caza practicada por los grupos humanos; estos restos
aparecen muy fragmentados y presentan marcas de carnicería
en forma de incisiones (Séronie-Vivien, 1994).
Los datos sobre conjuntos de lagomorfos en Italia parecen
ser coincidentes en otorgar un origen humano a los mismos,
aunque estos animales parece que no comienzan a ser importantes numéricamente en las dietas humanas hasta el Epipaleolítico (Stiner, Munro y Surovell, 2000). La cueva Romanelli,
con niveles epigravetienses, ha proporcionado huesos de liebre
con marcas líticas (4-7%) sobre las escápulas y hemimandíbulas (vinculadas a tareas de pelado, desarticulación y fileteado de
las carcasas), fracturas por percusión y por flexión, y también
termoalteraciones sobre el extremo de los huesos apendiculares
anteriores, lo que señala que este miembro era seccionado en
varias partes antes de ser asado (Tagliacozzo y Fiore, 1998).
Los restos de Lepus europaeus del Santuario della Madonna de
Praia contienen marcas líticas repartidas por todos los huesos
del esqueleto (6,8%) además de termoalteraciones (29,8%). La
liebre en este sitio no llega al 2% del NR, quedando constancia
de que en la mayoría de los yacimientos italianos del Paleolítico
superior los ungulados casi siempre están por delante de los
lagomorfos en cuanto a efectivos se refiere, otorgando a estos
últimos el papel de recurso complementario (Fiore, Pino y Tagliacozzo, 2004).
En los sitios suizos de cronología magdaleniense de Champréveyres y Monruz el caballo es la especie dominante, pero
la liebre ártica también aparece representada y parece ser que
su captura responde a motivos no nutricionales (Müller, 2004).
En Robin Hood Cave (Inglaterra) datado en 12,5 ka, los
diez individuos de liebre ártica determinados son la única presa explotada por los humanos. Las marcas líticas se muestran
sobre 42 huesos, relacionadas con tres fases del procesado
carnicero: pelado, desarticulación-descarnado y remoción del
periostio-fractura de los huesos. La explotación de la liebre
en el yacimiento parece estar relacionada con la obtención
de las pieles y tendones, y en menor medida con el consumo
de la carne. Se han hallado también marcas relacionadas con
otros predadores (punciones y horadaciones), como zorros y
linces, que pudieron aportar sus heces en la cavidad (Charles
y Jacobi, 1994).
En el Mediterráneo oriental, el único lagomorfo presente en
época prehistórica es la liebre (Lepus capensis). En el inicio del
Paleolítico superior aparece algo representada, aunque es rara
como recurso alimenticio humano hasta el Natufiense (Stiner,
Munro y Surovell, 2000; Bar-El y Tchernov, 2001). De nueve
sitios estudiados en Israel y en la Península del Sinaí, tan sólo
el Natufiense de Netiv Hagdud ha proporcionado un hueso con
marcas de corte aunque no está claro si su origen es intencionado (Bar-El y Tchernov, 2001).
También existe constancia de la explotación de lagomorfos
por parte de grupos de agricultores de la zona oeste y sur de los
Estados Unidos (Arizona y Nuevo México) en diversas fases
del Holoceno. En estos yacimientos aparece la liebre y el conejo con porcentajes variables según la función y el tamaño de
los sitios y la duración de las ocupaciones; en los más grandes
y de ocupaciones más prolongadas se explotó mayoritariamente la liebre, mientras que en los más pequeños y de presencia
humana más esporádica fue el conejo. La captura de las liebres
se pudo llevar a cabo de manera colectiva, mientras que los
conejos serían adquiridos de forma individual (Szuter, 1988;
Quirt-Booth y Cruz-Uribe, 1997).
Los conjuntos, formados principalmente por animales adultos y con huesos que en ocasiones están alterados por el fuego o
muestran marcas de corte, se han relacionado con aportes antrópicos (Szuter, 1988; Lee y Speth, 2004). En estos yacimientos
(Sinagua, Henderson, Camels Back Cave) los lagomorfos son
la fuente más importante de proteína animal disponible, resultando su captura complementaria a las actividades agrícolas.
Estas presas formaron parte de la dieta de los grupos humanos,
como también lo fueron diversas especies de roedores, por ser
fáciles de capturar y de preparar (Szuter, 1988).
En relación a una posible división del trabajo, se ha planteado que estas presas pudieron ser adquiridas por hombres y
mujeres adultos y también por niños, durante la realización de
otras actividades como la recolección de plantas (Szuter, 1988).
En algunos casos, la abundancia de liebres y el descenso de los
conejos (Bonneville Basin) se han relacionado con un aumento
de la desertificación en el Holoceno medio, lo que fue aprovechado por los grupos humanos para incorporar las liebres a su
dieta. Las capturas, debido a su abundancia, se pudieron hacer
en masa y en lugares cercanos a la zona de hábitat (Schmitt,
Madsen y Lupo, 2002a y b).
En el yacimiento precerámico mexicano de Guilá Naquitz,
las dos especies de conejo presentes en la muestra fueron procesadas y consumidas por los humanos. La representación anatómica indica que varios de estos animales pudieron ser capturados a la vez. Se justifica su inclusión en las dietas humanas
por su abundancia y cercanía a los hábitats humanos (Flannery
y Wheeler, 1986).
249
[page-n-261]
Modelos explicativos sobre el interés humano por los
lagomorfos durante el Paleolítico superior
En Europa occidental y meridional y también en el Próximo
Oriente se produce, al final del Pleistoceno superior y en la transición al Holoceno, un cambio en los modos de subsistencia,
con una diversificación del espectro alimentario (Broad Spectrum Revolution) que supone la adquisición de especies de pequeñas dimensiones, aunque se mantiene la importancia de los
herbívoros de talla media. Este cambio, aunque se ha relacionado con un aumento de la población humana durante estas fases,
puede ser explicado por una combinación de diversos parámetros: condiciones ambientales (clima, abundancia y dispersión
de recursos) y factores humanos (tecnológicos, sociales, demográficos, culturales). En las áreas descritas y en el caso de los
lagomorfos (fundamentalmente del conejo), los datos arqueozoológicos indican que durante el Pleistoceno superior fueron
recursos muy abundantes, aunque no fue hasta el Paleolítico
superior (como muy pronto) cuando comenzó su incorporación
significativa a las dietas humanas (Aura et al., 2002a, 2009b;
Cochard y Brugal, 2004; Villaverde et al., 2010, e.p.).
La zona mediterránea de la península Ibérica
La información procedente de Cataluña y del País Valenciano
confirma la presencia de conejos de origen antrópico desde el
inicio del Paleolítico superior (Auriñaciense), lo que parece ser
un elemento de especificidad de los modelos económicos del
Mediterráneo peninsular, bien como recurso complementario
a los ungulados de talla media (Villaverde et al., 1996, 1999;
Martínez Valle, 2001; Aura et al., 2002a), donde se ha de valorar su papel en relación con el resto de taxones en cada contexto (los datos procedentes de su elevado NR se moderan al
considerar la tanatomasa en relación con el NMI) (Villaverde,
2001), bien como parte del modelo de aprovechamiento de los
recursos desarrollado en el Paleolítico, de carácter más extensivo durante el Paleolítico medio, más intensivo durante el Paleolítico superior, que conlleva en este último caso un consumo
importante de conejos por parte de los humanos (Pérez Ripoll,
2004, 2005/2006, comunicación personal). En el Mediterráneo
ibérico la aparición de Homo sapiens es coincidente con la extensión del consumo de pequeñas presas, aunque este hecho alcanza sus cotas más destacadas durante el Tardiglaciar.
En la vertiente mediterránea peninsular, las diferencias
planteadas en la explotación de los lagomorfos entre el Musteriense y el Paleolítico superior se han inferido a través de un
modelo teórico basado en las formas de ocupación y explotación del territorio (Villaverde et al., 1996; Aura et al., 2002a).
El Paleolítico superior se caracterizaría por una reducción de
la movilidad de los grupos humanos y una especialización estacional sobre el ciervo y la cabra (especies gregarias de migración limitada) con captación de recursos estáticos como los
conejos. Estas presas, como recursos humanos durante el Paleolítico superior, poseen más ventajas que inconvenientes; el
conejo, a pesar de ser una presa de pequeño tamaño y con poco
contenido cárnico, es un animal con altas tasas reproductivas,
de carácter gregario y territorial, de fácil captura y está disponible todo el año (Villaverde, Aura y Barton, 1998).
La especialización cazadora del final del Paleolítico superior va dando paso en las fases próximas al Holoceno a una cierta diversificación del espectro de pequeñas presas (Villaverde,
2001). El importante retroceso del conejo durante el Epipaleo-
250
lítico geométrico puede estar en relación con esta diversificación y quizá también con un cambio en la funcionalidad de los
asentamientos que pasan a ubicarse en entornos muy quebrados
(Aura y Pérez Ripoll, 1992; Aura et al., 2009b). La comparación entre conjuntos de conejo de origen antrópico del Pleistoceno superior e inicio del Holoceno de la zona mediterránea
peninsular, muestra una distribución en forma de campana de
Gauss, con menores valores para los conjuntos de los extremos (Musteriense final y Mesolítico), coincidentes con fases
interglaciares, mientras que son elevados los de la parte media
(Paleolítico superior y Epipaleolítico), correspondientes al Pleniglaciar (Aura et al., 2009b; Aura y Morales, comunicación
personal). El Mesolítico, en relación con el Paleolítico superior
y Epipaleolítico, supone un aumento de la diversificación de las
especies explotadas (medianos herbívoros, recursos acuáticos,
etc), lo que puede ser una causa del menor interés humano por
los conejos durante esta fase (Aura et al., 2009b).
Los datos relativos al musteriense indican el desarrollo de
patrones de alta movilidad territorial por parte de los neandertales y una actuación cinegética dirigida principalmente a los
animales de talla media-grande, con un sistema de explotación
de recursos ecléctico y poco especializado, lo que no haría rentable la captación de presas menos móviles como los conejos
(Villaverde y Martínez Valle, 1992; Villaverde et al., 1996; Villaverde, Aura y Barton, 1998; Pérez Ripoll y Martínez Valle,
2001; Villaverde, 2001; Aura et al., 2002a). Los asentamientos
del Paleolítico medio presentarán una fuerte vinculación con
los grandes ejes de comunicación natural (corredores), buscando aquellos elementos fisiográficos potencialmente más interesantes. Las bajas densidades de restos en los asentamientos
musterienses de Cova Negra y Cova Beneito indicarían la existencia de ocupaciones breves de los lugares de hábitat en cueva
(palimpsesto de acumulaciones cortas) con intervalos largos
que favorecerían el establecimiento de carnívoros y rapaces
(Fernández Peris y Villaverde, 2001; Pérez Ripoll y Martínez
Valle, 2001).
Portugal
El modelo teórico propuesto para explicar la captación antrópica de conejo durante el Paleolítico superior en Portugal se
fundamenta en los factores locales de densidad y en las condiciones ambientales (Hockett y Haws, 2002). Los cambios en la
dieta responden a variaciones en la disponibilidad de los recursos y a la necesidad de mantener un equilibrio en la ingesta de
nutrientes. No se interpreta como un indicio de depresión de las
grandes presas, que forzara a la gente a la adquisición de recursos de bajo rango como los conejos (Haws, 2003). Los conejos
serían explotados en las tierras altas y bajas en las fases menos
rigurosas (Gravetiense y Magdaleniense), mientras que en los
períodos más fríos (Solutrense) el uso del territorio estaría restringido a las ocupaciones de baja altura. La caza masiva del
conejo a través de una fácil identificación de sus madrigueras
proporcionaría muchas calorías y otros beneficios (Hockett y
Haws, 2002). Aunque es posible que la captura de conejos por
parte de los humanos sea anterior al Paleolítico superior, no es
hasta ese momento cuando estas presas resultan importantes en
las dietas humanas, con una fase de mayor intensificación durante el Tardiglaciar, como consecuencia de la ecología local del
conejo y el desarrollo de nuevas tecnologías (Hockett y Bicho,
2000a). Los contextos arqueológicos señalan que los lagomor-
[page-n-262]
fos han sido explotados de forma extensiva en las zonas donde
eran más abundantes (Hockett y Haws, 2002). Dentro de los
planteamientos de la ecología nutricional, la adquisición de conejos por parte de los humanos durante el Paleolítico superior y
como parte de un proceso general de cambio en la composición
de la dieta (diversificación), pudo influir de manera importante
en el aumento demográfico (tasas de fertilidad y mortalidad)
de las primeras poblaciones de humanos modernos, lo que de
manera indirecta afectó negativamente a los últimos grupos de
neandertales poseedores de una dieta menos diversa (Hockett y
Haws, 2005).
El sur de Francia
En esta zona se constata la presencia de conjuntos de lagomorfos con un origen antrópico desde el inicio del Paleolítico superior, pero no de forma intensa hasta el Magdaleniense final
(Cochard y Brugal, 2004; Costamagno y Laroulandie, 2004;
Jones, 2004), con diferencias de abundancia relativa en los conjuntos que se han relacionado con el tamaño y composición de
los grupos humanos y la duración y funcionalidad de las ocupaciones. La coexistencia de sitios ricos y pobres en lepóridos
confirma una relación entre la intensidad de su explotación y la
naturaleza y la función de los sitios. En este sentido, los sitios
con conjuntos escasos de lepóridos corresponden a campamentos temporales ocupados unos días o semanas, esencialmente de
manera estacional, mientras que los conjuntos ricos se ocupan
más tiempo, uno o varios meses (Cochard y Brugal, 2004).
Italia y el Próximo Oriente
Stiner y sus colegas introducen una nueva versión del modelo
de BSR, con una presencia inicial de pequeñas presas de movimiento lento como tortugas y moluscos en fases de menor
presión demográfica (Paleolítico medio), y una posterior con
un cambio a las presas ágiles y rápidas, como perdices y liebres, más difíciles de obtener, por lo que la aparición de recursos rápidos supondría un aumento poblacional. Se relaciona
la capacidad de explotación de las más ágiles con una posible
innovación tecnológica (lazos y trampas). Estas presas podrían
adquirirse de manera individual o colectiva, y ser transportadas
desde su lugar de captación al de procesado por una sola persona (Stiner, Munro y Surovell, 2000; Bar-El y Tchernov, 2001).
Los lagomorfos fueron menos atrayentes para los cazadores-recolectores del Paleolítico medio porque eran veloces y
difíciles de atrapar. En el Paleolítico superior/Epipaleolítico se
capturan presas más ágiles como aporte proteínico, hecho que
se relaciona con un aumento de la población, con un mayor
desarrollo tecnológico y con un descenso en la disponibilidad
de presas de mayores dimensiones (Stiner et al., 1999; Stiner,
Munro y Surovell, 2000).
Una propuesta sobre las acumulaciones de
lagomorfos de origen antrópico de Cova
del Bolomor
Como se ha descrito en las páginas precedentes, en la zona
mediterránea de la península Ibérica el modelo explicativo que
justifica el consumo intenso de lagomorfos por parte de los grupos humanos desde el inicio del Paleolítico superior se basa
en un patrón de ocupación del territorio de tipo estacional y de
menor movilidad respecto al desarrollado por los neandertales
durante el Paleolítico medio, centrado en especies de migración
limitada como el ciervo y la cabra, donde cabría la captación de
recursos estáticos como los conejos. En los conjuntos de origen
mayoritariamente antrópico del Paleolítico superior y Epipaleolítico aparecen, aunque de forma muy puntual y esporádica
(estacional), algunos aportes naturales (pequeños carnívoros
y rapaces), más habituales en contextos del Paleolítico medio
donde escasean las evidencias antrópicas. Las características de
los conjuntos de Cova Negra y Cueva Antón, donde se ha determinado un origen natural de los restos como consecuencia de
la intervención de aves rapaces, son coherentes con el modelo
planteado. También lo son muchos de los conjuntos de origen
natural caracterizados en este trabajo en Cova del Bolomor: de
tipo natural exclusivo (VIIc, XIIIc y XVIIa) o mixto con aportes naturales muy predominantes (XV Oeste).
Pero lo más destacado es la aparición de aportes de origen
antrópico en varios niveles de este yacimiento: exclusivo (Ia) o
muy predominante (IV), o mixto, con mayoría de aportes antrópicos (XV Este) o con cierta igualdad entre aportes naturales y
antrópicos (XVIIc). La determinación de conjuntos de origen
antrópico en este yacimiento supone una novedad respecto a los
datos procedentes de otros yacimientos valencianos (por ejemplo, Cova Negra y Cova Beneito) o murcianos (Cueva Antón),
aunque consideramos que pueden ser explicados dentro del modelo propuesto basado en la movilidad (Villaverde et al., 1996;
Aura et al., 2002a), pero a través de un enfoque distinto, que no
compare los patrones de explotación y ocupación del territorio
desarrollados por neandertales (Paleolítico medio) y humanos
modernos (Paleolítico superior), sino que contemple las posibles diferencias entre yacimientos y, fundamentalmente, entre
distintos modelos de ocupación de los hábitats (duración y función). Diversos yacimientos como Cova Negra, Cova Beneito y
varios niveles de la Cova del Bolomor muestran ritmos de presencia humana en los hábitats en general cortos y esporádicos
que sí son consecuentes con un modelo de elevada movilidad,
pero en otros casos, sobre todo en algunos niveles de la parte
superior de la secuencia de C. del Bolomor, parece necesario
buscar otras explicaciones.
Los aportes antrópicos exclusivos (Ia) o muy predominantes (IV) determinados en Cova del Bolomor parecen corresponder a fases donde se determina una “mayor recurrencia en las
ocupaciones humanas y el desarrollo de actividades más intensas y prolongadas” (Fernández Peris, 2007), no comparables
en ningún caso con las del Paleolítico superior, pero que sí hicieron viable la adquisición de lagomorfos y de otras pequeñas
presas como tortugas (Blasco López, 2008; Blasco López y
Fernández Peris, 2012; Morales y Sanchis, 2009), tal vez como
consecuencia de un conocimiento más amplio y continuo del
entorno inmediato, de los recursos potenciales que este podría
ofrecer y de la capacidad de adaptación al mismo por parte de
los humanos. Como se ha comentado en el inicio del capítulo
5, el proceso de aprovisionamiento animal a lo largo de la secuencia de C. del Bolomor, en relación a las presas de mayor
tamaño, no muestra cambios radicales, con un comportamiento
más frecuente sobre el ciervo, que se acompaña del uro o del
caballo dependiendo del momento paleoclimático (Fernández
Peris, 2007; Blasco López, 2011). Se trata pues de una actividad
cinegética dirigida a un amplio abanico de presas (generalista), complementada con otras de talla media y pequeña, donde
251
[page-n-263]
entrarían los lagomorfos o las tortugas. La captación de estas
presas pudo responder a una actividad oportunista, aunque es
posible que en determinados momentos (por ejemplo en fases
de gran abundancia de conejos), fuera una actividad dotada de
una mayor planificación.
En este sentido, se ha establecido un índice de lagomorfos
(ILG) que señala la importancia de estas presas al comparar su
representación con la de los ungulados de diversas tallas en el
sector Oeste del yacimiento (cuadro 8.8).1 El resultado muestra que en los niveles donde se han determinado conjuntos de
lagomorfos de origen natural (XIIIc, XV y XVIIa) la proporción de ungulados desciende mucho respecto a los lagomorfos, mientras que en los conjuntos donde los lagomorfos son
de origen antrópico exclusivo (Ia) o muy predominante (IV),
el porcentaje de estas presas es menor en relación a los demás
ungulados (la mayoría con alteraciones propias del procesado
humano), lo que puede señalar tal vez una presencia algo más
prolongada y continua en la cavidad por parte de los humanos
(Cochard y Brugal, 2004), así como una ocupación del territorio menos móvil, donde tendría cabida la captura y consumo
de éstas y otras pequeñas presas (Blasco López, 2008; Morales y Sanchis, 2009). Estos datos también son coincidentes con
los aportados por los restos líticos, más importantes en los dos
niveles de la parte superior de la secuencia. Tal y como se ha
señalado (Fernández Peris, 2007), estos niveles de la fase IV de
C. del Bolomor (MIS 5e) corresponden a las ocupaciones de hábitat más importantes de la secuencia (registros óseos y líticos,
hogares, etc.), aunque también se ha observado un descenso del
número de materiales arqueológicos en los niveles Ib, Ic y III
que coincide con una bajada de la temperatura. Por ello, se ha
planteado la posibilidad de una relación entre las nuevas condiciones bioclimáticas del último interglaciar y la aparición de
nuevas estrategias de subsistencia. En este sentido, los cambios
de extensión del territorio y de la línea de costa en las distintas
fases climáticas pudieron influir en la desigual frecuentación de
la cueva, más prolongada en los momentos más cálidos y con
menor franja litoral (transgresión marina), lo que haría que la
explotación del territorio estuviera más dirigida hacia las zonas
del entorno del yacimiento (Fernández Peris, 2007).
Otro dato interesante hace mención a la escasa incidencia de
los carnívoros en la Cova del Bolomor (Fernández Peris, 2004),
tanto a través de sus propios huesos y coprolitos como de los
restos de su alimentación, lo que también pudo ser un factor, o
tal vez una consecuencia, de una presencia más prolongada de
los humanos en los hábitats. Al contrario de lo observado en
otros yacimientos de ocupaciones más esporádicas como Cova
Negra, donde parece que diversas especies de carnívoros (sobre
todo hienas y lobos) habitaron la cueva (Martínez Valle, 1996)
en alternancia con los humanos y la utilizaron como guarida,
lugar de almacenaje de comida, letrina o lugar de acceso a la carroña, donde sin duda se produjo la acumulación, modificación
y destrucción de restos óseos (Mondini, 2002).
La ubicación de los yacimientos también puede ser una variable a considerar. Cova del Bolomor se sitúa a una cierta altura (hay que ascender expresamente por una zona escarpada) lo
que puede dificultar el acceso de otros predadores (Fernández
Peris, comunicación personal). En cambio, otros yacimientos
1 ILG: NR lagomorfos / NR lagomorfos + NR ungulados.
252
como Cova Negra o Cueva Antón se emplazan en un terreno
más accesible y a una cota cercana al curso del río, por lo que
parece más viable la intervención de otros predadores, tanto
para acumular como para modificar restos.
La adquisición de conejos no es complicada y pudo hacerse tanto de manera individual como colectiva y, en nuestra
opinión, sin necesidad de un especial desarrollo tecnológico y
cognitivo. En todo caso, el papel de los lagomorfos, y en concreto del conejo, dentro de la economía de los grupos humanos del Paleolítico medio (recurso adquirido presumiblemente
para el consumo inmediato y que acompaña en la dieta a otras
presas de mayor tamaño), no es comparable al del Paleolítico
superior, donde muestra en buena parte de los yacimientos del
ámbito regional porcentajes muy importantes, actuando como
un recurso adquirido de manera muy intensa por los grupos
humanos (fuente de carne para consumo inmediato o diferido
y para otros usos).
A pesar de que la captura (individuos aislados) de lagomorfos, en términos de eficiencia energética (Optimal Diet Model),
no resulta rentable (datos recopilados por Cochard, 2004a), los
aportes de origen antrópico determinados en yacimientos del
Paleolítico medio y superior de la zona mediterránea ibérica
deben ser valorados como recursos complementarios a las especies animales de mayor tamaño, dos o más de talla media-grande en el Paleolítico medio, y cabra o ciervo durante el Paleolítico superior (Villaverde y Martínez Valle, 1992; Fernández
Peris, 2007). En C. del Bolomor la captación humana exclusiva
o muy predominante de conejos adultos determinada en el nivel
Ia y IV no parece responder a una captación en masa sino más
bien a una selección de los individuos de mayor tamaño, que
pudo ser una opción beneficiosa (dentro de una amplia gama de
recursos disponibles), posiblemente por su abundancia y proximidad al hábitat.
Los datos que aporta el nivel XII de C. del Bolomor (Blasco
López, 2006) así como los de los conjuntos presentados por
esta invetigadora en su tesis doctoral (Blasco López, 2011) son
más difíciles de interpretar, ya que muchos de ellos muestran un
origen antrópico, correspondiendo a ocupaciones humanas de
diversa índole, lo que nos obliga a tener en cuenta la incidencia
de otros factores. El consumo de lagomorfos junto al de otras
pequeñas presas en el yacimiento durante el Pleistoceno medio
y el inicio del superior se ha interpretado como una inusual
ampliación de la dieta por parte de los grupos humanos (Blasco
López, 2011; Blasco López y Fernández Peris, 2012). En
relación a estos conjuntos (Blasco López, 2011), pertenecen
mayoritariamente al sector Oeste (niveles XVIIc, XVIIa y
IV), excepto los del nivel XI (sector Norte), por lo que se trata
básicamente de los mismos conjuntos de lagomorfos estudiados
por nosotros (Sanchis, 2010) y que se han presentado en este
trabajo (capítulo 5). En relación a esto cabe mencionar que, al
comparar los datos de unos y otros, hemos hallado diferencias
que afectan a la cuantificación de los restos (NR y NMI) y en
ocasiones también a la caracterización del agente de aporte,
sobre todo en el caso del conjunto del subnivel XVIIa. Los
materiales estudiados por nosotros se encuentran depositados
en el Museu de Prehistòria de València.
[page-n-264]
Cuadro 8.8. Distribución de los restos de fauna determinados e indeterminados y de los restos líticos en los niveles más
representativos de C. del Bolomor (sector Oeste). ILG (índice de lagomorfos). RL (restos líticos). Datos extraídos de
Fernández Peris (2007).
Nivel
Meso
Macro
Mega
Carniv.
Tortuga
Aves Lagomorfos
Ia
357
177
6
2
465
32
IV
412
160
25
6
457
124
Total determ.
ILG
RL
170
1209
0,23
4528
703
1887
0,54
3793
XIIIc
13
1
0
0
0
2
129
145
0,9
8
XV
85
44
3
1
4
22
1184
1343
0,89
147
XVIIa
142
117
26
4
0
15
1008
1312
0,77
165
XVIIc
132
148
8
2
0
11
428
729
0,59
192
Conclusiones generales y perspectivas de
futuro
Los conjuntos de lagomorfos del Paleolítico medio estudiados
han puesto de manifiesto varias cuestiones.
Se ha determinado la presencia de la liebre en la Cova del
Bolomor, lo que supone retrasar su aparición en la zona valenciana del Pleistoceno superior (MIS 4 y 3) al Pleistoceno medio
(MIS 8/9). En este yacimiento el género también aparece en
los niveles del Pleistoceno superior inicial (MIS 5e) (Sanchis,
2010; Sanchis y Fernández Peris, en prensa), lo que confirma,
junto a otros hallazgos de contextos más recientes, la continuidad del género en la zona desde el Pleistoceno medio hasta la
actualidad. Lamentablemente el conjunto de C. del Bolomor
está formado por un número escaso de restos que no ha permitido una atribución específica (Lepus sp.).
El conejo es el lagomorfo predominante en los tres yacimientos estudiados, correspondiendo en todos los casos a la especie Oryctolagus cuniculus. Los datos relativos a la taxonomía
del conejo no aparecen en este trabajo pero pueden consultarse
en Sanchis (2010), y confomarán una próxima publicación (Sanchis et al., en preparación). La morfología de los terceros premolares inferiores de los niveles inferiores de C. del Bolomor (MIS
8/9) muestra algunos caracteres arcaicos respecto a las poblaciones del Pleistoceno superior de este mismo yacimiento (MIS
5e) y las de Cova Negra (MIS 4) y Cueva Antón (MIS 3), que
indican un cierto grado de evolución. Algunas medidas postcraneales parecían señalar un aumento de la talla de las poblaciones
de conejo del último interglaciar (MIS 5e), pero en el análisis
estadístico practicado únicamente ha resultado significativa una
variable en dos de las cuatro pruebas, lo que indica que la talla
de las poblaciones se ha mantenido bastante estable a lo largo
del tiempo (Sanchis, 2010; Sanchis et al., en preparación).
Las acumulaciones de restos de conejo muestran, en muchos casos, un origen natural exclusivo, siendo especialmente
abundantes aquellas creadas por aves rapaces nocturnas: conjuntos de Cova Negra, Cueva Antón y varios de Cova del Bolomor (modelo E propuesto).
Otros conjuntos presentan una mezcla de aportes naturales
y antrópicos, posiblemente por la existencia de palimpsestos de
ocupaciones breves y zonales que pueden no mostrar diferencias desde el punto de vista sedimentario, como se ha observado
en varios conjuntos de C. del Bolomor. El componente natural
predominante en estos conjuntos mixtos corresponde, en la mayoría de casos, a la actividad de las aves rapaces. La posibilidad
de una coexistencia en las ocupaciones (modelo C) de humanos
(aportes terrestres) y aves rapaces (aportes aéreos), siempre en
función de las características del hábitat, incide en la mayor
capacidad de acumulación de restos de lagomorfos por parte de
las aves en detrimento de otros mamíferos carnívoros.
Se han determinado aportes de conejo de origen antrópico
exclusivos o muy predominantes (modelo A) en dos niveles de
la Cova del Bolomor (Ia y IV) que han sido relacionados con
fases más prolongadas y/o intensas de ocupación humana de los
hábitats, como parecen confirmar las mayores concentraciones
de restos líticos y de estructuras de combustión, la relación lagomorfos/ungulados y también la reducida intervención de los
carnívoros en la cavidad.
Respecto a los aportes de conejo de origen antrópico determinados en diversos niveles de la C. del Bolomor, denotan una
preferencia por la explotación de las áreas de matorral y de terrenos más abruptos (como las zonas del entorno del yacimiento) donde los conejos pudieron ser abundantes y más fáciles de
capturar. En cambio, en general la escasa presencia de la liebre
(no se han documentado señales que denoten su adquisición por
parte de los humanos) se relaciona con una inexistente o muy
reducida explotación de los terrenos más abiertos. Los datos
indican que la liebre fue escasamente explotada por los grupos
humanos de C. del Bolomor (en caso de aceptar que alguno
de los restos determinados sea de origen antrópico) debido a
la mayor distancia existente respecto a sus zonas de hábitat y
también a la mayor dificultad que plantea su captura.
La determinación de los agentes de aporte y alteración de
conjuntos de lagomorfos procedentes de contextos del Paleolítico medio se ha planteado más complicada que en el caso de los
conjuntos del Paleolítico superior, debido a la posibilidad de contar con aportes mixtos. Por ello, a la hora de caracterizar las acumulaciones es necesario valorar y tener en cuenta siempre diversos criterios. En este sentido se presenta una propuesta de análisis
formada por una primera fase de carácter descriptivo que tenga
en cuenta que las alteraciones pueden responder a la intervención
de diversos predadores; una segunda fase de valoración de los
datos previos que nos permita establecer si existen aportes exclusivos naturales o antrópicos o la posibilidad de una mezcla de
ambos. En nuestra tesis doctoral pudimos comprobar que cuanto
más reducida es una muestra más complicado resulta su caracterización, por lo que es básico que los conjuntos sean importantes
tanto en número de restos como de individuos (Sanchis, 2010).
Los conjuntos estudiados en nuestra tesis y que recoge este
trabajo, así como los datos presentes en la bibliografía señalan
que los mamíferos (humanos y carnívoros) y las aves crean modificaciones sobre los restos, durante el desmembrado y consu-
253
[page-n-265]
mo de los lagomorfos, que en algunos casos pueden ser difíciles
de diferenciar (muescas, horadaciones, punciones, hundimientos, etc). Los humanos y los carnívoros pueden morder y mordisquear los huesos con sus dientes (presión), mientras que las
aves utilizan el pico y las garras (percusión). Los humanos y
las aves rapaces, a través de distintos mecanismos, dan lugar en
ocasiones a alteraciones mecánicas de morfología muy similar
(por ejemplo muescas semicirculares), aunque en las aves son
de tamaño algo superior y de emplazamiento más heterogéneo
o arbitrario, mientras que en los humanos normalmente aparecen situadas en la zona peri-articular, como consecuencia de
una “acción pretendida en busca de algo concreto” (la médula de los huesos largos, el consumo de las partes articulares y
en ocasiones la desarticulación). Las rapaces nocturnas causan
fracturas sobre los huesos de sus presas de mayor tamaño para
poder engullir los fragmentos, pero si las presas son jóvenes, y
por tanto de menor talla, normalmente se engullen enteras, lo
que puede explicar las variaciones en la frecuencia y localización de las modificaciones creadas por impactos de pico en función del tamaño de las presas. La caracterización de una muesca
presente sobre un hueso aislado puede resultar muy complicada
a no ser que este mismo resto muestre otras evidencias (señales
de digestión). Es necesario analizar los restos de forma conjunta, valorando todos los factores.
No es posible atribuir un origen antrópico a una acumulación ósea prestando atención exclusivamente a las marcas de
corte, es necesario tener en cuenta diversos factores, aunque algunos de ellos (estructura de edad y representación anatómica)
pueden ser bastante variables y coincidir en conjuntos de predadores diversos. Los conjuntos de origen antrópico determinados
en C. del Bolomor muestran procesos sistemáticos de fractura
y mayor homogeneidad en la localización de las alteraciones
asociadas; presencia de marcas de corte en zonas características
y de emplazamiento lógico, bajos o nulos valores de elementos
con alteraciones digestivas (en función de si se trata de aportes
antrópicos exclusivos, muy predominantes o mixtos).
Los pequeños mamíferos carnívoros no humanos predadores de lagomorfos, como los zorros, linces o tejones, producen
alteraciones sobre los restos con sus denticiones que muestran
en algunos casos características muy concretas: muescas bilaterales (emplazadas en los dos bordes de fractura) que se acompañan muy frecuentemente de arrastres y punciones, que permiten
diferenciarlos de las creadas por aves rapaces. Las alteraciones
causadas por las denticiones de humanos y de otros mamíferos
carnívoros, de manera aislada, pueden ser mucho más difíciles
de diferenciar.
Las marcas de corte presentes en conjuntos antrópicos del
Paleolítico medio (por ejemplo, nivel Ia y IV de C. del Bolomor) son cuantitativamente menos importantes que las descritas en conjuntos del Paleolítico superior regional. Por ello, resulta difícil establecer comparaciones entre unas y otras, tanto a
efectos de determinación como de funcionalidad.
La abundancia de marcas de corte en conjuntos del Paleolítico superior parece estar vinculada al fileteado de la carne y
a su conservación (ahumado) para un consumo diferido. En C.
del Bolomor los diversos conjuntos con evidencias antrópicas
muestran características distintivas. Por un lado, en los niveles
de la parte superior de la secuencia (Pleistoceno superior inicial) parece que la carne se consumía sin deshuesar después de
ser asada (termoalteraciones), aunque también aparecen algunas marcas de corte de descarnado, mientras en los niveles in-
254
feriores de este mismo yacimiento no hay señales de termoalteración y las evidencias antrópicas (marcas de corte y fracturas)
aparecen junto a las alteraciones de otros predadores (impactos
de pico y digestión de aves rapaces) por lo que resulta más difícil establecer el modo de consumo (humano) de estas presas.
En su momento, al menos para la muestra del nivel XVIIc, se
pensó en la posibilidad de un consumo inmediato de la carne
en crudo, lo que justificaría la aparición de mordeduras y de
raspados (de limpieza y no de fileteado) y la inexistencia de
termoalteraciones sobre los restos.
Los cilindros aparecen en la bibliografía como uno de los
elementos definitorios del carácter antrópico de los conjuntos
de lagomorfos. Esto es observable en la mayoría de conjuntos
del Paleolítico superior, donde el procesado carnicero ha concluido con la fractura de las partes articulares de los tres huesos
largos principales (húmero, fémur y tibia) con la intención de
acceder a su contenido medular y/o consumir las partes esponjosas, creándose numerosos cilindros. En nuestras experimentaciones (Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011) se ha podido
comprobar que la obtención de la médula es más viable y se
aprovecha más cantidad si el hueso no ha sido sometido a calor
(por ejemplo, durante el asado de la carne); en crudo la médula
se conserva como un fino cilindro de estructura gelatinosa que
puede ser succionado una vez se han separado las partes articulares o introduciendo un pequeño palito por uno de los lados
fracturados de la diáfisis. Si por el contrario un miembro ha sido
asado sin deshuesar, la médula se diluye (el agua de la que está
formada se evapora) y su aprovechamiento se complica. En el
Paleolítico medio los conjuntos de lagomorfos de origen antrópico, como los del nivel Ia y IV de C. del Bolomor, muestran un
número bastante reducido de cilindros, que normalmente no se
conservan enteros, pero sí aparecen fragmentos de diáfisis (longitudinales), mayoritariamente del fémur y de tibia, algunos de
ellos con alteraciones mecánicas en forma de muescas. A pesar
de la baja frecuencia de cilindros, las muescas y fracturas determinadas en los huesos largos evidencian el interés humano en
fracturar estos huesos, aunque podrían ser consecuencia tanto
del acceso a la médula como del consumo de las partes articulares. En este sentido, aunque la relación entre diáfisis y partes
articulares en estos conjuntos de origen antrópico es favorable
a las primeras, se conservan numerosas partes proximales y distales, que parecen no secundar la propuesta de su consumo, sino
más bien el acceso a la médula. La presencia de termoalteraciones sobre el húmero y la ulna, y no sobre el fémur y la tibia (en
el nivel IV de C. del Bolomor) podría estar indicando en ese
momento un proceso de aprovechamiento distintivo en función
de los miembros: consumo inmediato del miembro anterior asado sin deshuesar del que se valora más la carne asada que la
escasa médula aprovechable (alguna muesca sobre el húmero),
mientras que los miembros posteriores no muestran termoalteraciones y sí numerosas muescas que pueden estar señalando
una preferencia por la médula del fémur y tibia (mayor cantidad) que se obtiene al fracturar en crudo estos huesos.
La aparición de fragmentos de diáfisis (longitudinales) que
denotan una acción de fractura en fresco puede responder a la
re-fragmentación (mordedura) de los cilindros para acceder
a la médula diluida y pegada a las paredes internas del hueso
(miembros asados). Del mismo modo, la experimentación nos
ha permitido observar cómo durante la fractura por mordedura
y mordedura-flexión de los huesos en ocasiones se crean fragmentos longitudinales de diáfisis, sobre todo en aquellas zonas
[page-n-266]
de mayor densidad (ver capítulo 3). El estudio de la microfauna
de la C. del Bolomor llevado a cabo por Pere Guillem determinó que los restos en general habían sufrido numerosas pérdidas
y se habían fragmentado debido a la acción de los predadores
pero también de procesos postdeposicionales, por lo que no
descartamos que diversos cilindros de huesos largos de conejo
se fragmentaran por esta misma causa.
Las marcas de corte, en muchos casos, son difíciles de diferenciar de las producidas por procesos postdeposicionales
(pisoteo, presión sedimentaria, etc.), tal y como se ha puesto
de manifiesto en los conjuntos de la parte inferior de la secuencia de Cova del Bolomor, por lo que en un futuro inmediato
hay que desarrollar prácticas experimentales que nos permitan
obtener características distintivas entre unas y otras. En estas
experimentaciones es necesario tener en cuenta diversas variables: tipo de muestra (hueso fresco y seco) y de sedimento
y características de la fracción que alberga, emplazamiento de
la muestra (en superficie, semienterrada y enterrada a distintas
profundidades), selección de elementos anatómicos (hueso largo, plano, corto) y de partes según diferentes densidades óseas
y grado de osificación, huesos completos o fragmentos, etc.
También es fundamental realizar más experiencias de mordedura-flexión sobre huesos largos de lagomorfos para poder
confirmar las características definidas en el capítulo 3, que podrían ser exclusivas de los humanos y se convertirían en un
elemento de diferenciación importante respecto a las fracturas
por mordedura de otros mamíferos carnívoros. Por el momento
contamos con los datos aportados en este trabajo y los que se
presentaron en el Segundo Congreso de Arqueología Experimental (Sanchis, Morales y Pérez Ripoll, 2011).
Respecto a la obtención de nuevos referenciales, se ha realizado la excavación sistemática de dos cuevas ocupadas por los
alimoches como nidos, pertenecientes al conjunto de Benaxuai
I (Chelva, Valencia), que ha aportado un conjunto numeroso de
restos de lagomorfos, por lo que se podrán ampliar los datos
preliminares obtenidos (Sanchis et al., 2010, 2011).
Del mismo modo, la excavación del sector Norte de la Cova
del Bolomor, así como la información que aporten otros yacimientos peninsulares del Paleolítico medio con secuencias sincrónicas (por ejemplo la Cueva del Ángel en Córdoba) o más
recientes (Abrigo de la Quebrada, El Salt o Cueva Antón), pueden ofrecer nuevos elementos de comparación.
Un hecho también a considerar es el de la relación entre
la frecuencia de aparición del conejo en los yacimientos y la
existencia de cambios en las condiciones ambientales, que pudieron influir en la capacidad reproductiva de estos animales
e indirectamente en la proliferación de sus predadores, tal vez
más en función del grado de humedad/aridez que de la temperatura, ya que el conejo se muestra en grandes concentraciones
tanto en niveles templados (por ejemplo: C. del Bolomor IV y
C. Antón II u) como rigurosos (entre otros: C. del Bolomor XV,
C. Antón II k-l y C. Negra IX). Sin duda el estudio de conjuntos procedentes de secuencias arqueológicas de larga duración
puede aportar nueva información en este sentido.
Los datos obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto que
el papel de las pequeñas presas durante diversas fases del Paleolítico medio pudo ser, en ocasiones, distinto al documentado
hasta la fecha y que su inclusión en las dietas humanas pudo
estar muy influenciada por las características de los hábitats y
por la función y duración de las ocupaciones humanas.
255
[page-n-267]
[page-n-268]
9
Bibliografía
Abrams, H.L. (1987): The preference for animal protein and fat:
a cross-cultural survey revision. En M. Harris y E.B. Ross
(eds.): Food and Evolution. Toward a theory of human food
habits. Temple University Press, Philadelphia: 207-223.
Agustí, J.; Albiol, S. y Martín-Suárez, E. (1987): Roedores
y lagomorfos (Mammalia) del Pleistoceno inferior de
Venta Micena (Depresión de Guadix-Baza, Granada).
Paleontologia i Evolució, Memoria especial, 1: 95-107.
Alcalde, G. y Galobart, A. (2002): Els petits mamífers del
Plistocè superior. En J. Maroto, S. Ramió y A. Galobart
(eds.): Els vertebrats fòssils del Plà de l’Estany. Quaderns,
23, CECB: 141-154.
Alférez, F.; Molero, G.; Maldonado, E.; Bustos, V.; Brea,
P. y Buitrago, A.M. (1982): Descubrimiento del primer
yacimiento cuaternario (Riss-Würm) de vertebrados con
restos humanos en la provincia de Madrid (Pinilla del
Valle). COL-PA, 37: 15-32.
Allué, E.; Ibáñez, N.; Saladié, P. y Vaquero, M. (2010): Small
preys and plant exploitation by late pleistocene huntergatherers. A case study from the Northeast of the Iberian
Peninsula. Archaeol Anthropol Sci. DOI 10.1007/s12520010-0023-2.
Almeida F.; Brugal, J.P.; Zilhão, J. y Plisson, H. (2006): An
upper Paleolithic Pompeii: Technology, Subsistence and
Paleoethnography at Lapa do Anecrial. En: From the
Mediterranean Basin to the Atlantic Shore. Papers in
honor of A. Marks. Actas do IV Congresso de Arqueologia
peninsular, Faro, Promontoria Monográfica 07: 119-139.
Altuna, J. (1972): Fauna de mamíferos de los yacimientos
prehistóricos de Guipúzcoa. Munibe, 24: 464 p.
Altuna, J. (1973): Fauna de mamíferos del yacimiento
prehistórico de Los Casares (Guadalajara). En I.
Barandiarán (ed.): La Cueva de Los Casares, Excavaciones
arqueológicas en España, 76: 97–116.
Álvarez, M.T.; Morales, A. y Sesé, C. (1992): Mamíferos
del yacimiento del Pleistoceno superior de Cueva Millán
(Burgos, España). Estudios Geológicos, 48: 193-204.
Amores, F. (1975): Diet of the Red Fox (Vulpes vulpes) in
the western Sierra Morena (South Spain). Doñana, Acta
vertebrata, 2 (2): 221-239.
Andrews, P. (1990): Owls, caves and fossils. The University of
Chicago Press, Chicago, 231 p.
Andrews, P. (1995): Experiments in Taphonomy. Journal of
Archaeological Science, 22: 147-153.
Andrews, P. y Cook, J. N. (1985): Natural modifications to
bones in a temperate setting. Man, 20: 675-691.
Andrews, P. y Evans, N. (1983): Small mammal bone
accumulations produced by mammalian carnivores.
Paleobiology, 9 (3): 289-307.
Arribas, A. (1995): Consideraciones cronológicas, tafonómicas
y paleoecológicas del yacimiento cuaternario de Villacastín
(Segovia, España). Boletín Geológico y Minero, 106-1:
3-22.
Arsuaga, J.L. (2002): Los aborígenes. La alimentación en la
evolución humana. RBA Ediciones, Barcelona, 165 p.
Arsuaga, J.L.; Villaverde, V.; Bermúdez de Castro, J.M.;
Rosas, A.; Gracia, A.; Martínez, I. y Fumanal, M.P. (1989):
The human remains from Cova Negra (Valencia, Spain).
Hominidae. Proceeding of the 2nd International Congress
of Human Paleontology. Jaca Book. Milán: 369-377.
Arsuaga, J.L.; Martínez, I.; Villaverde, V.; Lorenzo, C.; Quam,
R.; Carretero, J.M. y Gracia, A. (2001): Fósiles humanos del
Pais Valenciano. En V. Villaverde (ed.): De Neandertales a
Cromañones. El inicio del poblamiento humano en tierras
Valencianas. Universitat de València: 265-322.
Arsuaga, J.L.; Villaverde, V.; Quam, R.; Martínez, I.; Carretero,
J.M.; Lorenzo, C. y Gracia, A. (2007): New Neandertal
remains from Cova Negra (Valencia, Spain). Journal of
Human Evolution, 52 (1): 31-58.
Asher, R.; Meng, J.; Wible, J.; McKenna, M.; Rougier, G.;
Dashzeveg, D. y Novecek, M. (2005): Stem Lagomorpha
and the antiquity of Glires. Science, 307: 1091-1094.
Auguste, P. (1995): Chasse et charognage au Paléolitique
moyen: l’apport du gisement de Bianche-Saint-Vaast (Pasde-Calais). Bulletin de la Société Préhistorique Française,
92 (2): 155-167.
Aura, J.E. y Pérez Ripoll, M. (1992): Tardiglaciar y Postglaciar
en la región Mediterránea de la península Ibérica (13.5008.500 BP): transformaciones industriales y económicas.
Saguntum PLAV, 25: 25-47.
257
[page-n-269]
Aura, J.E.; Carrión, Y.; García, O.; Jardón, P.; Jordá, J.F.; Molina,
Ll.; Morales, J.V.; Pascual, J.Ll.; Pérez, G.; Pérez Ripoll,
M.; Rodrigo, M.J. y Verdasco, C. (2006): EpipaleolíticoMesolítico en las comarcas centrales valencianas. En A.
Alday (coord.): El Mesolítico de muescas y denticulados en
la Cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo peninsular.
Memorias de yacimientos alaveses, 11: 63-116.
Aura, J.E.; Fernández Peris, J. y Fumanal, M.P. (1994): Medio
físico y corredores naturales: notas sobre el poblamiento
paleolítico en el País Valenciano. Recerques del Museu
d’Alcoi, 2: 89-107.
Aura, J.E.; Jordá, J.F.; Morales, J.V.; Pérez Ripoll, M.; Villalba,
M.P. y Alcover, J.A. (2009b): Economic transitions in Finis
Terra: the western Mediterranean of Iberia; 15-7 ka bp.
En: Before farming: the archaeology and anthropology of
hunter-gatherers. 2009/2, article 4.
Aura, J.E.; Jordá, J.F.; Pérez Ripoll, M. y Rodrigo, M.J. (2001):
Sobre dunas, playas y calas. Los pescadores prehistóricos
de la cueva de Nerja (Málaga) y su expresión arqueológica
en el tránsito Pleistoceno-Holoceno. Archivo de Prehistoria
Levantina, XXIV: 9-40.
Aura, J.E.; Jordá, J.F.; Pérez Ripoll, M.; Morales, J.V.; Avezuela,
B.; Tiffagom, M. y Jardón, P. (2010): Treinta años de
investigación sobre el Paleolítico superior de Andalucía: la
cueva de Nerja (Málaga, España). En: El Paleolítico superior
peninsular. Novedades del siglo XXI. Barcelona, 2010.
Aura, J.E.; Jordá, J.F.; Pérez Ripoll, M.; Morales, J.V.;
García, O.; González-Tablas, J. y Avezuela, B. (2009a):
Epipaleolítico y mesolítico en Andalucía Oriental. Primeras
notas a partir de los datos de Cueva de Nerja (Málaga,
España). En: El Mesolítico geométrico en la península
Ibérica. Monografías Arqueológicas, 44: 343-360.
Aura, J.E.; Jordá, J.F.; Pérez Ripoll, M.; Rodrigo, M.J.; Badal,
E. y Guillem, P.M. (2002b): The far south: the PleistoceneHolocene transition in Nerja Cave (Andalucía, Spain).
Quaternary International, 93-94: 19-30.
Aura, J.E.; Villaverde, V.; Pérez Ripoll, M.; Martínez Valle,
R. y Guillem, P.M. (2002a): Big game and small prey:
Paleolithic and Epipaleolithic economy from Valencia
(Spain). Journal of Archaeological Method and Theory, 9
(3): 215-267.
Bang, P. y Dahlstrøm, P. (2003): Huellas y señales de los
animales de Europa. Editorial Omega, Barcelona, 264 p.
Barandiarán, I.; Martí, B.; Del Rincón, M.A. y Maya,
J.L. (1998): Prehistoria de la península Ibérica. Ariel
prehistoria, Barcelona, 433 p.
Barciela, V. y Fernández Peris, J. (2008): La Cova del Bolomor
i els orígens del poblament prehistòric a La Valldigna.
Revista Saó, Monogràfic 41: 27-31.
Bar-El, T. y Tchernov, E. (2001): Lagomorph remains at
prehistoric sites in Israel and Southern Sinai. Paléorient,
26/1: 93-109.
Barisic, M.; Cochard, D. y Laroulandie, V. (2007): Strie
de boucherie versus pseudo-stries sur les ossements de
petits gibiers: apport d’une expérience de piétinement.
Communication inédite dans Réseau thématique
pluridisciplinaire (RTP) en Taphonomie (2007-2009). Aixen-Provence.
Barroso, C.; Bailon, S.; Guennouni, K. El y Desclaux, E. (2007):
Les lagomorphes (Mammalia, Lagomorpha) du Pléistocène
supérieur de la Grotte du Boquete de Zafarraya. En C.
258
Barroso y H. De Lumley (dirs.): La Grotte du Zafarraya,
Málaga, Andalousie, Tome II: 893-926.
Baumgart, W. (1975): An Horsten des uhus (Bubo bubo) in
Bulgarien II. Der uhu in Nordostbulgarien. Zool. Abh. Mus.
Tierk. Dresden, 32: 203-297.
Behrensmeyer, A.K. (1975): The taphonomy and paleoecology
of Plio-Pleistocene vertebrate assemblages East of lake
Rudolf, Kenya. Bulletin Museum of Comparative Zoology,
146, nº10: 473-578.
Behrensmeyer, A.K. (1978): Taphonomic and ecologic
information from bone weathering. Paleobiology, 4: 150162.
Behrensmeyer, A.K.; Gordon, K.D. y Yanagi, G.T. (1986):
Trampling is a cause of some surface damage and pseudocutmarks. Nature, 319: 768-771.
Bennett, J.L. (1999): Termal alteration of buried bones. Journal
of Archaeological Science, 26: 1-8.
Bicho, N.F.; Haws, J. y Hockett, B. (2006): Two sides of the
same coin-rocks, bones and site function of Picareiro Cave,
Central Portugal. Journal of Anthropological Archaeology,
25/4: 485-499.
Bicho, N.F.; Haws, J.; Hockett, B.; Markova, A. y Belcher,
W. (2003): Paleoecologia e ocupação humana da Lapa do
Picareiro: resultados preliminares. Revista Portuguesa de
Arqueología, 6, número 2: 49-81.
Bicho, N.F.; Hockett, B.; Haws, J. y Belcher, W. (2000):
Hunter-gatherer subsistence at the end of the Pleistocene:
preliminary results from Picareiro cave, Central Portugal.
Antiquity, 74: 500-506.
Binford, L.R. (1978): Nunamiut Ethnoarchaeology. Academic
Press, New York, San Francisco, London, 283 p.
Binford, L.R. (1981): Bones, ancient men and modern myths.
Academic Press, New York, 235 p.
Binford, L.R. (1988): En busca del pasado. Crítica Arqueología,
Barcelona, 283 p.
Bird Life International/EBCC, 2000.
Blanco, J.C. (1990): Tras las huellas del zorro común. Quercus,
47: 8-19.
Blasco López, R. (2006): Estrategias de subsistencia de
los homínidos del nivel XII de la Cova del Bolomor
(La Valldigna, Valencia). Tesis de licenciatura inédita,
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 236 p.
Blasco López, R. (2008): Human consumption of tortoises at
Level IV of Bolomor Cave (Valencia, Spain). Journal of
Archaeological Science, 35: 2839-2848.
Blasco López, R. (2011): La amplitud de la dieta cárnica en el
Pleistoceno medio peninsular: una aproximación a partir
de la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia)
y del subnivel C10-1 de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca,
Burgos). Tesis doctoral inédita. 2 vol. Universitat Rovira i
Virgili.
Blasco López, R. y Fernández Peris, J. (2009): Middle
Pleistocene bird consumption at level XI of Bolomor cave
(Valencia, Spain). Journal of Archaeological Science, 36:
2213-2223.
Blasco López, R.; Blain, H.A.; Rosell, J.; Díez, J.C.; Huguet,
R.; Rodríguez, A.J.; Arsuaga, J.L.; Bermúdez de Castro,
J.M. y Carbonell, E. (2011): Earliest evidence for human
consumption of tortoises in the European Early Pleistocene
from Sima del Elefante, Sierra de Atapuerca, Spain. Journal
of Journal Evolution, 61 (4): 503-509.
[page-n-270]
Blasco López, R. y Fernández Peris, J. (2012): A uniquely broad
spectrum diet during the Middle Pleistocene at Bolomor
Cave (Valencia, Spain). Quaternary International, 252: 1631.
Blasco López, R.; Fernández Peris, J. y Rosell, J. (2008):
Estrategias de subsistencia en los momentos finales del
Pleistoceno medio: El nivel XII de la Cova del Bolomor
(La Valldigna, Valencia). Zephyrus, LXII: 63-80.
Blasco López, R.; Rosell, J.; Fernández Peris, J.; Cáceres, I.
y Vergès, J.M. (2008). A new element of trampling: an
experimental application on the Level XII faunal record of
Bolomor Cave (Valencia, Spain). Journal of Archaeological
Science, 35: 1605-1618.
Blasco Sancho, M.F. (1992): Tafonomía y Prehistoria.
Métodos y procedimientos de investigación. Monografías
arqueológicas, 36, Zaragoza, 254 p.
Blasco Sancho, M.F. (1995): Hombres, fieras y presas. Estudio
arqueológico y tafonómico del yacimiento del Paleolítico
medio de la cueva de los Moros de Gabasa 1. Huesca.
Universidad de Zaragoza, Monografía nº 38, Zaragoza,
205 p.
Bocheńsky, Z. (2002): Owls, diurnal raptors and humans:
signatures on avian bones. En T. O’Connor (ed.):
Biosphere to Lithosphere. 9th ICAZ Conference, Durham
2002: 31-45.
Bocheńsky, Z.; Huhtala, K.; Sulkava, S. y Tornberg, R.
(1999): Fragmentation and preservation of bird bones
in food remains of the golden eagle Aquila chrysaetos.
Archeofauna, 8, p. 31-39.
Botella, D.; Barroso, C.; Riquelme, J.A.; Abdessadok, S.;
Caparrós, M.; Verdú, L.; Monge, G. y García, J.A. (2006):
La cueva del Ángel (Lucena, Córdoba), un yacimiento del
Pleistoceno medio y superior del sur de la península Ibérica.
Trabajos de Prehistoria, 63, nº2: 153-165.
Brain, C.K. (1976): Some principles in the interpretation of
bone accumulations associated with man. En G.L. Isaac y
E.R. McCown (eds.): Human origins: Louis Leakey and the
East African Evidence. Menlo Park: 97-116.
Brain, C.K. (1981): The hunters or the hunted? An introduction
to African Cave Taphonomy. The University of Chicago
Press, Chicago, 285 p.
Brillat-Savarin, J.A. (1986): Fisiología del gusto. Editorial
Bruguera, Barcelona, 381 p.
Bromage, T.G. y Boyde, A. (1984): Microscopic criteria for
the determination of directionality of cutmarks on bone.
American Journal of Physical Anthropology, 65: 359-366.
Brown, R.; Ferguson, J.; Lawrence, M. y Lees, D. (2003): Guía
de indentificación. Huellas y señales de las aves de España
y de Europa. Editorial Omega, Barcelona, 334 p.
Brugal, J.P. (2006): Petit gibier et fonction de sites au
Paléolitique supérieur: les ensembles fauniques de la Grotte
d’Anecrial (Porto de Mos, Estremadure, Portugal). Paleo,
18: 45-68.
Brugal, J.P. y Desse, J. (2004) (dirs): Petits animaux et sociétés
humaines. Du complément alimentaire aux ressources
utilitaires. Actes des XXIV rencontres internationales
d’archéologie et d’histoire d’Antibes, Antibes, 546 p.
Brugal, J.P. y Raposo, L. (1999): Foz do Enxarrique (Rodão,
Portugal): preliminary results of the analysis of a bone
assemblage from a Middle Palaeolithic open site. En: The
role of early Humans in the accumulation of European
Lower and Middle Palaeolithic bone assemblages.
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien,
band 42: 367-379.
Cáceres, I. (1998): Le niveau I de l’Abric Romaní (Barcelone,
Espagne): séquence d’intervention des différents agents
et processus taphonomiques. En J.P. Brugal, L. Meignen
y M. Patou-Mathis (eds.): Économie préhistorique: les
comportements de subsistance au Paléolithique. XVIIIe
Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire
d’Antibes, Antibes: 173-180.
Callou, C. (1997): Diagnose différentielle des principaux
éléments squelettiques du Lapin (Oryctolagus) et du
Lièvre (Lepus) en Europe Occidentale. Fiches d’ostéologie
animale pour l’archéologie, Série B, Centre de Recherches
Archéologiques, Vallbone.
Callou, C. (2003): De la garenne au clapier: étude
archéozoologique du lapin en Europe occidentale.
Publications scientifiques du muséum, Paris, 359 p.
Casabó, J. (1999): Cova Foradà (Xàbia): economia i
paleogeografia d’un assentament de caçadors-recol·lectors
de principi del Paleolític superior. En: Geomorfologia
i Quaternari Litoral. Memorial Maria Pilar Fumanal.
Universitat de València, Departament de Geografia: 113124.
Castaño, A.; Roman, D. y Sanchis, A. (2008): El jaciment
paleolític de la cova del Moro (Benitatxell, La Marina Alta).
Archivo de Prehistoria Levantina, XXVII: 25-50.
Castaños, P. (1986): Los macromamíferos del Pleistoceno y
Holoceno de Vizcaya. Faunas asociadas a yacimientos
arqueológicos. Tesis doctoral inédita, Facultad de Ciencias,
Universidad del País Vasco, 593 p.
Castaños, P. (1993): Estudio de los macromamíferos de los
niveles paleolíticos de Chaves (Huesca). Bolskan, 10: 9-30.
Castel, J.C. (1999): Le rôle des petits carnivores dans la
constituion et évolution des ensembles archéologiques du
Paléolithique supérieur. L’exemple du Solutréen de Combe
Saunière, Dordogne, France. Anthropozoologica, 29: 33-54.
Chaline, J. (1966): Les lagomorphes et les rongeurs. En R.
Lavocat (dir.): Faunes et flores préhistoriques de l’Europe
Occidentale. Atlas de préhistoire, tome III, Paris: 397-439.
Chaline, J. (1982): El Cuaternario. La historia humana y su
entorno. Akal textos, Madrid, 312 p.
Charles, R. y Jacobi, R.M. (1994): The late glacial fauna from
the Robin Hood Cave, Creswell Crags: a re-assessment.
Oxford Journal of Archaeology, 13 (1): 1-32.
Charvet, J.P. (2004): La alimentación. ¿Qué comemos?.
Biblioteca actual Larousse, París, 128 p.
Chase, P.G. (1986): The hunters of Combe Grenal: approaches
to middle Pleistocene subsistence in Europe. British
Archaeological Reports International Series, 286, 224 p.
Cheeke, P. (2000): Rabbits. En K.F. Kiple y K.C. Ornelas (eds.):
The Cambridge World History of Food. 2 vol, Cambridge
University Press, Cambridge: 565-567.
Climent, S. y Bascuas, J.A. (1989): Cuadernos de anatomía
y embriología veterinaria. Seis tomos. Editorial Marban,
Madrid.
Cochard, D. (2004a): Les Léporidés dans la subsistance
Paléolithique du sud de la France. Thèse de 3ème cycle,
Université Bordeaux I-France, 354 p.
Cochard, D. (2004b): Influence de l’âge des proies sur les
caracteristiques des accumulations de léporidés produites
259
[page-n-271]
par le hibou grand-duc. En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.):
Petits animaux et sociétés humaines. Du complément
alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 313-316.
Cochard, D. (2004c): Mise en évidence d’une accumulation
de bactraciens par mortalité catastrophique en masse. En
J.P. Brugal y J. Desse (dirs.): Petits animaux et sociétés
humaines. Du complément alimentaire aux ressources
utilitaires. XXIVe Rencontres Internationales d’Archéologie
et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 143-146.
Cochard, D. (2004d): Étude taphonomique des léporidés d’une
tanière de renard actuelle: apport d’un référentiel à la
reconnaisance des accumulations anthropiques. Revue de
Paléobiologie, 23 (2): 659-673.
Cochard, D. (2005): Les lièvres variables du niveau 5 de BoisRagot: analyse taphonomique et apports paléoethnologiques.
En A. Chollet y V. Dujardin (eds.): La grotte du Bois-Ragot
à Gouex (Vienne) Magdalénien et Azilien- Essais sur les
hommes et leur environnement. Mémoire de la Société
Préhistorique Française, XXXVIII: 319-337.
Cochard, D. (2007): Caractérisation des apports de Léporidés
dans les sites paléolithiques et application méthodologique
à la couche VIII de la grotte Vaufrey. En XXVI Congrès
Préhistorique de France. Centenaire de la Société
Préhistorique Française, Vol. III, Avignon, 21-25 septembre
2004: 467-480.
Cochard, D. (2008): Discussion sur la variabilité intraréférentiel
d’acumulations osseuses de petits prédateurs. Annales de
Paléontologie, 94: 89-101.
Cochard, D. y Brugal, J.P. (2004): Importance des fonctions
de sites dans les accumulations paléolithiques de léporidés.
En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.): Petits animaux et sociétés
humaines. Du complément alimentaire aux ressources
utilitaires. XXIVe Rencontres Internationales d’Archéologie
et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 283-296.
Cochard, D.; Brugal, J.P.; Morin, E. y Meignen, L. (en prensa):
Evidence of small fast game exploitation in the Middle
Paleolithic of Les Canalettes Aveyron, France. Quaternary
International.
Cochet, G. (2006): Le grand-duc d’Europe. Les sentiers du
naturaliste, Delachaux et Niestlé, Paris, 207 p.
Contreras, J. (2002a): Los aspectos culturales en el consumo
de carne. En M. Gracia Arnaiz (coord.): Somos lo que
comemos. Estudios de alimentación y cultura en España.
Ariel Antropología, Barcelona: 221-248.
Contreras, J. (2002b): La obesidad: una perspectiva
sociocultural. Form. Contin. Nutr. Obes., 5 (6): 275-286.
Costamagno, S. y Laroulandie, V. (2004): L’exploitation
des petits vértebrés dans les Pyrénées françaises du
Paléolithique au Mésolithique: un inventaire taphonomique
et archéozoologique. En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.):
Petits animaux et sociétés humaines. Du complément
alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 403-416.
Costamagno, S.; Théry-Parisot, I.; Brugal, J.P. y Guibert, R.
(2002): Taphonomic consequences of the use of bones as
fuel. Experimental data and archaeological applications.
En T. O’Connor (ed.): Biosphere to Lithosphere. 9th ICAZ
Conference, Durham 2002; 51-62.
260
Couplan, F. (1997): L’alimentation vegetale potentielle
de l’homme avant et après la domestication du feu au
Paléolitique inferieure et moyen. En M. Patou-Mathis y M.
Otte (eds.): L’alimentation des hommes au Paléolitique.
Approche pluridisciplinaire. Études et recherches
archéologiques de l’Université de Liège, 83: 151-185.
Courtin, J. y Villa, P. (1982): Une expérience de piétinement.
Bulletin de la Société Préhistorique Française, 79 (4): 117123.
Crégut-Bonnoure, E. (1995): Les lagomorphes. En: Le
gisement paléolitique moyen de la Grotte des Cèdres (Le
Plan-d’Aups, Var). Documents d’Archaeologie Français,
49, Paris: 143-147.
Crusafont, M.; Golpe, J.M. y Pérez Ripoll, M. (1976): Nuevos
restos del preneandertaliense de Cova Negra (Játiva). Acta
Geológica Hispana, 11: 137-141.
Cruz-Uribe, K. y Klein, R.G. (1998): Hyrax and Hare bones
from modern south african eagle roots and the detection of
eagle involvement in fossil bone assemblages. Journal of
Archaeological Science, 25: 135-147.
Cuartero, F. (2007): Tecnología lítica en Cova Bolomor IV:
¿una economía de reciclado? Saguntum PLAV, 39: 27-44.
Cuenca, G. (1990): Glires (roedores y lagomorfos). En B.
Meléndez: Paleontología, 3, vol. 1, Editorial Paraninfo,
Madrid: 269-312.
Daly, J.C. (1981): Social organization and genetic structure
in a rabbit population. En K. Myers y C.D. MacInnes
(eds.): Proceedings of the World Lagomorph Conference.
University of Guelph, Ontario: 90-97.
David, N. y Kramer, C. (2001): Ethnoarchaeology in action.
Cambridge World Archaeology, Cambridge University
Press, 476 p.
Davidson, I. (1972): The fauna from la cueva del Volcán del
Faro (Cullera, Valencia). A preliminary discussion. Archivo
de Prehistoria Levantina, XIII: 7-21.
Davidson, I. (1989): La economía del final del Paleolítico en
la España oriental. Servicio de Investigación Prehistórica
de la Diputación de Valencia, Serie Trabajos Varios 85,
Valencia, 251 p.
Davis, S.J.M.; Robert, I. y Zilhão, J. (2007): Caldeirão cave,
(Central Portugal)-whose home? Hyaena, man, bearded
vulture. Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 259: 215-228.
Dawson, M.R. (1967): Lagomorph History and the Stratigraphic
Record. En: Essays in Paleontology and Stratigraphy.
Raymond C. Moore commemorative volume, Univesity
of Kansas, Department of Geology, Special publication, 2:
287-316.
De Marfà, R.J. (2006): Els Lagomorfs (Lagomorpha;
Mammalia) del Pleistocè inferior d’Orce (Granada) i
Atapuerca (Burgos). Treball de Recerca, Universitat de
Barcelona, 73 p.
De Marfà, R.J. (2008): Oryctolagus giberti n. sp. (Lagomorpha,
Mammalia) du Pléistocène inferieur de Cueva Victoria
(Murcia, Espagne). Comptes Rendus Palevol, 7 (5): 305313.
De Marfà, R.J. (2009): Els lagomorfs (O. Lagomorpha; Cl.
Mammalia) del Pliocè i Pleistocè europeus. Tesi doctoral
inèdita, Universitat de Barcelona, 205 p.
De Marfà, R.J.; Agustí, J. y Cuenca, G. (2006): Los lagomorfos
del Plio-Pleistoceno europeo. State of the art. En: Libro de
resúmenes de las XXII Jornadas de Paleontología: 112-114.
[page-n-272]
Decheseaux, C. (1952): Lagomorpha (Duplicidentata). En J.
Piveteau: Traité de Paléontologie. Édition Mason, Paris:
648-658.
Defleur, A.; Bez, J.F.; Crégut-Bonnoure, E.; Desclaux, E.;
Onoratini, G.; Radulescu, C.; Thinon, M. y Vilette, Ph.
(1994): Le niveau moustérien de la Grotte de l’Adaouste
(Jouques, Bouches-du-Rhône). Approche culturelle et
paléoenvironnements. Bull. Mus. Anthropol. Préhist.
Monaco, 37: 11-48.
Delibes, M. e Hiraldo, F. (1981): The rabbit as prey in the Iberian
Mediterranean ecosystem. En K. Myers y C.D. MacInnes
(eds.): Proceedings of the World Lagomorph Conference.
University of Guelph, Ontario: 614-622.
Delluc, G.; Delluc, B. y Roques, M. (1995): La nutrition
préhistorique. Pilote 24, Périgueux, 223 p.
Delpech, F. y Grayson, D.K. (2007): Chasse et subsistance
aux temps de Neandertal. En B. Vandermeersch (dir.): Les
Néandertaliens. Biologie et cultures. Paris, Éditions du
CTHS, Documents préhistoriques, 23: 181-198.
Denys, C.; Kowalski, K. y Dauphin, Y. (2002): Mechanical and
chemical alterations of skeletal tissues in a recent Saharian
accumulations of faeces from Vulpes rueppelli (Carnivora,
Mammalia). Acta Zoologica Cracoviensia, 35: 265-283.
Desclaux, E. (1992): Les petits vertébrés de la Caune de
l’Arago à Tautavel (Pyrénées-Orientals). Biostratigraphie,
Paléoécologie et Taphonomie. Bull. Mus. Anthropol.
Préhist. Monaco, 35: 35-64.
Dies, I. (2004): Neophron percnopterus. Banco de datos
Biodiversidad. Comunitat Valenciana. http://bdb.cma.gva.es.
Díez, J.C. (2006): Huellas de descarnado en el Paleolítico
Medio: la cueva de Valdegoba (Burgos). En J.M. Maillo y
E. Baquedano (eds.): Miscelánea en homenaje a Victoria
Cabrera. Zona Arqueológica, 7 (1): 304-317.
Díez, J.C.; Jordá, J.F. y Arribas, A. (1998): Torrejones (Tamajón,
Guadalajara, Spain). A hyaena den on human occupation.
En J.P. Brugal, L. Meignen y M. Patou-Mathis (eds.):
Économie préhistorique: les comportements de subsistance
au Paléolithique. XVIIIe Rencontres Internationales
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 63-72.
Dodson, P. y Wexlar, D. (1979): Taphonomic investigations of
owl pellets. Paleobiology, 5(3): 275-284.
Domínguez-Rodrigo, M. y Barba, R. (2006): New estimates of
tooth marks and percusion mark frequencies at the FLK Zinj
site: the carnivore-hominid-carnivore hypothesis falsified.
Journal of Human Evolution, 50: 170-194.
Domínguez-Rodrigo, M.; De Juana, S.; Galán, A.B. y
Rodríguez, M. (2009): A new protocol to diferenciate
trampling marks from butchery cut marks. Journal of
Archaeological Science, 36: 2643-2654.
Donard, E. (1982): Recherches sur les léporinés quaternaires
(Pléistocène moyen et supérieur, Holocène), Thèse de 3ème
cycle, Bordeaux I, 161 p.
Donázar, J.A. (1988): Variaciones en la alimentación entre
adultos reproductores y pollos en el búho real (Bubo bubo).
Ardeola, 35 (2): 278-284.
Donázar, J.A. y Ceballos, O. (1988): Alimentación y tasas
reproductoras del alimoche (Neophron percnopterus) en
Navarra. Ardeola, 35 (1): 3-14.
Driesch, A. von D. (1976): A guide to the measurement of
animal bones from archaeological sites. Peabody Museum
Bulletin Nº1, Harvard University, 137 p.
Duke, G.E.; Jegers, A.A.; Loft, G. y Evanson, O.A. (1975):
Gastric digestión in some raptors. Comp. Biochem. Physiol.,
50A: 649-656.
Efremov, I. (1940): Taphonomy: a new branch of Paleontology.
Pan-American Geologist, 74: 81-93.
Estévez, J. (1987): La fauna de L’Arbreda (s. alfa) en el conjunt
de faunes del Pleistocè superior. Cypsela, VI: 73-87.
Estévez, J. (2005): Catástrofes en la prehistoria. Bellaterra
Arqueología, Barcelona, 334 p.
Fernández Peris, J. (2001): Cova del Bolomor (Tavernes
de la Valldigna, València). En V. Villaverde (ed.): De
Neandertales a Cromañones. El inicio del poblamiento
humano en tierras Valencianas. Universitat de València:
389-392.
Fernández Peris, J. (2003): Cova del Bolomor (La Valldigna,
Valencia). Un registro paleoclimático y arqueológico en un
medio kárstico. Boletín 4 Sedeck: 34-47.
Fernández Peris, J. (2004): Datos sobre la incidencia de
carnívoros en la Cova del Bolomor (Tavernes de la
Valldigna, Valencia). En: Miscelánea en homenaje a
Emiliano Aguirre, vol. IV, Museo Arqueológico Regional:
141-157.
Fernández Peris, J. (2007): La Cova del Bolomor (Tavernes de la
Valldigna, Valencia). Las industrias líticas del Pleistoceno
medio en el ámbito del Mediterráneo peninsular. Servicio
de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia,
Serie Trabajos Varios 108, Valencia, 462 p.
Fernández Peris, J. y Villaverde, V. (2001): El Paleolítico
medio: el tiempo de los neandertales. Periodización y
características. En V. Villaverde (ed.): De Neandertales a
Cromañones. El inicio del poblamiento humano en tierras
valencianas. Universitat de València: 147-175.
Fernández Peris, J.; Barciela, V.; Blasco, R.; Cuartero, F. y
Sañudo, P. (2008): El Paleolítico Medio en el territorio
valenciano y la variabilidad tecno-económica de la Cova
del Bolomor. Treballs d’Arqueologia, 14: 141-169.
Fernández Peris, J.; Barciela, V.; Blasco, R.; Cuartero, F.; Fluck,
H.; Sañudo, P. y Verdasco, C. (2012): The earliest evidence
of hearths in Southern Europe: Bolomor Cave (Valencia,
Spain). En: The Neanderthal Home Monographic Volume.
Quaternary International, 247: 267-277.
Fernández Peris, J.; Guillem, P. y Martínez Valle, R. (2000):
Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia).
Datos cronoestratigráficos y culturales de una secuencia
del Pleistoceno medio. En: Actas do 3º Congresso de
Arqueología Peninsular, Vol. II, Porto, Adecap 2000: 81100.
Fernández Peris, J.; Guillem, P.M. y Martínez Valle, R. (1997):
Bolomor. Els primers habitants de les terres valencianes.
Diputació de Valencia, 61 p.
Fernández Peris, J.; Guillem, P.M.; Fumanal, M.P. y Martínez
Valle, R. (1994): Cova del Bolomor (Tavernes de la
Valldigna, Valencia). Primeros datos de una secuencia del
Pleistoceno medio. Saguntum PLAV, 27: 9-37.
Fernández Peris, J.; Guillem, P.M.; Fumanal, M.P. y Martínez
Valle, R. (1999a): Cova del Bolomor (Tavernes de la
Valldigna, Valencia). Resumen de las investigaciones
paleoclimáticas y culturales. En: Actas del XXV Congreso
Nacional de Arqueología. Valencia: 230-237.
Fernández Peris, J.; Guillem, P.M.; Fumanal, M.P. y Martínez
Valle, R. (1999b): Datos paleoclimáticos y culturales de la
261
[page-n-273]
Cova del Bolomor vinculados a la variación de la línea de
costa en el Pleistoceno medio. Geoarqueologia i Quaternari
litoral. Memorial M.P. Fumanal: 125-137.
Fernández Peris, J.; Soler, B.; Sanchis, A.; Verdasco, C. y Blasco,
R. (2007): Proyecto experimental para el estudio de los
restos de combustión de la Cova del Bolomor (La Valldigna,
Valencia). En M.L. Ramos, J.E. González y J. Baena
(eds.): Arqueología experimental en la Península Ibérica.
Investigación, Didáctica y Patrimonio. Santander: 183-201.
Fernández-Jalvo, Y. y Andrews, P. (1992): Small mammal
taphonomy of Gran Dolina, Atapuerca (Burgos), Spain.
Journal of Archaeological Science, 19: 407-428.
Fernández-Jalvo, Y. y Andrews, P. (2000): The taphonomy of
Pleistocene caves with particular reference to Gibraltar.
En C.B. Stringer, R.N.E. Barton y C. Finlayson (eds.):
Neanderthals on the Edge. Oxbow Books: 171-182.
Fernández-Jalvo, Y. y Marín, M.D. (2008): Experimental
taphonomy in museums: preparation protocols for skeletons
and fossil verterbrates under the scanning electron
microscopy. Geobios, 41: 157-181.
Fernández-Jalvo, Y. y Perales, C. (1990): Análisis
macroscópico de huesos quemados experimentalmente. En:
Comunicaciones de la reunión de Tafonomía y fosilización,
Madrid: 105-114.
Fernández-Jalvo, Y.; Andrews, P. y Denys, C. (1999): Cut
marks on small mammals at Olduvai Gorge Bed-I. Journal
of Human Evolution, 36: 587-589.
Fernández-Jalvo, Y.; Sánchez-Chillón, B.; Andrews, P.;
Fernández-López, S. y Alcalá, L. (2002): Morphological
taphonomic transformations of fossil bones in continental
environments and repercussions on their chemical
composition. Archaeometry, 44: 353-361.
Fernández-Llario, P. e Hidalgo, S.J. (1995): Importancia de
presas con limitaciones físicas en la dieta del búho real,
Bubo bubo. Ardeola, 42 (2): 205-207.
Fernández-López, S. (1998): Tafonomía y fosilización. En
B. Meléndez: Tratado de Paleontología, tomo 1, CSIC,
Madrid: 51-81.
Fernández-López, S. (2000): Temas de Tafonomía.
Departamento de Paleontología, Universidad Complutense
de Madrid, 167 p.
Ferreras, P.; Revilla, E. y Delibes, M. (1999): Pequeños y
medianos carnívoros ibéricos. Biológica, 28: 14-37.
Fiore, I.; Pino, B. y Tagliacozzo, A. (2004): L’exploitation des
petits animaux au Paléolithique supérieur-Mésolithique en
Italie: l’exemple de la Grotte del Santuario della Madonna
de Praia a Mare (Cosenza, Italie). En J.P. Brugal y J. Desse
(dirs.): Petits animaux et sociétés humaines. Du complément
alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 417-430.
Fiorillo, A.R. (1989): An experimental study of trampling:
implications for the fossil record. En R. Bonnichsen y M.H.
Sorg (dirs.): Bone modification. Center for the study of the
first americans, Institut for quaternary studies, University of
Maine: 61-71.
Fisher, J.W. (1995): Bone surface modifications in
Zooarchaeology. Journal of Archaeological Method and
Theory, 2 (1): 7-68.
Flandrin, J.L. y Montanari, M. (2004): Historia de la
alimentación. Ediciones Trea, Gijón, 1101 p.
262
Flannery, K.V. y Wheeler, J.C. (1986): Animal food remains
from Preceramic Guilá Naquitz. En K.V. Flannery (ed.):
Archaic foraging and early agriculture in Oaxa, Mexico.
Studies in Archaeology.
Fletcher, D. (1957): La Cova Negra de Játiva. Nota informativa
con motivo del V Congreso internacional del INQUA.
Servicio de Investigación Prehistórica, Institución Alfonso
el Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, 13 p.
Fontana, L. (1999): Mobilité et subsistance au Magdalénien
dans le bassin de l’Aude. Bulletin de la Société Préhistorique
Française, 96 (2): 175-190.
Fontana, L. (2004): Le statut du lièvre variable (Lepus timidus)
en Europe occidentale au Magdalénien: premier bilan et
perspectives. En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.): Petits animaux
et sociétés humaines. Du complément alimentaire aux
ressources utilitaires. XXIVe Rencontres Internationales
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 297-312.
Fumanal, M.P. (1986): Sedimentología y clima en el País
Valenciano. Las cuevas habitadas en el Cuaternario
reciente. Servicio de Investigación Prehistórica de la
Diputación de Valencia, Serie Trabajos Varios 83, Valencia,
207 p.
Fumanal, M.P. (1993): El yacimiento premusteriense de la Cova
del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, País Valenciano).
Estudio geomorfológico y sedimentológico. Cuadernos de
Geografía, 54: 223-248.
Fumanal, M.P. (1995): Los depósitos cuaternarios en cuevas
y abrigos. Implicaciones sedimentoclimáticas. En: El
Cuaternario del País Valenciano. Asociación española
para el estudio del Cuaternario, Universitat de València,
Departament de Geografia: 115-124.
Fumanal, M.P. y Villaverde, V. (1997): Quaternary deposits in
caves and shelters in the central mediterranean area of Spain.
Sedimentoclimatic and geoarchaeological implications.
Anthropologie, 35 (2): 109-118.
Fusté, M. (1953): Parietal neandertalense de Cova Negra.
Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de
Valencia, Serie Trabajos Varios 17, Valencia, 31 p.
Fusté, M. (1958): Endokranialer ausguss des Neandertaler
parietale von Cova Negra. Anthropologischer Anzeiger, 21:
268-273.
Galobart, A.; Maroto, J.; Ros, X. y Antón, M. (2002): Els grans
mamífers del Plistocè inferior. En J. Maroto, S. Ramió y A.
Galobart (eds.): Els vertebrats fòssils del Pla de l’Estany.
Quaderns, 23, CECB: 107-124.
Galobart, A.; Quintana, J. y Maroto, J. (2003): Los lagomorfos
del Pleistoceno inferior de Incarcal (Girona, NE de la
Península Ibérica). Paleontologia i evolució, 34: 69-77.
Galván, B.; Hernández, C.M.; Alberto, V.; Barro, A.; Garralda,
M.D. y Vandermeersch, B. (2001): El Salt (Serra Mariola,
Alacant). En V. Villaverde (ed.): De Neandertales a
Cromañones. El inicio del poblamiento humano en tierras
valencianas. Universitat de València: 397-402.
García-Argüelles, P.; Nadal, J. y Estrada, A. (2004): Balma del
Gai rock shelter: an Epipaleolithic rabbit skinning factory.
British Archaeological Reports, 1302: 115-120.
Gardeisen, A. y Valenzuela, S. (2004): À propos de la présence
de lapins en contexte gallo-romain à Lattara (Lattes, Hérault,
France). En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.): Petits animaux
et sociétés humaines. Du complément alimentaire aux
ressources utilitaires. XXIVe Rencontres Internationales
[page-n-274]
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 235-254.
Gay. I. (2011): Role du Hibou Grand-Duc (Bubo bubo) dans
l’accumulation osseuse des niveaux magdaleniens de l’Abri
Jean-Pierre 1 (Saint Thibaud-de-Couz, Savoie, France).
Taphonomie des Petits Vértebrés: Référentiels et Transferts
aux Fossiles. Actes de la Table Ronde du RTP Taphonomie,
Talence 20-21 Octobre 2009. V. Laroulandie, J-B. -Mallye
et C. Denys (eds.). British Archaeological Reports, S2269:
129-140.
Gerber, J.P. (1973): La faune de grands mammifères du Würm
ancien dans le sud-est de la France. Thèse de doctorat en
Géologie, Université de Provence, 310 p.
Gibb, J.A. (1981): Limits to population density in the rabbit. En
K. Myers y C.D. MacInnes (eds.): Proceedings of the World
Lagomorph Conference. University of Guelph, Ontario:
654-663.
Gibb, J.A. (1990): The European rabbit, Oryctolagus cuniculus.
En J.A. Chapman y J.E. Flux (eds.): Rabbits, Hares and
pikas. I.U.C.N., Gland, Switzerland: 116-120.
Gifford-Gonzalez, D. (1989): Ethnographic analogues for
interpreting modified bones: some cases from East Africa.
En R. Bonischen y M.H. Sorg (eds.): Bone modification.
Center for the study of the first americans, Orono: 179-246.
Gifford-Gonzalez, D. (1993): Gaps in zooarchaeological
analysis of butchery: is gender an issue? En J. Hudson
(ed.): From bones to behaviour: ethnoarchaeological and
experimental contributions to the interpretation of faunal
remains. Carbondale, Southern Illinois University: 181199.
González Ruibal, A. (2003): La experiencia del otro. Una
introducción a la Etnoarqueología. Akal Arqueología, p. 188.
Guadelli, J.L. (1987): Contribution à l’étude des zoocénosis
préhistoriques en Aquitaine (Würm ancien et interestade
würmien). These de doctorat, vol. 1,Université de Bordeux
I, 568 p.
Guennouni, K. El (2001): Les lapins du Pléistocène moyen
et supérieur de quelques sites préhistoriques de l’Europe
Mediterranée: Terra-Amata, Orgnac 3, Lazaret, Zafarraya.
Étude Paléontologique, taphonomique et archéologique.
Thèse, MNHN, Paris, 403 p.
Guérin, C. (1999): La Fage-Aven I (Commune de Noailles),
Middle Pleistocene, and Jaurens (Commune de Nespouls),
Upper Pleistocene. A comparision of two palaeontological
sites in Corrèze (France). En: The role of early Humans
in the accumulation of European Lower and Middle
Palaeolithic bone assemblages. Römisch-Germanisches
Zentralmuseum, Monographien, band 42: 21-39.
Guérin, C. y Patou-Mathis, M. (1996): Les grands mammifères
plio-pléistocènes d’Europe. Masson, Paris, 291 p.
Guidonet, A. (2007): L’antropologia de l’alimentació. Vull
saber, UOC, Barcelona, 90 p.
Guillem, P.M. (1995): Paleontología continental: microfauna.
En: El Cuaternario del País Valenciano. Asociación
española para el estudio del Cuaternario, Universitat de
València, Departament de Geografia: 227-234.
Guillem, P.M. (1996): Micromamíferos cuaternarios del País
Valenciano: Tafonomía, Bioestratigrafía y reconstrucción
paleoambiental. Tesis doctoral inédita, Universitat de
Valencia, 428 p.
Guillem, P.M. (1997): Estudio tafonómico de los quirópteros
de Cova Negra (Xàtiva). Una confirmación del carácter
corto y esporádico de las ocupaciones antrópicas. Archivo
de Prehistoria Levantina, XXII: 41-55.
Guillem, P.M. (2000): Secuencia climática del Pleistoceno
medio final y del Pleistoceno superior inicial en la fachada
central mediterránea a partir de micromamíferos (Rodentia
e Insectivora). Saguntum PLAV, 32: 9-29.
Guillem, P.M. (2001): Los micromamíferos y la secuencia
climática del Pleistoceno medio, Pleistoceno superior
y Holoceno en la fachada central mediterránea. En V.
Villaverde (ed.): De Neandertales a Cromañones. El inicio
del poblamiento humano en tierras valencianas. Universitat
de València: 57-72.
Guillem, P.M. (2002): Vulpes vulpes as a producer of
small mammal bone concentrations in karstic caves.
Archaeological implications. En Current topics on
taphonomy and fossilization. Col·lecció Encontres 5,
Ajuntament de València: 481-489.
Guillem, P.M. y Martínez Valle, R. (1991): Estudio de la
alimentación de las rapaces nocturnas aplicado a la
interpretación del registro faunístico arqueológico.
Saguntum PLAV, 24: 23-34.
Gusi, F.; Gibert, J.; Agustí, J. y Pérez, A. (1984): Nuevos datos
del yacimiento Cova del Tossal de la Font (Vilafamés,
Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonenses, 10: 7-18.
Hamilton, W.J. (1987): Omnivorous primate diets and human
overconsumption of meat. En M. Harris y E.B. Ross (eds.):
Food and Evolution. Toward a theory of human food habits.
Temple University Press, Philadelphia: 117-122.
Harris, M. (1989): Bueno para comer. Antropología, Alianza
editorial, Madrid, 331 p.
Haws, J.A. (2003): An investigation of the later upper
Paleolithic and Epipaleolithic hunter-gatherer subsistence
and settlement patterns in central Portugal. Tesis doctoral,
University of Wisconsin-Madison, 348 p.
Hidalgo, S.; Zabala, J.; Zuberogoitia, I.; Azkona, A. y Castillo,
I. (2005): Food of the Egyptian vulture (Neophron
percnopterus) in Biscay. Buteo, 14: 23-29.
Hiraldo, F.; Andrada, J. y Parreño, F.F. (1975): Diet of the eagle
owl (Bubo bubo) in Mediterranean Spain. Doñana, Acta
Vertebrata, 2 (2): 161-177.
Hiraldo, F.; Parreño, F.F.; Andrada, J. y Amores, F. (1976):
Variations in the food habits of the european eagle owl
(Bubo bubo). Doñana, Acta Vertebrata, 3 (2): 137-156.
Hladik, C.M. y Picq, P. (2004): El buen gusto de los monos.
Comer bien y pensar bien en el hombre y los monos. En Y.
Coppens y P. Picq (dirs.): Los orígenes de la humanidad. Lo
propio del hombre. Espasa Fórum, tomo II, Madrid: 125167.
Hockett, B.S. (1989): Archaeological significance of rabbitraptor interactions in Southern California. North American
Archaeologist, 10: 123-139.
Hockett, B.S. (1991): Toward distinguishing human and raptor
patterning on leporid bones. American Antiquity, 56: 667679.
Hockett, B.S. (1993): Taphonomy of the leporid bones from
Hogup Cave, Utah: implications for cultural continuity in
the Eastern Great Basin. Thesis, University of Reno, 246 p.
Hockett, B.S. (1995): Comparison of leporid bones in raptor
pellets, raptor nests and archaeological sites in the great
basin. North American Archaeologist, 16: 223-238.
263
[page-n-275]
Hockett, B.S. (1996): Corroded, thinned and polished bones
created by golden eagles (Aquila chrysaetos): Taphonomic
implications for Archaeological Interpretations. Journal of
Archaeological Science, 23: 587-591.
Hockett, B.S. (1999): Taphonomy of a carnivore-accumulated
rabbit bone assemblage from Picareiro Cave, central
Portugal. Journal of Iberian Archaeology, 1: 225-230.
Hockett, B.S. (2006): Climate, dietary choice, and the
Paleolithic hunting of rabbits in Portugal. En: Animais na
pré-historia e arqueología da península Ibérica. Actas do
IV Congresso de arqueología peninsular, Faro, setembro
2004, Universidade do Algarve: 137-144.
Hockett, B.S. y Bicho, N.F. (2000a): Small mammal hunting
during the late upper Paleolithic of Central Portugal. En:
Actas do 3º Congreso de Arqueologia Peninsular, vol. II.
Porto Adecap 2000, Paleolítico da Península Ibérica: 415423.
Hockett, B.S. y Bicho, N.F. (2000b): The rabbit of Picareiro
cave: smal mammal hunting during the late upper Paleolithic
in the Portuguese Extremadura. Journal of Archaeological
Science, 27: 715-723.
Hockett, B.S. y Haws, J.A. (2002): Taphonomic and
methodological perspectives of leporid hunting during the
upper Paleolithic of the western Mediterranean basin. Journal
of Archaeological Method and Theory, 9, n°3: 269-301.
Hockett, B.S. y Haws, J.A. (2005): Nutricional ecology and the
human demography of Neandertal extinction. Quaternary
International, 137: 21-34.
Hodder, I. (1988): Interpretación en arqueología: corrientes
actuales. Editorial Crítica, Barcelona, 235 p.
Huguet, R. (2007): Primeras ocupaciones humanas en la
península Ibérica: paleoeconomía en la Sierra de Atapuerca
(Burgos) y en la Cuenca de Guadix-Baza (Granada) durante
el Pleistoceno inferior. Tesis doctoral, Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona, 569 p.
Ibáñez, N. (2005): Origen de la acumulación de lagomorfos
y aves en el yacimiento Abric Agut (Cataluña, España).
En: Animais na pré-historia e arqueología da península
Ibérica. Actas do IV Congresso de arqueología peninsular,
Faro, setembro 2004, Universidade do Algarve: 169-178.
Ibáñez, N. y Saladié, P. (2004): Acquisition anthropique
d’Oryctolagus cuniculus dans le site du Molí del Salt
(Catalogne, Espagne). En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.):
Petits animaux et sociétés humaines. Du complément
alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 255-260.
Jaksic, F.M. y Soriguer, R.C. (1981): Predation upon the
european rabbit (Oryctolagus cuniculus) in mediterranean
habitats of Chile and Spain: a comparative analysis. Journal
of Animal Ecology, 50: 269-281.
Jochim, M.A. (1976): Hunter-gatherer subsistence and
settlement. A predictive model. Studes in archaeology,
Academic Press, 206 p.
Johnson, A.W. y Earle, T. (2003): La evolución de las sociedades
humanas. Ariel Prehistoria, Barcelona, 451 p.
Joly, D. y March, R.J. (2001): Étude des ossements brûles:
essai de corrélation de méthodes pour la détermination des
temperatures. En: Le feu domestique et ses structures au
Néolitique et aux âges des métaux. Actes du colloque de
Boury-en-Bresse et Beaune, 7-8 octobre 2000: 299-310.
264
Jones, E.L. (2004): The european rabbit (Oryctolagus
cuniculus) and the development of broad spectrum diets in
south-western France: data from the Dordogne valley. En
J.P. Brugal y J. Desse (dirs.): Petits animaux et sociétés
humaines. Du complément alimentaire aux ressources
utilitaires. XXIVe Rencontres Internationales d’Archéologie
et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 223-234.
Jones, E.L. (2006): Prey choice, mass collecting, and the
wild european rabbit (Oryctolagus cuniculus). Journal of
Anthropological Archaeology, 25: 275-289.
Jullien, R. (1964): Micromammifères du gisement de l’Hortus.
Valflaunès (Hérault). Bull. Mus. Anthropol. Préhist.
Monaco, 11: 121-126.
Jullien, R. y Pillard, B. (1969): Les lagomorphes découverts
sur le sol de la cabane acheuléenne du Lazaret. En H. De
Lumley: Une cabane acheuléenne dans la grotte du Lazaret
(Nice). Mémoires de la Société Préhistorique Française,
tome 7: 75-83.
Klein, R.G. y Cruz-Uribe, K. (1984): The Analysis of Animal
Bones from Archaeological Sites. The University of Chicago
Press, Chicago, 266 p.
Kottak, C.P. (1997): Antropología cultural. Espejo para la
humanidad. Mc Graw-Hill, Madrid, 298 p.
Landt, M.J. (2004): Investigations of human gnawing on small
mammal bones: among contemporary Bofi foragers of
the Central African Republic. Thesis of master of arts in
Anthropology, Washington State University, Department of
Anthropology, 163 p.
Landt, M.J. (2007): Tooth marks and human consumption:
ethnoarchaeological mastication research among foragers
of the Central African Republic. Journal of Archaeological
Science, 34: 1629-1640.
Laroulandie, V. (2001): Les traces liées à la boucherie, à
la cuisson et à la consommation d’oiseaux. Apport de
l’experimentation. En L. Bourguignon, I. Ortega y M.
Frère-Santot (dirs.): Préhistoire et approche experimentale.
Éditions M. Mergoil, Préhistoires, 5: 97-108.
Laroulandie, V. (2002): Anthropogenic versus nonanthropogenic bird bone assemblages: new criteria for
their distinction. En T. O’Connor (ed.): Biosphere to
Lithosphere. New studies in verterbrate taphonomy. 9th
ICAZ Conference, Durham: 25-30.
Laroulandie, V.; Costamagno, S.; Cochard, D.; Mallye, J.B.;
Beauval, C.; Castel, J.C.; Ferrié, J.G.; Guorichon, L. y
Rendu, W. (2008): Quand désarticuler laisse des traces: les
cas de l’hyperextension du coude. Annales de Paléontologie,
94: 287-302.
Lechleitner, R.R. (1959): Sex ratio, age classes and reproduction
of the black-tailed jack rabbit. Journal of Mammalogy, 40:
63-81.
Lee, R.B. y Daly, R. (1999): Foragers and others. En R.B. Lee
y R. Daly (eds.): The Cambridge Encyclopedia of Hunters
and Gatherers. Cambridge University Press: 1-19.
Lee, Y.K. y Speth, J.D. (2004): Rabbit hunting by farmers at the
Henderon site. En J.D. Speth (ed.): Life on the Periphery.
Economic change in Late Prehistoric Southeastern New
México. Museum of Anthropology, University of Michigan,
Memoirs, 37: 225-252.
Lequatre, P. (1994): Étude paléontologique. La faune des
grands vertebrés. En P. Bintz (dir.): Les grottes Jean-Pierre
I et II à Saint-Thibaud-de-Couz (Savoie). Gallia Préhistoire,
[page-n-276]
vol. 36: 239-257.
Levi-Strauss, C. (1968): Mitológicas I: lo crudo y lo cocido.
Fondo de Cultura Económica, México, 395 p.
Lieberman, L.S. (1987): Biocultural consequences of animals
versus plants as sources of fats, proteins and other nutrients.
En M. Harris y E.B. Ross (eds.): Food and Evolution.
Toward a theory of human food habits. Temple University
Press, Philadelphia: 225-258.
Llorente, L. (2010): The hares from Cova Fosca (Castellón,
Spain). Archaeofauna, 19: 59-97.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M. y Nadal, J. (2008a):
Taphonomic analysis of leporid remains obtained from
modern Iberian lynx (Lynx pardinus) scats. Journal of
Archaeological Science, 35:1-13.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M. y Nadal, J. (2008b): Taphonomic
study of leporid remains accumulated by the spanish imperial
eagle (Aquila adalberti). Geobios, 41: 91-100.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M. y Nadal, J. (2009a): The
eagle owl (Bubo bubo) as a leporid remains accumulator:
taphonomic analysis of modern rabbit remains recovered
from nests of this predator. International Journal of
Osteoarchaeology, 19: 573-592.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M. y Nadal, J. (2009b):
Butchery, coocking and human consumption marks on
rabbit (Oryctolagus cuniculus) bones: an experimental
study. Journal of Taphonomy, 7: 179-201.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M.; Nadal, J.; Maroto, J.;
Soler, J. y Soler, N. (2010): The application of actualistic
studies to assess the taphonomic origin of Musterian rabbit
accumulations from Arbreda Cave (North-East Iberia).
Archaeofauna, 19: 99-119.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M.; Nadal, J. y Zilhão, J. (2011a):
Who brought in the rabbits? Taphonomical analysis of
mousterian and solutrean leporid accumulations from Gruta
do Caldeirão (Tomar, Portugal). Journal of Archaeological
Science, 38: 2434-2449.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M.; Nadal, J.; García-Argüelles,
P. y Estrada, A. (2011b): Aproximación experimental al
procesado de carcasas de lepóridos durante el Epipaleolítico.
El caso de la Balma de Gai (Moià, provincia de Barcelona,
España). En A. Morgado, J. Baena y D. García (eds.): La
investigación experimental aplicada a la arqueología.
Segundo Congreso de Arqueología Experimental, Ronda
(Málaga), 26-28 de noviembre de 2008: 337-342.
Lloveras, Ll.; Moreno-García, M. y Nadal, J. (2011): Feeding
the foxes: an experimental study to assess their taphonomic
signature on leporid remains. International Journal of
Osteoarchaeology, Special Issue Paper. DOI.10.1002/
oa.1280.
Lloveras, Ll. (2011): Análisis tafonómico de restos de lepóridos
consumidos por carnívoros terrestres y rapaces. Tesis
doctoral. Universitat de Barcelona. 289 p.
López Martínez, N. (1977): Nuevos lagomorfos (Mammalia)
del Neógeno y Cuaternario Español. Trabajos Neógeno/
Cuaternario, CSIC, 8: 7-45.
López Martínez, N. (1980a): Les Lagomorphes (Mammalia) du
Pléistocène supérieur de Jaurens. Nov. Arch. Mus. Hist. Nat.
Lyon, 18: 5-16.
López Martínez, N. (1980b): Análisis tafonómico y
paleoecológico de los vertebrados de Áridos-1 (Pleistoceno
medio, Arganda, Madrid). En: Ocupaciones Achelenses
en el valle del Jarama. Publicaciones de la Diputación de
Madrid: 307-320.
López Martínez, N. (1980c): Los micromamíferos (Rodentia,
Insectivora, Lagomorpha y Chiroptera) del sitio de
ocupación achelense de Áridos-1 (Arganda, Madrid).
En: Ocupaciones achelenses en el valle del Jarama.
Publicaciones de la Diputación de Madrid: 161-202.
López Martínez, N. (1989): Revisión sistemática y
bioestratigráfica de los Lagomorpha (Mammalia) del
Terciario y Cuaternario de España. Memorias del Museo
de la Universidad de Zaragoza 3 (3), Colección Arqueología
y Paleontología 9, Serie Paleontología aragonesa, Zaragoza,
342 p.
López Martínez, N. (2008): The lagomorph fossil record and
the origin of the European Rabbit. En P.C. Alves, N. Ferrand
y K. Hackländerjk (eds.): Lagomorph Biology: Evolution,
Ecology and Conservation. Springer, Berlin: 27-46.
López, P. y García-Ripollés, C. (2007): Tamaño poblacional y
parámetros reproductores del alimoche común (Neophron
percnopterus) en la provincia de Castellón, Este de la
península Ibérica. Dugastella, 4: 49-52.
Lupo, K.D. y Schmitt, D.N. (2002): Upper Paleolithic nethunting, small prey explotation, and women’s work effort: a
view from the ethnographic and Ethnoarchaeological record
of the Congo basin. Journal of Archaeological Method and
Theory, 9, 2: 147-179.
Lupo, K.D. y Schmitt, D.N. (2005): Small prey hunting
technology and zooarchaeological measures of taxonomic
diversity and abundance: Ethnoarchaeological evidence
from Central African forest foragers. Journal of
Anthropological Archaeology, 24: 335-353.
Lumley, M.A. De (1970): Le pariétal humain anténéandertalien
de Cova Negra (Játiva, Espagne). Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences de Paris, 270: 39-41.
Lumley, M.A. De (1973): Anténéandertaliens et Néandertaliens
du Bassin Méditerranéen occidental européen. Études
Quaternaires, Mem. 2: 551-558.
Lyman, R.L. (1994): Vertebrate Taphonomy. Cambridge Manuals
in Archaeology, Cambridge University Press, 524 p.
Lyman, R.L. (2008): Quantitative Paleozoology. Cambridge
Manuals in Archaeology, Cambridge University Press, 348 p.
Lyman, R.L.; Houghton, L.E. y Chambers, A.L. (1992):
The effect of structural density on marmot skeletal
part representation in archaeological sites. Journal of
Archaeological Science, 19: 557-573.
Madsen, D.B. y Schmitt, D.N. (1998): Mass collecting and
the diet breadth model: a great basin example. Journal of
Archaeological Science, 25: 445-455.
Mallye, J.B.; Cochard, D. y Laroulandie, V. (2008):
Accumulations osseuses en périphérie de terriers de petits
carnivores: les stigmates de prédation et de fréquentation.
Annales de Paléontologie, 94: 187-208.
Maltier, Y.M. (1997): Étude taphonomique comparée de
deux assemblages de micromammifères: l’assemblage
archéologique de la grotte de Mourre de la Barque
(Bouches-du-Rhône) et les pelotes de Grand-duc d’alzon
(Lot). Memoire de DEA, Musée d’Histoire Naturel de
Paris.
Mangado, J.; Calvo, M.; Nadal, J.; Estrada, A. y GarcíaArgüelles, P. (2006): Raw material resource management
during the Epipaleolithic in North-Eastern Iberia. The site
265
[page-n-277]
of Gai Rockshelter (Moià, Barcelona): a case study. En C.
Bressy, A. Burke, P. Chalard y H. Martin (dirs.): Notions
de territoire et de mobilité. Exemples de l’Europe et des
premières nations en Amérique du Nord avant le contact
européen. Actes de sessions présentées au Xe congrès
annuel de l’Association Européen des Archéologues (EAA,
Lyon, 8-11 septembre 2004), Liège, ERAUL, 116: 91-98.
Marín, A. B.; Fosse, P. y Vigne, J.-D. (2009): Probable evidences
of bone accumulation by Pleistocene bearded vulture at the
archaeological site of El Mirón Cave (Spain). Journal of
Archaeological Science, 36: 284-296.
Maroto, J.; Soler, N. y Fullola, J.M. (1996): Cultural change
between Middle and Upper Paleolithic in Catalonia. En E.
Carbonell y M. Vaquero (eds.): The last Neandertals, the
first anatomically modern humans: a tale about human
diversity. Cultural change and human evolution: the crisis at
40 Ka BP, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona: 219-250.
Martinell, J. (1997): Concepte de tafonomia. En: Animalia
archaeologica. Societat Catalana d’Arqueologia, Barcelona:
61-69.
Martínez Fernández, G. y López Reyes, V. (2001): La Solana
del Zamborino. Paleontologia i Evolució, 32-33: 23-30.
Martínez Sánchez, C. (1997): El yacimiento musteriense de
Cueva Antón (Mula, Murcia). Memorias de Arqueología, 6
(1991): 18-47.
Martínez Valle, R. (1995): Fauna Cuaternaria del País Valenciano.
En: El Cuaternario del País Valenciano. Asociación española
para el estudio del Cuaternario, Universitat de València,
Departament de Geografia: 235-244.
Martínez Valle, R. (1996): Fauna del Pleistoceno superior
en el País Valenciano: aspectos económicos, huella de
manipulación y valoración paleoambiental. Tesis doctoral
inédita, Universitat de València, vol. 1 (333 p.) y vol. 2
(328 p.).
Martínez Valle, R. (1997): La Fauna. En J. Casabó: Les societats
depredadores del Montgó: estrategies d’aprofitament de
recursos a Cova Foradada. L’excavació i anàlisi preliminar
de la informació arqueològica. Aguaits, 13-14: 63-75.
Martínez Valle, R. (2001): Cazadores de pequeñas presas. En V.
Villaverde (ed.): De Neandertales a Cromañones. El inicio
del poblamiento humano en tierras valencianas. Universitat
de València: 129-130.
Martínez Valle, R. e Iturbe, G. (1993): La fauna de Cova
Beneito. En G. Iturbe et al.: Cova Beneito (Muro, Alicante).
Una perspectiva interdisciplinar. Recerques del Museu
d’Alcoi, 2: 23-88.
Martínez, J.E. y Calvo, J.F. (2000): Selección de hábitat de
nidificación por el búho real Bubo bubo en ambientes
mediterráneos semiáridos. Ardeola, 47 (2): 215-220.
Mayhew, D.F. (1977): Avian predators as accumulators of fossil
mammal material. Boreas, 6: 25-31.
Mazo, A.V.; Sesé, C.; Ruiz Bustos, A. y Peña, J.A. (1985):
Geología y Paleontología de los yacimientos pliopleistocenos de Huéscar (Depresión de Guadix-Baza,
Granada). Estudios Geológicos, 41: 467-493.
Mc Graw-Hill (1971): Enciclopedia of Science and Technology,
vol. 7: 430-431.
McDonald, D.W. y Malcom, J. (1991): Zorros. En D.W.
McDonald (ed.): Carnívoros. Desde los grandes
depredadores a las pequeñas comadrejas. Ediciones Folio,
Estella, Navarra: 78-85.
266
Mebs, T. y Scherzinger, W. (2006): Rapaces nocturnes de
France et d’Europe. Delachaux et Niestlé, Paris, 398 p.
Mein, P. y Antunes, M.T. (2000): Gruta da Figueira Brava:
petits mammifères –Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha.
En: Colóquio Últimos Neandertais em Portugal. Evidência,
Odontológica e outros. Mémoires da Academia das
Ciências de Lisboa, Classe de Ciências, tomo XXXVIII,
Lisboa: 163-177.
Migaud, Ph. (1991): Premiers résultats concernant l’étude de la
cuisson des aliments sur le site d’Andone (Charente, X ème
- XI ème s). Anthropozoologica, 14-15: 67-68.
Mikkola, H. (1995): Rapaces nocturnas de Europa. Editorial
Perfils, Lleida, 448 p.
Milton, K. (1987): Primate diets and gut morphology:
implications for hominid evolution. En M. Harris y E.B.
Ross (eds.): Food and Evolution. Toward a theory of
human food habits. Temple University Press, Philadelphia:
93-115.
Moigne, A.M. y Barsky, D.R. (1999): Large mammal
assemblages from Lower Palaeolithic sites in France:
La Caune de l’Arago, Terra Amata, Orgnac 3 and Cagny
l’Epinette. En: The role of early Humans in the accumulation
of European Lower and Middle Palaeolithic bone
assemblages. Römisch-Germanisches Zentralmuseum,
Monographien, band 42: 219-235.
Mondini, M. (2000): Tafonomía de abrigos rocosos de la Puna.
Formación de conjuntos escatológicos por zorros y sus
implicaciones arqueológicas. Archaeofauna, 9: 151-164.
Mondini, M. (2002): Magnitude of faunal accumulations by
carnivores and humans in the South American Andes. En
T. O’Connor (ed.): Biosphere to Lithosphere. 9th ICAZ
Conference, Durham 2002: 16-24.
Montanari, M. (2006): La comida como cultura. La comida de
la vida 13, Ediciones Trea, Gijón, 126 p.
Montes Bernárdez, R. (1992): Consideraciones generales sobre
el Musteriense en el sur y sureste español (Murcia, Albacete
y Andalucía). Verdolay, 4: 7-13.
Montón, S. (2002): Cooking in zooarchaeology: is this issue
still raw?. En P. Miracle y N. Milner (eds.): Consuming
passions and patterns of consumption. McDonald Institute
Monographs: 7- 15.
Morales, J.V. y Sanchis, A. (2009): The quaternary fossil
record of the genus Testudo in the Iberian Peninsula.
Archaeological implications and diacronic distribution
in the western Mediterranean. Journal of Archaeological
Science, 36: 1152-1162.
Müller, W. (2004): One horse or a hundred hares?. Small game
exploitation in a Upper Palaeolithic context. En J.P. Brugal
y J. Desse (dirs.): Petits animaux et sociétés humaines. Du
complément alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe
Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire
d’Antibes, Antibes: 489-498.
Negro, J.J.; Grande, J.M.; Tella, J.L.; Garrido, J.; Hornero,
D.; Donázar, J.A.; Sánchez-Zapata, J.A.; Benítez, J.R. y
Barcell, M. (2002): Coprophagy: an unusual source of
essential carotenoids. Nature, 416: 807-808.
Nicholson, R.A. (1993): A morphological investigation of burnt
animal bone and evaluation of its utility in archaeology.
Journal of Archaeological Science, 20: 411-428.
Nocchi, G. y Sala, B. (1997): Oryctolagus burgi n. sp.
(Mammalia: Lagomorpha) from the Middle Pleistocene
[page-n-278]
levels of Grotta Valdemiro (Borgio Verezzi, Savona, NW
Italy). Paleontologia i Evolució, 30-31: 19-38.
Odriozola, J.M. (1988): Nutrición y deporte. Eudema
Actualidad, Madrid, 166 p.
Olària, C. (1999): Cova Matutano (Vilafamés, Castellón). Un
modelo ocupacional del Magdaleniense superior-final
en la vertiente mediterránea peninsular. Monografies de
Prehistòria i Arqueologia Castellonenques, 5, 455 p.
Olària, C.; Carbonell, E.; Ollé, A.; Allué, E.; Bennàsar, L.;
Bischoff, J.L.; Burjachs, F.; Cáceres, I.; Expósito, I.; LópezPolin, L.; Saladié, P. y Vergés, J.M. (2004-2005): Noves
intervencions al jaciment plistocènic de la Cova de Dalt
del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellò). Quaderns de
Prehistòria i Arqueología de Castellò, 24: 9-26.
Oliver, J.S. (1993): Carcass processing by the Hadza: bone
breakage from butcher to consumption. En J. Hudson
(ed.): From bones to behavior: ethnoarchaeological and
experimental contributions to the interpretation of faunal
remains. Southern Illinois University, Carbondale: 200227.
Olsen, S.L. y Shipman, P. (1988): Surface modification on
bone: trampling versus butchery. Journal of Archaeological
Science, 15: 535-553.
Ortego, J. y Díaz, M. (2004): Habitat preference models for
nesting eagle owls Bubo bubo: how much can be inferred
from changes with spatial scale?. Ardeola, 51 (2): 385-394.
Outram, A.K. (2001): A new approach to identifying bone
marrow and grease exploitation: why the “indeterminate”
fragments should not be ignored. Journal of Archaeological
Science, 28: 401-410.
Pascal, M.; Lorvelec, O. y Vigne, J.D. (2006): Invasions
biologiques et extinctions. 11000 ans d’histoire des
vértebrés en France. Belin éditions Quae, Paris, 350 p.
Pascual, J.Ll. y García Puchol, O. (1998): el asentamiento
prehistórico del Sitjar Baix (Onda, Castelló). Saguntum
PLAV, 31: 63-78.
Pastó, I. (2001): Cremós: l’action du feu sur les restes osseux
des sites archéologiques. En: Le feu domestique et ses
structures au Néolitique et aux âges des métaux. Actes du
colloque de Boury-en-Bresse et Beaune, 7-8 octobre 2000:
261-266.
Patou-Mathis, M. (1987): Les marmottes: animaux intrusifs ou
gibiers des préhistoriques du Paléolitique. Archaeozoologia,
I (1): 93-107.
Patou-Mathis, M. (1997): Apport de l’archéozoologie a la
connaissance des comportaments de subsistance des hommes
du Paléolithique. En M. Patou-Mathis y M. Otte (eds.):
L’alimentation des hommes au Paléolitique. Approche
pluridisciplinaire. Études et recherches archéologiques de
l’Université de Liège, 83, Liège: 277-292.
Patou-Mathis, M. (1999): A new middle Palaeolithic site in
Alsace: Mutzig I (Bas Rhine). Subsistence behaviour. En:
The role of early Humans in the accumulation of European
Lower and Middle Palaeolithic bone assemblages.
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien,
band 42: 325-341.
Patou-Mathis, M. y Giacobini, G. (1997): L’alimentation de
l’homme préhistorique: preambule. En M. Patou-Mathis y
M. Otte (eds.): L’alimentation des hommes au Paléolitique.
Approche pluridisciplinaire. Études et recherches
archéologiques de l’Université de Liège, 83, Liège: 11-22.
Pavao, B. y Stahl, P.W. (1999): Structural density assays of
leporid skeletal elements with implications for taphonomic,
actualistic and archaeological research. Journal of
Archaeological Science, 26: 53-66.
Payne, S. y Munson, P.J. (1985): Ruby and how many squirrels?
The destruction of bones by dogs. En N.R.J. Fieller, D.D.
Gilbertson y N.G.A. Ralph (eds.): Palaeoecological
investigations. Research design, methods and date
analysis. Symposium of the association for environmental
archaeology, BAR International Series, 266, Oxford: 31-39.
Pearce, J. y Luff, R. (1994): The taphonomy of cooked bone. En
R. Luff y P. Rowley-Conwy (eds.): Whither Environmental
Archaeology?. Oxbow Monograph, 38: 51-56.
Pérez Mellado, V. (1980): Alimentación del búho real (Bubo
bubo L.) en España central. Ardeola, 25: 93-112.
Pérez Ripoll, M. (1977): Los mamíferos del yacimiento
musteriense de Cova Negra. Servicio de Investigación
Prehistórica de la Diputación de Valencia, Serie Trabajos
Varios 53, Valencia, 147 p.
Pérez Ripoll, M. (1987): Evolución de la fauna prehistórica del
Mediterráneo español: metodología, técnicas de troceado
y su interpretación arqueológica. Tesis doctoral inédita,
Universitat de Valencia, 2 tomos, 828 p.
Pérez Ripoll, M. (1991): Estudio zooarqueológico. En J.M.
Soler: La Cueva del Lagrimal. Alicante: 145-158.
Pérez Ripoll, M. (1992): Las marcas de carnicería y la
fracturación intencionada de los huesos de conejo.
En: Marcas de carnicería, fracturas intencionadas y
mordeduras de carnívoros en huesos prehistóricos del
Mediterráneo español. Alicante: 253-262.
Pérez Ripoll, M. (1993): Las marcas tafonómicas en huesos de
lagomorfos. En M.P. Fumanal y J. Bernabeu (eds.): Estudios
sobre Cuaternario. Valencia: 227-231.
Pérez Ripoll, M. (2001): Marcas antrópicas en los huesos
de conejo. En V. Villaverde (ed.): De Neandertales a
Cromañones. El inicio del poblamiento humano en tierras
valencianas. Universitat de València: 119-124.
Pérez Ripoll, M. (2002): The importance of taphonomic studies
of rabbit bones from archaeological sites. En M. de Renzi
et al. (eds.): Current topics on taphonomy and fossilization.
Valencia: 499-508.
Pérez Ripoll, M. (2004): La consommation humaine des
lapins pendant le Paléolithique dans la région de València
(Espagne) et l’étude des niveaux gravétiens de la Cova de
les Cendres (Alicante). En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.):
Petits animaux et sociétés humaines. Du complément
alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 191-206.
Pérez Ripoll, M. (2005/2006): Caracterización de las fracturas
antrópicas y sus tipologías en huesos de conejo procedentes
de los niveles gravetienses de la Cova de les Cendres
(Alicante). En: Homenaje a Jesús Altuna, Munibe, 57/1:
239-254.
Pérez Ripoll, M. (2006): Estudio tafonómico de los huesos
de conejo de Falguera. En O. García y J.E. Aura (coord.):
El abric de la Falguera (Alcoi, Alacant): 8000 años de
ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi. Vol. 1:
252-255.
Pérez Ripoll, M. y Martínez Valle, R. (1995): Estudio de los
mamíferos del yacimiento del Tossal de la Roca. En C.
267
[page-n-279]
Cacho et al.: El Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà, Alicante).
Reconstrucción paleoambiental y cultural de la transición
del Tardiglaciar al Holoceno inicial. Recerques del Museu
d’Alcoi, 4: 11-101.
Pérez Ripoll, M. y Martínez Valle, R. (2001): La caza, el
aprovechamiento de las presas y el comportamiento de
les comunidades cazadoras prehistóricas. En V. Villaverde
(ed.): De Neandertales a Cromañones. El inicio del
poblamiento humano en tierras valencianas. Universitat de
València: 73-98.
Pérez Ripoll, M. y Morales, J.V. (2008): Estudio tafonómico
de un conjunto actual de huesos de Vulpes vulpes y
su aplicación a la zooarqueología. En J.C: Díez (ed.):
Zooarqueología hoy. Encuentros Hispano-Argentinos.
Universidad de Burgos, Burgos: 179–189.
Pérez Ripoll, M.; Morales, J.V.; Sanchis, A.; Aura, J.E. y Sarrión,
I. (2010): Presence of the genus Cuon in upper Pleistocene
and initial Holocene sites of the Iberian Peninsula. New
remains identified in archaeological contexts of the
Mediterranean region. Journal of Archaeological Science,
37: 437-450.
Perlès, C. (2004): Las estrategias alimentarias en los tiempos
prehistóricos. En J.L. Flandrin y M. Montanari (dirs.):
Historia de la alimentación. Ediciones Trea, Gijón: 31-50.
Petter, F. (1973): Les léporidés (Mammalia, Lagomorpha) du
gisement Pléistocène moyen des Abimes de La Fage a Noailles
(Corrèze). Nov. Arch. Mus. Hist. Nat. Lyon, 11: 53-54.
Pileicikiene, G. y Surna, A. (2004): The human masticatory
system from a biomechanical perspective: a review.
Stomatolojica, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 6:
81-84.
Pillard, B. (1969): Les données palethnographiques apportées
par la faune découverte sur le sol de la cabane du Lazaret.
En H. de Lumley: Une cabane acheuléenne dans la grotte
du Lazaret (Nice). Mémoires de la Société Préhistorique
Française, tome 7: 177-181.
Pillard, B. (1972): Les Lagomorphes du Würmien II de la Grotte
de l’Hortus (Valflaunès, Hérault). Etudes Quaternaires,
Mémoire 1: 229-232.
Poulain, T. (1977): Nouvelles recherches dans l’abri nº1 de
Chinchon a Saumanes (Vauclause). II Étude de la faune.
Gallia Préhistoire, 20 (1): 83-89.
Quirt-Booth, T. y Cruz-Uribe, K. (1997): Analysis of leporid
remains from Prehistoric Sinagua Sites, Northern Arizona.
Journal of Archaeological Science, 24: 945-960.
Real, C. (2011): Aplicación metodológica para conjuntos
arqueozoológicos. El caso del Magdaleniense superior de
la Cova de les Cendres. Trabajo final de Master. Universitat
de València. 100 p.
Real, C. (en prensa): Aproximación metodológica y nuevos datos
sobre los conjuntos arqueozoológicos del Magdaleniense
superior de la Cova de les Cendres. Archivo de Prehistoria
Levantina, XXIX.
Reitz, E.J. y Wing, E.S. (1999): Zooarchaeology. Cambridge
Manuals in Archaeology, Cambridge University Press,
Cambridge, 455 p.
Ribera A. y Bolufer, J. (2008): Les covetes dels Moros.
Coves-finestra de cingle al País Valencià. En M. González
Simancas: Les casetes del moros del Alto Clariano.
Reedició de l’original de 1918, Col·lecció Estudis Locals,
1, Bocairent: 9-51.
268
Riquelme, J.A. (2008): Estudio de los restos óseos de mamíferos
de El Pirulejo. Los niveles paleolíticos. Antiquitas, 20: 199212.
Rivals, F. y Blasco López, R. (2008): Presence of Hemitragus
aff. cedrensis (Mammalia, Bovidae) in the Iberian Peninsula:
Biochronological and biogeographical implications of its
discovery at Bolomor cave (Valencia, Spain). Comptes
Rendus Palevol, 7 (6): 391-399.
Rodríguez-Hidalgo, A.J.; Saladié, P. y Canals, A. (2011):
Following the White Rabbit: a case of a small game
procurement site in the Upper Palaeolithic (Sala de las
Chimeneas, Maltravieso, Spain). Intenational Journal of
Osteoarchaeology, DOI: 10.1002/oa.1238.
Rodríguez Piñero, J. (2002): Mamíferos carnívoros ibéricos.
Lynx edicions, Bellaterra, Barcelona, 208 p.
Rolland, N. (2004): Hominidés et carnivores: leurs rapports
avec les modalités d’établissement sur le sol et les types
fonctionnels d’habitats au cours du Paléolitique inférieur et
moyen. Revue de Paléobiologie, 23 (2): 639-651.
Rosell, J. y Blasco López, R. (2008): La presencia de carnívoros
en conjuntos antrópicos del Pleistoceno medio: El caso del
nivel TD10-SUP de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca,
Burgos) y del nivel XII de la Cova del Bolomor (La
Valldigna, Valencia). En J.C. Díez (coord.): Zooarqueología
hoy. Encuentros hispano-argentinos. Universidad de
Burgos: 53-68.
Royo, J. (1942): Cova Negra de Bellús. II. Relación detallada
del material fósil. En: Trabajos Varios del Servicio de
Investigación Prehistórica, 6, Diputación de Valencia: 1418.
Ruiz Bustos, A. (1976): Estudio sistemático y ecológico sobre la
fauna del Pleistoceno medio de las depresiones granadinas:
el yacimiento de Cúllar de Baza I. Universidad de
Granada, Facultad de ciencias, Trabajos y Monografías del
Departamento de Zoología, número 1, Tesis doctoral, 293 p.
Sánchez Marco, A. (1996): Aves fósiles del Pleistoceno ibérico:
rasgos climáticos, ecológicos y zoogeográficos. Ardeola, 43
(2): 207-219.
Sánchez Marco, A. (2002): Aves fósiles de la Península Ibérica.
La avifauna del Terciario y el Cuaternario. Quercus, 191:
27-42.
Sánchez Marco, A. (2004): Avian zoogeographical patterns
during the Quaternary in the Mediterranean region and
paleoclimatic interpretation. Ardeola, 51 (1): 91-132.
Sanchis, A. (1999): Análisis tafonómico de los restos de
Oryctolagus cuniculus a partir de la alimentación de Bubo
bubo y Vulpes vulpes y su comparación con materiales
antrópicos. Tesis de licenciatura inédita, Departamento de
Prehistoria y Arqueología, Universitat de València, 260 p.
Sanchis, A. (2000): Los restos de Oryctolagus cuniculus en las
tafocenosis de Bubo bubo y Vulpes vulpes y su aplicación
a la caracterización de registro faunístico arqueológico.
Saguntum PLAV, 32: 31-50.
Sanchis, A. (2001): La interacción del hombre y las rapaces
nocturnas en cavidades prehistóricas: inferencias a partir
de los restos de lagomorfos. En V. Villaverde (ed.): De
Neandertales a Cromañones. El inicio del poblamiento
humano en tierras valencianas. Universitat de València:
125-128.
Sanchis, A. (2010): Los lagomorfos del Paleolítico medio de
la región central y sudoriental del Mediterráneo ibérico.
[page-n-280]
Caracterización tafonómica y taxonómica. Tesis doctoral
inédita. Universitat de València. 605 p.
Sanchis, A. y Fernández Peris, J. (2008): Procesado y consumo
antrópico de conejo en la Cova del Bolomor (Tavernes
de la Valldigna, Valencia). El nivel XVIIc (ca 350 ka).
Complutum, 19 (1): 25-46.
Sanchis, A. y Sarrión, I. (2006): Primeros estudios en torno a
la fauna musteriense de la Cova Negra de Xàtiva. En H.
Bonet et al. (coords.): Arqueología en blanco y negro. La
labor del SIP: 1927-1950. Museu de Prehistòria, Diputació
de València: 163-169.
Sanchis, A.; Morales, J.V.; Pérez Ripoll, M.; Ribera, A. y
Bolufer, J. (2010): A la recerca de dades referencials per
l’estudi de restes òssies procedents d’acumulacions de
rapinyaires diürnes rupícoles: primeres valoracions sobre
els conjunts de Benaxuai-I (Xelva, Valencia). Archivo de
Prehistoria Levantina, XXVIII: 403-410.
Sanchis, A.; Morales, J.V. y Pérez Ripoll, M. (2011): Creación de
un referente experimental para el estudio de las alteraciones
causadas por dientes humanos sobre huesos de conejo. En
A. Morgado, J. Baena y D. García (eds.): La investigación
experimental aplicada a la arqueología. Segundo Congreso
de Arqueología Experimental, Ronda (Málaga), 26-28 de
noviembre de 2008: 343-349.
Sanchis, A.; Morales, J.V.; Pérez Ripoll, M. y Ribera, A. (2011):
À la recherche d’un référentiel pour l’étude des restes de
petits vértebrés provenant d’accumulations de rapaces
diurnes rupicoles: les ensembles des grottes-fenêtres de la
Rivière Tuéjar (Chelva, Valencia, Espagne). Taphonomie
des Petits Vertebrés : Référentiels et Transferts aux Fossiles.
Actes de la Table Ronde du RTP Taphonomie, Talence 2021 Octobre 2009. V. Laroulandie, J-B. -Mallye et C. Denys
(eds.). British Archaeological Reports, S2269: 57-63.
Sanchis, A. y Pascual, J.Ll. (2011): Análisis de las acumulaciones
óseas de una guarida de pequeños mamíferos carnívoros
(Sitjar Baix, Onda, Castellón). Implicaciones arqueológicas.
Archaeofauna, 20: 47-71.
Sanchis, A. y Fernández Peris, J. (en prensa): Nuevos datos
sobre la presencia de Lepus en el Pleistoceno medio y
superior del Mediterráneo ibérico: la Cova del Bolomor
(Valencia). Saguntum-PLAV, 43.
Sanchis, A.; Pérez Ripoll, M.; Morales, J.V. y Real, C. (en
preparación): Algunas consideraciones sobre la morfometría
y distribución de Oryctolagus cuniculus en diversos
yacimientos pleistocenos de la zona valenciana.
Sañudo, P. (2008): Spatial analysis of Bolomor Cave level IV
(Tavernes de la Valldigna, Valencia). Annali dell’Univesità
degli Studi di Ferrara. Museologia Científica e
Naturalistica. Volume speciale 2008: 155-160.
Sañudo, P. y Fernández Peris, J. (2007): Análisis espacial del
nivel IV de la Cova del Bolomor (La Valldigna, Valencia).
Saguntum PLAV, 39: 9-26.
Sarrión, I. (1984): Nota preliminar sobre yacimientos
paleontológicos pleistocénicos en la Ribera Baixa, Valencia.
Cuadernos de Geografía, 35: 163-174.
Sarrión, I. (2006): Hallazgo de un parietal humano del tránsito
Pleistoceno medio-superior procedente de la Cova del
Bolomor, Tavernes de la Valldigna, Valencia. Archivo de
Prehistoria Levantina, XXVI: 11-23.
Sarrión, I. (2008): Puntualizaciones sobre la fauna del
Pleistoceno inferior/medio de la Cova del Llentiscle
(Vilamarxant, València). En: Les Rodanes, un paraje de
cuevas y simas. Vilamarxant, València.
Sarrión, I. y Fernández Peris, J. (2006): Presencia de Ursus
thibetanus mediterraneus (Forsyth Major, 1873) en la Cova
del Bolomor. Tavernes de la Valldigna, Valencia. Archivo de
Prehistoria Levantina, XXVI: 25-38.
Sarrión, I.; Dupré, M.; Fumanal, M.P. y Garay, P. (1987):
El yacimiento paleontológico de Molí de Mató (Agres,
Alicante). En: VII Reunión sobre el Cuaternario en
Santander (Cantabria). AEQUA, Santander: 69-72.
Schmitt, D.N. (1995): The taphonomy of golden eagle
prey accumulations at Great Basin roots. Journal of
Ethnobiology, 15: 237-256.
Schmitt, D.N. y Juell, K.E. (1994): Toward the identification of
coyote scatological faunal accumulations in archaeological
contexts. Journal of Archaeological Science, 12: 249-262.
Schmitt, D.N.; Madsen, D.B. y Lupo, K.D. (2002a): The
worst of times, the best of times: jackrabbit hunting by
Middle Holocene human foragers in the Bonneville Basin
of Western North America. En M. Mondini, S. Muñoz y
S. Wickler (eds.): Colonisation, Migration, and Marginal
Areas. 9th Conference, Durham: 86-95.
Schmitt, D.N.; Madsen, D.B. y Lupo, K.D. (2002b): SmallMammal data on early and middle Holocene climates
and biotic communities in the Bonneville Basin, USA.
Quaternary Research, 58: 255-260.
Schoener, T.W. (1968): Sizes of feeding territories among birds.
Ecology, 49: 123-141.
Séronie-Vivien, M.R. (1994): Données sur le lapin azilien. Le
matériel du gisement de Pégourié Caniac-du-Causse (Lot).
Bulletin de la Société Préhistorique Française, 91 (6): 378384.
Serrano, D. (1998): Diferencias interhábitat en la alimentación
del búho real (Bubo bubo) en el valle medio del Ebro (NE de
España): efecto de la disponibilidad de conejo (Oryctolagus
cuniculus). Ardeola, 45 (1): 35-46.
Serre, F. (1991): Étude taphonomique des restes fossiles du
gisement Pléistocene Moyen Ancien de Terra-Amata (Nice,
Alpes-Maritimes). L’Anthropologie, 95: 779-796.
Sesé, C. (1986): Insectívoros, roedores y lagomorfos
(Mammalia) del sitio de ocupación achelense de Ambrona
(Soria, España). Estudios Geológicos, 42, p. 355-359.
Sesé, C. y Sevilla, P. (1996): Los micromamíferos del
Cuaternario peninsular español: cronoestratigrafía e
implicaciones biostratigráficas. Revista española de
Paleontología, Número extraordinario: 278-287.
Sesé, C. y Soto, E. (2002): Vertebrados del Pleistoceno
del Jarama y Manzanares. En: Bifaces y elefantes. La
investigación del Paleolítico inferior en Madrid. Zona
Arqueológica, 1: 319-337.
Sesé, C. y Soto, E. (2005): Mamíferos del yacimiento del
Pleistoceno medio de Ambrona: análisis faunístico e
interpretación paleoambiental. En: Zona Arqueológica. Los
yacimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba (Soria). Un
siglo de investigaciones arqueológicas. Zona Arqueológica,
5: 258-281.
Shipman, P. y Rose, J.J. (1984): Cutmark mimics on modern and
fossil bovid bones. Current Anthropology, 25, 1: 116-117.
Solé, J. (2000): Depredaciones de zorro Vulpes vulpes sobre
búho real Bubo bubo en un área del litoral ibérico. Ardeola,
47 (1): 97-99.
269
[page-n-281]
Soriguer, R.C. (1981): Estructuras de sexos y edades en una
población de conejos (Oryctolagus cuniculus L.) de
Andalucía oriental. Doñana, Acta Vertebrata, 8: 225-236.
Soriguer, R.C. (1988): Alimentación del conejo (Oryctolagus
cuniculus L. 1758) en Doñana, SO, España. Doñana, Acta
Vertebrata, 15 (1): 141-150.
Soriguer, R.C. y Palacios, F. (1994): Los lagomorfos ibéricos:
liebres y conejos. Curso de gestión y ordenación cinegética.
Colegio oficial de biólogos. Junta de Andalucía: 63-82.
Soriguer, R.C. y Rogers, P.M. (1981): The european wild rabbit
in Mediterranean Spain. En K. Myers y C.D. MacInnes
(eds.): Proceedings of the World Lagomorph Conference.
University of Guelph, Ontario: 600-613.
Speth, J.D. (1983): Bison Kills and Bone Counts. K.W. Butzer.
K.W. y L.G. Freeman (eds.). Prehistoric Archeology and
Ecology Series, University Chicago Press, Chicago, 227 p.
Speth, J.D. (2000): Boiling vs baking and roasting: a taphonomic
approach to the recognition of cooking techniques in small
mammals. En P. Rowley-Conwy (ed.): Animal bones,
human societies: 89-105.
Stahl, P.W. (1996): The recovery and interpretation of
microvertebrate bone assemblages from archaeological
contexts. Journal of Archaeological Method and Theory, 3
(1): 31-75.
Stallibrass, S. (1984): The distinction between the effects
of small carnivores and humans on post-glacial faunal
assemblages. A case study using scavenging of sheep
carcasses by foxes. En C. Grigson y J. Clutton-Brock (eds.):
Animals and Archaeology: 4. Husbandry in Europe. BAR
International Series, 227: 259-269.
Stefansson, W. (1944): Arctic Manual. Nueva York, Macmillan.
Stiner, M.C. (1994): Honor Among Thieves: A zooarchaeological
study of Neandertal Ecology. Princeton University Press,
New Jersey, 447 p.
Stiner, M.C.; Kuhn, S.L.; Weiner, S. y Bar-Yosef, O. (1995):
Differential burning, recrystalization and fragmentation of
archaeological bone. Journal of Archaeological Science,
22: 223-237.
Stiner, M.C.; Munro, N.D. y Surovell, T.A. (2000): The tortoise
and the hare: small game use, the broad-spectrum revolution
and Paleolithic demography. Current Anthrpology, 41: 39-73.
Stiner, M.C.; Munro, N.D.; Surovell, T.A.; Thernov, E. y BarYosef, O. (1999): Paleolithic population growth pulses
evidenced by small animal exploitation. Science, 283:
190-194.
Szuter, C. (1988): Small animal exploitation among desert
hortoculturalists in North America. Archaeozoologia, II:
191-200.
Tagliacozzo, A. y Fiore, I. (1998): Butchering of small mammals
in the Epigravetian levels of the Romanelli Cave (Apulia,
Italy). En J.P. Brugal, L. Meignen y M. Patou-Mathis:
Économie préhistorique: les comportements de subsistance
au Paléolithique. XVIIIe Rencontres Internationales
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 413-423.
Terradas, X. y Rueda, J.M. (1998): Grotte 120: un exemple
des activités de subsistance au Paléolithique moyen dans
les Pyrénées orientales. En J.P. Brugal, L. Meignen y M.
Patou-Mathis: Économie préhistorique: les comportements
de subsistance au Paléolithique. XVIIIe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 349-361.
270
Théry-Parisot, I. (2002): Fuel management (bone and wood)
during the lower Aurignacian in the Pataud Rock Shelter
(Upper Palaeolithic, Les Eyzies de Tayac, Dordogne,
France). Contribution of experimentation. Journal of
Archaeological Science, 29: 1415-1421.
Théry-Parisot, I.; Brugal, J.Ph.; Costamagno, S. y Guilbert, R.
(2004): Conséquences taphonomiques de l’utilisation des
ossements comme combustible. Approche experiméntale.
Les nouvelles de l’archéologie, 95: 19-22.
Van Valen, L. (1964): A possible origin for rabbits. Evolution,
18: 484-491.
Vaquero, M. (2006): El Mesolítico de facies macrolítica en
el centro y sur de Cataluña. En: A. Alday (coord.): El
Mesolítico de muescas y denticulados en la Cuenca del
Ebro y el litoral mediterráneo peninsular. Memorias de
yacimientos alaveses, 11: 137-160.
Vigne, J.D. y Balasse, M. (2004): Accumulations de
lagomorphes et de rongeurs dans les sites mésolitiques
corso-sardes: origines taphonomiques, implications
anthropologiques. En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.): Petits
animaux et sociétés humaines. Du complément alimentaire
aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres Internationales
d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Antibes: 261-282.
Vigne, J.D. y Marinval-Vigne, M.C. (1982): Méthode pour la
mise en evidence de la consomation du petit gibier. En:
Animals and archaeology 1. Hunters and their prey. 4th Int.
Council for archaeozoology, Londres, BAR International
Series, 163: 239-242.
Vigne, J.D.; Marinval-Vigne, M.C.; Lanfranchi, F. y Weiss,
M.C. (1981): Consommation du Lapin-rat (Prolagus
sardus Wagner) au Néolitique ancien méditerranéen. Abri
d’Araguina-Sennola (Bonifacio, Corse). Bulletin de la
Société Prehistorique Française, tome 78, 7: 222-224.
Villa, P. y Mahieu, E. (1991): Breakage patterns of human long
bones. Journal of Human Evolution, 21: 27-48.
Villaverde, V. (1984): La Cova Negra de Xàtiva y el Musteriense
en la región central del Mediterráneo español. Servicio de
Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia,
Serie Trabajos Varios, 79, Valencia, 327 p.
Villaverde, V. (2001): El Paleolítico superior: el tiempo de
los Cromañones: Periodización y características. En V.
Villaverde (ed.): De Neandertales a Cromañones. El inicio
del poblamiento humano en tierras valencianas. Universitat
de València: 177-218.
Villaverde, V. (2009): Los primeros pobladores de La Costera:
los neandertales de la Cova Negra de Xàtiva. En V.
Villaverde, J. Pérez Ballester y A.C. Lledo (coord.): Historia
de Xàtiva. Vol I. Prehistoria, Arqueología y Antigüedad.
Universitat de València. Xàtiva: 27-193.
Villaverde, V. y Martínez Valle, R. (1992): Economía y
aprovechamiento del medio en el Paleolítico de la
región central del Mediterráneo español. En A. Moure
(ed.): Elefantes, ciervos y ovicaprinos. Economía y
aprovechamiento del medio en la Prehistoria de España y
Portugal. Universidad de Cantabria: 77-95.
Villaverde, V.; Aura, E. y Barton, M. (1998): The upper
Paleolithic in Mediterranean Spain: a review of current
evidence. Journal of World Prehistory, 12, 2: 121-198.
Villaverde, V.; Martínez Valle, R.; Badal, E.; Guillem. P.M.;
García, R. y Menargues, J. (1999): El Paleolítico superior de
la Cova de les Cendres (Teulada, Moraira, Alicante). Datos
[page-n-282]
proporcionados por el sondeo efectuado en los cuadros
A/B-17. Archivo de Prehistoria Levantina, XXIII: 9-65.
Villaverde, V.; Martínez Valle, R.; Guillem. P.M. y Fumanal,
M.P. (1996): Mobility and the role of small game in
the Paleolithic of the Central Region of the Spanish
Mediterranean: A camparison of Cova Negra with other
Palaeolithic deposits. En E. Carbonell y M. Vaquero (eds.):
The last Neandetals, the first anatomically modern humans:
a tale about human diversity. Cultural change and human
evolution: the crisis at 40 Ka BP. Universitat Rovira i
Virgili, Tarragona: 267-288.
Villaverde, V.; Roman, D.; Martínez Valle, R.; Badal, E.;
Bergadà, M.M.; Guillem, P.M.; Pérez Ripoll, M. y Tormo,
C. (2010): El Paleolítico superior en el País Valenciano.
Novedades y perspectivas. En: El Paleolítico superior
peninsular. Novedades del siglo XXI. Barcelona, 2010:
85-113.
Villaverde, V.; Roman, D.; Pérez Ripoll, M.; Bergadà, M.
y Real, C. (en prensa). The end of the Palaeolithic in the
Mediterranean Basin of the Iberian Peninsula. En INQUA
Congress Magdalenian Settlement of Europe. Berna.
Viñes, G. (1928): La Cova Negra (Játiva). Archivo de
Prehistoria Levantina, I: 11-14.
Viñes, G. (1942): Cova Negra de Bellús. I. Notas sobre las
excavaciones practicadas. En: Trabajos Varios del Servicio de
Investigación Prehistórica, 6, Diputación de Valencia: 7-13.
Viret, J. (1954): Ordre Lagomorpha. En: Le Loess a Bancs
durcis de Sant-Vallier (Drome) et sa faune de Mammifères
Villafranchiens. Nouvelles archives du Musée d’Histoire
Naturelle de Lyon, fasc. 4: 101-104.
Walker, M.; Rodríguez-Estrella, T.; Carrión, J.S.; Mancheño,
M.A.; Schwenninger, J.L.; López, M.; López, A.; San
Nicolás, M.; Hills, M.D. y Walkling, T. (2006): Cueva Negra
del Estrecho del Río Quípar (Murcia, Southeast Spain):
An Acheulian and Levalloiso-Mousteroid assemblage of
Palaeolithic artifacts excavated in a Middle Pleistocene
faunal context with hominin skeletal remains. Eurasian
Prehistory, 4 (1-2): 3-43.
Williamson, T. (2007): Rabbits, warrens and archaeology.
Tempus publishing Ltd, Stroud, Gloucestershire, 190 p.
Winterhalder, B. (2001): The behavioural ecology of hunter-
gatherers. En: Hunter-Gatherers. An interdisciplinary
perspective. Biosocial Society Symposium Series, 13: 12-38.
www.marm.es. Web del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino del Gobierno de España. Banco de datos de
biodiversidad.
Yalden, D.W. (2003): The analysis of owl pellets. The Mammal
society, London, 25 p.
Yellen, J.E. (1991): Small mammals: ¡Kung San utilization
and the production of faunal assemblages. Journal of
Anthropological Archaeology, 10: 1-26.
Yravedra, J. (2004): Implications taphonomiques des
modifications osseuses faites par les vrais hiboux (Bubo
bubo) sur les lagomorphes. En J.P. Brugal y J. Desse (dirs.):
Petits animaux et sociétés humaines. Du complément
alimentaire aux ressources utilitaires. XXIVe Rencontres
Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes,
Antibes: 321-324.
Yravedra, J. (2006a): Tafonomía aplicada a zooarqueología.
UNED ediciones, Aula abierta, Madrid, 412 p.
Yravedra, J. (2006b): Implicaciones tafonómicas del consumo
de lagomorfos por búho real (Bubo bubo) en la interpretación
de los yacimientos arqueológicos. AnMurcia, 22: 33-47.
Yravedra, J. (2008): Los lagomorfos como recursos alimenticios
en Cueva Ambrosio (Almería, España). Zephyrus, LXII:
81-99.
Zhao, Y. y Ye, D. (1994): Measurement of biting force of normal
teeth at different ages (orginal en chino). Hua Xi Yi Ke Da
Xue Xue Bao, 25: 414-417.
Zilhão, J. (1992): Estratégias do povoamento e subsistência
no Paleolítico e no Mesolítico de Portugal. En A. Moure
(ed.): Elefantes, ciervos y ovicaprinos. Economía y
aprovechamiento del medio en la Prehistoria de España y
Portugal. Universidad de Cantabria: 149-162.
Zilhão, J. y Villaverde, V. (2008): The Middle Paleolithic of
Murcia. Treballs d’Arqueologia, 14: 229-248.
Zilhão, J.; Angelucci, D.E.; Badal, E.; d’Errico, F.; Daniel, F.;
Dayet, L.; Douka, K.; Higham, T.F.G.; Martínez Sánchez,
M.J.; Montes Bernárdez, R.; Murcia, S.; Pérez, C.; Roldán,
C.; Vanhaeran, M.; Villaverde, V.; Wood, R. y Zapata, J.
(2010): Symbolic use of marine shells and mineral pigments
by Iberian Neandertals. PNAS, 107 (3): 1023-1028.
271
[page-n-283]
[page-n-284]
[page-n-285]
