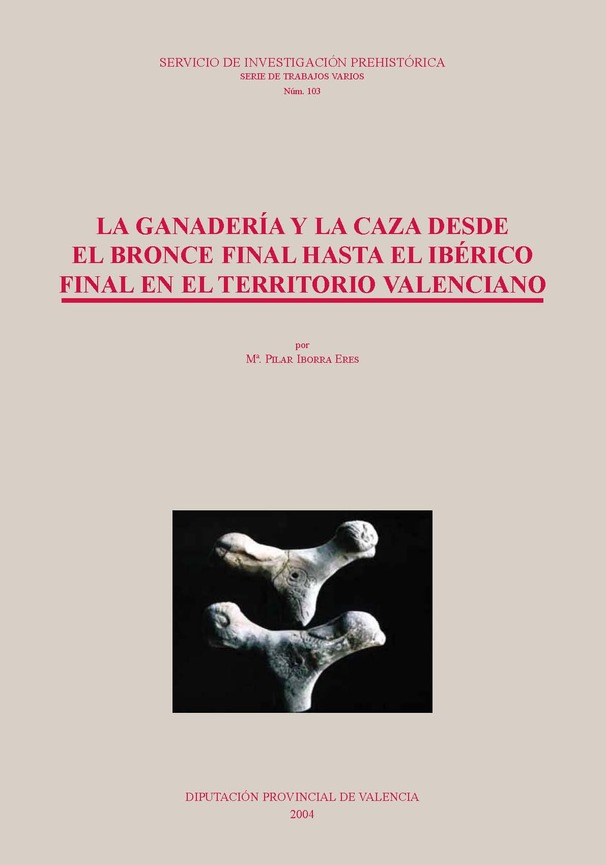
Serie de Trabajos Varios 103
La ganadería y la caza desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final en el territorio valenciano
María Pilar Iborra Eres
2004
, ISBN 84-7795-377-5
978-84-7795-377-7 , 408 p.
[page-n-1]
Portada PREHISTORIA
19/4/07
19:42
Página 2
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 103
LA GANADERÍA Y LA CAZA DESDE
EL BRONCE FINAL HASTA EL IBÉRICO
FINAL EN EL TERRITORIO VALENCIANO
por
Mª. PILAR IBORRA ERES
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
2004
[page-n-2]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página I
[page-n-3]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página II
[page-n-4]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página III
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 103
LA GANADERÍA Y LA CAZA DESDE EL
BRONCE FINAL HASTA EL IBÉRICO
FINAL EN EL TERRITORIO VALENCIANO
por
Mª PILAR IBORRA ERES
VALENCIA
2004
[page-n-5]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página IV
ISSN 1989-540
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
S E R I E D E T R A B A J O S VA R I O S
Núm. 103
Esta publicación constituye la Tesis Doctoral de la autora, que fue presentada en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
València, el 25 de septiembre de 2003, ante el siguiente tribunal:
Dr. Mauro Hernández Pérez, presidente.
Dr. Francisco Burillo Mozota, vocal.
Dra. Helena Bonet Rosado, vocal.
Dr. Pere Miquel Guillem Calatayud, vocal.
Dra. Elena Grau Almero, secretaria.
Fue dirigida por los doctores:
Dra. Consuelo Mata Parreño, y
Dr. Manuel Pérez Ripoll
Obtuvo la calificación de Excel·lent cum laude y el Premi Extraordinari de Doctorat, el 18 de mayo de 2004.
I.S.B.N.: 84-7795-377-5
Depósito Legal: V-5317-2004
Imprime: Textos i Imatges, S.A.
Pol. Ind. Virgen de la Salud. Ronda del Este s/n. 46950 Xirivella.
Tel. 963 13 40 95
[page-n-6]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página V
A mis Padres
A Inés y a Nicolás
[page-n-7]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página VI
[page-n-8]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página VII
ÍNDICE
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Capítulo 1. EL MARCO GEOGRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.1. MONTAÑAS Y LLANURAS LITORALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. UN CLIMA DE CONTRASTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
7
Capítulo 2. EL MARCO CULTURAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.1. EL BRONCE FINAL (1100-1000 / 700 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. EL HIERRO ANTIGUO (700-575 / 550 a.n.e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. LA CULTURA IBÉRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. EL IBÉRICO ANTIGUO (575-550 /475-450 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. EL IBÉRICO PLENO (450-400/200 a.n.e.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. EL IBÉRICO FINAL (200-1 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
11
11
12
12
14
Capítulo 3. LA ARQUEOZOOLOGÍA IBÉRICA VALENCIANA. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN . . . . . . . . . . .
15
Capítulo 4. METODOLOGÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
4.1. CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. ASPECTOS TAFONÓMICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. LA COMPARACIÓN ENTRE MUESTRAS DE YACIMIENTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
21
Capítulo 5. CARACTERÍSTICAS Y ESTUDIO FAUNÍSTICO DE LOS YACIMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. LA MORRANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
23
25
32
34
43
5.2. EL CORMULLÓ DELS MOROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
51
57
58
67
5.3. LA TORRE DE FOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
72
72
5.4. VINARRAGELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
73
73
VII
[page-n-9]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página VIII
5.5. EL TORELLÓ DEL BOVEROT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del Bronce Final (950-800 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de Campos de Urnas (780-700 a.n.e.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de la primera fase del Hierro Antiguo HA a (680-670 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de la segunda fase del Hierro Antiguo HA b (640-630 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del Ibérico Antiguo (550-450 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del Ibérico Final (170-140 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.3. VALORACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FAUNA DEL TORRELLÓ DEL BOVEROT . . . . . . . . . . . . . .
5.5.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6. EL TOSSAL DE SANT MIQUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea recuperada entre los años 30 y 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos VI-V a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos IV-II a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
132
134
134
136
136
139
140
143
5.7. EL CASTELLET DE BERNABÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del siglo V a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del siglo III a.n.e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
145
147
147
151
154
157
168
5.8. EL PUNTAL DELS LLOPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
174
177
183
189
196
5.9. LA SEÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos VI-V a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos V-IV a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos IV-II a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
201
203
203
205
205
208
210
216
5.10. LOS VILLARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos VII-VI a.n.e. (Hierro Antiguo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del siglo VI a.n.e. (Ibérico Antiguo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos V-IV a.n.e. (Ibérico Pleno, fase 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos III-II a.n.e. (Ibérico Pleno, fase 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del siglo II a.n.e. (Ibérico Final) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII
75
75
76
77
81
83
86
89
92
95
99
124
217
217
220
220
225
228
230
233
234
239
251
[page-n-10]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página IX
5.11. LA BASTIDA DE LES ALCUSSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
255
257
261
264
272
5.12. ALBALAT DE LA RIBERA (ALTER VINTIHUITENA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos VIII-VII a.n.e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos III-II a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
275
276
277
279
281
282
285
5.13. LA FONTETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de Fonteta III (670-625 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de Fonteta VI (600-650 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de Fonteta VII (560-550 a.n.e.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
286
286
287
287
291
294
297
299
309
Capítulo 6. RESUMEN DE MARCAS ANTRÓPICAS Y DE LAS PRODUCIDAS POR OTROS AGENTES . . . . . . .
313
Capítulo 7. LAS ESPECIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323
7.1. LOS OVICAPRINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.2. LA OVEJA (Ovis aries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La gestión de los rebaños de ovejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La oveja desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.3. LA CABRA (Capra hircus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La gestión de los rebaños de cabras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cabra desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.4. EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE LA CABAÑA OVINA Y CAPRINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.5. LOS OVICAPRINOS EN LOS RITOS IBÉRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas funerarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas de carácter doméstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros usos de los huesos de los ovicaprinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323
323
323
323
325
329
329
330
333
334
335
336
336
7.2. EL BOVINO (Bos taurus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.2. LA GESTIÓN DE LOS BOVINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.3. EL BOVINO DESDE EL BRONCE FINAL HASTA EL IBÉRICO FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.4. LOS BOVINOS EN LOS RITOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas funerarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas de carácter doméstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros usos de los huesos de bovino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337
337
337
337
343
343
343
343
7.3. EL CERDO (Sus domesticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.2. LA GESTIÓN DE LOS CERDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.3. EL CERDO DESDE EL BRONCE FINAL HASTA EL IBÉRICO FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.4. LOS CERDOS EN LOS RITOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas funerarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas de carácter doméstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros usos de los huesos de cerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
343
343
344
344
347
348
348
349
IX
[page-n-11]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página X
7.4. LOS ÉQUIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.1. EL CABALLO (Equus caballus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antecedentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cría y el mantenimiento del caballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El caballo desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El caballo en los ritos ibéricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.2. EL ASNO (Equus asinus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antecedentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cría y el cuidado de los asnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El asno desde el Ibérico Antiguo hasta el Ibérico Final. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El asno en los ritos ibéricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5. EL PERRO (Canis familiaris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.2. EL CUIDADO DE LOS PERROS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.3. EL PERRO DESDE EL BRONCE FINAL HASTA EL IBÉRICO FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.4. EL PERRO EN LOS RITOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361
361
362
362
363
7.6. EL GALLO (Gallus domesticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6.2. LA CRÍA DE LOS GALLOS Y LAS GALLINAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6.3. EL GALLO DESDE EL IBÉRICO ANTIGUO HASTA EL IBÉRICO FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6.4. GALLOS Y GALLINAS EN LOS RITOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas funerarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas de carácter doméstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
363
363
363
363
364
364
364
7.7. LA CABRA MONTÉS (Capra pyrenaica). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.3. LA CABRA MONTÉS EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365
365
365
365
7.8. EL CIERVO (Cervus elaphus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8.3. EL CIERVO DESDE EL BRONCE FINAL HASTA EL IBÉRICO FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8.4. EL CIERVO EN LOS RITOS IBÉRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365
365
366
366
367
7.9. EL CORZO (Capreolus capreolus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9.3. EL CORZO EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368
368
368
369
7.10. EL JABALÍ (Sus scrofa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.10.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.10.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.10.3. EL JABALÍ EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
369
369
369
370
7.11. EL OSO (Ursus arctos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.11.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.11.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.11.3. EL OSO EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
370
370
370
371
7.12. EL TEJÓN (Meles meles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.12.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.12.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.12.3. EL TEJÓN EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371
371
371
371
7.13. EL ZORRO (Vulpes vulpes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.13.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.13.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.13.3. EL ZORRO EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X
349
349
349
349
350
356
357
357
357
357
361
371
371
371
372
[page-n-12]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página XI
7.14. LOS LAGOMORFOS. EL CONEJO Y LA LIEBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.14.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.14.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La liebre ibérica (Lepus granatensis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El conejo (Oryctolagus cuniculus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.14.3. EL CONEJO Y LA LIEBRE EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372
372
372
372
372
373
7.15. LAS AVES SILVESTRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.15.1. LAS ESPECIES IDENTIFICADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La perdiz (Alectoris rufa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El águila real (Aquila chrysaetos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Águila indeterminada (Aquila sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El buitre leonado (Gyps fulvus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El ánade real (Anas platyrhynchos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El sisón (Otis tetrax). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.15.2. LAS AVES EN LA CULTURA IBÉRICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373
374
374
375
375
375
375
375
376
376
Conclusiones. EVOLUCIÓN DE LAS FAUNAS DESDE EL BRONCE FINAL AL IBÉRICO FINAL . . . . . . . . . . . . . . .
379
BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399
XI
[page-n-13]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página XII
[page-n-14]
001-118
19/4/07
19:48
Página 1
INTRODUCCIÓN
El trabajo que aquí se presenta surge a raíz de nuestra colaboración con la Dra. Consuelo Mata Parreño en las excavaciones de
los Villares, de Caudete de las Fuentes (Valencia), el año 1990.
Estas excavaciones se enmarcarían años después en un proyecto
más amplio dirigido a definir la estructura del poblamiento en el
entorno del yacimiento, el considerado territorio de Kelin, con
planteamientos similares a los que guiaron en la década de los
ochenta la investigación del poblamiento en época ibérica en el
Camp de Túria (Bernabeu et alii, 1986, 1987).
Comenzamos a estudiar el material faunístico de estas excavaciones y de forma paralela llevamos a cabo una recopilación de
la información sobre la fauna en la época Ibérica, comprobando la
escasez de trabajos faunísticos, su consideración como apéndices
inconexos en los trabajos y, en general, una falta de planteamientos teóricos a la hora de abordar los proyectos de investigación incluyendo esta parte del registro arqueológico.
La larga ocupación de los Villares nos permitió centrar nuestra investigación en este aspecto, ampliando el marco cronológico al periodo comprendido entre el Bronce Final y el Ibérico Final. Más adelante ampliamos el marco geográfico y comenzamos
a estudiar los restos faunísticos de otros yacimientos del País Valenciano que nos facilitaron arqueólogos del Departament de
Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València, del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, del
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de
Alicante y directores de excavaciones de salvamento.
Desde entonces hemos venido presentando resultados parciales. Realizamos una primera aportación sobre las actividades de
subsistencia en el artículo “El País Valencià del bronze recent a
l’ibèric antic: el procés de formació de la societat urbana ibèrica”
(Mata et alii, 1994-96).
A este primer artículo siguieron otros como los estudios de los
restos óseos de los Arenales (Ademuz, Valencia) (Iborra, 1998), del
Puntal de Salinas (Villena, Alicante) (Iborra, 1997), del Puntal dels
Llops (Olocau, Valencia) (Iborra, 2002 a), del Torrelló del Boverot
(Iborra, 2002 b) y varios trabajos de síntesis como “El vino de Ke-
lin” (Mata et alii, 1997), “La explotación agraria del territorios en
época ibérica: Edeta y Kelin” (Pérez Jordà et alii, 1999), “Los recursos ganaderos en época ibérica” (Iborra, 2000) y “Medio ambiente, agricultura y ganadería en el territorio de Kelin” (Grau et
alii, 2001). En estos últimos artículos de síntesis hemos ido ofreciendo una primera visión sobre la ganadería en época ibérica.
En este trabajo vamos a presentar el estudio de los yacimientos individualizados con su correspondiente análisis faunístico.
Entre los yacimientos analizados los hay con varios niveles de
ocupación y otros con una única fase, pero con todos ellos se cubre ampliamente el marco cronológico propuesto, desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final del País Valenciano.
Nuestro análisis se desarrollará en una doble vertiente. En primer lugar intentaremos llevar cabo una lectura diacrónica incidiendo en la evolución de los modelos ganaderos desde el Bronce
Final al Ibérico Final, incluyendo una valoración sobre la importancia de la caza. En segundo término, cuando los materiales lo
permitan, realizaremos una aproximación a la economía de los territorios para los que contamos con materiales recuperados en varios tipos de asentamientos, diferenciados por su funcionalidad.
El material estudiado procede de 13 yacimientos, cuya relación detallamos a continuación:
Provincia de Castellón
-La Morranda (El Ballestar, Castellón)
-El Cormulló dels Moros (Albocàsser, Castellón)
-La Torre de Foios (Llucena, Castellón)
-Vinarragell (Borriana, Castellón)
-El Torrelló del Boverot (Almassora, Castellón)
Provincia de Valencia
-Tossal de Sant Miquel (Llíria, Valencia)
-Castellet de Bernabé (Llíria, Valencia)
-Puntal dels Llops (Olocau, Valencia)
-La Seña (Villar del Arzobispo, Valencia)
-Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia)
1
[page-n-15]
001-118
19/4/07
19:48
Página 2
-La Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia)
-Albalat de la Ribera (incluimos bajo esta denominación los
restos óseos procedentes de tres sondeos realizados en esta población, denominados l’Alter de la Vint-i-huitena, Plaza de Cortes y
Ermita de Sant Roc).
Provincia de Alicante
-Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante).
CRONOLOGÍA
YACIMIENTOS
1100-1000/700 a.n.e
BRONCE FINAL
700-750/550 a.n.e
HIERRO ANTIGUO
De todos ellos, dos contienen niveles del Bronce Final (Torrelló del Boverot y Vinarragell); cinco contienen ocupaciones del
Hierro Antiguo (Torrelló del Boverot, Villares, Albalat, Fonteta y
Vinarragell); cinco del Ibérico Antiguo (Villares, Torrelló del Boverot, Torre de Foios, la Seña y el Tossal de Sant Miquel); siete
del Ibérico Pleno (Albalat, Villares, la Seña, Castellet, Puntal dels
Llops, Tossal de Sant Miquel y Bastida); y cuatro del Ibérico final
(Morranda, Cormulló, Torrelló del Boverot y Villares) (cuadro 1).
575-550/475-450 a.n.e
IBÉRICO ANTIGUO
450-400 a.n.e
IBÉRICO PLENO 1
400-200 a.n.e
IBÉRICO PLENO 2
200-1 a.n.e
IBÉRICO FINAL
LA MORRANDA
CORMULLÓ MOROS
TORRE DE FOIOS
VINARRAGELL
TORRELLÓ BOVEROT
TOSSAL DE S. MIQUEL
CASTELLET BERNABÉ
PUNTAL DELS LLOPS
LA SEÑA
LOS VILLARES
LA BASTIDA
ALBALAT DE LA RIBERA
FONTETA
Cuadro 1. Cronología del material analizado de cada uno de los yacimientos.
Nuestro trabajo se estructura en ocho apartados. El primer capítulo está dedicado a la descripción del marco geográfico, el segundo al marco cultural donde exponemos los planteamientos que
se han formulado sobre la ganadería y la caza en el periodo considerado. Necesariamente tendremos que valorar estas actividades
en el marco más amplio de la economía y de los cambios sociales
que pudieron producirse durante el primer milenio a.n.e. El tercer
capítulo está dedicado a la historía de la investigación arqueozoológica en el territorio valenciano referida a la Cultura Ibérica. En
el cuarto tratamos los aspectos metodológicos seguidos en el análisis faunístico. El capítulo quinto es el estudio arqueozoológico
de las muestras faunísticas recuperadas en los 13 yacimientos que
presentamos. El capítulo sexto presenta un resumen de las principales modificaciones observadas sobre los huesos, sin llevar a cabo un exahustivo estudio traceológico. En el capítulo séptimo
abordamos el estudio de cada una de las especies desde la historia
y desde las características morfológicas. Finalmente en las conclusiones realizamos una valoración de la ganadería y la caza en
cada uno de los periodos considerados.
No queremos finalizar estas líneas sin agradecer la colaboración que muchas personas e instituciones nos han brindado
durante el tiempo dedicado a la realización de este trabajo, sobre todo a la Dra. Consuelo Mata, con quien iniciamos nuestra
aproximación a la arqueología ibérica y quien nos permitió trabajar a su lado orientándonos y dándonos soporte durante todo
este tiempo. A la Dra. Annie Grant, que durante la beca de postgrado (1993-94), concedida por la European Social Found en la
Universidad de Leicester (Inglaterra) dirigió nuestro primer trabajo de investigación sobre fauna: “Animals Bones from
2
Avingdom Vineyard, Oxfordshire”. También al Dr. Manuel Pérez-Ripoll, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar conjuntamente en un estudio sobre la cementocronología aplicada
a dientes de ciervos del yacimiento pleistoceno de la Cova de
les Cendres, como becaria de colaboración del Departament de
Prehistòria i Arqueologia, en el año 1998.
Del mismo modo, agradecer a todas las instituciones y a los
directores de excavaciones que nos han facilitado el material
faunístico y han confiado en nuestro trabajo, como la Dra. Helena Bonet, directora del Servicio de Investigación Prehistórica,
que nos permitió estudiar los restos óseos de la Bastida, del Tossal de Sant Miquel, La Seña y el Puntal dels Llops; al Dr. Enrique Díes, codirector de la Bastida, al Dr. Pierre Guérin director
del Castellet de Bernabé, al director de la excavación de Vinarragell, D. Norberto Mesado, que nos permitió analizar las últimas campañas de este yacimiento, al director del Museu d’Almassora D. Gerad Clausell que nos facilitó el estudio del Torrelló del Boverot, y a los directores de las excavaciones de Fonteta, D. Alfredo Gónzalez; de la Morranda, D. Enric Flors y Dña.
Carmen Marcos; de Albalat de la Ribera D. Xavier Vidal y Dña.
Carmen Martínez; del Cormulló dels Moros a D. Israel Espí con
el que compartimos dirección de la excavación; al Dr. Manuel
Olcina, director de la excavación de la Serreta y a D. J.Mª. Segura, director del Museu d’Alcoi por facilitarnos los restos óseos recuperados en la necrópolis, cuyo estudio faunístico hemos
utilizado en el apartado de las especies y los ritos; así como al
Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de
València que nos autorizó para realizar el estudio de los restos
óseos de la Torre de Foios, allí depositados y que junto al Mu-
[page-n-16]
001-118
19/4/07
19:48
Página 3
seu de la Valltorta nos facilitaron el acceso a las colecciones de
referencia y a sus dependencias para analizar todos los conjuntos faunísticos.
No podemos dejar de mencionar a los compañeros del grupo de investigación, la Dra. Elena Grau y D. Guillem Pérez,
con quienes hemos compartido muchas horas de trabajo para
poder sintetizar y lanzar nuestras aportaciones no “tipológicas”
al estudio de la economía ibérica. También queremos expresar
nuestro agradecimiento a la Dra. Eloísa Bernáldez, del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico, que durante una estancia en
Sevilla (2000) nos brindó sus consejos y metodología para el
estudio de los restos faunísticos.
También queremos agradecer a D. Miguel Agueras, D. Eduardo Barrachina y D. Carlos Sanz la cesión de fotografías para ilustrar el capítulo de las especies. Así mismo debemos resaltar la calidad de la ayuda prestada por los colegas Dr. Rafael Martínez y
el Dr. Pere Guillem, quienes en todo momento nos han alentado
para finalizar este trabajo emprendido hace bastantes años, quienes nos han facilitado su ayuda y muy estimada colaboración. A
todos, muchas gracias.
3
[page-n-17]
001-118
19/4/07
19:48
Página 4
[page-n-18]
001-118
19/4/07
19:48
Página 5
Capítulo 1
EL MARCO GEOGRÁFICO
1.1. MONTAÑAS Y LLANURAS LITORALES
El territorio valenciano posee aún hoy en día una gran diversidad paisajística. Como describe Rosselló (1995) existe una primera división entre el llano y la montaña que ha condicionado la
historia y la economía. Un llano litoral que se extiende de norte a
sur y que está constreñido por relieves interiores de altitud variable, entre los cuales se abren algunas importantes vías de penetración hacia el interior peninsular.
Desde criterios orográficos el País Valenciano se divide en
tres grandes unidades: el sector ibérico, al norte, el conjunto bético, al sur, y los llanos litorales (fig. 1).
El sector ibérico está formado por materiales paleozoicos y
mesozoicos estructurado en zonas en resalte y zonas hundidas.
De norte a sur encontramos en primer lugar los pliegues septentrionales en la zona de Fredes y Beceite, donde predomina el
roquedo calizo. Es un relieve muy accidentado con alturas que
rondan los 1200 metros y valles encajados por los que discurren cortos ríos hacia el mar Mediterráneo. Junto a uno de estos
ríos, el Sénia, se emplaza el yacimiento de la Morranda (El Ballestar, Castellón).
Estas sierras tienden a descender hacia la costa entrando en
contacto con las alineaciones costeras del norte de Castellón, de
dirección NNE-SSW, como la Serra de Valdàngel, la Serra d’Irta
y el Desert de les Palmes. Estos relieves delimitan corredores litorales que desde el llano de Vinaròs se extienden hacia el sur, y
en los que se localizan las mejores tierras de cultivo, las mayores
poblaciones y las vías de comunicación.
Hacia el interior se extiende la zona tabular del Maestrat, desde Morella hasta el Penyagolosa, caracterizada por formas amesetadas cortadas por cortos y sinuosos barrancos. Estos relieves están drenados en su vertiente Oeste por la Rambla de la Viuda, que
vierte sus aguas al Mijares; hacia el Norte por barrancos tributarios del Bergantes, afluente del Guadalope y éste a su vez del
Ebro; y hacia el Este por cortas ramblas, como el Riu de les
Coves, en cuyo nacimiento se localiza el yacimiento del Cormulló dels Moros (Albocàsser, Castellón).
Más al Sur, el Ibérico valenciano continua con tres alineaciones paralelas: la Serra d’Espadan, separada de la zona Tabular del
Maestrat por el río Villahermosa; la Calderona, continuación Este
de la Sierra de Javalambre, delimitada al Norte por el valle del
Palància y al Sur por la cuenca del Túria; y las sierras Negrete-Tejo, delimitadas al Norte por la cuenca del Túria; y al Sur por los
llanos cuaternarios de Requena-Utiel.
La cuenca del Túria y más concretamente su tramo medio, el
denominado Camp de Túria, es un amplio valle colmatado por
materiales cuaternarios en el que se localizan un número importante de los yacimientos incluidos en este estudio. El Tossal de
Sant Miquel (Llíria, Valencia), sobre un promontorio en el centro
del valle; la Seña (Villar del Arzobispo, Valencia), en el llano de
Casinos; y los poblados del Castellet de Bernabé (Llíria, Valencia)
y el Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) ambos al Norte, en las
estribaciones Sur de la Sierra Calderona. Los conos aluviales localizados en la transición entre esta sierra y el Camp de Túria indican importantes procesos erosivos.
Al Sur, y separados por las sierras del Negrete y del Tejo, se
extienden los llanos cuaternarios de Requena-Utiel, drenados por
el río Magro, y por varios afluentes del río Cabriel, ambos
afluentes del Júcar. Es un territorio predominantemente llano,
con una altura media de 600 m.s.n.m., que bascula ligeramente
hacia el Oeste por donde discurre el río Cabriel, en el límite con
la meseta castellana. En su parte central, junto al nacimiento del
río Magro, se localiza el yacimiento de los Villares (Caudete de
las Fuentes, Valencia).
En este recorrido hacia el Sur el último relieve ibérico es la
plataforma cretácica del Caroig con muelas como las de Cortes,
Albéitar y Bicorp, surcadas por hoces como las del Júcar y valles
en altura como la Canal de Navarrés. La plataforma del Caroig,
desciende hacia el Sur entrando en contacto con las alineaciones
Béticas en el valle del Canyoles, importante vía de comunicación
5
[page-n-19]
001-118
19/4/07
19:49
Página 6
Fig. 1. 1-La Morranda (El Ballestar); 2-Puig de la Misericòrdia (Vinaròs); 3-Puig de la Nau (Benicarlò); 4-Cormulló dels Moros (Albocasser); 5Torre la Sal (Cabanes); 6-Tossal de la Balaguera (Pobla Tornesa); 7-Torre de Foios (Llucena); 8-Torrelló del Boverot (Almassora); 9-Vinarragell
(Burriana); 10-El Solaig (Betxi); 11-Punta Orley (Vall d’Uixò); 12-Los Arenales (Ademuz); 13-La Seña (Villar del Arzobispo); 14-Castellet de
Bernabé (Llíria); 15-El Puntalet (Llíria); 16-Puntal dels Llops (Olocau); 17-Tossal Sant Miquel (Llíria); 18-Los Villares (Caudete de las Fuentes);
19-Albalat de la Ribera; 20-La Bastida (Moixent); 21-Covalta (Albaida); 22-Mola d’Agres (Agres); 23-La Serreta (Alcoi); 24-Alt de Benimaquia
(Dénia); 25-Puntal de Salinas (Salinas); 26-El Campet-Algualejas (Monforte del Cid); 27-La Picola (Santa Pola); 28-Penya Negra (Crevillent); 29El Oral/El Molar (San Fulgencio); 30-Cabeç de l’Estany (Guardamar del Segura); 31-Los Saladares (Orihuela); 32-Fonteta (Guardamar del
Segura); 33-El Monastil (Elda); 34- Illeta dels Banyets (El Campello); 35-Cova d’En Pardo (Planes); 36-El Puig (Alcoi); 37-Cueva del Murciélago
(Altura); 38-L’Alcúdia (Elx); 39-Saiti (Xàtiva).
6
[page-n-20]
001-118
19/4/07
19:49
Página 7
hacia la Meseta. En una elevación, dominando el curso alto de este río, se localiza el yacimiento de la Bastida de les Alcusses
(Moixent, Valencia).
El conjunto Bético, de mayor complejidad estructural que el
sistema Ibérico, está formado por los dominios externos (Prebético y Subbético) y por el dominio interno (Bético estricto).
En el dominio externo el Prebético lo forman dos anticlinales:
la Serra Grossa y la alineación de las sierras de Agullent-Benicadell, separados ambos por el sinclinal de la Vall d’Albaida de dirección ENE-WSW. El Subbético desplazado desde el Sur, cubre
los materiales prebéticos, localizándose en el Norte de Crevillent
y Elx hasta el Oeste del río Vinalopó.
El Bético se separa del subbético por la falla de Crevillent y
lo encontramos en los relieves de Orihuela y Callosa de Segura y
en la isla Plana de Tabarca.
A lo largo de la costa de todo el País Valenciano, en un recorrido de casi 400 km se extiende una llanura litoral de anchura variable, en ocasiones muy delimitada por relieves montañosos. Las
tierras más bajas, inmediatas a la línea de costa, estuvieron hasta
tiempos relativamente recientes ocupadas por marjales. Más al interior se extienden las llanuras aluviales y los glacis.
Los llanos litorales poseen una amplitud muy desigual. En el
extremo Norte se localiza el llano litoral de Vinaròs-Benicarló;
glacis muy extenso donde están los conos de la rambla de Cervera y de los ríos Cervol y Sénia.
Al Sur, entre la Serra de Irta y el desert de les Palmes, se extiende la fértil llanura de Castellón, surcada por el río Mijares.
Junto a este río se localizan dos de los yacimientos analizados:
el Torrelló del Boverot (Almassora, Castellón) y Vinarragell
(Borriana, Castellón), cerca ya de su desembocadura actual. Hacia el interior y hacia el Sur es la Serra d’Espadan la que delimita esta llanura.
Mas al Sur se extiende la depresión valenciana, ocupando las
comarcas de l’Horta y de la Ribera en la que destacan algunos relieves como la Serra Perenxisa y la montaña de Cullera. La depresión la forma el llano de inundación de los ríos Túria y Júcar y se
caracteriza por el glacis de acumulación, los rellenos holocénicos
que cierran la Albufera y marjales. Es precisamente en esta zona
de inundación, junto al río Júcar, donde se emplaza el yacimiento
de Albalat de la Ribera. Tal vez en los primeros momentos de su
existencia se encontraría más cerca de la línea de costa, que desde
entonces no ha cesado de avanzar por la deposición de materiales
arrastrados desde las montañas interiores como consecuencia de
procesos erosivos.
En el conjunto Bético la transición entre montaña y litoral se
caracteriza por la presencia de pendientes suaves. Bajo la denominación de los llanos meridionales de Alicante, se integran la
llanura aluvial formada por el río Montnegre y por la Rambla de
las Ovejas y el valle del bajo Segura, fosa intrabética formada
por materiales neogenos y cuaternarios que asimila el cono aluvial del río Vinalopó y del río Segura, junto a cuya desembocadura se localiza el asentamiento fenicio de Fonteta (Guardamar
del Segura, Alicante).
Los factores geográficos como la altitud, el relieve, las características del suelo y el clima debieron condicionar la distribución
de la fauna y de la flora, y también de los sistemas de explotación
desarrollados por los grupos humanos, aunque no siempre fueran
determinantes. Los yacimientos analizados se distribuyen por
ámbitos muy diversos, algunos junto a la costa, en terrenos prácticamente llanos, otros en tierras altas y abruptas, y otros en zonas
altas pero de escasa abruptuosidad.
La abruptuosidad, como una manifestación de la orografía,
debió ser un factor limitador en los sistemas económicos. Para expresar de forma sencilla esta variable hemos usado los mapas sobre abruptuosidad, utilizados en el Atlas de las aves de la Comunidad Valenciana (Urios et alii, 1991). En esta cartografía el territorio aparece dividido en cuadrículas de 10 km x 10 km, en las
que hemos ubicado los yacimientos.
Con este método logramos una primera aproximación al relieve del entorno de los asentamientos, y lo que es más importante,
tratamos esta variable, en ocasiones vista de forma muy subjetiva
como un valor cuantificable. Esta aproximación se completa posteriormente, en el capítulo dedicado a la descripción de los yacimientos, con una valoración más pormenorizada de los territorios
de captación de cada asentamiento.
El Indice de Abruptuosidad (Ia) es definido de la siguiente
forma:
Ia (Cx+Cy / 20) + (h max. - h min. / 100). Donde
Cx es el número de curvas de nivel (equidistancia 20 m) que
corta una línea que atraviesa verticalmente la cuadrícula en su
parte central.
Cy es el número de curvas de nivel (equidistancia 20 m) que
corta una línea horizontalmente la cuadrícula en su parte central.
20 es el número de kilómetros que miden las líneas anteriores
siempre que puedan atravesar completamente la cuadrícula.
h max. es la cota máxima presente por cuadrícula.
h min. es la cota mínima presente por cuadrícula.
h max. - h min. es el desnivel máximo.
100 es el número de kilómetros cuadrados que miden de superficie las cuadrículas.
Aplicando este cálculo a los entornos de los yacimientos analizados se obtiene los siguientes valores:
Morranda
22,7
Cormulló dels Moros
13, 2
Torre de Foios
16,4
Torrelló del Boverot
1,4
Vinarragell
0,4
Puntal dels Llops
11,1
Castellet de Bernabé
14,3
La Seña
7, 9
Tossal de Sant Miquel
5,2
Los Villares
6,9
Bastida
6,7
Albalat de la Ribera
0,3
Fonteta
2
1.2. UN CLIMA DE CONTRASTES
Además de la orografía y la altitud, el clima y sus manifestaciones locales, el microclima, condiciona los modelos ganaderos
y cinegéticos.
Para la descripción del clima hemos usado la caracterización
climática de Rivas Martínez (1982), según la cual en la Península
Ibérica se distinguen cinco pisos bioclimáticos: Crioromediterráneo, Oromediterráneo, Supramediterráneo, Mesomediterráneo y
7
[page-n-21]
001-118
19/4/07
19:49
Página 8
-Mesomediterráneo T ºC(13-17); m ºC (-1 a -4); M ªC (9 a 14).
-Termomediterráneo T ºC(17-19); m ºC (4 a -10); M ªC (14 a 18).
Siendo T=Temperatura media anual; m=Temperaturas medias
de las mínimas del mes más frío; M=Temperaturas medias de las
máximas del mes más frío.
Siguiendo esta clasificación y atendiendo a las precipitaciones
se diferencian cuatro ombroclimas:
-Semiárido: precipitación anual de 200 a 300 mm.
-Seco: precipitación anual de 350 a 600 mm.
-Subhúmedo: precipitación anual de 600 a 1000 mm.
-Húmedo: precipitación anual de 1000 a 1600 mm.
En cuanto a la distribución de los yacimientos analizados respecto al clima, todos están localizados en dos pisos bioclimáticos:
el Meso y el Termomediterráneo.
Mesomediterráneo: Torre de Foios, Cormulló dels Moros, la
Morranda, los Villares y la Bastida.
Termomediterráneo: Puntal del Llops, Tossal de Sant Miquel,
la Seña, Castellet de Bernabé, Albalat de la Ribera, Vinarragell,
Torrelló del Boverot y Fonteta.
A escala microespacial, Clavero (1977) distingue 8 unidades
climáticas (fig. 2):
1. El clima de las montañas noroccidentales (que afecta a los
yacimientos de La Morranda y Torre de Foios). (E)
2. El clima del litoral (donde localizamos el Torrelló del
Boverot, Vinarragell, Albalat de la Ribera, el Puntal dels Llops,
la Seña, Tossal de Sant Miquel y El Castellet de Bernabé. (A)
3. El clima de transición entre la llanura litoral y las sierras interiores (con el Cormulló dels Moros). (D)
4. El clima del sector central occidental (que afectaría a los
Villares). (H)
5. El clima de la llanura litoral lluviosa. (B)
6. El clima de las vertientes lluviosas. (F)
7. El clima de las vertientes secas de las sierras de Alcoi y Aitana (que afecta a Bastida). (G)
8. El clima del extremo meridional (donde se localiza la Fonteta). (C)
Fig. 2. Unidades climáticas según Clavero (1977).
Termomediterráneo. Cuatro de ellos están presentes en el País Valenciano:
-Oromediterráneo T ºC(4-8); m ºC (-2 a -4); M ªC (0 a 2).
-Supramediterráneo T ºC(8-13); m ºC (-4 a -1); M ªC (2 a 9).
8
Esta distinción climática que realiza Clavero, aunque es muy
general, consideramos que integra mejor todas las variables climáticas, por lo que será utilizada como una variable más para
comparar los yacimientos.
[page-n-22]
001-118
19/4/07
19:49
Página 9
Capítulo 2
EL MARCO CULTURAL
Los yacimientos analizados se enmarcan cronológicamente
en el I milenio antes de nuestra era y poseen niveles de ocupación desde el Bronce Final hasta la Cultura Ibérica (fig.1). Dos
de los yacimientos analizados, el Torrelló del Boverot, situado
en el norte del área de estudio y cerca de la costa, y los Villares,
situado en un llano interior, son los asentamientos que contienen
las secuencias más amplias. El Torrelló del Boverot comienza
con niveles del Bronce Final y los Villares con ocupaciones del
Hierro Antiguo, y en los dos casos finalizan con niveles del
Ibérico Final.
Para las primeras etapas de la secuencia cronológica analizada contamos, además, con la colonia fenicia de la Fonteta, asentamiento costero ocupado entre los siglos VII-VI a.n.e.
El resto de los yacimientos pertenecen a la Cultura Ibérica, quedando distribuidos en los diferentes periodos de este momento:
Hierro Antiguo, Ibérico Antiguo, Ibérico Pleno e Ibérico Final,
según la propuesta de Bonet y Mata (1994). No vamos a abordar,
en profundidad, la discusión sobre la pertinencia de estas etapas, ni
trataremos de forma extensa los aspectos culturales, económicos y
sociales de la Cultura Ibérica. Usaremos esta periodización para
ordenar la información que hemos obtenido en el estudio faunístico de cada uno de los yacimientos analizados e integraremos nuestros resultados en la discusión generada para este periodo cultural.
2.1. EL BRONCE FINAL
(1100-1000/700 A.N.E)
Como suele ocurrir con “las etapas de transición”, este periodo presenta problemas de definición que afectan a su consideración como periodo cultural. Aparte de las discrepancias en definir
su duración y características (Roudil y Guilane, 1976; Molina,
1978; Gil-Mascarell, 1981; Ruiz Zapatero, 1985; González Prats,
1992a), lo que parece más importante es que son escasas las hipótesis que permiten definir los sistemas sociales y económicos de
este momento, especialmente importante para entender la formación y desarrollo de la Cultura Ibérica.
Para valorar con mayor precisión las características de este
momento parece necesario considerar brevemente las etapas anteriores.
Los trabajos de Tarradell sirvieron para establecer una primera clasificación de las culturas de la Edad del Bronce en tierras valencianas, con un Bronce Argárico al Sur del Segura y
una zona de influencia argárica al Norte del Segura que tendería a diluirse hacia el Norte (Tarradell, 1969). A partir de estos
trabajos se definió un Bronce Valenciano como un estadio cultural caracterizado por la construcción de poblados en altura,
con difícil acceso y murallas, así como con una cultura material
desprovista de elementos singulares. A este periodo se le continua atribuyendo rango de Cultura aun siendo conscientes de la
escasa consistencia de su definición (Gil-Mascarell, 1992, De
Pedro, 1994), si bien otros autores cuestionan su pertinencia
(Jover y López Padilla, 1995a).
Trabajos recientes han puesto de manifiesto un panorama
mucho más complejo, con la existencia de diferentes tipos de
yacimientos, que han servido para avanzar hipótesis sobre la
organización del territorio, que no parece ajustarse siempre a los
mismos esquemas. En las comarcas del Camp de Túria y en La
Serranía se observa una diversidad en el emplazamiento de los
asentamientos y el llamado encastillamiento de los hábitats, vislumbra una posible estructura jerarquizada de los poblados en el
territorio (Bernabeu et alii, 1987) y lo mismo parece concluirse en
el valle del río Serpis (Bernabeu et alii, 1989) y en el valle del
Palància (Palomar,1995).
A lo largo del río Vinalopó, aunque la estructura poblacional
no responde a núcleos encastillados, también se plantea el desarrollo de una creciente estructuración del territorio (Jover et alii,
1995; Simón, 1999).
La diversidad en la ubicación de los yacimientos no sólo en
cerros, lomas y laderas sino también en cuevas y en zonas costeras, permite avanzar a investigadores como Martí y Bernabeu
(1992), la idea de una economía compleja basada en una mayor
diversidad agrícola, en una mayor extensión de las áreas cultivadas,
9
[page-n-23]
001-118
19/4/07
19:49
Página 10
y en una ganadería desarrollada en zonas de montaña, donde se
considera la práctica de la trashumancia. Además de existir un
comercio de bienes de prestigio como el metal, la piedra pulimentada y productos exógenos como el marfil.
Para la zona sur se propone una estructuración del poblamiento en relación con un control sobre los recursos agrícolas,
ganaderos e hídricos. Además hay que subrayar la importancia de
la metalurgia (Hernández, 1986), sobre todo en el momento final
de la Edad del Bronce. Como ejemplo tenemos el yacimiento de
la Peña Negra, considerado como uno de los principales focos de
producción del Bronce Atlántico.
En todas estas propuestas escasean los datos faunísticos, a
pesar de que en buena medida se haga intervenir la ganadería. La
escasez de estudios faunísticos en los yacimientos de la Edad del
Bronce del País Valenciano ha influido a la hora de crear modelos económicos, en los que a falta de estos datos se ha recurrido
al potencial pecuario y agrícola de los asentamientos.
Durante los últimos años se han realizado estudios, fundamentalmente fuera del País Valenciano, que vienen a demostrar
que durante el Bronce Pleno y Tardío, el ganado era considerado
como un recurso económico de primer orden y probablemente
como un bien de prestigio. Ya desde el III milenio está atestiguado el uso de los bovinos en labores de tracción, cuyo empleo está
relacionado con la extensión de áreas cultivables y el uso del
arado (Martínez Valle, 1990: 130; Pérez Ripoll, 1990: 239). Las
ovejas, las cabras, los bovinos y los caballos fueron desde estos
mismos momentos algo más que productores de carne, ya que
produjeron excedentes susceptibles de ser intercambiados
(Sherrat, 1981; Harrison y Moreno, 1985; Martínez Valle e Iborra,
2001: 226).
Esta mayor complejidad en los modelos de explotación animal ha sido puesta claramente de manifiesto en yacimientos andaluces y manchegos, donde se ha observado una generalización de
la cabaña de bovinos con yacimientos especializados en su cría
como en Cuesta del Negro (Purullena, Granada), y otros, como
Motillas de Azuer (Daimiel, Ciudad Real) y Palacios (Ciudad
Real), especializados en la explotación láctea de la especie
(Harrison y Moreno, 1985: 65). No hay nada que haga pensar que
esta complejidad ganadera pudiera colapsarse en los momentos
finales de la Edad del Bronce. Más bien lo contrario, la diversificación agrícola y ganadera, desarrollada a lo largo de la Edad del
Bronce, unida a la importancia de la metalurgia en algunas regiones en los momentos finales, debieron ser los motores de una creciente complejidad social para el Bronce Final.
También en los yacimientos de la Edad del Bronce del País
Valenciano se ha querido ver una diversificación ganadera en función del tipo de paisaje, donde el campesino se valía de los productos ganaderos, iniciándose una especialización en su producción para crear excedentes para el intercambio (Gil-Mascarell,
1992). Este comercio pudo ser una actividad importante, sobre
todo, durante el Bronce Tardío y Final, periodos en los que se produce un incremento de los contactos con poblaciones extrapeninsulares.
Durante el Bronce Final, el País Valenciano y en general el
arco mediterráneo peninsular, conoce una suma de influencias
externas de profundo calado. Los componentes de este momento
son la extensión de la Cultura de los Campos de Urnas, las
influencias del comercio con los colonos semitas y griegos, y los
contactos con la vertiente atlántica (Ruiz Zapatero, 2001).
10
En el País Valenciano el Bronce Final supone una reorganización del territorio, con la creación de nuevos asentamientos en
zonas no ocupadas hasta el momento y la aparición del rito de la
incineración, que convive con el de la inhumación.
En este momento continúan existiendo diferencias entre el
Norte y el Sur, marcadas sobre todo por la influencia indoeuropea
en el Norte (Llobregat, 1975). En el Norte del País Valenciano
estas influencias vienen de Cataluña y Aragón y se extienden
hasta el río Vinalopó (Bonet y Mata, 1994).
Hacia el Sur se abandonan yacimientos como la Illeta dels
Banyets (El Campello, Alicante) y se crean nuevos como el de la
Peña Negra (Crevillent, Alicante) con un importante taller metalúrgico (González Prats, 1992b) y los Saladares (Orihuela,
Alicante) (Arteaga y Serna, 1979).
Las excavaciones realizadas en estos yacimientos permiten
observar con claridad una etapa de transición entre el poblamiento del Bronce Final y el mundo ibérico. Al igual que sucede en el
“período orientalizante” del sudeste peninsular se define una fase
de formación de la cultura ibérica en la que el factor fenicio juega
un papel determinante.
La identificación de una colonia fenicia: La Fonteta
(Guardamar del Segura, Alicante), permite confirmar la presencia
directa y permanente de población fenicia en la costa alicantina y
se ofrece como un punto clave para entender el proceso de formación de la Cultura Ibérica en la zona meridional valenciana.
En los poblados de Saladares, Penya Negra, Torrelló del
Boverot y Vinarragell, entre otros, sobre el substrato cultural indígena definido por las cerámicas a mano, se observa la aparición
de los primeros tipos a torno semitas y su rápida asimilación por
parte de la población indígena, que adopta las formas y técnicas
innovadoras. La identificación de una factoría vitivinícola en
l’Alt de Benimaquia (Dénia, Alicante) (Gómez Bellard et alii,
1993) permitía, de igual manera, observar detalles de este proceso de aculturación que se estaba produciendo.
En los aspectos económicos podemos resumir que con anterioridad al establecimiento de los primeros asentamientos fenicios en las costas de la península Ibérica, las comunidades indígenas del Bronce Final establecieron sus hábitats cerca de las
vías de comunicación en muy diversos emplazamientos: en
cerros altos, en llano, en abrigos y en cuevas, y desarrollaron
diferentes modelos ganaderos. En algunos casos se observa un
predominio del ganado vacuno, como en los yacimientos andaluces de Puente Tablas (Ruiz y Molinos, 1993), el Cerro
Macareno (Amberger, 1985) y en el yacimiento onubense de
Puerto 6 (Cereijo y Patón, 1988-89), mientras que para el País
Valenciano se observa una clara orientación hacia la cabaña ovicaprina, como se documenta en el Torrelló del Boverot (Iborra,
2002b), en Vinarragell y en Penya Negra (Aguilar, Morales y
Moreno, 1992-94: 81).
Estas tendencias no parecen ser consecuencia exclusiva de los
condicionantes ambientales, sino más bien obedecen a una cierta
planificación económica. Al mismo tiempo se consolida una cierta diversificación agraria que ya se podía observar en momentos
del Bronce Tardío, lo que permitiría un mejor aprovechamiento
de los campos, aunque el instrumental en este momento limita las
consecuencias de este proceso (Iborra et alii, 2003). Durante el
final de este momento se genera un incipiente comercio que junto
con el resto de aspectos económicos descritos se manifestará en
la creación de las primeras jefaturas locales.
[page-n-24]
001-118
19/4/07
19:49
Página 11
Correspondiente a este momento hemos analizado la fauna de
los niveles del Bronce Final del Torrelló del Boverot y de
Vinarragell, que compararemos con los datos faunísticos de la
Mola d’Agres (Castaños, 1996), la Cueva del Murciélago
(Sarrión, 1986) y la Cova d’En Pardo (Iborra, 1999).
2.2. EL HIERRO ANTIGUO
(700-575/550 A.N.E.)
Este periodo esta marcado por el comercio con los colonos
semitas y griegos, que supone la aparición de innovaciones tecnológicas fundamentales como el torno de alfarero y la metalurgia del hierro.
Desde distintos planteamientos teóricos se ha valorado la
influencia de la colonización en las poblaciones indígenas del
Bronce Final. Las posiciones difusionistas (Paris, 1903) dejaron
de considerarse a la hora de buscar el origen de la Cultura Ibérica
ya en los años 20 y después de la Guerra Civil, cuando se incorporaron nuevas teorías sobre la importancia de las fases orientalizantes en los poblados indígenas. Muchos son los autores que
otorgan una importancia destacada a la presencia de materiales de
factura oriental, algunos de carácter suntuario, en contextos indígenas, pero sin olvidar el avance social, político y económico que
se empezaba a gestar en las comunidades del Bronce Final
(Oliver, 1991; González Prats, 1983; Gómez Bellard, 1995; Bonet
y Mata, 2000).
Este momento del Hierro Antiguo se caracteriza, principalmente, por la presencia de contactos mediterráneos, que alteran
las relaciones sociales y las bases económicas de las poblaciones
autóctonas (Aubet, 1998), que van a integrarse en “un proceso
orientalizante”. En la cultura material destacan las importaciones
fenicias y la introducción de nuevas tecnologías como el torno y
el hierro.
En los años 80, debido a un menor conocimiento de los materiales fenicios, por el cual se ignoraba su amplia distribución en
nuestras tierras, se proponía la existencia de una doble sociedad,
una más receptiva y otra retardataria y ajena a los cambios, idea
que ha cambiado en la actualidad (Bonet y Mata, 1994). Trabajos
recientes de prospección y una mejor caracterización de las cerámicas fenicio-occidentales han permitido un conocimiento más
preciso de este periodo en el País Valenciano.
Durante el Hierro Antiguo algunos yacimientos con niveles
del Bronce final continúan su existencia y también se crean otros
de nueva planta.
En el País Valenciano se observa cómo las zonas meridionales (cuencas del Vinalopó y Segura) se orientalizan rápidamente.
Podemos hablar del proceso hacia un fenómeno orientalizante
culminado con la creación del enclave colonial de la Fonteta y del
asentamiento del Cabeç de l’Estany (Guardamar del Segura).
En la zona septentrional, el Hierro Antiguo está marcado
por la influencia de los Campos de Urnas, como se observa en la
cultura material de Vinarragell, Torrelló del Boverot, Puig de la
Nau y Puig de la Misericòrdia, entre otros (Oliver, 1993;
Bonet, 1995).
En el Camp de Túria esta etapa esta poco representada. Los
yacimientos del entorno del Tossal de Sant Miquel como la Cova
del Cavall, la necrópolis del Puntalet y el Collado de la Cova del
Cavall (Mata, 1978) son casi los únicos yacimientos que han proporcionado materiales de esta cronología. También han sido loca-
lizados materiales en otros yacimientos de la comarca, que no
permiten mayores precisiones (Bonet, 1995: 509).
En los valles de Alcoi y el Comtat (Pla y Bonet, 1991), a través de las prospecciones sistemáticas realizadas, se vislumbra la
existencia de una fase caracterizada por los productos fenicios
(Martí y Mata, 1992). La revisión de materiales pertenecientes a
yacimientos con excavaciones y prospecciones antiguas (Espí y
Moltó, 1997; Castelló y Espí, 2000; Grau, 1998) ha ido aumentando el listado de yacimientos donde se identificaba esta fase inicial. Según estos trabajos la estructura básica del poblamiento se
caracteriza por la aparición de una serie de asentamientos en altura, controlando el territorio circundante y las vías de comunicación, junto a un hábitat en llano relacionado con la explotación
agrícola del entorno inmediato (Grau, 2002).
La población indígena responde a esta etapa con la creación
de nuevos asentamientos volcados al comercio y explotación de
los recursos mineros. Es una etapa donde las vías fluviales tienen
un papel determinante en la economía y en la difusión de los productos, como queda de manifiesto en la zona del río Mijares
(Clausell, 1997: 239), en el valle del Vinalopó (Poveda, 1998) y
entre los ríos Palancia y Ebro tras la creación de Sa Caleta.
Respecto a los aspectos ganaderos y agrícolas, desde el siglo
VIII hasta inicios del siglo VI a.n.e, la ganadería en las colonias
y en los asentamientos indígenas se ajusta en general a un mismo
modelo caracterizado por el predominio de los ovicaprinos, si
bien en ambos casos, el bovino es la especie principal en cuanto
al suministro cárnico. Los cerdos y las especies silvestres mantienen una presencia reducida, y a partir de las factorías se introducen dos nuevas especies domésticas, el asno y el gallo.
La agricultura se basa en el cultivo de cereales y leguminosas,
aunque ya desde los momentos iniciales la arboricultura juega un
papel muy destacado. Fenómeno que parece trasladarse a los
asentamientos indígenas de la costa por lo menos desde el siglo
VII a.n.e.
Para este momento presentamos los resultados de los niveles
correspondientes del Torrelló del Boverot, Vinarragell, Fonteta, el
Tossal de Sant Miquel y Alteret de la Vint-i-vuitena (citado como
Albalat de la Ribera). Los resultados de estos yacimientos los
compararemos con los del Puig de la Misericòrdia (Vinaròs)
(Castaños, 1994a), Puig de la Nau (Benicarló) (Castaños, 1995).
Excluiremos los estudios de fauna de Penya Negra (Crevillent) y
los Saladares (Orihuela), por los motivos que explicamos en las
conclusiones.
2.3. LA CULTURA IBÉRICA
El siglo VI a.n.e. supone la aparición de los rasgos distintivos
de la Cultura Ibérica: “Cultura en la que culminan los procesos
definidos durante el Bronce Final que fueron impulsados por la
presencia de las colonias fenicias. El área de localización se
extiende desde el Languedoc hasta la Baja Andalucía, amplia franja territorial donde se diferencian tres sectores, el septentrional, el
meridional y el central. En estos ámbitos, los rasgos más distintivos són el uso del ibérico, la asimilación de la moneda, la aplicación de una nueva tecnología del torno para la cerámica y del hierro para el instrumental agrícola, la mejora del material metálico,
así como del urbanismo de los hábitats” (Aranegui, 1998a).
En el País Valenciano se observa la presencia de varias tribus
distribuidas en diversos territorios autónomos organizados a
11
[page-n-25]
001-118
19/4/07
19:49
Página 12
partir de un lugar central, según indican las características de la
cultura material y más recientemente los estudios del poblamiento (Mata et alii, 2001).
Por las características de la cultura material se han establecido tres periodos: el Ibérico Antiguo, el Ibérico Pleno y el Ibérico
Final, en los que se producen importantes cambios sociales y
políticos y que a grandes rasgos los hemos utilizado para enmarcar las fases cronológicas con material faunístico de los yacimientos analizados.
Sobre las características de la Cultura Ibérica no nos extenderemos más ya que existe abundante bibliografía al respecto
(Aranegui et alii, 1983; Ruiz y Molinos, 1993; AA.VV., 1992;
AA.VV., 1998; De Hoz, 1983).
2.3.1. IBÉRICO ANTIGUO (575-550 / 475-450 A.N.E.)
Podemos considerar la etapa del Hierro Antiguo como gestante del desarrollo socio-económico que se consolida en esta fase
del Ibérico Antiguo. Fase en la que asistimos sobre todo a un auge
de los núcleos localizados en la vertiente oriental de la península
como respuesta de las sociedades prehistóricas avanzadas a la crisis del modelo expansivo orientalizante (Aranegui, 1998a).
Durante los siglos VI y V a.n.e. se produce una reestructuración del poblamiento: se tiende hacia una territorialización y
una ocupación más intensa (Sanmartí y Belarte, 2001; Bonet y
Mata, 2001). Todo esto se manifiesta en el abandono de algunos yacimientos que desempeñaron un papel importante en las
etapas precedentes como Penya Negra, el Cabeç de l’Estany, el
Alt de Benimaquia y el Puig de la Misericòrdia. Sin embargo
hay otros como los Villares y el Puig de la Nau que perduran, y
al mismo tiempo se crea también un gran número de asentamientos de nueva planta como el Castellar de Meca, la Seña, el
Oral, Torre la Sal, la Picola y la Torre de Foios. En la nueva
ocupación del territorio se tiende hacia la concentración de
poder en yacimientos principales rodeados por otros dedicados
a otras funciones.
En la cultura material queda patente el predominio de la
cerámica a torno oxidante y pintada con motivos geométricos,
disminuyendo la influencia fenicia a favor de las importaciones
griegas y etruscas (Abad, 1988; Fernández Izquierdo et alii,
1988; Oliver, 1986a).
Del siglo VI al V a.n.e., asistimos de forma evidente a la
consolidación y culminación de los territorios ibéricos autónomos con un hábitat jerarquizado y organizado alrededor de un
lugar central (Bonet y Mata, 2001) y a un cambio en el uso y
gestión de los recursos agropecuarios que se materializa en una
reducción de los espacios de bosques y pastos a favor de una extensificación agrícola. El hierro, junto a las nuevas especies introducidas, permitirán la puesta en cultivo de una mayor extensión de terreno. Se colonizarán aquellas tierras que con los arados de madera no era factible transformar y se ocuparán tierras
que por su elevada pendiente o por ser poco profundas y pedregosas no eran adecuadas para los cultivos tradicionales y sí que
las admiten los campos de vides y olivos (Iborra et alii, 2003).
Pautas que se consolidarán durante el periodo sucesivo.
Los yacimientos adscritos a esta cronología y de los que presentamos los datos de fauna son la Seña, el Tossal de Sant Miquel,
los Villares, el Torrelló del Boverot y la Torre de Foios que cotejaremos con los datos de la colonia fenicia de Fonteta.
12
2.3.2. IBÉRICO PLENO (450-400 / 200 A.N.E.)
El Ibérico Pleno es el período en el que las manifestaciones
culturales adquieren su mayor esplendor, acontecimiento que
incuestionablemente ha provocado una mayor atención por parte
de la investigación.
Para caracterizar este periodo hemos escogido el texto de
Aranegui (1998a: 27) quien en pocas líneas nos define claramente un momento donde las relaciones socio-económicas y políticas
responden a una mayor complejidad: “La cultura ibérica (siglos
IV y III a.n.e) constituye una superación de la exclusividad aristocrática a favor de la ciudad. Es la época de la afirmación de las
comunidades ciudadanas sobre las campesinas, con los santuarios
como exponente. Los iberos se integran en las culturas mediterráneas y muestran facies púnicas dentro de un contexto helenizante. Los contactos con Italia son, asimismo, evidentes a partir
del intercambio de cerámicas y ánforas. Este es el periodo de
máxima expansión de la falcata, la escritura, los jarros grises
monócromos y las cerámicas pintadas ibéricas, con un final coincidente con la Segunda Guerra Púnica”.
El Ibérico Pleno se puede dividir en dos fases. Una primera
corresponde a los siglos V-IV a.n.e., y otra a los siglos III e inicios del II a.n.e. En estos dos momentos se gesta y se desarrolla
“el cambio en la concepción del poder aristocrático desde las formas orientalizantes a las heróicas” (Ruiz Rodríguez, 1998).
En el aspecto poblacional se produce una nueva estrategia
territorial de carácter más amplio y que afecta a todo el País
Valenciano. Está motivada, según Ruiz Rodríguez (2000), por un
cambio en las relaciones sociales donde se tiende a la clientelización. Dependiendo de cómo se desarrollen estas nuevas relaciones sociales, observamos distintas respuestas, que quedan plasmadas en diferentes modelos: un modelo territorial polinuclear
(como el del valle del Guadalquivir), o en un modelo mononuclear (como el del Camp de Túria).
El mismo autor, en 1998, define el grupo gentilicio clientelar
como “una estructura propia de las sociedades estamentales que
han desarrollado un sistema de relaciones sociales nuevo sobre la
base de la sociedad aldeana de base parental con la que deberían
haber roto para poder reproducirse”.
Como hemos comentado anteriormente, a partir del siglo VI
a.n.e. comienza a dibujarse una estructuración del territorio en
torno a ciudades que culminará en el siglo III a.n.e., con el surgimiento de territorios políticos dirigidos desde los oppida.
A un nivel general la primera fase del Ibérico Pleno se caracteriza por las tensiones entre los territorios por el poder político y
social concentrado en determinadas ciudades, lo que provoca de
alguna manera que en un corto espacio temporal asistamos a la
creación de nuevos yacimientos como la Bastida y el Puig (Alcoi)
y a su posterior destrucción; de igual manera se destruyen necrópolis importantes y sus materiales son empleados en edificios
nuevos (Abad y Sala, 1992).
Durante la segunda fase observamos un paisaje de territorios.
Para este momento, en el País Valenciano contamos con yacimientos adscritos a tres territorios: el comprendido entre el bajo
Ebro y el río Mijares, el territorio comprendido entre los ríos
Mijares y Júcar y el que se extendería al sur del Júcar y ocuparía
toda la actual provincia de Alicante.
Estas divisiones corresponden “grosso modo” a lo referido
por las fuentes clásicas. No obstante en estos vastos territorios
[page-n-26]
001-118
19/4/07
19:49
Página 13
funcionaron ciudades para las que se ha propuesto territorios más
restringidos, establecidos a partir del tamaño de los asentamientos y su jerarquización (Bernabeu et alli, 1987; Grau y Moratalla,
1998; Bonet y Mata, 2001).
Estos territorios presentan diferencias muy marcadas en cuanto al desarrollo cultural.
Entre el bajo Ebro y el río Mijares se observa la ausencia de
núcleos urbanos y una mayor dispersión del poblamiento; el desarrollo urbano está más ralentizado (Arasa, 2001: 73). La cultura
material presenta algunos rasgos particulares, que no están presentes en otros territorios más meridionales, tal vez como consecuencia de un sustrato cultural diferente. Según Almagro Gorbea
(2001: 40) en este territorio, al igual que en el Noreste peninsular,
la influencia indoeuropea, a través de la Cultura de los Campos de
Urnas, se hace muy patente e imprime diferencias culturales
importantes respecto a otros territorios ibéricos.
Aquí parece que el poder político está en lugares próximos a
la costa, como la Punta d’Orleyl (La Vall d’Uixó) y el Solaig
(Betxí, Castellón), desapareciendo yacimientos del interior como
la Torre de Foios (Llucena del Cid, Castellón). En cualquier caso
faltan estudios de ámbito regional para definir bien las tendencias
del poblamiento.
Entre los ríos Mijares y Júcar hay que destacar varios territorios. En primer lugar, el territorio localizado al noreste del territorio de Edeta. Según Martí Bonafé (1998) aquí se observa una
articulación alrededor de una ciudad principal, Arse (Sagunto,
Valencia), que cuenta con un poblado grande: el Rabosero (Torres
Torres, Valencia), cinco aldeas menores y pequeños asentamientos entre los que se encuentran hábitats, alfares, atalayas y el
puerto del Grau Vell.
En segundo lugar, el territorio que abarca el Tossal de Sant
Miquel/Edeta. La ciudad de Edeta es el centro de un territorio que
se extiende en la comarca del Camp de Túria y yacimientos como
el Puntal dels Llops, Castellet de Bernabé y la Seña entran dentro
de sus límites.
El territorio de Edeta aparece articulado ya desde el siglo VI
a.n.e. con capital en el Tossal de Sant Miquel (Bonet, 1995), y la
fundación de dos poblados en llano la Seña (Villar del Arzobispo,
Valencia) y el Tos Pelat (Moncada, Valencia) (Burriel, 1997). En
la primera fase del Ibérico Pleno el territorio ya está configurado
con una mayor densidad de asentamientos localizados principalmente en el piedemonte de la sierra.
Aquí se han establecido cuatro categorías de asentamientos:
la ciudad (Tossal de Sant Miquel); pueblos o aldeas (la Seña o la
Monravana) (Bonet, 1995: 542); Caserios o granjas fortificadas
(Castellet de Bernabe) (Guérin, 1999: 88) y los fortines como el
Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 2002).
En tercer lugar, el territorio de los Villares/Kelin, Caudete de
las Fuentes. Según las fuentes clásicas la etnia de los Olcades
ocupó estas tierras interiores de la actual provincia de Valencia,
aunque no hay acuerdo en la verdadera adscripción étnica. Lo que
sí que está claro según los últimos estudios es que se trataría de una
zona no edetana (Mata et alii, 2001). Los restos arqueológicos
recuperados en el yacimiento, y en general en otros asentamientos
de la Comarca de Requena-Utiel, tienen una clara relación con los
materiales ibéricos procedentes del resto del País Valenciano, por lo
que no se duda de su pertenencia a la Cultura Ibérica. La acuñación
de moneda por parte de Kelin durante los siglos III y II (Ripollés,
2001), la extensión del asentamiento, su larga perduración, la
importancia de la presencia de importaciones cerámicas y monetales, así como la abundancia de material epigráfico en plomo, piedra
y cerámica, son algunas de las características definitorias que
demuestran su independencia respecto a otros territorios y su capitalidad en la comarca (Mata et alii, 2001). Recientemente se ha
planteado que su parte occidental, con el yacimiento del Molón
como caso más representativo, pudo formar parte de la Celtiberia
meridional (Almagro Gorbea et alli, 1996; Lorrio, 2001). Tomando
en consideración estas propuesta, el terrorio de Kelin sería un ámbito ibérico independiente entre edetanos y celtíberos.
Al Sur del Júcar se propone la existencia de varios territorios:
el de Saiti (Xátiva), el de la Serreta (Alcoi) y el del valle del
Vinalopó
El territorio de Saiti es poco conocido. Se sabe que la ciudad
se localiza en la Serra del Castell (Xàtiva, Valencia) y que su
dominio se extendería por el valle del Cànyoles donde se han
identificado algunas atalayas (Pérez Ballester y Borreda, 1998).
Entre los poblados asociados a la ciudad se encuentran la Bastida,
la Mola de Torró y el Pic del Frare. De este territorio disponemos
de la fauna recuperada en la Bastida (Bonet, 2001).
La Serreta ostentó la capitalidad de un nuevo territorio dentro
de la tribu de los contestanos. En el siglo V a.n.e. se documenta
en la comarca del Alcoià-Comtat un aumento en el número de
asentamientos como los poblados del Xarpolar o el Pixócol de
Balones a los que se subordinan pequeños asentamientos. A final
del IV a.n.e. cambia esta configuración, según se deduce del estudio ceramológico que nos habla de una producción propia (Grau,
1998-99: 317), se abandonan poblados como Covalta y el Puig, y
se concentra todo el poder en la Serreta. De este territorio están
publicados los datos faunísticos de Covalta, yacimiento que se
localiza en su extremo Norte, controlando el paso entre la Vall
d’Albaida y el valle del Serpis. Lamentablemente los datos faunísticos publicados por Sarrión (1979) no proceden de ninguna
excavación, y según describe el propio autor, fueron encontrados
de forma casual por él mismo en una grieta.
En las tierras del Vinalopó durante la primera fase del Ibérico
Pleno y como consecuencia de reajustes territoriales y tendencia a
la creación de grandes núcleos se crean l’Alcúdia y el Monastil, y
se abandonan yacimientos como el Puntal de Salinas y el Oral. Se
observa el mismo proceso que en otros ámbitos donde aparece la
ciudad con un territorio articulado y jerarquizado como es el caso
de l’Alcúdia (Elx, Alicante), el Tossal de Manises y el Monastil.
Existiendo toda una red de asentamientos destinados al aprovechamiento agropecuario y al control de vías de paso (Poveda, 1998).
De este territorio disponemos de los datos faunísticos del
poblado del Puntal de Salinas, vinculado al del Monastil (Elda,
Alicante). Por su localización en una zona elevada y sus estructuras defensivas debió cumplir una función defensiva y de control de las vías de comunicación hacia la capital. También se
plantea que pudo jugar un papel de control de la sal producida
en la laguna de Salinas, situada a dos km del asentamiento
(Poveda, 1998: 418), aunque las salinas quedan un poco lejos
del asentamiento.
Otros centros de importancia durante la etapa anterior como
el Oral, ya fuera del valle del Vinalopó, no se integran en la nueva
estructura social y desaparecen, mientras que otro poblado como
la Escuera toma el relevo.
Para la primera fase del Ibérico Pleno contamos con los resultados de los análisis faunísticos de los Villares, la Bastida, la Seña
13
[page-n-27]
001-118
19/4/07
19:49
Página 14
y el Castellet de Bernabé, que compararemos con los del Puig de
la Nau (Castaños, 1995) y con los de la Pícola (Santa Pola,
Alicante) (Badie et alii, 2000).
En la segunda fase del Ibérico Pleno los yacimientos analizados son Puntal dels Llops, la Seña, Tossal de Sant Miquel,
Castellet de Bernabé, los Villares y Albalat de la Ribera, que compararemos con los datos obtenidos en Puntal de Salinas (Iborra,
1997), los Arenales (Iborra, 1998) y la Illeta del Banyets (El
Campello, Alicante) (Martínez-Valle, 1997).
2.3.3. IBÉRICO FINAL (200-1 A.N.E.)
“En el periodo comprendido entre los siglos III al II a.n.e.
asistimos a la expansión imperialista cartaginesa por el sur y al
conflicto romano cartaginés, resuelto a favor de Roma. Los territorios conquistados por Roma se verán sujetos a todo un nuevo
sistema político, social y económico, que en el País Valenciano
debido a la poca incidencia de la Segunda Guerra Púnica, (a
excepción del episodio Saguntino) tomará un carácter más marcado, observándose una ruptura clara entre los modelos ibéricos y
los romanos” (Bonet y Mata, 1995: 162-163).
Tarradell (1978) definía la romanización como un proceso
que transforma la sociedad indígena en una comunidad bajo el
patrón itálico. A raíz de la conquista romana en el siglo II a.n.e.
los territorios ibéricos pierden autonomía política, algunos asentamientos se destruyen y se crean otros nuevos.
La respuesta de los pueblos ibéricos fue distinta. Polibio
(III, 97, 6) habla del contacto de los pueblos del territorio sep-
14
tentrional con los romanos, mencionando que eran tribus fáciles
de intimidar y que por ello fue sencillo el acceso a Sagunto. En
esta zona septentrional se observa que algunos asentamientos
continúan, y que aparecen nuevos poblados de reducido tamaño.
No obstante parece que se establece un modelo jerarquizado
donde un asentamiento mediano, como el Cormulló dels Moros
o el Tossal de la Balaguera (Pobla Tornesa, Castellón), controlan territorios en los que se establecen otros pequeños núcleos
(Arasa, 2001).
Al Sur del Mijares, algunas ciudades ibéricas continúan
como Kelin, Saguntum, Saitabi, Lucentum e Ilici, mientras que
decaen importantes centros como la Serreta, la Punta de Orleyl,
y como Edeta, acentuándose ahora un poblamiento en llano, bastante disperso en las zonas rurales (Abad, 1985: 342; Bonet y
Mata, 1995: 162-163).
En el Vinalopó la población se distribuye en tres tipos de
asentamientos: un oppidum, poblado en alto y poblados en
llano. El Monastil (Elda) funcionaría como un lugar central
oppidum, San Cristóbal, en Aspe, sería un ejemplo de poblado
en alto y el Campet-la Algualeja (Novelda-Monforte del Cid),
ejemplos de yacimientos en llano. Observándose en el resto del
país una menor densidad de poblados que en épocas anteriores
(Poveda, 1998).
Para este momento contamos con los yacimientos de la
Morranda, el Cormulló dels Moros, el Torrelló del Boverot y los
Villares, que compararemos con los datos del Puig de la
Misericòrdia (Castaños, 1994a).
[page-n-28]
001-118
19/4/07
19:49
Página 15
Capítulo 3
LA ARQUEOZOOLOGÍA IBÉRICA VALENCIANA.
HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN
La arqueozoología es una disciplina joven y de reciente incorporación a la investigación arqueológica en el País Valenciano.
Consecuencia de ello es la falta de unidad en los planteamientos
teóricos y en la metodología aplicada en los estudios faunísticos.
La primera cuestión que debemos plantear es dónde situamos
los estudios de fauna arqueológica. Existe una amplia bibliografía respecto a la posible vinculación de los estudios de fauna
arqueológica a las Ciencias Naturales o a la Historia (Grayson,
1979; Legge, 1978; Lyman, 1994; Morales, 1990), y en consecuencia a la conveniencia de denominar esta disciplina con los
términos Zooarqueología, o Arqueozoología.
En nuestro caso consideramos a ésta como una disciplina
arqueológica y por lo tanto nos alineamos con los que defienden
el termino Arqueozoología, asumido por numerosos investigadores europeos desde la creación del ICAZ (International Council of
Arqueozoology) el año 1976. Este posicionamiento no excluye
que incorporemos (en ocasiones) una perspectiva paleontológica
a la hora de abordar la descripción de las especies y su evolución.
En el País Valenciano los primeros análisis de fauna arqueológica se deben a Royo Gómez, que estudió la fauna recuperada
en las primeras excavaciones de Cova Negra (Royo, 1942). No
obstante, para el periodo que nos ocupa, habrían de transcurrir
varias décadas hasta que se realizaran las primeras investigaciones de fauna. Nos estamos refiriendo al estudio de la fauna del
Cabezo Redondo de Villena, realizado por la escuela de Munich
(Driesch y Boessneck, 1969), que supondrá la implantación de la
metodología alemana en los estudios de fauna, aplicada por estos
investigadores en numerosos yacimientos prehistóricos peninsulares. Estos trabajos supondrán un revulsivo para que comiencen
a desarrollarse importantes líneas de investigación. Este será el
caso de J. Altuna, desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que
tanto ha influido en la consolidación de la arqueozoología en el
Estado Español.
En las décadas de los setenta y ochenta la colaboración del
Dr. Davidson en diversos proyectos y sus análisis de faunas pleistocenas de yacimientos valencianos, entre los que es preciso des-
tacar la Cova del Parpalló (Gandia, Valencia), supone la incorporación de nuevos enfoques relacionados con la Nueva
Arqueología anglosajona.
Los arqueozoólogos valencianos se nutren de ambas líneas
e incorporan, en ocasiones, la visión más paleontológica de la
arqueozoología francesa, que tiene en Poplin a su máximo
exponente.
Tal vez como consecuencia de estos trabajos y en buena
medida por una creciente influencia de la arqueología anglosajona, durante los años 70 comienzan a considerarse con un mayor
interés los restos paleobiológicos de los yacimientos, incorporándose su estudio a los proyectos de investigación. En cualquier
caso falta una normativa para los estudios faunísticos de forma
que los resultados sean comparables. A pesar de que existen
varias propuestas metodológicas como las de Davis (1989),
Lyman (1994), Reizt y Wing (1999), Chaix y Méniel (1996),
todavía adolecemos de una línea de investigación y análisis
común, lo que conlleva que los conjuntos faunísticos de los yacimientos sean cotejables o no, dependiendo del arqueozoólogo que
los analice. En nuestro caso, y como consecuencia de nuestra formación en Historia, nos aproximamos a las muestras de huesos
desde una perspectiva arqueológica, aunque ello no implica que
nos apartemos de considerar aspectos paleobiológicos.
La investigación sobre la fauna y los recursos ganaderos en
época ibérica en el País Valenciano no se ha desarrollado en la
misma medida y con similar intensidad que la investigación de la
Cultura Ibérica.
La primera excavación oficial que se realiza en un yacimiento ibérico, la lleva a cabo D. Camilo Visedo Moltó, en la Serreta
(Alcoi), el año 1920. Las intervenciones en este yacimiento proseguirán en los años cincuenta y setenta, ya bajo la dirección de
Tarradell.
Tras la creación del Servicio de Investigación Prehistórica de
Valencia el año 1927, esta institución inicia las investigaciones de
la Cultura Ibérica. El año 1928 comienzan las excavaciones en la
Bastida de les Alcusses (Moixent). Los informes recopilados en la
15
[page-n-29]
001-118
19/4/07
19:49
Página 16
Labor del SIP dan cuenta del tratamiento dado a los restos faunísticos. Sin duda, se produce una recogida selectiva, primando
los huesos trabajados y aquellos que por sus características morfológicas llamaban la atención de los excavadores, como los colmillos de cerdos y jabalíes y las cornamentas de cabras, bovinos
y cérvidos.
En 1933 se inicia la excavación del Tossal de Sant Miquel y
al igual que ocurriera en la Bastida, el material óseo se recoge de
una manera muy selectiva. Claro está que se trataba del mismo
equipo de trabajo formado por Isidro Ballester, Luis Pericot,
Mariano Jornet y Gómez Nadal.
Esta falta de atención hacia los restos óseos era consecuencia
de los planteamientos teóricos que orientaban la investigación del
momento. La preocupación fundamental de los investigadores era
definir secuencias y establecer rasgos culturales a partir de los
restos arqueológicos. La fauna y otros restos paleobiológicos no
entraban en consideración pues pertenecían a la esfera de lo
ambiental y lo económico.
Y tampoco manifestaron interés por otras fuentes de información sobre la economía, como los textos clásicos. En este sentido
es preciso referirse a importantes trabajos recopilatorios como los
de Joaquín Costa (1891), que aportaban numerosa información
sobre la ganadería de los pueblos iberos y que no influyó en absoluto en los planteamientos teóricos de los primeros iberistas
valencianos.
Hay que tener en cuenta también la falta de tradición investigadora. A este respecto es preciso citar al paleontólogo Royo
Gómez, quien hasta su exilio realizó estudios de faunas arqueológicas, si bien es cierto que solamente estudió conjuntos pleistocenos, como Cova Negra y Parpalló. El exilio de este investigador
supuso una ruptura con la posibilidad de que se institucionalizaran los estudios arqueozoológicos en el País Valenciano, que no
volverían a realizarse hasta los años sesenta.
En la década de los 50 se inicia la excavación de otros importantes yacimientos. Don José Mª Soler comienza el año 1955 la
excavación del Puntal de Salinas (Salinas, Alicante), recogiendo
una muestra óptima de restos óseos. El año 1956, D. Enrique Pla
inicia las excavaciones en otro de los yacimientos ibéricos más
emblemáticos: los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia).
Los materiales recuperados aparecen citados también en la Labor
del SIP donde se especifican los conjuntos cerámicos, el material
de bronce y hierro y se hace una mención a “otros objetos de
menor interés”, donde suponemos habría que incluir los restos
óseos de animales. Sabemos por la publicación de los Villares
(Pla, 1980) que estos restos fueron escasos en la zona excavada y
que sólo aparecieron en el departamento 4 y en el cuadro XXI.
Las excavaciones en el yacimiento de la Balaguera (Pobla
Tornesa, Castellón) dirigidas por Jordá, el año 1950 (Jordá,
1952), también debieron proporcionar restos óseos, aunque no
hay noticias de ello.
A esta falta de interés hacia los restos óseos, en las primeras
etapas de la investigación de la Cultura Ibérica, se sumó una
nueva adversidad. La riada del Turia del año 1957, que afectó
trágicamente a Valencia, inundó los almacenes del SIP y provocó la pérdida de materiales y de información sobre los trabajos
realizados en fechas previas. No obstante, y con independencia
de la influencia de esta incidencia para la existencia de muestras, cabe suponer que la atención prestada a los restos faunísticos debió ser escasa.
16
No obstante, el desarrollo de estas excavaciones proporcionó
el hallazgo de material arqueológico relacionado con la agricultura y la ganadería, lo que estimuló un creciente interés por los
aspectos económicos en el País Valenciano.
En estos momentos encontramos dos posturas polarizadas
respecto a la importancia de la ganadería y la agricultura, con
autores como Caro Baroja (1946: 154) y Blázquez (1957: 49-50)
que describen a los íberos como un pueblo de economía ganadera, y Pla (1968) y Fletcher (1968: 48-49) que consideran a la
sociedad ibérica del territorio edetano eminentemente agrícola.
Este planteamiento para Edeta estaba basado en el registro
mueble arqueológico, y también en la aplicación de un cierto
actualismo que transmite al pasado el predominio que en el territorio valenciano tiene la agricultura. Y no valoraba en su totalidad
la trascendencia que pudieron tener los recursos ganaderos a falta
de contar con el material arqueológico pertinente para poder lanzar estas hipótesis.
Frente a este modelo, basado en parte, en una visión sesgada
del registro arqueológico del que se excluye la fauna, podríamos
contraponer los planteamientos desarrollados para la Edad del
Bronce, a partir de la excavación de un yacimiento, el Cabezo
Redondo, donde Don José Mª Soler recogió todos los materiales
arqueológicos, incluyendo los restos faunísticos, y cuya abundancia sirvió de base para plantear la importancia de la ganadería
durante la Edad del Bronce.
Precisamente el estudio de la fauna de este yacimiento, al que
ya hemos hecho referencia, sirvió de estímulo para nuevos trabajos. Para la etapa cronológica que nos ocupa hay que destacar los
estudios realizados por Von den Driesch (1975), por Inocencio
Sarrión (1979, 1986), por el Dr. Manuel Pérez Ripoll (1980,
1983), y por el Dr. Rafael Martínez Valle (1987-88). A ellos y a
partir de los 90 han seguido otros estudios, como los de Francisco
Blay (1992), los del Dr. Pedro Castaños (1994a) y los realizados
por mí misma (1997: 98; 2000 y 2002)
Durante estas décadas, los estudios arquezoológicos se consideran parte fundamental en los proyectos de investigación. No
obstante, falta integración con el resto de las disciplinas y en
numerosas ocasiones los análisis de fauna, como el resto de los
análisis considerados como “ciencias auxiliares”, quedan relegados a la consideración de apéndices en las publicaciones, “listas
de supermercado”, como apuntaba Davis (1989: 23), y los resultados no siempre se integran en la discusión arqueológica.
En 1994 las doctoras Bonet y Mata publicaban un artículo
donde textualmente afirmaban:
“La aportación de los estudios interdisciplinares constituye
un paso decisivo en el conocimiento de la economía ibérica, sin
embargo, los equipos adolecen todavía de una falta de cohesión, que se manifiesta en la forma de yuxtaponer toda esta
información en apéndices independientes sin que nadie se haya
atrevido a emprender, solo o en colaboración una síntesis general. En este sentido las ciencias auxiliares aplicadas al mundo
ibérico se encuentran todavía en un primer momento y es previsible que en un futuro, que esperamos próximo, alcanzará la
madurez que se desprende de su aplicación a las etapas culturales anteriores”.
Ante esta reflexión podríamos añadir que el mundo ibérico,
estudiado siempre desde una perspectiva tipológica, ha adolecido
de un modelo teórico que oriente la investigación sobre otros
aspectos de su cultura, entre ellos la economía.
[page-n-30]
001-118
19/4/07
19:49
Página 17
En los últimos años se han realizado algunas propuestas sobre
las actividades agropecuarias en época ibérica y su incidencia en
la economía, en otros territorios de la Cultura Ibérica.
Para el área de Cataluña se propone el desarrollo de una ganadería de tipo intensivo, basada principalmente en la explotación
de las siguientes especies: los ovicaprinos para el consumo cárnico y la producción de lana y leche; el cerdo como productor de
carne; los bovinos como productores de carne y como fuerza de
trabajo agrario; los équidos como fuerza de transporte y en tareas
militares (Gracia y Munilla, 1997: 428).
En las comunidades del interior del Guadalquivir se plantea el
establecimiento de una economía mixta ganado/cereal, con un
modelo de asentamientos que explotan la vega para la agricultura
y mantienen el ganado en las terrazas del Guadalquivir (Belén y
Escacena, 1992: 75-76).
La existencia de diferentes cabañas ganaderas en la campiña
de Jaén y en las tierras del Guadiana se explica a partir de la evolución del territorio durante los siglos V-III a.n.e. (Chapa y
Mayoral, 1998).
Para la mitad norte de la Península Ibérica Mª Fernanda
Blasco (1999) relaciona los modelos ganaderos exclusivamente
con los condicionantes ambientales. Desde nuestro punto de vista,
y ya que utiliza los datos de algunos de los yacimientos que nosotros estudiamos, pensamos que esta autora reduce en exceso la
importancia de la ganadería en la Edad del Hierro, al considerar
solamente la influencia ambiental en los modelos ganaderos. Tal
vez debido a que sólo tiene en cuenta la variable del número de
restos y no otras como el uso de las especies. También en su artículo examina los yacimientos fuera de su entorno inmediato, es
decir que descontextualiza los resultados de los estudios sin tener
en cuenta la cronología y la funcionalidad de los asentamientos.
Para el País Valenciano desde los años 80 se han planteado
modelos económicos en los que no existe un acuerdo respecto a
la trascendencia económica de la ganadería.
Los primeros resultados sobre ganadería, basados en estudios
paleobiológicos, son los realizados por Martínez Valle (1988-87 y
1991), quien tras el estudio arqueozoológico de tres yacimientos
ibéricos propone un modelo eminentemente ganadero para los
Villares, un cuadro ganadero más diversificado, para el Castellet
de Bernabé y un modelo ganadero extensivo adaptado a un territorio de media montaña para el Puntal dels Llops.
Mata (1998: 95-96), propone para los territorios de Edeta y
Kelin un modelo más decantado hacia la agricultura con base en
una agricultura extensiva de secano, complementada con el
huerto y el inicio de la arboricultura, acompañada por una ganadería menor.
Iborra, Grau y Pérez Jordà (2003) basándose en el registro
carpológico y faunístico afirman que durante el Bronce Final
existe una planificación económica, aunque limitada tecnológicamente, que se manifiesta en la diferente gestión de las cabañas
ganaderas según el tipo de asentamiento y en la diversificación
agraria que ya se observa en los momentos del Bronce Tardío y
que permite un mejor aprovechamiento de los campos.
En la etapa orientalizante, el modelo descrito se ve enriquecido por la introducción de especies nuevas, tanto animales como
vegetales. Se trata de un periodo de transición que culmina durante el Ibérico Antiguo, observándose un cambio en la estrategia
ganadera que prioriza al manejo de cabañas de ovicaprinos,
menos costosas y más rentables y compatibles con los recursos
agrarios. Además, la introducción de nueva tecnología en la
etapa anterior, junto con la presencia de especies animales nuevas y de nuevos cultivos permite aumentar las superficies cultivadas dándose una intensificación en la producción y una extensificación de las actividades agropecuarias que favorecen la
reducción de los espacios forestales. Durante el periodo ibérico
este modelo está completamente consolidado, dentro de un sistema jerarquizado.
Hasta ahora, mediante el estudio territorial, del urbanismo y
la tipología de las áreas domésticas de transformación y almacenamiento se han identificado modelos sobre la explotación de la
tierra y las relaciones sociales en el País Valenciano. En el caso
de Edeta se ha propuesto un modelo igualitario en el que los artesanos que habitaban en la ciudad, vivían en sus talleres y eran
propietarios de sus medios de producción. La tierra parece que
también tuvo un carácter individual y que su reparto, en origen,
sería equitativo, aunque esto va cambiando a lo largo del tiempo
y en el siglo II a.n.e. son patentes las grandes y pequeñas propiedades. Estos cambios son especialmente evidentes en el caserío
del Castellet de Bernabé, donde a partir de la segunda mitad del
siglo III a.n.e. hay una privatización del espacio y de los medios
de producción (Guérin, 1999). De igual forma en el territorio de
Kelin y según indica el registro arqueológico, el yacimiento parece estar orientado hacia una agricultura de secano donde la unidad de producción sería la familia (Mata, 1998).
Ante estos planteamientos también cabría preguntarse, en lo
referente a la ganadería, cómo se gestiona, considerando si las
formas de explotación son colectivas o privadas. Ya que a nuestro
parecer el uso comunal o privado de la ganadería, es un aspecto
del máximo interés ligado a las estructuras sociales ibéricas.
A estos modelos regionales habría que añadir los de carácter
general, como el formulado por Ruiz Rodríguez y Molinos
(1993). Estos autores proponen la existencia de cuatro modelos.
Los dos primeros son agrarios, basados principalmente en el cereal, con el complemento de la ganadería; en un caso, con predominio del bovino (como Puente Tablas) y en otro, de las ovejas
(como los Villares). El tercer modelo que observan es el pastoril,
relegado a zonas de escaso potencial agrícola, como Castellones
del Ceal y Puntal dels Llops. Finalmente citan un modelo de
época más tardía, que se basaría en la especialización en un determinado producto, como es el caso del yacimiento de Torre de
Doña Blanca, centrado en la actividad pesquera.
Actualmente, el grueso de la información que sustenta las distintas propuestas sobre los recursos ganaderos procede de los
estudios de restos faunísticos recuperados en excavaciones arqueológicas. Estos materiales, como restos paleobiológicos, están
sujetos a una problemática tafonómica que es preciso considerar
a la hora de plantear modelos de funcionamiento ganadero.
Con demasiada frecuencia se pretende convertir, de forma
automática, un conjunto de restos óseos arqueológicos en un
rebaño (fig. 3), sin valorar que la muestra conservada, es el resultado de un complejo proceso tafonómico que incluye una selección previa de los animales a consumir, la manipulación mediante el procesado carnicero, las alteraciones por carnívoros y depredadores y, finalmente, las provocadas por los procesos postdeposicionales.
Un ejemplo de esta problemática son los restos fracturados
durante el procesado carnicero, de los que es difícil obtener datos
precisos sobre edad y sexo. En el mejor de los casos los restos que
17
[page-n-31]
001-118
19/4/07
19:49
Página 18
Fig. 3. Conjunto de restos óseos.
con mayor frecuencia se recuperan completos son las falanges,
los carpos y los tarsos, de cuyo estudio se pueden extraer escasas
conclusiones sobre las características específicas e individuales.
Pero antes del enterrado definitivo de los restos otros agentes
tafonómicos, como perros y cerdos, pueden provocar alteraciones
importantes. Las más clásicas consisten en la destrucción de los
extremos articulares de los huesos largos, o la destrucción del
cuerpo mandibular que a corto plazo puede suponer la dispersión
de los dientes, haciendo muy difícil la obtención de datos precisos sobre edades de sacrificio (fig. 4).
Fig. 4. Mandíbula de ovicaprino, con mordeduras.
18
Finalmente, los ácidos húmicos, las bacterias y las raíces pueden ocasionar alteraciones definitivas para la destrucción de los
restos (Lyman, 1994).
Pero los avatares de la muestra original no finalizan con su
enterramiento. Las condiciones en las que se han recuperado
durante el proceso de excavación, a las que ya hemos hecho referencia, serán determinantes. Con demasiada frecuencia un escaso
rigor en la recuperación del material faunístico aporta muestras
incompletas (Meadow, 1980). Aspecto que afecta especialmente a
los restos de menor tamaño, macromamíferos jóvenes e infantiles,
micromamíferos, aves y peces (Payne, 1972).
En definitiva, un largo proceso en el que se produce una pérdida progresiva de información que es preciso valorar antes de
inferir cualquier resultado.
Esta desigual distribución se ve agravada por la disparidad de
las muestras estudiadas, en relación a los contextos espaciales. En
muchos casos sólo disponemos de información de grandes poblados y no de los pequeños asentamientos de su periferia, trascendentales para establecer modelos de ámbito regional. Del mismo
modo en algunas regiones no se disponen de datos para realizar
una visión diacrónica de la evolución de las estrategias ganaderas
y algunas de las muestras analizadas proceden de sondeos realizados en excavaciones de salvamento.
Con estas observaciones no pretendemos aportar una visión
pesimista sobre las posibilidades del registro faunístico en la
elaboración de modelos, sino llamar la atención sobre su especificidad.
Con todo y asumiendo las limitaciones intentaremos, desde la
fauna arqueológica, acercarnos a las sociedades que habitaron el
País Valenciano desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final.
El registro óseo será, junto con el resto de materiales hallados
en las excavaciones, donde incluimos los restos paleovegetales,
los indicadores para definir las pautas económicas seguidas en un
territorio, en un hábitat y la función de los asentamientos.
[page-n-32]
001-118
19/4/07
19:49
Página 19
Capítulo 4
METODOLOGÍA
4.1. CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN
El primer paso en nuestro trabajo ha consistido en la clasificación de los restos óseos. La determinación de los restos óseos
la hemos realizado con el método de la anatomía comparada, utilizando la colección de referencia del Museu de la Valltorta y del
Departament de Prehistória i Arqueologia de la Universitat de
València, así como con la ayuda de atlas de determinación como
el de Schmid (1972) y el de Barone (1976).
Para establecer las dimensiones fundamentales de los huesos
analizados hemos seguido el método de Von den Driesch (1976).
El análisis osteométrico nos permite estudiar las variaciones
esqueléticas de las distintas especies respecto a otras poblaciones,
actuales o ancestrales. De igual modo también podemos observar
como ha afectado la domesticación en algunas especies.
Principalmente con la aplicación del método podemos determinar
características morfológicas de la especie, edad y sexo a partir de
diversos huesos del esqueleto. Las medidas siempre aparecen
expresadas en milímetros, menos cuando indicamos la altura a la
cruz que aparece en centímetros, aunque detrás de la medida
siempre se señala si son cm o mm.
Para calcular la altura a la cruz de los individuos identificados
hemos utilizado los factores de conversión de Matolcsi (1970), para
los bovinos; de Teichert (1969, 1975) para el cerdo y el grupo de
ovicaprinos; de Kiesewalter (1888) para el caballo; de Godynicki
(1965) para el ciervo y de Harcourt (1974) para el perro.
A partir de las medidas de los huesos de ovejas y cabras más
comunes hemos intentado diferenciar los individuos sexualmente, para establecer la composición de los rebaños y obtener una
información sobre mínimos y máximos de ambos sexos.
Principalmente hemos agrupado los datos de los yacimientos contemporáneos y ubicados en un mismo territorio, y en una segunda estimación hemos aglutinado todas las medidas sin tener en
cuenta cronología y ubicación, siguiendo el trabajo de Pérez
Ripoll (1999). Los resultados de estos análisis quedan reflejados
en el capítulo séptimo dedicado al estudio de las especies.
La estimación de la edad de los animales, para reconocer la
estructura de la población de las especies, se ha establecido
mediante:
1. El desgaste de la dentición, utilizando para el grupo de los
ovicaprinos a Payne (1973) y en el caso de los animales de menos
de dos años la metodología que nos facilitó el Dr. Pérez Ripoll;
para el cerdo a Bull y Payne (1982); para el caballo a Levine
(1982); para los bovinos a Grant, (1982) y a Grigson (1982).
2. El grado de osificación de los huesos, utilizando para la cabra
a Noddle (1974); para el ciervo a Purdue (1983); para el cerdo, la
vaca, la oveja a Schmid (1972) y a Silver (1969). Todos los datos de
estos autores están sintetizados por Reitz y Wing (1999).
Las patologías observadas en los huesos se han descrito
siguiendo a Barker y Brothwell (1980).
Los grupos de edad que hemos establecido para las principales especies domésticas están en relación con el grado de desgaste dental y a la fusión de los huesos.
Para las ovejas y cabras hemos diferenciado 8 grupos de
edad. Para los infantiles y juveniles seguimos los criterios de
Morales que aparece publicado en Liseau (1998). Para el resto
de los grupos de edades, hemos establecido agrupaciones considerando en primer lugar el desgaste dental y en menor medida el potencial productivo que tienen en cada periodo de su
vida, de forma que la lectura de esos datos sea útil a la hora de
definir el modelo de gestión de los rebaños, siguiendo a Payne
(1973). Así, en neonatos incluimos los animales con menos de
seis semanas de vida; en infantiles los menores de 1 año; en
juveniles los animales menores de 2 años. Por lo que respecta
al grupo de subadultos, aquí incluimos los animales de 2 a 3
años. En el grupo de adultos-jóvenes tenemos los de 3 a 4 años
y en el de los adultos los de 4 a 6 años, finalmente a partir de
6 años los consideramos adultos-viejos y con más de 8 años
viejos.
Estas agrupaciones tienen un valor relativo. Algunas categorías como el caso de los subadultos se refieren a animales que no
han completado la fusión epifisaria, aunque está claro que a efec-
19
[page-n-33]
001-118
19/4/07
19:49
Página 20
tos reproductivos se podían considerar animales adultos. En cualquier caso hemos optado por esta división porque nos permite
dividir en un mayor número de grupos los animales sacrificados.
Queda claro, que es una aproximación a la estructura de edad de
sacrificio de las especies. Otras propuestas como las de Pérez
Ripoll (1999) y Altuna (1980) parecen más ajustadas a la estructura de población de los rebaños, pero las diferencias a la hora de
establecer las agrupaciones no impiden comparar los resultados.
Con el método de clasificación de la dentición, Payne describe tres modelos de explotación de los rebaños, aunque matiza que
los rebaños, en economías de subsistencia, no se mantienen para
explotar un único producto. Siguiendo con los tres sistemas de
explotación de los rebaños, el primero que explica es el de la producción de carne. Para conseguir esta producción se sacrifican
jóvenes machos con un peso óptimo, reservándose unos pocos
para la reproducción. La edad de la muerte de estos ejemplares
depende de varios factores, entre los que cita las condiciones de
pasto y las económicas, precio de venta en los mercados y demanda. También se suelen sacrificar hembras y animales heridos o
enfermos. Un segundo modelo es el de la producción láctea,
donde hay un predominio en el sacrificio de los animales que se
reservan para reproductores, tan pronto como la producción
lechera esta asegurada. El último modelo es el de la producción
de lana, donde hay un mayor énfasis en el animal adulto. Los
machos que no se necesitan para la reproducción se castran, así
como los adultos en los que la producción de lana empieza a
decrecer.
Para el cerdo seguimos los grupos de edad establecidos por
Bull y Payne (1982) donde los animales de 7 a 11 meses son
infantiles, los de 19-23 meses son juveniles, los de 31-35 meses
son adultos y los mayores de 36 meses son considerados viejos.
En el caso del bovino los grupos de edad los hemos establecido a partir de la fusión de los huesos y de la dentición (Grant,
1982 y Grigson, 1982).
4.2. ASPECTOS TAFONÓMICOS
Para establecer la historia tafonómica del conjunto óseo
hemos valorado todos los agentes posibles que han podido actuar
en su formación. Los más visibles son los antrópicos, es decir las
prácticas carniceras y culinarias, aunque también hay que tener en
cuenta la acción de los agentes naturales, como las características
del suelo, las bacterias o los carnívoros y la conservación diferencial consecuencia de la propia naturaleza de los huesos.
No obstante no era el objetivo de este trabajo realizar un estudio tafonómico de las muestras, sino aproximarnos a los agentes
de aporte y modificación a través de las marcas presentes en los
restos óseos. Éstas aparecen descritas en el capítulo sexto. En el
caso de los huesos quemados indicamos la coloración del hueso,
a partir de la que, y según Nicholson (1993: 411-428) podemos
deducir la temperatura a la que se quemaron.
En los huesos mordidos describimos qué superficie del hueso
ha sido afectada, así como si hay punzadas o arrastres.
Finalmente, en los huesos con marcas antrópicas realizadas
durante las prácticas carniceras, señalamos si se trata de fracturas
o de cortes, así como su localización sobre los huesos y a qué
momento del procesado del esqueleto corresponden, siempre que
esto sea posible. Para ello hemos utilizado la descripción proporcionada por Binford (1981), Pérez-Ripoll (1992) y Burke (2000).
20
También hemos incluido, en cuadros, los huesos que han sido
afectados por los procesos digestivos de los cánidos y los huesos
que han sido modificados para elaborar instrumentos.
Para cuantificar las modificaciones observadas sobre la
superficie de los huesos hemos realizado unos cuadros, donde
expresamos el número de restos y su porcentaje, con y sin alteraciones, las principales marcas observadas y entre las marcas de
carnicería distinguimos las realizadas durante tres momentos del
procesado de los esqueletos, troceado, desarticulación y descarnado. Estos cuadros están representados en el capítulo sexto,
donde resumimos los datos que hemos obtenido, sin realizar un
estudio exhaustivo sobre marcas.
También queremos indicar que en el transcurso de este trabajo, nos referimos a las marcas de desarticulación, como incisiones, marcas y cortes finos, marcas que están producidas por instrumental metálico en las zonas articulares. Las marcas realizadas
durante el troceado del esqueleto y sus huesos en unidades menores son descritas como fracturas y cortes profundos, realizados
por instrumental metálico pesado y normalmente se localizan en
porciones de diáfisis.
Todos los agentes que hemos mencionado influyen en la fragmentación de las muestras. Para expresar el estado de fragmentación de la muestra hemos utilizado dos métodos que nos proporcionan unos índices de fragmentación.
En primer lugar, hemos tenido en cuenta el peso de los fragmentos, tanto determinados como indeterminados que dividimos
por el número de restos correspondiente, y nos informa del peso
medio de los restos (Chaix y Meniel, 1996). Como segundo método para comparar las muestras hemos aplicado un índice obtenido con el logaritmo del número total de restos determinados e
indeterminados partido por el número mínimo de elementos “Log
(NRT/NME)” (Bernáldez, 2000). Los valores obtenidos con este
método indican que las muestras óseas menos fragmentadas
obtienen un número más cercano al “0” en las representaciones
gráficas. Los resultados de este método son los que nos permiten
adjetivar (medio, bajo…) el estado de fragmentación de los conjuntos faunísticos analizados.
Para los criterios utilizados en la cuantificación, en lo que se
refiere al recuento de los restos óseos, hemos tenido en cuenta la
metodología utilizada por Chaplin (1971), Payne (1972), Grant
(1975: 84), Klein y Cruz-Uribe (1984), Binford (1984), Lyman
(1994), Morales et alii (1994) y Bernáldez (2000). Para establecer la importancia de las especies identificadas, por una parte
hemos estimado el número de restos (NR) determinados especificamente (NRD) y el NR indeterminados (NRI), método problemático debido a la fragmentación y conservación diferencial de
las partes anatómicas y a la variabilidad del número de huesos de
cada una de las especies. A partir del NR, hemos establecido el
MNE que es el mínimo número de elementos del esqueleto necesario para contar por un espécimen, es decir huesos completos y
los extremos proximales y distales, considerando de igual modo
que un diente suelto es un elemento. En nuestro estudio, hemos
comprobado, que en muchos casos si utilizamos el NR para establecer la frecuencia de las especies, algunos de los taxones pueden aparecer maximizados. Por el contrario hay taxones identificados solo por fragmentos de diáfisis, que no aparecen en la
muestra si utilizamos el NME, como podemos observar en las
tablas de muchos yacimientos. Por lo tanto, para minimizar estas
desproporciones, hemos evitado contabilizar en los recuentos, las
[page-n-34]
001-118
19/4/07
19:49
Página 21
agrupaciones de astrágalos pulidos, los huesos en general trabajados y los esqueletos de animales enteros depositados como ofrendas domésticas, ya que consideramos que no formaban parte de la
basura doméstica y que su uso fue diferente. De esta forma hemos
suavizado el problema de la sobrerrepresentación que conlleva la
utilización del NR.
Para determinar el número mínimo de individuos (NMI) de
los taxones nos hemos basado en la lateralidad de los restos anatómicos. Este método también tiene problemas porque hay que
valorar si en realidad se trata de individuos o de partes del individuo, hay que tener en cuenta la preservación diferencial de los
restos, sobre todo, y en los conjuntos analizados la acción humana sobre el cadáver.
Un problema añadido a la hora de calcular el NMI es definir
la unidad de análisis. En poblados extensos podemos calcular el
NMI a partir de todos los restos obtenidos en el yacimiento o con
aquellos recuperados en las diferentes unidades espaciales.
Finalmente hemos optado por calcular los individuos representados en cada departamento o espacio identificado en la excavación, siempre que esto ha sido posible. Es decir no se obtiene a
partir de la muestra total analizada, sino separada ésta, por los
diferentes espacios donde se ha recuperado. Así para cada departamento o espacio, el NMI se obtiene teniendo en cuenta el elemento óseo más común y su lateralidad y éste se divide por el
número de veces que este elemento está en el esqueleto. Además
hemos considerado del mismo modo la presencia de animales
inmaduros y adultos observando los datos reflejados en los cuadros referentes a la edad de muerte según el desgaste mandibular
y según el grado de fusión ósea.
En cuanto a la frecuencia de las partes anatómicas del esqueleto de cada especie esta ha sido valorada teniendo en cuenta el
NME, a partir del que hemos conseguido el número mínimo de
unidades anatómicas (MUA). Una vez calculado el MUA, obtenemos su porcentaje considerando como el 100% el hueso mejor
representado. En las gráficas del MUA, hay una baja frecuencia
de elementos del miembro axial, ya que éstos principalmente han
sido identificados como fragmentos, condición que lo excluye del
recuento de unidades. Por ello junto a los cuadros del MUA de
cada especie en cada uno de los yacimientos analizamos añadimos otro cuadro donde presentamos el NR.
Tanto en el MUA como en el NME hemos agrupado los elementos anatómicos en grandes unidades como aparece descrito a
continuación.
Cabeza: Incluimos los restos craneales completos, mandíbulas, maxilares, dientes sueltos, órbitas, hioides, cuernas o astas
completas. Quedan excluidos los fragmentos de cráneo indeterminados, y los fragmentos de mandíbula o maxilar.
Tronco: En este grupo se contabilizan los restos de vértebras
enteras y el extremo articular de las costillas. Este grupo siempre
va a aparecer infrarrepresentado debido a que, aunque el número
de costillas identificadas es elevado, muchas son fragmentos
pequeños sin la cabeza articular por lo que no se atribuye especie
y pasan al grupo de indeterminados de macro o meso costillas.
Miembro anterior: Las unidades anatómicas de este grupo
son la escápula, el húmero, el radio y la ulna.
Miembro posterior: Las unidades de este grupo son la pelvis,
el fémur, la patela, la tibia y fíbula.
Patas: Aquí incluimos carpales, metacarpos, calcáneos, astrágalos, tarsales, metatarsos y falanges.
De esta forma podemos observar qué unidad anatómica se ha
conservado mejor y a partir de sus frecuencias inferir otros aspectos como los procesos carniceros, evaluar la posibilidad de que
exista un desplazamiento de carne fuera del asentamiento, definir
áreas de actividad, aproximarnos a la función del sitio, y en última estancia y después de tener en cuenta otras informaciones
contribuir a conocer mejor la estructura económica del asentamiento y del territorio y la organización social.
Para concluir con el recuento de los restos óseos, hemos recurrido también al pesado de los huesos. En los cuadros, queda
reflejado el peso (P) de los restos determinados por especie y de
los restos indeterminados. El peso de los huesos lo hemos utilizado para considerar aproximadamente el potencial de carne proporcionada por cada especie, de una forma muy simple. Sin
embargo conocemos que la relación entre el peso de los huesos
frescos/secos de una especie y su peso en carne puede no ser coincidente, por lo que el peso de los huesos en la cuantificación de
las muestras faunísticas puede ser problemático (Barret, 1993).
Por tanto se requiere de otro tipo de métodos para valorar la biomasa de las especies que dejaron restos óseos en el yacimiento,
como los propuestos por, y entre otros, White (1953), Grayson
(1973), Wheeler y Reitz (1978), métodos recogidos en el libro de
Reitz y Wing (1999).
Respecto a los restos indeterminados, éstos han sido clasificados en tres categorías: fragmentos indeterminados, fragmentos
de costilla de macro mamíferos (animales de talla superior a una
cabra o cerdo) y meso mamíferos (especies como la oveja, cabra
y cerdo).
4.3. LA COMPARACIÓN ENTRE
MUESTRAS DE YACIMIENTOS
Como más adelante se expondrá, las muestras analizadas proceden en muchos casos de sondeos o de espacios del asentamiento que representan una pequeña parte de la superficie habitada.
Ello supone un primer obstáculo a la hora de comparar las muestras y también limita la posibilidad de inferir pautas generales.
Tan sólo contamos con dos asentamientos excavados en su
integridad: el Puntal dels Llops y el Castellet de Bernabé.
En el caso del Puntal, toda la muestra ha sido analizada por
nosotros, con la excepción de un pequeño conjunto de huesos
analizado por Sarrión (1981). De la fauna del Castellet, más de
mil restos fueron analizados por Martínez Valle (1987-88).
Por lo tanto sólo en el caso del Puntal ha sido posible realizar
un estudio comparado de los huesos recuperados en diferentes departamentos para poder establecer la funcionalidad de los
mismos.
Para poder establecer qué espacios eran comparables entre sí,
hemos considerado el contenido fósil de cada uno de ellos, realizando un estudio de densidad de huesos por metros cúbicos excavados. A partir de aquí comparamos las partes anatómicas conservadas de las especies presentes en los departamentos. Elegimos el
%MUA y el NME observado para cada especie agrupado en cabeza, tronco, miembro anterior y miembro posterior y patas. A partir
del porcentaje del NME y para realizar la representación gráfica a
cada unidad le calculamos su logaritmo natural, Logaritmo LN de
X. Este mismo proceso lo utilizamos para calcular el Logaritmo
natural de un esqueleto real Y, en este caso el esqueleto de una
especie estándar, en contraste con el número de especímenes
21
[page-n-35]
001-118
19/4/07
19:49
Página 22
arqueológicos, estos se comparan con el esqueleto real como una
ratio. La ratio se obtiene al restar el log. de X y el log. de Y (Reitz
y Wing, 1999: 212). De esta forma en el gráfico que se obtiene, la
línea horizontal representa el valor esperado por un esqueleto completo y proporciona una línea base para la comparación.
Para los esqueletos de oveja, cabra, bovino y ciervo hemos
establecido que el NME para la unidad:
-Cabeza: es de 12 elementos, donde incluimos las dos cuernas
o astas, el occipital, las órbitas superiores que a veces incluyen el
frontal y lagrimal, las órbitas inferiores que a veces incluyen el
zigomático, los dos maxilares, las dos mandíbulas y el hioides.
-Tronco: es de 54 elementos: donde incluimos un atlas, un
axis, 5 vértebras cervicales, 13 torácicas, de las 6 o 7 lumbares
contamos 6, un sacro, 26 costillas y un esternón.
-Miembro anterior: son 14 elementos. dos escápulas, dos
húmeros proximales y dos distales, dos radios proximales y dos
distales, dos ulnas proximales y dos distales.
-Miembro posterior: son 12 elementos: dos pelvis con acetábulo, dos fémures proximales, dos fémures distales, dos patelas,
dos tibias proximales y dos tibias distales.
-Patas: son 70 elementos: 12 carpales, dos metacarpos proximales y dos distales, dos astrágalos, dos calcáneos, dos metatarsos proximales y dos distales, seis tarsales, ocho falanges primeras proximales y 8 distales, 8 falanges segundas proximales y 8
distales (divididas así porque aparecen en dos por prácticas carniceras) y 8 falanges terceras.
Para el esqueleto del cerdo hemos establecido el MNE para la
unidad de la:
-Cabeza: con 10 elementos, que son el occipital, las órbitas
superiores que a veces incluyen el frontal y lagrimal, las órbitas
inferiores que a veces incluyen el zigomático, los dos maxilares,
las dos mandíbulas y el hioides.
22
-Tronco: es de 57, donde incluimos un atlas, un axis, 5 vértebras cervicales, 14 torácicas, de las 6 o 7 lumbares contamos 6, un
sacro, de las 28-30 costillas contamos 28 costillas y un esternón.
-Miembro anterior: son 14 elementos: dos escápulas, dos
húmeros proximales y dos distales, dos radios proximales y dos
distales, dos ulnas proximales y dos distales.
-Miembro posterior: son 14 elementos: dos pelvis con acetábulo, dos fémures proximales, dos fémures distales, dos patelas,
dos tibias proximales, dos tibias distales y dos fíbulas.
-Patas: son 142, con 16 carpales, 8 metacarpos proximales y
8 distales, dos astrágalos, dos calcáneos, 8 metatarsos proximales
y 8 distales, 10 tarsales, 16 falanges primeras proximales y 16 distales, 16 falanges segundas proximales y 16 distales (divididas así
porque aparecen en dos por prácticas carniceras) y 16 falanges
terceras.
Para el esqueleto del conejo hemos establecido el MNE para
la unidad de la:
-Cabeza con 10 elementos, que son el occipital, las órbitas
superiores que a veces incluyen el frontal y lagrimal, las órbitas
inferiores que a veces incluyen el zigomático, los dos maxilares,
las dos mandíbulas y el hioides.
-Tronco es de 52, donde incluimos 25 costillas, 26 vértebras
y un sacro.
-Miembro anterior son 10 elementos: dos escápulas, dos
húmeros proximales y dos distales, dos radios proximales y dos
distales, dos ulnas.
-Miembro posterior son 12 elementos: dos pelvis con acetábulo, dos fémures proximales, dos fémures distales, dos patelas,
dos tibias proximales, dos tibias distales.
-Patas son 146 elementos: con 18 carpales, 10 metacarpos,
dos astrágalos, dos calcáneos, 10 metatarsos, 14 tarsales, y 90
falanges.
[page-n-36]
001-118
19/4/07
19:49
Página 23
Capítulo 5
CARACTERÍSTICAS Y ESTUDIO FAUNÍSTICO
DE LOS YACIMIENTOS
5.1. LA MORRANDA
5.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: El Ballestar (Castellón).
Cronología: Ibérico Final (ss. II-I a.n.e).
Bibliografía: Flors y Marcos, 1998.
Historia: El año 1996 un vecino de la población del Ballestar
descubre el yacimiento y recoge una serie de materiales arqueológicos que son cedidos al Ayuntamiento. Ese mismo año el
Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de
Castellón realiza un primer reconocimiento del yacimiento y de
sus materiales. Posteriormente, el año 1997 se inician las excavaciones arqueológicas (fig. 5) bajo la dirección de Enric Flors y
Carmen Marcos, realizándose una segunda campaña el año 1998
(Flors et alii,1998).
Paisaje: El yacimiento se localiza en los montes de la
Tinença de Benifassà a 653 m.s.n.m (fig. 6). Sus coordenadas
U.T.M. son 2620,15 de longitud y 45050,2 de latitud (mapa 546I (61-41), escala 1:25.000. Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG).
Ubicado en el piso bioclimático mesomediterráneo cuenta
con una temperatura media anual de 11-12 ºC.
El yacimiento se emplaza en un pequeño cerro sobre el cauce
del río Sénia, cerca de su nacimiento. La característica más relevante de su entorno es una abruptuosidad importante, con elevaciones de más de1000 metros y la abundancia de fuentes. El índice de abruptuosidad es de 22,7.
El paisaje de su entorno presenta una estructura en mosaico.
Existen bosques de pino negro (Pinus nigra) y carrascas
(Quercus sp), con sotobosque de sabinas (Juniperus phoenicea),
enebros (Juniperus oxicedrus), labiérnagos (Philirea sp) y coscoja (Quercus coccifera), y campos de cultivo abandonados en
los que crece un pastizal espontáneo. En el curso del río Sénia
crece un pobre bosque de ribera ya que el régimen de aguas del
río es discontinuo.
Fig. 5. Estructura del yacimiento (Flors y Marcos, 1998).
Territorio de dos horas: Hacia el Sur del poblado y en
dirección Este discurre encajado el río Sénia flanqueado a su
23
[page-n-37]
001-118
19/4/07
19:49
Página 24
Fig. 6. Territorio de 2 horas de la Morranda.
derecha por una zona montañosa denominada Les Umbries,
donde nacen varias fuentes. Por el Sur el territorio de explotación
de dos horas llegaría hasta la carena de la sierra (950-1040
metros) por la que discurre el Azagador del Esqueche (Canyada
de Esqueche) que desciende hasta el barranco de Requena, con
alturas de 700-600 m. Este camino ganadero continúa hacia
Rosell descendiendo por el Corral de Esqueche y les Tones. Otro
ramal, la Canyada del Mas Nou, desciende por el alto de la Sierra
hasta el Mas Nou, cerca de Bel.
Por el Norte se extiende hasta Els Reclots, en la curva de 900
metros. Incluye toda la Vall del Convent, tierra situada a 600-700
24
metros apta para el cultivo. El límite noreste sería el Barranc de
la Tenalla (107 minutos), pero es un recorrido complicado, cerrado por la Mola Rossa (801 m).
Por el Este siguiendo el curso del río Sénia podría llegar hasta
el barranco del Ferré, a través de un territorio encajado de montaña, área en la que abundan las minas de hierro, explotadas desde
época ibérica, según Oliver (1996).
Por el Oeste se inicia un recorrido ascendente a través de
territorio, al principio suave y más tarde quebrado y montañoso, que discurre por el fondo del valle, paralelo al barranco de
la Pobla de Benifassà, llegando al Barranc de la Pica. Más al
[page-n-38]
001-118
19/4/07
19:49
Página 25
Oeste el territorio se hace quebrado. Hay una zona llana con
tres masías, situadas en la cota de 800 m, en un terreno despejado. La mayor abundancia de fuentes se da en los alrededores
de la Pobla de Benifassà (d’en Ros, Font Lluny, Fte. del
Romero) (fig. 6).
Características del hábitat: Las excavaciones realizadas
pusieron de manifiesto la existencia de un poblado de pequeño
tamaño localizado sobre un espolón, sobre el cauce del río Sénia.
Para la excavación del poblado se establecieron dos áreas o sectores, a los que van referidos los restos óseos. El área 1, parece
que estuvo destinada al trabajo de la madera.
Hasta el momento se ha excavado parte de una muralla y dos
recintos o habitaciones (Flors y Marcos, 1998).
Una de las habitaciones, denominada recinto 3, contaba
con dos hogares. Por el hallazgo de abundantes huesos animales, ánforas, cerámica de cocina y un molino rotatorio se propone para este espacio una funcionalidad de área de transformación y preparación de alimentos. Entre los materiales cerámicos recuperados destaca un fragmento de Kalathos con
decoración figurada, en el que se representa un ciervo, y no
una cierva como apunta el autor, y dos aves que podrían ser
águilas. Este espacio estaba sellado por un potente nivel de
incendio.
La segunda habitación (habitación A) esta delimitada por cuatro muros y un banco adosado, bajo del cual apareció una cornamenta de ciervo junto a otros materiales de hierro y cerámica.
Este tipo de depósito es catalogado por el director de la excavación como un sacrificio ocasional sacramental, siguiendo a
Sanmartí y Santacana (1992: 42-43).
5.1.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Fig. 7. Planimetría de La Morranda (Flors y Marcos, 1998).
Características de la muestra: El material estudiado procede
de las dos campañas de excavación realizadas los años 1997 y
1998. Se recuperó en el área 1, área 2 y en los recintos 2 y 3 de
este espacio. También proceden del área 3, del recinto 3, de la
habitación A, habitación B y del área 4 (fig. 7).
El porcentaje de número de restos nos indica en qué espacios
se había acumulado más contenido fósil; éstos son el recinto 3, la
habitación A, el área 3 y la habitación B (gráfica 1).
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Area 1 Area 2 Area 2 R Area 3 Recinto 3 HB A
2,3
Gráfica 1. Distribución del NR.
HB B
Area 4
El conjunto de material analizado está formado por un total de
3.116 huesos y fragmentos óseos, que suponían un peso de 30.964
gramos.
Hemos determinado anatómica y taxonómicamente el 43,56%
de la muestra, quedando un 56,74% como fragmentos de huesos y
de costillas de meso y macro mamíferos indeterminados (cuadro 2).
El peso medio de los huesos determinados es de 17,98 gramos, mientras que los indeterminados tienen un peso medio de
3,79 gramos (cuadro 3).
La fragmentación del conjunto según el logaritmo entre el
número de restos y el número mínimo de elementos, tiene un
valor de 0,50.
Factores de modificación de la muestra: La fragmentación del
material no sólo es debida a los procesos de sedimentación y acumulación de material, sino también a los procesos sufridos antes
de su deposición como las prácticas carniceras (MC), al trabajo
del hueso (HT), al fuego (HQ) y las mordeduras de los cánidos
(HM) (gráfica 2).
En la muestra, un 11,97 % de restos presentaba este tipo de
modificaciones, siendo las más numerosas las producidas por las
prácticas carniceras y por la acción de los cánidos.
Los restos con marcas de carnicería son más abundantes en el
recinto 3 y en las habitaciones A y B del recinto 2. La misma distribución encontramos en los huesos mordidos.
25
[page-n-39]
001-118
19/4/07
19:49
Página 26
LA MORRANDA
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Asno
Perro
Gallo
Jabalí
Cabra Montés
Ciervo
Corzo
Oso
Liebre
Conejo
Águila real
NR
301
122
48
346
199
6
3
4
10
14
96
168
2
7
1
19
2
%
22,33
9,05
3,56
25,67
14,76
0,45
0,22
0,30
0,74
1,04
7,12
12,46
0,15
0,52
0,07
1,41
0,15
NME
219
82
42
245
140
6
3
3
9
12
77
99
1
6
1
17
2
TOTAL DETERMINADOS
1348
43,26
964
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
174
1284
1458
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
%
22,72
8,51
4,36
25,41
14,52
0,62
0,31
0,31
0,93
1,24
7,99
10,27
0,10
0,62
0,10
1,76
0,21
NMI
5
9
7
11
8
2
1
1
2
2
10
6
1
1
1
3
1
PESO
2847
771,6
235,8
4148,8
7942
335
133
16,6
9
178
1994,1
5331,1
12,7
261,2
0,9
27,8
2,3
%
11,75
3,18
0,97
17,12
32,75
1,38
0,54
0,07
0,04
0,73
8,22
21,99
0,05
1,08
0,004
0,11
0,01
24.246,90
78,30
82,47
4218,6
62,80
51
259
310
17,53
2499,4
37,20
TOTAL INDETERMINADOS
1768
56,74
6718
21,70
TOTAL
3116
LA MORRANDA
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
1039
309
1348
%
77,08
22,92
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
1458
310
1768
82,47
17,53
TOTAL
3116
71
964
NME
749
215
964
%
7,04
12,68
9,86
15,49
11,27
2,82
1,41
1,41
2,82
2,82
14,08
8,45
1,41
1,41
1,41
4,23
1,41
71
%
77,69
22,29
30964,9
NMI
46
25
71
PESO
16437,8
7809,1
24.246,90
71
%
67,8
32,2
4218,6
2499,4
6718
964
%
64,78
35,21
62,80
37,20
30964,9
Cuadro 2. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
1348
24246,9
17,98
45
NRI
1768
6718
3,79
40
NR
3116
30964
9,93
35
Cuadro 3. Índice de fragmentación según el peso de los restos (NRD,
determinados; NRI, indeterminados).
30
25
Los huesos quemados se concentran en el nivel de incendio
del recinto 3, mientras que los huesos trabajados proceden de los
siguientes espacios:
-habitación A: un astrágalo izquierdo de oveja, un astrágalo
derecho de cabra montés, ambos con las facetas lateral y medial
pulidas. También hay un fragmento de asta de ciervo trabajado.
-habitación B: un astrágalo izquierdo de ciervo y un astrágalo
izquierdo de oveja, ambos con las superficies lateral y medial pulidas. También un fragmento de asta trabajado como posible mango.
-área 3: dos astrágalos derechos de oveja y uno derecho y otro
izquierdo de cabra montés con las facetas medial y lateral pulidas.
26
20
15
10
5
0
HM
HQ
HT
MC
Gráfica 2. Huesos modificados (%).
-recinto 3: un astrágalo izquierdo de ovicaprino con las facetas medial y proximal pulidas.
[page-n-40]
001-118
19/4/07
19:49
Página 27
Las especies domésticas
La importancia de las especies domésticas es del 77,08%,
según número de restos, y suponen un peso del 67,8% (gráfica 3).
OVICAPRINO
D
Mandíbula
1
I
Edad
Mandíbula
1
2
21-24 MS
Mandíbula
1
3
4-6 AÑOS
9-12 MS
Cuadro 5. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Pelvis C
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
E.silvestres
23%
E.domésticas
77%
Gráfica 3. Importancia de las especies domésticas/silvestres.
Los taxones identificados son oveja, cabra, cerdo, bovino,
caballo y perro, y entre las aves, el gallo.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Se trata del grupo de especies que cuenta con mayor número
de restos, 471 huesos y fragmentos óseos con un peso del 15,9 %
de la muestra.
Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de
16 individuos, identificándose 9 ovejas y 7 cabras.
Las partes anatómicas mejor representadas según el MUA son
los elementos de las patas, seguidos con un valor menor por los
del cráneo, miembro anterior y posterior (cuadro 4).
MUA
Ovicaprino
Cabeza
17,9
Cuerpo
0
M. Anterior
3
M. Posterior
5
Patas
4,47
Oveja
0
0
7,5
3
24,12
Cabra
0,21
0
0,5
2
15,31
TOTAL
18,11
0
11
10
43,9
NR
Ovicaprino
Cabeza
211
Cuerpo
10
M. Anterior
21
M. Posterior
29
Patas
30
Oveja
4
1
31
19
67
Cabra
4
1
5
4
34
TOTAL
219
12
57
52
131
Cuadro 4. MUA y NR de los ovicaprinos.
Por el peso de sus huesos este grupo de especies se situaría en
cuarto lugar en cuanto a productores de carne para el consumo.
La edad de sacrificio de los animales consumidos según el
desgaste molar es de un individuo con una edad de muerte entre
los 9-12 meses, otro entre los 21-24 meses y tres entre los 4-6
años (cuadro 5).
Si nos fijamos en el grado de fusión de los huesos observamos además la presencia de un neonato y de animales menores de
1,5 años que no han podido ser atribuidos a su especie (cuadro 6).
Meses
6-8
10
10
36
42
30-36
36-42
18-24
30-36
NF
1
0
0
2
1
0
1
4
2
F
1
1
1
0
1
1
1
2
0
%F
50
100
100
0
50
100
50
33
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
6-8
36-42
10
10
36
30
18-24
42
30-36
36-42
18-24
20-28
13-16
NF
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
0
1
1
F
2
0
4
4
0
0
10
1
1
1
3
4
1
%F
100
0
100
100
0
0
100
100
100
100
100
80
50
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
9-13
23-36
23-60
19-24
23-60
23-36
NF
0
1
0
0
1
0
F
1
2
1
3
1
2
%F
100
66
100
100
50
100
Cuadro 6. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
En el grupo de las ovejas hay animales menores de 2 años y
también mayores, mientras que en el grupo de las cabras la muerte es de animales mayores de 3 años.
Respecto al sexo contamos con muy pocos datos, dada la
fracturación de la muestra. Hemos identificado la presencia de un
macho entre las ovejas y de una hembra entre las cabras.
En cuanto a las dimensiones de los animales, hemos podido
establecer la altura a la cruz a partir de varios metacarpos y metatarsos enteros. En las ovejas la alzada oscilaría desde los 644 mm
hasta los 540,8 mm. En las cabras hemos obtenido dos medidas
una es de 516,3 mm y la otra 504,7 de mm.
Del total de restos de estas especies, sólo 76 presentaban alteraciones en su superficie ósea, producidas por la acción antrópica
27
[page-n-41]
001-118
19/4/07
19:49
Página 28
(trabajo del hueso y marcas de carnicería), por la acción del fuego
y por las mordeduras de cánidos.
Las marcas que presentaban los huesos nos indican las prácticas carniceras. La desarticulación de las unidades anatómicas ha
producido incisiones finas sobre la diáfisis distal de húmeros,
sobre la superficie proximal de metapodios, sobre la superficie
dorsal de astrágalos y sobre el cuello de las escápulas. Otra actividad es la del descarnado que ha dejado incisiones oblicuas y
longitudinales sobre las diáfisis de húmeros, fémures, metapodios
y cuerpo escapular. Finalmente tenemos los cortes profundos y
fracturas realizados durante el troceado de las distintas unidades
anatómicas y de los huesos en porciones menores, que hemos
documentado en la superficie interdental de las mandíbulas, en
mitad de las diáfisis de metapodios, tibias, radios, fémures y
húmeros y sobre las epífisis de húmeros, radios y tibias.
El trabajo del hueso lo hemos documentado en 5 astrágalos de
oveja y 2 de ovicaprino que presentaban las facetas medial y lateral pulidas.
El cerdo (Sus domesticus)
Es la segunda especie en la muestra si tenemos en cuenta el
número de restos y el número mínimo de individuos. Hemos
identificado 346 huesos y fragmentos óseos que suponían un peso
del 17,84% de la muestra determinada. Los huesos pertenecen a
un número mínimo de 11 ejemplares.
La unidad anatómica mejor conservada en esta especie es la
cabeza, con un valor menor siguen los elementos de las patas, los
del miembro anterior y los del miembro posterior (cuadro 7).
MUA
Cerdo
Cabeza
25
Cuerpo
1,56
M. Anterior
13
M. Posterior
12
Patas
13,06
NR
Cabeza
Cerdo
164
Cuerpo
5
M. Anterior
55
M. Posterior
52
Patas
71
Cuadro 7. MUA y NR de cerdo.
Por la importancia relativa del peso de sus huesos suponemos
que esta especie sería la tercera más consumida en el poblado.
Las edades de los animales consumidos según nos indica el
grado de desgaste mandibular es de un animal menor de 7 meses,
de cinco con una edad de muerte entre los 7-11 meses, de uno
entre los 19-23 meses, de otro entre los 31-35 meses y de dos
mayores de 35 meses (cuadro 8).
Si nos fijamos en el grado de fusión de los huesos observamos la presencia de animales menores de 12 meses y mayores de
42 meses (cuadro 9).
El neonato identificado en la muestra (animal con una edad
de muerte entre los 0-7 meses) fue recuperado en el recinto 2
habitación A.
28
CERDO
D
Mandíbula
1
I
Edad
Mandíbula
5
2
7-1 MS
Mandíbula
1
1
19-23 MS
Mandíbula
1
Mandíbula
1
más de 35 ms
Mandíbula
1
más de 43 ms
0-7 MS
31-35 MS
Cuadro 8. Desgaste molar cerdo. (D. derecha / I. izquierda).
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 2 P
Meses
12
42
12
42
36-42
24
12
42
42
42
24
24-30
27
12
NF
2
1
3
2
2
3
1
1
1
1
3
2
2
1
F
5
1
7
0
3
1
6
0
1
2
8
0
2
0
%F
71
50
70
0
60
25
85
0
50
66
72
0
50
0
Cuadro 9. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar (NF)
y % fusionados.
Respecto al sexo, a partir de la morfología del pubis de tres pelvis, hemos identificado la presencia de dos hembras y de un macho.
En cuanto a las dimensiones de estos animales tan solo hemos
podido establecer la altura a la cruz de un individuo, a partir de la
longitud máxima de un metatarso III que convertida, nos da una
alzada de 907 mm.
Del total de huesos contabilizados 67 presentaban modificaciones producidas por la acción de los cánidos, por la acción del
fuego y por las prácticas carniceras.
Las marcas de carnicería identificadas son las producidas
durante el proceso de desarticulación de los elementos de las partes anatómicas como las incisiones identificadas en el cuello de
las escápulas, debajo de las epífisis proximales de fémures y
tibias y en la superficie dorsal de los astrágalos. Otras marcas son
los cortes profundos y fracturas producidos durante el troceado de
las unidades y elementos en porciones menores, fracturas identificadas en la mandíbula, detrás del molar tercero, y en la superficie interdental, en las diáfisis distales de húmeros, en mitad de las
diáfisis de tibias y sobre el acetábulo de las pelvis.
Finalmente hay que señalar los cortes longitudinales y oblicuos
localizados sobre el cuerpo de las escápulas y sobre las diáfisis de
húmeros que se han producido durante el descarnado de los huesos.
El bovino (Bos taurus)
El bovino es la tercera especie según el número de restos y
número de individuos. Hemos identificado un total de 199 huesos
y fragmentos óseos de esta especie, que suponen un peso del
32,75% de la muestra determinada. Los huesos pertenecen a un
número mínimo de 8 individuos.
[page-n-42]
001-118
19/4/07
19:49
Página 29
Las unidades anatómicas mejor conservadas son el miembro
posterior y las patas, seguidas con un valor menor por el miembro anterior y por la cabeza (cuadro 10).
MUA
Bovino
Cabeza
6,27
Cuerpo
2,87
M. Anterior
9,5
M. Posterior
14,5
Patas
10,61
NR
Bovino
Cabeza
86
Cuerpo
16
M. Anterior
33
M. Posterior
39
Patas
25
Por la importancia relativa del peso de sus huesos suponemos
que fue la especie que más carne proporcionó a los pobladores.
Las edades de sacrificio de estos animales, según el desgaste
dental, son de un animal menor de 24 meses y de 3 mayores de
38 meses (cuadro 11).
D
Mandíbula
1
Mandíbula
Meses
7-10
42
12-18
12-18
42-48
42-48
54
42
42-48
36-42
24-30
36-42
18
NF
0
0
1
0
0
2
2
0
0
2
1
0
0
F
3
2
1
6
2
2
13
2
4
1
4
5
1
%F
100
100
50
100
100
50
86
100
100
33
80
100
100
Cuadro 12. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Cuadro 10. MUA y NR de bovino.
BOVINO
BOVINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Falange 1 P
I
Edad
5
2
7-1 MS
Mandíbula
1
1
19-23 MS
Mandíbula
1
Mandíbula
1
más de 35 ms
Mandíbula
1
más de 43 ms
0-7 MS
31-35 MS
Cuadro 11. Desgaste molar bovino. (D. derecha / I. izquierda).
La edad de fusión de los huesos certifica los datos obtenidos
por el desgaste molar y se aproxima más a la edad de los animales incluidos en mayores de 38 meses, que según nos indica la
fusión de los huesos al menos la mayoría debía de tener mas de 4
años (cuadro 12).
Por la morfología del pubis de las pelvis sabemos de la presencia de 4 machos y de 2 hembras.
Ningún resto se conserva entero por lo que no hemos podido
obtener medidas para calcular la altura a la cruz de ninguno de los
individuos identificados.
Finalmente hay que señalar que del total de huesos de esta
especie hemos identificado alteraciones en la superficie ósea de
57 huesos. Estas modificaciones las han causado la acción del
fuego, las mordeduras de los cánidos y las prácticas carniceras.
En las prácticas carniceras hemos identificado cortes profundos y
fracturas que responden al despiece y al troceado de los huesos en
unidades menores, como las fracturas que han seccionado mandíbulas por la superficie interdental y detrás del molar tercero, atlas,
costillas, pelvis, húmeros, radios, fémures, tibias, astrágalos, calcáneos y metapodios. También hemos identificado incisiones producidas durante la desarticulación, como las localizadas debajo
de la epífisis proximal de metapodios y sobre la superficie dorsal
de astrágalos y las incisiones realizadas durante el descarnado de
los huesos, como las de forma longitudinal identificadas sobre el
cuerpo de las escápulas y sobre las diáfisis de húmeros y fémures.
El caballo (Equus caballus)
Hemos identificado nueve restos con un peso del 1,93% de la
muestra determinada y que pertenecen a un número mínimo de 2
individuos.
Los restos identificados son un fragmento de cráneo y órbita, seis dientes aislados, un húmero proximal y un metatarso
proximal.
A partir del desgaste de la corona de los dientes sueltos hemos
calculado la edad de muerte de los dos individuos, uno con una edad
no superior a los 4 años y un segundo fallecido entre los 7-8 años.
En el fragmento de cráneo y órbita hemos identificado un
corte profundo producido durante las prácticas carniceras, lo que
nos indica que este animal fue consumido.
El perro (Canis familiaris)
Para esta especie sólo hemos identificado cuatro restos de un
único individuo, de edad adulta, ya que sus huesos presentaban
las epífisis fusionadas. Los restos son un canino, un fragmento de
costilla, una ulna proximal y un metatarso distal.
El gallo (Gallus domesticus)
En la muestra analizada sólo hemos identificado la presencia
de un ave doméstica, se trata del gallo y su incidencia en el conjunto óseo es del 0,74% según el número de restos.
El gallo está presente con 10 restos que suponen un peso del
0,04% de la muestra determinada y que pertenecen a un número
mínimo de 2 individuos. Los huesos se encuentran repartidos
entre el área 2 y 3, la habitación A y la B, concentrándose más restos en la habitación B.
En ninguno de los huesos hemos determinado marcas de
carnicería.
Las especies silvestres
Las especies silvestres cuentan con una importancia destacada en
el yacimiento. Su frecuencia relativa según el número de restos es del
22,92%. En peso suponen el 32,25% de los restos determinados.
29
[page-n-43]
001-118
19/4/07
19:49
Página 30
Los taxones identificados son la cabra montés, el ciervo, el
corzo, el jabalí, el oso, la liebre, el conejo y entre las aves, el
águila real.
La cabra Montés (Capra pyrenaica)
De cabra montés hemos identificado 96 huesos y fragmentos
óseos, que corresponden a un número mínimo de 10 individuos.
El peso de sus restos es de un 8,22% de la muestra determinada.
Los huesos de esta especie se concentran más en el recinto 3 y en
la habitación A.
La unidad anatómica que se ha conservado mejor son las
patas, a esta unidad le sigue el miembro anterior pero con un valor
bastante inferior (cuadro 13).
MUA
Cabra montés
Cabeza
1,5
Cuerpo
0,9
M. Anterior
6,5
M. Posterior
1,5
Patas
El ciervo (Cervus elaphus)
Se trata de la especie silvestre que cuenta con un mayor
número de restos, en total 168 huesos y fragmentos óseos que pertenecen a un número mínimo de 6 individuos. El peso de sus restos supone un 21,99% de la muestra determinada por lo que se
trata de la segunda especie que aporta mayor cantidad de carne al
poblado. Los huesos de esta especie se concentraban en el recinto 3, en la habitación A y en la habitación B.
La unidad anatómica mejor conservada son las patas, a ella
sigue el cuerpo con un valor menor y el resto de unidades
(cuadro 15).
23,49
NR
Cabra montés
Cabeza
7
Cuerpo
5
M. Anterior
17
M. Posterior
11
Patas
y las superficies articulares de tibias, metapodios, radios, pelvis y húmeros.
La marcas producidas por las prácticas carniceras son las incisiones finas realizadas durante el proceso de desarticulación,
como las localizadas debajo de la epífisis proximal de metapodios, en la superficie medial y dorsal de astrágalos y en la superficie medial de las falanges. Otro tipo de marcas son las fracturas
y cortes profundos realizados durante el despiece del animal
como las localizadas en la superficie basal de las cuernas y las
fracturas producidas al trocear las diferentes unidades del esqueleto y los huesos en partes más pequeñas, se trata de marcas localizadas en mitad de las diáfisis de tibias, húmeros, metapodios,
radios y superficie proximal de ulnas.
Finalmente señalar la presencia de dos astrágalos que presentaban las facetas medial y lateral pulidas, huesos que han sido trabajados para convertirlos en piezas de juego (tabas).
60
Cuadro 13. MUA y NR de cabra montés.
MUA
Ciervo
Cabeza
La edad de sacrificio de esta especie según nos indica la
fusión de los huesos es de algún animal menor de 15 meses y el
resto mayor de 36 y de 60 meses (cuadro 14).
CABRA MONTÉS
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
9
M. Anterior
6,5
M. Posterior
4
Patas
Meses
9-13
11-13
4-9
33-84
24-84
26-36
19-24
23-60
23-36
11-15
NF
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
F
3
5
2
1
2
1
3
1
4
1
%F
100
100
100
100
100
50
100
100
100
50
Cuadro 14. Cabra montés. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
Con las medidas de los metapodios hemos calculado la altura
a la cruz de estos individuos que oscilaría entre los 644,6 mm
hasta los 727,7 mm.
En cuanto a las marcas y modificaciones de los huesos hay
que indicar la presencia de 11 huesos quemados; concretamenete astrágalos, pelvis, radios y fragmentos de cuerna, que presentaban una coloración marronácea y negruzca. También hay
12 huesos mordidos por cánidos, que han afectado las diáfisis
30
3,41
Cuerpo
16,23
NR
Ciervo
Cabeza
36
Cuerpo
12
M. Anterior
29
M. Posterior
29
Patas
62
Cuadro 15. MUA y NR de ciervo.
La presencia de todas las unidades anatómicas de esta especie, supone que el animal fue cazado en las inmediaciones y que
el procesado carnicero de su esqueleto se realizó en el poblado.
La edad de sacrificio de los individuos sacrificados la hemos
establecido a partir del desgaste dental que nos indica la presencia de un ejemplar muerto a los 20 meses y de dos con una edad
de muerte superior a los 32 meses (cuadro 16).
CIERVO
D
Mandíbula
2
I
Edad
1
Mandíbula
20 MS
más de 32 MS
Cuadro 16. Desgaste molar ciervo. (D. derecha / I. izquierda).
[page-n-44]
001-118
19/4/07
19:49
Página 31
Por otra parte la fusión de los huesos nos indica el predominio
en la muestra de animales mayores de 29 y 42 meses (cuadro 17).
CIERVO
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
12-20
5-8
más de 42
26-42
26-29
42
20-23
26-29
26-29
NF
0
0
1
1
0
0
0
0
0
F
4
3
1
1
6
2
5
3
3
%F
100
100
50
50
100
100
100
100
100
Cuadro 17. Ciervo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar (NF)
y % fusionados.
Las modificaciones observadas en los huesos son las producidas por la acción del fuego que han afectado a 8 huesos, mandíbula, áxis, húmero, fémur, astrágalos y metapodios, que han
adquirido una coloración blanca, gris y negra. Otras alteraciones
son los arrastres y mordeduras que han dejado los cánidos sobre
11 huesos, afectando las superficies articulares y las diáfisis.
Finalmente las prácticas carniceras han sido identificadas en
38 huesos. Las marcas observadas son las incisiones realizadas
durante la desarticulación de las unidades anatómicas, que hemos
identificado, en la superficie dorsal distal de las primeras falanges, sobre los cóndilos de los metapodios, en los epicóndilos de
los húmeros, debajo de la superficie articular de radios y metapodios y en la superficie articular de las ulnas.
Otras marcas son los cortes profundos y fracturas realizados
durante el troceado de las distintas unidades anatómicas y de los
huesos en porciones menores, estas fracturas están localizadas en
la mitad de las diáfisis o sobre las epífisis distales de tibias, metapodios, radios, húmeros, fémures, en mitad del atlas y en la superficie interdental y detrás del molar segundo de las mandíbulas.
Finalmente hay que señalar la presencia de incisiones paralelas y
oblicuas localizadas en las diáfisis de tibias y metapodios y realizados durante el descarnado de esos huesos.
Algunos de los huesos y astas de esta especie han sido utilizados para crear útiles, como dos fragmentos de asta pulidos y
cortados que podrían utilizarse como enmangues y un astrágalo
con las facetas medial y lateral pulidas que fue transformado en
una pieza de juego.
El jabalí (Sus scrofa)
Hemos identificado 14 huesos y fragmentos óseos que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos. Los elementos más
numerosos son los de las patas y los del miembro anterior.
Casi todos los huesos se recuperaron en la habitación A.
La edad de muerte la hemos establecido a partir de la fusión
ósea que nos indica una edad de muerte entre 36 y 42 meses.
La alzada calculada a partir de un astrágalo nos indica una altura a la cruz de 594,2 mm pero si calculamos ésta a partir de la longitud máxima de un metatarso III obtenemos una medida de 879,8
mm. Por tanto las medidas en este caso nos indican la presencia de
los dos individuos. Hay que matizar que la altura a la cruz estimada depende del hueso utilizado para realizar la conversión.
En cuanto a los huesos con modificaciones hemos observado
la presencia de mordeduras de cánido sobre la diáfisis de una tibia
y sobre la superficie proximal de dos calcáneos. El fuego ha afectado a un húmero que ha adquirido una coloración marronácea.
Finalmente hay cuatro huesos afectados por las prácticas carniceras, que presentan incisiones realizadas durante la desarticulación
como las localizadas en la superficie dorsal de un astrágalo y las
fracturas producidas durante el troceado de los huesos como las
identificadas sobre el olécranon de una ulna, y en mitad de las
diáfisis de una tibia y de un radio.
El oso (Ursus arctos)
Esta especie está presente con 7 restos de un único individuo.
Los restos determinados son un fragmento de molar, un atlas,
un húmero proximal, un astrágalo, un calcáneo, un metatarso IV
proximal y una falange primera (fig. 8).
Este animal debió ser consumido, tal y como nos hace suponer
la presencia de huesos de todo el esqueleto y también pudo aprovecharse su piel, ya que hemos identificado marcas de carnicería
en un calcáneo, concretamente en la superficie medial. Sus huesos
fueron depositados junto con otros restos óseos integrados en la
Fig. 8. Restos óseos de oso.
31
[page-n-45]
001-118
19/4/07
19:49
Página 32
basura doméstica y en dos de ellos, el metatarso IV y el astrágalo
encontramos arrastres y mordeduras producidas por los cánidos.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
De liebre sólo hemos identificado una escápula distal de un
individuo, y en la que no hemos identificado marcas de carnicería.
De conejo hay 19 restos de tres individuos. Las partes del
esqueleto que se han conservado mejor son los elementos del
miembro posterior y los de la cabeza (cuadro 18).
MUA
Conejo
Cabeza
2
Cuerpo
0,2
M. Anterior
0,5
M. Posterior
5,5
NR
Conejo
Cabeza
5
Cuerpo
1
M. Anterior
1
M. Posterior
12
Cuadro 18. MUA y NR de conejo.
En tres huesos de esta especie hemos identificado marcas de
carnicería, se trata de fracturas localizadas en la mitad de la diáfisis de un húmero y una tibia y debajo del trocanter de un fémur.
El húmero también presenta incisiones finas en la epífisis distal.
5.1.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
El conjunto analizado presentaba una fragmentación media,
debida fundamentalmente a las prácticas carniceras. Prácticamente
en restos de todas las especies, a excepción del perro y del águila,
hemos identificado marcas de carnicería, por lo que no dudamos
en catalogarlos como desperdicios culinarios.
De los diferentes espacios excavados, los de mayor contenido
fósil son el recinto 3, la habitación A, el área 3 y la habitación B,
según observamos en la dispersión de los restos (gráfica 1).
El recinto 3 es de forma rectangular y ocupa una superficie de
40 metros cuadrados (10 x 4 metros). En el se circunscribe una
casa, en la que se documentó un nivel de incendio y un suelo con
dos hogares, y materiales arqueológicos como pesas de telar,
cerámica de cocina y herramientas. Prácticamente toda la muestra ósea analizada, con más de 300 huesos determinados específicamente se concentraba en el estrato del incendio. De ellos 60,
estaban quemados. Sin embargo la mayoría presentaba marcas de
carnicería y mordeduras de cánido, además de estar representadas
todas las especies de mamíferos identificadas. Las partes del
esqueleto dominantes eran las patas y los restos del cráneo. Todo
ello nos lleva a plantear que antes del incendio, la casa se abandona y es utilizada como contenedor de desperdicios de cocina en
el último momento de ocupación del poblado.
La habitación A se localiza en el recinto 2 y tiene unas dimensiones aproximadas de 15 metros cuadrados (5 x 3 metros). Lo
más destacable de esta habitación es la recuperación de un conjunto de materiales que ha sido interpretado como una ofrenda.
Estaba formada por: una anilla de hierro, un fragmento de cerámi-
32
ca a torno, fragmentos de cerámica de cocina, restos de pescado y
un asta de un ciervo adulto. Tal y como lo describen sus excavadores (Flors y Marcos, 1998), a nuestro entender, el único material
que podría tener un carácter votivo es el asta de ciervo, sin descartar que se tratara de un acopio de asta para elaborar mangos u
otras herramientas, ya que está aserrada por debajo de la corona.
El resto de material faunístico está formado por huesos de
casi todas las especies identificadas en el yacimiento. De las principales especies como los ovicaprinos, el cerdo y el bovino la proporción de las diferentes unidades anatómicas está bastante equilibrada. Prácticamente todos los huesos presentaban marcas de
carnicería y mordeduras de cánido.
El área 3 ocupa una extensión de 180 metros (15 x 12
metros). Se trata de una unidad muy afectada por la erosión. Los
estratos contenidos en este espacio tienen una potencia mínima.
En los primeros niveles del área 3 se documentó la presencia de
abundantes restos craneales y de las patas de ovicaprino, cerdo,
bovino, cabra montés, ciervo y gallo.
Los huesos presentaban abundantes marcas de carnicería,
mordeduras producidas por cánidos. Hay que destacar la presencia de cuatro astrágalos, tres de oveja y uno de cabra montés, con
las facetas medial y proximal pulidas.
La habitación B se encuentra en el recinto 2 y tiene unas
dimensiones de 7 x 2 metros aproximadamente. El material faunístico recuperado presentaba marcas de carnicería y mordeduras
de cánido. También hay que destacar la presencia de un asta de
ciervo con el extremo superior aserrado.
Otros espacios cuentan con menor contenido fósil: en el área
1, con unas dimensiones de 11 x 13 metros aproximadamente, tan
sólo se recuperaron 129 restos. Se trata de una zona bastante erosionada, concentrándose los restos faunísticos en el extremo sur.
Por el material metálico que se recuperó, los directores de la excavación piensan que se trataría de una zona, en parte abierta, donde
se realizarían trabajos de la madera (Flors y Marcos, 1998).
En toda la muestra que hemos analizado y en conjunto, predominan las especies domésticas (77,08%), pero se cuenta con
unos porcentajes elevados de las silvestres (22,92%) (gráfica 3).
A partir de los cuatro sistemas de cuantificación utilizados describiremos la importancia de las especies en el yacimiento (gráfica 4).
El grupo de los ovicaprinos, en el que destaca la oveja sobre
la cabra, es el principal según nos indica el número de restos, de
elementos y de individuos. A este grupo de especies sigue el
cerdo, el bovino, que contaría con menos individuos que el resto
de estas tres especies, y tras ellos el ciervo y la cabra montés.
Esta elevada frecuencia de restos de ovicaprinos debe ser
reflejo del mantenimiento de rebaños mixtos de ovejas y cabras.
Cabe recordar que el entorno inmediato del asentamiento presenta
inmejorables condiciones para la ganadería ovicaprina. Las diferencias altitudinales que se producen en el territorio de dos horas
son una ventaja para la gestión de estos rebaños, y la existencia de
azagadores, como el del Esqueche, que comunican el valle con la
cresta de la sierra, indican actualmente la validez de este modelo.
Estas variaciones debieron permitir disponer de pastos abundantes
a lo largo de todo el año. En verano tras dos horas de camino los
rebaños podían explotar los pastos de la sierra, en el límite de los
1000 metros, mientras que en invierno las zonas llanas y el fondo
del valle del Ballestar, en las inmediaciones del asentamiento, servirían de refugio. Estos rebaños estuvieron destinados a la producción fundamental de carne, tal y como parecen indicar las eda-
[page-n-46]
19/4/07
19:49
Página 33
100%
80%
PESO
60%
NMI
40%
NME
NR
20%
al
ila
C
ab
Á
gu
C
L
ie
on
re
ej
o
e
br
so
O
zo
o
rv
or
ie
C
on
M
ra
C
té
s
lí
ba
Ja
o
lo
rr
al
G
Pe
lo
al
ab
B
ov
in
o
do
er
C
C
vi
ca
pr
in
o
0%
O
Gráfica 4. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
años. Para la cabra montés las edades de muerte más frecuentes
son de 3 años y de animales mayores de 5 años. Para el jabalí la
edad de muerte identificada es de un animal mayor de 3 años
La importancia de las unidades anatómicas mejor conservadas o más abundantes en la muestra analizada varía según las
especies. Entre los ovicaprinos y la cabra montés predominan los
elementos de las patas y del cráneo, que son las unidades anatómicas menos productivas, en términos alimenticios (gráfica 5).
En el cerdo y el bovino presentan un comportamiento similar,
con representación pareja de miembro anterior, posterior y patas,
si bien difieren en la importancia de los restos de cabeza, mucho
más abundantes en el cerdo
El ciervo se distingue por la presencia de restos axiales, escasos en las demás especies, y en general por una presencia equilibrada de todos los restos corporales, lo que interpretamos como
consecuencia de un aporte de animales completos al asentamiento. Esta abundancia de restos de esqueleto axial nos lleva a plantear a qué se debe la escasez de restos axiales de las demás especies. En el caso de los ovicaprinos y cerdos pueden haber desaparecido como consecuencia del procesado carnicero y de la acción
de los perros, pero en el caso del bovino, cuyas vértebras y costillas son de tamaño y resistencia similares a las de los ciervos podemos plantear la posibilidad de que no se aportaran al yacimiento.
50
Ovicaprinos
Cerdo
Bovino
Ciervo
Cabra montés
45
40
35
30
25
20
15
10
5
IO
S
M
.P
O
ST
ER
N
TE
RI
M
.A
PA
TA
R
R
O
PO
ER
CU
ZA
0
BE
des de muerte con una preferencia por el consumo de animales con
edad superior a los 4 años y con edad menor de 24 meses.
Los cerdos son la segunda especie en importancia. Cabe mencionar que alguno de los restos de mayor talla identificados como
pertenecientes a esta especie podrían ser de jabalíes. En el cerdo
hay más muertes de animales entre 7 y 11 meses; se busca por lo
tanto optimizar la crianza, sacrificando animales del año, con carnes de calidad y un peso rentable. El paisaje del entorno del yacimiento con un predominio de encinas debió ser medio idóneo
para la cría de esta especie.
Los bovinos son la tercera especie en importancia. Hay que
señalar la presencia de 8 individuos sacrificados, entre los que
hay animales menores de dos años y mayores de 3 años.
Para el caballo hemos identificado una muerte, menor de 4
años y otra entre los 7-8 años. Al igual que ocurre en otros yacimientos como Albalat de la Ribera los caballos son sacrificados a
unas edades en las que mantienen toda su fuerza productiva como
animales de trabajo o montura.
Para finalizar con las especies domésticas hay que mencionar
que también contaban con aves de corral.
Uno de los aspectos más particulares de este conjunto faunístico es la importancia de las especies silvestres. Sin duda alguna
el ambiente montañoso del entorno del yacimiento era favorable
para la práctica de la caza. Hay que recordar que estos montes de
la Tinença son actualmente uno de los lugares mejor conservados
de las tierras valencianas, en los que siempre han sobrevivido
ungulados silvestres como la cabra montés.
La caza fue una actividad importante, que proporcionó carnes
variadas. Las especies más cazadas fueron por este orden: el ciervo, la cabra montés y el conejo. En menor medida se cazaron
otras especies como el corzo, el oso, la liebre y el águila real.
La caza como fuente de aporte cárnico fue también relevante.
Al analizar la muestra según el peso de los huesos la importancia
de las especies se invierte, de forma que el bovino ocupa el primer
lugar, seguido por el ciervo, el cerdo y el grupo de los ovicaprinos.
Parece claro que las especies de mayor tamaño proporcionarían
más carne, aunque contemos con menos individuos sacrificados.
Entre las especies silvestres las más importantes por su aporte en carne son el ciervo y la cabra montés. La edad de muerte del
ciervo se ha estimado en animales menores de 2 y mayores de 3,5
CA
001-118
Gráfica 5. Unidades anatómicas de las principales especies (MUA).
33
[page-n-47]
001-118
19/4/07
19:49
Página 34
5.1.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
…/…
OVICAPRINO
Occipital
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Hioides
Axis
V. cervicales
V. torácicas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis C
Pelvis fragmento
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Patela
Falange 2 C
Falange 3 C
F
dr
i
1
1
4
1
63
39
4
1
36
38
1
2
2
1
fg
1
3
1
i
fg
4
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
7
1
1
6
1
2
2
1
1
6
1
1
2
2
10
1
1
1
1
2
1
1
2
i
1
4
63
39
1
1
1
1
OVICAPRINO
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Pelvis C
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Patela
Falange 2 C
Falange 3 C
i
NF
dr
1
i
dr
1
2
1
1
1
1
1
1
1
OVICAPRINO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes 9
Diente superior
105
Diente inferior
77
Escápula D
2
Húmero D
1
Radio P
1
Radio D
2
Metacarpo P
1
Pelvis C
2
Fémur P
1
Fémur D
2
Tibia D
6
Astrágalo
3
Calcáneo
2
Patela
1
Falange 2 C
1
Falange 3 C
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
fg
4
i
1
MUA
0,5
4,5
8,7
4,2
1
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
1
3
1,5
1
0,5
0,12
0,25
1
F
NF
dr
4
36
38
i
4
dr
1
2
1
…/…
34
F
1
6
2
2
1
1
4
3
1
5
NR Fusionados
277
NR No Fusionados
24
Total NR301
NME Fusionados
201
NME No Fusionados 18
Total NME
219
NMI
5
MUA 30,37
Peso 2847,2
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Escápula D
NF
dr
OVEJA NR
Cráneo
V. lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Pelvis fragmento
Fémur P
i
F
dr
1
1
2
1
1
2
3
7
NF
dr
fg
1
1
1
1
5
1
3
1
4
2
1
1
6
1
4
2
1
…/…
[page-n-48]
001-118
19/4/07
19:49
Página 35
…/…
OVEJA NR
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
i
F
dr
3
2
8
3
1
1
1
9
2
fg
2
i
5
5
2
3
1
1
2
6
1
1
1
2
1
1
OVEJA
NR Fusionados
113
NR No Fusionados
9
Total NR
122
NMI
9
NME fusionados
74
NME No Fusionados
8
Total NME
82
MUA
34,62
Peso
771,6
F
OVEJA NME
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D1
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P1
Tibia P1
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C2
Falange 3 C
OVEJA
Escápula D
Húmero P
Húmero D
i
1
1
2
1
3
4
6
1
NF
dr
1
i
2
3
2
4
2
8
3
2
3
11
1
1
9
2
2
6
1
1
NME
2
1
4
MUA
1
0,5
2
1
…/…
1
1
dr
NF
dr
fg
…/…
OVEJA
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
NME
4
1
3
7
10
1
1
1
3
17
5
5
9
2
2
2
2
MUA
2
0,5
1,5
3,5
5
0,5
0,5
0,5
1,5
8,5
2,5
2,5
1,12
0,25
0,25
0,25
0,25
CABRA NR
Cuerna
Diente superior
Diente inferior
V. cervicales
Escápula D
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
i
F
dr
fg
1
NF
i
2
1
1
1
1
2
1
6
2
2
1
1
1
1
4
1
1
2
6
2
2
1
1
1
1
2
CABRA
NR Fusionados
40
NR No Fusionados
8
Total NR
48
NMI
7
NME Fusionados
38
NME No Fusionados 4
Total NME
42
MUA
18,02
Peso
235,8
F
CABRA NME
Diente superior
Diente inferior
i
2
dr
NF
i
1
…/…
35
[page-n-49]
001-118
19/4/07
19:49
Página 36
…/…
F
CABRA NME
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
i
6
2
CABRA
Diente superior
Diente inferior
Escápula D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
NME
2
1
1
9
3
1
3
11
2
3
2
1
1
2
i
1
F
dr
1
BOVINO NR
Ulna diáfisis
Carpal 2/3
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Pelvis fragmento
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 P
MUA
0,16
0,05
0,5
4,5
1,5
0,5
1,5
5,5
1
1,5
1
0,12
0,12
0,25
BOVINO NR
Cuerna
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Hioides
Atlas
V. cervicales
V. torácicas
Sacras
V. indeterminadas
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
2
6
2
2
dr
2
…/…
NF
i
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
fg
2
14
i
NF
dr
1
2
11
12
13
16
7
2
2
1
1
2
3
1
3
1
3
1
1
1
5
3
3
1
2
1
3
3
1
1
2
2
2
1
1
…/…
36
BOVINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA
Peso
BOVINO NME
Cuerna
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
V. cervicales
V. torácicas
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal 2/3
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
i
1
1
5
1
1
2
1
5
5
1
1
1
F
dr
fg
1
i
2
8
2
2
2
1
3
1
1
3
5
2
2
1
1
1
1
1
1
184
15
199
8
127
13
140
43,75
7942
i
1
F
dr
1
i
NF
dr
1
11
12
2
3
1
3
1
3
2
13
16
2
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
5
1
NF
dr
2
8
2
3
1
2
2
…/…
[page-n-50]
001-118
19/4/07
19:49
Página 37
…/…
BOVINO NME
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 P
i
1
5
5
1
1
1
BOVINO
NME
Cuerna
2
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes 2
Diente superior
26
Diente inferior
29
Atlas
2
V. cervicales
4
V. torácicas
1
Escápula D
3
Húmero P
2
Húmero D
2
Radio P
6
Radio D
2
Ulna P
4
Carpal 2/3
1
Metacarpo P
2
Pelvis acetábulo
15
Fémur P
2
Fémur D
4
Tibia P
3
Tibia D
5
Astrágalo
10
Calcáneo
5
Metatarso P
2
Falange 1 C
1
Falange 1 P
1
Falange 2 C
1
Falange 2 P
2
CERDO NR
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Canino
Atlas
V. cervicales
F
dr
3
5
i
…/…
NF
dr
1
CERDO NR
V. lumbares
V. indeterminadas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal Radial
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Pelvis fragmento
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Fíbula diáfisis
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3 C
1
1
1
1
MUA
1
0,5
1
2,16
1,61
2
0,8
0,07
1,5
1
1
3
1
2
0,5
1
7,5
1
2
1,5
2,5
5
2,5
1
0,12
0,12
0,12
0,25
i
F
dr
5
NF
4
fg
16
1
i
dr
2
4
4
4
3
1
4
1
7
1
9
27
5
1
1
4
2
17
20
9
i
1
3
4
4
2
F
dr
2
1
6
3
1
NF
fg
i
dr
1
8
1
1
1
2
2
1
2
1
1
7
1
1
1
1
4
2
1
3
3
1
3
3
2
2
1
5
1
1
1
3
1
1
2
10
1
1
5
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
5
3
3
1
7
1
2
5
1
3
1
4
1
3
4
1
1
CERDO
NR Fusionados
283
NR No Fusionados
6
Total NR
346
NMI
11
NME Fusionados
188
NME No Fusionados 57
Total NME
245
MUA
64,62
Peso
4326,8
14
1
…/…
CERDO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
i
5
7
9
F
dr
4
4
17
i
2
4
NF
dr
4
4
1
…/…
37
[page-n-51]
001-118
19/4/07
19:49
Página 38
…/…
CERDO NME
Diente inferior
Canino
Atlas
V. cervicales
V. lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Carpal Radial
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3 C
i
27
5
1
1
1
3
4
2
1
1
1
3
F
dr
20
9
1
2
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
NME
7
2
1
8
4
6
9
3
6
1
5
3
3
3
1
7
2
5
1
3
1
4
1
4
MUA
7,5
9,5
1,5
3
3,5
1
0,4
0,16
3,5
1
5
1
2,5
0,5
2,5
2
3,5
0,5
1
1,5
5,5
…/…
MUA
3,5
1
0,5
1
0,5
0,3
0,5
0,1
0,3
0,06
0,3
F
3
1
1
1
1
1
2
1
2
5
4
…/…
CERDO
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3 C
4
1
CERDO
NME
Maxilar y dientes
15
Mandíbula y dientes 19
Diente superior
27
Diente inferior
54
Canino
14
Atlas
1
V. cervicales
2
V. lumbares
1
Escápula D
7
Húmero P
2
Húmero D
10
Radio D
2
Ulna P
5
Carpal Radial
1
Metacarpo P
5
Metacarpo D
4
Pelvis acetábulo
7
Fémur P
1
Fémur D
2
Tibia P
3
Tibia D
11
38
i
3
NF
dr
4
1
1
1
5
3
1
1
CABALLO NR
Cráneo y órbita
D2 superior
m3 inferior
Húmero P
MT II P
CABALLO
NR
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME No Fusionados
NME Fusionados
Total NME
MUA
Peso
i
1
dr
1
1
1
1
1
5
1
6
2
1
5
6
1,66
335
F
CABALLO NME
Cráneo y órbita
Diente superior
Diente inferior
Húmero P
MT P
NF
dr
i
1
dr
1
1
1
1
CABALLO
Cráneo y órbita
Diente superior
Diente inferior
Húmero P
MT P
NME
1
1
2
1
1
MUA
0,5
0,05
0,11
0,5
0,5
ASNO NR
P3 superior
M2 superior
P3 in ferior
F
dr
1
1
1
ASNO
Diente superior
NME
3
NF
dr
1
MUA
0,16
[page-n-52]
001-118
19/4/07
19:49
Página 39
…/…
F
dr
ASNO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
GALLO NR
Húmero P
Húmero D
Ulna diáfisis
Ulna D
Carpo Metacarpo
Tarso Metatarso
i
1
2
GALLO
Húmero P
Húmero D
Ulna D
Carpo Metacarpo D
Tarso Metatarso P
NME
3
3
1
1
1
GALLO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
PERRO NR
Canino
Costillas
Ulna P
Metatarso D
JABALÍ NR
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
3
1
3
0,16
132
F
dr
2
1
fg
fg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F
1
JABALÍ NME
Escápula
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
1
1
MUA
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
10
2
9
4,5
9
i
F
dr
1
JABALÍ
Escápula
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
fg
1
1
1
PERRO
Canino
Ulna P
Metatarso D
NME
1
1
1
PERRO
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
4
1
3
1,25
16,6
JABALÍ NR
Mandíbula
Escápula
Húmero D
i
1
NF
dr
i
MUA
0,25
0,5
0,5
F
dr
1
1
JABALÍ
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
fg
1
1
NF
dr
…/…
CABRA MONTÉS
Cuerna
Mandíbula
V. cervicales
V. lumbares
Escápula D
i
dr
1
1
NF
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
NME
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
13
1
14
2
12
6
i
2
F
dr
1
2
3
2
1
fg
3
1
i
NF
dr
1
…/…
39
[page-n-53]
001-118
19/4/07
19:49
Página 40
…/…
CABRA MONTES
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 D
Falange 3 C
i
3
2
1
2
3
F
dr
fg
1
i
1
1
6
1
1
3
1
7
6
1
2
1
3
1
3
1
2
1
1
2
1
2
1
CABRA MONTÉS
NR Fusionados
93
NR No Fusionados
3
Total NR
96
NMI
10
NME Fusionados
75
NME No Fusionados 2
Total NME
77
MUA
33,89
Peso
1994,1
CABRA MONTES
Cuerna
V. cervicales
V. lumbares
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
i
2
2
3
2
3
2
F
dr
1
i
NF
dr
1
2
1
2
3
1
7
6
2
6
1
3
2
10
1
3
2
1
…/…
40
dr
2
1
2
10
1
3
…/…
NF
CABRA MONTES
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 D
Falange 3 C
i
1
2
1
2
CABRA MONTES NME
Cuerna
3
V. cervicales
2
V. lumbares
3
Escápula D
3
Húmero D
5
Radio P
2
Radio D
1
Ulna P
2
Metacarpo P
9
Metacarpo D
2
Pelvis acetábulo
3
Tibia D
3
Astrágalo
17
Calcáneo
1
Metatarso P
9
Metatarso D
4
Falange 1 C
1
Falange 1 P
2
Falange 2 C
2
Falange 2 D
1
Falange 3 C
2
CIERVO NR
Occipital
Asta
Cráneo
Órbita inferior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Atlas
Axis
V. cervicales
V. lumbares
Sacras
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna p
Ulna diáfisis
F
dr
1
i
1
1
5
2
4
3
2
2
1
2
1
2
1
1
i
NF
dr
1
MUA
1,5
0,4
0,5
1,5
2,5
1
0,5
1
4,5
1
1,5
1,5
8,5
0,5
4,5
2
0,12
0,25
0,25
0,12
0,25
F
dr
1
3
1
3
1
2
1
4
2
2
Fg
1
3
9
1
NF
i
2
1
1
2
3
2
1
1
2
…/…
[page-n-54]
001-118
19/4/07
19:49
Página 41
…/…
CIERVO NR
Carpal radial
Carpal ulnar
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Cuneiforme
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
F
dr
1
1
2
1
3
i
1
3
1
3
1
2
2
4
1
2
1
3
3
3
2
1
Fg
3
7
4
2
1
1
1
1
2
5
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
2
1
CIERVO
NR Fusionados
165
NR No Fusionados
3
Total NR
168
NMI
6
NME Fusionados
96
NME No Fusionados 3
Total NME
99
MUA
39,14
Peso
5331,1
F
CIERVO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
Axis
V. cervicales
V. lumbares
Sacras
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal radial
i
1
5
2
4
3
2
2
1
1
1
1
dr
1
3
3
1
NF
i
1
2
4
2
1
1
1
NF
i
…/…
F
CIERVO NME
Carpal ulnar
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
i
1
3
1
1
2
4
1
1
2
5
3
1
1
2
CIERVO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes 4
Diente superior
9
Diente inferior
3
Atlas
4
Axis
3
V. cervicales
2
V. lumbares
2
Sacras
1
Escápula D
2
Húmero D
4
Radio P
3
Radio D
2
Ulna P
2
Carpal radial
1
Carpal ulnar
1
Metacarpo P
3
Metacarpo D
6
Pelvis acetábulo
1
Tibia P
2
Tibia D
5
Astrágalo
7
Calcáneo
3
Centrotarsal
1
Metatarso P
2
Metatarso D
3
Falange 1 C
6
Falange 1 P
4
Falange 1 D
2
Falange 2 C
5
Falange 2 P
1
Falange 2 D
1
Falange 3 C
3
dr
1
2
3
NF
i
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
MUA
0,5
2
0,75
0,16
4
3
0,4
0,6
1
1
2
1,5
1
1
0,5
0,5
1,5
3
0,5
1
2,5
3,5
1,5
0,5
1
1,5
0,75
0,5
0,25
0,62
0,12
0,12
0,37
…/…
41
[page-n-55]
001-118
19/4/07
19:49
Página 42
F
CORZO NR
Escápula D
Metatarso diáfisis
dr
1
F
Fg
CONEJO NME
Mandíbula y dientes
V. cervicales
Escápula C
Pelvis C
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
1
CORZO
Escápula D
NME
1
CORZO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
2
1
1
0,5
12,7
OSO
NR
Molar
Atlas
Húmero P
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso IV P
Falange 1 C
i
MUA
0,5
F
dr
CONEJO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA
Peso
fg
1
1
1
1
1
NME
1
1
1
1
1
1
OSO
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
i
1
MUA
1
0,5
0,5
0,5
0,2
0,05
F
dr
3
fg
NF
i
LIEBRE
Escápula D
1
1
2
1
1
1
2
2
1
LIEBRE
Escápula D
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
ÁGUILA
Falange 2 P
Falange 3 C
1
1
17
2
19
3
16
1
17
8,2
27,8
1
1
NR
NMI
NME
NMI
Peso
MUA
2
0,2
0,5
1,5
0,5
1
1
1
0,5
F
i
1
1
1
1
0,5
0,9
NME
1
MUA
0,5
F
i
NF
i
1
1
1
2
1
2
1
2,3
NF
i
1
1
1
2
2
1
CONEJO
NME
Mandíbula y dientes 4
V. cervicales
1
Escápula C
1
Pelvis C
3
Pelvis acetábulo
1
Fémur P
2
Fémur D
2
Tibia P
2
Tibia D
1
7
1
6
2,75
261,2
42
2
dr
3
1
1
OSO
Atlas
Húmero P
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
CONEJO
Mandíbula y dientes
Mandíbula
V. cervicales
Escápula C
Pelvis C
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
i
1
1
[page-n-56]
001-118
19/4/07
19:49
Página 43
5.1.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
OVICAPRINO
Maxilar
205,iz
Mandíbula
2003,iz
2003,iz
304,dr
1002,iz
2008,dr
2008,iz
2008,iz
2008,dr
2009,dr
2009,iz
9
24,9
24,07
19,6
23,3
Radio
501,iz
Ap
23,3
Pelvis
2008,dr
LA
24,5
Patela
401,iz
LM
23,7
Tibia
2,dr
Ad
26,7
Ed
19,9
Astrágalo
304,dr
LMl
30,4
EL
16,6
Falange 3
2,dr
401,dr
Ldo
24,6
21,4
Amp
6,9
6,6
OVEJA
Escápula
104,dr
2003,iz
8
15a
15b
13,3
44,8
23,7
16,04
22,4
22,8
21,2
LA
22,17
Radio
1002,dr
301,iz
Ap
Ad
30,8
29,2
Pelvis
304,iz
Ad
26,14
17,6
LMP
30,3
26,7
LA
22,5
Tibia
3002,iz
2011,dr
14,5
16,8
32,8
Húmero
3002,iz
304,iz
22,8
Ad
26,8
AT
29,4
28,3
Ed
17,2
17,5
LSD
32,8
29,19
LmC
18,5
18,5
20,6
22,8
15c
13,6
13,6
14,1
Astrágalo
201,iz
201,iz
203,dr
3002,dr
3002,dr
3002,dr
3002,iz
300,iz
301,dr
304,dr
304,dr
304,iz
304,iz
304,dr
304,dr
2011,iz
2011,iz
205,dr
LMl
29,2
26,8
23,4
27
24,3
Calcáneo
304,dr
304,dr
22
45,12
LM
54,19
51,2
AM
16,4
17,2
Metacarpo
201,iz
201,iz
3002,dr
3002,iz
3002,dr
3002,iz
300,iz
304,iz
304,dr
2011,iz
2003,dr
205,iz
Ap
Ad
22,3
22,6
22,5
22,1
25,8
Metatarso
2009,dr
2009,iz
201,iz
1002,iz
2011,iz
2003,iz
Falange 1
2008,iz
201,dr
203,dr
3002,dr
3002,dr
103,iz
300,iz
301,iz
28,9
25,8
28,4
27,5
27,5
32,3
29
28,7
25,8
28,4
26,5
23,9
19,3
LMm
28,1
25,3
22,1
26
23,5
26,5
27,1
24,5
26,2
26,3
26,6
30,03
27
26,7
25,1
15,2
14,5
16,4
15,3
15,4
16,6
EM
16,6
15,3
12,5
16
13,7
17,3
14,1
15,5
16,4
16,1
16,4
19
15,9
14,9
13,2
14,9
13,4
LM
110,6
LL
106,4
114,4
110,1
24,8
26,1
23,3
24,8
126,3
131,7
123,1
128,4
129,8
125,8
Ad
22,5
24
LM
129,4
LL
123,7
26,1
22,4
EL
14,3
14,5
12,8
14
13,2
Ad
19,4
17,4
14,2
17
15,9
18,9
16,18
17,3
17,8
16,8
22,08
14,4
17,8
17,8
15,7
AmD
20,8
23,11
23,8
20,06
22,5
22,4
Ap
18,4
13,8
17,4
19,07
18,24
22,9
Ap
11,2
15,5
11,1
11,7
9,2
11,8
Ad
11,2
10
15,7
14,3
10,2
10,2
9,8
10,8
LM pe
33,1
48,8
33,4
32,6
35,2
32,9
…/…
43
[page-n-57]
001-118
19/4/07
19:49
Página 44
…/…
Falange 1
304,dr
2011,dr
2003,iz
Ap
12
Ad
11,7
10,9
LM pe
38,3
12,5
Falange 2
3002,dr
1002,dr
Ap
12,4
10,9
Ad
9,4
9,12
LM
23,8
17,9
Falange 3
2008,iz
3002,dr
304,dr
Ldo
20,2
19,6
25,3
Amp
5,4
5,5
5,3
LSD
27,2
26,9
32,3
CABRA
Escápula
3002,dr
LA
19,08
LmC
20,2
Ap
Ad
26,9
Ed
20,7
27,5
27,5
22,4
22,4
El
18,05
Em
17,02
Ad
20,9
16,8
14,3
14,4
13,5
14,4
15,8
20,1
16,8
15,3
14,2
15,1
21,2
11,3
17,6
16,5
16,5
Tibia
2002,iz
2001,dr
3002,iz
3002,dr
LMl
33,1
29,2
31,7
26,3
28,3
25,4
25,5
28
LMm
32,1
27,2
28,5
24,6
26,4
24,5
24,5
26
Calcáneo
2002,dr
LM
55,6
Ap
25,3
26,9
25,16
23,7
24,3
24,6
23,8
Ad
Canino sup.
3002,iz
1002,iz
Mandíbula
2008,iz
2009,dr
2002,dr
3002,iz
Metatarso
2,iz
2008,iz
Falange 1
2003,dr
3002,dr
44
Ap
19,3
Ap
17,2
Ad
25,7
23,6
Ad
17,1
13,2
Ad
9,5
10,06
LM
22,13
24,9
28
55,1
Diámetro
14,1
11,3
15,5
9a
8
63,47
15b
28,3
36,11
34,3
15a
29,5
60,5
LM
LL
105,6
LM
101,2
LL
111,17 108,12
Lmpe
45,7
Diámetro
14,8
8,3
14,8
8,4
14,5
8,9
10,2
8
14,5
9,7
M3 inferior
2009,iz
3002,iz
3002,iz
3002,iz
401,iz
304,iz
2011,iz
L
35
33,3
32,1
29,9
27,7
29,8
21,3
A
14,6
14,8
16,2
14
15
14,6
17,02
Alt
15,2
17,9
12,3
11,3
11,6
13,08
5,02
Escápula
3002,dr
304,iz
LA
LMP
24,6
32,7
LmC
23,6
24,3
Ap
Ad
34,9
36,6
AT
28,8
29,9
36,26
29
AmD
18,3
26,12
25,6
Ap
11,8
12,2
Canino sup.
3002,dr
3002,dr
3002,iz
3002,iz
3002,dr
AM
20,4
Metacarpo
200,iz
2003,iz
2,dr
304,dr
201,iz
3002,iz
3002,iz
3002,iz
CERDO
Maxilar
3002,iz
30,9
Astrágalo
205,dr
2003,iz
200,iz
2011,iz
3002,dr
3002,iz
2002,dr
2002,iz
Falange 2
3002,iz
3002,iz
Húmero
401,iz
304,iz
2,dr
2001,iz
35,6
Ulna
2002,dr
3002,iz
2003,iz
APC
17,6
19,05
17,11
Pelvis
2009,dr
3002,dr
2003,iz
2003,iz
2003,iz
2001,dr
LA
26,4
36,33
27,7
25,3
27,5
29,9
EPA
36,6
Ea
[page-n-58]
001-118
19/4/07
19:49
Página 45
Ap
Amp
11,6
8,7
21,9
25,4
24,9
24,7
10,08
9,2
Astrágalo
2002,iz
3002,dr
3002,iz
401,iz
304,dr
2011,iz
2002,dr
LMl
33,2
40,3
34,5
34,4
39,3
38,2
33,2
LMm
31,7
36,9
37,5
35,9
31,7
2008
Metacarpo III
3002,dr
3002,dr
300,iz
2002,dr
Ap
15,05
14,2
19,6
26
Ad
Escápula
3002,iz
304,iz
LA
45,3
45,53
LmC
49
45,33
17,8
Húmero
2008,dr
Ad
72,8
AT
65,6
Metacarpo III
3002,dr
3002,dr
300,iz
2002,dr
Ap
15,05
14,2
19,6
26
Ad
Radio
2002,iz
2008,dr
3002,iz
2003,dr
Ap
75,13
Ad
Metatarso III
304,dr
2,dr
Ap
14,41
20,4
LSD
24,5
AScd
78,7
Ap
BOVINO
Mandíbula
2002,dr
Atlas
17,8
LM
19,7
97,11
Falange 2
2002,dr
3002,dr
401,dr
401,iz
2002,iz
21,5
14,6
19,2
14,9
Ad
14,9
19,7
13,3
18,7
19,7
15,5
12,8
13,09
18,3
Ap
14,1
14,7
15,6
14,6
12,7
Ad
11,4
13,1
13,2
11,2
10,7
14,6
LM pe
21,3
8,5
26,3
25,8
8
84,01
LMP
59,39
61,4
68,4
67,03
Ulna
3002,iz
3002,dr
304,dr
2,dr
EPA
55,5
EMO
45,19
51,9
44,15
Fémur
2001,dr
304,dr
Ad
Ap
12,6
12,2
Falange 1
2002,iz
3002,dr
3002,dr
203,iz
300,dr
401,dr
304,dr
304,iz
2001,dr
25,7
LM
57,2
Metatarso IV
3002,dr
2003,iz
Ed
Ldo
23,4
20,8
55,7
Metatarso V
2,iz
Ad
28,4
28,1
24,7
28,3
Falange 3
2002,dr
3002,dr
304,dr
304,dr
2003,iz
208,dr
Tibia
2001,iz
3002,iz
304,iz
2011,iz
2002,iz
AcF
44,3
Pelvis
201,dr
3002,dr
LA
49,58
65,84
Tibia
2001,iz
2008,dr
201,dr
401,dr
2001,dr
Ap
APC
42,8
30,26
Ad
95,93
29,5
45,4
34,6
44,8
LM
19,7
20,8
21,18
21,7
19,4
Ad
54
63,2
49,9
Ed
45,8
37,8
52,08
37,15
86,61
Carpal 2/3
304,iz
AM
31,7
Calcáneo
3002,iz
AM
34,98
45
[page-n-59]
001-118
19/4/07
19:49
Página 46
Astrágalo
2008,dr
201,dr
3008,dr
304,iz
304,iz
2,dr
2001,dr
2003,iz
LMl
66,2
53,06
44,4
56,2
60,56
59,7
58,5
60,4
Falange 1
203,dr
Ap
26,86
31,5
Falange 3
102,dr
51,29
50,2
51,9
EL
39,2
29,9
31,3
EM
TarsoMetatarso
304,iz
Ad
30,53
Falange 2
301,dr
2003,dr
LMm
28,05
30,6
Ad
39,2
33,43
36,4
36,8
Ad
39,9
40,6
37,5
LM
27,2
Húmero
2008,dr
2,dr
31,7
31,2
31
Amp
21,08
Alt
65,9
50,6
4
12,01
ASNO
P3 superior
200,dr
L
27,18
A
26,2
Alt
64,2
5
8,9
10
4,1
12
12,34
M2 superior
2008,dr
L
21,6
A
23,11
Alt
65,59
5
8,4
10
3,3
12
11,1
P3 inferior
3002,dr
L
27
A
17
Alt
85,57
4
12,9
8
5,3
11
11,8
APC
16,4
EPA
24,2
EMO
18,9
Did
6,1
CarpoMetacarpo
2001,dr
Ad
11,7
Fémur
102,iz
46
Ad
13,7
AT
39,2
31,2
11
7,9
55,7
MT III
3008,dr
CABRA MONTES
Cuerna
3002,iz
Ap
Ad
29,9
34,9
36,8
Ed
32,8
31,6
Ap
19,9
Ad
22,6
LM
94,2
41
33,76
42
40,55
46
41,77
Ad
13,4
14,8
13,36
AmD
6,7
LM
62,2
Escápula
2001,iz
LA
29,5
Ad
38,2
40,05
AT
34,2
35,8
39,4
Radio
301,iz
Ad
7,3
Ulna
2003,iz
LmC
25,2
25,17
29,4
Húmero
2002,iz
2009,iz
3002,dr
PERRO
Ap
17,4
16,8
APC
20,7
Tibia
2009,dr
3002,iz
3002,iz
2002,iz
A
13,5
11,7
GALLO
Húmero
2003,iz
2011,dr
2001,iz
Ad
47,2
40,02
LMP
37,8
36,16
45,35
L
28,5
28,6
Metapodio
3002,dr
Ap
34,9
Ulna
2001,dr
32,6
36,3
32
LA
27,07
28,18
Radio
2008,iz
55,15
53,4
56,5
JABALÍ
Escápula
3002,iz
2011,dr
2001,dr
CABALLO
M3 inferior
3002,dr
401,iz
Ulna
2008,iz
Ap
11,52
Ap
34
Ep
16,9
Ulna
3002,iz
301,iz
EMO
28,6
25,9
EPA
APC
31,46
27,67
Pelvis
301,iz
304,dr
LA
24,9
25,7
LFO
38,16
Tibia
2008,iz
3001,dr
3002,iz
1002,dr
Ad
28,7
32,08
31,9
32,2
Ed
24,85
26,3
23,32
Ea
24,55
[page-n-60]
001-118
19/4/07
19:49
Página 47
Patela
3002,dr
LM
36,4
Metacarpo
2001,dr
2001,iz
2009,iz
2009,dr
3002,dr
1002,iz
Ap
23,1
31,5
32,11
26,1
Ad
Atlas
AM
22,7
Metatarso
3002,iz
3002,dr
3002,iz
1002,iz
2,dr
2011,iz
2011,iz
32,45
Ap
25,4
21,9
22,04
24,6
27,3
22,3
3002
2001
LL
66,02
Axis
AScr
60,9
57,7
SBV
36,03
V. Cervical
AScr
86,25
AScd
61,08
Escápula
304,dr
103,dr
3002,dr
LA
29,09
40,7
LMP
39,6
47,5
58
Húmero
2002,dr
2003,dr
2008,dr
32,16 142,7
35,03 137,02 143,35
Ad
LL
33,4
29,2
152,9
160,3
25,6
135
Ad
49,34
51,8
52,26
AT
46,02
49,2
46,6
Radio
2011,dr
501,iz
401,iz
3002,dr
Ap
50,9
54,32
Ep
25,3
Ulna
2003,iz
APC
26,2
Centrotarsal
3002,dr
AM
42
Carpal radial
2003,dr
AM
16,12
Tibia
304,dr
2,iz
3002,iz
3002,dr
2008,dr
2008,dr
Ap
65,94
Calcáneo
2,iz
2008,dr
AM
31,3
39,12
Metacarpo
2011,iz
400,dr
1002,dr
103,dr
3002,dr
Ap
2
LM
LM
74
Astrágalo
2008,iz
2008,dr
2008,dr
2002,dr
2002,iz
2001,iz
2001,iz
3002,iz
3002,iz
3002,dr
3002,dr
3002,dr
301,iz
304,dr
304,dr
2011,dr
LMl
28,1
30,7
30,8
28
32,9
32,15
36,3
33,8
LMm
27,5
34,9
32,5
28,8
28
32,9
31,3
32,2
29,5
28,4
28,8
26,2
Falange 1
303,dr
304,iz
Falange 2
2001,dr
304,iz
Falange 3
304,dr
2001,iz
142
AM
30,38
CIERVO
Mandíbula
3002,iz
2002,dr
AScr
LM
3002
2001
Calcáneo
304,dr
36,4
30,2
29,9
34,2
33,1
AScd
81,15
EL
15,8
18,8
17,3
16,1
18,5
18,2
34,4
32,3
16,7
16,8
15,2
17,2
18,3
19,8
17,9
Ap
15,3
14,4
Ad
15,8
LM pe
38,6
Ap
LM
14,5
Ad
12,9
11,1
Amp
6,7
6,09
LSD
31,06
33,02
19,5
17,6
16,8
18,7
18,7
18,1
20,1
16,3
19,4
16,7
Ad
20,04
22,2
22,03
19,8
18,8
22,5
21,4
9
42,8
21,3
17,16
19,6
19,6
18,3
19,4
16,6
22,6
21,28
38,7
37,19
Ad
47,7
55,5
25,04
Ld
23,4
25
EM
17,5
LmC
Ad
Ed
42,4
50,6
33,15
39,11
44,13
45,76
31,76
34,1
74,03
LM
117,2
Ad
38,06
36,6
40,6
37,68
34,8
8
73,5
47
[page-n-61]
001-118
19/4/07
19:49
Página 48
Húmero
3002,iz
Ap
33,2
Astrágalo
304,dr
2,dr
401,iz
201,iz
LMl
51,18
53,4
51,7
53,3
LMm
Falange 1
2,dr
2,iz
2002,iz
2011,iz
200,iz
401,iz
201,iz
3002,dr
3002,iz
3002,iz
2002,iz
2002,dr
Ap
20,04
Ad LM pe
20,16 56,1
20,4
39,7
36,11
36,6
37,8
18,02
18,9
16,5
19,9
20,8
19,8
18,5
20,5
19,2
52,2
49,3
EL
29,3
31,9
28,8
29,3
EM
27,7
30,18
29,36
Ad
33,15
34,19
33,8
34,2
AM
50,83
MT IV
1002,dr
Ap
13,39
Ep
21,3
Falange 1
104,iz
Ap
13,81
LM
21,02
LIEBRE
Escápula
301,iz
Ad
Ap
61,96
Calcáneo
3002,iz
Metatarso
2,dr
102,iz
201,iz
3002,dr
3002,iz
LA
7,09
LMP
11,45
EA
10,73
2
17,3
16,05
13,3
3
36,5
34,1
31,2
4
17,3
18,21
16,4
LmC
4,5
19,9
17,8
51,6
CONEJO
Mandíbula
2008,iz
400,dr
401,dr
20,9
19,4
18,9
20,7
40,3
52,5
51,8
55,5
Escápula
401,dr
2,iz
Húmero
Falange 2
304,dr
2,dr
2,dr
2003,iz
104,iz
3002,dr
2001,dr
Ap
20,41
18,6
17,6
17,3
17,7
19,5
17,7
Ad
18,14
16,8
15,4
14,4
15,4
16,2
Falange 3
2003,iz
3002,dr
2001,iz
Ldo
43,1
47,02
45,6
Amp
12,2
13,5
12,4
AScd
62,22
AScr
73,41
Atlas
3002
5.2. El CORMULLÓ DELS MOROS
5.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Albocàsser y Tírig, Castellón.
Cronología: Aunque se han recuperado en superficie materiales de los siglos VI y III a.n.e., las estructuras excavadas y el
material recuperado, incluida toda la fauna, corresponden a los
siglos II-I a.n.e.
48
LA
8,05
7,9
7,9
LFO
14,9
LM
67,4
Fémur
200,dr
2003,dr
H
48,96
Ap
13,4
Pelvis
2001,dr
3002,iz
401,dr
OSO
Ad
5,9
Tibia
3002,iz
2002,dr
LSD
15,5
52,06
45,2
GLF
58,55
Radio
2008,dr
LM
40,65
38,17
37,8
37
37,9
40,3
Ad
8,8
AT
7,6
Ap
Atrc
DC
LM
LMC
15,7
Ad
13
12,6
15,6
6,5
89
85,5
ÁGUILA REAL
Falange 3
300
AP
9,45
LP
11,8
Ad
8,4
Bibliografía: Obermaier y Wernert, 1919; Durán y Pallarés,
1920; Bosch, 1924; Ripollès, 1975; Barberà, 1975; Oliver, 1986b,
1995; Arasa, 1995, 2001; Aranegui, 1996; Espí et alii, 2000.
Historia: El yacimiento, conocido localmente como el
Castellar, aparece citado en la Carta Puebla de Tírig del año1245,
por tratarse de un hito en la delimitación de los términos municipales de Tírig y Albocàsser.
Tras el descubrimiento de las pinturas rupestres de la Valltorta
el año 1917 se cita la existencia del yacimiento. Tanto Obermaier
y Wernert (1919) como los investigadores del IEC (Durán y
[page-n-62]
001-118
19/4/07
19:49
Página 49
Pallarés, 1915-1920) se refieren a él como un túmulo de la Edad
el Bronce, pero no se llevaron a cabo trabajos de excavación.
Durante el periodo de la Guerra Civil (1936-1939) el cerro
sobre el que se asienta el yacimiento fue utilizado para instalar
baterías defensivas, de las que quedan zanjas y trincheras, que
ocasionaron importantes destrucciones en la zona Oeste del yacimiento. A finales de los años sesenta comienza una etapa en la
que el yacimiento sufre expolios. Un grupo de “Misión rescate”,
de la población de Albocàsser realizó “excavaciones” en el sector
Oeste, abriendo catas en la base de la torre que flanquea la entrada al poblado. Producto de estas intervenciones es una importante colección de materiales cerámicos y metálicos que gracias a D.
Francisco Melià pudo conservarse en su integridad y que actualmente se encuentra depositada en el Museu de la Valltorta.
El estudio de materiales recogidos en superficie dió lugar a
varias publicaciones, entre ellas un estudio de algunas monedas
(Ripollés, 1975) y de grafitos ibéricos sobre cerámica (Barberá,
1975; Oliver, 1986 b). En los años 90 la colección de materiales
extraída por Misión Rescate es estudiada y publicada por Oliver
y Arasa (1995).
A partir del año 1998 se han realizado tres intervenciones
arqueológicas en el yacimiento, dirigidas por Israel Espí y yo
misma, dentro del proyecto de investigación “Arqueología del
Parque Cultural de Valltorta-Gasulla” (fig. 9).
Fig. 9.Vista aérea del yacimiento El Cormulló dels Moros (Iborra
y Ferrer, 1999).
Paisaje: El yacimiento se emplaza sobre un espolón, en la
confluencia del Barranc Fondo y de la Rambla de la Morellana a
440 m.s.n.m. Las coordenadas U.T.M són 44762 / 2499 (Mapa
cartográfico 570-IV (60-44) escala 1:25.000, Centro Nacional de
Información Geográfica (CNIG).
El territorio donde se ubica pertenece al piso bioclimático
Mesomediterráneo inferior, con una temperatura media anual de 13º
a 14º grados. La vegetación que encontramos en la actualidad está
muy degradada por la acción antrópica: encontramos un matorral
formado por coscoja (Quercus coccifera) acompañada por especies
termófilas como el lentisco (Pistacia lentiscus), y el labiérnago
(Phillyrea angustifolia). Solamente en los barrancos y zonas de
umbría se conservan especies más boscosas como el espino albar
(Crataegus monogyna), la zarzamora (Rubus ulmifolius), el endrino
(Prunus spinosa) y el cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb).
El espolón donde se asienta el yacimiento está delimitado por
el Barranc Fondo y la Rambla de la Morellana, barrancos de agua
intermitente que formarán el barranco de la Valltorta, que en
dirección este bajará hasta el corredor de les Coves de Vinromá.
Hacia el NO y SO se elevan el Montegordo de 836 m y el
Tormasal de 636 m, entre los que discurre el Barranc Fondo en
dirección a Albocàsser. En el entorno del yacimiento se localizan
varias vías pecuarias y hacia el sur la vereda real de la Balsa Llore
y la cañada real denominada “dels Monjes”.
Los accesos al poblado están en relación con la vía natural de
comunicación del corredor Tírig-la Barona en dirección NNESSO. El índice de abruptuosidad es de13,2.
Territorio de dos horas: (fig. 10) Por el Este se extiende
hasta los alrededores del Mas d’en Torres (poblado ibérico, 507
m), sobre el barranco del Agua. Desciende al Barranc de la
Valltorta y sube por la Roca del Migdía hasta los Planells y bordea la Valltorta. Es un territorio ondulado surcado por pequeños
barrancos y con algunas fuentes. Por el Oeste supera Montegordo
(836 m) aunque sólo aprovecha media umbría, hasta la cota 750,
sin embargo por la derecha, a media ladera de Montegordo llega
hasta la margen izquierda del Barranc de Sant Miquel. El poblado denominado “dels Torans” (Hierro Antiguo) queda a 135
minutos y el de Vistaalegre (Ibero romano) se incluye en el recorrido de dos horas. Por el Sur llega hasta el Coll de les Forques,
en la carretera de Coves de Vinromà. Deja a su derecha el
Tormassal y el Bobalar, descendiendo hasta el barranc Fondo.
Hay una buena zona de agua en las inmediaciones del Mas de la
Moleta, donde nace el barranco del Ullal, que vierte a la Valltorta
frente al Cormulló. Un azagador conduce del Coll de les Forques
(577 m) hasta El Tormasal (636 m). El límite sur estaría en el Coll
de les Forques, en la carretera de Coves de Vinromà. Por el Norte
llega hasta la Serra de la Creu (650), sobre el Barranc de la Creu,
atravesando el pie de monte de la sierra. Podría aprovechar con
fines ganaderos la parte alta de la sierra, aunque parece más interesante aprovechar las márgenes de la Rambla Morellana a la que
se accede en dirección NO. A 148 minutos se llega al Pou del Riu,
nacimiento del Riu de Sant Miquel. Por el NE atraviesa el Pla de
L’Om y comienza a descender a través del Valle de Tírig, llegando hasta el Barranc d’en Pujol.
Características del hábitat: En el transcurso de las campañas
de excavación se ha constatado la existencia de un hábitat Iberoromano de unas 0,8 ha, que ocupa toda la superficie del cerro.
Las únicas estructuras de hábitat documentadas hasta el
momento corresponden a una torre situada en la zona más accesible del asentamiento y a estructuras ubicadas en el sector sur,
donde se localiza una calle a partir de la cual se ordenan varios
departamentos, entre ellos un almacén.
En este sector la pendiente es de un 10%, por lo que en el sistema constructivo se recurre a realizar aterrazamientos con muros
de bancal y en algunos casos los departamentos se disponen escalonadamente.
De la torre se conserva tan solo un amontonamiento cónico de
tierra aportada desde el exterior. Suponemos que durante la vida
del poblado debió estar forrada de piedras y sillares, que fueron
extraídos en época reciente para construir bancales.
La calle identificada discurre en sentido oeste-este. A su
izquierda se han individualizado nueve departamentos. Entre
ellos destacamos un almacén, cuyos paralelos más cercanos tanto
49
[page-n-63]
001-118
19/4/07
19:49
Página 50
Fig. 10. Territorio de 2 horas del Cormulló dels Moros.
geográfica como arquitectónicamente son los de la Balaguera
(Pobla Tornesa) (Jordá, 1952) y el edificio de la Moleta del Remei
(Alcanar, Tarragona) (Gracia et alii, 1989). La funcionalidad de
este tipo de edificios se relaciona con el almacenaje de excedente, habiendo bastante consenso en que el producto a guardar fue
el cereal (Espí et alii, 2000).
De los estudios realizados en el yacimiento, destacamos el
dedicado a sus cerámicas, al utillaje metálico y a los restos paleobiológicos.
El conjunto cerámico es muy homogéneo con cerámica de
técnica ibérica y cerámicas de importación del tipo Campaninese
A y B-oïde, y en menor número las del tipo que hemos denominado “de pasta gris”. Entre los materiales metálicos destacamos
una sería de útiles agrícolas, entre los que se incluye un arado, un
legón y útiles de poda, que indican la importancia de la agricultura.
El antracoanálisis realizado por De Haro (en Espí et alii, 2000)
con los fragmentos de carbón disperso ha mostrado la presencia de
arce (Acer sp.), boj (Buxus sempervivens), aliaga (cf. Ulex parvi-
50
florus), olivo-acebuche (Olea europaea), pino salgareño (Pinus
nigra), quejigo (Quercus faginea), carrasca-coscoja (Quercus
rotundifolia-coccifera), aladierno-labiérnago (Rhamnus-Phillyrea)
y tejo (Taxus baccata).
Estos taxones indican una cobertura vegetal con un estrato
arbóreo dominado por la carrasca (Quercus rotundifolia). El
ombroclima subhúmedo debió permitir que el carrascal estuviera enriquecido en su estrato arbustivo con especies exigentes en
humedad, como el boj (Buxus sempervirens), el alierno-labiérnago (Rhamnus-Phillyrea) y el durillo (Viburnum sp.). En
umbrías, fondos de valle y barrancos se desarrollarían abundantes fanerofitos caducifolios, dominando en el estrato arbóreo los
quejigos (Quercus faginea), acompañados por tejos (Taxus baccata) y arces (Acer sp.). En las zonas más elevadas del territorio las carrascas y quejigos dejarían paso a un bosque de coníferas dominado por el pino salgareño (Pinus nigra) en el estrato arbóreo, acompañado en el estrato arbustivo por algunas
coníferas como sabinas y enebros, y algunas Rosaceae. En
zonas más resguardadas crecerían especies más termófilas como
[page-n-64]
001-118
19/4/07
19:49
Página 51
el pino carrasco (Pinus halepensis) y el lentisco (Pistacia lentiscus).
Por sus dimensiones, superiores a otros yacimientos próximos, y por la riqueza de los materiales recuperados, especialmente las importaciones, parece que el Cormulló fue un centro hegemónico en un amplio territorio, el corredor de Albocàsser Tírig/Catí, donde se localizan pequeños asentamientos contemporáneos (Arasa, 2001).
40
35
30
25
20
15
10
5
5.2.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
0
Dpt.1
Características de la muestra: El material analizado procede
de las campañas de 1998, 1999 y 2000 y se recuperó en los estratos de abandono y de relleno de los departamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, de la calle, de los vanos intramuros del almacén y de un
área abierta (fig. 11).
La muestra analizada está formada por 3650 huesos y fragmentos óseos que suponen un peso de 25514,1 gramos. Del total
analizado hemos identificado anatómica y taxonómicamente un
37,26%, quedando un 62,74% como fragmentos de costilla y de
diáfisis indeterminados de meso y macro mamíferos (cuadro 19).
El material se concentraba principalmente en los departamentos 3 y 5 y en la calle. Mientras que en el resto de departamentos y espacios analizados el material no es muy abundante
(gráfica 6).
La calle, al igual que ocurre en otros yacimientos, es un lugar
donde se suelen acumular todo tipo de residuos, entre ellos material faunístico que se ve afectado principalmente por la acción de
los cánidos como ocurre en este caso.
Por lo que se refiere al departamento 3, se encontró un suelo
de ocupación cortado por una gran fosa de forma irregular que
ocupaba casi todo el departamento, repleta de basura, restos cerá-
Dpt.2
Dpt.3
Dpt.4
Dpt.5
Dpt.6
Dpt.7
Dpt.8
Calle
Almacén
Área C Área Abierta
Gráfica 6. Distribución del NR.
micos rotos, restos de metales, piedras y una gran concentración
de fauna.
En el departamento 5 pudimos identificar y separar dos ocupaciones una datada entre el 175-150 a.n.e. y otra posterior ya del
siglo I a.n.e. El material faunístico se concentraba en el nivel más
antiguo, considerado como un nivel de relleno, que adecuaba el
espacio para la ocupación posterior.
Factores de modificación de la muestra: Los restos óseos analizados se caracterizan por estar afectados por las raíces de las
plantas, ya que el sedimento donde se encontraron tiene un alto
componente de materia orgánica. Las raíces de las plantas al
introducirse por las oquedades del hueso han provocado la fracturación de su estructura. Este tipo de agente de modificación
influye sobre unos restos que ya sufrieron las alteraciones inherentes del procesado carnicero de la época, y las alteraciones producidas por los perros y por los incendios que se han documentado en el yacimiento.
Fig. 11. Planimetría del sector este del Cormulló dels Moros.
51
[page-n-65]
001-118
19/4/07
19:49
Página 52
CORMULLÓ MOROS
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Asno
Caballo
Perro
Gallo
Jabalí
Cabra montés
Ciervo
Liebre
Conejo
Lirón
NR
376
159
45
275
139
3
13
12
14
6
6
208
7
95
2
%
27,65
11,69
3,31
20,22
10,22
0,22
0,96
0,88
1,03
0,44
0,44
15,29
0,51
6,99
0,15
NME
301
108
38
198
69
3
10
9
10
6
5
142
6
71
2
TOTAL DETERMINADOS
1360
37,26
978
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
1599
227
1826
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
428
36
TOTAL INDETERMINADOS
2290
TOTAL
3650
CORMULLÓ MOROS
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
1036
337
1360
%
76,18
24,78
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
1826
464
2290
79,74
20,26
TOTAL
3650
%
30,78
11,04
3,89
20,25
7,06
0,31
1,02
0,92
1,02
0,61
0,51
14,52
0,61
7,26
0,20
NMI
14
9
8
9
3
2
2
1
2
2
1
5
2
9
1
%
20,00
12,86
11,43
12,86
4,29
2,86
2,86
1,43
2,86
2,86
1,43
7,14
2,86
12,86
1,43
PESO
3574
2384,2
3770,2
19,2
442,2
56,8
16,5
67,7
30,9
6259,8
2
86,4
0,3
14,27
22,56
0,11
2,65
0,34
0,10
0,41
0,18
37,46
0,01
0,52
0,002
16710,2
70
%
21,39
65,490
6418,1
2385,8
62,74
8803,9
978
NME
746
232
70
%
76,28
23,72
34,51
25514,1
NMI
50
20
PESO
10263,1
6447,1
16.710,2
70
%
61,41
38,59
6418,1
2385,8
8803,9
978
%
72,46
27,54
72,90
27,10
25514,1
Cuadro 19. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
El índice de fragmentación según el peso de los restos, nos
indica un peso medio de 12,2 gramos por resto determinado y 3,84
gramos por resto indeterminado. Con el cálculo del logaritmo entre
el NR y el NME obtenemos un valor de 0,57 (cuadro 20).
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
1360
16710,2
12,2
NRI
2290
8803,9
3,84
NR
3650
25514,1
6,99
Cuadro 20. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
Del total de restos analizados solo un 6,60% presenta alteraciones producidas por el fuego, por la acción de los cánidos y
humanas. Hay huesos mordidos, quemados y con marcas de carnicería. No obstante la totalidad de la muestra se encuentra afectada por ácidos húmicos y raíces de plantas (gráfica 7).
En la muestra analizada también hay que señalar la presencia
de 7 huesos trabajados, se trata de astrágalos de ovejas, cabras y
52
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
HM
HQ
HT
MC
Gráfica 7. Huesos modificados (%).
cerdos que presentan las facetas laterales y medial pulidas y de un
metacarpo de ciervo, cortado y pulido para utilizar como un mango.
[page-n-66]
001-118
19/4/07
19:49
Página 53
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Se trata del grupo de especies del que se han recuperado más
restos en el yacimiento, un total de 580 huesos y fragmentos
óseos con un peso del 21,39% de las especies determinadas. Los
huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 17 individuos, contabilizándose 9 ovejas y 8 cabras.
Las unidades anatómicas mejor conservadas según el MUA
son los elementos de las patas, seguidos por los del miembro
anterior, de la cabeza y del miembro posterior. Y finalmente y
con escaso valor las vértebras y costillas enteras (cuadro 21).
MUA
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cabeza
21,7
1
1,5
24,2
Cuerpo
1,03
0
0
1,03
M. Anterior
11
14,5
2
27,5
M. Posterior
9
5,5
2,5
17
29,07
25,4
11
65,47
Patas
NR
TOTAL
Ovicaprino
Oveja
Cabra
TOTAL
Cabeza
201
12
5
218
Cuerpo
12
5
0
17
M. Anterior
55
48
6
109
M. Posterior
28
20
7
55
Patas
80
74
27
181
Cuadro 21. MUA y NR de los ovicaprinos.
Como ya hemos mencionado el peso de los restos de este
grupo de especies supone casi un 22% del total de las especies
determinadas, este peso utilizado para comparar el aporte cárnico
de las diferentes especies, sitúa la carne de ovejas y cabras en tercer lugar, por detrás de la de ciervo y del bovino.
La edad de muerte para este grupo según el desgaste dental
nos indica la presencia de dos animales infantiles, uno de entre 0
y 9 meses y otro entre 9-12 meses; uno de 21-24 meses; uno de
4-6 años y de dos de 6 -8 años (cuadro 22).
OVICAPRINO
D
Mandíbula
1
Edad
0-9 MS
1
21-24 MS
1
Mandíbula
I
1
Mandíbula
Mandíbula
9-12 MS
1
Mandíbula
1
Mandíbula
2
21-24 MS
4-6 AÑOS
1
6-8 AÑOS
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
6-8
36-42
10
36
30
18-24
42
30-36
36-42
18-24
30-36
13-16
13-16
NF
1
1
0
0
3
1
1
1
3
1
1
1
1
F
5
0
5
2
0
5
3
0
1
7
8
5
0
%F
83,33
0
100
100
0
83,33
75
0
25
87,5
88,88
83,33
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
6-8
10
10
36
30
18-24
42
30-36
36-42
18-24
30-36
20-28
13-16
13-16
NF
1
2
0
0
2
2
0
0
2
0
2
0
3
1
F
4
8
6
2
4
4
1
1
0
7
3
1
10
0
%F
80
80
100
100
66,66
66,66
100
100
0
100
60
100
76,92
0
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1P
Meses
9-13
23-84
11-13
33-84
23-36
23-60
19-24
23-60
23-36
11-15
NF
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
F
1
0
1
1
1
1
2
1
2
1
%F
100
0
100
100
50
100
100
100
100
33,33
Cuadro 22. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha/I. izquierda)
Cuadro 23. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
El grado de fusión ósea además nos informa de la presencia
en la muestra de dos animales neonatos, de al menos dos animales infantiles, tres juveniles y el resto de individuos podrían ser
subadultos o adultos (cuadro 23).
Así pues, el cuadro de mortandad para este grupo de especies
estaría formado por dos neonatos, dos de 9 a 12 meses, tres de 2124 meses, uno de 4-6 años y cinco de 6 a 8 años.
Si observamos la fusión de los huesos por especies, para la
cabra tendríamos una muerte de un animal menor de 15 meses,
otra de uno menor de 36 meses y seis muertes a edad adulta. En
el caso de la oveja tenemos la presencia de la muerte de cuatro
menores de 10 meses y del resto mayor de 24 y 36 meses.
La cabra podría proporcionar leche y cuando eran viejas ser
sacrificadas para carne y las ovejas principalmente estar destinadas
a producir carne.
53
[page-n-67]
001-118
19/4/07
19:49
Página 54
Para calcular la alzada de ovejas y cabras hemos utilizado la
longitud máxima de un metacarpo en el caso de la oveja y de dos
metatarsos para la cabra. La altura a la cruz de las ovejas oscilaría entre los 574 mm y en la cabra entre los 530 y los 585,11 mm.
Del total de restos identificados para este grupo de especies,
(580), hemos contabilizado un 11,7% que presentaba modificaciones. Estas modificaciones las hemos dividido en cuatro grupos, los restos quemados, los restos mordidos, los huesos con
marcas de carnicería y los huesos trabajados.
En total hay 31 huesos y fragmentos óseos quemados que presentan una coloración negra y marrón, sólo en dos casos la coloración del hueso es gris y blanquecina. La coloración nos indica
la temperatura que soportó el hueso, que mayoritariamente no fue
superior a los 400º a excepción de los dos huesos mencionados.
Los restos mordidos no son muy abundantes contabilizándose 16
en los que podemos observar arrastres sobre las diáfisis y cuerpo de
escápulas y mandíbulas y mordeduras sobre diáfisis y sobre epífisis.
Con marcas de carnicería tenemos 15 restos, las marcas son
cortes y fracturas. Las incisiones identificadas en la superficie
distal de los astrágalos, debieron producirse durante el desmembramiento, es decir cuando se separan las patas o tal vez durante
el troceado, para cortar los ligamentos, antes de partir la pata.
En el caso del miembro anterior las incisones están localizadas en el epicóndilo lateral del húmero distal y en el cuello de la
escápula. Estas marcas están en relación con el troceado, para
separar ligamentos y poder separar el húmero del radio y la escápula del húmero. Las otras marcas identificadas son fracturas realizadas durante el troceado de las diferentes unidades anatómicas
y se localizan en mitad de las diáfisis de tibias y radios.
Finalmente hay que señalar la presencia de huesos trabajados.
Se trata de astrágalos pulidos en sus carillas lateral y medial y que
posiblemente fueron utilizados como piezas de juego (tabas).
Hemos identificado dos astrágalos de cabra, uno derecho que presentaba una perforación central y el segundo izquierdo con la faceta lateral pulida. Los otros astrágalos identificados son de ovejas, los
dos izquierdos y tanto la faceta lateral como medial estaban pulidas.
El cerdo (Sus domesticus)
Para esta especie hemos identificado 267 huesos y fragmentos óseos, con un peso del total de las especies determinadas del
14,27%. El número mínimo de animales identificados es de 9.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor para
ésta especie son los elementos de la cabeza, sobre todo mandíbulas y maxilares. Del miembro anterior hay una mayor presencia
de escápulas, mientras que del miembro posterior con un valor
menor, por estar los huesos más troceados, se contabilizan más
acetábulos pélvicos y epífisis distales. Los elementos de las patas
y del cuerpo son los peor conservados (cuadro 24).
Esta especie ocupa un cuarto lugar detrás del grupo de los
ovicaprinos en relación con las especies proveedoras de carne.
Los animales consumidos son sacrificados, según el desgaste
dental, en tres momentos: a edades menores de 7 y 11 meses,
entre 19-23 meses y de 31-35 meses (cuadro 25).
Por el grado de fusión ósea observamos que en la muestra
también están presentes los animales subadultos, según nos indica la presencia de 7 ulnas proximales fusionadas que pertenecen
a cinco individuos (cuadro 26). En algunas ulnas proximales la
línea de sutura era visible, motivo por el que hemos considerado
una edad subadulta y no adulta.
54
MUA
Cerdo
Cabeza
14,1
Cuerpo
1
M. Anterior
9
M. Posterior
6,5
Patas
2,2
NR
Cerdo
Cabeza
114
Cuerpo
8
M. Anterior
38
M. Posterior
22
Patas
93
Cuadro 24. MUA y NR de cerdo.
CERDO
D
Mandíbula
1
I
Edad
0-7 MS
Mandíbula
1
Mandíbula
Mandíbula
1
7-11 MS
1
19-23 MS
1
31-35 MS
Cuadro 25. Desgaste molar cerdo. (D. derecha / I. izquierda).
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
12
12
12
42
36-42
24
12
42
24
24-30
27
24
12
NF
1
1
0
1
1
4
2
1
2
2
2
5
2
F
5
1
2
0
7
0
6
0
2
5
0
12
10
%F
83,33
50
100
0
87,5
0
75
0
50
71,42
0
70,58
83,33
Cuadro 26. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Así el patrón de sacrificio para los nueve individuos diferenciados estaría formado por dos animales infantiles, uno juvenil, al
menos cuatro subadultos y posiblemente dos adultos. (éstos últimos diferenciados por medidas).
Las dimensiones de los huesos, bastante fracturados, no nos
han permitido calcular la altura a la cruz para esta especie, pues
si bien la longitud máxima lateral (LMl) del astrágalo lo permitía,
el hecho de que la muestra estuviera formada principalmente por
animales menores de tres años, no nos garantizaba que la alzada
fuera correcta. Con las medidas si que hemos separado la existencia de dos animales adultos.
De los 267 huesos y fragmentos óseos de esta especie hemos
identificado un 12,35% de restos que presentaba alteraciones de
la estructura ósea debido a la acción del fuego, de los cánidos y
de las prácticas carniceras.
[page-n-68]
001-118
19/4/07
19:49
Página 55
El fuego había afectado a 10 huesos que presentaban la superficie con una coloración, marrón, blanca y gris. Los restos quemados se localizaban en el departamento 5. Hay también 17 huesos mordidos, la acción de los cánidos ha afectado las superficies
proximales, las articulares y las diáfisis.
Por lo que respecta a las prácticas carniceras hay cinco huesos que presentan fracturas, así como incisiones producidas
durante el proceso de desarticulación, como las localizadas en la
tróclea proximal dorsal de un astrágalo, y las fracturas realizadas
durante el troceado de los huesos en partes más pequeñas, identificadas en las diáfisis de húmeros y en las pelvis.
Finalmente en la muestra hay que señalar la presencia de un
astrágalo que presentaba las superficies medial y lateral pulidas.
El bovino (Bos taurus)
Para esta especie hemos identificado un total de 139 huesos y
fragmentos óseos, que suponían un peso del 22,56% de la muestra determinada. Hemos identificado un número mínimo de 3
individuos.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor son las
patas y el miembro anterior (cuadro 27).
MUA
Bovino
Cabeza
1,8
Cuerpo
0,87
M. Anterior
5
M. Posterior
3,5
Patas
7,83
NR
Bovino
Cabeza
41
Cuerpo
18
M. Anterior
21
M. Posterior
19
Patas
32
Cuadro 27. MUA y NR de bovino.
Según el peso de los huesos, utilizado para conocer que animal aportaba más carne, el bovino ocupa un segundo lugar en la
muestra analizada. La edad de los animales sacrificados para el
consumo es menos de 18 meses y más de 42 meses (cuadro 28).
Por lo que respecta a las alteraciones que presentaban los huesos de bovino hemos distinguido un 13% con mordeduras de
cánido, con incisiones, cortes y fracturas producidos por las prácticas carniceras y con una coloración diferente a causa del fuego.
En cuatro huesos hemos identificado mordeduras de cánidos.
También en cuatro huesos están patentes las señales del fuego, se
trata de huesos que presentaban una coloración marrón y negruzca.
En 11 restos hemos identificado marcas de carnicería.
Algunos huesos presentaban incisiones y fracturas producidos
durante la separación de las distintas partes del esqueleto y durante el troceado de los huesos en trozos menores, como los que presentaba un atlas, la superficie medial de un calcáneo, el borde
caudal de un olecranon, la superficie basal de una mandíbula y las
diáfisis de un húmero y de un radio. Otras marcas son las incisiones finas realizadas durante la desarticulación de algunos huesos
al ser cortados los ligamentos. Estos finos cortes los hemos obser-
BOVINO
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Calcáneo
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
12-18
12-18
42-48
42-48
54
42
42-48
36-42
18
18
NF
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
F
3
3
2
1
3
1
1
3
8
2
%F
75
100
100
100
100
50
50
75
100
100
Cuadro 28. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
vado en la superficie dorsal de las falanges y en el proceso coronoide de las mandíbulas.
Una falange primera perteneciente a un individuo adulto presenta una patología. En la superficie lateral de la articulación proximal se observa un crecimiento anormal de tejido óseo.
El asno (Equus asinus)
Hemos identificado tres restos que pertenecen a dos individuos. Se trata de dos molariformes inferiores izquierdos y de una
falange tercera.
El desgaste de la corona de los dientes pertenece a un animal
adulto mayor de cinco años.
No sabemos con certeza si esta especie fue consumida, ya que
no hay evidencia de marcas de carnicería en sus restos, aunque el
hecho de que se encontraran mezclados junto a los huesos de las
demás especies, nos hace pensar que formaría parte de los desperdicios de basura doméstica.
El caballo (Equus caballus)
De caballo tenemos 13 restos que pertenecen a dos individuos. Los restos identificados son: un fragmento de mandíbula,
tres dientes superiores, cuatro inferiores, un canino, un fragmento de pelvis, dos fémures proximales y una tibia distal.
La edad de los dos individuos diferenciados es de un animal
con una edad de muerte entre los 6-8 años según indica el desgaste de las coronas de los dientes y de otro ejemplar menor de 24
meses si seguimos el método de la fusión ósea.
En huesos de caballo hemos identificado marcas de carnicería,
en una pelvis fracturada por el isquion y en un fragmento mandibular.
El perro (Canis familiaris)
Hemos identificado 12 huesos y fragmentos óseos de un
único individuo. Los huesos son principalmente restos craneales y elementos de las patas, con tan solo un elemento del
miembro anterior.
La edad de muerte del individuo identificado es menor de 10
meses, ya que hay una ulna con la superficie proximal no soldada.
El gallo (Gallus domesticus)
Los restos identificados son 14 elementos; de las alas y de las
patas. Los huesos pertenecen a un número mínimo de dos individuos, un macho y una hembra.
En estos huesos no hemos identificado marcas de carnicería.
55
[page-n-69]
001-118
19/4/07
19:49
Página 56
Las especies silvestres
Las especies silvestres están muy bien representadas en la
muestra y su importancia relativa según el número de restos es del
24,78% y según el peso de los huesos del 38,59%. Los taxones
identificados son el jabalí, la cabra montés, el ciervo, la liebre, el
conejo y el lirón careto.
El jabalí (Sus scrofa)
Hemos identificado seis restos óseos que pertenecen a un
número mínimo de 2 individuos. Se trata de elementos de la patas
y un hueso del miembro anterior.
La edad de muerte que atribuimos a estos animales es de
menos de 30 meses y de edad adulta.
Un calcáneo presentaba incisiones profundas localizados en
el borde plantar.
La cabra montés (Capra pyrenaica)
De cabra hemos identificado 6 huesos que pertenecen a un
único individuo, para el que atribuimos una edad de muerte según
nos indica el desgaste molar, de entre 4-6 años. Los huesos identificados son una mandíbula, dos radios y dos falanges. Los fragmentos de radio presentan fracturas en mitad de las diáfisis, producto de las prácticas carniceras.
El ciervo (Cervus elaphus)
El ciervo cuenta con un total de 208 restos que suponen un
peso del 37,46% de la muestra determinada. Hemos identificado
la presencia de cinco individuos.
La unidad anatómica mejor conservada es la de las patas; a
ella sigue con una representación menor el miembro anterior y el
posterior (cuadro 29).
MUA
Ciervo
Cabeza
3,08
Cuerpo
2,05
M. Anterior
8,5
M. Posterior
Patas
7
CIERVO
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 P
NF
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
F
2
3
7
4
3
2
2
2
1
4
6
3
8
14
%F
100
100
100
100
75
100
100
66,66
50
80
85,7
100
100
100
Cuadro 30. Ciervo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
cie ósea de color negro y marrón debido a la acción del fuego.
Aunque son las prácticas carniceras las que más han afectado a los
huesos. Hay fracturas que han seccionado las diáfisis de los huesos largos en dos mitades, como podemos observar en metapodios,
radios, fémures, húmeros y tibias. Otras marcas identificadas son
las incisiones localizadas en astrágalos, epífisis distales de metapodios y húmeros y en zonas de inserción de ligamentos.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Para la liebre, hemos identificado siete restos pertenecientes a
dos individuos. Una vértebra cervical estaba quemada, habiendo
adquirido color marrón.
De conejo tenemos 95 restos que pertenecen a un número
mínimo de nueve individuos.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor son el
miembro anterior y el posterior (cuadro 31).
29,97
MUA
NR
Ciervo
Cabeza
38
Cuerpo
8
M. Anterior
28
M. Posterior
41
Patas
Cabeza
Conejo
5,08
Cuerpo
2,4
M. Anterior
12,5
M. Posterior
10,5
Patas
1,42
95
Cuadro 29. MUA y NR de ciervo.
Según el peso de los huesos, el ciervo es el animal que más
carne proporciona. La edad de sacrificio de los animales consumidos según nos indica el grado de desgaste dental es de un animal de 8 meses, dos de 32 meses y uno mayor de 32 meses.
La fusión de los huesos nos confirma las edades establecidas
por el estado de desgaste de las mandíbulas (cuadro 30).
Las marcas afectan a un 20,19% de los huesos de esta especie.
La acción de los perros que han dejado sus mordeduras y arrastres
sobre las diáfisis y superficies articulares de cinco huesos.
También hemos encontrado 12 huesos que presentaban la superfi-
56
Meses
12-20
5-8
más de 42
26-42
26-29
8-11
32-42
26-42
42
20-23
26-29
26-29
17-20
11-17
NR
Cabeza
Conejo
20
Cuerpo
4
M. Anterior
31
M. Posterior
34
Patas
10
Cuadro 31. MUA y NR de conejo.
Todos los huesos a excepción de dos tibias distales presentaban las epifisis soldadas, por lo que los individuos son mayoritariamente adultos.
[page-n-70]
19/4/07
19:49
Página 57
En dos fémures hemos identificado marcas de carnicería, se
trata de incisiones finas localizadas en el cuello del fémur y en la
superficie entre el intertrocanter y gran trocanter.
grupo principal, seguidos por el cerdo, ciervo, bovino y conejo. El
número mínimo de individuos (NMI) nos sigue mostrando al
grupo de los ovicaprinos como el primero, seguido por el cerdo,
el conejo, el ciervo y el bovino. Finalmente si basamos la comparación en el peso cambia el orden de importancia y nos sitúa al
ciervo como especie que más carne aporta, seguida del bovino, de
los ovicaprinos y del cerdo (gráfica 9).
En cuanto a las unidades anatómicas presentes por especie,
observamos como tanto en el grupo de los ovicaprinos, en el bovino y en el ciervo son las patas las más numerosas, mientras que de
cerdo se conserva mejor la unidad de la cabeza y finalmente en el
caso del conejo son las unidades del miembro anterior y posterior
las que presentan un mayor número de elementos (gráfica 10).
El lirón careto (Elyomis quercinus)
Para esta especie tan sólo hemos identificado dos restos.
5.2.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
El conjunto analizado presentaba un buen estado de conservación, ya que la fragmentación de la muestra no es excesiva, con
un valor del Logaritmo entre el NR y NME del 0,50.
La muestra esta formada principalmente por huesos de especies domésticas, mamíferos y aves. Los huesos de las especies silvestres también son importantes encontrando varias especies de
ungulados, lagomorfos y un roedor (gráfica 8).
70
Ovicaprino
60
Bovino
Cerdo
50
Ciervo
40
E. Silvestres
39%
Conejo
30
E. Domésticas
61%
20
10
te
s
ta
M
.P
os
Pa
r
rio
r
io
er
nt
M
Gráfica 8. Importancia de las especies domésticas/silvestres.
.A
Ca
Cu
er
be
za
po
0
Gráfica 10. Unidades anatómicas de las principales especies (MUA).
La importancia de las diferentes especies la hemos calculado
cuantificando el número de restos (NR), el número mínimo de
elementos (NME), el número mínimo de individuos (NMI) y el
peso de los huesos.
Según estas variables, si nos fijamos en la gráfica 9, el NR y
NME son semejantes y nos sitúan a los ovicaprinos como el
Todas las especies identificadas, menos el perro, el asno y el
lirón, presentan marcas de carnicería, y por lo tanto consideramos
consumidas por los habitantes del poblado. En los huesos de asno,
perro y lirón no hemos encontrado marcas de carnicería, aunque
su presencia junto a otros restos faunísticos procedentes de des-
100%
80%
PRESO
60%
NMI
NME
40%
NR
20%
n
Li
ró
jo
Co
ne
vo
br
e
Li
e
s
té
er
Ci
lí
on
ba
Ca
br
am
al
lo
Ja
G
lo
rro
Pe
ba
l
o
sn
o
A
do
in
Bo
v
Ce
r
Ca
vi
ca
pr
in
o
0%
O
001-118
Gráfica 9. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
57
[page-n-71]
001-118
19/4/07
19:49
Página 58
perdicios de comida, nos hace pensar que también fueron consumidos, a excepción de los restos de lirón.
La edad de muerte de las principales especies varía y nos
remite a diferentes modelos de explotación.
Según el material analizado en el yacimiento se mantenían
rebaños mixtos con más ovejas que cabras. El paisaje del entorno
inmediato parece especialmente adecuado para las cabras, más
que para las ovejas. No obstante en dirección Sur hacia el Coll de
les Forques y en el valle de Tírig, zonas incluidas en el radio de
dos horas hay tierras llanas con agua que suponemos proporcionarían pasto de calidad para esta especie. Entre los ovicaprinos
están presentes todos los grupos de edad, a excepción de los animales de 3 a 4 años. Parece que se está preservando este grupo de
edad, que se encuentra en condiciones óptimas para la reproducción y el mantenimiento del rebaño. La falta de especialización en
el sacrificio de un grupo de edad podría estar indicando una
explotación a escala doméstica de todos los recursos de estas
especies; lana, leche (presencia de neonatos) y carne.
Los bovinos, son la tercera especie doméstica en importancia
y la segunda según la carne aportada, después del ciervo, no obstante solo hemos identificado un NMI de tres ejemplares.
Respecto a su uso, las edades de sacrificio con la presencia de
adultos y la identificación de una falange con exostosis indican
que fueron utilizados en tareas de tiro. En este sentido cabe recordar, que entre los útiles recuperados en el yacimiento se encuentra una reja de arado de hierro. Además de este uso como animales de tracción contamos también con un animal menor de 18
meses sacrificado para el consumo.
El cerdo se consume de los 7 a los 11 meses, de los 19 a los
23 meses y de los 31 a 35 meses, con un predominio de los subadultos (4 ejemplares). Parece que se busca como en otros yacimientos, un equilibrio entre lograr carne de calidad y un máximo
peso. Los cerdos pudieron mantenerse en el interior del asentamiento en régimen de semiestabulación y alimentarlos en el
entorno del yacimiento, con los productos del bosque.
El caballo y el asno están presentes, aunque en bajas proporciones. Asnos y caballos también se mantendrían como fuerza de
transporte y tiro y en el caso del caballo hemos comprobado que
se consumía. El caballo se consume a edades menores de dos años
y mayores de 6 años. Al igual que en otros yacimientos sorprende el consumo de individuos en pleno rendimiento como animales de trabajo. Otras especies frecuentes en el yacimiento serían
los perros y los gallos.
De la presencia de especies silvestres, ciervo, cabra, jabalí y
conejo, podemos deducir la importancia de la caza en el poblado,
especies que aportaron buena parte de las proteínas a los habitantes del poblado, además de poder ser utilizadas sus pieles y cornamentas para otros usos. Éstas se cazaron a lo largo de todo el
año tal y como indica el amplio abanico de edades de sacrificio.
El ciervo se caza a los 8 meses, a los 32 y con más de 32 meses;
la cabra montés de 4 a 6 años, el jabalí de 30 meses y el conejo a
edad adulta.
El ciervo es la especie más cazada y consumida. Esta importancia del ciervo tiene una doble lectura, por una parte, es indicadora de la existencia de bosques bien conservados en el entorno
del yacimiento pero también tiene una lectura económica y social.
El Barranc de la Valltorta ha sido desde la prehistoria un lugar
privilegiado para la caza. Los resultados del antracoanálisis que
58
presentábamos al inicio de este capítulo indican el uso en el
poblado de maderas de arce, boj, olivo-acebuche, pino salgareño,
quejigo, carrasca-coscoja, aladierno-labiérnago y tejo. Así como
un ombroclima subhúmedo, que permitió el desarrollo de un
importante carrascal con un rico sotobosque, es decir un paisaje
caracterizado por la variedad de especies, lo que supone un entorno muy adecuado para el mantenimiento de una importante
población de ciervos y otros ungulados silvestres.
Por la recuperación de útiles agrícolas de hierro como arado,
azadas y podaderas deducimos que la agricultura fue una práctica
importante en el asentamiento, tal y como parece indicar el almacén identificado, que por su tipología parece estuvo destinado al
almacenamiento de cereales.
El cuadro ganadero identificado parece poco especializado,
mas ajustado a una explotación doméstica, que a generar excedentes, sistema complementario con la agricultura.
En este contexto la caza del ciervo desempeñó un papel complementario fundamental, aportando carne, pieles y astas para la
manufactura de útiles. No podemos dejar de mencionar el sentido
lúdico de esta actividad tan valorada en la antigüedad, tal y como
reflejan las escenas pintadas en los vasos cerámicos.
5.2.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN
ESQUELÉTICA
OVICAPRINO NR
Cuerna
Cráneo
Occipital
Órbita superior
Órbita inferior
Maxilar y dientes
Maxilar
Mand.+dient.
Mandíbula
Diente Sup.
Diente Inf.
Hioides
Cervicales
V. torácicas
V.indeterminadas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal 2/3
Carpal Intermedio
Carpal Ulnar
Metracarpo P
Metacarpo diáfisis
i
F
dr
2
1
1
i
NF
dr
1
fg
4
2
1
1
2
1
fg
1
1
1
1
4
1
55
31
3
3
2
5
1
4
1
42
29
4
4
2
2
2
2
1
3
1
4
2
6
1
5
1
5
1
1
1
1
1
6
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
6
2
…/…
[page-n-72]
001-118
19/4/07
19:49
Página 59
…/…
OVICAPRINO NR
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 3 C
F
dr
5
2
i
1
1
2
1
1
1
4
14
4
2
fg
i
1
1
1
2
2
1
1
1
3
6
4
3
1
2
1
1
1
5
5
1
2
3
2
2
4
1
OVICAPRINO
NR Fusionados
344
NR No Fusionados
32
Total NR
376
NMI
14
NME Fusionados
276
NME No Fusionados 25
Total NME
301
MUA
71,8
Peso
3574
F
OVICAPRINO NME
Occipital
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mand.+dient.
Diente Sup.
Diente Inf.
Hioides
V. cervicales
V. torácicas
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal 2/3
Carpal Intermedio
Carpal Ulnar
Metracarpo P
Metacarpo D
NF
dr
1
1
i
4
55
31
3
3
2
1
2
2
NF
dr
1
1
1
4
42
29
4
3
1
2
i
dr
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
6
5
…/…
F
fg
OVICAPRINO NME
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 3 C
OVICAPRINO
Occipital
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mand.+dient.
Diente Sup.
Diente Inf.
Hioides
V. cervicales
V. torácicas
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal 2/3
Carpal Intermedio
Carpal Ulnar
Metracarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 3 C
i
1
NF
dr
2
1
1
4
16
4
2
1
3
6
4
3
i
1
2
dr
1
1
1
1
5
5
1
2
3
2
2
4
NME
1
1
1
10
99
62
3
4
3
6
1
6
3
3
3
1
1
1
6
6
4
1
4
1
8
22
9
5
1
5
6
3
4
1
6
MUA
1
0,5
0,5
5
8,25
3,44
3
0,8
0,23
3
0,5
3
1,5
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
3
3
2
0,5
2
0,5
4
11
4,5
2,5
0,5
0,62
0,75
0,37
0,5
0,12
0,75
1
1
…/…
59
[page-n-73]
001-118
19/4/07
19:49
Página 60
…/…
OVEJA NR
Cuerna
Cráneo
Órbita sup.
Mandíbula
Hioides
Vert. indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal intermedio
Carpal Ulnar
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2C
Falange 3C
F
dr
i
1
fg
2
4
i
Fg
2
2
5
2
2
2
4
3
3
2
1
4
3
2
3
1
4
2
3
1
1
1
4
2
1
2
2
1
3
2
1
1
1
1
3
1
5
3
9
2
3
4
6
1
5
1
7
3
4
2
1
2
1
2
2
4
2
1
1
i
1
2
4
3
2
OVEJA
Ulna P
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2C
Falange 3C
i
3
NF
dr
1
2
1
2
2
1
dr
1
1
1
1
3
2
i
1
1
1
3
9
2
3
1
7
4
6
1
5
4
2
2
1
OVEJA
Cuerna
Órbita sup.
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2C
Falange 3C
NME
1
1
5
10
6
2
6
2
1
5
6
1
1
2
7
15
5
8
1
10
3
7
3
MUA
0,5
0,5
2,5
5
3
1
3
1
0,5
2,5
3
0,5
0,5
1
3,5
7,5
3,5
4
0,5
1,25
0,37
0,87
0,37
CABRA NR
Cuerna
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
i
2
3
1
1
F
F
NF
dr
1
2
4
3
2
i
dr
1
2
…/…
60
F
1
OVEJA
NR Fusionados
142
NR No Fusionados
17
Total NR
159
NMI
9
NME Fusionados
93
NME No Fusionados 15
Total NME
108
MUA
46,4
Peso
OVEJA
Cuerna
Órbita sup.
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
NF
dr
1
2
NF
dr
1
1
1
fg
2
i
1
1
1
1
1
…/…
[page-n-74]
001-118
19/4/07
19:49
Página 61
…/…
F
CABRA NR
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 3C
CABRA NME
Cuerna
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 3C
CABRA
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA
Peso
i
2
NF
dr
2
1
fg
i
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
i
1
F
dr
1
1
1
NF
i
1
1
2
1
1
8
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
2
1
41
4
45
8
34
4
38
17
CABRA
NME
Cuerna
1
Mandíbula y dientes
2
Escápula D
1
Húmero P
1
Húmero D
1
Radio D
1
Metacarpo P
4
MUA
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
2
…/…
CABRA
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 3C
NME
2
1
2
13
1
2
2
1
2
1
MUA
1
0,5
1
6,5
0,5
1
1
0,12
0,25
0,1
CERDO NR
Cráneo
Órbita
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente sup.
Diente Inf.
Canino
V. cervicales
V. indeterminada
Escápula D
Húmero D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal intermedio
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Fíbula diáfisis
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Astrágalo
Calcáneo
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
i
F
dr
1
4
3
2
8
11
2
4
3
1
5
1
2
fg
8
2
2
1
5
2
8
30
3
2
1
1
2
1
NF
dr
fg
4
3
2
1
1
1
3
i
1
7
1
2
1
1
1
4
1
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
3
3
1
1
3
1
1
1
1
5
2
5
4
5
1
4
9
1
5
2
1
6
1
1
3
2
3
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
3
1
2
3
2
…/…
61
[page-n-75]
001-118
19/4/07
19:49
Página 62
…/…
CERDO
NR Fusionados
239
NR No Fusionados
36
Total NR
275
NMI
9
NME Fusionados
164
NME No Fusionados 34
Total NME
198
MUA
32,8
Peso
2384,2
CERDO
Órbita
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente sup.
Diente Inf.
Canino
V. cervicales
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal intermedio
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
Calcáneo
Astrágalo
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
i
1
4
3
8
11
2
4
3
F
dr
2
5
8
30
3
1
1
NF
dr
1
2
1
1
2
2
1
5
1
4
2
1
2
4
1
2
1
1
1
1
1
9
5
2
1
6
1
1
2
1
MUA
4
0,5
2
2
4
0,5
2
4,5
1
3,5
7
0,68
0,37
0,11
0,62
0,12
0,06
0,25
i
F
dr
5
5
4
5
1
1
1
4
5
5
NME
8
1
4
4
8
1
4
9
2
7
14
11
6
2
10
2
1
4
1
2
1
2
1
5
CERDO
NME
Órbita
1
Maxilar y dientes
7
Mandíbula y dientes 11
Diente sup.
17
Diente Inf.
43
Canino
5
V. cervicales
5
Escápula D
6
Húmero D
2
Radio P
2
Radio D
1
1
3
MUA
0,5
3,5
5,5
0,94
2,38
1,25
1
3
1
1
0,5
…/…
62
i
CERDO
Ulna P
Carpal intermedio
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
Calcáneo
Astrágalo
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
3
1
1
1
2
1
2
3
BOVINO NR
Cráneo
Cuerna
Órbita
Diente superior
Diente inferior
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Atlas
V. cervicales
V. torácicas
V.indeterminadas
Costillas
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal Intermedio
Pelvis acetábulo
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
fg
2
5
2
3
i
NF
dr
fg
1
1
2
6
1
4
1
1
8
3
3
1
3
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
2
1
1
1
6
1
2
1
7
2
2
4
1
1
1
1
…/…
[page-n-76]
001-118
19/4/07
19:49
Página 63
…/…
BOVINO NR
Centrotarsal
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 P
Falange 3 C
BOVINO NME
Diente superior
Diente inferior
Mandíbula y dientes
V. cervicales
V. torácicas
Húmero D
Radio P 3
Radio D 1
Ulna P
Carpal Intermedio
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P 1
Fémur D1
Calcáneo2
Metatarso P
Centrotarsal
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 P
Falange 3 C
i
1
5
1
1
1
F
i
5
5
4
1
1
F
dr
fg
2
1
1
1
1
dr
4
5
1
NF
i
2
1
4
1
5
1
1
1
BOVINO
NME
Diente superior
9
Diente inferior
10
Mandíbula y dientes
1
V. cervicales
4
V. torácicas
1
Húmero D
4
Radio P 3
1,5
Radio D 2
1
Ulna P 1
0,5
Carpal Intermedio
1
Metacarpo P
1
Metacarpo D
1
Pelvis acetábulo
3
Fémur P 2
1
Fémur D2
1
Calcáneo4
2
Metatarso P
5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
MUA
0,75
0,55
0,5
0,8
0,07
2
0,5
0,5
0,5
1,5
2,5
…/…
dr
1
1
1
1
2
i
NF
dr
fg
…/…
BOVINO
Centrotarsal
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 P
Falange 3 C
BOVINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR139
NMI
3
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA 19
Peso 3770,2
CIERVO NR
Cráneo
Asta
Órbita inf.
Mand.+dient.
Mandíbula
Max+dient.
Diente superior
Diente inferior
Atlas
1
V. torácica
V. Lumbar
V.Caudales
Escápula D
Húmero D
Húmero diáfisis
Radio P 1
Radio diáfisis
Radio D 2
Ulna P 3
Ulna diáfisis
Carpal semilunar
Carpal radial
Carpal intermedio
Carpal 4/5
Carpal ulnar
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis fg1
Fémur P 1
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P 1
NME
1
7
2
1
2
1
1
MUA
0,5
0,87
0,25
0,12
0,25
0,1
0,1
131
8
64
5
69
i
F
dr
4
6
fg
i
NF
dr
fg
1
2
1
1
5
4
4
2
1
1
1
3
4
2
3
2
1
2
1
4
2
1
5
1
2
2
1
4
2
1
3
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
5
3
4
2
1
3
11
1
1
…/…
63
[page-n-77]
001-118
19/4/07
19:49
Página 64
…/…
CIERVO NR
Tibia diáfisis
Tibia D 2
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Patela
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Sesamoideo
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
CIERVO NME
Órbita inf.
Mandíbula y dientes
Maxilar y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
V. torácica
V. lumbar
V. caudales
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal semilunar
Carpal radial
Carpal intermedio
Carpal 4/5
Carpal ulnar
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis fg
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Patela
Metatarso P
Metatarso D
Sesamoideo
Falange 1 C
i
2
2
4
1
1
4
1
4
1
4
2
1
2
i
1
2
1
5
4
1
4
2
1
1
1
1
2
3
1
4
2
1
3
1
1
1
1
2
2
4
1
4
1
4
F
dr
1
fg
6
i
1
1
2
1
1
1
F
dr
12
1
1
i
NF
dr
4
2
1
1
2
5
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
11
3
1
1
1
1
1
1
2
1
4
…/…
64
fg
…/…
CIERVO NME
Falange 1 D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
i
1
4
2
1
2
F
dr
2
8
CIERVO
NR Fusionados
202
NR No fusionados
6
Total NR
208
NMI
5
NME Fusionados
123
NME No Fusionados 19
Total NME
142
MUA
50,6
Peso
6259,8
1
2
1
4
2
8
NF
dr
CIERVO
NME
Órbita inf.
1
Mandíbula y dientes
2
Maxilar y dientes
1
Diente superior
9
Diente inferior
6
Atlas
1
V. torácica
4
V. lumbar
3
V. caudales
1
Escápula D
1
Húmero D
2
Radio P
3
Radio D
7
Ulna P
4
Carpal semilunar
1
Carpal radial
6
Carpal intermedio
4
Carpal 4/5
1
Carpal ulnar
1
Metacarpo P
4
Metacarpo D
17
Pelvis acetábulo
2
Fémur P
2
Fémur D
3
Tibia P
2
Tibia D
5
Astrágalo
3
Calcáneo
7
Centrotarsal
1
Patela
1
Metatarso P
5
Metatarso D
3
Sesamoideo
1
Falange 1 C
8
Falange 1 D
3
MUA
0,5
1
0,5
0,75
0,33
1
0,3
0,5
0,25
0,5
1
1,5
3,5
2
0,5
3
2
0,5
0,5
2
8,5
1
1
1,5
1
2,5
3,5
0,5
0,5
0,5
2,5
1,5
0,5
1
0,37
…/…
i
NF
dr
[page-n-78]
001-118
19/4/07
19:49
Página 65
…/…
CIERVO
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
CABALLO NR
Mandíbula
Diente sup.
Diente inf.
Canino
Pelvis fg
Fémur P
Tibia D
CABALLO
Diente superior
Diente inferior
Fémur P
Tibia D
CABALLO NME
Diente superior
Diente inferior
Fémur P
Tibia D
NME
12
2
1
2
MUA
1,5
0,25
0,12
0,25
i
F
dr
i
fg
1
fg
1
NF
dr
2
F
i
1
2
1
dr
NF
dr
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
NME
3
4
2
1
F
i
3
MUA
0,25
0,22
1
0,5
1
1
i
1
2
1
1
1
ASNO NR
Diente Inferior
Falange 3C
F
dr
fg
NME
2
1
F
dr
fg
3
3
2
3
0,36
19,2
2
i
NF
dr
1
2
1
1
1
1
i
2
1
ASNO
Diente Inferior
Falange 3C
dr
1
1
PERRO
NR Fusionados
11
NR No Fusionados
1
Total NR
12
NMI
1
NME Fusionados
8
NME No Fusionados
1
Total NME
9
MUA
2,71
Peso
56,8
ASNO
NR Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
dr
NF
i
CABALLO
NR Fusionados
8
NR No Fusionados
5
Total
13
NMI
2
NME Fusionados
5
NME No Fusionados 5
Total NME
10
MAU
1,97
Peso
442,2
PERRO
Maxilar y dientes
Mandíbula
Diente inferior
Canino
Costillas
Ulna P
Metacarpo IV P
Falange 1C
Falange 2C
PERRO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula
Canino
Ulna P
Metacarpo IV P
Falange 1C
Falange 2C
fg
CONEJO NR
Mandíbula
Mandíbula y dientes
Diente inferior
Atlas
V. cervicales
Sacro
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Pelvis
Fémur P
MUA
0,11
0,25
i
4
5
F
dr
5
5
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
9
3
2
2
1
2
fg
i
NF
dr
3
2
1
2
5
…/…
65
[page-n-79]
001-118
19/4/07
19:49
Página 66
…/…
CONEJO NR
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcaneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1
Falange 3
i
1
2
2
1
3
3
2
1
F
dr
3
2
1
2
i
1
fg
2
NF
dr
1
5
CONEJO
NR Fusionados
93
NR No Fusionados
2
Total NR
95
NMI
9
NME Fusionados
69
NME No Fusionados 2
Total NME
71
MUA
31,9
Peso
86,4
CONEJO NME
Mandíbula y dientes
Diente inferior
Atlas
V. cervicales
Sacro
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcaneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1
Falange 3
i
5
1
2
1
1
1
5
1
1
2
2
1
2
2
1
3
3
2
1
CONEJO
NME
Mandíbula y dientes
10
Diente inferior
1
Atlas
1
V. cervicales
2
Sacro
1
Escápula D
2
Húmero D
10
Radio P
8
NME
3
2
3
4
4
4
6
1
3
3
2
1
LIEBRE NR
Maxilar y dientes
V. cervical
Húmero D
Pelvis acetábulo
Tibia D
F
dr
5
1
1
9
3
2
1
1
2
3
2
2
MUA
5
0,08
1
0,4
1
1
5
4
…/…
66
…/…
CONEJO
Radio D
Ulna P
Pelvis
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcaneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1
Falange 3
1
NF
dr
1
LIEBRE NME
Maxilar y dientes
Húmero D
Pelvis acetábulo
Tibia D
i
1
LIEBRE
Maxilar y dientes
Húmero D
Pelvis acetábulo
Tibia D
i
i
1
NME
1
2
1
2
LIEBRE
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA
Peso
MUA
1,5
1
1,5
2
2
2
3
0,5
0,37
0,37
0,11
0,05
F
dr
6
1
7
2
5
1
6
3
2
GALLO NR
Húmero D
Radio D
Ulna diáfisis
Pelvis
Fémur
Tarso Metatarso
Tibio Tarso
Falange 1
fg
NF
i
1
1
1
2
1
NF
i
1
1
2
i
1
F
dr
1
MUA
0,5
1
0,5
1
F
dr
fg
2
1
1
2
1
2
1
2
1
[page-n-80]
001-118
19/4/07
19:49
Página 67
F
GALLO NME
Húmero D
Radio D
Fémur
Tarso Metatarso
Tibio Tarso
Falange 1
I
1
D
2
1
2
2
1
JABALÍ NR/NME
Escápula D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1
F
i
dr
1
1
1
1
NF
dr
1
1
1
GALLO
Total NR
NMI
Total NME
MUA
Peso
14
2
10
4,66
16,5
GALLO
Húmero D
Radio D
Fémur
Tarso Metatarso
Tibio Tarso
Falange 1
NME
1
2
1
4
1
1
CABRA MONTES NR
Mandíbula y dientes
Radio P
Radio diáfisis
Falange 1
Falange 2
i
JABALÍ
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NMI
MUA
Peso
MUA
0,5
1
0,5
2
0,5
0,16
5
1
6
2
6
1,8
67,7
JABALÍ
Escápula D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1
NME
1
2
1
1
1
MUA
0,5
1
0,12
0,12
0,06
F
dr
1
1
1
OVICAPRINO
Maxilar
5,1077,dr
CABRA MONTES NME
Mandíbula y dientes
1
Radio P
1
Falange 1
2
Falange 2
1
LM3
17
AM3 AltM3
10
27,8
9
22,97
15c
15,24
12,2
15b
LM1
AltM1
11,2
10,8
12,07
21,14
12,39
26,16
LmC
12,81
Falange 1
1,1051,dr
MAU
0,5
0,5
0,25
0,16
AM2
11
Escápula
6,1073,dr
6
1
5
1,41
30,9
LM2
14
Mandíbula nº
5,1079,dr
6,1074,dr
1,1054,iz
1,1054,iz
2
1
CABRA MONTES NME NME
Mandíbula y dientes
1
Radio P
1
Falange 1
2
Falange 2
1
CABRA MONTÉS
Total NR
NMI
Total NME
MAU
Peso
5.2.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
Ap
11,57
OVEJA
Escápula
8,1065,dr
LS
18,4
LMP
20,8
Húmero
1063,dr
1,1054,iz
cll,1053,iz
Ad
25,1
29,79
22,54
AT
24,2
27,4
22,43
25,14
27,03
67
[page-n-81]
001-118
19/4/07
19:49
Página 68
Radio
5,1056,dr
5,1075,iz
1,1054,iz
3,1013,dr
3,1013,dr
Ap
Ad
29,06
Metatarso
5,1056,iz
3,1013,dr
Falange 1
2,1025,iz
5,1056,iz
5,1082,dr
5,1088,iz
1,1044,iz
1,1054,iz
3,1032,iz
4,1055,dr
4,1055,dr
cll,1052,iz
cll,1052,iz
em,1053,dr
26,8
23,41
32,69
AmD LMpe
31,7
35,2
9,6
12,05
10,5
12,85
11,82
12,61
13,43
11,82
AM
17,9
Falange 2
5,1056,iz
5,1079,dr
5,1079,iz
1,1054,iz
4,1055,dr
cll,1052,iz
Ap
10,2
14
10,1
9,4
11,46
10,05
Ad
7,5
11,4
7,6
8,3
9,58
8,83
LM
23
23,09
17,9
20,02
20,7
19,28
17,9
19,51
Falange 3
7,1068,dr
Ldo
18,4
Amp
6,17
LSD
24,5
CABRA
Escápula
5,1079,dr
LMP
33,2
LS
26,5
Húmero
5,1079,iz
Ad
35,2
AT
24
Radio
4,1053,dr
1,1054,iz
Ap
Ad
31,01
?
Ed
19,8
Ad
25,6
Ed
19,4
27,4
22,35
APC
20,3
17,5
17,3
16,96
Fémur
1,1054,iz
Ap
39,05
Tibia
5,1079,iz
1,1054,dr
3,1013,dr
3,1013,iz
4,1055,dr
cll,1052,dr
Ad
24,15
21,73
23,27
24,46
28,89
25,11
Calcáneo
2,1025,dr
4,1094,iz
2,1025,dr
3,1032,iz
LM
54,2
49,9
54,2
56,38
Carpal, intermedio
7,1068,dr
AM
18,4
Astrágalo
5,1056,dr
5,1056,iz
5,1075,dr
5,1077,iz
7,1068,iz
C,1095,iz
C,1095,iz
1,1044,iz
1,1044,iz
1,1054,dr
4,1055,iz
cll,1041,dr
LMl
28,2
27,7
25,6
30,14
26,6
31,31
Metacarpo
4,1053,dr
7,1068,iz
C,1095,dr
1,1044,iz
2,1029,dr
3,1032,iz
3,1013,iz
Ap
22,9
68
24,9
26,83
27,1
22,41
27,31
22,04
21,45
20,26
Ap
10,3
12,7
Ad
10,1
11,8
11,8
9,13
12,02
9,7
11,93
10,94
10,8
11,94
10,53
26,71
Ulna
4,1053,iz
6,1062,dr
1,1054,iz
3,1013,dr
Ap
21,3
20,26
Ed
10,36
10,69
9,61
26,4
37,87
31,8
34,92
31,58
38,63
32,32
31,46
17,18
22,28
19,41
LMm
26,5
24,4
26,9
24,8
29,26
27,08
23,5
21,91
25,9
22
26,94
Ad
25,6
21,57
23,7
20,48
El
15,5
15
13,7
17,16
13,6
Em
14
13,4
17,19
14,5
Tibia
4,1053,iz
5,1079,iz
3,1030,dr
30,19
Ap
12,3
15,22
15,1
12,55
15,17
17,5
10,88
16,38
LM
LL
Metacarpo
6,1086,iz
C,1095,dr
Ap
23
30,55
117,4
Metatarso
1,1027,dr
1,1043,iz
Ap
23,02
19,2
122,1
12,7
Ad
17,13
17,7
16,7
18,33
17,2
19,41
16,03
15,6
17,08
18,2
14,93
17,96
36,5
Ad
LM AmD
28,86 128,88 17,15
23,92 117,85 109,62
[page-n-82]
001-118
19/4/07
19:49
Página 69
Astrágalo
4,1055,dr
4,1055,iz
5,1056,iz
5,1056,iz
5,1057,iz
5,1071,dr
5,1077,iz
5,1082,dr
1063,iz
3,1032,dr
em,1048,iz
em,1048,dr
em,1048,iz
LMl
27
27,9
31,3
28,1
29,9
29,2
28,9
LMm
26
El
15,8
Em
15,8
26,2
26,8
28,8
27,7
27,8
28,08
23,5
29,74
29,13
25,8
24,14
16,5
15,7
16,7
19,9
14,8
17,3
15,4
17,6
28,4
30,88
30,75
45,7
26,34
14,1
16,32
17,48
14,86
14,06
14,9
18,07
16,07
15,54
13,72
Calcáneo
6,1086,dr
2,1025,iz
LM
61,34
60,31
18,36
Falange 1
5,1071,iz
Ap
13,5
Ad
13
LMpe
39,3
Falange 2
1,1054,dr
Ap
12,77
Ad
10,67
LM
22,75
Falange 3
2,1025,dr
Ldo
29,14
LSD
30,9
Amp
7,3
Ad
17,8
18,3
18,4
18,8
18,3
16,6
18,2
18,09
15,7
19,24
17,41
17,39
17,76
AM
Alt
17,8
APC
19,16
17
18,89
17,4
19,45
16,96
19,21
Pelvis
1,1054,dr
1,1054,iz
LA
29,16
28,46
Tibia
8,1065,iz
4,1055,dr
Ad
26,5
30,04
Astrágalo
5,1056,iz
5,1056,dr
5,1075,iz
5,1075,iz
5,1079,dr
6,1062,dr
1,1002,dr
1,1044,dr
em,1038,dr
4,1055,iz
LMl
35,6
34,7
34,9
34,13
34,17
37,4
38,4
33,6
33,08
MT III
6,1086,iz
C,1095,iz
1,1054,dr
Ap
16,1
20,69
15,15
MT IV
cll,1052,iz
Ap
13,02
Falange 1
5,1079,iz
2,1025,dr
3,1013,dr
4,1055,iz
cll,1041,dr
16,9
Ulna
2,1025,dr
2,1025,dr
6,1086,iz
7,1068,iz
C,1095,iz
1,1054,iz
1,1054,iz
Ap
12,8
13,7
16,2
11,98
15,5
Falange 2
2,1025,dr
C,1095,dr
2,1028,dr
2,1029,dr
3,1032,dr
cll,1052,dr
cll,1052,iz
5,1075,iz
Falange 3
C,1095,dr
cll,1041,iz
LMm
34,2
31,6
33
31,9
30,9
34,9
36,67
32,26
30,95
32,9
Ad
19,3
21,7
CERDO
Maxilar
C,1095,dr
C,1096,dr
3,1032,iz
4,1055,iz
cll,1052,iz
LM1
12,4
LM2
16,8
18,8
12,4
15,5
Mandíbula
C,1096,dr
LM3
17,2
Canino
2,1025,dr
C,1095,iz, sup
C,1095,dr, inf
3,1032,dr
D
15,15
12,7
12,1
15,94
Escápula
3,1013,iz
LmC
11,76
Húmero
cll,1052,dr
Ad
31,87
Radio
5,1079,dr
Ap
24,4
LM3 AltM1 AltM2 AltM3 Nº29
6,7
9,38
28,9
4,4
5,6
32,1
5,37
12,28
6,11
AT
27,85
Ad LMpe
12,12 33,3
15,24
10,6
14,6
28,49
31,38
31,3
Ap
13,4
15,9
15,85
15,26
14,36
13,38
14,82
13,7
Ad
12,13
14,6
13,72
12,82
12,38
11,94
12,6
LM
19,3
24,12
20,64
17,7
21,92
21,5
Ldo
24,4
22,7
LSD
25,7
23,88
Amp
9,72
8,34
69
[page-n-83]
001-118
19/4/07
19:49
BOVINO
Radio
3,1008,iz
em,1049,iz
Página 70
Ap
66,79
Falange 2
5,1082,
Húmero
7,1068,dr
Ad
83,7
Fémur
7,1068,iz
Ap
28,9
23,5
24,93
24,15
Ad LMpe AmD
29,4 56,68
26,8
55,1
21,4
52
23,94 49,99 20,46
22,08 48,37 19,9
49
59,66
Falange 2
5,1064,iz
cll,1052,dr
Ap
29,9
25,58
Ad
25,4
21,58
LM
37,2
35,75
Falange 3
5,1077,dr
Ldo
39,2
24,99
70
APC
13.8
Falange 1
C,1096,dr
Ap
9.13
Altpe
23.4
LM
31.8
Alt
10.12
L
24.8
A
17.8
Alt
57.7
nº13
11.5
nº12
11.9
A
26
24.2
Alt
nº5
nº9
nº13
nº12
72.4
12.5
3
10.8
12
A
21.12
Alt
66.9
nº5
13.7
nº9
2.7
nº13
9
nº12
11
LA
52.29
Aill
32.4
Ad
30,04
Ap
30.19
CIERVO
Mandíbula
5,1056,iz
3,1013,dr
PERRO
Mandíbula nº 2
3
5
8
9
10
11
12
em,1038,iz
34.94 30.72
em,1049,iz 117.2 113.6 97.8 66.1 61.1 32.7 35.4 21.1
Mandíbula nº 13
14
20 23bL 23bA 23bAlt
em,1038,iz
17.09
em,1049,iz
20
18.6 16.8 20.04 8.01 11.10
Ulna
em,1049,dr
Ldo
28.7
M1 superior
3,1014,iz
28,35
Lp4
16.6
AM
39.9
CABRA MONTÉS
Radio
1,1054,iz
AT
82,2
25,91
30,43
Maxilar nº
aa,1053,iz
4
12,2
JABALÍ
Tibia
4,1055,dr
AM
20,07
Falange 1
5,1056,iz,p
1063,iz
7,1068,iz
1,1054,dr,a
1,1054,iz,p
1,10154,dr,a
cll,1052,iz
em,1049,iz,p
Alt
60.06
Pelvis
3,1013,dr
Ap
43,72
Carpal/ulnar
3,10132,iz
A
13.4
M3 superior L
3,1013,iz 23.5
Ap
36,07
Metatarso
em,1048,dr
L
30.04
M2 superior L
C,1095,iz
27
3,1013,iz 23.7
AM
51,75
Metacarpo
1,1054,dr
LM
16.4
ASNO
M3 inferior
C,1095,iz
Ad
86,6
Centrotarsal
em,1049,iz
Ad
7.3
CABALLO
Incisivo
8,1065,dr
50,64
Ap
7.4
Falange 3
7,1068,iz
Ad
Ap4
9.2
Ad
6.8
Altp4
11.3
LMpe
29.47
Lm1
10.6
Am1
13.4
Altm1
6.7
LM1
16,18
Radio
3,1030,dr
3,1008,dr
3,1013,dr
3,1013,iz
3,1014,dr
3,1014,iz
Ap
49,16
Ulna
3,1032,dr
3,1013,iz
APC
26,48
34,29
Carpal, radial
5,1079,iz
3,1013,iz
3,1013,iz
3,1013,dr
cll,1052,iz
AM
18,4
19,49
20,6
21,26
20,21
AM1 AltM1 LM2
11,8
8,6
19,71
Ad
44,46
38,14
42,17
43,73
42,18
EPA
53,14
11
10,6
LM3
30,27
[page-n-84]
001-118
19/4/07
19:49
Página 71
Carpal, inter
4,1042,dr
5,1079,iz
1,1054,dr
3,1013,dr
Carpal 2/3
3,1014,dr
cll,1052,iz
AM
23,3
27,01
Carpal, ulnar
5,1079,iz
AM
21,7
Fémur
5,1079,dr
Ap
74,8
Ad
65,19
Tibia
C,1095,iz
3,1013,dr
3,1014,dr
4,1055,dr
Ad
42,49
40,75
43,27
41,86
Ed
33,49
32,4
31,56
32,06
Patela
5,1070,dr
LM
38,11
AM
42,6
Calcáneo
3,1014,iz
3,1014,iz
3,1014,iz
3,1014,dr
Falange 1
4,1055,dr
C,1095,dr
C,1095,dr
C,1095,dr
C,1095,dr
3,1032,iz
3,1032,iz
3,1013,iz
3,1013,iz
3,1013,dr
3,1013,dr
3,1013,dr
em,1049,iz
em,1050,dr
AM
17,9
24,4
20,41
18,79
LM
AM
112,57 39,71
33,42
33,52
104,54 36,15
Astrágalo
2,1025,dr
1063,iz
3,1032,iz
3,1013,iz
3,1014,dr
LMl
LMm
El
Em
50,6
53,57
53,04
54,51
47,5
50,42
49,95
49,54
26,9
27,46
28,51
28,7
28,03
31,09
30,37
29,66
Centrotarsal
5,1079,iz
AM
44,08
Metacarpo
5,1071,dr
3,1008,iz
3,1013,dr
3,1014,iz
Ap
Metatarso
3,1032,dr
3,1014,iz
3,1014,iz
4,1055,dr
cll,1041,dr
Ad
30,36
31,8
33,9
34,18
34,45
Ap
21,04
20,05
19,9
18,6
Falange 2
4,1055,dr
5,1056,iz
C,1095,dr
C,1095,iz
C,1096,dr
3,1032,dr
3,1032,dr
3,1013,dr
3,1013,iz
3,1013,iz
3,1013,dr
3,1013,dr
3,1013,iz
3,1014,iz
3,1014,iz
3,1014,dr
cll,1052,iz
cll,1009,dr
Ap
18,3
17,54
19,46
17,7
20,46
18,56
19,01
24,34
23
Falange 3
2,1025,iz
5,1075,iz
cll,1052,iz
Ldo
42,14
43,25
46,05
20,54
18,3
18,7
19,06
18,36
20,38
17,81
17,84
17,51
18,17
17,71
18,3
19,22
18,43
Ad LMpe AmD
20,14 54,03
19,44 51,16
19,05 53,1
17,6 50,27
20,16
52,26
17,95 49,73 14,68
17,08 51,7
18,57
50,82
18,18 51,46
17,43 46,37
17,07
20,68 53,32 17,38
Ad
14,6
14,72
17,56
14,8
16,93
16,37
16,92
21,04
20,52
18,57
15,7
15,33
LM
37,79
36,5
39,63
39
39,61
35,49
35,32
34,05
33,58
16,17
15,48
15,46
16,71
15,96
34,7
35,69
37,04
39,81
37,35
Amp
46,15
48,6
12,23
LSD
12,31
13,4
45,71
AmD
14,23
14,28
35,12
38,08
14,83
Alt
25,8
28,69
35,75
Ad
39,2
37,49
39,3
36,51
Ap
Ad
39,16
34,79
34,16
35,62
33,71
71
[page-n-85]
001-118
19/4/07
19:49
Página 72
5.3. LA TORRE DE FOIOS
5.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Llucena del Cid (Castellón).
Cronología: Ibérico Antiguo
Bibliografía: Bosch y Senent (1915-20); Gil-Mascarell
(1969-1973-1977-1978); Gil-Mascarell et alii (1996).
Historia: El yacimiento es prospectado por Bosch y Senent
(1915-20), quienes recogen las primeras cerámicas y las primeras
campañas de excavación empiezan en 1969 a cargo de Dra. GilMascarell.
Paisaje: El yacimiento se localiza en una elevación montañosa a 895 m.s.n.m. Sus coordenadas son 3º 22’05’’de longitud y
40º 08’10’’de latitud del mapa 615, escala 1/50.000. Mapa
Topográfico Nacional (fig. 12).
Ubicado en el piso bioclimático mesomediterráneo, cuenta
con una temperatura media anual de 10-11ºC.
El yacimiento se emplaza en una elevación rodeada por el
barranco del Salt del Cavall que desemboca en el río Mijares. El
índice de abruptuosidad es de 16,4.
El paisaje de su entorno presenta zonas de cultivo
de secano así como núcleos de encinares y matorral
bajo.
Características del hábitat: Las excavaciones realizadas
pusieron de manifiesto la existencia de un poblado que cuenta con
una torre de sección circular, varios departamentos y un edificio
arquitectónico similar a los almacenes ibéricos (Gil-Mascarell et
alii, 1996).
5.3.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material que presentamos
procede de las campañas de excavación realizadas durante
1973, 1977 y 1978, que se encontraban depositadas en el
Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de
València.
En este trabajo sólo presentamos un avance del estudio, que
actualmente se encuentra en curso, y por tanto incluimos un único
cuadro, con la importancia de las diferentes especies analizadas
(cuadro 32).
Fig. 12. Localización del yacimiento de la Torre de Foios.
72
[page-n-86]
001-118
19/4/07
19:49
Página 73
TORRE DE FOIOS
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Perro
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
278
47
28
61
61
4
5
33
1
23
%
51,39
8,69
5,18
11,28
11,28
0,74
0,92
6,10
0,18
4,25
NME
159
42
26
35
29
3
3
10
1
17
%
48,92
12,92
8,00
10,77
8,92
0,92
0,92
3,08
0,31
5,23
NMI
9
5
3
3
2
1
1
1
1
3
%
31,03
17,24
10,34
10,34
6,90
3,45
3,45
3,45
3,45
10,34
TOTAL DETERMINADOS
541
43,38
325
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
512
94
606
646,07
64,54
710,61
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
65
35
100
398,44
66,39
464,83
TOTAL INDETERMINADOS
706
TOTAL
1247
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
479
62
541
%
88,54
11,46
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
606
100
706
85,83
14,17
TOTAL
1247
56,62
%
28,20
8,73
4,71
10,23
33,66
2,87
1,12
10,14
0,05
0,29
4345,2
29
PESO
1225,16
379,3
204,8
444,45
1462,41
124,5
48,8
440,73
2,34
12,71
78,7
1175,44
325
NME
294
31
325
29
NMI
23
6
29
5520,64
%
79,31
20,69
29
PESO
3840,62
504,58
4.345,2
%
88,38
11,62
710,61
464,83
1175,44
325
%
90,46
9,54
21,3
60,45
39,55
5520,64
Cuadro 32. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
5.4. VINARRAGELL
5.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Burriana (Castellón).
Cronología: Bronce Final / Hierro Antiguo. Periodo
Ibérico / Ocupación Medieval.
Bibliografía: Pla, 1972; Mesado, 1974, 1988; Mesado y
Arteaga, 1979; Pérez Jordà y Buxó, 1995.
Historia: Las primeras excavaciones se realizaron bajo la
dirección de D. Domingo Fletcher durante los años 1968-1970
Paisaje: El yacimiento se localiza sobre una pequeña elevación, en la vertiente derecha del río Mijares, a 3 m.s.n.m.
Sus coordenadas son 75025 de longitud y 44204 de latitud del
mapa 615, escala 1/50.000. Mapa Topográfico Nacional
(fig. 13)
Ubicado en el piso bioclimático termomediterráneo, cuenta con una temperatura media anual de 16-17ºC.
El hábitat localizado en una zona de marjal presenta un
índice de abruptuosidad de 0,4.
El paisaje de su entorno presenta zonas de cultivo, así
como algunos reductos de vegetación típica de las zonas
húmedas.
Características del hábitat: Las excavaciones realizadas
pusieron de manifiesto la existencia de un poblado que cuenta con una estratigrafía divida en 6 fases, que según Mesado
abarcan desde el Bronce Final con elementos de Campos de
Urnas (Vinarragell I-II), pasando por un periodo de influencias fenicias (Vinarragell III), hasta el periodo Ibérico (Vinarragell IV) y finalmente una ocupación medieval
(Vinarragell, V-VI).
5.4.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material que presentamos
procede de las campañas de excavación realizadas durante
1980 y 1983, que se encontraban depositadas en el Museo de
Burriana. Campañas que se encuentran en fase de estudio por
D. Norberto Mesado, quien nos facilitó los restos óseos para su
análisis.
En este trabajo sólo presentamos un avance del estudio,
que actualmente se encuentra en curso, y por tanto incluimos
dos cuadros con la importancia de las diferentes especies analizadas para las fases Vinarragell II y III (cuadro 33 y cuadro 34).
73
[page-n-87]
001-118
19/4/07
19:49
Página 74
Fig. 13. Localización del yacimiento de Vinarragell.
VINARRAGELL
FASE II, BF/CU
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Perro
Ciervo
NR
105
31
21
89
110
31
1
15
%
26,05
7,69
5,21
22,08
27,30
7,69
0,25
3,72
NME
53
20
16
61
76
25
1
8
TOTAL DETERMINADOS
403
56,77
260
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
47
132
179
506,3
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
24
104
128
1568,3
TOTAL INDETERMINADOS
307
TOTAL
710
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
388
15
403
%
96,27
3,73
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
179
128
307
58,30
41,70
TOTAL
710
%
20,38
7,69
6,15
23,46
29,23
9,62
0,38
3,08
NMI
9
2
3
8
6
2
1
2
%
27,27
6,06
9,09
24,24
18,18
6,06
3,03
6,06
%
14,46
0,43
0,82
11,26
49,81
22,29
0,47
0,45
9779,34
33
PESO
1414,3
42,2
80,5
1101,2
4870,7
2180,2
46,4
43,84
82,49
43,23
2074,6
260
NME
252
8
260
33
NMI
31
2
33
11853,9
%
93,93
6,07
PESO
10263,1
43,84
9.779,3
%
99,56
0,44
506,3
1568,3
2074,6
260
%
96,93
3,07
24,40
75,60
33
Cuadro 33. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g). Vinarragell Fase II.
74
17,51
11854
[page-n-88]
001-118
19/4/07
19:49
Página 75
…/…
VINARRAGELL III
FASE III, CU/HA
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Perro
Gallo
Ciervo
Jabalí
Conejo
Liebre
NR
154
122
36
170
133
29
1
2
16
4
3
1
%
22,95
18,18
5,37
25,34
19,82
4,32
0,15
0,30
2,38
0,60
0,45
0,15
NME
82
64
30
121
86
20
1
2
6
4
2
1
TOTAL DETERMINADOS
671
61,95
419
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Mesoindeterminados
182
57
239
884
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
117
56
173
2018
TOTAL INDETERMINADOS
412
TOTAL
1083
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
647
24
671
%
96,42
3,58
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
239
173
412
79,74
20,26
TOTAL
1083
%
19,57
15,27
7,16
28,88
20,53
4,77
0,24
0,48
1,43
0,95
0,48
0,24
NMI
17
5
3
11
4
2
1
2
2
2
1
1
%
33,33
9,80
5,88
21,57
7,84
3,92
1,96
3,92
3,92
3,92
1,96
1,96
%
25,68
0,10
0,64
19,93
32,06
16,96
0,06
0,01
4,49
9,8
0,06
15497,5
51
PESO
3979,5
14,8
99,1
3089,4
4968
2629
9,93
1,5
696,5
84,23
38,05
2902
419
NME
406
13
419
51
NMI
45
6
51
18399,5
%
88,23
11,77
PESO
1479,16
706,4
15.498
%
95,45
4,55
884
2018
2902
419
%
96,89
3,11
15,77
69,54
30,46
51
18400
Cuadro 34. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g). Vinarragell Fase III.
5.5. El TORRELLÒ DEL BOVEROT
5.5.1.CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Almassora, Castellón.
Cronología: ss.X-II a.n.e
Bibliografía: Porcar, 1933; Bosch, 1953; Gil Mascarell,
1981, 1984; Uroz, 1983; Arasa, 1983; Clausell, 1987-88, 97;
Clausell, coord. 2002.
Historia: La primera noticia sobre la riqueza arqueológica
de la zona donde se ubica el Torrelló del Boverot, la da Porcar
el año 1933, en su estudio sobre la arqueología de la Plana de
Castellón. Años después, Bosch (1953) estudiará unas urnas
funerarias recuperadas en una necrópolis localizada en las inmediaciones del yacimiento, en la partida del Boverot. En fecha
más reciente otros autores como Gil Mascarell (1981,1984) y
Uroz (1983) se referirán al yacimiento en trabajos de síntesis
sobre el Bronce final y la Cultura Ibérica, respectivamente, tras
el estudio de materiales recuperados de forma fortuita en el
yacimiento.
Las primeras campañas de excavación tienen lugar el año
1983. Estos primeros trabajos consistieron en un sondeo estratigráfico en el que se alcanzaron niveles del Bronce Pleno (Arasa,
1983; Clausell, 1987-88/ 1997). Desde el año 1988, se vienen realizando trabajos ininterrumpidos de excavación (fig. 14), bajo la
dirección de D. Gerard Clausell, director del Museo Municipal de
Almassora.
Paisaje: El yacimiento se localiza en la plana de Castellón a
70 m s.n.m, sobre una terraza en la margen izquierda del río
Mijares. Las coordenadas son 3º, 32’ 20’’ de longitud y 39º 58’
38’’ de latitud, según el mapa 641, escala 1:50.000. Dirección
General del Instituto Geográfico y Catastral.
Ubicado en el piso bioclimático termomediterráneo,
cuenta con una temperatura media anual de 16 a 17º C. La
vegetación actual está muy influida por la actividad humana. En el entorno del yacimiento, abundan los cultivos de
secano y naranjales, aunque en zonas incultas podemos
75
[page-n-89]
001-118
19/4/07
19:49
Página 76
Fig. 14. Estructuras del yacimiento el Torrelló del Boverot
(Clausell, 2002).
encontrar un estrato arbustivo donde dominan los lentiscos
y la coscoja.
En las inmediaciones del río existen bosquetes de ribera,
con chopos, álamos y olmos. El índice de abruptuosidad es
de 1,4.
Territorio de 2 horas: Por el Este a través de un camino
llano llega hasta la partida Censal (El Caminàs, antigua Vía
Augusta) En este trayecto, cruzamos la Rambla de la Viuda.
Para llegar hasta el mar hay que emplear 148 minutos (fig. 15).
Por el Sur, después de cruzar el río Sec a 90 minutos, llega hasta
el Pla Redó, llanura en la que el nivel freático aflora a escasa
profundidad y en la que abundan las “Cenias” (norias de agua).
Por el Oeste, a través de un terreno llano ascendente llega hasta
Onda, donde se inicia el piedemonte de Espadán (240 m). Hacia
el SO llega hasta el yacimiento del Solaig (114 minutos) también en el piedemonte de Espadán, después de cruzar el río Sec.
Paralelo al río, en dirección NO, discurre el azagador del Corral
Blanco, que llega hasta el yacimiento del Bovalar de Onda, y
que pasa por la margen izquierda del río frente al Torrelló, con
el nombre de camino de les Trencades. Por el Norte, llega hasta
el inicio de las estribaciones Sur de la Sierra de Borriol (curva
de 200 m), sin ascender a la sierra. El primer tramo comprendido entre la Rambla de la Viuda al Norte y el río Mijares al Sur,
(partida del Boverot), es totalmente llano, pero al cruzar la
Rambla de la Viuda comienza un suave ascenso en la partida
Benadresa.
Características del hábitat: En las excavaciones realizadas
se ha puesto de manifiesto la existencia de un hábitat de 0, 14
ha, con una ocupación desde el Bronce Medio hasta el Ibérico
Final. Ha sido descrito como un tell fortificado, donde las
estructuras constructivas se superponen o se reutilizan en varios
momentos cronológicos. El director de las excavaciones distingue las siguientes fases, individualizadas por las modificaciones
constructivas y el material cerámico: una fase del Bronce Final
(950-800 a.n.e.), otra de Campos de Urnas (780-700 a.n.e.), dos
fases del Hierro Antiguo (680-650 a.n.e. / 640-620 a.n.e. y 600580 a.n.e.) y dos fases del periodo Ibérico (550-450 a.n.e. y 170140 a.n.e.).
La localización del yacimiento sobre una terraza del río
Mijares, a menos de 15 kilómetros de la costa, ha sido conside-
76
rada como un factor fundamental en la historia del asentamiento. El río sería la vía más importante de comunicación entre la
costa y las zonas del interior de Castellón y de Teruel. Así, el
poblado durante los siglos VIII-VII a.n.e. se convierte en un
centro distribuidor de las cerámicas fenicias y de otros materiales (Clausell, 1997).
Además del estudio de la cultura material y de estudios
constructivos del yacimiento, se han realizado estudios paleobiológicos, como el antracológico y el carpológico, llevados a
cabo por De Haro y Cubero, respectivamente (Clausell, 2002).
Las muestras de carbón analizadas han permitido identificar
la presencia de enebros, nogales, pino blanco y rojo, lentisco,
chopo, roble, carrasca, coscoja, aladierno y durillo. Las semillas
identificadas nos aportan información sobre la base alimenticia
de personas y animales: cereales como la cebada, el trigo y el
mijo, junto con legumbres como las lentejas. A partir de estas
identificaciones, se propone el desarrollo de un cultivo anual de
cereales, con la siembra en invierno y la recogida en verano,
otro de cereales con la siembra en primavera y la recogida a
finales del verano y un cultivo de leguminosas también de siembra invernal.
Finalmente, señalar que hemos publicado un avance sobre
los resultados del material faunístico del yacimiento (Iborra,
2002b) y que a continuación presentaremos un estudio completo de las muestras analizadas.
En el estudio del material hemos seguido las fases distinguidas por el director de la excavación, si bien la primera fase
del Hierro Antiguo, la hemos denominado fase “HA a” y la
segunda fase “HA b”. Del mismo modo para el Ibérico datado
entre el 550-450 a.n.e. hemos optado por la denominación de
Ibérico Antiguo. Hemos realizado estos cambios de nomenclatura por abreviar los nombres de las fases en las tablas y gráficos y por seguir una misma terminología en todos los yacimientos analizados.
5.5.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material que hemos analizado procede de las campañas de excavación de 1988, 89, 90,
91, 95 y 1997.
En total hemos estudiado 5.337 huesos y fragmentos óseos que han supuesto un peso de 25.904,5 gramos (cuadro 35).
Como ya hemos mencionado, el hábitat se asienta sobre un
montículo en el que se han sucedido diferentes ocupaciones culturales a lo largo del tiempo, en las que se han recuperado muestras faunísticas de diferente entidad numérica. Las ocupaciones
que han aportado más restos son las del Hierro evolucionado
(HA b) (640-620 a.n.e.), la del Ibérico Antiguo (550-450 a.n.e.),
las del Ibérico Final (170-140 a.n.e.) y las de Campos de Urnas
(780-700 a.n.e.).
Las especies identificadas en las muestras analizadas son
Oveja (Ovis aries), Cabra (Capra hircus), Cerdo (Sus domesticus), Bovino (Bos taurus), Caballo (Equus caballus), Asno
(Equus asinus), Gallo (Gallus domesticus), Ciervo (Cervus
elaphus), Conejo (Oryctolagus cuniculus) y Liebre (Lepus granatensis).
[page-n-90]
001-118
19/4/07
19:50
Página 77
Fig. 15. Territorio de 2 horas del Torrelló del Boverot.
LA MUESTRA ÓSEA DEL BRONCE FINAL (950-800 A.N.E.)
En la muestra analizada, se observa el dominio de las especies domésticas con un 92,80% según el número de restos, sobre
las especies silvestres con un 7,20%.
La muestra de este momento está formada por un total de 548
huesos y fragmentos óseos, que suponen un peso de 2035 gramos.
Del total analizado, ha sido posible identificar anatómica y taxonómicamente un 53,29%, quedando un 46,71% como restos indeterminados de meso y macro mamíferos (cuadro 36).
El peso medio de los restos determinados es de 5,57 gramos,
y el de los indeterminados de 1,58 gramos (cuadro 37).
La fragmentación del material según el logaritmo entre el
número de restos y número mínimo de elementos tiene un valor
del 0,55. En la fragmentación del material han influido las prácticas carniceras, de las que hemos identificado marcas en 16 restos; los cánidos de los que hemos observado 12 restos con sus
marcas y los agentes postdeposicionales relacionados con las
reocupaciones del asentamiento.
T. BOVEROT
NR Determinados
NR Indeterminados
TOTAL NR
PESO
BF
292
256
548
2035
CU
418
590
1008
4684,2
Las especies domésticas
La importancia de las especies domésticas es del 92,80%
según el número de restos y suponen un peso del 89,55%.
Los taxones identificados son: oveja, cabra, cerdo, bovino y
caballo.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los huesos de éste grupo de especies son los más
abundantes, con un total de 194 huesos y fragmentos
óseos, con un peso del 48,59% del total determinado. Los
restos identificados pertenecen a un número mínimo de
6 individuos.
HA a
171
168
339
1507,9
HA b
407
435
842
6093,7
IB. Antiguo
696
785
1481
5834,7
IB. Final
562
557
1119
5749
TOTAL
2546
2791
5337
25904,5
Cuadro 35. Número de restos y peso de los mismos, en cada uno de los niveles analizados.
77
[page-n-91]
001-118
19/4/07
19:50
Página 78
BF
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
292
1628
5,57
NRI
256
407
1,58
NR
548
2035
3,71
Cuadro 36. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
La unidad anatómica que se ha conservado mejor es la de las
patas. A ella siguen aunque con un valor de conservación menor
la cabeza y el miembro posterior (cuadro 38).
El peso de los huesos, nos indica que se trata del grupo de
especies que más carne aportan al poblado, en este momento del
Bronce Final. Las edades de sacrificio de los animales consumidos según el grado de desgaste de las mandíbulas, son de un
animal con una edad entre 9-12 meses, dos con una edad de
muerte de 21-24 meses y uno con una edad de muerte de 68 años.
La fusión de las epífisis de los huesos nos indica la presencia
de animales menores de 36 meses (cuadro 39). En cuanto al individuo con una edad de muerte menor a las seis semanas, se trata
de un animal que no fue consumido y que está depositado en la
habitación 3 como una ofrenda fundacional.
A partir de la longitud máxima de un calcáneo hemos calculado la altura a la cruz de una oveja, que tendría una alzada de
60,42 cm.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos,
hay evidencias de la acción de cánidos consistentes en la des-
TB. BRONCE FINAL
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Conejo
NR
142
36
16
25
50
2
14
7
%
48,63
12,33
5,48
8,56
17,12
0,68
4,79
2,40
NME
59
29
13
15
27
1
4
6
TOTAL DETERMINADOS
292
53,29
59
154
213
27,69
72,31
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
12
31
43
27,90
72,10
TOTAL INDETERMINADOS
256
46,71
TOTAL
548
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
271
21
292
%
92,80
7,20
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
213
43
256
83,20
16,80
TOTAL
548
El cerdo (Sus domesticus)
De cerdo hemos identificado un total de 25 restos, con un
peso del 9,15% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 4 individuos.
Aunque son muy pocos los restos identificados, podemos
agruparlos en restos del cráneo, del miembro posterior y de las
patas. Del miembro anterior no hay ningún elemento, y del cuerpo hay un fragmento de costilla que por su condición de fragmento no aparece reflejado en el cuadro 40 como unidad anatómica.
Según el peso de los huesos, esta especie se encontraría en
cuarto lugar en cuanto a proporcionar alimento para los habitantes, por detrás de las especies silvestres.
154
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
trucción de las superficies articulares de los huesos dejando porciones de diáfisis completamente destrozadas.
Abundan también las marcas de carnicería. Las marcas conservadas nos informan de un proceso de desarticulación de los
huesos cortando los ligamentos. A este tipo corresponden las incisiones observadas debajo de la epífisis proximal de los radios y
sobre el isquion. Hay también evidencias del troceado del esqueleto en las diferentes unidades anatómicas (marca dejada sobre
axis) y de un posterior seccionado de los huesos en partes menores como las fracturas observadas en radios, tibias y húmeros y
finalmente de finas incisiones realizadas durante el descarnado.
Respecto a las paleopatologías, hay que señalar una patología
oral identificada en una mandíbula, en la que el alveolo del premolar primero está ensanchado como consecuencia de un proceso infeccioso, y falta el alveolo del premolar segundo.
%
38,31
18,83
8,44
9,74
17,53
0,65
2,60
3,90
20
%
93,50
6,5
NMI
17
3
20
170
10,44
80
20
2035
%
85
15
20
Cuadro 37. Bronce Final. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
78
%
33,48
9,34
5,77
9,15
31,82
1.628
20
154
154
%
15,00
15,00
15,00
20,00
15,00
5,00
5,00
10,00
PESO
545
152
94
149
518
407
NME
144
10
154
NMI
3
3
3
4
3
1
1
2
PESO
1458
170
1.628
2035
%
89,55
10,45
[page-n-92]
001-118
19/4/07
19:50
Página 79
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
5
4
1
2,5
4
Oveja
0,5
0
1
2
7,88
Cabra
0,5
0
1
1,5
2,74
TOTAL
6
4
5
6
14,62
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
58
7
25
36
16
Oveja
1
0
9
4
22
Cabra
1
0
5
3
4
TOTAL
60
7
39
43
42
Cuadro 38. MUA y NR de los ovicaprinos.
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Metacarpo D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
6-8
18-24
30-36
36-42
36-42
18-24
30-36
20-28
NF
1
1
3
1
0
1
1
1
F
1
0
0
0
1
1
0
0
%F
50
0
0
0
100
50
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Radio P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Metatarso D
Meses
10
18-24
42
30-36
20-28
NF
0
0
0
1
1
F
2
2
3
2
0
%F
100
100
100
66,6
0
CABRA
Parte esquelética
Húmero D
Metacarpo D
Tibia D
Meses
11-13
23-36
19-24
NF
0
1
0
F
2
1
2
%F
100
50
100
huesos y del miembro posterior no hay nada, aunque algunos
elementos de las patas tal vez correspondan al miembro posterior (cuadro 41).
El bovino es la segunda especie que más carne aporta al
poblado por detrás del grupo de los ovicaprinos. Los animales
consumidos eran sacrificados a una edad superior a los 40 meses,
según nos indica el desgaste de los dientes de las mandíbulas.
Sin embargo, la presencia de un metatarso distal no fusionado también nos informa de la existencia de otro individuo sacrificado a una edad menor de 36 meses (cuadro 42).
Hemos identificado huesos marcados por la acción de los
cánidos y huesos que presentaban marcas de carnicería. Las marcas de carnicería identificadas son incisiones finas localizadas en
las superficie dorsal y medial de las falanges y en la superficie
dorsal del astrágalo. También hay cortes profundos y fracturas en
la superficie basal de mandíbulas y en mitad de las diáfisis de
húmeros.
CERDO
Parte esquelética
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia P
Fibula D
Metatarso D
Meses
12
42
42
30
27
NF
0
2
0
1
0
F
1
0
1
0
1
Cuadro 40. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
El caballo (Equus caballus)
Para esta especie hemos identificado dos restos, se trata de un
fragmento de mandíbula y de un sesamoideo. El fragmento de
mandíbula presentaba marcas producidas por golpes de un instrumento metálico que han partido el hueso, que relacionamos con el
procesado carnicero.
Las especies silvestres
La importancia de las especies silvestres según el número de
restos es del 7,20% y suponen un peso del 10,45%. Las especies
identificadas son el conejo y el ciervo.
Cuadro 39. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
MUA
Bovino
Cabeza
Los animales consumidos fueron sacrificados entre los 7-11
meses y entre los 19-23 meses. El estado de fusión de las epífisis
de los huesos nos indica la presencia de animales mayores de 30
y menores de 42 meses (cuadro 40).
Entre los huesos de esta especie sólo hemos observado dos
diáfisis de radios alteradas por las mordeduras de cánido.
2,05
Cuerpo
0,07
M. Anterior
0,5
M. Posterior
0
Patas
4,37
NR
Cabeza
El bovino (Bos taurus)
Hemos identificado 50 restos de esta especie, que suponían
un peso del 31,82% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de tres individuos.
Las unidades representadas con más elementos son las
patas y el cráneo, del resto de unidades apenas se conservan
%F
100
0
100
0
100
Bovino
19
Cuerpo
3
M. Anterior
4
M. Posterior
4
Patas
19
Cuadro 41. MUA y NR de bovino.
79
[page-n-93]
001-118
19/4/07
19:50
Página 80
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
Contamos con 7 restos que pertenecen a un número mínimo
de 2 individuos. Los elementos identificados son del miembro
anterior, el posterior y las patas. En los huesos de esta especie no
hemos identificado marcas de carnicería.
BOVINO
Parte esquelética
Radio D
Metacarpo D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
42-48
24-36
36-42
24-36
NF
0
0
0
1
F
1
1
2
0
%F
100
100
100
0
Cuadro 42. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
El ciervo (Cervus elaphus)
Hemos identificado 14 restos óseos pertenecientes a un
número mínimo de un único individuo. El peso de los huesos supone el 10,4% de la muestra determinada, por lo que
interpretamos que el consumo de carne de venado ocupó
un tercer lugar por detrás de la carne de ovicaprinos y
bovino.
Los restos identificados son principalmente fragmentos de
diáfisis de huesos largos, que fueron fracturados durante el consumo.
TB. CAMPOS DE URNAS
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
179
59
27
47
60
5
20
11
10
%
42,82
14,11
6,46
11,24
14,35
1,20
4,78
2,63
2,39
NME
85
37
21
34
36
4
11
11
7
TOTAL DETERMINADOS
418
41,46
246
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
78
392
470
16,59
83,41
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
37
83
120
30,83
69,17
TOTAL INDETERMINADOS
590
58,54
TOTAL
1008
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
377
41
418
%
90,19
9,81
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
470
120
590
79,67
20,33
TOTAL
1008
Valoración de la muestra del Bronce Final
En la muestra analizada observamos el dominio de las especies domésticas (92,1%) sobre las silvestres (7,9%). Entre las
especies domésticas los restos más abundantes son los pertenecientes al grupo de las ovejas y cabras, en segundo lugar los restos de bovino, en tercer lugar los de cerdo y finalmente los de
caballo. En las especies silvestres son más abundantes los restos
de ciervo a los que siguen los de conejo.
En el grupo de los ovicaprinos hemos establecido la edad
de muerte de seis individuos. Tal y como indica el cuadro de
mortandad, tres de ellos fueron sacrificados a una edad en la
que se prima la producción de carne, mientras que de los tres
restantes, hay un individuo cuyo sacrificio parece obedecer a
una finalidad ritual y los otros dos se mantuvieron hasta la
madurez posiblemente para obtener otros productos como la
leche y la lana.
Los cuatro cerdos identificados en este nivel fueron consumidos a diferentes edades tal y como se indica en la tabla.
En el bovino hemos determinado la edad de muerte de un
individuo menor de 36 meses y de dos adultos, por lo que esta
especie podría ser aprovechada para otros usos.
Según lo expuesto, la carne consumida procedía de los ovicaprinos, de los bovinos, del ciervo y en menor medida del
cerdo. Este consumo está constatado por la existencia de numerosas marcas de carnicería. Éstas han sido identificadas en huesos de oveja/cabra, bovino y en fragmentos costillares de meso
y macro mamíferos. Consisten en incisiones finas de orienta-
%
34,55
15,04
8,54
13,82
14,63
1,63
4,47
4,47
2,85
NMI
6
4
3
4
3
1
1
2
2
%
23,08
15,38
11,54
15,38
11,54
53,00
3,85
7,69
7,69
26
%
25,99
9,94
5,35
5,96
40,55
1,60
10,18
0,24
0,19
3.309,2
1375
246
NME
217
29
246
26
%
88,21
11,79
NMI
21
5
26
4684,2
%
80,76
19,24
PESO
2958,2
351
3.309,20
1375
246
26
Cuadro 43. Campos de Urnas. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
80
PESO
860
329
177
197,2
1342
53
336,8
7,9
6,3
4684,2
%
89,39
10,61
[page-n-94]
001-118
19/4/07
19:50
Página 81
ción paralela y oblicuas que se localizan en las diáfisis de los
huesos, debajo de las superficies articulares y en los astrágalos
y falanges.
LA MUESTRA ÓSEA DE CAMPOS DE URNAS
(780-700 A.N.E.)
La muestra ósea está formada por un total de 1.008 huesos y
fragmentos óseos, que suponían un peso de 4684,2 gramos. Del
total analizado, ha sido posible identificar anatómica y taxonómicamente un 41,46%, quedando un 58,54% como restos indeterminados de meso y macro mamíferos (cuadro 43).
El grado de conservación del material según el peso de los
restos nos indica que el peso medio de los restos determinados es
de 7,91 gramos, y el de los indeterminados de 2,33 gramos (cuadro 44).
CU
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
418
3309,2
7,91
NRI
590
1375
2,33
NR
1008
4684,2
4,64
Cuadro 44. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
La fragmentación de la muestra según se expresa con el logaritmo entre el NR y NME nos da un valor de 0,61. La fragmentación del material no sólo se debe a los procesos sedimentarios,
sino también a la intervención de agentes como los cánidos y a las
prácticas carniceras y a la acción del fuego. Hay también huesos
modificados para la elaboración de útiles.
La muestra analizada se caracteriza por el dominio de las
especies domésticas, con un valor del 90,19% según el
número de restos, sobre las especies silvestres con un valor
del 9,89%. Las especies identificadas son la oveja, la cabra,
el cerdo, el bovino, el caballo, el ciervo, la liebre y el conejo.
Las especies domésticas
Como ya hemos mencionado la importancia de las especies
domésticas según el número de restos es del 90,19%. Sus restos
representan el 89,39% del peso del material analizado. Las especies identificadas son la oveja, la cabra, el cerdo, el bovino y el
caballo.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Se trata del grupo de especies que cuenta con un mayor número de restos: 265 huesos y fragmentos óseos con un peso del
41,28% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 10 individuos, de los cuales 4 son
ovejas y 3 cabras.
La unidad anatómica mejor representada según el MUA son
las patas, seguidas pero con una peor representación por el miembro anterior y la cabeza (cuadro 45).
Por el peso de los restos, éste grupo de especies ocuparía
junto al bovino el primer lugar en cuanto al abastecimiento
de carne. La edad de sacrificio de los animales consumidos
según el desgaste molar, es de un animal de 2-6 meses, de
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
8,94
1,16
4
3
4,99
Oveja
0
0
4
3
7,74
Cabra
0,58
0
4
0
1,74
TOTAL
9,52
1,16
12
6
29,09
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
67
5
37
40
30
Oveja
2
0
17
10
29
Cabra
3
0
11
0
13
TOTAL
72
5
65
50
72
Cuadro 45. MUA y NR de los ovicaprinos.
tres de 9-12 meses, de tres de 21-24 meses y de dos de 46 años.
Si nos fijamos en el grado de fusión de las epífisis, observamos que entre las ovejas hay muerte en animales menores de 16
meses, mientras que en la cabra las muertes son todas en animales mayores de 23 meses (cuadro 46).
Hay además, restos de un neonato en la habitación 7. A pesar
de que no se hayan recuperado todos los huesos del animal interpretamos que se trata de una ofrenda ritual.
Respecto a las características de estos animales hemos calculado la altura a la cruz para dos ejemplares de oveja y para dos de
cabra, a partir de la longitud máxima de metacarpos y calcáneos.
La alzada de las ovejas oscilaría entre los 47, 76 cm y los 60,87
cm. Para la cabra la altura a la cruz variaría desde los 48,11 cm
hasta los 59,28 cm.
Del total de restos de este grupo de especies sólo 25 presentaban marcas en su superficie relacionada con diferentes causas.
Hay mordeduras de cánido, modificaciones por la acción del
fuego y marcas de carnicería.
Las marcas de los cánidos se han identificado en 8 restos con
arrastres y mordeduras.
El fuego ha afectado a dos huesos, que presentaban una tonalidad negra. Las marcas de carnicería estaban presentes en 14 restos, entre éstas hemos distinguido incisiones finas realizadas en el
proceso de desarticulación, en falanges, húmeros y costillas.
También cortes profundos y fracturas realizados durante la separación del esqueleto en las diferentes unidades anatómicas y
durante el troceado de los huesos en partes menores, patentes en
la superficie basal de cuernas, en la mitad de las diáfisis de húmeros (que parten el hueso de forma horizontal y vertical), en radios
y en vértebras; y finalmente incisiones paralelas sobre las diáfisis
de húmeros realizados al separar la carne del hueso.
En otro orden de cosas hay que señalar la presencia de una
patología ósea sobre una primera falange derecha que presenta en
su articulación distal excrecencias óseas.
El cerdo (Sus domesticus)
Es la tercera especie en la muestra si tenemos en cuenta el
número de restos y la segunda con el número mínimo de individuos. Hemos identificado 47 restos, con un peso del 5,96% de la
muestra determinada. Los restos pertenecen a un número mínimo
de 4 ejemplares.
81
[page-n-95]
001-118
19/4/07
19:50
Página 82
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Meses
6-8
10
10
36
30
18-24
30-36
18-24
30-36
NF
0
1
0
1
0
4
1
1
1
F
1
3
1
0
1
0
0
1
1
%F
100
75
100
0
100
0
0
50
50
OVEJA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
10
10
36
18-24
42
36-42
18-24
30-36
20-28
13-16
NF
0
0
2
0
0
1
0
1
1
1
F
3
3
0
2
1
1
3
2
4
1
%F
100
100
0
100
100
50
100
66,6
80
50
CABRA
Parte esquelética
Radio P
Ulna P
Calcáneo
Metatarso D
Meses
4-9
24-84
23-60
23-36
NF
0
0
1
1
F
1
1
2
2
%F
100
100
66,6
66,6
Cuadro 46. Ovicaprinos, Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
La unidad anatómica que conserva más elementos es el
miembro anterior, seguida por el miembro posterior con una peor
conservación (cuadro 47).
El peso de los huesos, nos sitúa a esta especie en un cuarto
lugar por detrás del ciervo. Las edades de los animales consumi-
MUA
Cerdo
Cabeza
1,44
Cuerpo
0,2
M. Anterior
6
M. Posterior
2,5
Patas
1.24
NR
Cabeza
Cerdo
15
Cuerpo
4
M. Anterior
16
M. Posterior
6
Patas
6
Cuadro 47. MUA y NR de cerdo.
82
dos según el desgaste de las mandíbulas nos indica, la presencia
de un individuo de entre 31-35 meses.
La edad de la fusión de los huesos nos informa que en la
muestra, hay ejemplares mayores de 42 meses y menores de 12
meses (cuadro 48).
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Calcáneo
Meses
12
12
12-18
42
36-42
72-84
42
24-30
NF
0
1
0
1
0
1
1
1
F
1
2
3
1
3
3
0
0
%F
100
66
100
50
100
75
100
0
Cuadro 48. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
También identificamos un neonato en la habitación 5, que
no fue consumido, y cuyo sacrificio relacionamos con una actividad ritual.
Por los rasgos morfológicos de una pelvis, hemos podido
identificar la presencia de una hembra. La escasez de huesos mensurables no nos ha permito calcular la altura a la cruz de estos
ejemplares.
Del total de los huesos contabilizados para esta especie,
hemos identificado 9 que presentaban marcas de diferente tipo.
Cuatro fueron producidas por la acción de los cánidos, una por la
acción del fuego y cuatro por las prácticas carniceras. Las marcas
de carnicería identificadas sobre húmeros, pelvis y costillas, son
consecuencia del despiece del esqueleto y del troceado de los
huesos en partes menores.
El bovino (Bos taurus)
El bovino es la segunda especie según el número de restos y
la tercera según los individuos. Hemos identificado un total de 60
huesos y fragmentos óseos, con un peso del 40,55% de la muestra determinada y que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Las unidades que han conservado más elementos son el
miembro anterior y las patas. Del miembro posterior, aunque
no hay ningún elemento completo, si que hemos identificado varios fragmentos de diáfisis de tibia y de fémur (cuadro 49).
El peso de los huesos de esta especie, nos indica que junto al
grupo de los ovicaprinos, proporcionó más carne a los habitantes
del poblado. La edad de sacrificio de estos animales es de ejemplares con una edad superior a los 50 meses.
Con la longitud máxima de un metatarso hemos calculado la
altura a la cruz para un ejemplar que mediría 104,54 cm.
Finalmente hay que señalar que del total de huesos identificados sólo hemos observado alteraciones en la superficie ósea de
8 restos, cinco con mordeduras y arrastres de cánido y tres con
marcas de carnicería. Las marcas de carnicería son fracturas realizadas durante el troceado de los huesos en partes menores, identificadas en costilla, húmero y metatarso.
[page-n-96]
001-118
19/4/07
19:50
Página 83
MUA
Cabeza
Bovino
1,47
Cuerpo
1
M. Anterior
3
M. Posterior
Patas
NR
Cabeza
0
3,36
Bovino
23
Cuerpo
3
M. Anterior
14
M. Posterior
6
Patas
14
Cuadro 49. MUA y NR de bovino.
El caballo (Equus caballus)
De caballo hemos identificado cinco restos con un peso del
1,60% de la muestra determinada y que pertenecen a un número
mínimo de 1 individuo, adulto y macho.
Los restos identificados son dos dientes superiores, un canino
y una falange 3, en ninguno de estos elementos hemos identificado
alteraciones producidas por animales o por marcas de carnicería.
Las especies silvestres
La importancia de las especies silvestres según el número de
restos es del 9,81%, con un peso del 10,61%. Los taxones identificados son el ciervo, la liebre y el conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
De ciervo hemos identificado 20 huesos y fragmentos óseos
con un peso del 10,18% de la muestra determinada. Los restos
pertenecen a un individuo adulto.
La unidad anatómica que conserva más elementos es la de las
patas. Para las demás unidades, los elementos son escasos quedando relegados a fragmentos de diáfisis.
En dos huesos de esta especie hemos identificado mordeduras
y arrastres de cánido. En tres huesos marcas de carnicería, producidas durante el troceado de los huesos en partes menores, son las
fracturas observadas en una mandíbula, en una ulna y un calcáneo.
También hay que señalar la presencia de un fragmento de asta
de unos 10 centímetros que presenta los extremos aserrados.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus
granatensis)
Hemos identificado 10 huesos y fragmentos óseos de conejo
pertenecientes a dos individuos y 11 de liebre que corresponden
a dos individuos. Todos los individuos identificados de ambas
especies son adultos, ya que ningún hueso presentaba las epifisis
por soldar.
En cuanto a las marcas de carnicería, hay una tibia de conejo
que presenta una incisión profunda en mitad de la diáfisis y otras
más finas y paralelas a lo largo de la diáfisis.
Valoración de la muestra de Campos de Urnas
El conjunto de fauna analizado, presenta las mismas características en cuanto a frecuencia de especies, que las descritas en el
nivel del Bronce Final. Las especies domésticas constituyen el
90% frente a un 10% de las silvestres. La única diferencia respecto al nivel anterior es una mayor importancia de las silvestres.
En el grupo de los animales domésticos, las edades de muerte identificadas en las principales especies, revelan una orientación ganadera dirigida básicamente hacia una producción cárnica.
Los animales más consumidos siguen siendo los ovicaprinos y los
bovinos, incrementándose incluso el consumo de éstos últimos
respecto al nivel anterior.
Refiriéndonos al consumo de estas especies, las marcas de
carnicería, son incisiones finas y paralelas que se localizan en las
diáfisis y en zonas de inserción de músculos, producidas en los
procesos de desarticulación y descarnado de especies como la
oveja, la cabra, el ciervo y el conejo. En los huesos de esta última
especie hemos identificado mordeduras producidas por la dentadura humana durante el consumo.
5.5.2.3. LA MUESTRA ÓSEA DE LOS INICIOS DEL
HIERRO ANTIGUO (680-670 A.N.E.)
La muestra ósea de este momento está formada por un total
de 339 huesos y fragmentos óseos, con un peso total de 1507,9
gramos. La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en un 50,54% del total, quedando un 49,55% como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminados de meso y macro
mamíferos (cuadro 50).
El estado de fragmentación de los restos óseos recuperados
según el peso, nos indica unos valores medios de 7,02 gramos por
resto determinado y un peso medio de 1,82 gramos por resto indeterminado (cuadro 51).
La fragmentación de la muestra según el logaritmo entre el
número de restos y número mínimo de elementos tiene un valor
del 0,51. En la fragmentación de la muestra han influido tanto los
procesos sedimentarios de los niveles superpuestos, como la
acción de los cánidos y humanos con las prácticas carniceras
sobre los huesos.
La muestra analizada está formada principalmente por especies domésticas y en menor medida de fauna silvestre. Los taxones identificados son la oveja, la cabra, el cerdo, el bovino, el
ciervo, la liebre y el conejo.
Las especies domésticas
La importancia de las especies domésticas es del 84,79%
según el número de restos y el peso de sus restos es del 95,54%.
Las especies identificadas son la oveja, la cabra, el cerdo y el
bovino.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Este grupo de especies, es el más numeroso tanto en número de restos, como en individuos. Hemos identificado un total de
89 huesos y fragmentos óseos, con un peso del 40,23% de la
muestra determinada. Los restos pertenecen a un número mínimo de 6 individuos. De ellos hemos identificado una oveja y dos
cabras.
La unidad anatómica mejor conservada es la de las patas, a
ella y con una conservación peor siguen las unidades del
miembro anterior, la cabeza y el miembro posterior (cuadro 52).
83
[page-n-97]
001-118
19/4/07
19:50
Página 84
TB.HA a (680-670)
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
68
13
8
23
33
4
3
19
%
39,77
7,60
4,68
13,45
19,30
2,34
1,75
11,11
NME
37
12
6
13
15
2
3
15
TOTAL DETERMINADOS
171
50,45
103
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
37
95
132
28,03
71,97
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
12
24
36
33,33
66,67
TOTAL INDETERMINADOS
168
49,55
TOTAL
339
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
145
26
171
%
84,79
15,21
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
132
36
168
78,57
21,43
TOTAL
339
%
35,92
11,65
5,83
12,62
14,56
1,94
2,91
14,56
%
35,29
5,88
11,76
5,88
11,76
5,88
5,88
17,65
103
%
26,77
5,32
8,14
12,29
40,02
5,57
0,11
1,77
1.201,90
17
PESO
321,8
64
97,8
147,7
481
67
1,3
21,3
79,71
306
NME
83
20
103
NMI
6
1
2
1
2
1
1
3
20,29
17
%
80,58
19,42
1507,9
NMI
12
5
17
%
70,58
29,42
PESO
1112,3
89,6
1.201,9
%
95,54
4,46
306
103
17
1507,9
Cuadro 50. Hierro Antiguo (a). Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
HA a
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
171
1201,9
7,02
NRI
168
306
1,82
NR
339
1507,9
4,44
Cuadro 51. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
El predominio que presentan los restos de estas especies,
teniendo en cuenta el peso nos indica una preferencia por el consumo de carne de oveja y cabra, al que sigue la carne de bovino.
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
5,22
0,2
2,5
3
2,24
Oveja
0
0
1,5
1
6,91
Cabra
0
9
1,5
0
1,12
TOTAL
5,22
0,2
5,5
4
10,27
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
19
1
5
6
6
Oveja
0
0
3
3
7
Cabra
0
0
5
0
3
TOTAL
19
1
13
9
16
Cuadro 52. MUA y NR de los ovicaprinos.
84
Las edades de muerte de los ovicaprinos según nos indica el
desgaste de las mandíbulas és de un animal menor de 6 semanas,
dos de 9 a 12 meses, uno de 21-24 meses y dos de 6-8 años (cuadro 53). De todos ellos el único que no fue consumido es el de
escasas semanas de vida, que se utilizó como una ofrenda fundacional.
Por la fusión de los huesos sabemos que tanto entre las cabras
como en las ovejas hay muerte a edades menores de 24 meses y
de animales entre los 24 y 36 meses (cuadro 54).
El estado de fragmentación de los huesos, ha dificultado
la obtención de medidas. Sólo hemos podido calcular la altura a la cruz para una oveja, a partir de la longitud máxima de
un calcáneo, con el que hemos obtenido una alzada de
53,92 cm.
En pocos huesos hemos observado marcas sobre la superficie
ósea. Seis huesos estaban quemados y presentaban una coloración
negruzca y gris producida por el fuego. Tan sólo hemos identificado mordeduras de cánido en un hueso y en cuanto a las marcas
de carnicería hemos identificado cortes relacionados con las frac-
OVICAPRINO
D
I
Edad
1
Mandíbula
0-6 SMS
Mandíbula
2
9-12 MS
Mandíbula
1
21-24 MS
Mandíbula
2
6-8 AÑOS
Cuadro 53. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
[page-n-98]
001-118
19/4/07
19:50
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Metacarpo D
Pelvis C
Fémur P
Fémur D
Página 85
MUA
Meses
6-8
10
18-24
42
30-36
36-42
NF
2
1
0
1
2
0
F
1
1
1
1
0
1
%F
33,3
50
100
50
0
100
Bovino
Cabeza
0,18
Cuerpo
0,72
M. Anterior
0
M. Posterior
1
Patas
NR
1,87
Bovino
Cabeza
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Meses
6-8
10
10
18-24
42
NF
0
0
0
1
0
F
1
1
1
0
2
%F
100
100
100
0
100
CABRA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Metacarpo D
Meses
11-13
4-9
23-36
NF
0
0
1
F
1
2
1
%F
100
100
50
Cuadro 54. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
turas realizadas durante el troceado de las distintas partes del
esqueleto. Éstas están localizadas en un axis, en la superficie
basal de una cuerna y en la diáfisis de un radio.
El cerdo (Sus domesticus)
Hemos identificado 23 huesos y fragmentos óseos, de manera que se trata de la segunda especie en importancia según el
número de restos. El peso de sus huesos es del 12,29% sobre el
total de la muestra determinada. Los huesos de cerdo pertenecen
a un único individuo.
Las unidades anatómicas que han conservado más elementos
son las patas y el cráneo.
Por el peso de los huesos de esta especie, sabemos que el consumo de su carne no es muy importante, ya que hay una preferencia por la carne de ovicaprinos y bovinos.
La edad de muerte del individuo identificado la hemos establecido a partir del desgaste de la mandíbula que es atribuible a
un animal de entre 7-11 meses.
Sólo hemos identificado una fractura realizada durante las
prácticas carniceras en la diáfisis de un húmero.
El bovino (Bos taurus)
El bovino es la segunda especie más importante en la muestra según el número de restos, con 33 huesos y fragmentos óseos,
que suponen un peso del 40,02% del total de la muestra determinada. Los restos pertenecen a un número mínimo de 2 individuos.
Los elementos que se han conservado mejor son, los de las
patas y los del miembro posterior (cuadro 55).
El peso de los huesos de esta especie, nos indica que se trata,
junto al grupo de los ovicaprinos, de las especies que más carne
aportaron a los habitantes del poblado.
6
Cuerpo
1
M. Anterior
10
M. Posterior
5
Patas
8
Cuadro 55. MUA y NR de bovino.
La edad de muerte de los individuos identificados es de animales adultos, según nos indica la fusión de las epífisis de los
huesos.
A partir de la longitud máxima de un metacarpo hemos podido calcular una altura a la cruz de 100,43 cm para uno de los
ejemplares identificados.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos,
hemos identificado un calcáneo con la superficie proximal mordida por un perro, y dos restos con marcas de carnicería: una costilla con un corte y un húmero fracturado.
Las especies silvestres
La importancia de las especies silvestres es del 15,21% según
el número de restos y suponen un peso del 4,46% del total de la
muestra determinada.
Los taxones identificados son el ciervo, la liebre y el conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
De esta especie hemos identificado cuatro restos de un único
individuo adulto. Éstos son: un diente, un húmero distal, una diáfisis de radio y un metacarpo proximal. Todos los huesos presentan marcas de carnicería, consistentes en fracturas realizadas
durante el troceado de los huesos en partes menores.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus
granatensis)
Hemos identificado tres restos de liebre de un único individuo
adulto, ya que los huesos presentaban las epífisis soldadas, y 19
restos de conejo que pertenecen a un número mínimo de tres individuos, dos adultos y uno joven, según se deduce de un húmero
con la epífisis proximal no soldada.
Valoración de la muestra del Hierro Antiguo inicial
(HA a)
El conjunto analizado presenta características comunes con
los niveles anteriores, si bien continúa incrementándose la presencia de las especies silvestres. Entre las especies domésticas
(84%), el grupo de ovicaprinos es el mejor representado, seguido por el bovino. La importancia de los restos de cerdo aumenta
85
[page-n-99]
001-118
19/4/07
19:50
Página 86
TB. HA b (640-630)
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
152
41
22
89
56
7
15
10
15
%
37,35
10,07
5,41
21,87
13,76
1,72
3,69
2,46
3,69
NME
76
35
19
49
35
2
6
5
15
TOTAL DETERMINADOS
407
48,34
242
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
65
292
357
18,2
81,8
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
21
57
78
26,92
73,08
TOTAL INDETERMINADOS
435
51,66
TOTAL
842
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
367
40
407
%
90,17
9,83
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
357
78
435
82,06
17,94
TOTAL
842
%
31,40
14,46
7,85
20,25
14,46
0,83
2,48
2,07
6,20
%
20
20
16,67
13,33
10
3,33
3,33
6,67
6,67
242
%
28,97
8,89
6,65
16,12
28,08
4,66
6
0,33
0,32
3.520,90
30
PESO
1020
313,1
234
567,5
988,5
164
211,2
11,5
11,1
57,78
2572,8
NME
211
31
242
NMI
6
6
5
4
3
1
1
2
2
42,22
30
%
87,19
12,81
6093,7
NMI
25
5
30
%
83,33
16,67
PESO
3287,1
233,8
3.520,90
%
93,35
6,65
2572,8
242
30
6093,7
Cuadro 56. Hierro Antiguo (b). Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
en este periodo, a costa de la menor presencia de bovinos y la
ausencia de caballos. Entre las especies silvestres (15%), los restos de ciervo son los más significativos en cuanto a aporte cárnico.
Las pautas de sacrificio identificadas para los individuos de
las tres principales especies siguen mostrando un cuadro de mortandad destinado para la obtención de carne. Los animales más
consumidos siguen siendo los ovicaprinos y el bovino.
Entre las alteraciones que hemos observado en los huesos las
más destacables son las marcas de carnicería. En este contexto las
modificaciones producidas por los perros son más escasas que en
los niveles anteriores.
LA MUESTRA ÓSEA DE LA SEGUNDA FASE DEL HIERRO
ANTIGUO (HA B)(640-630 A.N.E.)
La muestra ósea de este momento está formada por un total
de 842 huesos y fragmentos óseos, con un peso total de 6093,7
gramos. La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en un 48,34% del total, quedando un 51,66% como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminados de meso y macro
mamíferos (cuadro 56).
El estado de conservación de los restos óseos recuperados
según el peso nos indica un peso medio de 8,65 gramos por resto
determinado y un peso medio de 5,91 gramos por resto indeterminado (cuadro 57).
86
HA b
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
407
3520,9
8,65
NRI
435
2572,8
5,91
NR
842
6093,7
7,23
Cuadro 57. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
La fragmentación de la muestra calculada con el logaritmo
entre el número de restos y el número mínimo de individuos tiene
un valor del 0,54.
Como causas de la fragmentación tenemos que apuntar los procesos postdeposicionales de los niveles superpuestos y la intervención directa de otros agentes sobre la muestra antes de su enterramiento como son la acción de los cánidos, la acción del fuego y las
prácticas carniceras realizadas por los humanos. De estos últimos
agentes los que más han ayudado a la fragmentación del material
son las prácticas carniceras y la acción de los cánidos.
La muestra de este momento está formada por más restos de
especies domésticas que de silvestres, siendo los taxones identificados; la oveja, la cabra, el cerdo, el bovino, el caballo, el ciervo,
la liebre y el conejo.
Las especies domésticas
Como ya hemos mencionado, la importancia de las especies
domésticas según el número de restos es del 90,17% y suponen
[page-n-100]
001-118
19/4/07
19:50
Página 87
un peso del 93,35%. Las especies identificadas son la oveja, la
cabra, el cerdo, el bovino y el caballo.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Se trata del grupo de especies que cuenta con un mayor número de restos 215 huesos y fragmentos óseos con un peso del
44,51% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 11 individuos, identificándose 6
ovejas y 5 cabras.
La unidad anatómica mejor representada según el MUA son las
patas, seguidas por la cabeza y el miembro anterior (cuadro 58).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
8,99
0,47
3
1,5
2,37
Oveja
0
0
5,5
3,5
6,5
Cabra
1
0
1
1
4,99
TOTAL
9,99
0,47
9,5
5,5
13,86
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
65
4
36
25
22
Oveja
0
0
14
8
19
Cabra
3
0
2
3
14
TOTAL
68
4
52
36
55
Cuadro 58. MUA y NR de los ovicaprinos.
Por el peso de los restos este grupo de especies ocuparía el
primer lugar en cuanto al abastecimiento de carne. La edad de
sacrificio de los animales consumidos según el desgaste de las
mandíbulas es de tres animales de 9-12 meses, de uno de 21-24
meses, de uno de 4-6 años y de uno de 6-8 años (cuadro 59).
OVICAPRINO
I
Edad
Mandíbula
3
9-12 MS
Mandíbula
1
21-24 MS
Mandíbula
1
4-6 AÑOS
Mandíbula
1
6-8 AÑOS
Cuadro 59. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
La fusión de las epífisis de los huesos nos indica la presencia
entre las ovejas de un animal con una edad de muerte estimada en
menos de 8 meses, y de una cabra también menor de 9 meses
(cuadro 60).
En cuanto a las medidas sólo hemos podido calcular la altura
a la cruz para dos ovejas, para la cabra la fragmentación de la
muestra no nos ha permitido tomar las medidas de los huesos para
realizar este tipo de cálculo. La alzada de las ovejas es de 51,1 y
51,3 cm.
Las modificaciones observadas en los huesos son escasas,
tan sólo hay un resto quemado que presenta una tonalidad negra,
seis huesos mordidos, uno parcialmente digerido que debió ser
regurgitado y nueve con marcas de carnicería. Las marcas identificadas son incisiones finas sobre el epicóndilo distal de húmeros y debajo de la articulación proximal de metapodios, éstas
incisiones se produjeron durante la desarticulación, al tener que
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Pelvis C
Metatarso D
Meses
6-8
10
10
36
42
20-28
NF
0
0
1
1
1
1
F
2
2
1
1
2
0
%F
100
100
50
50
66,6
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Meses
6-8
10
10
36
18-24
42
36-42
18-24
NF
1
1
0
1
0
0
1
1
F
1
3
3
2
1
3
0
3
%F
50
75
100
66,6
100
100
0
75
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Meses
9-13
11-13
4-9
23-36
23-84
19-24
23-60
NF
0
0
1
0
1
0
1
F
1
1
0
1
0
1
0
%F
100
100
100
100
100
100
0
Cuadro 60. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
seccionar los ligamentos. Las otras marcas identificadas son
fracturas que parten los huesos por la mitad según planos horizontal y longitudinal. Estas fracturas las hemos observado en
húmeros y radios.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo es la segunda especie en cuanto a número de restos
identificados, con un total de 89 huesos y fragmentos óseos, que
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
Cerdo
3,3
0
4,5
M. Posterior
2,5
Patas
4,24
NR
Cabeza
Cerdo
46
Cuerpo
1
M. Anterior
14
M. Posterior
15
Patas
13
Cuadro 61. MUA y NR de cerdo.
87
[page-n-101]
001-118
19/4/07
19:50
Página 88
suponen un peso del 16,12% de la muestra determinada. Los restos pertenecen a un número mínimo de 4 individuos.
Las unidades anatómicas que cuentan con un mayor número
de elementos son las patas y el miembro anterior, seguidos aunque con peor conservación por los elementos de la cabeza y los
del miembro posterior (cuadro 61).
El peso de los huesos de esta especie ocuparía un tercer lugar
por detrás de los de bovino, lo que estaría indicando una importancia en el consumo inferior a la de ovicaprinos y bovinos. La
edad de sacrificio de los animales consumidos es de un ejemplar
con una edad de muerte entre los 7-11 meses, otro entre los 19-23
meses y un tercero entre los 31-35 meses.
A partir de la edad de fusión de los huesos podemos precisar
la presencia de dos individuos mayores de 24 meses (cuadro 62).
Hemos calculado la altura a la cruz para uno de los dos individuos adultos identificados en la muestra, a partir de la longitud
máxima de un metacarpo IV; la alzada obtenida es de 79,6 cm.
En cuanto a las modificaciones observadas sobre la superficie
de los huesos hay que señalar que sólo hemos identificado dos
huesos mordidos por cánidos y tres huesos con marcas de carniCERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Meses
12
42
12
12
24
12
42
42
42
24
27
NF
1
2
2
0
1
1
1
2
1
3
1
F
3
0
0
1
2
0
0
0
0
8
0
%F
75
0
0
100
66,6
0
0
0
0
72
0
Cuadro 62. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
cería. Estas son cortes profundos realizados al fracturar la mandíbula, un húmero y un calcáneo.
El bovino (Bos taurus)
Es la tercera especie según el número de restos, con 56 huesos y fragmentos óseos, que suponen un peso del 28,08% de la
muestra determinada. Los huesos pertenecen a un número mínimo de tres individuos.
Las unidades anatómicas que conservan más elementos son
las patas y la cabeza. En cuanto al miembro posterior no tiene
representación en la tabla, ya que solo contamos con fragmentos
de diáfisis y no hemos identificado ningún elemento completo
(cuadro 63).
El peso de los huesos de esta especie indica que su carne
ocupó un segundo lugar en el consumo de los habitantes del
poblado. Los animales sacrificados para el consumo presentan
una edad de muerte diversa. Según nos indica el desgaste de una
mandíbula hay un individuo sacrificado entre los 18-30 meses.
Según nos indica la edad de fusión de los huesos, los dos animales restantes tendrían uno una edad de muerte inferior a los 36
meses y otro superior a los 42 meses (cuadro 64).
88
MUA
Bovino
Cabeza
2,27
Cuerpo
0,25
M. Anterior
1
M. Posterior
0
Patas
5,12
NR
Bovino
Cabeza
21
Cuerpo
1
M. Anterior
7
M. Posterior
5
Patas
22
Cuadro 63. MUA y NR de bovino.
BOVINO
Parte esquelética
Húmero P
Radio P
Metacarpo D
Metatarso D
Meses
42
12-18
24-36
24-36
NF
1
0
2
1
F
0
1
1
1
%F
0
100
33,3
50
Cuadro 64. Bovino. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
La altura a la cruz del único animal adulto identificado la
hemos calculado a partir de la longitud máxima de un metacarpo,
que nos indica una alzada de 96,31 cm.
Finalmente las modificaciones que hemos observado sobre
los huesos de esta especie son principalmente las marcas de carnicería. Los fragmentos de los huesos largos identificados son
producto de un troceado del hueso en partes menores. Otras marcas son las incisiones finas que hemos identificado en la superficie dorsal de un astrágalo.
Hemos observado la presencia de un resto con malformaciones óseas. Se trata de una primera falange anterior de un animal
adulto que presenta un ensanchamiento anormal en la superficie
articular proximal, producida por desarrollar un esfuerzo acusado
o por pisar en terrenos blandos.
El caballo (Equus caballus)
Contamos con siete restos de un único individuo adulto. Los
restos identificados son fragmentos de mandíbula y de tibia, un
acetábulo de una pelvis y un metacarpo distal. Todos estos restos
presentaban evidencias de haber sido manipulados para el consumo, sobre todo por la presencia de fracturas producidas al trocear los huesos en porciones menores.
Las especies silvestres
Los restos de las especies silvestres no son muy abundantes y
su importancia según el número de restos es del 9,83%. En peso
suponen el 6,65% de la muestra determinada.
Los taxones identificados son el ciervo, la liebre y el conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
Para esta especie hemos identificado 15 huesos y fragmentos
óseos que pertenecen a un número mínimo de un individuo adulto, ya que los huesos presentaban las epífisis soldadas.
[page-n-102]
001-118
19/4/07
19:50
Página 89
En todos los huesos hemos observado la presencia de marcas
de carnicería, es decir fracturas producidas al trocear éstos en porciones menores.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Hemos identificado 10 huesos y fragmentos óseos de liebre
pertenecientes a un número mínimo de dos individuos adultos.
Las unidades anatómicas que cuentan con más elementos son el
miembro anterior y las patas.
De conejo contamos con 15 restos que pertenecen a un número mínimo de dos individuos adultos. La unidad con más elementos conservados es el miembro anterior. Para esta especie no
hemos identificado elementos de las patas.
Sobre la diáfisis de un fémur hemos observado la presencia de incisiones finas, producidas al separar la carne del
hueso.
Valoración de la muestra de la segunda fase del Hierro
Antiguo (HA b)
En este contexto la importancia relativa de las especies
domésticas (90%) y silvestres (9%) es similar a lo observado en
la muestra del Bronce Final, si bien el orden de importancia de las
distintas especies es diferente.
Al igual que en los momentos anteriores, el grupo principal
es el de los ovicaprinos. La diferencia con el resto de los contextos analizados está en relación con un importante incremen-
TB. IBÉRICO ANTIGUO (VI)
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
341
76
40
71
81
21
34
10
22
%
48,99
10,92
5,75
10,20
11,64
3,02
4,89
1,44
3,16
NME
148
54
25
37
35
17
13
9
22
TOTAL DETERMINADOS
696
46,99
78
619
697
19
69
88
21,59
78,41
TOTAL INDETERMINADOS
785
53,01
TOTAL
1481
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
630
66
696
%
90,51
9,49
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
697
88
785
88,79
11,21
TOTAL
1481
La muestra ósea de este momento está formada por un total
de 1481 huesos y fragmentos óseos, con un peso total de 5834,7
gramos. La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en un 46,99% del total, quedando un 53,01% como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminados de meso y macro
mamíferos (cuadro 65).
El estado de fragmentación, según el peso medio de los fragmentos es de 5,80 gramos para los restos determinados y de 2,28
gramos para los restos indeterminados (cuadro 66).
11,19
88,81
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
LA MUESTRA ÓSEA DEL IBÉRICO ANTIGUO
(550-450 A.N.E)
360
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
to de los restos de cerdo y una menor presencia de restos de
bovino.
Las pautas de sacrificio determinadas, indican el aprovechamiento cárnico del bovino y del cerdo. En el grupo de los ovicaprinos hay un mayor número de individuos sacrificados a una
edad adulta, lo que indica un aprovechamiento de este grupo de
especies para obtener otros productos aparte de la carne, como
podría ser la lana.
Las marcas de carnicería observadas en los huesos de bovino,
oveja, cerdo y conejo, son incisiones finas producidas durante el
proceso de desarticulación y descarnado.
Al igual que en el nivel anterior las mordeduras producidas
por los carnívoros son escasas.
%
41,11
15
6,94
10,28
9,72
4,72
3,61
2,50
6,11
NMI
14
6
7
5
3
2
3
2
4
%
30,43
13,04
15,22
10,87
6,52
4,35
6,52
4,35
8,70
%
34,37
6,12
4,66
7,28
28,45
9,66
8,62
0,05
0,79
4.038,30
69,21
1796,4
46
PESO
1388
247,3
188
294,1
1149
390
348
2
31,9
30,79
5834,7
NME
316
44
360
%
87,77
12,23
NMI
37
9
46
%
80,43
19,57
PESO
3656,4
381,9
4.038,30
%
90,54
9,46
1796,4
360
46
5834,7
Cuadro 65. Ibérico Antiguo. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
89
[page-n-103]
001-118
19/4/07
19:50
Página 90
OVICAPRINO
D
I
Edad
1
2-6 MS
IB. Antiguo
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
696
4038,3
5,8
Mandíbula
NRI
785
1796,6
2,28
Mandíbula
3
2
9-12 MS
NR
1481
5834,7
3,93
Mandíbula
2
2
21-24 MS
Mandíbula
1
1
4-6 AÑOS
Mandíbula
4
1
6-8 AÑOS
Cuadro 66. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
Cuadro 68. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
A partir del logaritmo entre el número de restos y número
mínimo de elementos se obtiene un valor del 0,61. En la fragmentación de la muestra ha influido la acción de los cánidos y de
los humanos con las prácticas carniceras sobre los huesos.
La muestra analizada la componen principalmente restos de
especies domésticas y en menor medida de fauna silvestre.
Las especies domésticas
La importancia de las especies domésticas es del 90,51%
según el número de restos y suponen un peso del 90,54%. Los
taxones identificados son: oveja, cabra, cerdo, bovino y caballo.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los huesos de este grupo de especies son los más abundantes,
con un total de 457 huesos y fragmentos óseos con un peso del
45,15% del total determinado. Los restos identificados pertenecen aun número mínimo de 14 individuos.
La unidad anatómica mejor representada es la de las patas, a
ella siguen aunque con un valor de conservación menor la cabeza
y el miembro anterior (cuadro 67).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
15,83
2,2
4,5
4
5,62
Oveja
0
0
6
0,5
12,62
Cabra
0
0
1,5
1
7,75
TOTAL
15,83
2,2
12
5,5
25,99
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
137
13
48
82
61
Oveja
0
0
24
10
42
Cabra
7
0
8
3
22
TOTAL
144
13
80
95
125
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Pelvis C
Tibia D
Calcáneo
Meses
6-8
10
42
18-24
30-36
NF
1
3
0
0
0
F
1
3
4
1
2
%F
50
50
100
100
100
OVEJA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo D
Fémur D
Calcáneo
Meses
10
10
30
18-24
36-42
30-36
NF
2
0
0
1
1
1
F
7
1
2
2
0
3
%F
77,7
100
100
66,6
0
75
Cuadro 69. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
Cuadro 67. MUA y NR de los ovicaprinos.
Hemos calculado la altura a la cruz de una oveja a partir de la
longitud máxima de un metatarso, obteniendo una alzada de
53,57 cm.
En cuanto a las modificaciones que han afectado a los huesos
de este grupo de especies, hay que indicar que son más abundantes las producidas durante el proceso carnicero. Se trata de evidencias del troceado de las diferentes unidades anatómicas y de los
huesos en partes menores, como las fracturas de sección longitudinal observadas en radios, metapodios y húmeros, y de las incisiones realizadas durante la desarticulación, como las observadas
en la epífisis distal de los húmeros localizadas en el epicondilo y
sobre la tróclea. También hay una diáfisis de un radio con incisiones paralelas producidas durante el descarnado. A estas marcas
siguen los huesos mordidos por perros y los huesos quemados.
El peso de los huesos nos indica que se trata del grupo de
especies que más carne aportan al poblado en este momento
del Ibérico de los siglos VI-V a.n.e. Las edades de sacrificio
de los animales consumidos es de un animal con una edad
entre 2-6 meses, tres entre 9-12 meses, dos una edad de
muerte de 21-24 meses, uno de 4-6 años y cuatro con una
edad de muerte de 6-8 años, según del desgaste molar (cuadro 68).
A partir de la fusión de las epífisis de los huesos podemos
establecer la presencia de animales menores de 10 y 24 meses en
el grupo de las ovejas, mientras que la edad de muerte de las
cabras supera los tres años, ya que todos los huesos identificados
presentaban las epífisis soldadas (cuadro 69).
El cerdo (Sus domesticus)
Hemos identificado un total de 71 restos con un peso del
7,28% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 5 individuos.
La unidad anatómica que ha conservado más elementos es el
miembro anterior, a ella siguen, pero con peor representación las
patas y la cabeza (cuadro 70).
Según el peso de los huesos, esta especie proporciona menos
alimento para los habitantes que las especies silvestres.
Los animales consumidos fueron sacrificados según el desgaste molar entre los 7-11 meses. La fusión de los huesos nos
ayuda a precisar la existencia de tres muertes a una edad menor
de 12 meses y de dos a una edad mayor de 24 meses (cuadro 71).
90
[page-n-104]
001-118
19/4/07
19:50
Página 91
MUA
Cerdo
MUA
Bovino
Cabeza
1,46
Cabeza
1,68
Cuerpo
0,07
Cuerpo
0,07
M. Anterior
5
M. Anterior
2
M. Posterior
0,5
M. Posterior
1
Patas
1,49
Patas
4
NR
Cerdo
NR
Bovino
Cabeza
20
Cabeza
Cuerpo
1
Cuerpo
3
M. Anterior
14
M. Anterior
13
M. Posterior
15
M. Posterior
15
Patas
17
Patas
21
Cuadro 70. MUA y NR de cerdo.
CERDO
Parte esquelética
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Tibia D
Meses
12
42
36-42
24
24
NF
4
1
1
1
0
F
3
0
1
2
1
29
Cuadro 72. MUA y NR de bovino.
%F
42,85
0
50
66,6
100
Cuadro 71. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
Hay que señalar la existencia de los huesos de un cerdo neonato que no fue consumido y que debió formar parte de una ofrenda ritual.
La altura a la cruz de uno de los ejemplares adultos la hemos
calculado a partir de la longitud máxima de un metacarpo y de un
metatarso IV. La alzada obtenida es de 71,60 cm.
Tres huesos presentaban las diáfisis mordidas por cánidos.
Entre las marcas de origen antrópico contamos con un fragmento
de fémur quemado con un color negro y doce huesos con marcas
de carnicería. Las marcas son fracturas realizadas durante el troceado de los huesos en partes menores.
El bovino (Bos taurus)
Hemos identificado 81 restos de esta especie, que suponían
un peso del 28,45% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de tres individuos.
La unidad con más elementos es de las patas, a ella sigue el
miembro anterior y con peor conservación el resto de unidades
(cuadro 72).
El bovino es la segunda especie que más carne aporta al
poblado por detrás del grupo de los ovicaprinos. Los animales
consumidos eran sacrificados a una edad adulta, ya que todos los
huesos presentaban las epífisis soldadas.
Hemos identificado dos huesos que presentaban alteraciones
por la acción de los cánidos, un hueso quemado de color negro y
nueve restos que presentaban marcas de carnicería. Las marcas de
carnicería identificadas son cortes localizados detrás del molar
tercero en las mandíbulas, incisiones en las superficies dorsal y
medial de las falanges y en la superficie dorsal del astrágalo.
También hay cortes profundos y fracturas realizados durante el
troceado de los huesos en partes menores.
El caballo (Equus caballus)
Hemos identificado 21 restos de caballo con un peso del
9,66% de la muestra determinada. Los restos pertenecen a un
número mínimo de dos individuos.
Los elementos más frecuentes son los pertenecientes al cráneo y a las patas.
La edad de los dos ejemplares identificados la hemos calculado a partir del desgaste de la corona de dos premolares. Así
tenemos un individuo con una edad de muerte entre los 7-9 años
y otro con más de 20 años.
Sabemos que esta especie fue consumida por las marcas de
carnicería que hemos identificado. Se trata de fracturas realizadas
durante el troceado de las partes del esqueleto, identificadas en
mandíbulas, una ulna, el acetábulo de una pelvis, un fémur, una
tibia y un metatarso.
Las especies silvestres
La importancia de las especies silvestres según el número de
restos es del 9,49% y suponen un peso del 9,46%. Las especies
identificadas son el ciervo, el conejo y la liebre.
El ciervo (Cervus elaphus)
Hemos identificado 34 restos óseos de tres individuos. Los
restos identificados son principalmente fragmentos de diáfisis.
Los elementos mejor conservados son los de las patas y los del
miembro anterior (cuadro 73).
MUA
Cabeza
Ciervo
0,24
Cuerpo
0
M. Anterior
1
M. Posterior
0,5
Patas
1,87
NR
Cabeza
Ciervo
10
Cuerpo
0
M. Anterior
5
M. Posterior
9
Patas
9
Cuadro 73. MUA y NR de ciervo.
91
[page-n-105]
001-118
19/4/07
19:50
Página 92
El peso de los huesos de esta especie supone el 8,62% de la
muestra determinada, por lo que el consumo de carne de venado
era importante para los habitantes del poblado. Los animales consumidos tenían una edad superior a los 26 meses, según observamos de la edad de fusión de los huesos (cuadro 74).
CIERVO
Parte esquelética
Húmero D
Metacarpo D
Fémur D
Meses
12-20
26-29
26-42
NF
0
0
1
F
2
1
0
%F
100
100
0
Cuadro 74. Ciervo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Hemos identificado mordeduras y arrastres de cánido sobre la
diáfisis de un radio. También hay restos quemados como fragmentos de asta, diente y un metapodio que presentan un color
negro. Entre las marcas de origen antrópico, realizadas durante el
proceso carnicero, hemos identificado: fracturas y cortes profundos realizados durante el troceado de los huesos en porciones
menores y que han sido observadas sobre las diáfisis de un metacarpo, en un húmero y en un radio.
Finalmente, hay que señalar la presencia de un fragmento de
asta con las superficies aserradas para la confección de útiles.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Contamos con 22 restos de conejo que pertenecen a un número mínimo de 4 individuos. Los elementos identificados con
mayor frecuencia son los pertenecientes al miembro posterior,
seguidos por los del miembro anterior y con peor representación
por los de las patas. En los huesos de esta especie no hemos identificado marcas de carnicería.
A partir de la fusión de los huesos hemos determinado la presencia de 2 individuos adultos y de dos infantiles.
De liebre hay 10 restos que corresponden a un número mínimo de dos individuos adultos. Para esta especie la unidad con más
elementos es el miembro anterior.
Sólo en un metatarso III hemos identificado marcas de carnicería, se trata de incisiones finas localizadas debajo de la superficie articular.
Valoración de la muestra del Ibérico Antiguo
El conjunto de restos analizado presenta la misma pauta
observada en los niveles anteriores, con un predominio del grupo
de los domésticos (90,51%) frente a los silvestres (9,49%). Entre
los animales domésticos, los ovicaprinos son el grupo principal
de especies. Como segundas especies el cerdo y el bovino.
Finalmente, en las especies silvestres los restos más abundantes
son los de ciervo.
Las pautas de sacrificio indican que el aprovechamiento
final de las especies fue la obtención de carne. Esto se ve claramente en las edades de sacrificio de tres cerdos y nueve ovicaprinos. El cerdo neonato no presentaba evidencias de haber
sido consumido y parece que pudo formar parte de un depósito
ritual.
Las edades de muerte del resto de los animales nos están
indicando aparte de su aprovechamiento cárnico de otros usos.
92
En el caso de los ovicaprinos adultos pudo haber un aprovechamiento de la lana y de la piel. Todos los restos de bovinos y de
caballos pertenecen a animales adultos, hecho que nos informa
sobre su posible utilización en tareas de tracción antes de su
sacrificio.
Los huesos que presentaban modificaciones son escasos,
alcanzando un 4,45% del total de la muestra analizada. Dieciseis
restos presentan marcas de cánidos en las superficies articulares,
dejando trozos de diáfisis completamente destrozados.
Las marcas de carnicería son las más abundantes, localizadas en 39 restos. Predominan las fracturas y los cortes profundos evidencias del troceado de las diferentes unidades
anatómicas y de los huesos en partes menores. A estas marcas
siguen las incisiones o cortes finos, que nos informan del proceso de desarticulación de los huesos cortando los ligamentos. Finalmente, hay que señalar la presencia de 10 huesos
afectados por el fuego, adquiriendo una coloración marrón y
negra. Esta coloración nos indica que los huesos no alcanzaron una temperatura superior a los 400º C. Así como el hallazgo de un fragmento de asta de ciervo con signos de haber sido
trabajado.
LA MUESTRA ÓSEA DEL IBÉRICO FINAL (170-140 A.N.E.)
La muestra está formada por un total de 1.119 huesos y fragmentos óseos, que suponen un peso de 5749 gramos. Del total
analizado ha sido posible identificar anatómica y taxonómicamente un 50,22%, quedando un 49,78% como restos indeterminados de meso y macro mamíferos (cuadro 75).
El peso medio de los restos determinados es de 8,34 gramos,
y el de los indeterminados de 1,90 gramos (cuadro 76).
La fragmentación de la muestra calculada con el logaritmo
entre el NR y NME nos da un valor de 0,52. Ésta no solo es debida a los procesos sedimentarios, sino también a la intervención de
otros agentes como los cánidos y a las prácticas carniceras y el
trabajo del hueso por parte de los humanos y finalmente, a la
acción del fuego.
La muestra analizada se caracteriza por el dominio de las
especies domésticas con un valor del 95,90% según el número de
restos, sobre las especies silvestres con un valor menor del 5%.
Las especies identificadas son la oveja, la cabra, el cerdo, el bovino, el asno, el gallo, el ciervo, la liebre y el conejo.
Las especies domésticas
Como ya hemos mencionado la importancia de las especies
domésticas según el número de restos es del 95,90% y suponen
un peso del 4,10%. Las especies identificadas son la oveja, la
cabra, el cerdo, el bovino, el asno y entre las aves el gallo.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Se trata del grupo de especies que cuenta con un mayor número de restos: 419 huesos y fragmentos óseos con un peso del
58,87% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 15 individuos, identificándose 8
ovejas y 4 cabras.
La unidad anatómica mejor representada según el MUA es la
de las patas, seguida pero con una peor conservación por la cabeza y el miembro anterior (cuadro 77).
[page-n-106]
001-118
19/4/07
19:50
Página 93
TB. IBÉRICO FINAL (II)
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Asno
Gallo
Ciervo
Conejo
NR
238
120
61
70
47
2
1
12
11
%
42,35
21,35
10,85
12,46
8,36
0,36
0,18
2,14
1,96
NME
102
98
43
50
21
2
1
5
10
TOTAL DETERMINADOS
562
50,22
332
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
76
351
427
18,5
81,5
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
42
88
130
32,30
67,70
TOTAL INDETERMINADOS
557
49,78
TOTAL
1119
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
539
23
562
%
95,90
4,10
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
427
130
557
76,66
23,34
TOTAL
1119
%
30,72
29,52
12,95
15,06
6,33
0,60
0,30
1,51
3,01
NMI
15
8
4
4
2
1
1
1
2
%
39,47
21,05
10,53
10,53
5,26
2,63
2,63
2,63
5,26
PESO
1313
699
749
236
1209
480
4
10,23
0,09
4.690
81,57
1059
38
%
28
14,90
15,97
5,03
25,78
18,43
5749
NME
317
15
332
%
95,48
4,52
332
NMI
35
3
38
%
92,1
7,9
PESO
4206
484
4.690
38
%
89,69
10,31
5749
Cuadro 75. Ibérico Final. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
Por el peso de los restos, este grupo de especies ocuparía el
primer lugar en cuanto abastecedores de carne. La edad de sacrificio de los animales consumidos es de tres de 9-12 meses, de tres
OVICAPRINO
D
I
Edad
Mandíbula
3
2
9-12 MS
Mandíbula
3
21-24 MS
Mandíbula
1
3-4 AÑOS
IB. Final
NR
Peso
Ifg(g/frg)
Mandíbula
NRD
562
4690
8,34
Mandíbula
Cuadro 78. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
NRI
557
1059
1,9
NR
1119
5749
1
4
4-6 AÑOS
1
6-10 AÑOS
5,13
Cuadro 76. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
17,63
4,28
6
3,5
3,24
Oveja
0
0
9
4,5
23,12
Cabra
2
3
4,5
2,5
8,37
TOTAL
19,63
7,28
19,5
10,5
34,73
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
94
38
32
44
30
Oveja
0
0
28
17
75
Cabra
10
3
19
6
20
TOTAL
104
41
79
67
125
Cuadro 77. MUA y NR de los ovicaprinos.
de 21-24 meses, uno de 3-4 años y tres de 6-10 años, según el desgaste de molar (cuadro 78).
Si nos fijamos en el grado de fusión de los diferentes huesos, observamos que entre las ovejas hay muerte en animales
menores de 24 meses, y en las cabras también hay muertes a
edades menores de 13 meses, así como de animales entre 13 y
24 meses (cuadro 79).
Hemos calculado la altura a la cruz para los ejemplares de
oveja y para los de cabra, a partir de la longitud máxima de
radios, metacarpos, metatarsos y calcáneos. La alzada de las
ovejas oscilaría entre los 50,85 cm y los 60,64 cm. Para la
cabra la altura a la cruz variaría desde los 50,46 cm hasta los
61,90 cm.
Del total de restos de este grupo de especies, sólo 34 presentaban alteraciones en su superficie ósea, producidas por la acción
del fuego, por las mordeduras de cánidos y por la acción antrópica (marcas de carnicería y trabajo del hueso).
93
[page-n-107]
001-118
19/4/07
19:50
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Pelvis C
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Metacarpo D
Página 94
MUA
Meses
6-8
10
10
36
42
30-36
36-42
18-24
18-24
NF
0
2
0
3
0
1
1
1
4
F
1
3
3
0
2
0
0
2
0
%F
100
60
100
0
100
0
0
66,6
0
4,8
Cuerpo
0
M. Anterior
4,5
M. Posterior
1,5
Patas
2,85
NR
Cerdo
Cabeza
21
Cuerpo
3
M. Anterior
12
M. Posterior
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Meses
6-8
10
10
36
30
18-24
42
36-42
18-24
NF
0
0
0
0
2
4
0
0
0
F
4
5
4
1
2
1
3
1
5
%F
100
100
100
100
50
20
100
100
100
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Metacarpo D
Meses
9-13
11-13
33-84
19-24
23-60
23-36
23-36
NF
0
1
0
1
0
0
1
F
2
3
3
4
1
2
2
%F
100
75
100
80
100
100
66
Cuadro 79. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
8
Patas
24
Cuadro 80. MUA y NR de cerdo.
identificado 70 restos con un peso del 5,03% de la muestra determinada. Los restos pertenecen a un número mínimo de 4 ejemplares.
Las unidades anatómicas que conservan más elementos son la
cabeza y el miembro anterior (cuadro 80).
El peso de los huesos nos sitúa a esta especie en un cuarto
lugar por detrás del ciervo. Las edades de los animales consumidos según el desgaste molar, nos indica la presencia de una muerte entre los 6-7 meses, otra entre los 7-11 meses, una entre los 1923 meses y otra entre los 31-35 meses (cuadro 81) La edad de
fusión de los huesos nos informa que la muestra está formada
principalmente por ejemplares menores de 42 meses (cuadro 82).
Las medidas que hemos obtenido de esta especie nos han permitido calcular la altura a la cruz del ejemplar de tres años, que
tendría una alzada de 68,12 cm.
Del total de huesos contabilizados para esta especie hemos
identificado dos que presentaban modificaciones producidas
por la acción de los cánidos y dos por las prácticas carniceras.
Las marcas de carnicería identificadas son incisiones finas
CERDO
El fuego ha afectado a un metatarso que presentaba una tonalidad negra y marrón.
Las marcas de los cánidos se han identificado en 22 restos con
arrastres y mordeduras, que afectaban a las superficies articulares
y a las diáfisis. Hay que señalar la presencia de un astrágalo parcialmente digerido, suponemos que por un cánido, que posteriormente fue regurgitado.
Las marcas de carnicería están presentes en 6 restos. Entre
estas hemos distinguido incisiones finas realizadas durante el proceso de desarticulación, localizadas en la mandíbula y en dos
radios. También hay cortes profundos y fracturas realizados
durante la separación del esqueleto en las diferentes unidades
anatómicas y durante el troceado de los huesos en partes menores, patentes en la superficie basal de una cuerna y en la mitad de
las diáfisis de dos húmeros.
Tres astrágalos derechos y uno izquierdo de oveja presentaban las facetas medial y lateral pulidas, para convertirlos en objetos de juego.
El cerdo (Sus domesticus)
Es la segunda especie en la muestra si tenemos en cuenta el
número de restos y el número mínimo de individuos. Hemos
94
Cerdo
Cabeza
D
I
Mandíbula
Mandíbula
Edad
1
Mandíbula
6-7 MS
1
19-23 MS
1
Mandíbula
7-11 MS
1
1
31-35 MS
Cuadro 81. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
12
12
42
36-42
24
12
24
24-30
27
NF
1
1
1
0
3
1
1
2
0
F
4
1
0
1
0
0
0
0
1
Cuadro 82. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
%F
80
50
0
100
0
0
0
0
100
[page-n-108]
001-118
19/4/07
19:50
Página 95
sobre la superficie de una costilla y sobre la superficie medial
de un carpal.
El bovino (Bos taurus)
El bovino es la tercera especie según el número de restos y
número mínimo de individuos. Hemos identificado un total de 47
huesos y fragmentos óseos, con un peso del 25,78% de la muestra
determinada y que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos.
Las unidades que han conservado más elementos son las
patas, el miembro anterior y el posterior (cuadro 83).
MUA
0,27
Cuerpo
0,6
M. Anterior
1
M. Posterior
1
Patas
1,99
NR
Bovino
Cabeza
13
Cuerpo
10
M. Anterior
4
M. Posterior
8
Patas
Las especies silvestres
La importancia de las especies silvestres según el número de
restos es del 4,10%, con un peso del 10,31%. Los taxones identificados son el ciervo y el conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
De ciervo hemos identificado 12 huesos y fragmentos óseos
con un peso del 10,23% de la muestra determinada. Los restos
pertenecen a un individuo adulto.
Los restos identificados son un fragmento de asta, un diente,
una vértebra torácica, un radio distal, metapodios y falanges.
En dos restos, las diáfisis de un metapodio y un radio, hemos
identificado marcas de carnicería. Se trata de cortes profundos
producidos durante el troceado de los huesos en partes menores.
También hay que señalar la presencia de un fragmento de
metatarso pulido y con forma de punzón.
Bovino
Cabeza
El gallo (Gallus domesticus)
Sólo hemos identificado un ave de corral, se trata de un gallo,
representado por un único resto: un tarso metatarso proximal de
un individuo adulto.
12
Cuadro 83. MUA y NR de bovino.
El peso de los huesos de esta especie nos indica que fue la
segunda especie, después del grupo de los ovicaprinos, que más
carne proporcionó a los habitantes del poblado. Las edades de
sacrificio de estos animales es de un ejemplar menor de 42 meses
y de otro mayor (cuadro 84).
BOVINO
Parte esquelética
Húmero P
Ulna P
Tibia D
Calcáneo
Meses
42
42-48
24-36
24-36
NF
1
0
0
0
F
0
1
2
2
%F
0
100
100
100
Cuadro 84. Bovino. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
Finalmente hay que señalar que del total de huesos sólo
hemos identificado marcas en 5 restos, tres con mordeduras y
arrastres de cánido y dos con marcas de carnicería. Las marcas de
carnicería son incisiones finas sobre la superficie dorsal de dos
falanges.
En un metacarpo distal hemos observado que la incisura interarticular presentaba una separación más grande de lo normal,
quedando los cóndilos muy abiertos. Pensamos que se trata de
una deformación producida por un esfuerzo acusado y continuo
del animal, tal vez el tiro.
El asno (Equus asinus)
De asno hemos identificado dos restos que pertenecen a un
único individuo. Los restos identificados son un diente superior y
un metatarso proximal. El metatarso presenta la superficie de la
diáfisis con numerosos arrastres y mordeduras de perro.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
De conejo hemos identificado 11 huesos y fragmentos óseos
pertenecientes a dos individuos. Los individuos identificados presentaban las epifisis de la tibia distal por soldar.
Los restos identificados pertenecen a la cabeza, al miembro
anterior y al posterior. No hemos identificado ningún hueso con
marcas de carnicería.
Valoración de la fauna del Ibérico Final
En la muestra de este nivel la importancia de las especies
domésticas (95,9%) sigue prevaleciendo sobre las silvestres
(4,1%). En este momento se acentúan las pautas marcadas en el
nivel anterior, en cuanto a frecuencia de especies.
Los ovicaprinos son el grupo principal, mientras que como
segunda especie el cerdo presenta un incremento importante respecto a los periodos anteriores. Los restos de bovino son escasos
y los restos de caballo están ausentes en este contexto. En el conjunto faunístico hay que destacar entre las especies domésticas la
presencia de asno y de gallo. En las especies silvestres los restos
más abundantes son los de ciervo.
Las pautas de sacrificio indican un aprovechamiento cárnico
final de las tres principales especies, si bien tanto de los ovicaprinos como de los bovinos adultos se pudo realizar otro uso, para
obtener otros productos y beneficios.
Las marcas de carnicería son principalmente incisiones finas
y paralelas localizadas en las zonas de inserción muscular de los
huesos y cortes profundos en las diáfisis.
En el conjunto óseo analizado también existen mordeduras de
perros en las superficies articulares de huesos de oveja, cabra,
cerdo, ciervo y bovino.
5.5.3. VALORACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FAUNA DEL
TORRELLÓ DEL BOVEROT
En las distintas fases de ocupación del Torrelló del Boverot
hemos comprobado la existencia de diferencias en el estado de
conservación de las muestras. Las fases que han proporcionado
95
[page-n-109]
19/4/07
19:50
Página 96
más restos son Campos de Urnas, Ibérico Antiguo e Ibérico Final.
A estas fases siguen con menos restos la segunda fase del Hierro
Antiguo (HA b), el Bronce Final y la primera fase del Hierro
Antiguo (HA a).
Los huesos estaban más enteros en la muestra del HA b y en
la del Ibérico Final. Mientras que la fragmentación, según el logaritmo (NR/NME), es bastante similar en todos los momentos, si
bien es más acusada durante los Campos de Urnas y el Ibérico
Antiguo (cuadro 85) (gráfica 11).
100
95
90
E.silvestres
E.domésticas
85
80
Log (NR/NME)
IB.Final
al
in
uo
ig
A
b
a
0,52
Cuadro 85. Índice de fragmentación según el Logaritmo NR/NME.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
BF
CU
HA a
HA b IB IN IB FI
Ifg (Peso)
Ifg (Log NR/NME)
Gráfica 11. Índice de fragmentación de las muestras según el peso y
el Log (NR/NME).
También hemos observado variaciones en el uso de los animales, indicadas por la frecuencia relativa de las especies tanto en
número de restos, de individuos y peso como por las edades de
sacrificio y por la representación anatómica.
La fauna del yacimiento, está formada principalmente por
especies domésticas, como la oveja, la cabra, el bovino, el cerdo,
el caballo, el asno y entre las aves, el gallo. En la fauna silvestre
destaca la presencia de ciervo, conejo y liebre (gráfica 12).
En cuanto a la importancia de las especies cazadas, son más
significativas durante los espacios temporales de Campos de
Urnas y del Primer momento del Hierro Antiguo, es decir durante
los siglos VIII y VII a.n.e. Podemos suponer que esta mayor presencia de restos silvestres que en otros periodos posteriores, está
motivado por la necesidad de conseguir un recurso tan importante
como es la carne, o bien por que la caza fuera practicada como una
actividad de prestigio por una clase dominante asentada en el yacimiento rodeado de un entorno menos antropizado que en épocas
posteriores y por lo tanto más productivo en caza.
En cuanto a las especies domésticas, observamos un modelo
económico basado en la cabaña de los ovicaprinos en todos los
niveles estudiados. Cabe recordar, que el entorno del yacimiento
96
.F
0,61
IB
IB.Antiguo
nt
0,54
.A
0,51
HA b
IB
HA a
75
H
0,61
A
0,55
CU
H
BF
CU
Índice Frgt.
BF
001-118
Gráfica 12. Importancia de las especies domésticas/silvestres (%NR).
constituía un medio óptimo para ovejas y cabras, que podían
obtener buenos pastos en las terrazas del río Mijares, sin desplazarse excesivamente del yacimiento.
La segunda especie más importante hasta la segunda fase del
Hierro Antiguo es el bovino. Esta cabaña ganadera requiere de
mayores extensiones de pastos y abundante agua. El que su uso
principal fuese el abastecimiento cárnico, plantea la posibilidad de
que estos rebaños se mantuvieran fuera del yacimiento, río abajo
en la zona del estuario y que al Torrelló solamente llegara la carne.
A partir del Hierro Antiguo se producen cambios en la frecuencia e importancia de unas especies sobre otras que se irán
acentuando hasta el siglo II a.n.e, considerando el número de
restos y el de individuos. Fundamentalmente, se produce un
aumento progresivo del cerdo, especie cuyo coste de crianza es
reducido en contraposición al beneficio obtenido. El incremento de esta especie está relacionado con un descenso en la importancia del bovino y del consumo de caballo, como se puede
observar a partir del Ibérico Antiguo. En peso hay que señalar
que el bovino aparece como segunda especie más importante
por detrás del grupo de ovejas y cabras en todos los periodos
(gráfica 13 y gráfica 14).
El caballo se consume hasta prácticamente el siglo VI a.n.e.
En este momento parece que es sustituido por el consumo del
cerdo, observándose también un descenso en el consumo de carne
de vacuno.
Las edades de sacrificio observadas en las especies domésticas indican que hasta la segunda fase del Hierro Antiguo (HA b),
la cría de los animales está destinada fundamentalmente a la producción de carne, y parece que a partir de este momento hay un
uso diferente, dándose una gestión ganadera más diversificada.
Así a partir del siglo VI a.n.e. observamos un cambio en las edades de sacrificio. La edad de consumo de los ovicaprinos indica
un aprovechamiento no solo cárnico, sino también de lana, pieles
y lácteo (gráfica 15). El cerdo es una especie dedicada prácticamente a la producción cárnica y finalmente el bovino se sacrifica
cuando ya es adulto, lo que revela un aprovechamiento en tareas
de tiro y/o tracción.
Los bovinos y los caballos durante el periodo del Ibérico
Pleno fueron animales con un significado superior al de otras
especies, tal y como demuestra su abundante representación en la
iconografía ibérica. El caballo fue sin duda, un animal de presti-
[page-n-110]
001-118
19/4/07
19:50
Página 97
100%
Conejo
Liebre
Ciervo
Caballo
Bovino
Cerdo
Ovicaprino
80%
60%
40%
20%
0%
BF
CU
HA a
HA b
IB IN
IB FI
Gráfica 13. Importancia de las especies según el % NR.
gio, como lo atestiguan las fuentes clásicas que hacen mención a
los jinetes ibéricos. Esta especie está ausente en el Torrelló, en el
contexto del siglo II a.n.e, al igual que ocurre en las muestras de
fauna de otros yacimientos durante el Ibérico Pleno (Iborra,
2000). El hallazgo del esqueleto de un caballo ibérico completo
en las inmediaciones de Borriana (Mesado y Sarrión, 2000) indica que esta especie recibió un tratamiento distinto al de otras
especies consumidas.
Entre la fauna del Torrelló, hay que destacar la presencia del
asno y del gallo en el nivel del Ibérico Final.
Como hemos observado el grupo de especies más común y
numeroso es el de los ovicaprinos. En este grupo siempre hay el
doble de ovejas que de cabras en todos los niveles. Para entender
el uso de estas especies, y para qué tipo de producción era explotado el rebaño, hemos representado gráficamente la edad de sacrificio de estos animales comparada con la curva de supervivientes.
Para ello hemos agrupado los individuos del BF y CU y los
del HA a y HA b, para que las muestras fueran un poco más completas.
En los momentos del BF/CU (siglos IX-VIII) la edad de
muerte más frecuente es de animales de 6 meses a 2 años. Parece
que la explotación del rebaño estaba dirigida a la producción de
carne y de leche. Con el porcentaje de animales supervivientes
nos queda un rebaño formado principalmente por lactantes y animales de 3-4 años (gráfica 16).
En los niveles del Hierro Antiguo (s.VII a.n.e.) la edad de
muerte más frecuente es de animales de 9 meses a 1 año, a esta
edad sigue la muerte de animales de 6-8 años y de 1 a 2 años.
Parece que existe una orientación en la explotación del rebaño
hacia la producción cárnica y en menor medida también de lana.
El rebaño superviviente estaría formado por lechales, juveniles,
reproductores y adultos jóvenes productores de lana (gráfica 17).
En el nivel del Ibérico Antiguo, o inicial (s.VI-V a.n.e.) la
edad de muerte más frecuente es de animales mayores de 6 años,
aunque también se ha constatado muerte en los demás grupos de
edad, a excepción de los 3-4 años. Parece que existe una orienta-
ción en la explotación del rebaño hacia la producción principalmente de lana, y por supuesto también de carne y en menor proporción de leche. El rebaño superviviente estaría formado por
lechales y reproductores (gráfica 18).
En el nivel del Ibérico Final (s.II a.n.e) la edad de muerte más
frecuente es de animales infantiles, sobre reproductores y adultos/viejos. Parece que existe una orientación en la explotación del
rebaño hacia la producción cárnica y lanera. El rebaño superviviente estaría formado por lechales, por los reproductores necesarios y por los animales más productivos en lana, los de 4 a 6 años
(gráfica 19).
Como resumen de las pautas seguidas en los diferentes niveles
en cuanto a la explotación del ganado ovino y cabrío podemos decir
que durante los siglos IX-VIII a-n.e el rebaño es explotado principalmente para producir carne y algo de leche. En el siglo VII a.n.e.
el uso de las especies es principalmente cárnico con posiblemente
algo de lana. En los siglos VI-V a.n.e. se inicia una diversificación
en cuanto a los productos a explotar y se obtiene leche, carne y
lana. Finalmente durante el siglo II a.n.e. la explotación está dirigida casi exclusivamente a la producción cárnica y lanera.
Un aspecto de interés documentado en el Torrelló, es el uso de
animales neonatos en los ritos fundacionales. Ovicaprinos y cerdos
neonatos fueron enterrados en el yacimiento como ofrendas, formando parte de los posibles depósitos rituales. Los neonatos identificados en los niveles del Bronce Final y Campos de Urnas se
localizaron en la habitación 3 unidad 56 y en la habitación 5 unidad
200 respectivamente. En el nivel del siglo VII a.n.e, se localizó un
cerdo neonato en la habitación 7 unidades 132-133 y finalmente los
ovicaprinos neonatos recuperados en el nivel del siglo VI a.n.e,
estaban depositados en el departamento 6 unidad XII.
Prácticas similares han sido identificadas en otros yacimientos de la Cultura Ibérica, en los que las especies más frecuentes
son las ovejas, las cabras, los cerdos y los perros.
Finalmente, queremos señalar la práctica de actividades lúdicas
en el hábitat, indicada por la presencia de piezas de juego realizadas con huesos. En las muestras del siglo II a.n.e, en la habitación
13 unidad 361, se han identificado cinco astrágalos trabajados: tres
97
[page-n-111]
001-118
19/4/07
19:50
Página 98
100%
80%
Conejo
Ciervo
60%
Caballo
Bovino
40%
Cerdo
Ovicaprino
20%
0%
BF
CU
HA a
HA b
IB IN
IB FI
Gráfica 14. Importancia de las especies según el % Peso.
100
100%
90
80
80%
70
6-8 años
4-6 años
3-4 años
1-2 años
9ms-1 año
2-6 ms
60%
40%
60
%muertes
%supervivientes
50
40
30
20
20%
10
0
0%
BF
CU
HA a
HA b
IB IN
0-6MS 6MS1Año
IB FI
Gráfica 15. Edades de muerte en Ovicaprinos.
1,-2
4,-6
6,-8
Gráfica 16. Grupo Ovicaprinos. NMI (%) muertos y supervivientes
durante el BF/CU.
%muertes
%supervivientes
%muertes
%supervivientes
120
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
80
60
40
20
0
0-6MS 6MS1Año
1,-2
3,-4
4,-6
6,-8
Gráfica 17. Grupo Ovicaprinos. NMI (%) muertos y supervivientes
durante el HA a y b.
98
3,-4
0-6MS
6MS1 Año
1,-2
3,-4
4,-6
6,-8
Gráfica 18. Grupo Ovicaprinos. NMI (%) muertos y supervivientes
durante el Ibérico Antiguo.
[page-n-112]
001-118
19/4/07
19:50
Página 99
…/…
%muertes
%supervivientes
BRONCE FINAL
OVICAPRINO NR
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
120
100
80
60
40
20
0
0-6MS 6MS1Año
1,-2
3,-4
4,-6
derechos y uno izquierdo de oveja y un astrágalo derecho de cabra.
Estos huesos presentaban las facetas medial y lateral pulidas.
Estos objetos conocidos como tabas, se usaban en el mundo
clásico como piezas de juego, para leer el oráculo y como ofrendas a divinidades y a difuntos.
5.5.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
BRONCE FINAL
F
i
dr
Mandíbula y dientes
2
2
Mandíbula
2
5
Diente superior
8
NF
13
Cráneo
Diente inferior
fg
i
dr
2
6
9
Hioides
9
Atlas
1
Axis
NF
fg
3
2
8
1
6
8
i
1
dr
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
6,-8
Gráfica 19. Grupo Ovicaprinos. NMI (%) muertos y supervivientes
durante el Ibérico Final.
OVICAPRINO NR
i
F
dr
OVICAPRINOS
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA
Peso
BRONCE FINAL
OVICAPRINO NME
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
Axis
Escápula D
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
133
9
142
3
50
9
59
16,5
545
i
2
8
6
1
3
F
dr
2
13
9
NF
i
1
1
dr
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
Costillas
3
Escápula D
Húmero diáfisis
1
3
2
1
8
1
1
1
6
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
1
1
6
Metacarpo D
Pelvis fragmento
1
2
…/…
BRONCE FINAL
OVICAPRINO
NME
Mandíbula y dientes
4
Diente superior
21
Diente inferior
15
Atlas
1
Axis
3
Escápula D
2
Metacarpo P
1
Metacarpo D
1
Fémur P
3
Fémur D
1
Tibia P
1
Tibia D
2
1
MUA
2
1,75
1,25
1
3
1
0,5
0,5
1,5
0,5
0,5
1
…/…
99
[page-n-113]
001-118
19/4/07
19:50
Página 100
…/…
BRONCE FINAL
OVICAPRINO
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
NME
1
2
1
BRONCE FINAL
OVEJA NR
MUA
0,5
1
0,5
F
i
NF
dr
Cuerna
i
1
Radio P
2
Radio diáfisis
3
Carpal radial
1
Carpal intermedio
1
Carpal 2/3
1
Carpal 4/5
4
1
Metacarpo P
Metacarpo D
3
1
1
Pelvis acetábulo
1
2
Tibia D
1
Astrágalo
1
Calcáneo
2
Metatarso D
Falange 1 C
2
2
Falange 1 P
Falange 2 C
1
1
Falange 2 P
Falange 3
1
1
1
100
BRONCE FINAL
OVEJA
Cuerna
Radio P
Carpal radial
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Carpal 4/5
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3
F
i
dr
NF
i
1
1
1
1
NME
1
2
1
1
1
1
3
2
3
1
1
3
1
4
1
1
1
1
MUA
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1
1,5
0,5
0,5
1,5
0,4
0,5
0,12
0,12
0,12
0,12
1
BRONCE FINAL
CABRA NR
Condilo occipital
Húmero D
Radio diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Falange 1 D
Falange 3C
OVEJA
NR Fusionados
32
NR No Fusionados
4
Total NR
36
NMI
3
NME Fusionados
25
NME No Fusionados 4
Total NME
29
MUA
11,38
Peso
152
BRONCE FINAL
OVEJA NME
Cuerna
Radio P
Carpal radial
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Carpal 4/5
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
BRONCE FINAL
OVEJA NME
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3
F
i
dr
1
NF
i
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
2
2
2
1
1
F
i
1
2
1
dr
1
1
1
1
1
2
3
CABRA
NR Fusionados
16
NR No Fusionados
1
Total NR
17
NMI
3
NME Fusionados
12
NME No Fusionados
1
Total NME
13
MUA
5,74
Peso
94
NF
i
1
1
[page-n-114]
001-118
19/4/07
19:50
BRONCE FINAL
CABRA NME
Condilo occipital
Húmero D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Falange 1 D
Falange 3C
BRONCE FINAL
CABRA
Condilo occipital
Húmero D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Falange 1 D
Falange 3C
BRONCE FINAL
BOVINO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. torácica
Vértebras indet.
Costillas
Húmero diáfisis
Radio D
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Rótula
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
Página 101
F
i
1
1
dr
1
1
NF
i
BOVINO
NR Fusionados
34
NR No Fusionados
16
Total NR
50
NMI
3
NME Fusionados
25
NME No Fusionados 2
Total NME
27
MUA
6,99
Peso
518
1
1
2
3
1
1
NME
1
2
2
1
2
3
1
1
MUA
0,5
1
1
0,5
1
1,5
0,12
0,12
i
F
dr
1
2
2
3
2
2
1
2
fg
1
NF
i
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
BRONCE FINAL
BOVINO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
V. torácica
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
F
i
1
2
3
2
NF
i
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
BRONCE FINAL
BOVINO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes
2
Diente superior
4
Diente inferior
4
V. torácica
1
Radio D
1
Metacarpo P
2
Metacarpo D
1
Astrágalo
1
Calcáneo
2
Metatarso D
1
Falange 1 C
2
Falange 1 D
2
Falange 2 C
2
Falange 3 C
1
BRONCE FINAL
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
dr
MUA
0,5
1
0,33
0,22
0,07
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,25
0,25
0,25
0,12
i
F
dr
1
2
1
2
1
1
2
fg
2
i
NF
dr
2
…/…
101
[page-n-115]
001-118
19/4/07
19:50
Página 102
…/…
BRONCE FINAL
CERDO NR
Costillas
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Fibula P
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
BRONCE FINAL
CERDO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia P
Fibula P
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
F
dr
i
i
dr
BRONCE FINAL
CABALLO NME
Sesamoideo
NME
1
CABALLO
NR Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
3
25
1
1
0,12
MUA
0,12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F
dr
i
1
2
2
NF
i
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BRONCE FINAL
CONEJO NME
Ulna D
Pelvis C
Fémur D
Calcáneo
F
dr
i
MUA
0,5
1,5
0,11
0,05
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,06
fg
1
fg
1
1
1
2
1
1
F
i
2
1
dr
1
1
1
7
2
6
3
BRONCE FINAL
CONEJO
Ulna D
Pelvis C
Fémur D
Calcáneo
F
i
BRONCE FINAL
CONEJO NR
Radio diáfisis
Ulna D
Pelvis C
Fémur D
Calcáneo
CONEJO
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
BRONCE FINAL
CERDO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes
3
Diente superior
2
Diente inferior
1
Pelvis acetábulo
1
Fémur D
2
Tibia P
1
Fibula P
1
Metatarso P
1
Metatarso D
1
Falange 1 C
1
102
fg
1
1
CERDO
NR Fusionados
22
NR No Fusionados
3
Total NR
25
NMI
4
NME Fusionados
12
NME No Fusionados 3
Total NME
15
MUA
5,72
Peso
149
BRONCE FINAL
CABALLO NR
Mandíbula
Sesamoideo
NF
NME
1
3
1
1
MUA
0,5
1,5
0,5
0,5
i
F
dr
BRONCE FINAL
CIERVO NR
Mandíbula
Diente inferior
V. cervicales
Ulna P
Pelvis fragmento
Fémur diáfisis
Metatarso diáfisis
CIERVO
NR
NMI
MUA
Peso
1
1
fg
2
1
1
1
1
5
13
1
0,81
170
[page-n-116]
001-118
19/4/07
19:50
BRONCE FINAL
CIERVO NME
Diente inferior
V. cervicales
Ulna P
BRONCE FINAL
CIERVO
Diente inferior
V. cervicales
Ulna P
CAMPOS de URNAS
OVICAPRINO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Atlas
V. lumbares
Vértebras indet.
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1 D
Página 103
F
i
1
1
dr
1
1
NME
2
1
1
MUA
0,11
0,2
0,5
i
F
dr
1
1
4
1
15
11
1
1
5
NF
fg
2
i
dr
1
2
3
1
4
1
10
9
6
1
7
2
1
7
2
1
2
4
1
1
1
2
2
2
3
1
9
20
2
1
1
1
1
1
2
OVICAPRINO
NR Fusionados
166
NR No Fusionados
13
Total NR
179
NMI
3
NME Fusionados
74
NME No Fusionados 11
Total NME
85
MUA
22,09
Peso
860
2
1
1
1
1
2
2
1
10
CAMPOS de URNAS
OVICAPRINO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
V. lumbares
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 D
F
i
1
4
15
11
1
1
NF
dr
1
5
9
6
i
dr
1
1
3
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
1
1
2
1
1
2
2
CAMPOS de URNAS
OVICAPRINO
NME
Maxilar y dientes
2
Mandíbula y dientes 10
Diente superior
24
Diente inferior
17
Atlas
1
V. lumbares
1
Escápula D
1
Húmero D
4
Radio P
1
Radio D
1
Ulna P
1
Metacarpo P
2
Metacarpo D
4
Pelvis acetábulo
3
Fémur P
1
Tibia D
2
Calcáneo
2
Metatarso P
3
Falange 1 D
5
1
MUA
1
5
2
0,94
1
0,16
0,5
2
0,5
0,5
0,5
1
2
1,5
0,5
1
1
0,37
0,62
1
CAMPOS de URNAS
OVEJA NR
Mandíbula
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
F
NF
i
dr
1
2
3
5
4
fg
2
1
dr
2
1
1
1
1
3
…/…
103
[page-n-117]
001-118
19/4/07
19:50
Página 104
…/…
CAMPOS de URNAS
OVEJA NR
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 2 P
CAMPOS de URNAS
OVEJA NR
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 2 P
F
i
NF
dr
1
1
dr
1
1
1
1
1
4
2
1
2
1
4
3
1
1
2
1
1
F
i
1
dr
2
3
NF
dr
2
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
2
1
2
1
4
CAMPOS de URNAS
OVEJA
NME
Húmero D
3
Radio P
3
Radio D
2
Metacarpo P
1
Metacarpo D
2
Pelvis acetábulo
1
Fémur D
2
Tibia D
3
Calcáneo
3
Metatarso P
6
Metatarso D
1
Falange 1 C
8
1
1
1
1
MUA
1,5
1,5
1
0,5
1
0,5
1
1,5
1,5
3
0,5
1
CAMPOS de URNAS
OVEJA
NME
Falange 2 C
1
Falange 2 P
1
MUA
0,12
0,12
1
1
OVEJA
NR Fusionados
53
NR No Fusionados
6
Total NR
59
NMI
4
NME Fusionados
31
NME No Fusionados
6
Total NME
37
MUA
14,74
Peso
329
104
fg
CAMPOS de URNAS
CABRA NR
Cuerna
Cráneo
Diente superior
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Calcáneo
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
CAMPOS de URNAS
CABRA NR
Cuerna
Diente superior
Escápula D
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Calcáneo
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
F
i
dr
1
fg
NF
dr
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
F
i
1
1
1
dr
1
NF
dr
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
CABRA
NR Fusionados
25
NR No Fusionados
2
Total NR
27
NMI
3
NME Fusionados
19
NME No Fusionados
2
Total NME
21
MUA
6,32
Peso
177
CAMPOS de URNAS
CABRA
NME
Cuerna
1
Diente superior
1
Escápula D
1
Húmero D
3
Radio P
1
MUA
0,5
0,08
0,5
1,5
0,5
…/…
1
1
[page-n-118]
001-118
19/4/07
19:50
Página 105
…/…
CAMPOS de URNAS
CABRA
NME
Ulna P
1
Metacarpo P
1
Metacarpo D
3
Calcáneo
3
Falange 1 C
4
Falange 1 D
1
Falange 2 C
1
CAMPOS de URNAS
BOVINO NR
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Atlas
Vértebras indet.
Costillas
Húmero diáfisis
Radio P
Ulna diáfisis
Ulna P
Metacarpo P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
Falange 2 D
Falange 2 C
Falange 3 C
CAMPOS de URNAS
BOVINO NR
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
Radio P
Ulna P
Metacarpo P
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 2 D
Falange 2 C
Falange 3 C
BOVINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
0,5
0,5
1,5
1.5
0,5
0,12
0,12
F
dr
1
2
i
3
3
5
1
fg
1
8
1
1
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
F
i
3
5
1
2
2
2
dr
1
8
2
2
2
1
1
1
1
34
16
60
3
36
8,83
1342
CAMPOS de URNAS
BOVINO
NME
Mandíbula y dientes
1
Diente superior
3
Diente inferior
13
Atlas
1
Radio P
2
Ulna P
4
Metacarpo P
2
Calcáneo
1
Centrotarsal
1
Metatarso P
1
Falange 1 C
3
Falange 2 D
2
Falange 2 C
1
Falange 3 C
1
CAMPOS de URNAS
CERDO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. cervicales
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia diáfisis
Calcáneo
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
MUA
0,5
0,25
0,72
1
1
2
1
0,5
0,5
0,5
0,37
0,25
0,12
0,12
F
dr
fg
2
i
1
1
1
2
3
1
NF
dr
2
3
1
1
1
3
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
CAMPOS de URNAS
CERDO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
F
i
1
1
2
dr
NF
dr
…/…
105
[page-n-119]
001-118
19/4/07
19:50
Página 106
…/…
CAMPOS de URNAS
CERDO NME
Diente inferior
V. cervicales
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Calcáneo
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
F
i
3
1
dr
3
1
1
3
1
1
1
2
1
3
CERDO
NR Fusionados
42
NR No Fusionados
5
Total NR
47
NMI
4
NME Fusionados
29
NME No Fusionados
5
Total NME
34
Peso
197,2
MUA
11,38
CAMPOS de URNAS
CABALLO NR
Diente superior
Canino
Falange 3 C
Falange 3 D
106
MUA
0,5
0,5
0,11
0,33
0,2
0,5
1,5
1,5
1
1,5
0,5
2
0,5
0,5
0,12
0,06
0,06
F
i
2
1
1
fg
1
1
CAMPOS de URNAS
CABALLO NME NME
Diente superior
2
Canino
1
Falange 3 C
1
MUA
0,11
0,25
0,25
1
1
2
1
1
CAMPOS de URNAS
CERDO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes
1
Diente superior
2
Diente inferior
6
V. cervicales
1
Escápula D
1
Húmero D
3
Radio P
3
Radio D
2
Ulna P
3
Metacarpo P
1
Pelvis acetábulo
4
Tibia P
1
Calcáneo
1
Falange 1 C
2
Falange 2 C
1
Falange 3 C
1
NF
dr
1
1
1
CABALLO
NR Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
CAMPOS de URNAS
CONEJO NR
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Pelvis C
Tibia diáfisis
Metacarpo P
5
5
1
4
0,61
53
F
dr
1
2
1
i
2
1
1
1
1
CAMPOS de URNAS
CONEJO
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero D
Pelvis C
Metacarpo P
2
1
1
CONEJO
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
10
2
7
3,35
6,3
F
i
dr
1
2
CAMPOS de URNAS
CONEJO
NME
Mandíbula y dientes
1
Escápula D
2
Húmero D
2
Pelvis C
1
Metacarpo P
1
CAMPOS de URNAS
LIEBRE NR
Húmero P
Húmero D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Metatarso II C
MUA
0,5
1
1
0,5
0,5
F
i
2
fg
dr
2
2
2
2
1
[page-n-120]
001-118
19/4/07
19:50
CAMPOS de URNAS
LIEBRE NME
Húmero P
Húmero D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Metatarso II C
LIEBRE
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
Página 107
F
i
2
2
2
2
2
1
11
2
11
5,5
7,9
CAMPOS de URNAS
LIEBRE
NME
Húmero P
2
Húmero D
2
Fémur P
2
Fémur D
2
Tibia P
2
Metatarso II C
1
CAMPOS de URNAS
CIERVO NR
Asta
Cráneo
Mandíbula y dientes
Ulna P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Cálcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 3 C
CAMPOS de URNAS
CIERVO NME
Mandíbula y dientes
Ulna P
Cálcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 3 C
CIERVO
NR
NME
NMI
MUA
Peso
CAMPOS de URNAS
CIERVO
NME
Mandíbula y dientes
1
Ulna P
1
Cálcáneo
1
Metatarso P
2
Falange 1 C
5
Falange 3 C
1
dr
MUA
1
1
1
1
1
0,5
F
dr
i
fg
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
F
i
1
dr
1
1
1
3
20
11
1
3,24
336,8
1
2
1
3
3
HA a
OVICAPRINO
Cráneo
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. cervicales
Vértebras indet.
Escápula D
Húmero D
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Metatarso P
Falange 1 P
Falange 2 C
HA a
OVICAPRINO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
V. cervicales
Escápula D
Húmero D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Metatarso P
Falange 1 P
Falange 2 C
NR Fusionados
MUA
0,5
0,5
0,5
1
0,62
0,12
i
F
dr
2
NF
1
fg
3
i
dr
1
5
1
1
2
2
5
2
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
F
i
2
5
2
1
NF
dr
1
5
1
2
1
1
i
dr
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
60
…/…
107
[page-n-121]
001-118
19/4/07
19:50
Página 108
…/…
HA a
OVICAPRINO NR
NR No Fusionados
Total NR
NMI
F
i
8
68
6
HA a
OVICAPRINO
NME
Maxilar y dientes
3
Mandíbula y dientes
6
Diente superior
6
Diente inferior
4
V. cervicales
1
Escápula D
3
Húmero D
2
Metacarpo P
1
Metacarpo D
1
Pelvis acetábulo
3
Fémur P
2
Fémur D
1
Metatarso P
2
Falange 1 P
1
Falange 2 C
1
NME Fusionados
29
NME No Fusionados
8
Total NME
37
MUA
13,16
HA a
OVEJA NR
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
HA a
OVEJA NME
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
108
NF
dr
i
MUA
1,5
3
0,5
0,22
0,2
1,5
1
0,5
0,5
1,5
1
0,5
1
0,12
0,12
F
i
1
1
dr
NF
dr
1
2
dr
NF
dr
1
1
1
2
1
1
1
1
HA a
CABRA NR
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Falange 1 C
HA a
CABRA NME
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Falange 1 C
NME
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1,5
0,5
0,5
0,25
F
i
1
dr
NF
dr
2
1
1
1
1
1
F
i
1
dr
NF
dr
2
1
1
1
1
F
i
1
1
OVEJA
NR Fusionados
12
NR No Fusionados
1
Total NR
13
NMI
1
NME Fusionados
11
NME No Fusionados 1
Total NME
12
MUA
6,25
Peso
64
HA a
OVEJA
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
1
1
1
1
1
1
1
dr
CABRA
NR Fusionados
8
NR No Fusionados
2
Total NR
8
NMI
2
NME Fusionados
5
NME No Fusionados 1
Total NME
6
MUA
2,62
Peso
97,8
[page-n-122]
001-118
19/4/07
19:50
HA a
CABRA
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Falange 1 C
HA a
BOVINO NR
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. lumbares
Costillas
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 D
Falange 2 C
Falange 3 C
HA a
BOVINO NME
Diente superior
Diente inferior
V. lumbares
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 D
Falange 2 C
Falange 3 C
BOVINO
NR Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
Página 109
NME
1
2
1
1
1
MUA
0,5
1
0,5
0,5
0,12
F
dr
1
i
1
1
1
1
fg
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
F
2
2
NME
1
2
1
2
1
1
3
2
1
1
MUA
0,08
0,11
0,72
1
0,5
0,5
0,37
0,25
0,12
0,12
i
F
dr
1
2
2
i
1
1
1
2
1
HA a
BOVINO
Diente superior
Diente inferior
V. lumbares
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 D
Falange 2 C
Falange 3 C
dr
1
1
1
1
3
1
1
HA a
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente inferior
Húmero diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Astrágalo
Cuneiforme
Falange 1 C
Falange 1D
HA a
CERDO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente inferior
Metacarpo P
Metacarpo D
Astrágalo
Cuneiforme
Falange 1 C
Falange 1D
1
1
2
fg
3
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
F
i
1
1
2
dr
1
2
1
1
1
1
1
1
1
33
33
2
15
3,77
481
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
23
1
13
4,84
147
HA a
CERDO
NME
Maxilar y dientes
2
Mandíbula y dientes
1
Diente inferior
4
Metacarpo P
1
Metacarpo D
1
Astrágalo
1
MUA
1
0,5
0,22
0,5
1,5
0,5
…/…
109
[page-n-123]
001-118
19/4/07
19:50
Página 110
…/…
HA a
CERDO
Cuneiforme
Falange 1 C
Falange 1D
HA a
CONEJO NR
Mandíbula y dientes
Costillas
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Metatarso C
HA a
CONEJO NME
Mandíbula y dientes
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Metatarso C
NME
1
1
1
F
i
NF
dr
3
fg
dr
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
F
i
dr
3
1
1
1
1
3
2
NF
dr
1
HA a
CONEJO
NME
Mandíbula y dientes
3
Húmero P
1
Húmero D
3
Radio P
1
Radio D
1
Ulna P
2
Pelvis acetábulo
3
Metatarso C
1
F
i
1
1
1
HA a
LIEBRE NME
Radio P
Radio D
Calcáneo
F
i
1
1
1
LIEBRE
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
3
1
3
1,5
1,3
HA a
LIEBRE
Radio P
Radio D
Calcáneo
NME
1
1
1
2
1
1
CONEJO
NR No Fusionados
18
NR Fusionados
1
Total NR
19
NMI
3
NME No Fusionados 1
NME Fusionados
14
Total NME
15
MUA
7,12
Peso
21,3
110
HA a
LIEBRE NR
Radio P
Radio D
Calcáneo
MUA
0,5
0,06
0,06
HA a
CIERVO NR
Diente inferior
Húmero D
Radio diáfisis
Metacarpo P
HA a
CIERVO NME
Diente inferior
Húmero D
Metacarpo P
MUA
1,5
0,5
1,5
0,5
0,5
1
1,5
0,12
MUA
0,5
0,5
0,5
F
i
dr
1
1
1
1
F
i
dr
1
1
1
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
4
1
3
1,05
67
HA a
CIERVO
Diente inferior
Húmero D
Metacarpo P
NME
1
1
1
MUA
0,05
0,5
0,5
[page-n-124]
001-118
19/4/07
19:50
HA b
OVICAPRINO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. cervical
V. torácicas
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 C
HA b
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
V. cervical
V. torácicas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 C
Página 111
F
dr
i
NF
i
dr
3
2
3
1
8
12
fg
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
10
10
6
1
6
3
1
2
2
2
3
1
7
1
2
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
7
10
1
10
1
1
2
F
i
2
3
8
12
NF
dr
1
10
10
i
dr
3
1
1
2
1
3
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
OVICAPRINO
NR Fusionados
133
NR No Fusionados
19
Total NR
152
NMI
6
NME Fusionados
58
NME No Fusionados 18
Total NME
76
MUA
16,33
Peso
1020
HA b
OVICAPRINO
NME
Maxilar y dientes
3
Mandíbula y dientes
9
Diente superior
20
Diente inferior
24
V. cervical
2
V. torácicas
1
Escápula D
2
Húmero D
2
Radio P
1
Radio D
1
Metacarpo P
2
Pelvis acetábulo
3
Metatarso P
2
Metatarso D
1
Falange 1 P
1
Falange 2 C
2
HA b
OVEJA NR
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 D
HA b
OVEJA NME
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
MUA
1,5
4,5
1,66
1,33
0,4
0,07
1
1
0,5
0.5
1
1,5
1
0,5
0,12
0,25
F
i
NF
dr
1
2
1
1
2
fg
1
dr
1
2
2
6
1
1
1
4
2
1
1
2
1
1
1
2
4
F
i
1
2
2
6
1
1
dr
1
2
1
NF
dr
1
1
4
2
…/…
111
[page-n-125]
001-118
19/4/07
19:50
Página 112
…/…
HA b
OVEJA NME
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 D
F
i
dr
1
NF
dr
1
HA b
CABRA NME
Cuerna
Húmero D
Radio P
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Metacarpo P
Metacarpo D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 3 C
2
1
1
2
4
OVEJA
NR Fusionados
34
NR No Fusionados
7
Total NR
41
NMI
6
NME Fusionados
34
NME No Fusionados
3
Total NME
37
MUA
15,5
Peso
313,4
HA b
OVEJA
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 D
HA b
CABRA NR
Cuerna
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Fémur P
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 3 C
NME
1
4
3
3
10
1
3
1
3
1
1
2
4
i
NF
fg
1
i
dr
1
1
1
1
1
2
5
1
1
2
1
1
NF
dr
2
1
i
dr
1
1
1
1
2
5
1
2
1
1
CABRA
NR Fusionados
19
NR No Fusionados
3
Total NR
22
NMI
5
NME Fusionados
16
NME No Fusionados 3
Total NME
19
MUA
7,99
Peso
234
MUA
0,5
2
1,5
1,5
2
0,5
1,5
0,5
1,5
0,5
0,5
1
2
F
dr
2
1
F
i
HA b
CABRA
Cuerna
Húmero D
Radio P
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Metacarpo P
Metacarpo D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 3 C
HA b
BOVINO NR
Cráneo
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Hioides
V. caudales
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Radio P
Ulna diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
NME
2
1
1
1
1
1
7
1
2
1
1
MUA
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,5
0,5
0,25
0,12
0,12
i
F
dr
2
3
2
1
1
1
1
3
3
NF
fg
1
i
dr
3
1
2
1
2
1
1
2
2
…/…
112
[page-n-126]
001-118
19/4/07
19:50
Página 113
…/…
HA b
BOVINO NR
Tibia diáfisis
Astrágalo
Metacarpo P
Metacarpo D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 3 C
HA b
BOVINO NME
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Hioides
V. caudales
Húmero P
Radio P
Astrágalo
Metacarpo P
Metacarpo D
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 3 C
i
1
1
F
dr
fg
i
1
1
1
1
1
1
i
3
2
1
1
2
2
1
1
3
1
2
1
1
F
dr
1
3
3
NF
i
dr
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
BOVINO
NR Fusionados
49
NR No Fusionados
7
Total NR
56
NMI
3
NME Fusionados
28
NME No Fusionados
7
Total NME
35
MUA
8,89
Peso
988,5
HA b
BOVINO
NME
Mandíbula y dientes
1
Diente superior
6
Diente inferior
5
Hioides
1
V. caudales
1
Húmero P
1
Radio P
1
Astrágalo
1
Metacarpo P
1
Metacarpo D
3
Metatarso P
1
NF
dr
MUA
0,5
0,5
0,27
1
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
…/…
1
1
…/…
HA b
NME
Mandíbula y dientes
1
Metatarso D
2
Falange 1 C
4
Falange 1 P
4
Falange 1 D
1
Falange 3 C
2
HA b
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Canino
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Fibula diáfisis
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
MUA
0,5
1
0,5
0,5
0,12
0,25
i
F
dr
1
2
2
3
4
4
3
NF
fg
1
1
i
dr
1
15
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
3
1
CERDO
NR Fusionados
68
NR no Fusionados
21
TOTAL NR
89
NMI
1
NME No Fusionados 30
NME Fusionados
19
Total NME
49
MUA
14,54
Peso
567,5
HA b
CERDO NR
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
F
i
1
2
3
NF
dr
2
4
4
i
2
1
dr
1
1
2
…/…
113
[page-n-127]
001-118
19/4/07
19:50
Página 114
…/…
HA b
CERDO NR
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Astrágalo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
F
i
dr
3
HA b
CABALLO NME
Pelvis acetábulo
Metacarpo D
CABALLO
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
114
i
2
1
1
2
1
1
1
dr
1
1
1
1
3
1
F
dr
1
1
1
1
F
i
1
dr
1
7
1
2
1
164
HA b
CONEJO NR
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
HA b
CONEJO NME
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
MUA
2
0,75
0,55
2
1
1
0,5
1,5
1,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,18
0,06
i
HA b
CABALLO
Pelvis acetábulo
Metacarpo D
CONEJO
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
fg
3
NME
1
1
MUA
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
HA b
CERDO
NME
Mandíbula y dientes
4
Diente superior
9
Diente inferior
10
Escápula D
4
Húmero P
2
Húmero D
2
Radio P
1
Metacarpo P
3
Metacarpo D
3
Pelvis acetábulo
1
Fémur P
1
Fémur D
2
Tibia P
1
Astrágalo
1
Metatarso D
1
Falange 1 C
3
Falange 2 C
1
HA b
CABALLO NR
Mandíbula
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Metacarpo D
NF
F
i
1
1
1
1
dr
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
F
i
1
1
1
1
dr
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
15
2
15
7,5
11,1
HA b
CONEJO
NME
Mandíbula y dientes
1
Escápula D
2
Húmero P
2
Húmero D
1
Radio P
2
Ulna P
2
Pelvis acetábulo
1
Fémur P
1
Fémur D
2
Tibia D
1
MUA
0,5
1
1
0,5
1
1
0,5
0,5
1
0,5
[page-n-128]
001-118
19/4/07
19:50
HA b
LIEBRE NR
Escápula D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Calcáneo
Metatarso C
HA b
LIEBRE NME
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Metatarso C
LIEBRE
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
HA b
LIEBRE
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Metatarso C
HA b
CIERVO NR
Asta
Diente superior
Escápula D
Fémur diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Metacarpo P
Falange 1 C
Falange 2 C
HA b
CIERVO NME
Diente superior
Escápula D
Tibia D
Astrágalo
Falange 1 C
Falange 2 C
Página 115
F
dr
i
fg
1
2
1
1
1
1
1
1
1
F
i
2
dr
1
1
1
1
10
2
5
2,5
11,3
NME
1
1
1
1
1
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
F
dr
i
fg
2
1
1
5
1
1
2
1
1
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
15
1
6
1,82
211,2
HA b
CIERVO
Diente superior
Escápula D
Tibia D
Astrágalo
Falange 1 C
Falange 2 C
NME
1
1
1
1
1
1
MUA
0,08
0,5
0,5
0,5
0,12
0,12
i
F
dr
IBÉRICO ANTIGUO
OVICAPRINO
Cráneo
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Atlas
V. cervical
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Ulna D
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1 P
3
2
33
20
1
6
11
5
25
16
1
4
2
1
1
4
1
2
3
3
1
2
1
3
1
1
2
1
2
2
NF
fg
9
i
dr
1
3
9
6
3
6
1
2
1
16
3
1
10
3
16
1
1
47
1
1
1
1
37
1
F
i
dr
1
1
1
1
1
1
IBÉRICO ANTIGUO
OVICAPRINO
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
V. cervical
Escápula D
F
i
3
33
20
1
6
1
NF
dr
11
25
16
i
1
dr
3
1
…/…
115
[page-n-129]
001-118
19/4/07
19:50
Página 116
…/…
IBÉRICO ANTIGUO
OVICAPRINO
Húmero D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 P
F
i
2
1
3
1
2
…/…
NF
dr
1
3
1
1
1
1
2
i
2
IBÉRICO ANTIGUO
OVEJA NR
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
dr
1
1
1
1
1
1
IBÉRICO ANTIGUO
OVEJA NME
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
OVICAPRINO
NR Fusionados
327
NR No Fusionados
14
Total NR
341
NMI
14
NME Fusionados
135
NME No Fusionados 13
Total NME
148
MUA
32,15
Peso
1388
IBÉRICO ANTIGUO
OVICAPRINO
NME
Mandíbula y dientes 18
Diente superior
58
Diente inferior
36
Atlas
1
V. cervical
6
Escápula D
2
Húmero D
6
Ulna P
1
Metacarpo P
3
Pelvis acetábulo
4
Tibia P
2
Tibia D
2
Astrágalo
1
Calcáneo
2
Metatarso P
5
Falange 1 P
1
IBÉRICO ANTIGUO
OVEJA NR
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia diáfisis
i
3
1
5
4
1
MUA
9
4,83
2
1
1,2
1
3
0,5
1,5
2
1
1
0,5
1
2,5
0,12
F
dr
4
fg
i
2
NF
dr
2
1
2
1
1
6
…/…
116
i
1
2
NF
fg
i
1
4
8
8
1
1
1
3
1
F
i
3
1
4
1
1
2
8
1
NF
dr
4
i
2
2
4
1
1
4
8
3
1
IBÉRICO ANTIGUO
OVEJA
NME
Húmero D
9
Radio P
1
Ulna P
2
Metacarpo P
8
Metacarpo D
3
Fémur D
1
Astrágalo
1
Calcáneo
4
Metatarso P
4
Falange 1 C
16
Falange 1 D
4
Falange 2 C
1
IBÉRICO ANTIGUO
CABRA NR
Cuerna
Escápula D
Húmero D
i
1
MUA
4,5
0,5
1
4
1,5
0,5
0,5
2
2
2
0,5
0,12
F
dr
dr
1
1
OVEJA
NR Fusionados
71
NR No Fusionados
5
Total NR
76
NMI
6
NME Fusionados
49
NME No Fusionados
5
Total NME
54
MUA
19,12
Peso
247,3
5
2
4
1
F
dr
fg
7
1
2
…/…
dr
[page-n-130]
001-118
19/4/07
19:50
Página 117
…/…
IBÉRICO ANTIGUO
CABRA NR
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
IBÉRICO ANTIGUO
CABRA NR
Escápula D
Húmero D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Falange 1 C
CABRA
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
i
1
1
1
1
fg
1
1
1
2
1
1
2
4
2
F
i
1
1
1
1
1
4
dr
2
7
1
i
1
3
6
1
1
MUA
0,5
1
4
1
0,5
0,5
1,5
0,5
0,75
2
5
4
fg
2
2
3
F
dr
3
1
i
1
1
1
2
2
1
1
2
fg
5
1
2
7
1
1
3
1
1
5
3
1
1
i
1
6
1
1
1
2
1
1
2
1
3
BOVINO
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
2
1
2
F
dr
…/…
IBÉRICO ANTIGUO
BOVINO NR
Radio P
Radio diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
Falange 1 D
IBÉRICO ANTIGUO
BOVINO NME
Órbita superior
Diente superior
Diente inferior
V. torácicas
Radio P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metacarpo P
Metatarso P
Falange 1 C
40
7
25
10,25
188
IBÉRICO ANTIGUO
CABRA
NME
Escápula D
1
Húmero D
2
Metacarpo P
8
Metacarpo D
2
Tibia P
1
Tibia D
1
Astrágalo
3
Calcáneo
1
Falange 1 C
6
IBÉRICO ANTIGUO
BOVINO NR
Cuerna
Órbita superior
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. torácicas
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
F
dr
3
7
1
F
81
3
35
8,75
1149
IBÉRICO ANTIGUO NME
Órbita superior
1
Diente superior
11
Diente inferior
5
V. torácicas
1
Radio P
4
Tibia D
2
Astrágalo
2
Calcáneo
2
Metacarpo P
2
Metatarso P
1
Falange 1 C
4
dr
5
4
3
1
1
1
MUA
0,5
0,91
0,27
0,07
2
1
1
1
1
0,5
0,5
2
1
1
…/…
117
[page-n-131]
001-118
19/4/07
19:50
Página 118
IBÉRICO ANTIGUO
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Canino
V. Torácicas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Fibula diáfisis
Metatarso P
Falange 1 C
F
dr
i
fg
3
2
i
118
fg
1
1
1
2
1
3
1
4
1
1
4
2
2
1
2
1
2
1
3
2
3
1
1
1
2
1
2
2
2
F
i
NF
dr
4
1
2
i
dr
1
1
3
1
1
1
2
2
2
3
2
1
2
3
1
1
1
1
3
3
CERDO
NR Fusionados
59
NR no Fusionados
12
TOTAL NR
71
NMI
5
NME No Fusionados 28
NME Fusionados
9
Total NME
37
MUA
8,52
Peso
294,1
IBÉRICO ANTIGUO
CERDO NME
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Canino
V. Torácicas
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia D
Metatarso P
Falange 1 C
NF
dr
1
1
3
1
1
1
2
IBÉRICO ANTIGUO
CERDO
NME
Mandíbula y dientes
1
Diente superior
1
Diente inferior
7
Canino
2
V. Torácicas
1
Húmero D
7
Radio D
1
Ulna P
2
Metacarpo P
5
Metacarpo D
3
Tibia D
1
Metatarso P
2
Falange 1 C
4
IBÉRICO ANTIGUO
CABALLO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Premolar 3 inferior
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
IBÉRICO ANTIGUO
CABALLO NME
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Ulna P
Pelvis acetábulo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
CABALLO
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
0,5
0,08
0,38
0,5
0,07
3,5
0,5
1
0,62
0,37
0,5
0,25
0,25
F
dr
1
i
fg
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
F
i
dr
1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
21
2
17
4,24
390
[page-n-132]
119-188
19/4/07
19:53
Página 119
…/…
IBÉRICO ANTIGUO
CABALLO
NME
Cráneo
1
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes
1
Diente superior
3
Diente inferior
6
Ulna P
1
Pelvis acetábulo
1
Metatarso P
1
Metatarso D
1
Falange 1 C
1
IBÉRICO ANTIGUO
CONEJO NR
Escápula D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
IBÉRICO ANTIGUO
CONEJO NME
Escápula D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
CONEJO
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
IBÉRICO ANTIGUO
CONEJO
NME
Tibia D
2
Metatarso P
1
Metatarso D
1
MUA
0,5
0,5
0,5
0,16
0,33
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
F
i
1
2
2
NF
dr
1
1
i
dr
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
i
1
2
2
F
dr
1
1
NF
i
dr
1
3
2
1
2
1
1
1
22
4
22
8,64
31,9
IBÉRICO ANTIGUO
CONEJO
NME
Escápula D
1
Ulna P
3
Metacarpo P
2
Metacarpo D
2
Pelvis
3
Fémur P
5
Tibia P
2
MUA
0,5
1,5
0,2
0,2
1,5
2,5
1
…/…
1
1
1
IBÉRICO ANTIGUO
LIEBRE NR
Mandíbula
Escápula D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
IBÉRICO ANTIGUO
LIEBRE NME
Escápula D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
LIEBRE
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
F
dr
i
1
fg
1
2
2
1
1
1
1
F
i
1
dr
2
2
1
1
1
1
10
2
9
4,5
2
IBÉRICO ANTIGUO
LIEBRE
NME
Escápula D
3
Pelvis acetábulo
2
Fémur P
1
Fémur D
1
Tibia P
1
Tibia D
1
IBÉRICO ANTIGUO
CIERVO NR
Asta
Cráneo
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Húmero D
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
MUA
1
0,12
0,12
i
1
1
2
1
MUA
1,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
F
dr
fg
2
1
2
2
1
1
2
NF
dr
1
3
3
1
2
1
1
2
…/…
119
[page-n-133]
119-188
19/4/07
19:53
Página 120
…/…
IBÉRICO ANTIGUO
CIERVO NR
Metatarso diáfisis
Falange 1 P
Falange 2 C
IBÉRICO ANTIGUO
CIERVO NME
Diente superior
Diente inferior
Húmero D
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur D
Falange 1 P
Falange 2 C
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
i
dr
fg
1
dr
1
2
F
i
1
1
2
dr
NF
dr
2
2
1
1
1
2
34
3
13
3,61
348
IBÉRICO ANTIGUO
CIERVO
NME
Diente superior
1
Diente inferior
3
Húmero D
2
Metacarpo P
2
Metacarpo D
1
Fémur D
1
Falange 1 P
1
Falange 2 C
2
IBÉRICO FINAL
OVICAPRINO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Hioides
Atlas
V. cervical
V. torácicas
V. lumbares
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
…/…
IBÉRICO FINAL
OVICAPRINO
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Ulna D
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D 2
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
Falange 2 C
NF
OVICAPRINOS
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA
Peso
MUA
0,08
0,16
1
1
0,5
0,5
0,12
0,25
i
F
dr
2
7
NF
4
13
fg
15
i
dr
2
15
12
4
1
3
3
2
2
1
2
2
13
6
1
1
3
27
3
6
2
1
1
IBÉRICO FINAL
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Hioides
Atlas
V. cervical
V. torácicas
V. lumbares
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
F
dr
i
NF
fg
5
2
i
1
2
6
1
2
2
1
2
2
1
2
1
7
1
4
1
18
1
5
9
2
1
223
15
238
15
87
15
102
34,65
1313
F
i
2
7
12
4
1
3
3
2
2
1
2
NF
dr
4
13
13
6
i
dr
2
1
1
3
1
1
2
1
1
3
2
1
2
1
1
…/…
…/…
120
dr
3
[page-n-134]
119-188
19/4/07
19:53
Página 121
…/…
IBÉRICO FINAL
OVICAPRINO
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 2 C
F
i
dr
2
i
dr
1
1
IBÉRICO FINAL
OVICAPRINO
NME
Maxilar y dientes
6
Mandíbula y dientes 22
Diente superior
25
Diente inferior
10
Hioides
1
Atlas
3
V. cervical
4
V. torácicas
2
V. lumbares
2
Escápula D
1
Húmero D
5
Radio P
3
Radio D
3
Metacarpo D
4
Pelvis acetábulo
2
Fémur P
1
Fémur D
1
Tibia D
3
Metatarso P
2
Falange 1 C
1
Falange 2 C
1
IBÉRICO FINAL
OVEJA NR
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
OVEJA
NR Fusionados
114
NR No Fusionados
6
Total NR
120
NMI
8
NME Fusionados
92
NME No Fusionados
6
Total NME
98
MUA
36,62
Peso
699
NF
MUA
3
11
2,08
0,55
1
3
0,8
0,15
0,33
0,5
2,5
1,5
1,5
2
1
0,5
0,5
1,5
1
0,12
0,12
i
2
F
dr
2
2
1
IBÉRICO FINAL
OVEJA NME
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
NF
3
3
fg
3
4
i
4
3
6
1
1
6
2
2
1
1
4
3
2
8
1
2
3
9
1
2
2
11
1
4
3
4
NF
dr
2
3
3
i
1
6
2
2
3
9
1
2
2
2
1
1
2
8
1
2
3
11
1
4
3
NME
4
5
4
1
4
9
5
3
1
5
14
2
2
6
20
2
6
5
dr
MUA
2
2,5
2
0,5
2
4,5
2,5
1,5
0,5
2,5
7
1
1
3
2,5
0,25
0,75
0,62
3
6
1
dr
3
1
1
3
1
2
F
i
2
2
1
1
1
3
1
2
2
IBÉRICO FINAL
OVEJA
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
121
[page-n-135]
119-188
19/4/07
19:53
Página 122
…/…
IBÉRICO FINAL
CABRA NR
Cuerna
Atlas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
F
dr
3
i
1
3
1
2
1
1
3
3
1
1
1
3
2
3
2
1
1
1
1
1
2
1
NF
fg
6
i
2
1
2
1
1
1
1
3
1
CABRA
NR Fusionados
58
NR No Fusionados
3
Total NR
61
NMI
4
NME Fusionados
40
NME No Fusionados 3
Total NME
43
NMI
20,37
Peso
749
IBÉRICO FINAL
CABRA NR
Cuerna
Atlas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
IBÉRICO FINAL
CABRA
Cuerna
Atlas
Escápula D
Húmero D
Radio P
F
i
1
3
1
2
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
NME
4
3
2
4
2
NF
dr
3
2
3
2
1
dr
1
3
1
MUA
2
3
1
2
1
…/…
122
i
1
1
1
1
dr
1
IBÉRICO FINAL
CABRA
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
IBÉRICO FINAL
BOVINO NR
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. torácicas
Costillas
Húmero P
Húmero diáfisis
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
NME
3
3
3
5
3
1
2
1
5
2
MUA
1,5
1,5
1,5
2,5
1,5
0,5
1
0,5
0,62
0,25
F
NF
i
dr
1
1
2
fg
4
3
2
3
7
1
2
1
3
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
BOVINO
NR Fusionados
46
NR No Fusionados
1
Total NR
47
NMI
2
NME Fusionados
20
NME No Fusionados 1
Total NME
21
MUA
4,86
Peso
1209
IBÉRICO FINAL
BOVINO NME
Diente superior
Diente inferior
V. torácicas
Húmero P
Ulna P
Tibia D
Astrágalo
Metacarpo D
dr
F
i
1
dr
1
2
NF
dr
3
1
1
1
1
1
1
…/…
[page-n-136]
119-188
19/4/07
19:53
Página 123
…/…
IBÉRICO FINAL
BOVINO NME
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
i
1
2
1
dr
1
3
IBÉRICO FINAL
Diente superior
Diente inferior
V. torácicas
Húmero P
Ulna P
Tibia D
Astrágalo
Metacarpo D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
NME
2
2
3
1
1
2
1
1
2
5
1
MUA
0,16
0,11
0,6
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,25
0,62
0,12
i
F
dr
2
1
2
IBÉRICO FINAL
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Canino
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
F
NF
dr
fg
6
i
2
NF
dr
fg
1
3
1
3
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
5
4
CERDO
NR Fusionados
55
NR no Fusionados
15
TOTAL NR
70
NMI
4
NME No Fusionados 36
NME Fusionados
14
Total NME
50
MUA
13,65
Peso
236
1
3
3
3
1
IBÉRICO FINAL
CERDO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Canino
Escápula D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
F
i
IBÉRICO FINAL
ASNO NME
Diente superior
Metatarso P
i
dr
2
1
2
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
5
4
1
3
3
3
IBÉRICO FINAL
CERDO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes
7
Diente superior
1
Canino
3
Escápula D
5
Radio P
2
Radio D
1
Ulna P
1
Metacarpo D
3
Pelvis acetábulo
1
Tibia P
1
Tibia D
1
Calcáneo
2
Metatarso P
2
Metatarso D
1
Falange 1 C
8
Falange 2 C
7
Falange 3 C
3
IBÉRICO FINAL
ASNO NR
Diente superior
Metatarso P
NF
dr
1
2
MUA
0,5
3,5
0,05
0,75
2,5
1
0,5
0,5
0,37
0,5
0,5
0,5
1
0,25
0,12
0,5
0,43
0,18
F
i
dr
1
1
F
i
dr
1
1
123
[page-n-137]
119-188
19/4/07
19:53
Página 124
…/…
ASNO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
IBÉRICO FINAL
ASNO
Diente superior
Metatarso P
IBÉRICO FINAL
CONEJO NR
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero diáfisis
Ulna P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
IBÉRICO FINAL
CONEJO NME
Mandíbula y dientes
Escápula D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
CONEJO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
NMI
MUA
Peso
2
1
2
0,55
0
NME
1
1
MUA
0,05
0,5
F
i
1
dr
1
1
1
1
1
NF
i
2
1
2
F
i
1
1
1
dr
1
1
NF
i
2
1
F
dr
i
1
1
fg
4
1
1
1
1
IBÉRICO FINAL
CIERVO NME
Diente superior
V. torácica
Radio D
Metatarso D
F
1
1
1
CIERVO
NR12
NMI
NME
MUA
Peso
1
5
1,65
480
IBÉRICO FINAL
CIERVO
Diente superior
V. torácica
Radio D
Metatarso D
NME
1
1
1
2
i
dr
1
1
MUA
0,08
0,07
0,5
1
2
IBÉRICO FINAL
GALLO NR,NME
Tarso Metatarso P
9
2
11
8
2
10
2
5
4
IBÉRICO FINAL
CONEJO
NME
Mandíbula y dientes
2
Escápula D
1
Ulna P
1
Pelvis acetábulo
3
Tibia P
1
Tibia D
2
IBÉRICO FINAL
CIERVO NR
Asta
Diente superior
IBÉRICO FINAL
CIERVO NR
V. torácica
Radio D
Metacarpo diáfisis
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
i
GALLO
NR1
NME
NMI
MUA
F
i
dr
1
1
1
0,5
5.5.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
OVICAPRINO
MUA
1
0,5
0,5
1,5
0,5
1
F
dr
1
1
Mandíbula
fg
…/…
BF
BF
CU
CU
HA a
HA a
HA b
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
9
8
15b
15c
22,6
47,4
44,5
17,3
21
45,5
22,5
11,4
15
12,9
14,2
47,6
49,8
20
17,7
17,5
22
24,4
21
25
22
23,6
21,3
18
11
13
15a
12,3
13
…/…
124
[page-n-138]
119-188
19/4/07
19:53
Página 125
…/…
Mandíbula
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
9
23
8
11
13
15a
48,5
15b
21,4
17
18,3
18,7
18,4
18,4
18,5
20
19,5
26,2
22,3
23
23
22,3
20
15c
11,3
12,2
11
13,2
13,2
14,5
9,7
22,9
47
20
22,3
20,4
25,6
33,2
21
20,5
20
21,2
22,8
23,3
23,4
13,5
11
15
14,2
14,5
18,2
23,5
19,8
22,7
23,4
44,5
47,5
41,5
46,5
59,4
40
35
41,6
32,4
20,3
25,4
20,5
Tibia
IB VI
Ap
32,6
Calcáneo
IB VI
LM
50,2
Metacarpo
BF
Ap
18,3
Falange 1
CU
CU
Ad
10,6
10,4
Falange 2
CU
HA a
HA b
Ap
9,2
9
11,4
Ad
7
8
8,7
V. lumbar
CU
PL
25
Alt
35,5
AM
17,2
LM
18
19,4
22,3
14,3
17,5
14,4
17,2
15
16
OVEJA
Escápula
HA a
HA b
HA b
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
LS
27,5
25,8
32,2
34,3
AS
18,5
15
16,3
22,5
24
LmC
17,5
15,5
16,1
21,6
21,2
19
25,7
33,5
22,3
17,5
Húmero
CU
HA b
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Ad
24,9
24,5
27,8
23,5
30
27,5
27,6
28,8
25
23,9
28
27,1
31
24,6
23
23
Radio
BF
CU
HA a
HA b
HA b
HA b
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Ap
25
28,4
27
27,6
22,5
21
26
29
Ulna
HA b
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
APC
16,2
15,6
20,7
13,6
14,4
20,5
EPA
Pelvis
BF
LA
20
LFo
30,2
AT
23
27,7
27,4
27
28,3
23,6
23
25,8
27
23,5
Ad
AmD
LM
25,8
30,5
15,5
126,5
26
22,3
29
25,3
22
BF
Aill
6,5
12,6
HA a
31,5
HA a
26,8
HA b
20
31,6
15,4
…/…
125
[page-n-139]
119-188
19/4/07
19:53
Página 126
…/…
Pelvis
HA b
IB II
LA
25,2
28
Patella
CU
Ap
23,4
23,8
23
23,2
24,4
22,5
Astrágalo
BF
HA b
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
LMl
27,8
27,3
24,6
28,5
28,8
24,2
27
22,5
27,7
26,8
28
30,2
31,7
…/…
Metacarpo
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
LM
27
Tibia
BF
CU
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
Calcáneo
BF
CU
CU
HA a
HA b
IB VI
IB II
IB II
25,8
LM
53
53,4
41,9
47,3
45
43,6
53,2
49
LFo
Aill
Ad
18
17,5
18,6
17,5
23,5
23,3
LMm
25,7
26
23
27,2
27,2
22,2
25,7
21,5
26,4
24,3
27
28,7
29,5
24,6
24
El
14,3
15
14,4
14,4
15,5
14
Em
14,5
16,4
14,7
Ad
17,2
17,2
15,8
14,5
17,9
16
17,4
15
17,2
14,3
16
16
16,2
12,7
16,3
15
14,6
14,5
16
15,6
17,3
14,6
15
16
18
17
14
14,5
Ap
19,5
17
17,6
20
17,3
20
19,7
20,8
19,6
21,2
Metatarso
CU
CU
CU
CU
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Ap
Falange 1
20
18,3
20,8
19,1
LM
AmD
22,8
23,4
23,2
23,3
22
20,3
116,5
120,3
108
11,8
11,3
12,6
12,7
Ad
20
LM
17,5
16,2
16
18
16
106
109
118
18
20,5
17,6
17,2
18,1
17,8
Ap
21,2
20,8
21
130
130,5
123,6
Ad
LMpe AmD
9
BF
11,4
11
BF
10,3
9,9
32,9
30
BF
11,2
11
33
BF
8,6
8,8
29,7
CU
11
10,5
34,6
CU
12,2
10,6
32,6
CU
10,5
Ap
11
10
35
10
10
29
CU
10,7
10,6
33
CU
AM
20
Metacarpo
BF
BF
BF
CU
HA a
HA b
HA b
HA b
CU
CU
Centrotarsal
IB II
10,5
10
29,3
CU
22,2
21,3
18,8
17,5
20
19
21
29,4
10
31
11,6
11
31
10,1
9,8
30,4
10,3
9,9
27,7
HA b
10,2
9
30,8
HA b
10,9
HA b
8,9
IB VI
22,2
11,6
11
33,3
IB VI
104,5
…/…
126
10,1
10,5
HA b
AmD
10,3
HA a
LM
HA a
HA b
Ad
24
11,6
17,5
BF
AM
16,5
17
15,7
15
17,3
Ad
11
10,3
30
…/…
[page-n-140]
119-188
19/4/07
19:53
Página 127
…/…
Falange 1
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
Ap
12,4
11
11
12,6
12
10,4
14,4
10,6
Ad
11,7
10
10,6
12,4
11,7
9,5
13,4
9,6
10
8,2
LMpe AmD
32
31
31
36
36,6
31,4
42,8
34,6
Falange 1
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Ap
LMpe AmD
13,3
9,8
10,8
10
Ad
8
9,5
11,2
10,2
9,6
9,4
11,2
11
10,5
9,2
10,4
8,3
9,5
9,5
9,5
9,5
9,3
9,4
8,9
9
11,5
11,5
9
16
10,5
10,5
10,6
10,3
10
10
13
9,5
10
9,5
Falange 2
Ap
Ad
LMpe AmD
BF
12,2
9
10
9
22
Ap
9
10,5
10
10
9
9,5
Ad
7
9,3
8
8
8,5
8,5
7,6
LMpe AmD
20,5
6,5
19
17,6
17,5
Falange 3
BF
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Emb
5,6
5
5,2
5,2
5
5
5
Ldo
23
19,5
20,4
21,5
17,7
19,5
19,5
LSD
28
24,6
26,4
28,2
23,3
23
23
AmC
24,5
CU
…/…
Falange 2
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
8,5
10,2
9,6
9,7
12
12
10,9
11,2
10,5
9
10,5
10,5
10
10
11
11
11,6
11,5
10,5
15
11
11,5
11,2
11,2
11
27,4
33
30
30,7
34,5
34,5
35,5
32
33,7
32,8
23,2
32
33,5
33
31,8
32
33,4
33,5
28,7
41,5
32
32
31,6
32,3
33
9,3
10
8,7
8,7
CABRA
Atlas
IB II
Escd
49,5
9
9
8
35,5
29,3
32,4
32,5
IB VI
10
8,4
20,5
IB II
10,5
7,4
20
IB II
9,5
7,3
21
7,5
IB II
9,2
7,3
20,5
6,5
7,7
…/…
Escápula
IB VI
IB II
IB II
LS
26,3
35
30,5
AS
16
Húmero
BF
BF
CU
HA a
IB VI
Húmero
IB II
IB II
IB II
Ad
28
26,1
35,9
27
26,7
Ad
35,5
34,6
30,2
AT
27,6
Radio
HA a
HA a
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
7,5
7,7
7,5
7,5
8,5
8,5
21,8
20
Ap
34
31
Ad
20,5
24
33,5
26
26,6
AT
35
28,5
27,7
29
28,5
28
Ulna
CU
IB II
APC
19
21,2
EPA
29
28
Tibia
BF
BF
IB II
IB II
IB II
IB II
Ad
24,4
19,2
25
26,3
25,7
29
Ed
18,2
19
127
[page-n-141]
119-188
19/4/07
19:53
Página 128
…/…
Astrágalo
BF
BF
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
LMl
26
30
28,8
27,8
30
28,9
31,7
LMM
24,4
27,7
15,4
26
27,5
27,4
29,5
Calcáneo
CU
CU
IB VI
IB VI
IB II
LM
43,6
52
AM
15,4
17
52
52
18,5
Metacarpo
BF
CU
CU
HA a
HA b
HA b
HA b
HA b
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Ap
54,3
Ad
22,3
28,4
23,5
El
13,8
16
27,5
15
15,7
16,6
17,3
AmD
27
Ap
20,6
22,5
21,2
Falange 1
BF
CU
CU
CU
CU
CU
HA a
HA a
HA b
HA b
HA b
Ap
11,5
13,3
14
14,5
12
12
13
12
12,1
Falange 1
HA b
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
Ap
14,9
LM
42,6
10,6
15,6
13,2
11
14
13,2
13,5
13,3
14,2
14,5
Ad
15,8
15,7
11
15
13,5
11,3
13,3
13
13,2
13
15
14,5
Falange 2
CU
HA b
IB II
IB II
Ap
11,5
12
12,5
15,3
Ad
9,5
9,6
10,6
12,2
LMpe
21
20,4
26,3
25,5
Emb
18,5
5,7
Ldo
30
26,4
LSD
34
32,7
35
40,7
37
31,5
41,2
38,4
37,2
36,2
38,3
40,5
98,4
22,7
25,3
26,6
24,9
22,9
20,6
24,5
26,7
24,2
25
22,7
24,9
22,4
23,2
19,3
Ad
15
19
19
18,4
20
18,7
18
Falange 3
BF
HA b
LM
21,5
Metatarso
IB VI
IB II
IB II
CERDO
Mandíbula LP2-4 LM1-2 LM1-3 AltM1 AltM2
HA b
35
32
4
4,6
IB II
IB II
31
25,2
IB II
23,8
62,2
IB II
25,6
103,2
14,8
25
30,5
114,4
19,5
Ad
AmD
LM
28,6
15,3
122,7
Ad
12,4
12
13
13
13,4
11,4
12,6
12,4
12,6
12,1
12,4
LM
33,5
38
39,4
40,6
34,4
35,6
33
34,6
33,6
…/…
128
Em
13,5
17,2
15,8
16
16,5
15
18
M3inferior
CU
IB VI
L
30,3
32,2
A
14,4
15
Escápula
CU
HA b
IB II
IB II
IB II
IB II
LmC
12,5
16
21,5
LMP
Radio
BF
CU
HA b
IB II
IB II
Ap
29
25
23,8
22,6
Ulna
BF
CU
CU
IB VI
IB II
APC
15,8
18,4
15,8
18,4
17
21
22
34
34
31,3
31,5
Ad
25
EPA
24,6
25,6
33,4
34,5
Alt
8
13
LM3
28,6
AM3
28,7
27
17
14,1
15
[page-n-142]
119-188
19/4/07
19:53
Página 129
Falange 3
CU
HA b
IB II
Fíbula
IB VI
Ad
12,2
Astrágalo
HA a
HA b
LMl
35,2
41,1
Tarsal, Cuboide
FENa
AM
15
MTC III
IB VI
Ap
21,7
MTC IV
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
Ap
16
14,1
13
14,6
13,4
Ad
16,2
14,6
14
64,7
MT II
BF
Ap
5
Ad
9,4
LM
52,7
Metatarso III
IB II
Ap
15
Ad
14,5
Metatarso IV
IB VI
Ap
14,5
Falange 1
BF
CU
CU
HA a
HA b
HA b
HA b
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Falange 2
CU
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
LMm
34,3
37,4
Ld
23
26.5
24.6
MBS
9
10.5
10
DLS
25
26
26
BOVINO
Radio
IB VI
IB VI
Ap
59,5
77,5
Ulna
CU
CU
CU
IB II
APC
30,5
28
41,8
28,5
EPA
50
Tibia
IB VI
IB II
IB II
Ad
55
60,5
52,4
Ed
43
LM
77,2
Astrágalo
HA b
IB VI
IB II
LMl
53,2
57,5
65,8
LMm
50,4
53,8
53,6
El
29,5
31,3
34
Ad
13,2
LM
81
Centrotarsal
CU
AM
46,6
Ap
13,6
15
15
Ad
12
14
14
Metacarpo
CU
HA a
HA b
IB II
Ap
55,5
46,5
48,1
Ad
LM
46,5
49,6
62,2
166
159,2
14,8
13,5
14,3
11,3
10,5
12,6
11
15
15,5
15
12,6
13,2
12
13,4
10,9
7,9
12
11,4
14
14,5
LMpe
31,3
36,2
36,5
10,3
37,5
34,5
35
29,7
20
31,8
30,5
34,3
34,5
Metatarso
CU
IB VI
Ap
Ap
14,5
14,5
15
11
14,2
14,6
14,6
14,7
LM
75,6
76,3
12,5
10,2
9,9
12,8
33
Ad
12,9
13
11,2
11
12,6
13
12,7
13,9
LM
22
23,6
26
30,8
20,6
17,5
22
17,5
Falange 1
BF
CU
CU
CU
HA b
HA b
HA b
HA b
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
Em
30
32,5
29
Ad
35,2
40,5
37,2
LM
198
38,2
Ap
25,6
25
25,6
Ad
24,6
24
24,7
22,5
22,5
21,8
20
22,4
33,8
21
24,3
29
31
23,5
19
26,4
21,3
31,8
21,2
26,8
30
24,4
24,5
28,6
LMpe
48,7
48,4
47,2
48,4
52
46
47,3
50,7
44,8
47,2
51,4
,49,3,
45,6
50
129
[page-n-143]
119-188
19/4/07
19:53
Página 130
Falange 2
BF
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Ap
23,5
24,5
25,3
26,6
24,8
26,2
Ad
20
21,7
20,5
23,2
20
21
LM
30,3
34
35,5
33
33
31,2
Falange 3
BF
CU
HA b
HA b
IB II
IB II
Ldo
39
48
56
39,6
54,4
46,5
Amp
17
18,3
27,9
22,9
24
20
LSD
51
62,5
78,1
70,1
71,5
57,2
LIEBRE
Escápula
IB VI
IB VI
IB VI
LMP
11
11
10,7
AS
10
9,6
9,5
LmC
7,7
6,5
6
LM
93,6
Húmero
CU
Radio
HA a
HA b
P3superior
IB VI
L
27,5
A
26
Alt
27,8
5
8,5
10
3,8
P2 inferior
IB VI
L
32
A
16,5
Alt
15
4
11
12
13,5
11
14,5
Ap
7,6
7,4
Ad
8,3
Pelvis
IB VI
IB VI
HA b
LA
7,2
9,2
9,5
LFo
14,4
Fémur
CU
IB VI
Ad
17
12,7
Tibia
CU
IB VI
IB VI
CABALLO
Mandíbula Lp2 Ap2 Altp2 Lm1 Am1 Lm2 Am2 Lm3 Am3 Altm3
IB VI
32 16,5 15
23 17,5 23
16 35,2 15
6
Ad
10
Ap
16
LM
28
29,1
AM
9
Ed
Ad
8,8
10,8
12
P3inferior
IB VI
IB VI
IB VI
L
26
27
27
A
17,4
17,2
18
Alt
47
54
46,5
4
15
13,3
14
9
2
0,15
0,5
11,9
10,5
Calcáneo
HA a
HA b
M1inferior
IB VI
IB VI
L
25
23
A
17,6
15,5
Alt
6,5
54
4
13,4
9
4,7
11
6,7
MT III
HA b
Ap
4,5
Ad
4,8
LM
49,3
M1 superior L
IB VI
22,5
A
26
Alt
33,3
5
5
10
3
12
10,5
13
9,5
MT II
CU
Ap
5,3
Ad
4,6
LM
35,5
M3superior
IB VI
A
22
Alt
53
5
15
9
3
12
12,2
13
11,9
nº2
15
12,3
14
nº3
32,8
nº4
18
Escápula
CU
CU
HA b
IB III-II
LMP
8,6
AS
7,3
8,5
7,1
7,3
Radio
HA a
HA b
HA b
Ap
5,5
6
5,9
Ad
5,4
L
28
Ulna
IB VI
EPA
69
Pelvis
HA b
LA
43,5
MT
IB VI
IB VI
Ad
40
Sesamoideo
BF
AM
42,5
Falange 3
CU
CU
130
11
LM
52
45,5
Ed
38,3
LS
22,2
26
AS
38,6
45,5
Alt
AM
Ldo
31,9
63,3
48,8
CONEJO
Mandíbula
HA a
HA a
HA a
15c
7,5
LmC
6
LM
56,7
[page-n-144]
119-188
19/4/07
19:53
Página 131
Ulna
HA a
HA a
HA b
IB VI
IB II
APC
5,3
5
5,3
5,4
4,5
EPA
7,5
LM
Escápula
HA b
LmC
38,8
7,3
65,8
Ulna
CU
APC
32
Húmero
BF
BF
HA a
HA a
HA b
HA b
Ap
Ad
7,8
7,5
7,8
8
Astrágalo
HA b
LMl
51
Metacarpo
IB VI
Ap
40,6
Metatarso
IB III-II
Ad
40
Falange 1
BF
CU
CU
CU
CU
IB II
Ap
16,3,
14,4
18,7
18
18,7
Falange 2
IB VI
HA b
Falange 3
CU
Pelvis
BF
BF
BF
CU
CU
HA a
HA a
HA a
HA a
HA b
HA b
IB VI
IB VI
IB II
IB II
LS
43,4
8,7
10,5
8,3
LA
6,8
6,9
7
7,4
7
7,2
7,2
7,4
8,5
7,04
7
6,5
8,4
7,5
Tibia
HA b
HA b
Ad
11
11,2
Ed
8,4
Fémur
BF
HA b
HA b
HA b
IB VI
IB VI
Ap
Metatarso V
CU
LM
15,3
18,6
17,8
18,3
13
45,6
Ap
17,9
20,4
Ad
16,4
17,9
LM
34,4
39,6
Emb
11,5
LSD
47,9
Ldo
43,4
Ap
31
Amd
21
53,5
52
LM
26,5
Metatarso III
FENa
IB VI
Ad
14,5,
15,1
17
LM
21,1
Ad
32
Ad
12,4
12,2
12,3
Calcáneo
BF
ASNO
Metatarso
IB II
LMm
48
LM
34
32,2
CIERVO
Mandíbula
CU
LM3
31,5
AM
8,8
Am3
13,7
15c
41
131
[page-n-145]
119-188
19/4/07
19:53
Página 132
5.6. EL TOSSAL DE SANT MIQUEL
5.6.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Llíria, Valencia.
Cronología: Siglos VI- II a.n.e.
Bibliografía: Ballester, 1940, 41,43,46 a; Cabré Aguiló, 1941;
Gómez Moreno, 1953; Ballester et alii, 1954, Beltrán Villagrasa
1968; Pla, 1968; Fletcher, 1956, 1984, 1985; Bonet y Mata 1982;
Uroz, 1983; Bernabeu et alii, 1987: Aranegui et alii, 1997 a y b;
Bonet, 1992, 1995; Llorens, 1995; Bonet y Mata, 2000.
Historia: El Tossal de Sant Miquel de Llíria es probablemente el yacimiento que más ha influido en la definición de la Cultura
Ibérica en tierras valencianas.
El yacimiento, ya aparece citado en textos del siglo XVIII, y
también Almarche lo menciona en su trabajo recopilatorio sobre
antigüedades del Reino de Valencia. Pero no será hasta los años
treinta, tras la creación del S.I.P., que comiencen las excavaciones.
Las primeras campañas de excavación tuvieron lugar desde
1933 a 1936 y fueron dirigidas por D. Luis Pericot, subdirector
del Servicio de Investigación Prehistórica, intervenciones que
recuperaron importantes vasos cerámicos e inscripciones ibéricas.
Después de la Guerra Civil, en los años 40 se llevan a cabo 8
intervenciones, dirigidas por D. Luis Pericot y D. Enrique Pla. En
los años 50 se realizan tres intervenciones más dirigidas por D.
Domingo Fletcher.
Los resultados de la excavación de 131 departamentos se
publican en 1954 por Ballester, Fletcher, Jordà, Pla y Alcacer,
quienes recogen un amplio catálogo sobre las cerámicas en el
Corpus Vasorum Hispanorum.
En los años 70 y 80 se realizan varios estudios sobre los materiales del yacimiento y el poblamiento por Gil Mascarell (1971),
por Bonet y Mata (1982), por Fletcher Valls (1985). En la década
de los ochenta comienza a articularse un amplio estudio interdisciplinar dedicado a estudiar el Camp de Túria en época Ibérica,
tomando como yacimiento central el Tossal de Sant Miquel.
Durante los años 1994 y 1997 se ha llevado a cabo un proyecto de restauración de la manzana 7 (figura 16), bajo la dirección de la Dra. Helena Bonet, trabajos que han proporcionado una
reducida muestra ósea. A esta autora se debe un amplio trabajo de
síntesis sobre el yacimiento (Bonet, 1995).
Paisaje: El yacimiento se localiza en el Camp de Túria,
sobre un cerro que domina la llanura litoral a 272 m.s.n.m. Las
coordenadas cartográficas son 43886 - 70628 del mapa 695-II,
escala 1:25.000. Centro Nacional de Información Geográfica
(CNIG).
El yacimiento se ubica en el piso bioclimático termomediterráneo, con una temperatura media de 17-18 grados centígrados.
Su entorno está profundamente antropizado. En el cerro crece un
ralo matorral y a sus pies, en el llano, se extienden campos de cultivo, no quedando restos de la vegetación natural.
La orografía del entorno es predominantemente llana. Hacia
el Este se extiende la llanura aluvial con escasas elevaciones de
171 a 177 m.s.n.m. Hacia el Sur se desciende suavemente hacia
la llanura aluvial y las terrazas del río Túria. En dirección Oeste
se extiende una zona de montes, de escasa altitud y hacia el Norte
el llano da paso a las estribaciones de la Sierra Calderona. El índice de abruptuosidad es de 5,2.
Territorio de 2 horas: Por el Este se extiende un territorio
prácticamente llano con alturas medias de 170 metros. No hay
132
Fig. 16. Vista aérea del Tossal de Sant Miquel (Bonet, 1995).
ningún relieve de mayor altura, el Cerro Pelao de Pobla de
Vallbona sólo alcanza 178 m.s.n.m. Al NE está el Tos Pelat de 226
y otros relieves similares que delimitan la cuenca del Barranco de
Olocau. En esta dirección no hay fuentes ni barrancos. La partida
Algesares puede hacer referencia a la extracción de yesos y tal
vez a la existencia de sal. Tampoco hay constancia de la existencia de azagadores. En esta dirección suponemos que el límite de
dos horas sería el Barranc de Olocau (figura 17).
Por el Sur el recorrido es descendente en suave caída, solo
interrumpida por Montiel (252). Al norte de esta loma está la partida Los Yesares y a 500 metros y al SW discurre un azagador que
se dirige hacia el Sur. No hay fuentes ni barrancos importantes.
Por el Oeste se extiende a través del Llano de la Vuelta y sube
a los montes de la Traviesa, actualmente zona forestal, desde
donde desciende hasta la Rambla Primera, límite del territorio de
dos horas. Desplazándonos hacia el NW evitamos estos relieves y
llegamos a la Rambla Castellarda y en su margen derecha encontramos Las Majadas, topónimo que hace referencia a un lugar de
descanso de ganados y pastores.
Por el Norte el territorio es muy llano, destacando sólo pequeños cerros (Caramelo, 216); Collado de los Perros (237); hasta
llegar al camino de los Frailes, limite del territorio, que surca un
llano situado a los pies de la Calderona. No hay fuentes ni azagadores.
Características del hábitat: Las primeras referencias sobre
la ciudad de Edeta y su demarcación territorial las encontramos
en los textos de Estrabón III, 4,1, Plinio III, 20 y Ptolomeo, II, &,
15. Citas sobre el gobernante de la ciudad y sobre su papel durante los acontecimientos de la II Guerra Púnica son mencionadas en
los textos de Tito Livio (XXVII,17) y Polibio (Historias X, 34-35,
1-3 / 40-3) (Bonet, 1995, 497).
Los restos encontrados en el cerro muestran una ocupación
anterior de la Edad del Bronce y una ocupación continuada desde
el Ibérico Antiguo (siglos VI-V a.n.e) hasta inicios del siglo II
a.n.e, momento en que la ciudad se destruye violentamente por un
incendio y se abandona.
[page-n-146]
119-188
19/4/07
19:53
Página 133
Fig. 17. Territorio de 2 horas del Tossal de Sant Miquel.
Durante el Ibérico Pleno el Tossal de Sant Miquel fue una ciudad que llegó a ocupar una extensión de entre 10 a 15 ha. El urbanismo del asentamiento se caracteriza por la construcción en ladera, adecuándose las casas y calles a las curvas de nivel del terreno. Las excavaciones antiguas permitieron identificar varias manzanas de casas, algunas de dos alturas. La construcción de las
casas se realiza directamente sobre el suelo natural o bien sobre
terrazas artificiales. En cuanto a las vías de circulación éstas se
dividen en calles, callejuelas y zonas de paso entre desniveles.
El último trabajo monográfico dedicado al yacimiento y su
territorio (Bonet,1995) plantea la evolución de la ciudad y su territorio desde el Bronce Pleno/Medio hasta la etapa Iberorromana.
Centrando esta visión de síntesis en la Cultura Ibérica queremos destacar la presencia de una fase del Hierro Antiguo e Ibérico
Antiguo documentada en los departamentos 42 y 56. En el territorio circundante los yacimientos contemporáneos son escasos,
entre ellos hay que mencionar el nivel II de la Seña (Villar del
Arzobispo) datado entre el siglo VI y V a.n.e.
De la primera fase del Ibérico Pleno (ss. V-IV a.n.e.) los restos son escasos, debido a los procesos de edificación y remodelación producidos durante el siglo III a.n.e, documentándose este
nivel en los departamentos 42 y 44. La segunda etapa del Ibérico
Pleno (ss. III-II a.n.e.) es la más rica en material arqueológico, y
Edeta se diferencia del resto de ciudades ibéricas por ser “el
núcleo más destacado en tamaño y prestigio, de toda la Edetania”.
Durante esta etapa se conoce perfectamente el urbanismo; hay
grandes viviendas como el conjunto de los departamentos 7 y 8,
un edificio religioso en la manzana 4 formado por los departamentos 12, 13 y 14. No hay constancia de la recuperación de restos de fauna en estos departamentos.
En la manzana 6 hay cuatro casas, una formada por los departamentos 19 y 20; una segunda por los espacios 21, 22, 26 y 28 y
dos casas más formadas por los departamentos 16, 17 y 18. En
este conjunto de construcciones tan solo se recuperaron restos de
fauna en el espacio 18 (figura 18).
Finalmente hay que destacar la manzana 7 donde se ha constatado una funcionalidad diferenciada de los espacios domésticos.
Aquí las casas constan de dos alturas y entre ellas se ha diferenciado una estancia formada por el departamento 41; otra por los
departamentos 42 y 43 (estancia con horno culinario); una tercera vivienda compuesta por los espacios 44 y 46 (estancia con gran
molino); y el espacio 15 donde se localizó un lagar, un molino y
un telar.
El territorio de Edeta durante la etapa del Ibérico Pleno está articulado entorno a la ciudad (Bernabeu, Bonet y Mata, 1987). Sus
límites quedan marcados geográficamente por la Sierra Calderona al
norte; por el río Túria al Sur, por la llanura aluvial al este y por las
sierras de Villar del Arzobispo y Losa del Obispo al oeste. Dentro se
incluyen, además de la ciudad, pueblos, aldeas, caseríos y atalayas.
Algunos de los yacimientos estudiados en este trabajo se incluyen
en el territorio de Edeta: la aldea de la Seña, el caserío del Castellet
de Bernabé y la atalaya del Puntal dels Llops.
133
[page-n-147]
119-188
19/4/07
19:53
Página 134
5.6.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Fig. 18. Planimetría del Tossal de Sant Miquel (Entorn).
Tras la II Guerra Púnica y a consecuencia de la presencia
romana se produce el colapso de este sistema. El yacimiento
continua ocupado; parece que parte de los materiales recuperados en los departamentos 104 al 131 podrían datarse en este
momento, aunque no está claro ya que se trata de excavaciones
antiguas. En los departamentos 111, 114 y 125 se recuperaron
restos de fauna.
A mediados del siglo II a.n.e, la ciudad se destruyó, sufriendo
saqueo e incendio. Con ella todo el sistema territorial se desmanteló surgiendo un nuevo sistema de poblamiento de núcleos más
pequeños y dispersos (Bonet, 1995, 528).
Tal y como se ha expuesto actualmente disponemos de información sobre la evolución de la ciudad y sobre su cultura material, pero falta información sobre aspectos ambientales y económicos, dado que en las excavaciones antiguas no se realizó una
recogida sistemática de muestras o éstas se extraviaron en la riada
del año 1957.
Las características del paisaje vegetal del Camp de Túria en
Época Ibérica son conocidas a partir de los trabajos realizados por
la Dra. Elena Grau (1990). A partir de los análisis antracológicos
y polínicos (Pérez Jordà et alii, 1999) se describen formaciones
de tipo termomediterráneo, caracterizada por un estrato arbóreo
con carrascas y pinos carrascos, desarrollándose quejigos y alcornoques en las zonas de umbría de las sierras y un estrato arbustivo con coscojas, lentiscos, romeros y otras especies. En las ramblas y orillas de ríos crecería una vegetación de ribera con chopos, fresnos y cañares entre otros.
Las intervenciones recientes en el Tossal de Sant Miquel han
proporcionados restos carpológicos estudiados por Pérez Jordà
(en Bonet, 1995, capítulo XVI), quien determina la presencia de
vid (Vitis vinifera), olivo (Olea europaea) y cebada (Hordeum
vulgare). Estos datos integrados con los resultados de otros yacimientos del territorio de Edeta, sirven para proponer una agricultura de secano, con cereales como la cebada y el trigo duro, con
presencia de frutales, como la vid, el olivo, el granado, la higuera, el manzano y con el cultivo de leguminosas, habas, lentejas y
arvejas (Pérez Jordà, 1995, 488).
134
Características de la muestra: Disponemos de materiales procedentes de diferentes campañas de excavación: un pequeño conjunto recuperado en las excavaciones realizadas entre los años 30
y 50 y otra pequeña muestra recuperada en las intervenciones de
los años 90.
La muestra de las excavaciones antiguas se recuperó en un
conjunto de departamentos de las laderas sureste y este del cerro.
De la ladera sureste hay fauna de los departamentos 2, 15, 18,
25, 33, 93, 102, 111, 114 y 125. De alguno de ellos contamos con
indicios sobre su funcionalidad. Sabemos que en el departamento
15 había una almazara, en el 18 un molino para cereales, el 25
debió funcionar como un depósito o almacén, y el 33 como una
zona de acceso o de distribución.
Los departamentos de la ladera Este que conservan fauna son
el 102, el 111 y el 125. Los departamentos 102 y 111 son viviendas, el primero de cierta importancia, y el departamento 125 un
espacio abierto.
Posiblemente toda la fauna proceda del nivel Ibérico Pleno,
pero al no especificar las capas no lo podemos saber. De todas
formas sabemos que no se recogió todo el material sino aquel que
por sus rasgos morfológicos o por tratarse de huesos trabajados
llamaba la atención de los excavadores.
El material más abundante procede de los sondeos realizados
durante el proyecto de restauración en los años 1994 y 1997.
Entre el material tenemos restos procedentes del nivel antiguo y
del pleno. El número de restos identificados en ambos niveles es
escaso, lo que limita una valoración de la muestra.
Los sondeos realizados en 1997 en la calle del departamento
46 capas 7, 8 y 9 y en el departamento 55 capas 5 y 6 proporcionaron restos faunísticos del Ibérico Antiguo.
En los departamentos 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 56, 58 y en
sondeos de la calle se recuperaron los restos faunísticos del
Ibérico Pleno.
Disponemos de información sobre la funcionalidad de estas
estancias. El departamento 42 constaba de dos plantas, la inferior
fue un área de molienda y en la superior se documentó un horno
doméstico.
Los Departamentos 44 y 46 forman parte de una misma unidad de la que no se ha podido definir su funcionalidad. El
Departamento 46, destaca la presencia de un molino.
El Departamento 43 es un espacio para tareas culinarias. El
Departamento 38 es un espacio que forma parte de una vivienda.
El Departamento 39 es un espacio muy amplio para el que se desconoce su función. El Departamento 40 es una vivienda con
dos niveles. Del Departamento 55 no se sabe función. El Departamento 56 podría ser un espacio con horno y el Departamento 58 es un espacio abierto.
LA MUESTRA ÓSEA RECUPERADA ENTRE
LOS AÑOS 30 Y 50
De todos los departamentos que se excavaron, nos ha llegado
material faunístico de 11 departamentos. La mayor parte de estos
departamentos están datados por sus materiales cerámicos en el
Ibérico Pleno. Aunque hay que señalar que en los departamentos
111, 114 y 125 también se recuperó material iberorromano y se
habla de estratos revueltos. Al tratarse de una muestra seleccionada hemos decidido considerar todos los restos juntos.
[page-n-148]
19/4/07
19:53
Página 135
De todos los espacios, el que más restos ha proporcionado es
el nº 102 con un total de 115, en los demás departamentos el
número de huesos recuperados no supera los 10 elementos (gráfica 20). Este departamento junto al nº 103 forman parte de una
gran vivienda.
Como característica de la muestra analizada tenemos que destacar que todos los restos han sido identificados anatómica y específicamente, ya que se trataba de elementos prácticamente enteros.
En esta muestra predominan los fragmentos de astas, las mandíbulas, las escápulas, los astrágalos y los metapodios, huesos enteros
que debido a su morfología reconocible fueron recogidos. Se trata
sin duda de una muestra claramente seleccionada en la que no se
recogieron los restos de menor talla ni los fragmentos (cuadro 86).
En cuanto a las especies identificadas observamos que tanto
en NR, NME y NMI el grupo de los ovicaprinos es el principal,
donde destaca más la presencia de la oveja. El cerdo es la segunda especie más importante, mientras que el resto de especies
determinadas, bovino, ciervo y conejo tienen un valor inferior al
5% (gráfica 21). A partir de los huesos determinados hemos podido estimar la edad de muerte para el grupo de los ovicaprinos,
cerdos y conejos.
Entre los ovicaprinos hemos determinado la presencia de un
animal adulto de entre 6-8 años, y de uno juvenil de entre 18-24
meses. Para el cerdo hemos identificado la existencia de un animal muerto entre los 7-11 meses y otro entre los 31-35 meses.
Finalmente la presencia de huesos de conejo con las epífisis no
soldadas nos remiten a una muerte subadulta.
En cuanto a las modificaciones identificadas en los huesos,
tenemos cuatro astrágalos con marcas de carnicería en la superficie dorsal distal, tres son de oveja y pertenecen al departamento
102, y uno es de bovino y se recuperó en el departamento 15.
También hay mordeduras humanas en una pelvis de conejo recuperada en el departamento 2.
Excavaciones 1933-53
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Ciervo
Conejo
NR
21
58
47
18
4
4
5
TOTAL DETERMINADOS
157
TOTAL INDETERMINADOS
%
13,38
36,94
29,94
11,46
2,55
2,55
3,18
140
120
100
80
60
40
20
0
Dp
t.2
Dp
t.1
5
Dp
t.1
8
Dp
t.2
5
Dp
t.3
3
Dp
t.9
3
Dp
t.1
02
Dp
t.1
11
Dp
t.1
14
Dp
t.1
23
Dp
t.1
25
119-188
Gráfica 20. Distribución del NR. Excavaciones de 193353.
Las modificaciones más numerosas son los huesos quemados,
se trata principalmente de astrágalos, recuperados en los departamentos 15, 102, 111 y 114. (cuadro 87).
Finalmente hemos identificado huesos trabajados;
-Departamento 2: un astrágalo de cerdo.
-Departamento 25: un fragmento de candil de asta de ciervo
con la sección distal cortada.
-Departamento 102: dos astrágalos de ovicaprino, nueve de
cabra, siete de oveja, cinco de cerdo, que presentaban las facetas
medial y lateral pulidas (tabas).
-Departamento 111: un astrágalo de cerdo perforado, un fragmento de metacarpo proximal de ciervo cortado y pulido y un
fragmento de asta cortado y pulido .
-Departamento 114: un astrágalo de ovicaprino, uno de cabra
y tres de cerdo con las facetas medial y lateral pulidas (tabas).
NME
20
58
47
18
4
2
4
%
13,07
37,91
30,72
11,76
2,61
1,31
2,61
NMI
12
33
25
8
1
1
1
153
81
153
%
14,81
40,74
30,86
9,88
1,23
1,23
1,23
81
0
TOTAL
157
Excavaciones 1933-53
Total especies domésticas
Total especies silvestres
NR
148
9
TOTAL
157
%
94,27
5,73
NME
147
6
153
%
96,08
3,92
NMI
79
2
%
97,54
2,46
81
Cuadro 86. Excavaciones de 1933 a 1953. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
135
[page-n-149]
119-188
19/4/07
19:53
Página 136
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Los restos de ovicaprino son un fragmento de tibia y el de
ciervo un fragmento lateral de tibia.
Hemos identificado marcas de carnicería en la diáfisis de tibia
de ciervo, que presenta una fractura antrópica en la superficie
caudal y otra fractura sobre la epífisis distal del metacarpo de
oveja. En el fragmento de diáfisis de tibia de ciervo hay arrastres
producidos por un cánido.
NR
NME
NMI
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS IV-II A.N.E.
Ovicaprino Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Ciervo
Conejo
Gráfica 21. Importancia de las especies según NR, NME y NMI.
Excavaciones de 1933-53.
ASTRÁGALOS
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Ciervo
Dpt. 15
2
1
Dpt. 102
14
49
43
6
1
Dpt. 111
1
1
1
2
Dpt. 114
1
1
1
4
Cuadro 87. Localización de los astrágalos recuperados durante las
excavaciones de 1933-1953.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS VI-V A.N.E.
El material del Ibérico Antiguo fue recuperado durante los
sondeos realizados el año 1997 y proviene de los departamentos
46 y 55. En el departamento 46 se recuperaron 8 restos y en el 55
un solo resto (cuadro 88).
IBÉRICO ANTIGUO
TSM 97.
Dpt. 46
NR
TOTAL
NR
1
Ovicaprino
Dpt. 55
NR
1
Oveja
5
Cabra
2
5
2
Ciervo
1
1
Total determinados
8
1
9
Meso indeterminados
1
2
2
Total Indeterminados
3
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Este grupo de especies es el más numeroso tanto en número
de restos como en individuos. Hemos identificado un total de 70
huesos y fragmentos óseos, pertenecientes a un número mínimo
de 6 individuos. Entre ellos hemos identificado la presencia de 4
ovejas y 1 cabra.
1
Macro indeterminados
El material del Ibérico Pleno esta formado por un total de 176
huesos y fragmentos óseos. Los restos proceden de los departamentos 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 56, 58 y de la calle.
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado
en un 75,56% del total determinado, quedando un 24,44 %
como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminados (cuadro 89).
El estado de conservación de los restos determinados es bastante bueno según nos indica el Logaritmo entre el número de restos y número mínimo de elementos El valor obtenido es del 0,29.
Los restos se concentran en la calle, en el departamento 58
que es una zona abierta, y en los departamentos 40 y 42 (gráfica 22).
La muestra analizada está formada principalmente por especies domésticas, con tres mamíferos oveja, cabra y bovino; y un
ave; el gallo. Las especies silvestres identificadas son el ciervo, el
conejo y la liebre (gráfica 23).
Las especies más importantes según el número de restos
(NR), número mínimo de elementos (NME) y número mínimo de
individuos (NMI) son el grupo de los ovicaprinos y el cerdo.
Mientras que los esqueletos mejor conservados son los de ovejas,
cabras, cerdo y gallo.
En los huesos de estas especies hemos identificado marcas de
carnicería en 13 restos y mordeduras producidas por cánidos en 8
huesos.
3
70
60
50
TOTAL
8
4
12
Cuadro 88. Número de restos y localización de las especies
identificadas en el nivel del Ibérico Antiguo.
En total, los 9 restos identificados pertenecen a las siguientes
especies: oveja, cabra y ciervo.
Los restos de oveja son: un fragmento de costilla, uno de
radio, uno de tibia, un fragmento de metatarso proximal y una
epífisis distal de metacarpo.
Los restos de cabra son: dos fragmentos de cuerna.
136
40
30
20
10
0
Dpt.38 Dpt.39 Dpt.40 Dpt.42 Dpt.43 Dpt.44 Dpt.46 Dpt.56 Dpt.58 Calle S2
Gráfica 22. Distribución del NR.
[page-n-150]
119-188
19/4/07
19:53
Página 137
TSM 94-97-98
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Gallo
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
31
23
16
24
7
17
10
2
3
%
23,31
17,29
12,03
18,05
5,26
12,78
7,52
1,50
2,26
NME
14
19
12
19
5
16
0
2
2
%
15,72
21,35
13,48
21,35
5,62
17,98
0
2,25
2,25
NMI
2
4
1
4
1
1
1
1
1
TOTAL DETERMINADOS
133
75,56
89
16
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
20
20
40
Macro costillas
Total Macro indeterminados
2
1
TOTAL INDETERMINADOS
43
TOTAL
176
89
16
TSM 94-97-98
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
118
15
133
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
40
3
43
TOTAL
176
%
12,50
25,00
6,25
25,00
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
24,44
%
88,72
11,28
NME
85
4
89
%
95,50
4,50
89
NMI
13
3
16
%
81,25
18,75
16
Cuadro 89. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
E. silvestres
11%
E. domésticas
89%
Gráfica 23. Importancia de las especies domésticas/silvestres.
Las partes anatómicas mejor representadas son los elementos
de las patas, mientras que el valor del resto de unidades está equilibrado (cuadro 90).
Las edades de muerte obtenidas a partir del desgaste molar,
nos indica la presencia de un animal sacrificado entre los 21-24
meses y dos con una edad de muerte entre los 6-8 años.
Si nos fijamos en el grado de fusión ósea observamos también la presencia de un individuo menor de 8 meses y de otro
menor de 24 meses, así como la existencia de adultos (cuadro 91).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
2,27
0
1
1
1
Oveja
0
0
0
2
6
Cabra
1,5
0
2
0
2,5
TOTAL
3,77
0
3
3
9,5
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
12
4
4
9
2
Oveja
0
0
1
6
16
Cabra
3
0
6
1
6
TOTAL
15
4
11
16
24
Cuadro 90. MUA y NR de los ovicaprinos.
A partir de la longitud máxima de tres metacarpos hemos
obtenido la altura a la cruz de dos ovejas y de una cabra. Para la
oveja, las alzadas obtenidas son 59,07 cm y 58,14 cm. La cabra
tendría una altura a la cruz de 44,98 cm.
En los huesos de este grupo de especies hemos observado la
presencia de mordeduras de cánido en las diáfisis de dos metacarpos y en una tibia. También hemos identificado marcas de carnicería, incisiones, cortes y fracturas.
Las incisiones se localizan debajo de las epífisis proximales,
en la superficie dorsal de un metacarpo y en un metatarso. Los
137
[page-n-151]
119-188
19/4/07
19:53
Página 138
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Metacarpo D
Tibia P
Meses
6-8
36-42
18-24
36-42
NF
1
1
1
1
F
0
0
0
0
%F
0
0
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Radio P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia D
Meses
10
18-24
42
30-36
18-24
NF
0
0
0
1
0
F
1
3
1
0
3
%F
100
100
100
0
100
Cuadro 91. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
puntos de fractura se concentran en mitad de las diáfisis de metapodios y tibias, sobre las epífisis distales de húmeros y metapodios y en la superficie basal de las cuernas.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo es la segunda especie más importante en la muestra
analizada. Hemos identificado un total de 24 huesos y fragmentos
óseos que pertenecen a un número mínimo de 4 individuos.
Las unidades anatómicas mejor conservadas en esta especie
son el miembro anterior y el posterior (cuadro 92).
MUA
Cabeza
Cerdo
0,96
Cuerpo
1
M. Anterior
2,5
M. Posterior
1,5
Patas
0,86
NR
Cerdo
Cabeza
7
Cuerpo
2
M. Anterior
6
M. Posterior
3
Patas
5
Cuadro 92. MUA y NR de cerdo.
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Radio P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Meses
12
12
24
42
42
24
27
NF
0
0
1
1
1
0
1
F
4
1
0
0
0
1
0
Cuadro 93. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
138
%F
100
100
0
0
0
100
0
La edad de los individuos identificados según nos indica el
grado de fusión ósea es de animales menores y mayores de 24
meses (cuadro 93).
Hemos identificado mordeduras de cánido en la diáfisis de
una ulna y en la superficie proximal de un calcáneo. También hay
marcas de carnicería en cuatro escápulas, se trata de cortes finos
localizados sobre el cuello.
El bovino (Bos taurus)
Para esta especie hemos identificado un total de siete restos
que pertenecen a un único individuo. Los restos identificados son
elementos craneales, del miembro anterior, posterior y de las
patas.
La edad de muerte estimada según nos indica el desgaste
molar es de más de 4 años.
En los huesos de esta especie hemos observado mordeduras
de cánido en la epífisis distal de un metacarpo y en el isquion de
una pelvis. También en la superficie lingual de una mandíbula
hemos identificado incisiones realizadas durante las prácticas carniceras.
Las especies silvestres
Las especies silvestres suponen el 11,28% del total de la
muestra determinada y entre ellas tenemos el ciervo, la liebre y el
conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
Hemos identificado un total de 10 restos que pertenecen a un
único individuo. Los restos identificados son fragmentos de diáfisis de radio y tibia y un fragmento de asta. Solamente en una
diáfisis de tibia hemos identificado mordeduras y arrastres de
cánido.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Los restos de estas especies han aparecido en dos agrupaciones distintas. Por una parte contamos con una serie de escasos restos recuperados junto a los demás huesos descritos y una segunda aislada en el Departamento 40 que por su especificidad será
considerada aparte.
Entre el conjunto de huesos de los sondeos se recuperaron tres restos de conejo que pertenecen a un único individuo, un fémur, una tibia y un metacarpo, y dos restos de liebre, también de un único individuo, una vértebra cervical y
una ulna.
En el departamento 40, sobre un banco, se localizaron metapodios y falanges de 4 patas de dos liebres y de 5 patas de 3 conejos. Estos huesos de las patas no los hemos incluido en el recuento general de restos ya que sobrevalorarían la importancia de estas
especies. La interpretación de este hallazgo parece responder a
que se trata de restos que se conservarían en las pieles de estos
animales y que podrían formar parte de algún contenedor de piel,
bolsa o atillo o bien ser parte de alguna prenda de vestir. Aunque
también pueden ser patas de conejo y liebre depositadas en un
banco, tras separarlas del resto del esqueleto, o formar parte de
piezas utilizadas como amuletos.
Las aves domésticas
El gallo (Gallus domesticus)
Hemos identificado un total de 17 huesos que pertenecen a un
único individuo. Las unidades anatómicas representadas son el
[page-n-152]
119-188
19/4/07
19:53
Página 139
miembro posterior tanto el derecho como el izquierdo, junto con
las patas y parte del miembro anterior.
Los huesos de gallo se recuperaron en un sondeo realizado en
la calle. Sus huesos no presentan marcas de consumo y además se
recuperaron los principales huesos articulados. Por esta circunstancia consideramos que se trata de un animal muerto y arrojado
a la calle o depositado en este lugar por algún motivo que desconocemos.
5.6.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
Los restos recuperados en las campañas de los años 50, pertenecientes al Ibérico Antiguo, son muy escasos como para intentar extraer conclusiones. Sólo podemos valorar el procedente de
la etapa del Ibérico Pleno, aunque también es una muestra muy
corta.
De esta última fase hay que señalar que los restos identificados son principalmente de especies domésticas entre los que están
presentes la oveja, la cabra, el cerdo y el bovino. Entre las silvestres los restos son de ciervo, conejo y liebre. Todos los huesos de
estos animales forman parte de desperdicios de basura doméstica
(gráfica 24).
La carne más consumida es la de ovejas sacrificadas a edades
juveniles y adultas-viejas. La carne de cerdo es la segunda más
consumida con una preferencia por los animales infantiles y juve-
niles. En el caso del bovino y del ciervo, liebre y conejo identificados se consumieron a una edad adulta. Los restos de gallo pertenecen a un animal no consumido arrojado o depositado en la
calle.
Finalmente hay que señalar la utilización de los huesos y
pieles de los animales, en este caso liebres y conejos, para realizar útiles, como es el caso de las posibles bolsas o pieles de
vestidos localizadas en el departamento 40. También queremos
indicar que en el inventario de materiales realizado por Bonet
(1995) se mencionan otros objetos de huesos trabajado. Destaca
el predominio de punzones o agujas para el cabello: 7 sin decorar, una aguja lisa sin cabeza, agujas decoradas con temas incisos, geométricos, algunas con la cabeza torneada (7 ejemplares)
y una aguja con cabeza decorada en forma de paloma, con paralelos en Covalta y Coimbra del Barranco Ancho. Hay, además
un fino tubo decorado con motivos geométricos, un colgante de
asta con una perforación, un mango de asta de ciervo, un fragmento de peine y tres discos perforados de hueso (posibles colgantes). De todos estos hallazgos queremos resaltar el tubo localizado en el departamento 103, que tiene unas dimensiones de
11,5 x 1,2 cm. Por las dimensiones y la forma debe estar realizado con una ulna de ave y recuerda a algunos de los tubos de
L’Or (Martí et alii, 2000) interpretados como silbatos o flautas.
Otro tubo de estas características se ha localizado en el yacimiento de la Seña.
100
90
NR
NME
NMI
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ovicaprino
Cerdo
Bovino
Gallo
Ciervo
Liebre
Conejo
Gráfica 24. Importancia de las especies según NR, NME y NMI.
139
[page-n-153]
119-188
19/4/07
19:53
Página 140
5.6.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
Excavaciones 1933-53
OVICAPRINO NR
Mandíbula y dientes
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Astrágalo
NR
NMI
NME
Excavaciones 1933-53
OVEJA NR/NME
Metacarpo D
Astrágalo
NR
NMI
NME
Excavaciones 1933-53
CERDO NR/NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Escápula D
Astrágalo
Falange 1P
NR
NMI
NME
Excavaciones 1933-53
OVICAPRINO NME
Mandíbula y dientes
Pelvis acetábulo
Astrágalo
Excavaciones 1933-53
CABRA NR/NME
Astrágalo
NR
NMI
NME
Excavaciones 1933-53
BOVINO NR/NME
Cóndilo occipital
Mandíbula y dientes
Astrágalo
NR
NMI
NME
140
F
DR
I
2
FG
1
1
12
21
12
20
5
F
I
DR
24
58
33
58
Excavaciones 1933-53
CIERVO NR
Asta
Metacarpo P
Metacarpo D
NR
NMI
NME
F
DR
I
FG
2
1
1
4
1
2
NF
DR
1
Excavaciones 1933-53
CIERVO NME
I
Metacarpo P
Metacarpo D
1
F
DR
1
F
DR
1
NF
I
1
Excavaciones 1933-53
CONEJO NR
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
NR
NMI
NME
33
F
I
1
DR
1
1
8
5
1
18
8
18
F
I
2
DR
1
5
12
F
I
25
47
25
47
DR
22
F
I
1
1
4
1
4
DR
1
1
I
NF
DR
1
1
1
1
5
1
4
Excavaciones 1933-53
CONEJO NME
I
Pelvis acetábulo
Fémur P
1
Fémur D
1
Tibia D
TSM 97-98
OVICAPRINO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Hioides
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Metatarso P
FG
i
1
2
1
1
1
F
DR
1
NF
DR
1
F
dr
1
1
1
1
Fg
NF
i
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
[page-n-154]
119-188
19/4/07
19:53
TSM 97-98
OVICAPRINO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Metatarso P
OVICAPRINO
NR
NMI
NME
MUA
Página 141
F
I
1
3
1
1
TSM 97-98
OVEJA NME
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
NF
I
1
1
1
1
1
1
1
F
I
4
1
DR
1
3
2
1
NF
I
1
1
3
1
1
1
OVEJA
NR
NMI
NME
MUA
I
4
MUA
0,5
1,5
0,16
0,11
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
F
DR
1
3
FG
NF
I
2
1
2
1
1
1
3
1
1
2
23
4
19
9,5
TSM 97-98
OVEJA
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
31
2
14
5,27
TSM 97-98
OVICAPRINO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes
3
Diente Superior
2
Diente Inferior
2
Escápula D
1
Húmero P
1
Metacarpo D
1
Pelvis acetábulo
1
Tibia P
1
Metatarso P
1
TSM 97-98
OVEJA NR
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
DR
NME
1
7
3
1
1
1
3
1
1
TSM 97-98
CABRA NR
Cuerna
Maxilar y dientes
Escápula D
Húmero D
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia diáfisis
Astrágalo
Metatarso diáfisis
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
I
1
1
MUA
0,5
3,5
1,5
0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
0,5
F
DR
1
1
1
1
1
1
FG
1
1
1
2
1
1
1
16
1
12
6
141
[page-n-155]
119-188
19/4/07
19:53
Página 142
…/…
TSM 97-98
CABRA
Cuerna
Maxilar y dientes
Escápula D
Húmero D
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Astrágalo
TSM 97-98
CABRA NME
Cuerna
Maxilar y dientes
Escápula D
Húmero D
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Astrágalo
TSM 97-98
CERDO NR
Cráneo
Maxilar
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Atlas
Vértebra Indt.
Escápula D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
TSM 97-98
CERDO NME
Maxilar
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
NME
2
1
1
2
1
2
2
1
TSM 97-98
CERDO NME
Atlas
Escápula D
Radio P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
MUA
1
0,5
0,5
1
0,5
1
1
0,5
F
I
1
1
1
1
1
I
1
1
1
DR
1
1
1
1
1
1
1
F
DR
FG
1
I
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
4
19
6,82
I
1
1
1
F
DR
I
NF
DR
2
1
…/…
142
NF
DR
TSM 97-98
CERDO
Maxilar
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Atlas
Escápula D
Radio P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
TSM 97-98
BOVINO NR
Mandíbula y dientes
Escápula D
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
F
I
1
1
1
NF
DR
I
DR
3
1
1
1
1
1
1
1
NME
1
1
3
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
MUA
0,5
0,05
0,16
0,25
1
2
0,5
0,12
0,5
0,5
0,5
0,5
0,12
0,12
F
DR
FG
1
1
1
1
TSM 97-98
BOVINO NME
Mandíbula y dientes
Escápula D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
F
i
1
1
1
1
1
BOVINO
NR
NMI
NME
MAU
7
1
5
2,5
[page-n-156]
119-188
19/4/07
19:53
Página 143
TSM 97-98
BOVINO
NME
Mandíbula y dientes
1
Escápula D
1
Metacarpo P
1
Metacarpo D
1
Pelvis acetábulo
1
GALLO
TSM 97-98
GALLO NR
Ulna diáfisis
Carpo-Metacarpo P
Fémur P
Fémur D
Tibio-Tarso P
Tibio-Tarso D
Tarso-Metatarso P
Tarso-Metatarso D
Falange C
TSM 97-98
GALLO NME
Carpo-Metacarpo P
Fémur P
Fémur D
Tibio-Tarso P
Tibio-Tarso D
Tarso-Metatarso P
Tarso-Metatarso D
Falange C
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
TSM 97-98
LIEBRE NR
V. cervical
Ulna P
NR 2
NMI1
F
i
dr
1
F
i
1
1
1
TSM 97-98
LIEBRE
V. cervical
Ulna P
NME
MUA
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
TSM 97-98
CONEJO NR
Metacarpo P
Fémur P
Tibia P
F
i
1
1
dr
1
1
1
1
3
TSM 97-98
GALLO
Carpo-Metacarpo P
Fémur P
Fémur D
Tibio-Tarso P
Tibio-Tarso D
Tarso-Metatarso P
Tarso-Metatarso D
Falange C
NME
1
1
2
1
1
1
2
7
MUA
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,23
i
F
dr
MUA
0,2
0,5
F
i
1
dr
1
1
NME
1
1
1
CONEJO
NR
NMI
NME
MUA
1
1
4
17
1
16
4,73
1
NME
1
1
2
0,7
TSM 97-98
CONEJO NR
Metacarpo P
Fémur P
Tibia P
1
GALLO
NR
NMI
NME
MUA
TSM 97-98
CIERVO NR
Asta
Radio diáfisis
Tibia diáfisis
10
1
0
3
1
3
1,1
MUA
0,1
0,5
0,5
5.6.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
Excavaciones 33-53
OVICAPRINO
Mandíbula
Dpt. 125
Dpt. 123
Fg
1
8
9
22
21
CERDO
Mandíbula
Dpt. 125
8
59,5
Escápula
Dpt. 2
LMP
33,5
8
15a
15b
50,5
35,8
22,5
15c
14,5
15,9
LmC
23,2
143
[page-n-157]
119-188
19/4/07
19:53
OVEJA
Astrágalo
Dpt. 111
Dpt. 102
Página 144
LMl
31
27,8
LMm
26
CABRA
Astrágalo
Dpt. 114
LMm
25
Em
14
BOVINO
Mandíbula
Dpt. 33
9
45
15c
31,8
LMl
65,2
57,4
LMm
57,6
54,3
CONEJO
Pelvis
Dpt. 2
LA
6,6
LFO
14,3
Fémur
Dpt. 18
Ap
16,5
Ad
12
14,7
Ad
20,5
17,9
Astrágalo
Dpt. 111
Dpt. 15
El
35,5
32
Em
Ad
42
37,6
8
43,6
47,9
46,7
Tibia
Calle 46,iz
Calle 46,iz
Dpt. 58,iz
Dpt. 58,iz
Ap
37,83
Astrágalo
Dpt. 42,iz
Metacarpo
Dpt. 42,iz
Dpt. 43,dr
Dpt. 43,dr
Calle 46,iz
Dpt. 58,dr
9
Ad
27,7
LMl
29,5
LMm
27,7
El
16,2
L
31
A
15,3
Alt
15
LS
29,2
24,4
24,5
AS
23,7
20,5
20,2
CERDO
M3 inferior
Dpt. 43,dr
21,4
22,9
18,7
20,3
18,7
LMl
26,8
LMm
24,7
El
14,2
Ap
20
21
20,6
17,9
21,3
Ad
21,4
LM
120,8
Ap
27,14
Ap
13,32
LS
54,61
AS
44,35
Ap
56,16
95
Ad
56,7
Ed
25,3
27,6
23,9
LMP
34,87
31,3
30,9
LM
Metacarpo
Dpt. 58,iz
GALLO
LMP
39,35
Ad
28,11
Húmero
Dpt. 58,iz
Dpt. 58,dr
Ad
34,6
32,27
LS
26,67
AT
34,7
30,2
Ap
16,05
Fémur
S2,dr
Ap
12,45
Ap
10,6
Carpo-MC
S2,iz
22,9
Ad
16,1
Ulna
S2,dr
Tarso-MT
S2,dr
S2,iz
Em
14,4
Ap
9,57
Tibio-tarso
S2,dr
S2,iz
Ap
16,25
Ad
10,81
118,9
ES
25,1
Em
16,5
Ad
19,4
LmC
22,81
20,4
24,4
Ldo
107,8
Ad
27,4
BOVINO
Escápula
Dpt. 56,iz
21,31
Tibia
Dpt. 58,dr
MT III
Dpt. 40,dr
LM
79
15b
Ad
Radio/cubito
Dpt. 58,dr
144
Ap
24,18
Escápula
Dpt. 40,dr
Dpt. 40,iz
Dpt. 58,dr
OVEJA
CABRA
Escápula
Dpt. 40,dr
21
Ad
31,63
23,5
Radio
Dpt. 58,iz
AT
14
39
Excavaciones 97-98
OVICAPRINO
Mandíbula
Dpt. 42,iz
Dpt. 58,iz
Dpt. 58,dr
Ap
Astrágalo
Dpt. 42,dr
Em
Metacarpo
Dpt. 40
Dpt. 42,iz
Metatarso
Dpt. 40,iz
El
16,2
14,5
CONEJO
Tibia
Dpt. 40,iz
Ad
8,24
Ap
14,4
LM
61,2
[page-n-158]
119-188
19/4/07
19:53
Página 145
5.7. EL CASTELLET DE BERNABÉ
5.7.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Llíria, Valencia.
Cronología: siglo V y siglo III a.n.e.
Bibliografía: Gómez Serrano, 1931; Ballester Tormo, 1946
b, Fletcher, 1947, 1968-69 ; Gil-Mascarell, 1971; Bonet Rosado,
1978; Guérin, 1987, 1995, 1999.
Historia: El yacimiento arqueológico del Castellet de
Bernabé fue dado a conocer por Gómez Serrano el año 1931. En
las décadas de los 60 y 70 se realizaron varias publicaciones sobre
sus materiales y su cronología a cargo de Fletcher (1968-69), de
Gil Mascarell (1971) y de Bonet Rosado (1978).
La primera intervención arqueológica se realizó el año 1983
como una excavación de urgencia, y a partir de 1985 se realizaron intervenciones ordinarias que han permitido la excavación de
todo el yacimiento y su restauración parcial (figura 19). Estas
intervenciones han sido realizadas bajo la dirección del Dr. Pierre
Guérin, quien recopila parte de los resultados en su Tesis Doctoral
(1995).
Fig. 19. Planimetría del Castellet de Bernabé
(cedida por Dr.D. Pierre Guérin).
Paisaje: El marco geográfico donde se localiza el yacimiento está formado por suaves elevaciones de la sierra Calderona
(montes de Olocau, los montes de Alcublas y las elevaciones de
Villar del Arzobispo) y la fosa cuaternaria de Casinos, dentro del
Sistema Ibérico.
El yacimiento se ubica en el piso bioclimático termomediterráneo con un clima caracterizado por una temperatura media
anual de 17-18ºC. La altitud es de 440 m.s.n.m y las coordenadas U.T.M son 6983 de longitud y 4402 de latitud. Mapa 667-III
(55-52) del Centro Nacional de Información Cartográfica
(CNIG).
El hábitat se levanta en una zona de escasa altitud junto al
camino de Alcublas a Llíria, que discurre por la rambla de los
Frailes. Las montañas inmediatas presentan una altitud no superior a los 500 m s.n.m, como el Navaix Oscur, el Racó del Rullo,
el Racó de Macario y la montaña de les Moles. En esta dirección
también encontramos la cañada Camarenos.
Toda la zona Norte se caracteriza por ser una zona montañosa con altitudes que oscilan desde los 598 m, hasta los 713 m,
donde encontramos el monte Bardina y el cerro Agudo. El índice
de abruptuosidad es de 14,3.
Territorio de 2 horas: Por el Sur se abre al llano de Casinos,
y en dos horas se desciende a través del llano de Casinos hasta el
paraje Capablanca, a 270 metros s.n.m. Hacía el Sur hay que
señalar la presencia de tres cañadas la de Cisneros, la Franxina y
la de Gloria y como zona más elevada a unos 435 m s.n.m el
monte Calero. En dirección SE los montes de Tabaira 483 m
s.n.m dan paso a una zona llana, donde se ubica el Pla del Rullo
y la Cañada Real y la de Casa Carlos (figura 20).
Hacia el Oeste está cerrado por pequeñas colinas con alturas
de más de 500 m (Navaix Oscur, 532 m; les Moles, 536 m). Es un
territorio surcado por pequeños barrancos cortos y sin caudal que
dificultan la marcha. En esta dirección se llega hasta la partida
Los Pinos (450 m) delimitada al Sur por la rambla de los Frailes
(que vierte a Artaj).
Por el Este el paisaje es montañoso. Relieves de casi 600 m,
como el Puntal del Llop condicionan el desplazamiento. Estas
elevaciones están en el territorio de dos horas. Entre el Caballo de
l’Olivera (541 m) y el Puntal del Llop (598 m), hay una buena
entrada hacia el Este. En esta dirección se llega hasta Les Vint i
Quatre, en el límite con el término de Altura. En dirección SE
siguiendo la Cañada Real de Aragón (CV-339) se llega hasta la
Monrravana invirtiendo 130 minutos.
Por el Norte, el terreno es muy quebrado ganando en altitud.
Siguiendo el recorrido de la Cañada Real de Aragón se llega al
Molló de Alt (750 m), límite Sur del llano de Alcublas. Por lo
tanto todo el territorio que se extiende al Norte del poblado es
montañoso y accidentado. Parece más un límite, que una zona de
recursos (sería buena zona de caza y de explotación forestal). Por
el NE entra otra vía ganadera hacia el valle del Palancia; el camino de l’Olivera que bordea el llano de Alcublas por el Este.
Características del hábitat: El yacimiento tiene una extensión aproximada de 1000 m2. Se ubica en el territorio de Edeta,
con la categoría de caserío.
El asentamiento es de planta rectangular y está rodeado por
un recinto amurallado, desprovisto de torres. La muralla dispone
de dos entradas, la principal localizada al final de una rampa de
acceso contigua a la muralla Oeste, y otra entrada secundaria realizada en una segunda fase de remodelación del asentamiento que
permite el acceso desde el exterior a un recinto privado.
En el yacimiento se distinguen una primera fase de ocupación
con material del siglo V a.n.e. recuperado en una cisterna, una
segunda fase de ocupación ya en el siglo III a.n.e. en la que el
director de la excavación diferencia dos momentos. Uno más
antiguo que se enmarca entre el 400 y el 200 y finaliza con una
destrucción violenta y uno más breve y reciente datado en el 200
(Guérin, 1999). Según Guérin se trataría de un asentamiento con
dos momentos: “un poblado en tiempos de paz y un poblado en
tiempos de guerra” momento en el que asistimos a la privatización del espacio y a la concentración de los medios de producción
en manos de los aristócratas (Ruiz Rodríguez, 1998).
El caserío se organiza a partir de una calle central donde se
distribuyen 46 departamentos, quedando todo el espacio dividido
en dos áreas, una gran vivienda y varios departamentos para la
transformación de alimentos y de materiales.
145
[page-n-159]
119-188
19/4/07
19:53
Página 146
Fig. 20. Territorio de 2 horas del Castellet de Bernabé.
Además de esta información sobre la cronología y el uso del
asentamiento contamos con un estudio antracológico (Grau,
1990), un estudio de las semillas (Pérez Jordá et alii, 1999) y un
análisis de la fauna recuperada en las primeras campañas
(Martínez-Valle, 1987-88).
Los datos antracológicos sitúan al Castellet de Bernabé en el
extremo del piso bioclimático termomediterráneo, con dominio
entre los árboles de pino carrasco (Pinus halepensis), seguido por
lentisco (Pistacea lentiscus), carrasca (Querqus ilex), vid (Vitis
sp), álamo (Populus alba) y olivo (Olea europaea).
Los datos carpológicos nos informan de la presencia entre los
cereales, de cebada, acompañada de trigo desnudo y de escanda
menor. Entre los frutales, destaca el cultivo de la viña, el olivo y
la higuera.
146
Un primer estudio de la fauna del Castellet del Bernabé fue
presentado en 1987-88 por Martínez-Valle, quien analizó el material de las excavaciones de 1984 a 1986 recuperado en los departamentos 1, 2, 3 y en la calle (cata 4) (cuadro 94).
Para este autor uno de los rasgos más característicos del material analizado es el dominio de las especies domésticas frente a las
silvestres. Además, en el grupo de las principales especies domésticas destaca la importancia de los ovicaprinos, seguidos por el
bovino y finalmente el cerdo. Estas especies fueron consumidas
por los habitantes del poblado, según se desprende de la existencia de marcas de carnicería. Se ha detectado la preferencia por el
consumo de ovejas y cabras juveniles y adultas, de cerdos infantiles y juveniles y de bovinos subadultos. En las especies silvestres hay un dominio del ciervo, animal que suponía un aporte de
[page-n-160]
119-188
19/4/07
19:53
CB (1987-88)
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Gallo
Ciervo
Cabra montés
Conejo
TOTAL
Página 147
NR
151
26
37
24
50
2
1
47
3
13
354
%
42,66
7,34
10,45
6,78
14,12
0,56
0,28
13,28
0,85
3,67
NMI
6
2
3
4
2
1
1
2
1
1
23
%
26,09
8,7
13,04
17,39
8,7
4,35
4,35
8,7
4,35
4,35
Cuadro 94. Importancia de las especies según el NR y NMI,
según Martínez Valle 1987/8.
carne importante. Su caza estaba motivada tanto por la protección
de las cosechas como por el aprovechamiento de los recursos del
medio (Martínez Valle, 1987-88).
5.7.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material que vamos a presentar fue recuperado en las campañas de excavación de 1987,
1993, 1994, 1995 y 1997 y proviene de dos contextos espaciales
de distinta cronología, una cisterna rellena con material del siglo
V a.n.e. (cata 43) y de los departamentos 24, 12, 13, 26, 29, 30 y
de la calle y pasillo Este, catas 4, 10, 11, 25, 28, 31y 23, espacios
datados en el siglo III a.n.e. De todos estos departamentos conocemos la funcionalidad del 12 y 13, que están relacionados con
actividades metalúrgicas (ver, fig. 19).
LA MUESTRA ÓSEA DEL SIGLO V A.N.E.
Los restos que presentamos, un conjunto faunístico formado
por 663 huesos y fragmentos óseos, con un peso de 5.219,9 gramos, proceden de un depósito/cisterna (cata 43) que contenía
diverso material arqueológico principalmente cerámico (figura 21).
De la muestra recuperada realizamos la identificación anatómica y taxonómica en un 53,54% del total, quedando un 46,26%
como fragmentos indeterminados (cuadro 95).
La muestra está formada principalmente por especies domésticas. Hay pocos restos de especies silvestres, aunque hay una
cierta diversidad en cuanto a especies, determinando restos de
mamíferos como el ciervo y el conejo y restos de aves como la
perdiz y la chova (gráfica 25).
El grado de fragmentación de la muestra es reducido. El peso
por fragmento nos indica la presencia de huesos enteros o parcialmente enteros, mientras que en los restos indeterminados el
escaso peso es exponente de su tamaño reducido (cuadro 96). El
logaritmo entre el NR/NME es de 0,41.
Al parecer se trata de un conjunto cerrado en época antigua,
tal vez de la amortización de una cisterna con basura doméstica.
Una característica esencial de la muestra es la ausencia de alteraciones producidas por el fuego, pero si que hemos identificado
marcas de carnívoros y las producidas por los procesos carniceros. En la capa 11 hemos identificado un total de 10 huesos mordidos y 21 huesos con marcas de carnicería.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Hemos identificado un total de 203 huesos de ovicaprinos,
diferenciándose 25 de oveja y 42 de cabra, todos ellos pertenecen a 12 individuos, siendo posible identificar cinco cabras y dos
ovejas.
Según el desgaste dental, de los 12 individuos identificados
tenemos 2 neonatos- infantiles, 1 infantil, 1 juvenil, 1 subadulto,
1 adulto-joven, 2 adultos, 2 adultos-viejos y 2 viejos (cuadro 97).
El grado de fusión corrobora las pautas marcadas por el desgaste
dental (cuadro 98).
También hemos observado que prácticamente todas las partes
anatómicas, a excepción de vértebras y costillas, tienen una
importancia similar y que hay huesos articulados de varios individuos (cuadro 99).
La altura a la cruz de las ovejas y cabras calculada a partir de
la longitud máxima de metacarpos y metatarsos nos informa de
que la talla de las ovejas del siglo V a.n.e. oscila desde los 50
hasta los 57 cm. Para la cabra en el siglo V a.n.e hemos obtenido
medidas que indican una altura a la cruz de 50 y 52 cm.
Hay que señalar la escasa presencia de marcas de carnicería,
y que las pocas que hemos observado se localizan en huesos de
cabra. Seis huesos de cabra pertenecientes a un mínimo de dos
individuos presentan marcas, lo que nos está indicando que al
menos dos cabras fueron depositadas después de haber procesado
el esqueleto. Las marcas consisten en cortes localizados en la
superficie basal de dos cuernas izquierdas, en incisiones producidas durante el proceso de desarticulación y localizadas en el diastema de una mandíbula izquierda, en el pubis de una pelvis
izquierda, en un húmero distal derecho y en dos radios proximales izquierdos.
Las mordeduras de los perros han afectado, a cuatro fragmentos de huesos de ovicaprino y a la superficie distal de un
metacarpo izquierdo de cabra.
Fig. 21. Estratigrafía de la estructura del siglo V a.n.e.
(cedida por Dr. D. Pierre Guérin).
El cerdo (Sus domesticus)
Los restos determinados para esta especie son 88 y pertenecen a 6 individuos.
147
[page-n-161]
119-188
19/4/07
19:53
Página 148
CASTELLET DE BERNABÉ s.V
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Asno
Gallo
Ciervo
Conejo
Perdiz común
Chova piquirroja
NR
136
25
42
88
21
1
1
8
25
7
1
%
38,31
7,04
11,83
24,79
5,92
0,28
0,28
2,25
7,04
1,97
0,28
NME
78
22
42
58
15
1
0
6
24
7
1
TOTAL DETERMINADOS
355
53,54
254
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
171
129
300
285
294,5
Macro indeterminados
Total Macro indeterminados
8
8
54,2
TOTAL INDETERMINADOS
308
TOTAL
663
CASTELLET DE BERNABÉ s.V
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
314
41
355
%
88,46
11,54
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
300
8
308
663
2,36
9,45
2,76
0,39
NMI
12*
2
5
7
1
1
1
1
3
3
1
%
40
23,33
3,33
3,33
3,33
3,33
10
10
3,33
30
PESO
1405,6
309,8
510,4
1166,9
720
%
30,65
6,76
11,13
25,44
15,70
0,6
455,8
13,4
2,8
0,9
0,01
9,94
0,29
0,06
0,02
4586,2
97,41
2,59
TOTAL
%
30,71
8,66
16,54
22,83
5,91
0,39
46,26
633,7
254
NME
216
38
254
30
%
85,04
14,96
254
5219,9
NMI
22
8
30
%
73,34
26,66
30
PESO
4113,3
472,9
4.586,2
%
89,69
10,31
5219,9
Cuadro 95. Contexto del siglo V a.n.e. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
La edad de muerte de estos animales son: un neonato, cuatro
infantiles/juveniles y un subadulto.
Según el desgaste dental, la muestra esta formada por cuatro
individuos cuya edad es de 7-11 meses y por uno de 31-35 meses
(cuadro 100). El grado de fusión ósea nos indica, también una
mayor presencia de animales cuyos huesos no presentan las epífisis soldadas (cuadro 101).
E.silvestres
12%
E.domésticas
88%
Gráfica 25. Importancia de las especies domésticas/silvestres.
148
CB. S V a.n.e
NRD
NR
355
Peso
4586,2
Ifg(g/frg)
12,91
NRI
308
633,7
2,05
NR
663
5219,8
7,87
Cuadro 96. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
Los esqueletos no están completos y son más abundantes los
restos craneales y los huesos de las extremidades anterior y posterior apreciándose un escaso número de elementos del tronco y
de las patas (cuadro 102).
La menor presencia de estas partes del esqueleto puede estar
relacionada bien con el tipo de procesado carnicero realizado
sobre el esqueleto antes de su deposición, o bien con la conservación diferencial, al identificarse una mayor presencia de individuos infantiles y juveniles, con huesos menos compactos.
También ha podido influir el tipo de recogida, dependiendo de si
se utilizó criba o no en la excavación del relleno de la cisterna.
Debido al predominio de animales inmaduros recuperados en
este contexto no han podido tomarse muchas medidas de los
huesos.
Seis huesos de cerdo presentan marcas de carnicería; como
las incisiones localizadas en un fragmento de fíbula, en el cuello y cuerpo de dos escápulas. También hay cortes en una man-
[page-n-162]
119-188
19/4/07
19:53
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Página 149
D
1
I
1
Edad
2-3 MS
1
3-6 MS
Mandíbula
1
9-12 MS
Mandíbula
1
21-24 MS
1
3-4 AÑOS
Mandíbula
1
Mandíbula
2
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
11,1
1,3
5
5
2,5
Oveja
1
0
3
1,5
3,6
Cabra
3
0
6,5
3,5
5,5
TOTAL
15,1
1,3
14,5
10
11,6
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
41
42
25
19
9
Oveja
2
0
6
4
13
Cabra
6
0
13
12
16
TOTAL
49
42
44
35
38
4 AÑOS
Mandíbula
1
2
6-8 AÑOS
Mandíbula
3
1
8-10 AÑOS
Cuadro 97. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis C
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Meses
6-8
10
3-10
36
30
42
30-36
36-42
36-42
18-24
13-16
NF
4
2
0
1
3
0
1
1
3
3
3
F
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
%F
0
0
100
0
33,3
100
50
0
0
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Radio P
Radio D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
10
36
42
30-36
36-42
20-28
13-16
NF
0
0
0
0
1
0
1
F
4
2
2
1
0
1
3
%F
100
100
100
100
0
100
75
CABRA
Parte esquelética
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Falange 1P
Meses
23-84
11-13
4-9
33-84
24-84
23-36
23-36
23-84
23-60
19-24
23-36
11-15
NF
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
F
1
4
2
1
2
2
1
1
1
3
1
2
%F
33,3
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
66,6
Cuadro 98. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
díbula localizados en el diastema, en una costilla y un radio distal que presenta un corte profundo y una fractura en mitad de la
diáfisis.
Cuadro 99. MUA y NR de los ovicaprinos.
CERDO
Mandíbula
D
1
Mandíbula
I
4
Edad
7-11 MS
1
31-35 MS
Cuadro 100. Desgaste molar cerdo. (D. derecha / I. izquierda).
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
12
42
12
12
42
36-42
24-27
42
42
24
24-30
24-27
24
NF
0
1
1
0
2
1
1
3
3
3
1
1
0
F
3
0
0
2
0
1
0
0
0
1
1
0
2
%F
100
0
0
100
0
50
0
0
0
25
50
0
100
Cuadro 101. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
También hay cinco huesos mordidos por cánidos que presentan mordeduras y arrastres.
El bovino (Bos taurus)
Hemos identificado 21 restos de bovino pertenecientes a un
único individuo. La edad de muerte estimada para este ejemplar
es de dos a tres años (subadulto), presentando alguno de sus huesos las epífisis no fusionadas (cuadro 103).
Este animal está representado por elementos de las patas y por
restos craneales y de los miembros anterior y posterior, con una
baja presencia de huesos del cuerpo. Éstos últimos elementos no
aparecen representados en el cuadro, por tratarse de cuatro pequeños fragmentos de costilla, sin la superficie articular (cuadro 104).
A partir de las medidas de un metacarpo y un metatarso
hemos establecido la altura a la cruz que oscila entre 107 cm y 97
cm. Aunque hay que valorar este dato con prudencia, podemos
apuntar que esta alzada sería menor que la de las razas neolíticas
149
[page-n-163]
119-188
19/4/07
19:53
Página 150
MUA
na y pertenece a un individuo adulto-viejo, con una edad de más
de 20 años. La mandíbula no presenta marcas de carnicería ni
mordeduras de perro.
Cerdo
Cabeza
9,8
Cuerpo
0,2
M. Anterior
5,5
M. Posterior
5,5
Patas
0,9
NR
El gallo (Gallus domesticus)
Este ave está presente en el depósito del siglo V a.n.e. con un
único resto. Se trata de un fragmento de húmero que presenta
mordeduras antrópicas.
Cerdo
Cabeza
31
Cuerpo
24
M. Anterior
11
M. Posterior
15
Patas
7
Cuadro 102. MUA y NR de cerdo.
(Martínez Valle, 1990: 127) y las actuales del País Valenciano
(VV.AA, 1986).
BOVINO
Parte esquelética
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 P
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
En la muestra ósea del siglo V a.n.e. los restos identificados
para esta especie son 8 y pertenecen a un único individuo.
Los elementos distales del ejemplar identificado presentaban las
epífisis soldadas por lo que le atribuimos una edad de muerte
adulta.
Los elementos identificados son los extremos distales de los
miembros anterior y posterior y algunas falanges. Hay también
dos fragmentos de asta, que aparecen en el cuadro del NR (cuadro 105).
MUA
Meses
12-18
42-48
54
24-36
18
18
NF
0
1
0
0
0
0
F
1
0
1
1
1
2
%F
100
0
100
100
100
100
Cuadro 103. Bovino. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
Ciervo
Cabeza
0
Cuerpo
0
M. Anterior
0,5
M. Posterior
0,5
Patas
1,2
NR
Ciervo
MUA
Bovino
Cabeza
1
Cuerpo
0
M. Anterior
1
Patas
2,7
NR
Bovino
Cabeza
3
Cuerpo
4
M. Anterior
2
M. Posterior
2
Patas
M. Anterior
1
M. Posterior
1
Patas
3
Cuadro 105. MUA y NR de ciervo.
Sólo hemos identificado marcas de carnicería en un hueso de
ciervo, se trata de un metacarpo distal derecho que presenta una
fractura en mitad de la diáfisis.
Las medidas obtenidas pertenecen a individuos de complexión similar a la de los ejemplares actuales.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
Hemos determinado 25 restos de conejo que pertenecen a tres
individuos. Dos de los individuos presentan una edad de muerte
adulta y el tercero inmaduro.
Las partes del esqueleto que mejor se conservan son los elementos el miembro anterior y posterior y en un último lugar las
patas (cuadro 106).
Una pelvis presenta incisiones producidas durante el proceso
de desarticulación.
10
Cuadro 104. MUA y NR de bovino.
El asno (Equus asinus)
En este conjunto, hemos identificado un fragmento de mandíbula derecha de asno con un molar tercero, que se recuperó en la
capa 11. El molar tercero presenta un fuerte desgaste de la coro-
150
0
1
M. Posterior
2
Cuerpo
Las marcas de carnicería se reconocieron en tres huesos; en
un metatarso proximal, en un radio proximal y en un fragmento
de costillas. La presencia de estas marcas puede estar relacionada
con la primera fase del descuartizamiento del esqueleto, con el
pelado y desarticulación.
Cabeza
Las aves silvestres
La perdiz común (Alectoris rufa) y la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Los restos de perdiz identificados son cuatro; un coracoides,
un tibiotarso y dos fémures que pertenecen a tres individuos, dos
inmaduros y un adulto.
[page-n-164]
119-188
19/4/07
19:53
Página 151
MUA
Conejo
Cabeza
0
Cuerpo
0
M. Anterior
5
M. Posterior
Patas
NR
4
0,55
Conejo
Cabeza
0
Cuerpo
0
M. Anterior
10
M. Posterior
9
Patas
6
Cuadro 106. MUA y NR de conejo.
La chova está presente con un solo resto, se trata de una ulna
izquierda. Las aves fueron cazadas y posiblemente las dos consumidas.
La perdiz es un ave que habita en las sierras del interior y costeras, en barrancos con abundante matorral y en zonas abiertas
como campos de cultivo (Urios et alii. 1991, 136). La chova es
una especie de zonas de interior montañosas y de sierras prelitorales.
LA MUESTRA ÓSEA DEL SIGLO III A.N.E.
Esta formada por un total de 3.781 huesos y fragmentos
óseos, que suponen un peso de 21.817,7 gramos.
CASTELLET DE BERNABÉ s.III
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Conejo
Liebre
NR
1311
102
135
341
171
6
184
196
2
%
53,55
4,17
5,51
13,93
6,99
0,25
7,52
8,01
0,08
NME
719
87
87
206
57
6
76
62
2
TOTAL DETERMINADOS
2448
64,74
1138
195
TOTAL INDETERMINADOS
1333
2448
TOTAL
3781
CASTELLET DE BERNABÉ s.III
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
2066
382
2448
%
84,39
15,61
Indeterminados
Costillas
TOTAL INDETERMINADOS
1138
195
1333
85,38
14,62
TOTAL
3781
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los restos de oveja y cabra son los más numerosos. Se han
identificado un total de 1.548 huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a 36 individuos, de los que hemos determinado 12 como
ovejas y 10 como cabras, lo que nos indica un equilibrio entre
ambas especies.
1302
Indeterminados
Costillas
Los restos de este contexto cronológico proceden de espacios
de circulación (catas 4,10, 11, 23, 25, 28, 31, y el Pasillo Este de
la Casa grande) y de siete departamentos (departamentos 12, 13,
21, 24, 26, 29 y 30).
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en
un 64,65% del total, quedando un 35,35% como fragmentos de
diáfisis y de costillas indeterminadas de animales de talla mediana como la oveja y el cerdo (meso mamíferos) y de talla grande
como el caballo o la vaca (macro mamíferos) (cuadro 107).
Los restos determinados tienen un peso medio de 6,35 gramos, mientras que el peso medio de los restos indeterminados es
de 2,34 gramos (cuadro 108).
El cálculo del logaritmo entre el NR/NME es de 0,46.
En la conservación de la muestra han influido varios factores de modificación, entre los que destacamos la acción antrópica, puesta de manifiesto por las marcas de carnicería, la acción
de los carnívoros (principalmente cánidos) y la acción del
fuego.
Del total de restos identificados sólo hay un 6,5% que presenta modificaciones. Entre los 246 huesos y fragmentos alterados, hemos distinguido huesos mordidos (HM, 22,76%), huesos
regurgitados (HR, 3,25%), huesos quemados (HQ, 52,03%) y
huesos con marcas de carnicería (MC, 21,95%) (gráfica 26).
%
55,22
6,68
6,68
15,82
4,38
0,46
5,84
4,76
0,15
NMI
36
12
10
12
5
1
4
5
1
%
41,86
13,95
11,63
13,95
5,81
1,16
4,65
5,81
1,16
%
53,84
5,58
5,94
8,12
13
2085
14,2
2
13,40
0,09
0,01
15563,7
86
PESO
8380
869
925
1264,5
2024
85,67
2787,5
339,5
35,26
3127
1302
NME
1162
140
1302
86
NMI
76
10
86
21818
86
%
88,38
11,62
PESO
13462,5
2101,2
15.563,7
%
86,50
13,50
2787,5
339,5
3127
1302
%
89,25
10,75
14,33
89,15
10,85
21818
Cuadro 107. Contexto del siglo III a.n.e. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
151
[page-n-165]
119-188
19/4/07
19:53
CB. S III a.n.e
NRD
Página 152
NR
2448
Peso
15563,7
Ifg(g/frg)
6,35
OVICAPRINO
Mandíbula
D
1
I
1
Edad
2-6 MS
NRI
1333
3121
2,34
Mandíbula
2
2
6-12 MS
NR
3781
21818
5,77
Mandíbula
3
4
21-24 MS
Mandíbula
1
3
2-3 AÑOS
Mandíbula
5
5
4-6 AÑOS
Mandíbula
3
4
6-8 AÑOS
Mandíbula
0
1
6-10 AÑOS
Cuadro 108. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
Las partes anatómicas mejor representadas son la cabeza y
las patas. Según el MUA, en el grupo de los ovicaprinos el elemento más común son las mandíbulas, los dientes aislados y los
maxilares con dientes. En las ovejas observamos que el hueso
más abundante es el astrágalo y en las cabras los cuernos (cuadro 109).
60
50
40
30
20
10
0
HM
HQ
HR
MC
Gráfica 26. Huesos modificados (%).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
88,6
9,67
13,5
3,5
13,7
Oveja
3
2
5
3,5
29,5
Cabra
10,05
0
2,5
1,5
16
TOTAL
101,65
11,67
21
8,5
59,2
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
733
35
167
194
182
Oveja
10
2
13
11
66
Cabra
52
10
17
6
50
TOTAL
795
47
197
211
298
Cuadro 109. MUA y NR de los ovicaprinos.
El peso de los huesos supone un 65% del total, lo que nos
indica una preferencia en el consumo de la carne de estas especies. Las edades de muerte determinadas según el grado de desgaste molar, indican el sacrificio de un animal menor de 6 meses,
dos de 6-12 meses, cuatro de 21-24 meses, tres de 2-3 años, cinco
de 4-6 años y uno de 6-10 años. Observándose una preferencia en
el consumo de animales juveniles, subadultos y adultos-viejos
(cuadro 110).
El grado de osificación también nos indica que tanto en cabra
como en oveja hay una selección en el sacrificio de animales
mayores de 11 y 23 meses (cuadro 111).
152
Cuadro 110. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
La altura a la cruz de las ovejas y cabras calculada a partir de
la longitud máxima de metacarpos y metatarsos nos informa de
que la talla de las ovejas oscila desde los 52 hasta los 61 cm.
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis C
Tibia D
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
6-8
36-42
10
3-10
36
30
18-28
42
18-24
6-16
6-16
NF
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
F
12
1
5
1
1
2
2
1
5
11
13
%F
92,3
100
100
100
50
100
100
100
83,33
100
100
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Meses
6-8
36-42
10
36
18-28
42
36-42
36-42
18-24
20-28
NF
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
F
2
1
6
1
3
2
0
1
5
4
%F
100
100
100
100
60
100
0
0
100
100
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1P
Meses
9-13
11-13
4-9
24-84
23-36
23-60
19-24
23-60
23-36
11-15
NF
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
F
1
1
2
1
5
1
2
1
0
10
%F
100
100
100
100
100
100
100
50
0
90,9
Cuadro 111. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
[page-n-166]
119-188
19/4/07
19:53
Página 153
Para la cabra es de 54 y 55 cm. Entre las ovejas hemos distinguido a un macho y entre las cabras a un macho y una hembra.
Hay alteraciones óseas producidas por la acción del fuego,
por los cánidos y por los humanos. Hemos identificado 59 restos
de ovicaprinos afectados por fuego. Abundan las marcas producidas por perros, agrupadas en dos categorías: mordeduras de las
que hemos identificado 30 huesos, y las producidas por los jugos
gástricos presentes en cuatro huesos. Respecto a las marcas antrópicas hemos identificado 31 restos con marcas del procesado carnicero. Estas marcas de carnicería responden al proceso de desarticulado y troceado del esqueleto.
El cerdo (Sus domesticus)
Es la segunda especie más frecuente en este contexto cronológico, con 341 restos identificados que pertenecen a doce individuos.
Las partes anatómicas mejor representadas son los restos craneales y los huesos del miembro anterior de la pata derecha;
curiosamente hay menos de la izquierda (cuadro 112).
MUA
Cabeza
20,96
2,2
M. Anterior
11,5
M. Posterior
Patas
4
2,22
NR
Cerdo
Cabeza
211
Cuerpo
10
M. Anterior
32
Patas
NF
1
0
0
2
0
0
1
1
1
0
2
2
2
F
8
4
3
1
4
2
1
1
2
1
3
4
1
%F
88,8
100
100
33,3
100
100
50
50
66,6
100
60
66,6
33,3
Cuadro 114. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
El bovino (Bos taurus)
En el contexto del siglo III a.n.e hay 171 restos pertenecientes a cinco individuos. Las partes anatómicas que cuentan con
más elementos son la cabeza y las patas, siendo muy escasos los
restos del miembro anterior y del posterior (cuadro 115).
51
M. Posterior
Meses
12
12
12
42
36-42
24-27
42
24
42
24-30
24-27
24
12
La altura a la cruz la hemos calculado a partir de los
astrágalos dando unas tallas que oscilan entre 59,6 cm hasta
63,3 cm.
Entre las modificaciones que presentaban los huesos de esta
especie hemos identificado 38 restos quemados, 13 mordidos por
cánidos, 3 regurgitados por cánidos y 10 con marcas de carnicería. Estas fueron producidas durante el proceso de desarticulación, durante el troceado del esqueleto y en algunos durante el
descarnado.
Cerdo
Cuerpo
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia D
Fíbula P
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 P
37
Cuadro 112. MUA y NR de cerdo.
MUA
Bovino
Cabeza
El cerdo aunque es la segunda especie más frecuente ocupa
un cuarto lugar en el consumo, ya que el peso de los huesos supone un 8,12 % del total.
Las edades de muerte de los individuos consumidos según el
grado de desgaste dental, nos indican la presencia de dos animales neonatos (que tal vez no fueron consumidos), uno con
una edad de muerte entre 7 y 11 meses, cuatro entre 17-22
meses, cuatro entre 31-35 meses y uno mayor de 35 meses (cuadro 113). El grado de osificación de los huesos también indica
una mayor abundancia de animales mayores de 22-24 meses
(cuadro 114).
5,9
Cuerpo
2,1
M. Anterior
1
M. Posterior
1
Patas
NR
6,1
Bovino
Cabeza
89
Cuerpo
14
D
2
Edad
0-1 MS
1
Mandíbula
I
7-11 MS
Mandíbula
4
1
17-22 MS
Mandíbula
4
2
31-35 MS
Mandíbula
2
1
más de 35 MS
Cuadro 113. Desgaste molar cerdo. (D. derecha / I. izquierda).
15
M. Posterior
26
Patas
CERDO
Mandíbula
M. Anterior
27
Cuadro 115. MUA y NR de bovino.
El peso de estos restos nos indica que se trata, junto al ciervo, de la segunda especie más consumida en el poblado
(8,12%).
Por la presencia de restos mandibulares hemos determinado
una edad de muerte subadulta para cuatro individuos, precisando
para dos de ellos una edad comprendida entre los dos y tres años
153
[page-n-167]
119-188
19/4/07
19:53
Página 154
BOVINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
I
1
1
2
Edad
24-30 MS
28-36 MS
más de 36 MS
Cuadro 116. Desgaste molar bovino. (D. derecha / I. izquierda).
y un animal que presentaba un desgaste molar propio de un individuo adulto-viejo (cuadro 116).
Todos los huesos postcraneales estaban fusionados por lo que
podemos deducir que la muerte de los animales se produjo después de los 36 meses.
En cuanto a las medidas no hay huesos completos con los que
se pueda calcular la estatura.
Respecto a las alteraciones diferenciadas en los huesos hemos
identificado 12 restos con quemaduras producidas por la acción
del fuego, 4 huesos mordidos por cánidos y 9 restos con marcas
de carnicería producidas durante el troceado del esqueleto.
El caballo (Equus caballus)
El caballo está presente con dos incisivos y cuatro molares
pertenecientes a un animal bastante viejo, según indica el acusado desgaste de la corona. Todos los restos fueron hallados en la
calle.
Los huesos de ciervo presentan tres tipos de alteraciones. Hay
17 restos quemados por el fuego, 11 mordidos por cánidos y finalmente en 9 huesos hemos observado marcas de carnicería que
corresponden a dos momentos del procesado cárnico. Hay marcas
de desarticulación producidas en un primer momento y marcas
producidas durante el troceado de las partes del esqueleto.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
El conejo y la liebre son las segundas especies silvestres más
importantes. Los restos de conejo son 196, mientras que de liebre
sólo hemos determinado dos restos. Esto puede ser debido a las
características del terreno, más apropiado para el conejo y a la vez
a la mayor densidad de población que adquiere esta especie en los
ecosistemas mediterráneos.
Los huesos de conejo pertenecen a cinco individuos: cuatro
adultos y un inmaduro. Mientras que de liebre hay dos restos de
un individuo adulto.
En el conejo los huesos más frecuentes son los del miembro
anterior y en la liebre los únicos restos diferenciados también son
del miembro anterior (cuadro 118).
MUA
Conejo
Cabeza
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
Entre las especies silvestres, el ciervo es la primera en cuanto a importancia económica en el contexto del siglo III a.n.e. Se
han recuperado 184 restos que pertenecen a cuatro individuos,
representados anatómicamente por los elementos de las patas y en
menor medida por las restantes unidades anatómicas (cuadro 117).
1,5
Cuerpo
1,36
M. Anterior
M. Posterior
Patas
NR
11
5
3,9
Conejo
Cabeza
30
Cuerpo
92
M. Anterior
MUA
Ciervo
27
M. Posterior
19
28
Cabeza
3,7
Patas
Cuerpo
1,5
Cuadro 118. MUA y NR de conejo.
M. Anterior
5
M. Posterior
2,5
Patas
11,6
NR
Cabeza
Ciervo
52
Cuerpo
4
M. Anterior
25
M. Posterior
35
Patas
68
Cuadro 117. MUA y NR de ciervo.
El ciervo fue junto con el bovino la segunda especie en
importancia para el consumo (13,40). Para dos de los cuatro individuos hemos establecido una edad de muerte juvenil y adulta,
según el grado de desgaste que presentaban los dientes de las
mandíbulas.
Las medidas nos indican la presencia de dos individuos no
adultos y de un adulto, de los cuales uno era un macho y dos
hembras.
154
El aporte cárnico de estas especies es muy puntual y
podría ser considerado como un complemento excepcional
(0,10%).
Cuatro huesos de conejo y uno de liebre presentaban modificaciones. Entre los huesos de conejo hemos identificado tres
restos con marcas de origen antrópico; una escápula y una pelvis con incisiones producidas durante el proceso de desarticulación y una ulna con mordeduras humanas en la superficie proximal.
Un calcáneo de esta especie presenta alteraciones por jugos
gástricos, signo de haber sido regurgitado por un perro.
También hay un hueso de liebre quemado.
5.7.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
Antes de hacer una valoración del conjunto hay que llamar la
atención sobre las diferencias observadas en la dispersión de los
restos y sobre las características de los contextos espaciales donde
se recuperaron.
[page-n-168]
19:53
Página 155
El material del siglo V a.n.e. proviene de un depósito
cerrado, estructura que contiene pese a sus menores dimensiones más material óseo que los distintos departamentos del
siglo III a.n.e. La fauna del siglo III a.n.e procede de departamentos y mayoritariamente de espacios abiertos, como la calle
y la plaza.
El depósito del siglo V a.n.e. presentaba en sus capas 9, 10 y
11 abundante material faunístico. Un gran número de los huesos
de oveja, cabra y cerdo estaban enteros y algunas partes anatómicas se enterraron articuladas. Del cerdo hay que señalar que los
restos de las patas son muy escasos. Los huesos de los mamíferos
de talla superior como el bovino y el ciervo, presentan marcas de
fractura en las diáfisis y sólo aparecen articulados los huesos de
las patas. En los mamíferos de menores dimensiones, como el
conejo se aprecia una ausencia de los restos craneales (gráfica 27).
Otra característica de este material es la ausencia de determinadas partes anatómicas, tanto de los mamíferos como de las
aves domésticas y silvestres, estas últimas presentes con muy
pocos elementos. Esta ausencia puede estar condicionada por dos
motivos: por una recogida no exhaustiva del material o porque
no fueron depositadas por quienes crearon y llenaron esta estructura.
Hay que señalar la presencia de marcas de carnicería que nos
indican un procesado del esqueleto del animal antes de ser depositado y la identificación de mordeduras de perros en los huesos,
acción que podemos interpretar como producida durante un espacio temporal en el que el depósito estuvo abierto y los perros
actuaron sobre los huesos antes de ser cubierto por las capas 9 y
10, o que los restos procedieran de otro espacio donde actuaron
estos animales antes de ser depositados en la cisterna.
Del uso del principal grupo de especies presentes en este contexto, los ovicaprinos, podemos establecer a partir de la edad de
sacrificio de 12 individuos un aprovechamiento principalmente
cárnico, seguido de la explotación en menor medida lanera
y láctea.
Sobre la fauna del siglo III hay que comenzar refiriéndose a
su distribución espacial. La dispersión de los restos, sigue la
misma pauta que la observada en otros yacimientos ibéricos
como en el Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) y en Los
Villares (Caudete de las Fuentes) donde siempre son más abun-
dante en los espacios abiertos, calles y plazas que en los departamentos.
El material faunístico del Castellet se encontraba concentrado
prácticamente en la calle tanto en las capas de derrumbe e incendio del último suelo de ocupación como en el estrato identificado
sobre el primer suelo de ocupación. En los dos niveles diferenciados en el siglo III a.n.e. parece evidente que la calle funcionó
como un contenedor de desperdicios (gráfica 28). Las partes anatómicas de las diferentes especies allí identificadas, corresponden
a desperdicios de comida, desechos vertidos a la calle durante el
momento de ocupación y también basura integrada en las tierras
utilizadas para nivelar las zonas de paso antes de la construcción
del último suelo de ocupación del poblado.
Una característica que hemos observado en los restos óseos
de este espacio de circulación es la presencia de marcas de carnicería, de mordeduras y de alteraciones producidas por los procesos digestivos de los perros, así como los huesos quemados procedentes del nivel de incendio.
Los departamentos han proporcionado escaso material faunístico, aunque hay que señalar que el departamento 26 contenía
una mayor concentración de huesos que el resto de los recintos.
La funcionalidad de este departamento no está clara, pero su cercanía a los departamentos 12 y 13 relacionados con actividades
metalúrgicas nos lleva a pensar que se trata de un almacén o zona
de acumulación de huesos que serán utilizados en este tipo de
actividades, como ya se ha observado en el yacimiento del Puntal
dels Llops (Ferrer Eres, 2002: 203).
Establecer el tipo de explotación ganadera desarrollada en el
poblado durante el siglo III a.n.e, a partir de los resultados obtenidos en la calle es sin duda un tanto arriesgado, ya que desconocemos el contenido de los vertederos que deberían estar localizados extramuros de los departamentos, como ocurre en otros asentamientos como en la Bastida. Antes de entrar a considerar esta
cuestión hay que tener en cuenta que la muestra analizada procede de un espacio transitado, donde los desperdicios óseos depositados han sido alterados considerablemente por los perros, quienes probablemente han influido negativamente en la supervivencia de muchos restos, como son los huesos de animales infantiles
(Iborra, 2000: 81).
Al cotejar los resultados faunísticos con los obtenidos
por Martínez Valle (1987-88) (gráfica 29), hemos observa-
16
14
12
Ovicaprino
10
Cerdo
8
Bovino
6
Asno
Ciervo
4
Conejo
2
ta
s
os
.P
M
M
.A
nt
te
rio
er
io
r
r
rp
o
Cu
e
ez
a
0
Pa
19/4/07
Ca
b
119-188
Gráfica 27. Unidades anatómicas de las principales especies (MUA).
155
[page-n-169]
19/4/07
19:53
Página 156
100
90
80
70
60
100%
80%
Co/Lie
Ciervo
Caballo
Bovino
Cerdo
Ovicaprino
60%
50
40
30
20
10
0
40%
20%
Dpt.12 Dpt.13 Dpt.21 Dpt.24 Dpt.26 Dpt.29 Dpt.32 Dpt.33 Calle
0%
Gráfica 28. Distribución del NR.
NR (8788)
NR
NMI
(87-88)
NMI
Gráfica 29. Comparación de los resultados de Martínez Valle
(198788) con los datos actuales a partir del NR y NMI.
do la misma frecuencia en cuanto a la importancia relativa
de las diferentes especies identificadas. Aunque en nuestro
estudio en el grupo de los ovicaprinos, los restos de oveja y
los de cabra mantienen un equilibrio. En cuanto al consumo
de las especies observamos que se amplía el espectro de
edades sacrificadas en el grupo de los ovicaprinos y en el
cerdo. También en el bovino hemos identificado la muerte
de un animal viejo además de los sacrificios de subadultos.
Los animales más jóvenes fueron destinados para el consumo.
Nuestro estudio nos indica una preferencia en el consumo de
oveja y cabra, especies principales en el aporte nutricional para
los pobladores. En un segundo lugar se consume la carne del
ganado vacuno y del ciervo, en un tercer lugar la de cerdo y, finalmente, la de conejos y liebres.
Los huesos de ovicaprinos identificados proceden de animales consumidos. Pero también hay que valorar la producción de
otros bienes como el estiércol, la lana, la piel y los huesos. La
escasa presencia de muerte infantil puede deberse a la acción de
los perros, animales que han podido consumir fácilmente los huesos de inmaduros.
La imagen que nos transmite el análisis faunístico es un cuadro ganadero muy diversificado. Todas las especies domésticas
están representadas si bien la cabaña ganadera predominante es la
de los ovicaprinos, característica general de los paisajes mediterráneos (gráfica 30).
Esta cabaña mixta, de pequeño tamaño se adapta bien a las
necesidades de una comunidad agrícola, asentada en un paisaje
de media montaña. El tipo de explotación de esta cabaña puede
interpretarse de dos formas. Como observamos en la gráfica 31,
los animales son sacrificados en casi todos los grupos de edad,
por lo que se aprovecharía la carne, si bien hay una presión en la
muerte de animales adultos y viejos. Se advierte además que en
edades menores aunque hay sacrificio, se trata de pocos animales muertos, por lo que observamos que el rebaño superviviente
está formado principalmente por grupos de edad infantiles y
jóvenes.
60
50
NR
40
NME
NMI
30
PESO
20
10
Li
eb
re
Co
ne
jo
Ci
erv
o
Ca
ba
llo
Bo
vin
o
Ce
rd
o
Ca
br
a
Ov
eja
0
Ov
ica
pr
ino
119-188
Gráfica 30. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
156
[page-n-170]
119-188
19/4/07
19:53
Página 157
120
100
80
%Muertes
%Superviviemtes
60
40
20
0
0-2 MS
2-6 MS
6-12
MS
1,-2
2,-3
4,-6
6,-8
8,-10
AÑOS
Gráfica 31. Grupo Ovicaprinos. Cuadro de edades de los animales muertos y supervivientes a partir del % del NMI.
La primera interpretación es que nos encontramos ante un
sistema poco estructurado, donde se comen a los animales adultos (gráfica 31). Lo que parece más probable, es que el sacrificio
se centra en el grupo de reproductores de 4 a 6 años, para controlar la estructura del rebaño. Con los animales supervivientes,
infantiles, jóvenes y subadultos, al no ser sacrificados, podemos
apuntar la posibilidad de que se consuman fuera del poblado. Por
tanto la explotación del rebaño parece estar orientada hacia la
producción de “animales para la venta”, además de aprovechar
otros recursos como el lanero, el lácteo y el cárnico. Hay que
considerar que la gráfica 31, refleja la presencia de ovejas y de
cabras, por lo que la mayor presencia de animales sacrificados a
edad adulta, nos permite considerar una explotación láctea en el
caso de las cabras.
La comunidad del Castellet también mantenía una pequeña piara de cerdos que podría localizarse en las inmediaciones
del poblado, en arboledas aclaradas dentro de cercados, o
incluso en espacios de pequeño tamaño anexos a los departamentos.
En cuanto a las especies silvestres hemos observado que los
recursos que ofrece el entorno son importantes por lo que cazan
mamíferos y aves. Además aprovechan las astas de los ciervos,
recogidas en el entorno donde se movían estos animales, posiblemente para manufacturar instrumentos. La caza de ciervos infantiles y adultos nos indica que se trata de una actividad no selectiva.
En resumen podemos concluir que la fauna del Castellet de
Bernabé durante el siglo III a.n.e, responde a una economía que
explota un amplio espectro de productos animales, y dedica una
parte de los excedentes a la venta, intercambio tributario hacia la
ciudad. Hacia el 200 a.n.e, en el Castellet de Bernabé la economía
no produce excedentes y todos los animales que se mantienen son
para el autoconsumo.
5.7.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
CASTELLET DE BERNABÉ, SIGLO V A.N.E.
CB V
OVICAPRINO
Cuerna
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
V. torácicas
V. lumbares
Costillas
Escápula D
Escápula fg
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
I
F
D
I
NF
D
9
6
2
3
4
4
4
4
1
Fg
3
1
11
2
2
5
22
2
1
2
1
2
2
1
3
Fg
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
…/…
157
[page-n-171]
119-188
19/4/07
19:53
Página 158
…/…
…/…
CB V
OVICAPRINO
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso diáfisis
Metatarso D
F
D
1
1
1
I
3
Fg
1
NF
D
1
2
3
I
4
OVICAPRINO
NR Fusionados
97
NR No Fusionados
39
Total NR
136
NMI
12
NME
78
MUA
24,9
Peso
1405,6
CB V
OVICAPRINO
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
V. torácicas
V. lumbares
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
F
I
9
4
4
13
2
NF
D
6
4
4
I
2
1
2
1
D
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
OVICAPRINO
NME
Mandíbula y dientes (2) 20
Diente sup (12)
9
Diente inf (18)
8
Torácicas (13)
13
Lumbares (6,7)
2
Escápula D (2)
4
Húmero D (2)
2
Radio P (2)
1
1
1
1
1
1
MUA
10
0,7
0,4
1
0,3
2
1
0,5
2
2
3
Fg
OVICAPRINO
NME
Radio D (2)
1
Ulna P (2)
3
Metacarpo P (2)
1
Pelvis acetábulo (2)
1
Fémur P (2)
2
Fémur D (2)
1
Tibia P (2)
3
Tibia D (2)
3
Metatarso D (2)
4
CB V
OVEJA NR/NME
Cuerna1
Radio P
Radio D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1P
Falange 1D
MUA
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
1,5
1,5
2
F
I
1
2
1
1
1
D
2
1
1
1
1
2
2
1
3
3
OVEJA
Cuerna (2)
Radio P (2)
Radio D (2)
Pelvis acetábulo (2)
Tibia P (2)
Astrágalo (2)
Metatarso P (2)
Falange 1 P (8)
Falange 1 D (8)
NME
2
4
2
2
1
1
4
3
3
OVEJA
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
PESO
NF
D
1
23
2
25
2
22
8,6
309,8
CB V
CABRA NR/NME
Cuerna
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
MC P
MUA
1
2
1
1
0,5
0,5
2
0,3
0,3
F
I
5
1
1
1
2
NF
D
1
I
D
2
3
1
1
2
1
1
…/…
…/…
158
[page-n-172]
119-188
19/4/07
19:53
Página 159
…/…
…/…
CB V
CABRA NR/NME
MC D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
MT P
MT D
Falange 1P
Falange 1D
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
I
1
1
1
1
2
1
1
1
36
6
42
5
42
19
510,4
CABRA
NME
Cuerna (2)
6
Húmero P (2)
3
Húmero D (2)
4
Radio P (2)
2
Radio D (2)
2
Ulna P (2)
2
Metacarpo P (2)
3
Metacarpo D (2)
2
Pelvis acetábulo (2)
1
Fémur P (2)
1
Tibia P (2)
2
Tibia D (2)
3
Astrágalo (2)
2
Metatarso P (2)
3
Metatarso D (2)
1
Falange 1 P (8)
3
Falange 1 D (8)
2
CB V
BOVINO
Cuerna
Condilo occipital
Mandíbula y dientes
Costillas
Radio P
Ulna P
Carpal radial
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Patela
Calcáneo
Metatarso P
I
NF
D
1
I
D
1
3
1
1
1
1
1
1
MUA
3
1,5
2
1
1
1
1,5
1
0,5
0,5
1
1,5
1
1,5
0,5
0,3
0,2
F
D
Fg
1
NF
D
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CB V
BOVINO
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1P
Falange 3C
I
Fg
1
NF
D
1
1
1
BOVINO
NME
Occipital (2)
1
Mandíbula y dientes (2)
1
Radio P (2)
1
Ulna P (2)
1
C.radial (2)
1
Metacarpo P (2)
1
Metacarpo D (2)
1
Pelvis acetábulo (2)
1
Patela (2)
1
Calcáneo (2)
1
Metatarso P (2)
2
Metatarso D (2)
1
Falange 1 P (8)
1
Falange 3 (8)
1
NR Fusionados
20
NR No Fusionados
1
Total NR
21
NMI
1
NME
15
MUA
6,7
Peso
720
CB V
CERDO
Occp
Órbita sup.
Órbita inf.
Max+dient.
Mand.+dient.
Mandíbula
Diente Sup.
Diente Inf.
Torácicas
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
MC IV D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Fíbula diáfisis
F
D
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,1
0,1
I
F
D
I
NF
D
2
2
3
3
1
2
3
2
1
4
2
3
1
Fg
2
Fg
4
20
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
3
1
…/…
…/…
159
[page-n-173]
119-188
19/4/07
19:53
Página 160
CB V
CERDO
Calcáneo
MT III D
Falange 1P
Falange 1D
F
D
…/…
CB V
CERDO NME
Órbita sup.
Max+dient.
Mand.+dient.
Diente Sup.
Diente Inf.
Torácicas
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
MC IV D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
MT III D
Falange 1P/1D
I
I
1
1
2
2
F
I
2
3
3
2
NF
I
D
3
2
4
2
3
4
1
D
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
CERDO
NME
Órbita sup (2)
2
Maxilar y dientes (2)
6
Mandíbula y dientes (2) 11
Diente sup (20)
2
Diente inf (20)
4
Torácicas (14/15)
4
Escápula D (2)
3
Húmero P (2)
1
Húmero D (2)
1
Radio P (2)
2
Radio D (2)
2
Ulna P (2)
2
Metacarpo D (8)
1
Fémur P (2)
1
Fémur D (2)
3
Tibia P (2)
3
1
1
1
2
3
3
1
1
4
CERDO
NR Fusionados
59
NR No Fusionados
29
Total NR
88
NMI
7
NME
58
MUA
21,9
Peso
1166,9
Fg
…/…
CERDO
Tibia D (2)
Calcáneo (2)
Metatarso D (8)
Falange 1 P (16)
Falange 1 D (16)
NME
4
1
1
2
2
MUA
2
0,5
0,1
0,1
0,1
I
F
D
CB V
CIERVO
Asta
Radio D
Metacarpo D
Tibia D
Metatarso D
Falange 2 P
Falange 2 D
TOTAL
NR CIERVO
NMI
NME
MUA
Peso
2
8
1
6
2,2
455,8
CIERVO
Radio D (2)
Metacarpo D (2)
Tibia D (2)
Metatarso D (2)
Falange 2 P (8)
Falange 2 D (8)
NME
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
NR
NMI
NME
MUA
MUA
1
3
5,5
0,1
0,2
0,2
1,5
0,5
0,5
1
1
1
0,1
0,5
1,5
1,5
Fg
2
1
CB V
ASNO
Mandíbula y dientes
…/…
160
Fg
NF
D
1
1
4
2
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
1
1
1
0,5
CB V
CONEJO
Escápula D
Radio P
Radio D
Ulna P
Ulna D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
MT III P
F
I
1
1
1
1
D
1
F
D
1
1
I
NF
D
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
…/…
[page-n-174]
119-188
19/4/07
19:53
Página 161
…/…
CB V
CONEJO
MT III D
MT II P
MT II D
Falange 1C
F
I
1
1
1
D
I
1
D
CHOVA PIQUIRROJA
MUA
Peso
I
MUA
0,5
1,5
1
1,5
0,5
0,5
1
1,5
0,5
0,5
0,2
0,3
0,05
F
D
1
1
Fg
I
NF
D
2
1
1
1
7
1
7
3,5
2,8
GALLO
Húmero
NR
NMI
NME
I
1
1
0,6
CHOVA PIQUIRROJA
Ulna D
NR
NMI
NME
F
I
1
1
1
1
…/…
F
D
F
I
0,5
0,9
CASTELLET DE BERNABÉ S. III
1
CONEJO
NME
Escápula D (2)
1
Radio P (2)
3
Radio D (2)
2
Ulna P (2)
3
Ulna D (2)
1
Pelvis acetábulo (2)
1
Fémur P (2)
2
Fémur D (2)
3
Tibia P (2)
1
Tibia D (2)
1
Metatarso P (8)
2
Metatarso D (8)
3
Falange 1 (18)
1
NR Fusionados
16
NR No Fusionados
9
Total NR
25
NMI
3
NME
24
MUA
9,55
Peso
13,4
CB V
PERDIZ
Coracoid P
Coracoid D
Tibio tarso P
Fémur P
Fémur D
NR
NMI
NME
MUA
Peso
…/…
NF
Fg
1
Fg
CB III
OVICAPRINO
Cuerna
Cráneo
Occipital
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Hioides 2
Atlas
1
Axis
5
V. cervicales
V. torácicas
V. lumbares
Vértebras indet.
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P 1
Radio diáfisis
Radio D 1
Ulna P 2
Ulna diáfisis
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Patela 1
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D 4
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metapodios
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3
I
13
27
173
91
F
D
24
62
3
1
15
30
167
70
Fg
I
NF
D
1
30
1
3
1
3
2
6
1
1
6
2
1
3
Fg
2
2
3
14
12
2
10
1
1
1
69
3
2
54
1
9
1
1
2
1
1
1
2
28
1
1
3
60
3
120
1
1
3
3
5
6
3
2
1
1
1
1
3
1
9
72
11
1
3
3
3
8
1
3
161
[page-n-175]
119-188
19/4/07
19:53
Página 162
…/…
CB III
OVICAPRINO NME
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Hioides
Atlas
Axis
V. cervicales
V. torácicas
V. lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Patela
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
I
13
27
173
91
2
1
5
2
1
3
NF
D
1
15
30
167
70
2
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
3
8
8
1
MUA
0,5
15,5
33
28,5
9,1
2
1
5
0,8
0,07
0,8
…/…
162
1
3
1
3
2
1278
33
1311
36
719
127
8380
CB III
OVICAPRINO
NME
Órbita superior
1
Maxilar y dientes
31
Mandíbula y dientes 66
Diente Superior
342
Diente Inferior
165
Hioides
2
Atlas
1
Axis
5
V. cervicales
4
V. torácicas
1
V. lumbares
5
D
2
12
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
3
8
9
5
3
1
I
1
CB III
OVICAPRINO
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Patela
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3
CB III
OVEJA NR
Cuerna
Cráneo
Órbita superior
Mandíbula y dientes
Hioides
Atlas
Axis
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centro Tarsal
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2 C
NME
13
1
5
1
2
2
1
1
3
2
1
1
6
2
6
11
12
13
11
2
MUA
6,5
2
2,5
0,5
1
1
0,5
0,5
1,5
1
0,5
0,5
3
1
3
1,3
1,5
1,6
1,3
0,2
I
1
F
D
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Fg
I
NF
D
Fg
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
1
1
1
1
4
3
12
5
1
5
2
10
1
1
5
2
1
2
2
3
1
[page-n-176]
119-188
19/4/07
19:53
Página 163
…/…
OVEJA
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
98
4
102
12
87
42,5
869
CB III
F
OVEJA NME
I
Cuerna
1
Mandíbula y dientes 2
Hioides
1
Atlas
1
Axis
1
Escápula D
1
Húmero P
1
Húmero D
1
Radio D
Carpal intermedio
1
Carpal 2/3
Metacarpo P
1
Metacarpo D
1
Fémur D
Tibia P
Tibia D
3
Astrágalo
12
Calcáneo
5
Centro Tarsal
1
Metatarso P
5
Metatarso D
2
Falange 1C
1
Falange 2 C
2
CB III
OVEJA
Cuerna
Mandíbula
Hioides
Atlas
Axis
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centro Tarsal
CB III
OVEJA
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2P
Falange 2 D
NME
2
3
1
1
1
2
1
6
1
2
1
7
5
1
1
5
22
6
2
NF
D
1
1
I
D
1
5
1
1
1
6
2
1
2
10
1
1
5
2
MUA
1
1,5
0,5
1
1
1
0,5
3
0,5
1
0,5
3
1,5
0,5
0,5
2,5
11
3
1
1
1
1
CB III
CABRA NR
Cuerna
Cráneo
Órbita superior
Mandíbula y dientes
Diente inferior
Costillas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Carpal radial
Carpal ulnar
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
NME
10
4
1
1
2
2
MUA
5
2
0,3
0,3
0,2
0,2
I
7
F
D
10
2
1
NF
Fg
18
7
I
D
6
1
10
1
1
1
1
12
1
1
1
3
2
2
3
1
4
1
1
1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
6
1
4
1
1
5
CABRA
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
132
3
135
10
87
30,5
925
CB III
CABRA NME
Cuerna
Mandíbula y dientes
Diente inferior
I
7
2
1
1
F
NF
D
10
1
I
D
…/…
…/…
163
[page-n-177]
119-188
19/4/07
19:53
Página 164
…/…
CB III
CABRA NME
Escápula D
Húmero D
Radio P
Ulna P
Carpal radial
Carpal ulnar
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
F
I
1
1
1
D
I
CB III
CERDO NR
Atlas
V. torácicas
Vértebras indet.
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo IV P
Metacarpo IV D
Pelvis
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Fíbula P
Fíbula diáfisis
Fíbula D
Astrágalo
Calcáneo
Cuneiforme
Metatarso III P
Metatarso III D
Metatarso IV P
Metatarso IV D
Metatarso II D
Metapodios
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3 C
D
1
1
1
1
3
2
1
4
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
6
7
5
5
CABRA
NME
Cuerna
17
Mandíbula y dientes
3
Diente inferior
1
Escápula D
1
Húmero D
1
Radio P
2
Ulna P
1
Carpal radial
1
Carpal ulnar
1
Metacarpo P
5
Metacarpo D
5
Fémur D
1
Tibia D
2
Astrágalo
6
Calcáneo
2
Metatarso P
3
Metatarso D
1
Falange 1 P
11
Falange 1 D
11
Falange 2 P
6
Falange 2 D
6
CB III
CERDO NR
Cráneo
Occipital
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Canino
Hioides
…/…
NF
I
3
4
33
27
2
1
4
4
1
1
1
MUA
8,5
1,5
0,05
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
2,5
2,5
0,5
1
3
1
1,5
0,5
1,3
1,3
0,7
0,7
F
D
1
1
10
18
29
5
Fg
41
2
2
6
14
1
I
1
1
1
2
NF
D
Fg
2
1
1
2
…/…
CB III
CERDO NME
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Canino 2
Hioides 1
Atlas
2
V. torácicas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P 2
F
D
I
2
1
2
6
1
3
3
Fg
I
3
4
3
7
2
7
3
1
1
2
3
1
2
3
5
1
1
9
1
1
1
6
1
1
1
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
2
1
1
1
2
F
I
3
4
33
27
5
1
2
1
3
1
2
2
NF
D
1
1
10
18
29
I
D
1
1
1
2
2
2
1
1
6
3
1
1
1
…/…
164
Fg
1
1
1
2
2
NF
D
[page-n-178]
119-188
19/4/07
19:53
Página 165
…/…
…/…
CB III
CERDO NME
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia D
Fíbula P
Fíbula D
Astrágalo
Calcáneo
Tarsales
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
F
I
1
2
1
1
6
1
1
2
2
4
4
1
1
2
NF
D
1
1
1
2
D
1
1
1
1
1
2
2
2
CERDO
NR Fusionados
307
NR No Fusionados
34
Total NR
341
NMI
12
NME
216
MUA
45,48
Peso
1264,5
CB III
CERDO
NME
Órbita superior
1
Maxilar y dientes
5
Mandíbula y dientes 17
Diente superior
53
Diente inferior
59
Canino
9
Hioides
1
Atlas
2
V. torácicas
1
Escápula D
9
Húmero D
4
Radio P
3
Radio D
3
Ulna P
4
Metacarpo P
1
Metacarpo D
2
Fémur D
2
Tibia D
2
Fíbula P
3
Fíbula D
1
Astrágalo
8
Calcáneo
1
Tarsales
2
Metatarso P
2
Metatarso D
5
Falange 1 P
6
I
MUA
0,5
2,5
8,5
2,94
3,27
2,25
1
2
0,2
4,5
2
1,5
1,5
2
0,12
0,25
1
1
1,5
0,5
4
0,5
0,1
0,25
0,62
0,25
CB III
CERDO
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
CB III
BOVINO
Cuerna
Cráneo
Occipital
Órbita sup
Maxilar
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Hioides
Axis
V. cervicales
V. lumbares
Vértebras
Costillas
Húmero
Radio P
Radio
Radio D
Carpal radial
Carpal ulnar
Carpal 2/3
Metacarpo
Fémur
Tibia P
Tibia
Tibia D
Fíbula
Fíbula D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME
4
3
1
2
MUA
0,37
0,18
0,06
0,12
Iz
F
dr
2
4
3
8
2
2
fg
27
27
3
2
7
2
1
1
3
4
5
7
1
6
1
1
1
1
2
7
1
12
1
1
1
2
1
2
5
1
1
7
1
1
1
1
1
1
171
5
51
17,2
2024
…/…
165
[page-n-179]
119-188
19/4/07
19:53
Página 166
…/…
BOVINO
NME
Maxilar (2)
2
Mandíbula (2)
4
Diente sup (12)
5
Diente inf (18)
10
Hyoides (1)
2
Axis (1)
2
Cervicales (5)
1
Lumbares (6,7)
3
Radio P (2)
1
Radio D (2)
1
C.radial (2)
1
C. ulnariramidal (2)
1
Carpal 2/3 (2)
1
Tibia P (2)
1
Tibia D (2)
1
Astrágalo (2)
7
Centrotarsal (2)
1
Metatarso D (2)
1
Falange 1 P (8)
1
Falange 1 D (8)
1
Falange 2 P (8)
2
Falange 2 D (8)
1
Falange 3 (8)
1
CB III
CIERVO
Asta
Occipital
Maxilar
Mandíbula
Diente sup
Diente inf
Axis
V. cervicales
V. lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero
Húmero D
Radio P
Radio
Radio D
Ulna P
Carpal radial
Carpal intermedio
Metacarpo P
Metacarpo
Metacarpo D
Fémur
Tibia P
Tibia
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Iz
MUA
1
2
0,4
0,5
2
2
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
F
dr
CB III
CIERVO
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso
Metatarso D
Metapodio
1falange C
1falange D
2 falange C
7
4
Iz
fg
1
5
1
1
1
2
2
3
1
12
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
7
1
1
2
3
4
4
22
1
3
…/…
166
1
4
1
3
CB III
CIERVO
Occipital (2)
Maxilar (2)
Mandíbula (2)
Diente sup (12)
Diente inf (18)
Axis (1)
Cervicales (5)
Lumbares (6,7)
Escápula D (2)
Húmero D (2)
Radio P (2)
Radio D (2)
Ulna P (2)
Escafoide (2)
Semilunar (2)
Metacarpo P (2)
Tibia P (2)
Tibia D (2)
Astrágalo (2)
Calcáneo (2)
Centrotarsal (2)
Metatarso P (2)
Metatarso D (2)
Falange 1 P (8)
Falange 1 D (8)
Falange 2 C (8)
NME
1
2
2
9
9
1
1
2
1
3
2
3
1
1
1
1
1
4
4
6
2
4
1
5
6
3
F
2
4
1
6
184
4
76
23,4
2085
CB III
CABALLO
Incisivo
Molares
NF
fg
19
1
3
1
1
CIERVO
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
2
2
2
3
Iz
F
dr
2
3
MUA
0,5
1
1
0,7
0,5
1
0,2
0,3
0,5
1,5
1
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
2
3
1
2
0,5
0,6
0,7
0,3
NF
fg
2
26
1
2
Iz
fg
[page-n-180]
119-188
19/4/07
19:53
Página 167
…/…
CABALLO
NR
NMI
NME
MUA
6
1
6
0,4
CABALLO
Incisivo (12)
Molares (12)
NME
2
4
CB III
CONEJO
Cráneo
Mandíbula
Diente inferior
Atlas
V. torácicas
V. lumbares
V. caudales
Costillas
Escápula C
Escápula D
Húmero P
Húmero
Húmero D
Radio C
Radio P3
Radio D
Ulna C
Ulna P 2
Ulna
Metacarpo P
Metacarpo D
Metacarpo diáfisis
Pelvis C1
Pelvis frg
Fémur P
Fémur
Fémur D
Tibia
Tibia P 1
Tibia D 1
Fíbula P
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso
Metapodios
CB III
CONEJO
Mandíbula (2)
Atlas (1)
Torácicas (13)
Lumbares (7)
Caudales (21-23)
Iz
9
MUA
0,1
0,3
F
dr
11
3
7
1
NF
fg
dr
1
2
2
1
86
1
4
1
4
2
fg
CB III
CONEJO
Escápula D (2)
Húmero P (2)
Húmero D (2)
Radio P (2)
Radio D (2)
Ulna P (2)
Ulna D (2)
Metacarpo P (8)
Metacarpo D (8)
Pelvis C (2)
Fémur P (2)
Fémur D (2)
Tibia P (2)
Tibia D (2)
Fíbula P (2)
Astrágalo (2)
Calcáneo (2)
Metatarso P (8)
Metatarso D (8)
NME
6
1
2
6
2
4
1
2
1
4
1
1
1
2
1
2
2
7
7
MUA
3
0,5
1
3
1
2
0,5
0,2
0,1
2
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
1
0,8
0,8
CONEJO
NR No Fusionados
3
NR Fusionados
193
Total NR
196
NMI
4
NME
62
MUA
22,76
Peso
14,2
1
2
1
1
1
3
CB III
LIEBRE
Radio P
Ulna P
1
3
F
Iz
1
1
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
2
1
1
1
2
CB III
LIEBRE
Radio P (2)
Ulna P (2)
NME
1
1
3
1
1
4
1
1
1
1
2
1
6
1
1
NME
3
1
1
2
2
1
2
MUA
1,5
1
0,07
0,2
0,09
MUA
0,5
0,5
3
9
…/…
167
[page-n-181]
119-188
19/4/07
19:53
Página 168
5.7.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
CASTELLET DE BERNABÉ, S.V.
OVICAPRINO
Mandíbula C43 c7,dr C43 c11,iz C43 c11,dr C43 c11,iz
Nº 1
143,2
Nº 3
40,8
Nº 5
103,8
Nº 6
119,7
Nº 7
57,15
77
Nº 8
47,8
51,5
47,5
51,7
Nº 9
25
18,2
22,4
Nº 11
31,4
Nº 15 a
28,8
Nº 15 b
21,3
21,6
13,8
Nº 15 c
12,3
L m3
21
24,1
A m3
7,8
7,5
Alt m3
36,6
Escápula
C43 c11
LmC
18,1
Radio
C43 c11,iz
C43 c11,iz
Ap
20,8
C43 c11,iz C43 c11,iz
C43 c11,iz C43 c11,dr C43 c11,dr C43 c11,dr C43 c11,iz
43,1
65,8
45
19,4
33,9
19,9
14
22
7,8
47,6
20,6
18,2
68,2
48,5
24,5
16,4
11,6
21,4
15,6
35,8
22,8
15,7
47
41,4
22,2
37,7
19,2
20,4
33,6
20
6,7
20,8
8,2
CABRA
Cuerna y cráneo
C43 c11,iz
C43 c11,iz
Nº 41
19,1
27,5
Nº 42
29,8
Ap
38
Húmero
C43 c11,iz
C43 c11,dr
C43 c11,dr
C43 c1,dr
Nº 41
42,1
Radio
C43 c11,iz
C43 c11,iz
C43 c11,dr
Ap
23,5
26,1
27,5
Ad
25,3
Pelvis
C43 c11,iz
LA
21,9
Fémur
C43 c11,iz
Ap
38,7
DC
18,5
Tibia
C43 c11,dr
Ad
22,05
Ed
16,8
AmD
12,5
Astrágalo
C43 c9,dr
LMl
29,5
LMm
27,3
El
15,9
Em
16,4
Ad
19,3
Metatarso
C43 c11,dr
C43 c11,iz
C43 c11,dr
C43 c11,iz
Ap
17,8
18,3
14,5
16,4
Ad
AmD
12,8
10,7
LL
Falange 1
C43 c9,dr
C43 c11,dr
C43 c11,dr
Ap
10,5
9,2
11,6
Ad
10,1
8,5
10,2
AT
28,1
30
28,1
33
AmD
15,6
14,8
LM
147,6
19,02
183
Ulna
C43 c11,dr
APC
16,7
EPA
23,2
Ap
28,6
32,1
33,1
Ad
24,4
Ep
14,2
17,3
AmD
13,3
LM
133,1
LA
21
LFO
34
LM
16,8
Tibia
C43 c11,iz
C43 c11,dr
C43 c11,dr
C43 c11,iz
Ap
Ad
25,2
22,02
26,7
Ed
19,4
16,9
19,4
AmD
13,1
12,1
13,8
LM
19,8
42,5
Pelvis
C43 c11,dr
Nº 40
12
Ad
29,8
31
29,9
33,5
Radio
C43 c11,dr
C43 c11,iz
C43 c11,dr
OVEJA
Cuerna
C43 c11,dr
168
AmD
15,5
12,7
15,2
LL
135,2
19,2
35,3
Metacarpo
C43 c11,dr
C43 c11,iz
107,3
LMpe
29,7
29,8
31,8
LM
142,2
Ap
21,7
Ad
24,6
29,7
AmD
14,1
18,5
LM
104
108,5
LML
99,1
Metatarso
C43 c11,iz
C43 c11,iz
C43 c11,dr
Ap
20,9
20,3
20,3
Ad
26,2
AmD
14,6
LL
114,1
LM
122,3
112
LML
125,9
[page-n-182]
119-188
19/4/07
19:53
Página 169
Astrágalo
C43 c11,iz
LMl
28
CERDO
Órbita
C43 c11,iz
C43 c11,iz
C43 c11,dr
C43 c11,dr
Ed
35,1
Metacarpo
C43 c11,dr
Ad
39,3
Ap
18
Ad
16
LMP
8,2
LmC
4,6
Ap
6
5,7
Ad
5,5
LM
56,9
APC
5,8
5,4
EPA
7,6
8,5
LM
68
EMO
7
7,5
LA
7,9
LFO
14,8
LS
16,3
LM
68,5
Fémur
C43 c7,dr
Ad
13
Tibia
C43 c9,iz
Ad
11,6
Metatarso III
C43 c11,iz
35,6
Ad
47,1
Pelvis
C43 c11,dr
29,4
21
10,2
7,8
Ed
33,2
Ulna
C43 c11,iz
C43 c11,dr
16c
Ad
49,4
Radio
C43 c11,iz
C43 c11,dr
16b
Ad
18,1
A
12
Falange 2
C43 c11,dr
Nº 24
28,1
27,5
27,7
22,5
9a
34,5
32,6
Em
16,2
L
28,8
Tibia
C43 c11,dr
El
14,6
ASNO
M3 inferior
C43 c11,dr
CIERVO
Radio
C43 c11,iz
LMm
25,6
Ap
4,7
Ad
5,1
LM
50,2
Ad
4,2
LM
47,7
Ad
9,6
LM
52,8
Mandíbula
C43 c11,iz
C43 c11,iz
9
54,9
Canino superior
C43 c11,dr
C43 c11,iz
C43 c11,iz
D
11,7
13,4
11,9
Ulna
C43 c11,dr
APC
19,1
Escápula
C43 c11,iz
C43 c11,dr
LSA
31,8
Radio
C43 c11,dr
Ap
25,5
Tibia
C43 c11,dr
Ad
25
Falange 1
C43 c11,dr
C43 c11,dr
Ap
15,2
13,9
Ad
14,7
12,7
BOVINO
Radio
C43 c11,dr
Ap
61,3
Ep
32,5
Ulna
C43 c11,dr
APC
36
Metatarso II
C43 c11,iz
Ap
3,3
Patela
C43 c9,dr
LM
46,5
Falange 1
C 43 c11
LM
19,8
Calcáneo
C43 c11,iz
LM
109,6
PERDIZ
Coracoid
C43 c9,dr
LM
35,5
Metacarpo
C43 c9,dr
Ap
45,8
Ad
46,8
AmD
22,3
LL
151,2
LM
161
Fémur
C43 c11,dr
Ap
10,5
Metatarso
C43 c11,iz
Ap
41,5
Ad
48,1
AmD
22,8
LL
193
LM
203
Tibio tarso
C43 c11,dr
Ad
7
Falange 3
C43 c11,iz
Ldo
55,3
Amp
19,1
Alt
20,15
LSD
54,1
CONEJO
Escápula
C43 c11,dr
LA
24
LmC
22,1
17,1
LMpe
32,6
34,5
LM
38,1
169
[page-n-183]
119-188
19/4/07
19:53
Página 170
CASTELLET DE BERNABÉ S. III
OVICAPRINO
Mandíbula
c4c0
c4c0
c4c0
c4c0
c10c2
c10c2
c10c2
c10c3
c10c4
c10c4
c10c4
c10c4
c10c4
c10c4
c10c4
c10c4
c10c4
c11c0
c11c0
c11c4
c11c4
c25c1
c25c2
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
9
11
15a
15,4
14,4
14
15,2
15,3
Astrágalo
D26c2
PE
LMl
26
25
15,2
14,7
14,7
Metacarpo
c2c3
c4c0
c10c4
Ad
21,3
23
21,7
Metatarso
c4c0
D33
15b
Ad
25,4
25,6
23,2
24
24,8
22,7
Ap
17,2
20
Falange 1
c10c3
c25c3
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
D24c3
C31c123
C31c123
c31c45
Ap
12,3
12
12
Falange 2
c25c3
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c31c123
c31c123
c31c45
15c
14,1
53,4
35,3
19,3
20,7
48,8
20
24
21
24,4
19
43,3
22,8
22,7
49,3
34
19,5
23
47,2
48,2
46,2
39
46,2
48,7
20,6
15,9
12,9
14,8
21
51
43,8
23,3
22,5
50,8
52,5
50,3
23
50,4
34,5
37,5
16,7
21,3
19,9
22,6
20,9
13,7
14,3
13,9
26,7
n22
39,5
28,7
Axis
c25c3
Ascr
42
Húmero
c4c0
Ad
29
Radio
c11c4
Ad
30,4
Ulna
c11c4
APC
25
Pelvis
c4c0
LA
24,6
EPA
11,2
LMm
24,7
24
Ad
16,5
Ad
11,6
LM
23,4
19,2
21
Cuerna
c4c0
c11c4
170
8
Tibia
c4c0
c4c0
c10c4
c10c4
c10c4
c11c0
OVEJA
Cuerna
c28c4
c28c4
Axis
c25c3
11,3
11,6
13
11,2
11,6
11,3
8
10,5
13,5
13,2
33,4
Ap
11,6
11,7
11,2
11
10,6
9,3
12
11,2
12
10
Ad
9,6
8,7
8,8
9
8,3
5,4
LM
22,4
22,5
22,4
21,8
21,8
21,8
7,3
10
21,5
25,6
42
51,5
55,5
41
34,5
36,4
Ascr
47,4
Lcde
62,7
11,7
37,3
SBV
23,8
[page-n-184]
119-188
19/4/07
19:53
Página 171
Húmero
c10c2
c11c4
c25c1
c28c4
c28c4
D26c2
Ad
25,9
30,8
29,7
27
28
34,5
C.Intermedio
c25c2
c25c2
Carpal 23
c28c4
Tibia
c4c0
c10c1
c31c123
c31c45
Ad
28,2
23,2
26
26
Calcáneo
c25c1
c25c3
LM
55,5
56,2
AM
18,7
26,8
Astrágalo
c4c0
c4c0
c10c3
c10c3
c10c3
c10c3
c11c4
c11c4
D24c1
c25c2
c25c3
c25c3
c25c3
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
D24c1
D26c2
C31c123
c31c123
c31c123
c31c45
c31c45
c31c45
c31c45
LMl
29,2
27,6
26,4
24,6
28,1
32,6
26,8
30,6
28,5
31,5
24,7
24,5
29,9
27,3
24
26
26,3
LMm
27,9
26,1
25,1
23,6
26,6
30,4
25,1
29,4
23,7
30
25,1
23,6
27,7
25,2
22,4
24,9
24
24
23
29,4
24,6
24,5
27,3
25
24,6
24,5
23
23,3
30,8
25,7
26,4
28,7
26,3
26
26,8
24,3
El
14,6
14,6
14,5
14
Em
15,6
15,2
16
13,7
17,2
18,5
Ap
19,2
17,2
20
19
18,3
19
20,9
21,6
20,5
Falange 1
c10c4
Falange 2
c31c123
c31c123
21,9
23
21,5
Ad
LM
20,9
23,7
24
119,6
121
127,7
22
22,4
Ad
21,2
LM
116,2
121
21,9
21
19
22,3
22,9
133,3
134,5
137,4
135,6
Ap
16
Ad
14,8
Lmpe
32,5
Ap
11,8
10,7
Ad
9,5
8,3
LM
22
21,5
18
16,2
Ap
23
22,2
Metatarso
c10c4
c11c3
c25c1
c25c2
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
D26c2
D26c2
c31c123
Ad
40,9
32,6
AM
21
23,4
Metacarpo
c10c4
c11c4
D24c1
D26c4
D26c4
D26c2
c31c123
c31c123
AM
11,5
13,2
AM
13,7
Fémur
c10c2
Centrotarsal
c28c4
c31c123
AT
25
29
29
CABRA
Húmero
c28c4
Ad
33
Radio
c28c4
14
14,3
15,6
14,2
15
14,6
13
16
13,8
14
15
14
15,5
14,8
16
14,6
15,5
15
15
C.Ulnar
c25c2
AM
13,4
C.Radial
PE
AM
18,5
Pelvis
c11c0
16
13,3
15,4
14,5
Ap
35,6
LA
21,6
Tibia
c4c0
c25c2
Ad
25,2
26,7
Calcáneo
c28c4
LM
59,9
AM
22
171
[page-n-185]
119-188
19/4/07
19:53
Página 172
Astrágalo
c10c4
c25c2
c28c4
c31c45
c31c45
c31c45
LMl
30,8
27,2
29,9
26,5
28,6
29,5
Centrotarsal
c28c4
AM
26,9
Metacarpo
c11c3
c11c4
c11c4
c25c2
c28c4
c28c4
c28c4
c31c45
c31c45
Ap
22,5
Metatarso
c11c4
c25c3
c31c45
c31c45
Ap
20,3
21
22,2
23,8
Ad
11
24,3
Falange 1
c4c0
c4c0
c10c3
c11c4
c11c4
c25c2
c25c3
D24c9
Ap
12,7
LMpe
35,7
13,2
13
14
Ad
12,8
11,3
11,2
12
13
12,7
12
13,4
Ap
10,9
11
14,5
11
13,5
Ad
9,3
8,2
11
8,5
10,5
LMpe
23,5
23,5
24,2
17,7
26,5
9a
7
90
Falange 2
C11c0
c25c2
c25c3
D26c4
c31c45
CERDO
Mandíbula
c10c4
c11c4
c25c2
c25c2
M3 superior
c31c45
c31c123
172
24,7
24
LMm
27,7
25,9
27,8
25
27,5
28
El
15,9
Em
17,2
15
14
15
15
16,4
14,3
16,8
16,5
LMP
30,4
29,5
LmC
21,2
20,5
19,8
Húmero
c31c123
Ad
37,5
AT
31,2
Ad
26
Ad
26,1
24,2
24,5
LM
114,2
Ulna
c10c3
c25c2
c31c45
APC
17,2
17,5
15,6
27,4
26
112,2
Tibia
c10c4
Ad
29,5
Astrágalo
c11c4
c25c3
D26c4
c28c4
c31c45
LMl
33,4
35,4
34,2
39
34,5
LMm
30,5
34
32,5
36,6
32,7
Ad
Metatarso III
c31c123
Ap
16
Ad
14,7
LM
74,5
MT IV
c31c123
Ap
13
Ad
15,6
LM
79,5
Falange 1
Ap
13,2
9,4
15,3
Ad
12,2
7
14,3
LM
22,6
22,5
30,6
Ap
Ad
9,6
11,6
9
LM
LM
112,3
114,9
37,4
39
41
30,4
34,8
c10c4
c31c123
Falange 2
c11c0
c11c0
c25c2
BOVINO
Mandíbula
c4c0
6,5
9
41,2
A
16,7
14,8
C.Ulnar
c11c3
AM
29
C.Radial
c10c3
35,7
36
L
31
23,2
Escápula
c25c2
c25c2
c31c123
Radio
c10c4
24,4
24,6
25
11,3
12,5
Ad
19,4
18,4
18,7
16
19,5
17,7
AM
41,2
Tibia
u13c3
Ad
56,8
EPA
37
29,5
39
20
21
[page-n-186]
119-188
19/4/07
19:53
Página 173
Astrágalo
c10c3
c11c0
D29c1
c31c45
LML
Centrotarsal
c31c45
AM
50,5
Metatarso
c11c0
Ad
37,6
Falange 1
c10c4
Ap
28,1
Ad
28
LMpe
60,6
Falange 2
c10c4
c10c4
Ap
24
28,5
Ad
19,6
LM
32,5
Ascr
14,3
Alt
11,7
CONEJO
Atlas
c25c3
53,5
58,8
54
v.torácica
c25c1
Ad
7,2
9,5
8,4
Escápula
c4c0
c11c4
c28c4
c28c4
c31c123
c31c45
LMP
9
8,5
10
Radio
c4c0
C10c4
C10c4
c11c3
c11c3
c28c4
c28c4
Ap
6
5,5
Ulna
D26c4
c28c4
D24c7
c31c45
APC
5
7,4
8,2
5,4
Ad
58,1
30,3
35,7
Pelvis
c25c2
c28c4
c28c4
D24c1
c31c123
c31c45
LM
64,5
64,9
Fémur
c10c3
c28c4
Ap
Metacarpo V
c31c45
LM
18,6
Ap
5,5
5,5
3,5
LM
33,6
32
Metatarso IV
c31c45
Ap
3
Metatarso V
c31c45
LFO
13
13,8
Metatarso II
c31c45
c31c45
Ap
Tibia
c28c3
D24c7
LA
8
6
8
7,8
8,5
7,5
Ad
13,5
12,8
Metatarso III
c4c0
c31c123
c31c45
Ascr
9,6
Húmero
c25c3
c28c4
D26c2
c31c123
LMM
57,4
LM
27
Ad
10,1
LM
35,5
34
Ad
4
LM
31
10,7
8,3
7,7
5,5
5,5
7,8
5,1
LS
LmC
7,2
4,5
4,5
4,5
LIEBRE
Ulna
c31c45
6,5
4,2
Radio
c31c45
Ap
7,7
Ad
LM
CIERVO
Maxilar
c11c4
21
67,2
5,2
6
APC
7
EPA
10,6
5,9
Mandíbula
c28c4
c31c123
EPA
7,6
12
5
8,7
8
71
Lm3
29,5
32
M1 superior
c28c4
L
21,5
A
19,5
Ulna
c4c0
APC
28,5
EPA
44
173
[page-n-187]
119-188
19/4/07
19:53
Página 174
Húmero
c4c0
c10c1
Ad
56,9
48,7
AT
53,5
47,8
Radio
c4c0
c10c3
D29c1
Ap
57,3
Ad
50,6
C. Intermedio
c25c3
AM
21,3
Tibia
c25c2
c28c3
Ad
45
46
MC
c28c3
Ap
42
Calcáneo
c4c0
c25c3
c31c45
AM
32,7
33,5
34,5
Centrotarsal
c25c3
c28c3
Astrágalo
c11c4
c11c4
D33
LMl
52,6
47,3
45,3
LMm
48,7
43,7
44,2
Metatarso
c10c3
c11c3
D26c4
Ap
El
29,3
Em
29,1
25,7
24,5
Ad
34,1
30
28,3
Ad
34,2
AM
40,2
41,2
41,3
30,5
32,5
Falange 1
c4c0
c11c3
c11c3
c11c4
c25c3
D29c1
Ap
18,3
19,3
16,2
Ad
17,5
18,6
12
18,7
18,9
15,1
Falange 2
c11c4
c25c3
c25c3
Ap
16,7
19,8
18
Ad
13
16
15,2
19
LM
53,2
53,4
54,5
46,8
LM
111,8
111,9
LM
38,8
37,2
5.8. EL PUNTAL DELS LLOPS
5.8.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Olocau, Valencia.
Cronología: Bronce medio y siglos IV-II a.n.e.
Bibliografía: Llobregat, 1962, Gil-Mascarell, 1971, Bonet y
Mata, 1981; Dupre et alii, 1981, Sarrión, 1981, Bonet y Pastor,
1984; Bonet y Mata 1991, 2001, 2002.
Historia: El año 1929 Gómez Serrano da a conocer el yacimiento, en los trabajos de catalogación de la Sección de
Antropología y Prehistoria de Anales del Centro de Cultura
Valenciana (T.II, Valencia, 201). El año 1951 el mismo autor
insiste en la importancia histórica del entorno donde se ubica el
yacimiento, donde existen otros restos de fortificaciones. Desde
entonces autores como Llobregat (1962) y Gil-Mascarell (1971)
incorporan el yacimiento en sus trabajos de síntesis sobre la
Cultura Ibérica. El año 1978 Helena Bonet analiza la función
defensiva del yacimiento, al controlar el paso estratégico entre el
valle del río Palancia y el Camp de Túria, y ese mismo año el
Servicio de Investigación Prehistórica inicia la primera campaña
de prospección, que precede a la campaña oficial de excavación
del año 1979.
El año 1981 Bonet y Mata, junto a otros colaboradores, publican los resultados de las excavaciones realizadas los años 1978 y
1979 en la serie de Trabajos Varios nº 71 del SIP. En 2002 se
publican los resultados completos, en el volumen 99 de la misma
serie (figura 22).
174
Fig. 22. Reconstrucción del Puntal dels Llops
(en Bonet y Mata, 2002).
Paisaje: El yacimiento se localiza en la Sierra Calderona a
427 metros s.n.m. Las coordenadas U.T.M son 43978 / 7108, del
mapa 667-IV (56-52), escala 1:25.000. Centro Nacional de
Información Geográfica (CNIG).
Ubicado en el piso climático termomediterráneo, el clima
actual cuenta con una media anual de 16 a 18 grados centígrados.
La vegetación del entorno inmediato es un pinar abierto con el
pino carrasco (Pinus halepensis) y especies de monte bajo. En las
laderas sur y oeste el estrato arbustivo esta formado por el brezo
[page-n-188]
119-188
19/4/07
19:53
Página 175
(Erica multiflora), el espino negro (Ramnus lycioides), el enebro
(Juniperus oxicedrus), el palmito (Chamaerops humilis), el acebuche (Olea europaea). En la ladera norte encontramos una vegetación mas densa con coscoja (Quercus coccifera), la sabina
(Juniperus sabina), el enebro (Juniperus oxicedrus), y el lentisco
(Pistacea lentiscus). Hacia el Norte todavía se detecta el cultivo
de algarrobo y olivo.
Al Oeste del yacimiento se extiende un bosque de coníferas
en alturas de 423 metros donde nace el Barranc de les Forquetes.
Tras una zona de tierras fértiles con cultivos de frutales a una altura de 283 metros se llega al Barranc de Zafra. Al Norte la extensión de coníferas y monte bajo llega hasta la Lloma de la Solana
(571 metros), cercana al yacimiento del Toll del Olivastre. Al Este
el barranc de Gátova deja paso a una zona fértil a 270 metros,
donde se localiza el pueblo de Olocau. Desde aquí se extiende una
zona de monte con alturas de 439 metros en el Puntal de la Tejería
y la Penya del Maimó con 434 metros. Entre estos montes discurren barrancos como el dels Lladres y el del Frare. Hacia el Sur
los barrancos citados forman el Barranc de Olocau y se extienden
suaves elevaciones de monte con alturas entre 200 y 300 metros.
El poblado se comunica por el Oeste con el Camp de Túria.
Hacia el Noroeste siguiendo el barranc de Gátova se accede hasta
el valle del Palancia y hacia el Este siguiendo el barranc del Frare
se adentra en la Sierra Calderona.
El índice de abruptuosidad es de 11,1.
Territorio de 2 horas: Cuando se desciende del Puntal en
dirección sur el territorio es suave y ondulado con alturas de 250300 m surcado por barrancos. Siguiendo el curso del Barranc de
Olocau se llega hasta la base de El Escalón (225 m) que junto a
otros cerros cierra por el oeste el curso del Barranc de Olocau
(figura 23). Por el Norte adaptándose a las crestas se llega hasta
la umbría de la Solana (hasta un cerro detrás de la Solana de 538
m), dando vistas al Barranco de la Cañada de los Sentadores. En
esta dirección se explota un territorio de altura (La Solana, 571 m)
situado 150 metros por encima del Puntal. Por el Oeste se llega
hasta el camino de Llíria a Alcublas, actual CV3380. En la base
del yacimiento encontramos el pie de monte de El Escopar, delimitado por el Barranc de Zafra que vierte el Barranc de Olocau,
y más allá una extensa llanura (Pla de Calvo, Pla de Calbets) de
alturas comprendidas entre 250 y 300 metros surcado por la
Rambla de la Escarigüela. Parece un territorio seco (no hay fuentes). Por el Este los desplazamientos están muy condicionados
por la orografía. Nada más descender del Puntal encontramos el
llano de Olocau surcado por el barranco y en el que abundan las
fuentes. Es el mejor terreno para mantener campos de cultivo
incluso huertos y frutales. En él converge el barranco del Frare,
vía de penetración hacia el Este, que permite llegar hasta el
Rodeno del Cantal y hacia el Barranc del Sentig (fuente abun-
Fig. 23. Territorio de 2 horas del Puntal dels Llops.
175
[page-n-189]
119-188
19/4/07
19:53
Página 176
dante). En los límites del territorio de dos horas queda el Castillo
del Real, al que se puede acceder a través de La Tejería por el
Barranc dels Lladres.
Características del hábitat: El yacimiento del Puntal dels
Llops es un pequeño asentamiento de 650 m2, encastillado en la
cima rocosa de una de las últimas estribaciones de la Sierra
Calderona.
El yacimiento está formado por un primer asentamiento de la
Edad del Bronce, sobre el que se ubica el poblado ibérico con origen en el siglo IV a.n.e y una destrucción violenta en el siglo II
a.n.e. (Bonet y Mata, 1981, 2002).
El yacimiento está delimitado por una estrecha muralla
sinuosa, de la que conservan más de cuatro metros de altura,
construida sobre la primitiva ocupación de la Edad del Bronce.
Una calle central recorre el yacimiento longitudinalmente
hasta una gran torre, de planta cuadrada, que domina todo el
llano del Camp de Túria y el llamado camino corto que, atravesando la Sierra Calderona, comunica con el valle del río
Palancia. Por su emplazamiento, por sus dimensiones y por su
sistema defensivo ha sido clasificado como fortín (Bernabeu et
alii,1987).
Dentro del fortín, 17 departamentos se alinean a un lado y
otro del eje de circulación de la calle. La calle es estrecha, con tan
solo de 2 m de anchura y está obstruida por las escaleras de piedra que se adosan a los departamentos. No parece por lo tanto que
permitiese el paso de carros.
Los departamentos parece que estuvieron destinados a diferentes funciones. Hay algunos pequeños que apenas proporcionaron material como el 7,9,10 y 11, que tal vez fueron áreas de reposo.
Otros departamentos estuvieron destinados a realizar actividades particulares o limitadas como el 12, 13 y 14, situados en el
sector Este. En el dpto. 12 se concentraban numerosos proyectiles de onda, en el 13 un molino y el 14 podría estar asociado al
culto porque hay cabezas votivas de terracota. Departamentos de
transformación de alimentos son el 5 y el 6 con molinos donde se
muele el cereal. Departamentos de almacenaje son el 2 y el 3 aunque también se transforman alimentos. Como departamento multifuncional queda el 4 donde hay un molino, cerámica de cocina,
instrumental agrícola y adornos de prestigio. Finalmente el dpto.
1 se identifica como un lugar de prestigio y culto (Bonet y Mata,
1997) (figura 24).
En la primera monografía del yacimiento (Bonet y Mata,
1981) se recogen a modo de anexos el estudio del polen realiza-
Fig. 24. Planimetría del Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 2002).
176
do por la Dra. Michèle Dupré y J. Renault Miskovsky y el estudio faunístico que realiza D. Inocencio Sarrión.
El análisis polínico concluye con la caracterización de un
paisaje antropizado con pinares en las zonas montañosas y superficie de cereal en los llanos, en clima suave, bastante cálido y
más húmedo que el actual, tal y como se desprende del hallazgo
de almez, aliso, nogal, avellano y tilo. De estas especies las que
confieren un carácter más húmedo son el aliso y el tilo.
Actualmente el aliso no está presente en la vegetación valenciana. Las alisedas más próximas se encuentran en los bosques de
ribera del bajo Ebro y en la Sierra de Gúdar, en la cabecera del
río Guadalope (Teruel) (Blanco et alii, 1997,480). Sí contamos
con tilos en el País Valenciano, aunque se trata de ejemplares
relictos refugiados en algunas umbrías de l’Alt Maestrat
(Agueras, com.per).
Sarrión analiza el material faunístico procedente de varias
catas localizadas en el departamento 1, en el departamento 15 y
en la calle. En su estudio este autor nos presenta un listado y descripción de los elementos anatómicos identificados para cada
taxón. En su trabajo se observa, como para los niveles ibéricos las
especies con más cantidad de restos son la cabra doméstica y el
ciervo y las que menos restos presentan son el vacuno y el gallo.
Los restos que analiza para los niveles del bronce son muy escasos y proceden de la cata A, es decir de la calle.
Debido a la utilización de diferentes metodologías no hemos
incluido los restos estudiados por Sarrión en nuestro análisis y
solamente haremos referencia a ellos en el apartado de modificaciones óseas. Aunque esto suponga un sesgo de información, pensamos que tampoco afecta a los resultados que vamos a presentar
ya que en realidad se trata de pocos restos.
Además de esta información paleoambiental y económica
contamos con estudios sobre la funcionalidad del yacimiento.
Bernabeu, Bonet, Guérin y Mata, realizan un análisis microespacial del poblado del Puntal dels Llops (1986). Ese mismo año presentan el yacimiento como una atalaya dentro del territorio de
Edeta. En 1991 Bonet y Mata presentan el yacimiento en el
Congreso de Fortificaciones donde plantean la existencia de áreas
no urbanizadas protegidas por un muro que servirían para guardar
ganado.
Recientemente el yacimiento ha sido objeto de una publicación monográfica, a cargo de las Dras Helena Bonet y Consuelo
Mata, junto con varios colaboradores. En este trabajo se publica
parte de nuestros resultados en los apartados V.4 y VII.4 (Bonet y
Mata, 2002).
Se incluye también el antracoanálisis realizado por la Dra.
Elena Grau (2002, 253) para los niveles del Bronce y los
Ibéricos que indican que la vegetación se caracterizaba en principio por formaciones boscosas de carrascales, acompañadas
por un sotobosque con coscoja y lentisco, ubicándose en las
zonas umbrías una vegetación más frondosa con el roble valenciano como principal especie arbórea. El proceso de degradación antrópica favoreció la expansión del pino carrasco acompañado por otras formaciones como coscojares, lentiscares,
tomillares y romerales.
Finalmente se incluye el estudio carpológico realizado por
Pérez Jordá (2002, 172), en el que se presenta la identificación de
vid, bellotas y granadas. Las bellotas usadas como alimento
humano desde épocas anteriores, siguen presentes. La vid y el
granado son una vez más indicativas de la práctica de la arboricultura en la Cultura Ibérica.
[page-n-190]
119-188
19/4/07
19:53
Página 177
5.8.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material estudiado se recuperó en las campañas de los años 1980, 81, 83 y 84. Corresponde
a tres agrupaciones estratigráficas: a los niveles de la Edad del
Bronce, a un paquete alterado, con materiales de la Edad del
Bronce e ibéricos y finalmente a niveles ibéricos. Vamos a analizar los conjuntos faunísticos de los estratos ibéricos, ya que los
resultados de la Edad del Bronce, los presentamos en la monografía del yacimiento (Bonet y Mata, 2002).
El conjunto de material analizado está formado por un total de
1771 huesos y fragmentos óseos, que suponían un peso de
12.826,85 gramos.
Hemos determinado anatómica y taxonómicamente el
61,32% de la muestra, quedando un 38,68% como fragmentos de
huesos y de costilla de meso y macro mamíferos indeterminados
(cuadro 119).
Los restos se recuperaron en: La Calle (Catas A y C / Calle EO capas 1 y 2 / Corredor capa 1 / Departamento 5 capa 2 /
Departamento 2 calle capa 2 / Departamento 6 calle capa 2 ). Y
en los departamentos: Departamento 1 capa 4; Departamento 2
capas 3 y 4; Departamento 3 capas 2, 3 y 4; Departamento 4 capas
1, 2, 3 y 4; Departamento 6 capa 3; Departamento 7 capa 2;
Departamento 13 capa 3; Departamento 14 capa 2; Departamento
15 capas 2 y 4; Departamento 16 capas 1 y 2: Departamento 17
(punta capa 1).
P. LLOPS IBÉRICO
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Gallo
Cabra montés
Ciervo
Conejo
Perdiz
NR
253
106
216
202
102
1
1
4
121
78
2
%
23,30
9,76
19,89
18,60
9,39
0,09
0,09
0,37
11,14
7,18
0,18
NME
91
88
180
124
71
1
1
4
89
75
2
TOTAL DETERMINADOS
1086
61,32
685
TOTAL
1771
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
881
205
1086
%
81,13
18,87
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
507
178
685
74,02
25,98
TOTAL
1771
Gráfica 32. Distribución del NR.
82
96
178
TOTAL INDETERMINADOS
Dpt.1 Dpt.2 Dpt.3 Dpt.4 Dpt.6 Dpt.7 Dpt.13 Dpt.14 Dpt.15 Dpt.16 Dpt.17 Calle
329
178
507
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
726
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
Como podemos observar en el gráfico la distribución del porcentaje del número de restos nos indica en que espacios se había
acumulado más contenido fósil, éstos son la calle y el departamento 3. También se distingue el departamento 4 y el departamento 14 (gráfica 32).
El peso medio de los huesos determinados es de 9,76 gramos,
mientras los indeterminados tienen un peso medio de 3,23 gramos
(cuadro 120). Según el logaritmo del NR/NME obtenemos un valor
de 0,38, que está indicando un estado de conservación medio.
Un rasgo común a parte del material analizado es la afección
por el fuego, consecuencia, al parecer, del incendio que sufrió el
yacimiento de manera que más de una tercera parte de los huesos
recuperados están quemados.
%
12,53
12,12
24,79
17,08
9,78
0,14
0,14
0,55
12,26
10,33
0,28
NMI
14
16
23
19
13
1
1
1
10
12
1
%
12,61
14,41
20,72
17,12
11,71
0,90
0,90
0,90
9,01
10,81
0,90
726
NME
556
170
726
726
111
%
76,58
23,42
NMI
87
24
111
82,720
2217,4
38,68
%
20,46
1,53
19,10
22,12
10,44
0,03
0,01
0,42
24,99
0,89
0,01
10609,45
111
PESO
2171
162,2
2026
2347
1108
3,1
1,5
44,4
2651
94,2
1,05
17,28
12826,85
%
78,37
32,63
111
PESO
7818,85
2790,65
10.609,5
%
73,70
26,30
12826,9
Cuadro 119. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
177
[page-n-191]
119-188
19/4/07
19:53
P.LLOPS
NRD
Página 178
NR
Peso
Ifg(g/frg)
1086
10609,45
9,76
80
NRI
685
2217,4
3,23
70
NR
1771
12826,85
7,24
60
Cuadro 120. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
50
40
El fuego es un agente de alteración importante de los huesos.
Dependiendo del grado de incidencia puede modificar su estructura, provocando que parte del conjunto, sobre todo los restos de
animales inmaduros, hayan podido desaparecer debido a la intensidad calórica. La coloración de los huesos informa sobre la intensidad sufrida por la muestra. Estas huellas eran más patentes en
los restos óseos procedentes de determinados departamentos.
Sabemos que el yacimiento se quemó violentamente y esto causó
que los huesos se quemaran pero ¿por qué en determinados departamentos los huesos están completamente calcinados?. Es posible
que algún otro tipo de actividad que requiriese las propiedades
obtenidas con la quema de los huesos se realizara en estos espacios.
El fuego modifica las formas de los huesos, influyendo en la
posibilidad de medirlos. En el análisis osteométrico hemos preferido tomar medidas de todos los huesos, aunque muchas de
ellas nos van a aportar datos erróneos sobre la morfología ósea.
En todos los casos hemos indicado aquellos que están calcinados
y quemados con una coloración marronácea, mediante un asterisco.
En los huesos y fragmentos óseos determinados e indeterminado encontramos huellas o marcas que nos indican modificaciones antrópicas o naturales que afectan a los elementos del esqueleto de las diferentes especies.
Del total del conjunto analizado que son 1771 restos hay un
40,65 % que ha sufrido modificaciones, estas son mordeduras,
quemaduras y marcas de carnicería. El resto no presenta alteraciones.
Una de las modificaciones observadas en los huesos son las
marcas relacionadas con las prácticas culinarias; el modo de descuartizar y aprovechar a las especies, ha dejado huellas de fracturación y marcas de carnicería sobre los huesos.
Además contamos con huesos marcados por perros que han
dejado arrastres y mordeduras en los extremos de numerosos huesos. La gráfica 33, presenta el porcentaje de huesos con marcas de
carnicería (MC), los huesos mordidos (HM), los huesos quemados (HQ) y los huesos trabajados (HT).
Los huesos quemados, un total de 527, son más abundantes en
el departamento 3, le sigue el departamento 4, la calle y el departamento 2. Estos huesos presentaban diferente coloración;
marrón, negro o carbonizado y blanco o calcinado, siendo más
numerosos los huesos calcinados. El color del hueso quemado
solo proporciona una guía general sobre la temperatura a la que
se quemó, con 200º los huesos adquieren una coloración marrón,
a los 300º el marrón se convierte en negro y a partir de los 700º
el hueso tiene una tonalidad blanquecina (Nicholson, 1993, 20:
411-428). La mayor parte de los restos quemados han podido ser
identificados a nivel taxonómico, aunque también hay unas pocas
costillas de meso y macro mamíferos.
Las mordeduras están presentes en 64 huesos identificados
taxonómicamente y en cuatro costillas. Estas marcas son más
abundantes en el departamento 3 y en la calle. Las huellas que
178
30
20
10
0
HM
HQ
HT
MC
Gráfica 33. Huesos modificados (%).
los carnívoros dejan en los huesos son arrastres y punzadas.
Aunque pueden aparecer huesos totalmente mordidos hay algunos que presentan estas marcas en sus partes más blandas, así en
el caso de las mandíbulas las mordeduras destruyen por completo la porción anterior, el ángulo, el ramus y el proceso condilar.
En los huesos largos como puede ser la ulna, la acción de los carnívoros produce la desaparición del olécranon. La ausencia de
huesos de animales neonatos, o de especies menores como conejos, pollos y otras aves silvestres puede deberse a la acción de
estos carnívoros.
Las marcas de carnicería están presentes en 94 restos. Hemos
distinguido entre huesos fracturados por un instrumento pesado
que ha dejado sus huellas y las finas marcas de utensilios como
cuchillos u otros que dejan incisiones de desarticulación. Éstas
son abundantes en el departamento 3 y en la calle. El 66% de
estas marcas se encuentran sobre huesos y fragmentos determinados y el 33% sobre restos no identificados de meso y macromamíferos y de costillas. Las marcas identificadas son las producidas durante el troceado de las diferentes unidades anatómicas, las
que corresponden a la desarticulación de esas unidades y huesos
y las realizadas durante el troceado de los huesos en partes menores.
Los animales además de producir alimentos, proporcionan
una amplia variedad de materias primas como cuero, tendones,
grasa y hueso que se utilizan para el adorno, vestido y otros usos
de carácter doméstico.
El empleo del hueso como materia prima para realizar útiles
se remonta al Paleolítico, y es frecuente durante el Neolítico
(Pascual Benito, 1995) y la Edad del Bronce (López Padilla,
2001). En época ibérica su uso se reduce prácticamente a elementos de adornos y algún instrumento para actividades artesanales.
En el yacimiento se han recuperado varios punzones realizados con fragmentos de diáfisis de huesos largos de macro mamífero, varios adornos como una aguja, un peine y un asta de ciervo con inscripción y también concentraciones de astrágalos pulidos de diferentes especies (Bonet y Mata, 2002). En la primera
publicación del Puntal dels Llops (1981), Sarrión describe la presencia de una concentración de 249 astrágalos recuperados en la
cata B, del departamento 15. De ellos 94 eran de cabra, 8 de
oveja, 52 que podían pertenecer a ambas especies, 93 de cerdo y
2 de jabalí. Estos astrágalos estaban quemados y presentaban
[page-n-192]
119-188
19/4/07
19:53
Página 179
Dpto.3 Dpto.4 Dpto.14 Dpto.15 Dpto.15 Calle
(Sarrión, 1981)
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Jabalí
TOTAL
3
1
4
17
7
36
22
2
1
84
1
1
1
52
8
94
93
3
1
2
2
249
4
Cuadro 121. Localización de los astrágalos de las especies
identificadas.
algunas raspaduras localizadas principalmente en la faceta lateral.
Las agrupaciones que hemos identificado a posteriori, proceden de los departamentos 3, 4, 14, 15 y de la calle. La localización de los astrágalos y las especies a las que corresponden se
muestran en el cuadro 121.
Los astrágalos han sido modificados mediante la abrasión
de las superficies angulosas, sus facetas lateral y medial, hasta
crear superficies planas, transformando el hueso hasta conseguir una pieza (taba). Todos los astrágalos presentaban las
superficies lateral y medial trabajadas, a excepción de la concentración del departamento 4. En este departamento de todos
los astrágalos (84) sólo hay 23 pulidos: 6 de cabra, 5 de oveja,
4 de ovicaprino y 8 de cerdo. Las concentraciones de los departamentos 4 y 15 podían estar sujetas a algún tipo de depósito
especial.
Estas piezas parecen haber sido utilizadas en la antigüedad
como fichas de juego con un valor similar a las monedas y en este
sentido cuando aparecen en necrópolis servirían para atribuir un
estatus social o económico al difunto, aunque la interpretación
más aceptada es que se trata de piezas de juego (Iniesta, 1987),
utilizándose también para alisar la cerámica y las pieles. Con las
tabas se realizaban varios juegos e incluso se leía el oráculo y servían como amuletos y ofrendas (Lafayete, 1877). Este autor, describe los principales juegos y tiradas realizados con estas piezas:
algunos de los juegos de tabas son el Penthelia, El Círculo, Par e
Impar.
Encontramos representaciones de estas piezas en vasos áticos
(Trías, 1967), y reproducciones de astrágalos en varias formas
plásticas, cerámica (Lamboglia, 1954), bronce y pasta vítrea
(Lillo, 1981: 429).
Aunque no hemos determinado ninguna taba perforada en el
Puntal, en otros yacimientos contemporáneos los astrágalos no
solo presentan sus facetas pulidas sino que están agujereados en
la mitad. Parece que la perforación se realizaba para pasar un
hilo, lo que permitía llevar los astrágalos agrupados, o para insertar una pieza metálica (plomo) de forma que la pieza ganara en
peso.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Se trata del grupo de especies del que se han recuperado más
restos en el yacimiento; un total de 575 restos con un peso del
41,09% de la muestra. Los huesos identificados pertenecen a un
número mínimo de 39 individuos. De las dos especies identificadas, la cabra es la más abundante tanto según el NR como según
el NMI.
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
12,05
2,34
8,5
5
4,07
Oveja
0,5
0
6,5
4,5
24,62
Cabra
3,5
1
11
10
52,24
TOTAL
16,05
3,34
26
19,5
80,93
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
59
49
50
54
41
Oveja
2
0
19
12
73
Cabra
7
1
22
20
166
TOTAL
68
50
91
86
280
Cuadro 122. MUA y NR de los ovicaprinos.
Las partes anatómicas mejor representadas según el MUA son
los elementos de las patas tanto en el caso de ovejas como de
cabras, a esta unidad anatómica siguen los huesos del miembro
anterior, miembro posterior, cabeza y finalmente y con escaso
valor las vértebras y costillas (cuadro 122).
OVICAPRINO
Mandíbula
D
1
I
2
Edad
21-24 MS
Mandíbula
2
1
4-6 AÑOS
2
6-8 AÑOS
Mandíbula
Cuadro 123. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
Respecto a la edad de muerte hemos identificado un predominio en el sacrificio de animales adultos aunque también hay
muertes de neonatos, infantiles, juveniles y subadultos. Según el
estado de desgaste molar, hay dos individuos sacrificados entre
21-24 meses, dos entre 4-6 años y dos entre 6-8 años (cuadro 123).
Según el grado de fusión de los huesos tenemos también animales sacrificados entre los 9-13 meses, entre los 11-15 meses y
entre los 24-42 meses (cuadro 124).
En el caso de las cabras hay sacrificio en todos los grupos de
edad, mientras que en las ovejas se observa la muerte de animales subadultos y adultos. En cuanto al sexo hay una mayor presencia de machos en las cabras y un equilibrio entre machos y
hembras para las ovejas.
Algunos huesos de oveja nos han permitido calcular la alzada
a la cruz que oscilaría entre 56,38cm y 61,85 cm. Para la cabra
hemos obtenido tres medidas que nos han permitido calcular la
altura a la cruz, así la alzada oscilaría entre los 52,35cm y los
64,72 cm.
Únicamente hemos identificado un hueso con patologías. Se
trata de un metacarpo izquierdo de cabra, procedente de la calle,
que presenta un crecimiento anormal del tejido óseo en la epífisis
proximal.
Del total de restos identificados para este grupo de especies, 575 restos, hemos contabilizado un 60,17% que presentaba modificaciones. Estas modificaciones las hemos dividido en
cuatro grupos, los restos quemados, los que presentaban mordeduras de cánidos, los que tenían cortes de carnicería y los
huesos trabajados. Este último grupo esta formado por astrága-
179
[page-n-193]
119-188
19/4/07
19:53
Página 180
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Tibia D
Metatarso D
Meses
6-8
10
10
30
18-24
30-36
36-42
36-42
18-24
18-24
13-16
NF
0
0
1
0
1
1
2
2
0
3
3
F
1
5
5
4
0
0
3
0
2
0
0
%F
100
100
83,33
100
0
0
60
0
100
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
6-8
10
10
36
30
18-24
36-42
18-24
30-36
20-28
13-16
NF
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
F
1
5
2
3
0
7
1
7
2
3
3
%F
100
100
100
75
0
100
100
100
100
100
75
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1P
Falange 2 P
Meses
9-13
11-13
4-9
33-84
24-84
23-36
23-84
23-60
23-60
19-24
23-60
23-36
11,-15
9-13
NF
0
0
0
0
0
4
1
2
0
0
2
2
1
1
F
1
10
5
3
3
15
4
1
3
6
5
7
1
0
%F
100
100
100
100
100
78,94
80
33,33
100
100
71,42
77,77
50
0
los, cuyas facetas medial y lateral aparecen pulidas (cuadro 125).
Como se refleja en el cuadro las alteraciones más frecuentes
son las producidas por el fuego, la mayor parte de los huesos estaban carbonizados y calcinados.
Las marcas de carnicería corresponden a las primeras fases del
procesado, del troceado del cráneo, del momento de desarticulación de las distintas unidades anatómicas y del separado de los
órganos del abdomen de las costillas.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo está presente con 202 restos, que pertenecen a un
número mínimo de 19 individuos. El peso de sus restos supone el
22, 12% del total de la muestra.
En el cerdo las unidades anatómicas mejor representadas son
el miembro posterior y el anterior, seguidas por los elementos de
las patas y del cráneo (cuadro 126).
Los individuos preferentemente son sacrificados a una edad
juvenil, entre los 19-23 meses. También hemos determinado una
muerte infantil entre los 7- 11 meses y una muerte subadulta entre
los 31-35 meses (cuadro 127). El grado de fusión de los huesos
nos indica también la presencia de al menos un individuo menor
de 12 meses (infantil) y de otro mayor de 42 meses (adulto) (cuadro 128).
Con las medidas de los huesos enteros recuperados hemos
podido calcular la altura a la cruz de estos animales cuya
media oscilaría entre los 64,79 cm y los 71,28 cm. Parece
que la medida de un metacarpo pudiera corresponder a un
jabalí.
En cuanto a las modificaciones, las más abundantes son las
quemaduras, en total 60. Se trata de huesos mayoritariamente calcinados y carbonizados. Solamente hemos identificado 7 restos
con mordeduras de cánidos. Con marcas de carnicería hay 6 huesos que nos están informando de cómo se desarticula el animal
(finas incisiones sobre la tróclea del húmero), como se separa el
MUA
Cabeza
Cerdo
8,04
Cuerpo
2
M. Anterior
M. Posterior
Patas
11,5
12
8,73
NR
Cerdo
Cabeza
47
Cuerpo
HM
17
17
9
43
H. MC
10
8
2
20
HT
17
44
7
68
Cuadro 125. Huesos quemados (HQ), huesos mordidos (HM), huesos
con marcas de carnicería (HCM) y huesos trabajados (HT).
180
39
Patas
HQ
83
87
45
215
37
M. Posterior
NR
Ovicaprino
Cabra
Oveja
TOTAL
4
M. Anterior
Cuadro 124. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
7
Cuadro 126. MUA y NR de cerdo.
CERDO
Mandíbula
D
1
I
Edad
7-11 MS
Mandíbula
2
3
19-23 MS
Mandíbula
1
1
31-35 MS
Cuadro 127. Desgaste molar cerdo. (D. derecha / I. izquierda).
[page-n-194]
119-188
19/4/07
19:53
Página 181
abdomen de las costillas (incisiones en las costillas) y cómo se
trocea el esqueleto partiéndolo por la mitad (golpes y cortes en el
sacro) y luego dividiendo las diferentes unidades anatómicas
(golpe y corte en calcáneo).
Finalmente hay 25 huesos trabajados; son astrágalos que presentan las facetas medial y lateral pulidas.
El bovino (Bos taurus)
El bovino está presente con 102 restos que pertenecen a un
número mínimo de 12 individuos. Los restos suponen el 10,44%
del peso.
Para esta especie las unidades anatómicas mejor representadas son los elementos de las patas y los del miembro posterior. El
resto de unidades tienen un valor similar, con una menor importancia del esqueleto axial (cuadro 129).
Sólo hemos determinado el sexo para cuatro individuos, a
partir del pubis de cuatro pelvis, dos machos y dos hembras. A
pesar de esta escasez parece que no hay una selección de sexos
en las pautas de sacrificio. Sin embargo sí que hemos observado una selección en las edades ya que hay un mayor número de
sacrificios de animales adultos, animales mayores de cinco
años. Además de estos individuos sólo hemos identificado huesos de un ejemplar subadulto de entre 2 y 5 años. Parece por lo
tanto que la cría de esta especie no estuvo destinada a la producción de carne y que los animales adultos pudieron ser utilizados en otras tareas de fuerza, además de realizar un aprovechamiento lácteo.
La altura a la cruz se ha establecido a partir del factor de
conversión de Matolcsi (1970) y nos indica la presencia de animales de 100 cm de talla media, alzada menor que la de algunos
ejemplares neolíticos de Jovades (Cocentaina, Alicante)
(Martínez Valle, 1990: 148) y que un ejemplar de los Saladares
(Orihuela, Alicante) (Driesch 1973). Sin embargo, estas alzadas
son similares a las obtenidas en otros yacimientos contemporáneos como el Castellet de Bernabé (Martínez Valle, 1987-88:
227).
En cuanto a los huesos con modificaciones hemos identificado 38 huesos carbonizados y calcinados. Con mordeduras de
perro hay 3 huesos y con marcas de carnicería seis huesos.
Las marcas de carnicería nos están informando del primer
proceso de la matanza, una vez desangrado el animal se separan
los cuernos (cortes en la superficie basal de las cuernas) y la cabeza del tronco (corte profundo en el atlas). Para el descarnado del
animal se separa la carne del esqueleto axial (incisiones finas en
apófisis de vértebras). El troceado de las distintas unidades anatómicas (fracturas en tibias y húmero) y finalmente hay un troceado, pelado y desarticulación de las patas (fracturas en metapodios y cortes e incisiones en las falanges).
Finalmente hay que señalar la presencia en el departamento 4
de dos astrágalos trabajados, con las facetas medial y lateral pulidas.
El caballo (Equus caballus)
Es la especie doméstica de menor presencia en la muestra
estudiada, ya que sólo hemos identificado un resto: un premolar
inferior decidual. El diente se localizó en la calle, delante del
departamento 6. Parece ser un diente desprendido de un animal
menor de tres años.
El caballo, aunque siempre con escasos restos, también está presente en otros yacimientos ibéricos como los Villares y Castellet de
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
12
42
12
12
42
36-42
24
12
42
42
24
24-30
27
NF
0
1
1
0
0
1
1
0
5
6
0
0
2
F
10
0
5
2
1
2
8
6
0
1
3
4
3
%F
100
100
83,33
100
100
66,66
88,88
100
0
14,28
100
100
60
Cuadro 128. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
Bernabé. Esta especie requiere de cuidados especiales tanto en su
alimentación como en su mantenimiento y durante el Ibérico Pleno
es un animal considerado como bien de prestigio, tal como reflejan
sus representaciones en los vasos cerámicos de Edeta.
Las especies silvestres
Hemos identificado restos de ciervo, de cabra montés y de
conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
Entre las especies silvestres, el ciervo es la más importante
tanto por el número de elementos como por los individuos identificados. Hay que señalar que sus restos, 121, son más numerosos
que los del bovino y que el peso de sus huesos supone el 24,9%
del total determinado específicamente. Según este parámetro
sería la segunda especie más consumida, a la que seguiría el
cerdo.
Para el ciervo las unidades anatómicas con mayor entidad son
las patas y el miembro posterior, con menor importancia siguen
los restos del miembro anterior, los restos del tronco y de la cabeza (cuadro 130). Esto nos indica que los esqueletos de los animales cazados eran íntegramente transportados al poblado donde se
procedía a su procesado y, posiblemente, parte de sus huesos, ade-
MUA
Cabeza
Bovino
2,58
Cuerpo
1,68
M. Anterior
2,5
M. Posterior
Patas
NR
8
10,82
Bovino
Cabeza
11
Cuerpo
20
M. Anterior
10
M. Posterior
27
Patas
34
Cuadro 129. MUA y NR de bovino.
181
[page-n-195]
119-188
19/4/07
19:53
Página 182
MUA
En cuanto a las modificaciones hay 42 restos alterados por la
acción del fuego que presentan coloración blanquecina, negra y
marronácea.
Mordeduras de cánido sólo hemos identificado en tres huesos
y marcas de carnicería en 25 huesos. Las marcas nos indican de
cómo se proceso el cuerpo del animal muerto. Sabemos que se
peló por las incisiones encontradas en las órbitas y en el ramus de
la mandíbula, también que se separó la cabeza por los golpes de
fractura que presentan los axis, que se descarnó por las incisisones de las vértebras torácicas y que se troceó por los golpes sobre
el sacro y vértebras.
Ciervo
Cabeza
2
Cuerpo
3,3
M. Anterior
5,5
M. Posterior
8,5
Patas
15,19
NR
Ciervo
Cabeza
4
Cuerpo
10
M. Anterior
24
M. Posterior
27
Patas
56
Cuadro 130. MUA y NR de ciervo.
más de sus astas, eran utilizados en la fabricación de instrumentos.
De los doce individuos identificados en la muestra, sólo ha
sido posible establecer el sexo para tres de ellos, dos hembras y
un macho.
La edad de sacrificio la hemos establecido considerando el
grado de osificación de los huesos, de manera que dominan los
restos de animales adultos, pero también hay huesos de al
menos un individuo cuya edad rondaría los dos años (cuadro
131). Parece que en Puntal dels Llops hay una caza selectiva
hacia este grupo de edad. O que tal vez los grupos de machos
adultos ronden cerca del yacimiento y se abatan con más facilidad.
Las medidas son similares a las de otros yacimientos contemporáneos como el Castellet de Bernabé, los Villares (Martínez
Valle, 1987-88, 229) y aunque de cronología un poco más antigua
a las del Puig de la Misericòrdia (Castaños, 1994 a,T18). Al comparar estas medidas con las poblaciones actuales del Cantábrico
(Mariezkurrena y Altuna, 1983, 188,191) observamos medidas
análogas.
CIERVO
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
12-20
5-8
más de 42
26-42
26-29
8-11
32-42
26-42
42
20-23
26-29
26-29
17-20
11-17
NF
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
F
2
3
7
4
3
2
2
2
1
4
6
3
8
14
%F
100
100
100
100
75
100
100
66,66
50
80
85,7
100
100
100
Cuadro 131. Ciervo, Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
182
La cabra montés (Capra pyrenaica)
La cabra montés es una especie cazada al igual que el ciervo.
Sus restos son escasos y pertenecen a un único individuo adulto.
Las partes anatómicas identificadas son tres elementos del miembro anterior y uno del miembro posterior, recuperados en el
departamento 3.
En los restos hemos identificado marcas de carnicería en la
superficie distal de un húmero derecho, que también presenta
mordeduras de perro.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
Entre las especies silvestres el conejo es la segunda más
importante tanto en número de restos (78) como de individuos
(12). Los restos de conejo suponen el 0,89 % del peso total de las
especies determinadas; un aporte cárnico escaso en la dieta de los
habitantes del asentamiento.
En el conejo, la unidad mejor conservada es el miembro posterior; a esta unidad siguen los huesos del miembro anterior, con
menor entidad los de la cabeza, y los de las extremidades (cuadro 132).
Los restos de conejo se localizaron principalmente en la calle
y en el departamento 14. Los huesos recuperados en el departamento 14 pertenecen a tres individuos, de uno de ellos se recuperaron prácticamente casi todos los elementos de los miembros
anterior y posterior, mientras que de los dos restantes los huesos
son más escasos.
En el conjunto analizado los elementos de esta especie pertenecen a diez individuos, dos infantiles y ocho adultos. Entre ellos
hemos determinado la presencia de dos machos y una hembra.
Como modificaciones que hayan alterado los huesos, tenemos
quemaduras en cinco huesos, un húmero mordido por humano y
finalmente escasos restos con marcas de carnicería: pequeñas
incisiones realizadas en la diáfisis de un fémur y en un calcáneo,
marcas producidas en el proceso de descarnado y desarticulación,
respectivamente.
Las aves
El gallo (Gallus domesticus)
En la muestra analizada sólo hemos determinado un tarso
metatarso de gallo. Este ave junto a los dos restos de la misma
especie identificados por Sarrión (1981) en la Cata C estrato
III, nos indica la presencia de dos individuos. Los restos de
gallo junto a los de otras aves silvestres, aunque están presentes en los yacimientos ibéricos, suelen ser escasos debido a la
falta de un cribado exhaustivo de todo el sedimento y a que se
trata de huesos de estructura frágil y fácilmente pueden ser
destruidos tanto por la acción de los sedimentos como por los
perros.
[page-n-196]
119-188
19/4/07
19:53
Página 183
MUA
Conejo
Cabeza
6,5
Cuerpo
0
M. Anterior
M. Posterior
Patas
10,5
16
2,21
NR
Conejo
Cabeza
13
Cuerpo
0
M. Anterior
21
M. Posterior
35
Patas
9
Cuadro 132. MUA y NR de conejo.
La perdiz común (Alectoris rufa)
La única ave silvestre identificada es la perdiz común. Los
restos determinados son un tibiotarso y un coracoides. La perdiz
es una de las aves silvestres más común en los yacimientos contemporáneos.
5.8.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
Para valorar los datos obtenidos vamos a considerar primero
la distribución de los restos en el asentamiento y en segundo lugar
la importancia de las especies.
En la gráfica 34, mostramos la distribución de los restos y el
grado de fragmentación de estos, a partir de los valores que ofrece el Logaritmo entre el NR y el NME.
Con los valores ofrecidos por el logaritmo observamos que el
espacio donde se conservan los huesos más enteros es el departamento 14, que se diferencia claramente del resto de espacios.
En el departamento 3 y la calle presentan una fragmentación
similar y mientras que en el departamento 4 la fragmentación es
mucho mayor.
El departamento 14 es una habitación de 15 metros cuadrados
localizada en el sector oriental del hábitat. En el interior del
departamento destaca la presencia de un hogar circular encon-
0,5
trándose sobre él y alrededor muchos restos de fauna. También
hay que destacar la presencia de material cerámico como las
cabezas votivas de terracota y los microvasos, que caracterizan al
espacio como un lugar donde se realizaron ceremonias de carácter religioso. En el centro se recuperó una concentración de caracoles (iberus alonensis).
Las especies de vertebrados identificadas son la oveja, la
cabra, el cerdo, el bovino, el ciervo, el conejo y el gallo. Los
huesos proceden de la capa 2, estrato asociado al derrumbe, y
debajo del cual apareció el suelo de la habitación. Así que exactamente no sabemos qué huesos estaban asociados al suelo de
ocupación. Aunque dado que la destrucción del poblado pone
fin a su existencia sospechamos que todos los huesos pueden
estar relacionados con comidas realizadas en ese espacio sagrado.
La representación anatómica de las distintas especies nos
indica:
-La presencia de un cerdo de tres años y medio casi completo, un adulto, en cuyos huesos no hemos encontrado marcas de
carnicería.
-La cabra y el ciervo están presentes con los elementos del
miembro posterior y patas. Huesos en los que hemos identificado
marcas de carnicería relacionadas con el proceso de desarticulación. Había también una taba de cabra pulida.
-El conejo está representado por dos individuos con todas las
unidades anatómicas. En estos restos sólo hemos identificado
marcas en un calcáneo, tal vez relacionadas con el pelado.
-Finalmente hay un resto de oveja y otro de gallo. En el caso
del gallo sabemos su sexo ya que el tarsometatarso identificado
portaba espolón.
Al analizar el contenido fósil de los restantes ámbitos del
Puntal del Llops, observamos que los espacios comparables en
cuanto metros cúbicos excavados son el 3, 4 y la calle, por lo que
nos centramos en su estudio.
En la calle es donde más metros cúbicos se han excavado, sin
embargo el contenido fósil por metro cúbico excavado es más alto
en el departamento 3 que en la calle y en el departamento 4 (cuadro 133).
Dpto. 3
Dpto. 4
Calle
LONGITUD ANCHURA POTENCIA m3
760
280
112
23,83
600
300
158
28,4
2959
210
275
39,6
NR
641
183
718
NR/m3
26,89
6,44
18,13
Cuadro 133. Contenido fósil de los tres espacios.
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Dep 3
Dep 4
Dep 14
Calle
Gráfica 34. Distribución de los restos a partir del Log (NR/NME).
El departamento 3 consta de dos plantas. Un primer piso y
una planta baja dividida en dos espacios. La parte trasera era una
zona de almacenaje ya que había ánforas. En esta zona se recuperaron numerosos huesos calcinados.
El departamento 4, es también de dos plantas. En el distinguen 3 zonas, una de transformación de alimentos, otra de
actividades metalúrgicas y un almacén de instrumental agrícola y armamento. En toda se recuperó abundante material
cerámico.
Lo primero que vamos analizar es el estado de fragmentación.
La calle cuenta con 718 restos, 307 de ellos son fragmentos indeterminados, así a simple vista se observa que la fragmentación es
183
[page-n-197]
119-188
19/4/07
19:53
Página 184
alta. En el departamento 3 de los 641 restos, hay 284 fragmentos
y en el departamento 4 de los 183 restos hay 16 indeterminados.
Por lo que parece la calle y el Dpto. 3 son los que presentan una
muestra más fragmentada.
Para el análisis del estado de fragmentación hemos hallado
los logaritmos en base 10 del cociente entre NRT/NME,
NRD/NME y NRD/NRI en los tres espacios analizados (gráfica 35).
En la curva obtenida con el logaritmos del cociente entre
número total de restos (NRT) y mínimo número de elementos
(NME), no se observan diferencias significativas entre los tres
espacios. En cambio al analizar tanto el número de restos determinados, número mínimo de elementos y número de indeterminados, la diferencia esta clara. Así, es en el departamento 4
donde la curva tiende hacia la normalidad que sería el 1, por
tanto se observa gráficamente como la fragmentación de los huesos en el departamento 4 es diferente respecto al Dpto. 3 y a la
calle.
Cómo se han usado las especies en estos espacios
Par analizar este punto haremos un estudio de edades y sexo,
partes anatómicas, y modificaciones observadas en los huesos
marcas de carnicería y huesos quemados.
Hay un predominio de adultos en los tres espacios, aunque en
el departamento 3 hay más variedad de edades (cuadro 134). La
presencia de neonatos en la calle y en el departamento 3 puede ser
indicativa de enterramientos rituales, aunque el esqueleto no aparece completo, y se trata de huesos sueltos. En cuanto al sexo de
los animales sacrificados en el cuadro 135 resumimos los resultados.
En la calle
En la calle los huesos pertenecen a cuatro ovejas adultas, de
las que al menos una de ellas era un macho.
De las cinco cabras de la calle hay dos machos y tres hembras.
Los huesos de cerdo recuperados en la calle son de un individuo infantil y cuatro adultos, se ha determinado el sexo para un
adulto que sería un macho. Para el bovino en la calle son de dos
individuos adultos machos. Los restos de conejo recuperados en
la calle pertenecen a cinco individuos siendo dos de ellos machos
y una hembra.
En el Departamento 3
Los huesos corresponden a dos ovejas juveniles y a tres adultas, de las que una era una hembra adulta (cuadro 135). Se ha
determinado el sexo para cinco de las seis cabras, hay cuatro
machos y una hembra. Hay tres cerdos y uno de ellos sería un
macho.
Hemos determinado el sexo para dos de los tres bovinos entre
los que hay dos hembras.
En las especies silvestres, los restos de ciervo del departamento 3 corresponden a dos hembras y a un macho.
En el Departamento 4
Hemos determinado el sexo para una oveja hembra y un
macho, de las cuatro adultas que hay en dicho departamento (cuadro 135). Así entre las ovejas hay más hembras. Para la cabra el
único individuo identificado es un macho adulto. De los dos cer-
EDADES
N
Ovicaprino
1
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Cabra montés
Ciervo
Conejo
CALLE
I
S
2
A
1
1
4
4
4
2
N
1
1
Dpto. 3
J
S
2
2
1
1 1
1
1
I
2
4
1
A
3
3
4
I
1
2
1
3
1
Dpto. 4
S
A
1
4
1
2
2
1
1
Cuadro 134. Edad de muerte de las especies identificadas
en los tres espacios.
SEXO
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Ciervo
Conejo
CALLE
H
1
2
3
1
2
Dpto. 3
M
M
4
1
1
2
Dpto. 4
H
1
1
M
1
1
H
1
2
2
1
Cuadro 135. Sexo de las especies identificadas en los tres espacios.
CALLE %MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
100
16,2
28,3
37,7
15,5
Oveja
4,95
0
39,6
29,7
100
Cabra
12,2
4,87
19,5
19,5
100
Bovino
33,3
56,6
16,6
83,3
100
Cerdo
85,7
71,4
100
85,7
61,1
Ciervo
25,8
53,5
28,5
38,7
100
Cabra montés
0
0
0
0
0
Conejo
61,1
0
38,8
100
46,6
Dpto.3 %MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
65,6
2,5
100
41,6
66,6
Oveja
0
0
26,7
6,66
100
Cabra
4,62
0
24,4
0
100
Bovino
30
0
30
100
100
Cerdo
70
20
90
100
76,6
Ciervo
11,7
13,4
46,6
75,7
100
Cabra montés
0
0
100
33,3
0
Conejo
0
0
0
100
0
Dpto.4 %MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
54
0
100
100
0
Oveja
0
0
0
13,2
100
Cabra
0
0
23,8
0
100
Bovino
0
0
0
83,3
100
Cerdo
25
0
100
75
21
Ciervo
0
0
0
50
100
Cabra montés
0
0
0
0
0
Conejo
0
0
100
100
0
Cuadro 136. % del MUA de las especies identificadas en los tres espacios.
184
[page-n-198]
119-188
19/4/07
19:53
Página 185
NRT/NME
NRD/NME
NRD/NRI
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Calle
dept.3
dept.4
Gráfica 35. Estado de fragmentación (Log10).
dos subadultos determinados no se ha podido determinar el sexo
para ninguno de ellos. Para dos bovinos adultos determinados no
hemos podido distinguir el sexo.
A continuación vamos a ver que partes anatómicas de las
especies identificadas están mejor o peor representadas en los
espacios que estamos analizando. Para ello hemos utilizado dos
métodos, por una parte el tanto por cien del MUA, que nos indica con un 100% la parte anatómica mejor representada, aunque de
esta unidad sólo hallan pocos restos y únicamente se contabilicen
los elementos y no los fragmentos (cuadro 136). El otro método
utilizado es el logaritmo natural del MNE de cada especie según
sus partes anatómicas. Los resultados se representan en gráficos
donde la línea horizontal del gráfico representa el valor esperado
por un esqueleto completo y proporciona una línea base para la
comparación.
Según los resultados a partir del Logaritmo natural, para el
ciervo, en la calle todas las unidades anatómicas de los dos individuos están bien representadas, aunque son más abundantes los
restos del tronco, es decir costillas y vértebras (gráfica 36). En el
departamento 3 las unidades anatómicas del miembro posterior
son las mejor representadas en los tres individuos determinados,
ocurriendo lo mismo en el departamento 4. Estos resultados varían un poco de los obtenidos con el %MUA.
En el bovino, en el departamento 4 hay restos del miembro
posterior y patas. En el departamento 3 a excepción de los elementos del tronco, el resto de unidades anatómicas está presente
con una mayor importancia de restos del miembro posterior y
patas. En la calle también hay más del miembro posterior y patas
(gráfica 37).
Para el cerdo en los tres espacios analizados las curvas se
superponen (gráfica 38). Para la oveja la unidad de las patas es la
que presenta más elementos tanto en el Dpto.3 y 4, mientras que
2
1
0
Cabeza
Tronco
M.anterior
M.posterior
Patas
-1
-2
Calle
-3
dept.3
-4
dept.4
Gráfica 36. Distribución de las unidades anatómicas del Ciervo a partir del Log difference scale.
2
1
0
Cabeza
Tronco
M.anterior
M.posterior
Patas
-1
-2
-3
calle
dept.3
dept.4
-4
Gráfica 37. Distribución de las unidades anatómicas del Bovino a partir del Log difference scale.
185
[page-n-199]
119-188
19/4/07
19:53
Página 186
2
1
0
Cabeza
Tronco
M.anterior
M.posterior
Patas
-1
-2
calle
-3
dept.3
dept.4
-4
Gráfica 38. Distribución de las unidades anatómicas del Cerdo a partir del Log difference scale.
1
0,5
0
-0,5
Cabeza
M.anterior
M.posterior
Patas
-1
-1,5
calle
-2
dept.3
-2,5
dept.4
Gráfica 39. Distribución de las unidades anatómicas del Oveja a partir del Log difference scale.
2
1
0
-1
Cabeza
Tronco
M.anterior
M.posterior
Patas
-2
-3
-4
Calle
dept.3
dept.4
Gráfica 40. Distribución de las unidades anatómicas del Cabra a partir del Log difference scale.
en la calle a excepción del cráneo, el resto de unidades esta presente por igual (gráfica 39). En la cabra (gráfica 40) también se
observa una mayor acumulación de patas en los departamentos
que del resto de unidades. Finalmente para el conejo en la calle
hay elementos craneales, del miembro posterior y anterior, mientras que en el departamento 14 aunque están presentes las mismas
unidades anatómicas hay más elementos del miembro anterior,
seguido del posterior y menos de la cabeza (gráfica 41).
186
De todos los datos analizados obtenemos que la distribución
de los restos es más semejante en la calle y departamento 3 que
en el departamento 4.
En cuanto a las modificaciones de los huesos recuperados en
estos espacios, hemos observado que los restos quemados son
más abundantes en el departamento 3 y hay menos en la calle.
Los departamentos 3 y 4 presentan pues un abundante volumen
de huesos calcinados, además la presencia de molinos y de cola-
[page-n-200]
119-188
19/4/07
19:53
Página 187
calle
dept.14
3
2
1
0
-1
Cabeza
Tronco
M.anterior
M.posterior
Patas
-2
-3
-4
Gráfica 41. Distribución de las unidades anatómicas del Conejo a partir del Log difference scale.
60
50
40
NR
NME
30
NMI
PESO
20
10
0
Ovicaprino
Cerdo
Bovino
Caballo
Gallo
Cabra montés Ciervo
Conejo
Perdiz
Gráfica 42. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
dores (braseros) entre el material cerámico, nos indica que los
restos una vez calcinados y procesados (molidos), fueron utilizados bien como combustible o bien con otra finalidad relacionada
con el proceso productivo metalúrgico llevado a cabo en el
departamento 2. La cendrada, es decir los huesos calcinados,
molidos y tamizados eran utilizados en la realización de las
copelas para refinar oro, plata y otros metales (Ferrer Eres, 2002:
203).
En cuanto a marcas de carnicería son más abundantes en la
calle y en el departamento 3, lo mismo ocurre para los huesos que
presentan roeduras de cánido.
La distribución de los 1771 restos recuperados en los niveles
ibéricos del Puntal dels Llops, es desigual.
Cabría señalar la importancia de la calle como receptáculo de
los despojos diarios, y como espacio donde los agentes modificadores como los cánidos y los componentes edáficos se han dejado notar más sobre la estructura de los huesos.
En segundo lugar hay que señalar la acumulación de fauna
en los departamentos 3 y 4, espacios donde el material óseo se
recuperó prácticamente calcinado y cuya función esta relacionada con la producción de “la cendrada” para el procesado de refinado de la plata, llevado a cabo en el departamento 2 (Ferrer
Eres, 2002).
Finalmente la acumulación de huesos en el departamento 14 puede ser a los restos de una banquete o comida
ritual.
En cuanto a la importancia de las distintas especies observamos que según el NR, NME y NMI el grupo de los ovicaprinos es
el más importante. Dentro de este grupo se distingue una mayor
presencia de cabras que de ovejas. Cerdo, bovino, ciervo y conejo completarían el cuadro según estos tres parámetros (gráfica 42).
Si atendemos al peso de los restos, el aporte cárnico estaría
proporcionado por el grupo de los ovicaprinos, seguidos por el
ciervo, el cerdo y el bovino. Aunque aquí la importancia de las
especies debe considerarse con precaución, ya que hay una
gran cantidad de restos quemados, mayoritariamente calcinados.
187
[page-n-201]
119-188
19/4/07
19:53
Página 188
Finalmente los esqueletos mejor conservados según el número mínimo de unidades anatómicas, son los de cabras, ovejas,
cerdo, ciervo, conejo y bovino.
El resto de especies identificadas en la muestra como el
caballo y las aves son poco significatívas al analizarlas en conjunto.
Cualitativamente hay una preferencia por el sacrificio de
animales subadultos y adultos considerando todas las especies.
Si analizamos individualmente cada una de ellas, para las
cabras la muerte está presente en todos los grupos de edad preferenciándose a los animales machos. En el caso de las ovejas
domina la muerte subadulta y adulta principalmente sobre
hembras. En el caso de los cerdos se observa muerte en todos
los grupos de edad, aunque hay más muerte juvenil, con una
mayor frecuencia de machos. El sacrificio de los bovinos es
preferentemente a edad adulta tanto en hembras como en
machos. En el caso del ciervo se observa la misma pauta que
para el bovino.
La actividad ganadera y cinegética desarrollada en el Puntal
dels Llops durante la época ibérica, debió de estar condicionada
por la ubicación del yacimiento y por la función de éste en el territorio de Edeta. La ubicación en un paisaje de media montaña, con
zonas de umbría, valles, barrancos y zonas de solana, potencia la
explotación de los recursos silvestres tanto vegetales como animales por la comunidad allí establecida. La presencia de ciervo y
cabra montés, especies que encontrarían un entorno óptimo en los
valles y barrancos con vegetación frondosa y en los roquedos de
las solanas respectivamente, indica este aprovechamiento de los
recursos silvestres.
188
A partir de la frecuencia de especies podemos hablar de una
ganadería basada en la cría y explotación de la cabra. Esta especie mejor adaptada al entorno paisajístico que la cabra proporcionaría carne, leche y pieles. Junto a ella y posiblemente formando
parte de los mismos rebaños (rebaños mixtos) estaría la oveja,
especie explotada por la carne y probablemente también por la
lana, si consideramos que hay un mayor número de muertes a
edad adulta.
El cerdo es una especie que requiere de pocos cuidados y
resulta muy provechosa, ya que se alimenta de recursos forestales
y de desperdicios y es uno de los animales del que se aprovecha
toda su carne.
Los bovinos identificados en el Puntal, aunque fueron
consumidos, tuvieron una función diferente durante el transcurso de su vida, utilizados posiblemente como animales de
tracción.
Caballos y perros estuvieron presentes en el poblado y no
fueron consumidos, desempeñando un papel diferente al resto
de las especies hasta ahora descritas. Los caballos se consideran bienes de prestigio y son animales cuyo coste de mantenimiento es elevado. Las representaciones en los vasos cerámicos de Edeta muestran a los caballos en las guerras, en las
cacerías y en los desfiles fúnebres, por lo que se relacionan
con determinadas clases de la sociedad ibérica: guerreros y
señores.
Los perros presentes en el poblado por las marcas que han
dejado sobre los restos óseos, debieron habitar el poblado continuamente y tal vez fueron utilizados en cacerías y en el cuidado
de los rebaños.
[page-n-202]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 189
5.8.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
OVICAPRINOS NR
Cráneo fragmento
Condilo occipital
Maxilar fragmento
Mandíbula y dientes
Mandíbula fragmento
Dientes superior
Diente inferior
Hioides
Axis
V. torácicas
V. lumbares
Vértebras fragmentos
Costillas fragmento
Escápula D
Escápula frag.
Húmero C
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis frag.
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1
Falange 2
Calle
F
4
1
1
5
TOTAL
NMI
OVICAPRINO
NME
Condilo occipital
1
Mandíbula y dientes
15
Dientes superior
18
Diente inferior
10
Hioides
2
Axis
1
NF
D1
F
D3
F
4
6
1
6
4
1
10
3
1
D4
F
NF
D6
F
D7
NF
D13
F
2
NF
1
2
2
2
NF
D15
F
1
NF
D17
F
1
1
1
2
1
6
14
1
1
1
2
11
1
6
3
5
3
3
4
4
2
3
1
1
1
1
3
1
1
2
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
5
1
1
1
1
1
10
1
3
2
2
9
1
8
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
91
2
7
1
1
1
88
2
6
1
30
2
1
3
1
6
1
6
1
2
9
1
1
2
1
MUA
0,5
7,5
1,5
0,55
2
1
…/…
189
[page-n-203]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 190
…/…
OVICAPRINO
V. torácicas
V. lumbares
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1
Falange 2
NME
3
2
1
5
6
1
4
1
1
1
1
5
2
2
1
2
2
3
1
OVICAPRINOS
NR
NMI
NME
MUA
Peso
253
14
91
31,96
217
OVEJA
Cuerna
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1D
NME
1
1
5
2
4
1
8
7
1
1
7
8
2
3
13
3
17
2
2
MUA
0,84
0,5
0,5
2,5
3
0,5
2
0,08
0,5
0,5
0,5
2,5
1
1
0,5
1
1
0,37
0,12
190
MUA
0,5
0,5
2,5
1
2
0,5
4
3,5
0,5
0,5
3,5
4
1
1,5
6,5
1,5
2,12
0,25
0,25
Calle
F
1
OVEJA NR
Cuerna
Cráneo fragmento
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1D
TOTAL
NMI
OVEJA
NR
NMI
NME
MUA
Peso
D2
F
D3
F
D4
F
D6
F
D7
F
D14
F
D15
F
D17
F
1
NF
2
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
2
1
1
2
14
1
1
6
1
1
1
2
1
4
7
106
16
88
36,1
162
2
4
2
5
37
4
1
2
1
1
1
22
2
1
4
2
5
2
2
36
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
[page-n-204]
189-209.qxd
19/4/07
CABRA NR
Cráneo fragmento
Cuerna
Atlas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3
Total
NMI
19:58
Página 191
Calle
F
4
5
1
NF
D1
F
D2
F
4
NF
NF
D4
F
NF
D6
F
D7
F
NF
1
D13
F
D14
F
D15
F
D17
F
2
5
1
1
1
11
6
1
1
1
2
1
2
6
3
2
5
2
10
D3
F
2
1
1
1
4
3
1
2
10
7
1
3
1
2
2
7
2
7
4
3
1
2
1
5
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
36
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
71
5
4
1
3
1
3
1
1
65
5
5
1
43
2
2
2
1
5
2
1
2
1
7
1
1
1
1
1
…/…
CABRA
Cuerna
Atlas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
NME MUA
7
3,5
1
1
1
0,5
10
5
5
2,5
3
1,5
3
1,5
23
11,5
19
9,5
3
1,5
5
2,5
3
1,5
3
1,5
6
3
18
9
7
3,5
2
1
18
9
9
4,5
CABRA
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3
NME MUA
18
2,25
2
0,25
3
0,37
8
1
1
0,12
2
0,25
CABRA
NR
NMI
NME
MUA
Peso
216
23
180
77,74
2026
…/…
191
[page-n-205]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
CERDO NR
Órbita superior
Maxilar y dientes
Maxilar fragmento
Mandibula y dientes
Mandíbula fragmento
Diente superior
Diente inferior
Dientes fragmentos
V. sacras
Costillas fragmento
Escápula D
Escápula fragmento
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Ulna P
Ulna diáfisis
Radio P
Radio D
Metacarpo III P
Metacarpo III D
Metacarpo IV P
Metacarpo IV D
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Pelvis fragmento
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Fíbula P
Astrágalo
Calcáneo
Tarsal
Metatarso III P
Metatarso III D
Metatarso II P
Metatarso II D
Metatarso IV P
Metatarso IV D
Metatarso V D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3
Total
NMI
192
Página 192
Calle
F
1
1
3
2
2
2
8
1
1
2
2
NF
D2
F
NF
1
1
4
D3
F
2
1
2
3
2
1
1
1
1
1
3
2
NF
D4
F
1
NF
D6
F
D7
F
D13
F
D14
F
NF
D15
F
D16
F
D17
F
1
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
2
1
1
3
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
1
2
1
2
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
53
2
14
1
1
3
1
3
1
1
1
57
4
1
6
1
37
2
1
4
1
5
1
1
1
2
1
13
1
2
1
1
1
1
2
1
[page-n-206]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
CERDO
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandibula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Sacro
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Ulna P
Radio P
Radio D
Metacarpo III P
Metacarpo III D
Metacarpo IV P
Metacarpo IV D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Fíbula P
Astrágalo
Calcáneo
Tarsal
Metatarso III P
Metatarso III D
Metatarso II P
Metatarso II D
Metatarso IV P
Metatarso IV D
Metatarso V D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3
Página 193
NME MUA
4
2
3
1,5
8
4
5
0,27
5
0,27
2
2
10
5
1
0,5
6
3
3
1,5
2
1
1
0,5
2
0,25
2
0,25
9
1,12
7
0,8
6
3
5
2,5
7
3,5
3
1,5
3
1,5
5
2,5
4
2
1
0,1
2
0,25
1
0,12
1
0,12
1
0,12
1
0,12
1
0,12
1
0,12
8
0,5
1
0,06
2
0,12
1
0,06
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
202
19
124
42,3
2347
BOVINO NR
Cuerna
Órbita superior
Órbita inferior
Maxilar y dientes
Mandíbula fragmento
Diente superior
Diente fragmento
Atlas
V. cervicales
V. lumbares
Vértebras fragmento
Costillas fragmento
Escápula D
Escápula fragmento
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Ulna P
Carpal
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Patela
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
3 falange C
Total
NMI
Calle
F
D2
F
D3
F
2
1
D4
F
D6
F
D13
F
D14
F
D17
F
1
1
2
1
1
1
2
2
1
6
1
1
2
6
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
5
4
1
2
5
1
2
4
3
2
1
1
3
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
3
2
41
3
2
1
1
2
1
47
3
1
7
2
1
1
1
1
2
1
1
1
BOVINO
NR
NME
NMI
MUA
Peso
102
71
13
25,6
1108
193
[page-n-207]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
BOVINO NME
Página 194
NME MUA
Cuerna
Órbita superior
Órbita inferior
Maxilar y dientes
Diente superior
Atlas
V. cervicales
V. lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Ulna P
Carpal
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Patela
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
5
3
10
2
1
3
2
2
3
1
3
4
6
6
3
CABALLO NR/NME
D6
Diente inferior
1
CABALLO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
1
0,05
3,1
1
0,5
0,5
0,5
0,08
1
0,4
0,28
0,5
0,5
0,5
1
0,08
2,5
1,5
5
1
0,5
1,5
1
1
1,5
0,5
0,37
0,5
0,75
0,75
0,37
CABRA MONTÉS
Húmero D
Radio P
Ulna P
Tibia D
1
1
1
1
0,5
1,5
CABRA MONTÉS NR/NME
Húmero D
Radio P
Ulna P
Tibia D
D3
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
CABRA MONTÉS
NR
NME
NMI
MUA
Peso
4
4
1
2
44,4
CONEJO NR
Maxilar
Mandíbula y diente
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo IV C
Pelvis C
Pelvis frag.
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso II
Metatarso III
Metatarso V
Metatarso C
Total
NMI
CONEJO
GALLO NR/NME
Tarso Metatarso
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME MUA
Maxilar
Mandíbula y diente
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo IV C
Pelvis C
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Calle
F
3
8
3
1
NF
D4
F
D13
F
1
2
1
1
4
3
3
3
2
5
1
40
4
1
NF
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NME MUA
4
9
6
5
4
2
1
3
1
7
4
6
7
D14
F
1
1
3
3
2
1
2
4,5
3
2,5
2
1
0,5
1,5
0,1
3,5
2
3
3,5
…/…
194
D3
F
2
1
3
1
3
1
3
2
3
1
1
1
28
2
1
1
[page-n-208]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 195
…/…
CONEJO
Tibia D
Calcáneo
Metatarso II
Metatarso III
Metatarso V
Metatarso C
NME MUA
8
4
3
1,5
1
0,12
2
0,25
1
0,12
1
0,12
CONEJO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
78
10
75
35,2
94,2
PERDIZ NR/NME
Coracoides
Tibio Tarso
1
1
PERDIZ
NR
NMI
NME
MUA
2
1
2
1
CIERVO
Órbita superior
Mandíbula y dientes
Axis
V. torácicas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
NME MUA
3
1
3
4
2
3
3
1
2
1
2
2
6
3
3
3
2
4
7
1
5
3
4
6
5
5
5
1,5
0,5
3
0,3
1
1,5
1,5
0,5
1
0,08
1
1
3
1,5
1,5
1,5
1
2
3,5
0,5
2,5
1,5
0,5
0,75
0,62
0,62
0,62
CIERVO NR
Órbita superior
Mandíbula y dientes
Axis
V. torácicas
Costillas fragmento
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
Total
NMI
Calle
F
2
D2
F
2
1
4
1
1
D3
F
1
1
1
2
2
2
2
2
2
D4
F
D6
F
D7
D14
F
D15
F
D16
F
1
1
4
1
1
2
1
2
2
1
3
2
2
3
3
1
2
3
4
1
1
5
1
3
3
2
1
2
2
2
1
2
2
42
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
4
2
2
2
61
3
1
1
1
1
4
1
1
1
3
1
4
1
2
1
2
1
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
121
12
89
34,5
2651
195
[page-n-209]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 196
5.8.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
OVICAPRINO
Mandíbula nº
D3c3,dr
D3c3,dr
*D3c4,izq
Calle,izq
Calle,dr
D13c3,izq
D17 c1,izq
Calle,izq
9
22,4
24
25
24,5
22,7
25,6
19,7
23,2
Húmero
*D3c4,dr
LMI
Carpal 2/3
calle,dr
48,4
7
72
49,3
41,2
AM
14,5
29,2
29,7
LMm
28,6
28,2
27
Ad
18
19,5
18,3
19,6
18
15,6
OVEJA
Húmero
D3c3,izq
calle,dr
calle,dr
calle,dr
D14c2,iz
Ad
26,2
26
27
27,5
27,7
Radio
D3c4,dr
calle,dr
calle,izq
Ap
AT
26
26,4
26,2
26,8
Ad
25,7
34,6
24,5
Ulna
D3C3,dr
APC
16,9
EPA
24,4
Tibia
*D4c3,izq
*D4c4,izq
calle,dr
calle,izq
calle,dr
calle,dr
Ad
22
21,7
23,7
24,7
23,2
22,4
Ed
18,7
Calcáneo
calle,dr
LM
51
AM
18,7
12
59,8
13
60,5
15c
14,3
13,2
14,4
15b
17,5
18,7
18,7
15a
35,5
LMI
-30
25,6
29
-30,5
LMm El
-28,2 -15
23,6
24,5
28
16
24
-28,7 -15,4
25
Centrotarsal
D3c2,dr
D4c3,izq
*D3c2,izq
9
26
Astrágalo
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c2,iz
*D4c2,iz
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
8
Astrágalo
D4c3a,dr
*D4,c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
D4c3,izq
*D4c3,izq
EmO
20
AM
24,5
19
24,5
Ap
18,4
Ad
21
22,4
-15
LM
103,6
21,3
23,5
23
19,5
22,6
20
24,5
20,6
20,5
Metatarso
D2c2, izq
D3c3,izq
*D3c3,izq
*D4c3a,dr
*D4c3,izq
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c4,dr
calle,izq
calle,izq
calle,izq
D7c2,dr
CC1,dr
CC1,dr
Ap
20,3
18,6
19,9
19,5
17,7
Ap
12
11,4
9
9,3
10,5
10
10
10
12,6
13,4
120,6
Amd
11,6
Ad
24
22
119
118
-17,5
-16,3
Falange 1
D3c2,dr
D3c4,izq
D4c3,dr
*D4c3,izq
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,izq
calle,iaq
calle,izq
20,5
16,4
16
26,8
23,5
19,4
17,4
17,6
17,1
LM
134,4
125
129,7
-113,4
11,9
8,7
10
9,6
11
9,3
Amd
9,8
11
18,8
23,2
20
21,5
135,4
-125,3
118,5
20,8
20
116,7
122
Ad
11
10,3
8,4
8,4
9,7
9,5
LM pe
34,4
36
31
31
32
32
8,3
12,5
13,4
18
34
36
…/…
196
Ad
-18,8
17
18,2
LM
21
Metacarpo
D3c2,izq
D3c2,dr
D3c3,dr
D3c3,dr
D3c3,izq
D3c4,izq
D3c4,dr
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,dr
calle,dr
calle,iz
D6c3,dr
Em
-15,5
-19
[page-n-210]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 197
…/…
Falange 1
calle,dr
calle,dr
calle,dr
D17 c1,izq
CC1,
CC1,
Ap
11,9
12
10,9
10,4
33,1
32
Amd
9,5
9,6
Ad
11
11,5
10,6
10,6
11
10,7
AScd
42,6
AM
67
LM
54
Escápula
*D3c4,dr
LmC
19
LS
32,3
Húmero
*D3c4,izq
*D3c4,dr
*D3c4,izq
D4c1,izq
calle,iz
calle,izq
*calle, izq
calle,dr
Ad
31,4
28,6
AT
31
28
28,6
30,7
-28,5
29,2
31,7
29,6
Radio
D3c4,izq
D3c4,izq
*D3c4,dr
*D3c4,izq
calle,dr
Ap
32,2
CABRA
Atlas
calle
33,3
29
31,2
34,5
32
28,7
30,6
29,5
32,6
Ulna
*D3c4,izq
*D3c4,dr
calle,izq
calle,dr
calle,izq
APC
23,7
23,4
25,3
Tibia
*D3c4,dr
*D3c4,izq
D3c4,izq
calle,dr
calle,izq
calle,izq
D7c3,iz
D13c3,dr
Ap
37
40,2
Pelvis
D3c4,izq
calle,izq
Ad
24
EPA
27
25,6
29,4
30
Ad
Ed
24,6
27
26,3
20
39
27,5
22,2
LA
24,5
27
LM pe
37
39
34,8
31
33,1
32
Astrágalo
D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
LML LMM
29,8
27,3
28
26,4
27,6
23,6
26,5
25,7
29
28
28,5
27,5
28,5
24,6
26
24,9
28,7
26,4
25,6
29,8
27,6
29,5
28,5
27,8
26,4
31,3
28,9
26,3
24,6
25,5
24,2
30
28,4
28
Astrágalo
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
calle,izq
calle,dr
calle,dr
calle,dr
D14c2,dr
CC1
LML LMM
26,7
24
27,7
25,8
29,3
27,2
30,5
28,5
32,5
31,7
29,6
14
14,5
28
26,3
27,6
28,5
26
25,4
26
28,7
29,6
29,6
27,4
28,3
26,8
30
27,6
29,6
27,5
29
27
28,7
28
29,5
30
32
29,7
27
24,7
25,7
25
27,9
25,4
30,4
29
Calcáneo
calle,dr
CC1,dr
LM
60,7
52
Centrotarsal
calle,dr
calle,dri
EL
15,4
EM
16,3
Ad
20
14,2
14,3
15,5
15,5
14,6
15,3
13,7
14,5
14
15,5
17,4
17,2
18,7
14
18,7
16
17
18,4
15,5
15,5
14,5
15,5
13,4
13,8
15,4
17,5
16
13,3
16,5
15,2
14,4
17
17,5
20,3
19,4
17
20,2
15,5
16,7
18,6
EL
14,4
15
15
15,8
27,6
16,7
25,8
15
EM
15,5
14,5
16
16,6
21,5
18,4
24,3
15,7
16
15,7
13,4
17
16
15,6
16,4
18
15,7
16
15,6
18
15,5
Ad
16,7
18
19,3
19
AM
22
20,7
14,5
13,9
15
15
14,9
17
15,5
15
15,5
17
17
14,2
14,5
16,2
15,3
16
15
18,8
16,6
18,5
17,8
17,4
18,4
18
17,4
19,5
20,3
19
18
20
20,5
17
15,7
17,7
20,7
10,7
AM
21,5
20
197
[page-n-211]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 198
…/…
Metacarpo
D3c2,izq
D3c3,dr
D3c4,dr
D3c4,izq
D3c4,dr
D3c4,dr
D3c4,dr
D3c4,dr
calle,dr
calle,izq
calle,dr
calle,dr
calle,izq
calle,izq
calle,izq
calle,dr
calle,dr
calle,dr
D14c2,iz
CC1
Ap
AmD
15,5
16,4
18,7
17,5
15,7
23
24,2
27
16,3
15,8
18
26,8
23
25,4
LM
28
26,6
32,4
26,3
25,4
23,4
27,8
27,7
27,8
30,7
26,7
26,7
23,4
Ad
26,4
26,4
110,4
110,6
124,2
104,4
106,3
102,8
128
Ap
12,5
14,6
10,8
11,6
12,2
AmD
Falange 2
*D3c4,dr
*D4c3,dr
calle
calle,dr
calle,izq
D13c3,dr
CC1
CC1
Ap
12,3
10
11
13,6
13,2
12,7
12,3
12
AmD
Falange 3
calle,dr
calle,dr
17,1
15,5
18
26,3
26,3
27
26,2
32
35
Falange 1
calle,izq
D14c2,dr
D17c1,izq
CalleEOC2,d
CalleEOC2,d
MBS
7
LSD
12
10,4
21,8
9,7
Ad
10,7
14,3
9,9
11,7
12,3
LM pe
34,4
40,2
31
34
34,3
Ad
10,4
8,3
9
10,1
9,8
10,5
10,2
10
LM
22,3
18
21,4
22,4
20,6
28
25,8
22,4
8
62,5
9
28
CERDO
Metatarso
D1,izq
D3c4,izq
D3c4,izq
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
calle,izq
calle,dr
calle,izq
calle,izq
D6c3,dr
D6c3,dr
D7c2
CC1
Ap
17,8
22
20,6
18,7
22,7
21,7
-18,2
18,7
19,3
20,4
21
18,7
Falange 1
*D2c4,izq
*D3c2,izq
*D3c2,dr
*D3c4,dr
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,dr
calle,dr
calle,dr
calle,izq
calle,dr
calle,dr
calle,izq
calle,dr
*calle,dr
calle,dr
AmD
10,5
Ad
22
27,2
23,3
109,6
-22,9 -114,3
11,9
11,6
6
117,3
7a
93,3
92
62,7
Sacro
23,5
Ap
12
12,7
10,6
11,9
13,7
13,5
12,3
AmD
11,2
12,9
12,2
13
12,2
12,4
14,5
14,3
12,7
9,7
Ad
11,3
13,4
10
12
13,8
13
13,6
12,8
11,3
12,5
10,4
13,4
12,3
12
15
14,6
12,5
11,7
10,5
10,4
Ascr
29
Escápula
*D3c3,dr
D3c4.dr
*D3c4,dr
D3c4,dr
*D3c4,izq
*D3c4,dr
*D3c4,dr
D6c3,iz
D14c2,dr
D14c2,dr
LmC
21
21,6
21,7
20
17,6
19
19,4
21
21,2
20,6
LS
28,5
23,6
22,5
20
30,5
26,9
24,4
Húmero
*D3c2,izq
calle,izq
D14c2,iz
CEOc2,izq
Ap
Ad
28,5
AT
23,7
31,1
34,4
36,8
29,3
Radio
D3c2,dr
D14c2,iz
Ascr
23,5
24,3
113
LM pe
36,5
36,7
35
36,6
40
35,9
36,1
36,4
36,2
35,4
36,2
35,6
36
39,3
39
37
9a
30,3
30,3
30,6
30,6
31
34,6
12
59
16b
16c
42
39,2
16a
48
39,6
28
42,2
46
calle
…/…
198
Mandíbula
calle,iz
calle,dr
calle,dr
calle,iz
D3c4,dr
D3c4,izq
D14c2,dr
D14c2,izq
-22,2
11,8
13,1
14,1
12,6
21,4
20
LM
95,7
144
LA
32
31,2
29,5
[page-n-212]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 199
Ulna
D14c2,iz
EPA
29,7
Fémur
calle,dr
D14c2,iz
Ad
37,4
34,9
Tibia
D3c3,dr
*D3c4,dr
*D3c44,izq
Ad
23,8
23,6
24,5
Pelvis
calle,dr
calle,iz
calle,dr
LA
27,5
25,6
24,5
Astrágalo
*D2c3,izq
*D3c2,izq
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
LMI
33,8
38,2
34,9
Calcáneo
D17,iz
LM
66,6
AM
18,3
Metacarpo IV
D3c2,izq
D3c4,izq
*D3c4,izq
D3c4,dr
*calle,dr
*calle,iz
*D6c3,dr
calle,izq
Ap
13,3
15
13,7
12,6
14,7
12,6
12,3
12,9
Ad
14,9
16,5
Metatarso III
D3c4,izq
calle,izq
Ap
15
15,2
Metatarso IV
calle,izq
LM
50,4
Metacarpo III
calle,izq
Ap
13,7
37,4
34,5
38,8
35,4
37,9
36,8
34,3
EmO
23,1
Falange 1
D3c3,izq
D3c4,dr
D4c3,izq
calle,dr
D7c2,dr
D17
Ap
Ad
13
13,4
11,9
12,2
13,3
LM pe
15,3
14
12,8
14,5
19,5
Falange 2
D6c2,dr
Ap
15
Ad
14,3
LM
21
Falange 3
D3c4,izq
MBS
8,9
LSD
24
Ldo
22,5
Escápula
D3c4,dr
LMP LmC
49,8 35,4
LS
35,8
Húmero
*calle,dr
AT
60,4
Ulna
*D3c4,izq
APC
40,2
EPA
49,5
Patela
*D3c4,dr
LM
49
AM
-32,4
Carpal 2/3
CC1
LM
32,8
AM
34
Astrágalo
*D4c4,dr
*D4c4,dr
LMl
52,6
57,4
LMm El
41,4 29,5
Metacarpo
D3c3,izq
D3c4,dr
*D3c4,izq
calle,izq
Ap
-49,5
38,2
58,6
Ad
-56,6
Metatarso
D14c2,iz
D14c2,dr
Ap
40,7
40,9
Ad
44,6
43,7
1Falange
D3c3,izq
*D3c4,dr
*D3c4,dr
D4c3,izq
calle,dr
calle,dr
Ap
Ad LM pe
29,8
24,4 48,7
23,4 47,8
35
33,3
32
31,4
BOVINO
LmM
31
36
32,3
31,8
34,7
31,4
32,4
31
33,5
37
33,8
35
34,6
32,4
35,7
13,7
13
Ad
13,8
Lm
72
73,7
63,7
65,5
63,6
AmD
10,4
Em
25
Ad
33
LM
-154
172,2
52,7
26
22,7
-25,7
LM
186
185
31,5
29,9
LM
66
199
[page-n-213]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 200
2Falange
D3c3,izq
D3c4,dr
calle,dr
calle,izq
calle,izq
D13c3,iz
Ap
26,3
26
32
28,7
32,5
27
Ad
21
20,7
27,6
22,5
23,3
20,5
LM
36,2
32,9
37,5
37,4
36,4
37,8
3Falange
calle,izq
calle,dr
Amp
23,5
82,5
LDS
72
Lo
49
Falange 1
D3c4,izq
D3c4,dr
*D3c4,izq
*D3c4,dr
*calle,izq
calle,izq
calle,izq
Falange 2
D3c2,dr
D3c2,dr
calle,dr
calle,dr
D7c2,iz
Mandíbula
D3c2,izq
9
45,5
Radio
calle,izq
D3c4,dr
D3c4,izq
*calle,izq
Ap
23,5
(41.7)
(39.9)
Ulna
calle,dr
APC
27,4
EPA
44,9
Fémur
D14c2,iz
Ap
38.7
LP
82.6
Tibia
D3c2,izq
D3c4,izq
Ad
33.5
(43.2)
Calcáneo
D3c4,izq
calle,dr
LM
112.6
106
Astrágalo
*D3c2,dr
D3c3,izq
D3c4,izq
calle,izq
LMl LMm El
Em
Ad
48.4
45
27.5 26.7
29.5
(48.0) (45.6)
(27.6)
(48.3) (44.5) (27.2) (26.4) (30.4)
53
49.7 29.3
34.5
Ap
36.3
Metatarso
*D3c2,dr
D3c4,dr
calle,izq
D14c2,dr
Ap
35.3
(31.0)
33.2
34
17.7
17,9
MBS
10.5
9.7
17.2
Ad
17.7
17.8
17.3
17.4
17.7
17.6
16.5
Lm pe
50.2
50.2
49
42.5
50
Ad
15.6
16.2
14.4
17
15,8
AmD
13
15
LM
35.6
37.5
13,6
35
37,1
LSD
Ldo
44
39.5
45
CABRA MONTÉS
48,6
Metacarpo
*D3c2,izq
D3c4,izq
200
Ad
72
Ap
18
19
Falange 3
*D2c4,dr
*D3c4,izq
CIERVO
Ap
17
17.3
17.8
17.6
19.3
Radio
D3c4,dr
Ulna
*D3c4,dr
APC
26
Tibia
D3c4,izq
EC
37.6
Ap
33.2
Ad
28
EPA
28
CONEJO
AM
34
33.6
Ad
39
Ad
37.7
LM
AmD
22,7
Mandibula nº
calle,dr
calle,iz
calle,dr
calle,dr
calle,iz
CC1
2
15,3
13,9
14
14,6
14,1
14,6
Escápula
calle,izq
calle,dr
calle,dr
LMP
8
8.6
7.2
LS
3.5
3.7
3.5
AS
7.2
7.4
6.4
Húmero
D4c3,izq
calle,izq
calle,dr
D14c2,iz
Ap
12
14.5
Dp
Ad
Radio
calle,dr
*calle,dr
D14c2,dr
Ap
5,2
6
11
16
7.5
8.5
280.5
Ad
5.5
LM
55.7
5.5
59.5
LmC
4.4
4
3.4
[page-n-214]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 201
…/…
Ulna
D14c2,dr
D14c2,dr
D14c2,dr
APC
5
5.3
5.4
EPA
7.1
7.2
7.2
Pelvis
D3c3,dr
calle,izq
calle,dr
calle,izq
calle,izq
calle,dr
calle,dr
calle,dr
calle,izq
calle,izq
D13c3,dr
D14c2,iz
AA
LA
6.8
8,3
8
8,3
7
7
7.2
6.2
7.6
6.2
9,3
7.9
Fémur
D4c3,dr
calle,dr
*calle,dr
*calle,dr
D13c3,dr
Ad
11.3
13,2
14,4
14
12,2
Tibia
D4c3,dr
calle,dr
calle,dr
calle, izq
Ap
(11.0)
7,5
8
7,3
7,7
LM
63.4
69.3
LFO
14.7
LM
Tibia
calle,dr
calle,izq
calle,izq
D13c3
D14c2,iz
CC1,dr
*CalleEO
Ap
13
13.7
13
Ad
10.2
9.5
11
11,2
10.4
AT
90
92.2
10,8
LM
32.7
Ap
3.5
Ad
4
LM
32
31.9
27.7
Ap
13
Ad
12
LM
74
TibioTarso
D3c2,dr
AmP
8.8
Amp
11.1
Ad
7.7
Coracoides
D3c2,iz
14.6
14
LM
22.3
20.2
Metatarso III
D14c2,dr
61.5
Calcáneo
D14c2,dr
D14c2,dr
Metatarso II
calle
calle,dr
D14c2,dr
14
14.6
LM
AM
9.5
8.1
Ad
7.8
AmD
3.2
LM
38
GALLO
TMT
D14,puerta,dr
PERDIZ
Ad
AT
11,6
10.7
9.5
LM
8.3
8
Ed
7.5
AmD
3.9
LM
71
…/…
5.9. LA SEÑA
5.9.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Villar del Arzobispo (Valencia).
Cronología: siglos VI-II a.n.e.
Bibliografía: Fletcher, 1947; Gil-Mascarell, 1971; Bonet,
1988, 2000; Bonet y Guérin, 1991; Bonet y Mata, 1991, 2000;
Bonet et alii, 1999.
Historia: El yacimiento fue dado a conocer por Fletcher en
su estudio sobre la arqueología de la comarca de Casinos
(Fletcher, 1947) y más tarde será incluido por Gil Mascarelll
(1971) en su Tesis Doctoral. El año 1985 se inician las excavaciones ordinarias bajo la dirección de la Dr. Helena Bonet, quien
publica los primeros resultados en 1988 (fig. 25).
Paisaje: El yacimiento se ubica en la cubeta del Villar, depresión cuaternaria integrada en el Sistema Ibérico, a una altitud de
380 m.s.n.m. Sus coordenadas U.T.M son 6886 de longitud y
4396,8 de latitud, del mapa 667-III (55-42), escala 1:25.000,
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
Por sus características climáticas este territorio se incluye en
el piso termomediterráneo, cerca del límite con el piso mesomediterráneo. La temperatura media anual es de 17-18 ºC.
Fig. 25. Planimetría del sector central de la Seña (E. Díes Cusi).
201
[page-n-215]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 202
Fig. 26. Territorio de 2 horas de la Seña.
Actualmente el paisaje de su entorno es un mosaico de campos de cultivo de secano y regadío y pinares de pino carrasco
(Pinus halepensis) en las zonas montañosas. El entorno inmediato del yacimiento es un terreno llano surcado por la Rambla
Castellana que baja desde Villar del Arzobispo en dirección a
Llíria y por antiguos caminos y veredas. El índice de abruptuosidad es de 7,93.
El área donde se ubica el yacimiento, es decir la llanura del
Villar es zona de invernada para los ganados procedentes de las
zonas de interior montañosas. Varias rutas pecuarias confluyen en
la zona, además como veremos a continuación, algunos de los
caminos que llegan al yacimiento son cañadas y veredas.
Territorio de 2 horas: En dirección Noreste se encuentra un
macizo montañosos integrado en la Sierra Calderona, cuya máxima altura es Penya Roya (686 m) que queda en el territorio de dos
horas, igual que Monte Cañete (612 m) y la Volta Llarga, incluso
se llega hasta el curso de la Rambla de Artaj. Estas elevaciones
202
quedan en el límite del territorio de dos horas delimitando el
Llano de las Cañadas. Este recorrido discurre paralelo a la
Rambla de la Aceña y a la Cañada Real de Aragón, que pasa junto
al yacimiento. En este punto nace la Colada de la Senda del
Campo que se dirige hacia el oeste (fig. 26). Por el Oeste, siguiendo la Colada de la Senda del Campo llegamos hasta el piedemonte de la Sierra de Tarragón, cruzando el barranco del mismo nombre. A una hora del asentamiento, en dirección SW encontramos
topónimos que hacen referencia a la existencia de aguas superficiales: La Laguna, Alto de la Laguna, Hoya Manzana (posible
zona endorreica), actualmente cultivadas de viñas. Hay además
numerosas norias y aljibes. Por el Este, hay un paso entre lomas
por el que discurre la CV 35 y en parte el cordel de Villar del
Arzobispo a Llíria. Es un territorio llano, al parecer sin fuentes.
En dos horas se llega a la rambla de Artaj, a la altura de Cantalar
de Arriba o de Abajo. Por el sudeste existe un territorio montañoso que queda en el territorio de dos horas (Alto de Zalagardos,
[page-n-216]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 203
LA SEÑA VI-V
Ovicaprino
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
NR
32
59
1
1
1
%
34,04
62,77
1,06
1,06
1,06
NME
16
23
1
1
0
%
39,02
56,10
2,44
2,44
1
TOTAL DETERMINADOS
94
65,73
41
8
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
30
19
49
TOTAL INDETERMINADOS
49
TOTAL
143
41
8
LA SEÑA VI-V
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
93
1
94
NME
41
0
41
%
100
1
8
Total Meso Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
49
49
TOTAL
143
41
NMI
3
2
1
1
12,50
%
37,50
25
12,50
12,50
NMI
7
12,50
%
87,50
8
34,27
%
98,80
1,10
Cuadro 137. LS VI-V a.n.e. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
571 m) al menos hasta la cota 550. Por el Sur siguiendo el curso
de la Rambla Castellarda encontramos un territorio llano en suave
descenso hasta el Mal Paso. Aquí comienzan las caídas hacia el
Túria de algunos afluentes (barranco de la Fuente) y una serie de
pequeñas elevaciones (Serrecilla, 621 m; Caracierzo; Águila, 481 m).
Características del hábitat: Dentro del sistema mononuclear establecido en torno a la ciudad de Edeta (Tossal de Sant
Miquel) durante el Ibérico Pleno, la Seña se considera como un
poblado.
El poblado, de una hectárea de extensión, se emplaza junto la
Rambla de la Aceña, en un cruce de caminos y cuenta con una
muralla. Las casas se distribuyen a partir de una calle central bastante amplia. Entre las estructuras domésticas excavadas se han
identificado una almazara y una gran casa de unos 150 m2.
Este yacimiento ha sido definido como un centro de producción agrícola orientado al abastecimiento de la capital.
5.9.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material procede de las excavaciones realizadas los años 1985, 86, 87 y 1988. Las unidades
estratigráficas con material faunístico se adscriben a tres momentos cronológicos:
Los siglos VI -V a.n.e, Ibérico Antiguo: los siglos V-IV a.n.e,
primera fase del Ibérico Pleno y los siglos IV-II a.n.e, segunda
fase del Ibérico Pleno.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS VI-V A.N.E.
Está formada por un total de 143 huesos y fragmentos óseos.
Hemos determinado específicamente el 65,73 % de la muestra,
quedando un 34,72% como restos indeterminados de animales de
talla media (meso mamíferos) (cuadro 137). Los restos de este
contexto cronológico proceden de los siguientes departamentos;
Dpto. 3, capa 12; Dpto.6, cp 4 y cp 5; Dpto.14, cp 4.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Para este grupo de especies hemos determinado 32 restos que
pertenecen a tres individuos. Debido a que los restos identificados
son fragmentos y elementos mandibulares no hemos diferenciado
entre oveja y cabra. Las partes anatómicas mejor representadas y
conservadas son los restos craneales, con las mandíbulas y dientes aislados y los elementos del miembro anterior.
En cuanto a las edades de los individuos diferenciados, según
el desgaste mandibular, hay uno cuya muerte se estima entre los
21-24 meses (juvenil), uno de 3-4 años (adulto-joven) y uno entre
los 4-8 años (adulto).
La escasez de material y la falta de huesos enteros nos ha
impedido realizar el cálculo de la alzada de estos individuos.
En los huesos de los ovicaprinos hemos determinado las
siguientes marcas y modificaciones; una costilla con marcas de
carnicería, una ulna con la superficie proximal mordida por un
cánido, y un fragmento de húmero quemado, con coloración
negra en toda su superficie.
El cerdo (Sus domesticus)
Esta especie es la que ha proporcionado una muestra esquelética más completa. En total hemos recuperado 59 restos que pertenecen a dos individuos. Los huesos proceden del departamento
14, capa 4. En esta unidad se hallaron parte de los huesos de dos
cerdos infantiles, que no presentaban ningún tipo de modificación
de carácter antrópico, ni mordeduras de cánido.
203
[page-n-217]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Fémur P
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Página 204
Meses
12
12
12
42
36-42
42
24-30
27
24
NF
3
2
2
1
1
2
1
1
2
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuadro 138. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
En la muestra están representadas todas las unidades
(cuadro 138), con una mayor presencia de los restos craneales y
de los huesos del miembro anterior. La edad de muerte para estos
dos individuos la hemos determinado a partir del desgaste de un
maxilar y del estado de fusión de los huesos.
El desgaste del maxilar nos indica que hay un individuo cuya
edad de muerte se estima entre los 7 y 11 meses. El grado de
fusión corrobora este dato y también nos indica la presencia de
otro individuo también menor de 12 meses.
Parece que nos encontramos ante los restos de dos pequeños
cerdos enterrados en este departamento. El hecho de que no estén
completos estos individuos es porque parte de sus huesos se
incluyen en la unidad estratigráfica superior.
El bovino (Bos taurus)
Para esta especie solo hemos identificado un resto que se
recuperó en el departamento 6 capa 4. Se trata de la mitad de un
radio proximal izquierdo. El hueso está fracturado en sentido longitudinal.
El caballo (Equus caballus)
Sólo hemos identificado un canino superior izquierdo recuperado en el departamento 6 capa 4. El canino corresponde a un
individuo macho, cuya edad de muerte oscila entre los 8 y 13
años. Se trata de un ejemplar adulto.
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
De esta especie hemos determinado un fragmento de pelvis
que se encontraba en el departamento 6 capa 5.
Valoración del material
Para este momento del Ibérico Antiguo, el yacimiento de la
Seña ha proporcionado un escaso número de restos. Del conjunto
analizado destacamos, los dos cerdos infantiles recuperados en
del departamento 14 capa 4. Animales que presentaban los esqueletos prácticamente enteros y que por lo tanto no podemos considerar como desperdicios de comida sino más bien como animales
depositados en ese contexto por algún motivo especial. En este
mismo departamento también se recuperó un resto de microfauna, se trata de un fémur izquierdo de lirón careto.
El resto de las especies a excepción del caballo, ya que sólo
se ha recuperado un diente, parece que fueron consumidas.
LA SEÑA V-IV
Ovicaprino
Cerdo
Bovino
Gallo
Ciervo
Conejo
NR
14
20
1
15
2
1
%
26,42
37,74
1,89
28,30
3,77
1,89
NME
4
4
%
17
17
NMI
1
1
1
1
1
1
14
1
1
58
4
4
TOTAL DETERMINADOS
53
74,65
24
6
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
9
9
18
TOTAL INDETERMINADOS
18
TOTAL
71
24
6
LA SEÑA V-IV
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
35
3
38
Total Meso Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
18
18
TOTAL
71
25,35
%
92,11
7,89
NME
22
2
24
24
%
92
8
NMI
4
2
6
6
Cuadro 139. LS V-IV a.n.e. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
204
%
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
%
66,64
33,36
[page-n-218]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 205
El departamento 3 capa 12 ha proporcionado restos de ovicaprinos, sobre todo mandíbulas y dientes que nos han permitido
establecer la edad de muerte de tres individuos, identificándose el
sacrificio de animales infantiles, juveniles y adultos para este
grupo de especies.
En todo el conjunto los restos con modificaciones son escasos, diferenciándose marcas de carnicería en una costilla de ovicaprino y en un radio de bovino.
en el departamento 1 capa 4 y un fragmento distal de fémur
izquierdo en el departamento 2 capa 2.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS V-IV A.N.E.
Valoración del material
Para este momento de la primera fase del Ibérico Pleno, el
yacimiento de la Seña ha proporcionado un escaso número de
restos.
Todas las especies fueron consumidas, a excepción del gallo,
cuyos restos fueron depositados como una ofrenda en una urna de
inhumación, en el departamento 6 capa 3. Del grupo de los ovicaprinos, el individuo identificado fue sacrificado a una edad
juvenil. Para el cerdo hemos determinado un individuo sacrificado a edad adulta y unos restos de un animal infantil. Estos restos
parece que pertenecen a uno de los dos lechones identificados en
la capa 4 del mismo departamento pero del nivel anterior. Ante
esta constatación podemos considerar la posibilidad que los dos
lechones pertenezcan a este nivel inicial o incluso al momento
final del Ibérico Pleno y que sus restos formaran parte en un
depósito cerrado tipo cubeta, realizado en esta última fase y que
invade el estrato del Ibérico Antiguo.
Además de los restos descritos, hemos identificado un objeto
en hueso trabajado hallado en el departamento 3 capa 9. Se trata
de una ulna de buitre (Gyps fulvus) que presenta los dos extremos
cortados con un corte limpio y regular. En el extremo distal hay
una perforación que atraviesa el hueso ocupada por un remache
de hierro. Como decoración presenta incisiones finas y profundas
que rodean la diáfisis. Esta pieza apareció junto a una copa de
Cástulo.
Está formada por un total de 71 huesos y fragmentos óseos.
Hemos determinado específicamente el 74,65% de la muestra,
quedando un 25,35% como restos indeterminados de animales de
talla media (meso mamíferos). Los restos de este contexto cronológico proceden de los siguientes departamentos; Dpto. 1
capas 3 -4; Dpto. 2 cp 2 y cp 5; Dpto .6 cp3 y Dpto .14 cp 3 (cuadro 139).
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Para este grupo de especies hemos determinado 14 restos que
pertenecen a un único individuo. Debido a que los restos identificados son fragmentos y elementos mandibulares no hemos podido diferenciar entre ovejas y cabras.
Las partes anatómicas mejor representadas, son los restos craneales, mandíbulas y dientes, y los elementos de las patas. Por el
tipo de fracturación y las unidades anatómicas identificadas, consideramos esta muestra como depósito de desperdicios.
En cuanto a la edad de sacrificio según el desgaste molar, se
estima entre los 21-24 meses (juvenil).
El cerdo (Sus domesticus)
Esta especie está presente con 20 restos pertenecientes a un
mínimo de dos individuos. Once restos pertenecen a un ejemplar
adulto y 9 a un lechón. Estos últimos restos completan parte de
los dos esqueletos de cerdos identificados en el nivel anterior, del
Ibérico Antiguo. Por lo tanto consideramos que fueron incluidos
en esta unidad al no identificarse la fosa que los contenía durante
el proceso de excavación. Y que incluso esta fosa/depósito no
identificada pueda proceder de los momentos del Ibérico Pleno
fase I.
El bovino (Bos taurus)
Para esta especie solo hemos identificado un resto que se
recuperó en el departamento 2 capa 2. Se trata de una diáfisis de
húmero. El hueso presenta señales de haber sido fracturado con
un instrumento metálico para facilitar su consumo.
Las aves domésticas
El gallo (Gallus domesticus)
A esta especie pertenecen 15 restos de un individuo adulto y
de sexo masculino, ya que un tarsometatarso presentaba un espolón. El ave se recuperó en el interior de una urna funeraria junto
a los restos de un niño, en el departamento 6 capa 3. Se trata por
lo tanto de una ofrenda funeraria.
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
Para esta especie hemos determinado dos restos, una falange
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
Hemos identificado un solo resto; se trata de un fragmento
proximal de fémur izquierdo que presenta en la superficie craneal de la diáfisis una serie de incisiones finas producto del descarnado para su consumo.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS IV-II A.N.E.
Se trata del conjunto más numeroso formado por un total de
530 huesos y fragmentos óseos que suponían un peso de 3.905
gramos. Los restos de este contexto cronológico proceden del
espacio de circulación y de los departamentos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 13, 14 y 15 (cuadro 140).
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en
un 55%, quedando un 45% como fragmentos indeterminados y
fragmentos de costillas de meso y macro mamíferos.
El peso medio de los restos determinados, que estamos utilizando como primera aproximación al estado de conservación de
la muestra es de 2,20 gramos para cada fragmento (cuadro 141).
El cálculo del logaritmo entre NR y NME nos da un valor de
0,48.
Los factores que han contribuido en el estado de conservación
del conjunto analizado son el procesado carnicero y la acción de
los perros, aunque estos últimos han incidido de forma discreta.
En cuanto a las marcas de carnicería predominan las fracturas
realizadas en una última fase del procesado de los esqueletos.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Para este grupo de especies hemos determinado 175 restos
que pertenecen a un número mínimo de 7 individuos. De este total
205
[page-n-219]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 206
LA SEÑA IV-II
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
83
75
17
69
35
1
18
2
2
%
27,48
24,83
5,63
22,86
11,59
0,33
5,96
0,66
0,66
NME
47
45
10
42
18
0
7
2
2
%
27,17
26,01
5,78
24,28
10,40
NMI
4
5
2
3
2
1
2
1
1
TOTAL DETERMINADOS
302
56,98
173
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
154
42
196
324,3
76,8
401,1
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
24
8
31
86,2
16,4
102,6
TOTAL INDETERMINADOS
228
TOTAL
530
LA SEÑA IV-II
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
280
22
302
%
92,72
7,28
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
196
31
228
86,41
13,59
TOTAL
530
4,05
1,16
1,16
%
19,05
23,81
9,52
14,29
9,52
4,76
9,52
4,76
4,76
43,02
%
15,51
13,30
5,34
13,33
26,42
0,22
25,68
0,11
0,09
3401,3
21
PESO
527,6
452,4
181,5
453,5
898,6
7,4
873,3
3,9
3,1
87,11
503,7
173
NME
162
11
173
21
%
93,65
6,35
NMI
17
4
21
12,89
3905
21
PESO
2521
880,3
3.401,3
%
74,12
25,88
401,1
102,6
503,7
173
%
80,96
19,04
79,64
20,36
3401,3
Cuadro 140. LS IV-II a.n.e. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
NRD
NRI
NR
NR
302
228
530
Peso
3401,3
503,7
3905
Ifg (g/fto.)
11,26
2,2
7,36
Cuadro 141. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
hemos diferenciado 5 ovejas y 2 cabras. Se trata, según el peso de
sus huesos, del grupo de especies más consumidas en el yacimiento.
En cuanto a las partes anatómicas mejor representadas son los
elementos de las patas, metapodios y los elementos del miembro
posterior, seguidos por los restos craneales y los huesos del
miembro anterior. El esqueleto axial esta infrarrepresentado debido a que los huesos identificados, costillas y vértebras estaban
muy fragmentados y no se han contabilizado (cuadro 142).
La edad de sacrificio, establecida según el desgaste mandibular, indica la existencia de tres individuos muertos entre los 21-24
meses (juvenil) y uno entre los 6-8 años (adulto-viejo) (cuadro 143).
El estado de las soldaduras de las epífisis nos indica además
la presencia de un individuo menor de 18 meses (infantil/juvenil)
(cuadro 144).
206
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
OVICAPRINO
6,07
0
1
2
1,12
OVEJA
0
2,4
3
4,5
9,24
CABRA
0,5
0
1
1,5
2
TOTAL
6,57
2,4
5
8
12,36
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
OVICAPRINO
43
1
10
14
15
OVEJA
3
9
15
16
31
CABRA
1
0
3
4
8
TOTAL
47
10
28
34
54
Cuadro 142. MUA y NR de los ovicaprinos.
Hemos calculado las dimensiones de algunos ejemplares a
partir de la longitud máxima lateral (LML) de un astrágalo y la
longitud máxima (LM) de un calcáneo. Las medidas obtenidas nos
indican una alzada de 57,3cm y 65,32 cm. Para la cabra mediante
la LM de un metacarpo hemos obtenido una altura de 51,34 cm.
Las marcas de carnicería están presentes en tres huesos de
cabra y en seis de oveja. Entre los huesos de cabra, un metatarso
[page-n-220]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Página 207
D
I
3
Edad
21-24 MS
21-24 MS
6-8 AÑOS
2
1
riores, y parte del esqueleto axial. En sus huesos no se han identificado marcas.
Finalmente en el departamento 14 se recuperaron cinco restos
de un ovicaprino neonato: un diente decidual, una primera falange, dos metacarpos distales y un metatarso proximal.
Cuadro 143. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Radio D
Pelvis C
Tibia D
Falange 1 P
Meses
6-8
36
42
18-24
13-16
NF
0
1
0
1
1
F
1
0
2
1
0
%F
100
0
100
50
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Radio P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Meses
6-8
10
18-24
42
30-36
36-42
36-42
18-24
30-36
NF
0
0
2
0
2
3
1
0
1
F
4
6
0
2
0
0
0
1
2
%F
100
100
0
100
0
0
0
100
66,6
CABRA
Parte esquelética
Húmero D
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Meses
11-13
23-36
23-84
23-60
19-24
NF
0
0
0
1
0
F
1
1
1
0
1
%F
100
100
100
0
100
El cerdo (Sus domesticus)
Esta especie está presente con 69 restos, pertenecientes a tres
individuos y suponen un peso del 13,33%, siendo después del
ciervo la cuarta especie en aporte cárnico.
Las partes anatómicas mejor representadas son el cráneo y el
miembro anterior. El esqueleto axial y el miembro posterior presentan una representación nula, consecuencia de que tan sólo
están representados por dos fragmentos no cuantificables como
elementos: un fragmento de costilla y un fragmento de pelvis
(cuadro 145).
Cuadro 144. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
y un húmero presentan una fractura medial y una vértebra varias
incisiones profundas. Entre los restos de la oveja se vuelven a
observar huesos fracturados en mitad de la diáfisis o en sus extremos, es el caso de dos metacarpos, un metatarso y dos radios.
También hay un astrágalo que presenta una incisión fina en su
faceta dorsal.
Otras modificaciones observadas son las producidas por los
perros que han afectado a un metatarso de ovicaprino y a la superficie distal de un metacarpo de oveja. Los dos huesos se recuperaron en la calle.
Además de estos restos que serían restos de alimentación
abandonados como basuras, hay que señalar la identificación de
tres conjuntos de restos pertenecientes a tres individuos, de los
que se conservan un número importante de huesos.
En el departamento 3 se recuperó parte del esqueleto de una
oveja de entre 10 y 18 meses. De su esqueleto faltan las vértebras
y las costillas, así como algunas falanges. Estos huesos se conservan enteros y sólo hemos identificado unas marcas de carnicería en la faceta posterior de un astrágalo. La ausencia de parte del
esqueleto puede estar motivada por una recogida selectiva.
En el departamento 2 capa 4, encontraron 14 huesos articulados de una oveja juvenil. Se trata de las patas anteriores y poste-
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
CERDO
5,97
0
3,5
0
1,62
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
CERDO
44
1
15
1
8
Cuadro 145. MUA y NR de cerdo.
En cuanto la edad de muerte según el desgaste mandibular,
hay dos individuos sacrificados entre los 7-9 meses y uno entre
los 19-23 meses.
El grado de fusión de los huesos también nos indica la presencia de animales infantiles y juveniles (cuadro 146).
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo D
Calcáneo
Meses
12
12
12
24
24-30
NF
0
1
0
0
1
F
4
0
2
1
0
%F
100
0
100
100
0
Cuadro 146. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
En cuanto a las marcas sólo hemos identificado tres huesos
que presentaban señales de haber sido mordidos por perros, se
trata de un fragmento de escápula, la superficie proximal de una
ulna y la diáfisis de un radio.
Un radio proximal identificado, podría por sus dimensiones
ser de jabalí, siguiendo los criterios de Altuna.
El bovino (Bos taurus)
El bovino está presente en la muestra con 35 restos, que pertenecen a dos individuos, y que suponen el 26,42% del peso del
total de huesos. Se trata pues de la segunda especie después del
grupo de los ovicaprinos consumida en el poblado.
207
[page-n-221]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 208
Las partes anatómicas mejor representadas son las patas y el
miembro anterior. El esqueleto axial no tiene representación,
identificándose solamente un fragmento de costilla (cuadro 147).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
BOVINO
0
0
1,5
0,5
0,5
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
BOVINO
9
1
6
4
8
Cuadro 147. MUA y NR de bovino.
La escasez de restos no nos ha permitido estimar con certeza
la edad de los individuos diferenciados, aunque la presencia de las
epífisis fusionadas nos indica la madurez de los animales.
La longitud máxima de un metatarso completo nos ha permitido establecer una altura a la cruz de 109,82 cm. Este hueso comparado con otros contemporáneos del mismo territorio (Puntal
dels Llops y Castellet de Bernabé) destaca por su mayor longitud
y sin embargo posee la misma anchura proximal de dos ejemplares del Puntal que consideramos hembras, por lo que suponemos
que se trataría de un castrado.
En cuanto a las modificaciones observadas, en 12 huesos
hemos identificado fracturas producidas durante el procesado carnicero y mordeduras en la superficie distal de una escápula.
El caballo (Equus caballus)
Tan sólo un resto ha podido ser atribuido a esta especie: un
fragmento de molariforme superior. Debido a la mala conservación del resto no podemos saber que diente es, ni tampoco el
grado de desgaste que presenta.
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
Para esta especie hemos determinado 18 restos, que pertenecen a dos individuos y que suponen el 25,48 del peso total de los
huesos. Se trata de la tercera especie después del bovino consumida en el poblado.
En cuanto a las partes anatómicas mejor representadas son los
elementos del miembro anterior. Del esqueleto axial no hemos
determinado ningún elemento, mientras que del cráneo hay un
fragmento de mandíbula y un fragmento de cráneo.
La presencia de huesos con epífisis soldadas nos permite
hablar de animales adultos. Entre los huesos de esta especie hay
dos radios, dos metatarsos y un fragmento de mandíbula con marcas de fractura, realizadas durante el troceado de los huesos en
partes menores.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Hemos identificado un húmero y una pelvis de conejo y una
tibia proximal y distal de liebre. En la tibia hemos identificado
una incisión profunda en la mitad de la diáfisis.
208
5.9.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
El conjunto de huesos de esta segunda fase del Ibérico Pleno es
el que más restos ha proporcionado de los hasta ahora estudiados
para este yacimiento. Éstos se distribuyen de forma desigual. La
calle es el espacio que alberga más restos, distanciándose de forma
considerable de los departamentos. Entre ellos se destaca el número 6 que supera con creces a los demás.
En el departamento 6 las especies que tenemos representadas
son la oveja, la cabra, el cerdo, el bovino, el ciervo y la liebre. Hay
que señalar también la presencia de una mandíbula de tejón recuperada en la capa más superficial de este departamento (gráfica 43).
Llama la atención la disparidad en la distribución de las unidades anatómicas representadas en este departamento de las distintas
especies. En todas ellas predominan los restos pertenecientes a la
cabeza, como dientes y fragmentos de cuernas, seguidos por los de
las patas, conjunto formado solo por metapodios. El miembro posterior está representado por fragmentos de tibia y por tibias distales, mientras que del miembro anterior solo contamos con radios
distales en el caso del ciervo, y por húmeros distales y fragmentos
de escápulas en el caso de los ovicaprinos y cerdo. Este predominio de restos craneales, patas y extremos distales de los miembros,
que en definitiva son las partes de menor valor cárnico, puede interpretarse como consecuencia de una acumulación de desperdicios,
una vez destazado el animal. Los datos de excavación indican la
presencia de un relleno formado por un sedimento gris, con abundantes cenizas, donde aparecieron éstos huesos.
También hay que señalar una mayor presencia de huesos que no
presentaban modificaciones. De las marcas identificadas las más abundantes son las realizadas durante el proceso carnicero (gráfica 44).
En esta segunda fase del Ibérico Pleno la importancia de las
distintas especies queda reflejada en el gráfico 45. El grupo de ovicaprinos es el más importante tanto en número de restos como en
individuos y en peso. Además es la especie de la que se conservan
mejor todos los huesos del esqueleto. Ovejas y cabras son los animales más consumidos, aunque se observa una preferencia por la
carne de oveja. Los animales son sacrificados mayoritariamente a
una edad juvenil y sólo hay una muerte adulta.
Como segunda especie en número de restos y de individuos
está el cerdo. En peso ocupa un cuarto lugar, debido a que los huesos de los animales consumidos, infantiles y juveniles tienen menor
masa que los de los adultos. Del esqueleto de los cerdos se conserva un 63%, observándose la ausencia de elementos del miembro
posterior. Este hecho al igual que se observa en el Castellet de
Bernabé, puede indicar que esta parte del cuerpo no se consuma en
el yacimiento y que una vez tratada (salada, secada o macerada)
pueda estar destinada al mercado o salir hacia otro yacimiento. Los
jamones actuales son de animales menores de 2 años, por lo que los
animales identificados, aunque son pocos, tendrían una edad adecuada para esta finalidad.
La tercera especie, es el bovino en número de restos y en numero mínimo de individuos, pero es la segunda especie más importante en cuanto al aporte cárnico. Sabemos que fue una especie consumida a una edad adulta. Por lo que podemos pensar en otro uso
del animal antes de ser consumido.
Como cuarta especie esta el ciervo, aunque solamente hemos
determinado la presencia de un individuo. La conservación de las
partes anatómicas de este individuo es de un 18%, por lo que tal
vez el cadáver no llegara completo al poblado, sino algunas partes de éste.
[page-n-222]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 209
300
250
200
150
100
50
0
Calle
Dpt.2
Dpt.3
Dpt.4
Dpt.5
Dpt.6
Dpt.7
Dpt.8
Dpt.9
Dpt.10
Dpt.13
Dpt.14
Dpt.15
Gráfica 43. Distribución del NR.
HM
1%
HMC
6%
HSM
93%
Gráfica 44. Huesos sin marcas (HSM), huesos mordidos (HM) y con
marcas de carnicería (HMC).
Finalmente, la liebre y el conejo están presentes con pocos
restos y su aporte a la dieta es muy puntual.
Del conjunto analizado también hay que destacar la presencia
de animales que no fueron destinados al consumo y que se utilizaron en actividades de tipo ritual o social. Se trata de tres ovicaprinos, un neonato y dos juveniles, que aparecieron prácticamente enteros y que fueron depositados intencionadamente, ignoramos con qué finalidad.
Para finalizar, las muestras recuperadas en los diferentes
momentos cronológicos distinguidos en la Seña, son insuficientes
para realizar comparaciones entre ellas, ya que de los ss.VI-V
a.n.e, tan sólo se determinaron específicamente 94 huesos y de la
muestra de los ss. V-IV a.n.e. 54 huesos, siendo más abundante el
conjunto óseo de los ss.IV-II a.n.e, formado por 302 restos identificados taxonómicamente.
Únicamente cabe señalar el predominio de retos pertenecientes a las especies domésticas en los tres periodos diferenciados,
siempre con un valor mayor del 90%.
70,00
60,00
50,00
NR
NME
NMI
PESO
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Ovicaprino
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Liebre
Conejo
Gráfica 45. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
209
[page-n-223]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 210
…/…
5.9.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
LA SEÑA VI-V
OVICAPRINO NR
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero diáfisis
Ulna P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Metatarso diáfisis
Falange 3 C
OVICAPRINO NR
Mandíbula y dientes
NR
NMI
NME
MAU
LA SEÑA VI-V
OVICAPRINO NME
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Ulna P
LA SEÑA VI-V
OVICAPRINO
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Ulna P
LA SEÑA VI-V
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Costillas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Fémur P
F
dr
3
1
i
2
3
2
4
3
1
1
1
Fg
3
1
1
5
2
1
1
2
0,62
i
2
32
3
16
4,04
dr
3
3
1
1
NME MAU
5
2,5
2
0,16
7
0,38
1
0,5
1
0,5
i
NF
dr
2
1
1
Fg
9
2
1
1
1
1
NF
i
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
dr
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
NME MAU
3
1,5
2
1
2
0,11
1
0,05
3
1,5
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
2
1
1
0,5
1
0,12
2
0,12
CERDO NR
NR
NMI
NME
MAU
59
2
23
8,9
F
i
1
BOVINO
…/…
210
1
1
26
NF
dr
1
1
1
i
LA SEÑA VI-V
BOVINO NR/NME
Radio P
1
1
1
1
LA SEÑA VI-V
CERDO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Fémur P
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
LA SEÑA VI-V
CERDO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Fémur P
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
F
i
2
2
4
LA SEÑA VI-V
CERDO NR
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
NR
NMI
NME
MAU
1
1
1
0,5
LA SEÑA VI-V
CABALLO NR/NME
Canino
F
i
1
Fg
[page-n-224]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 211
LA SEÑA V-IV
CERDO NME
Diente Superior
Escápula D
Húmero D
CABALLO
NR
NMI
NME
MAU
1
1
1
0,25
LA SEÑA VI-V
CIERVO NR
Pelvis fg
F
Fg
1
LA SEÑA V-IV
CERDO
Diente Superior
Escápula D
Húmero D
CIERVO
NR
NMI
LA SEÑA V-IV
OVICAPRINO NR
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Costillas
Húmero diáfisis
Metacarpo D
Tibia diáfisis
Calcáneo
LA SEÑA V-IV
OVICAPRINO
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Metacarpo D
Calcáneo
LA SEÑA V-IV
OVICAPRINO NME
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Metacarpo D
Calcáneo
OVICAPRINO NR
NR
NMI
NME
MAU
LA SEÑA V-IV
CERDO NR
Cráneo
Mandíbula
Diente Superior
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Fíbula fg
1
1
F
dr
1
i
dr
1
1
NME MAU
2
0,11
1
0,5
1
0,5
CERDO
F
dr
1
1
1
F
i
1
NR
NMI
NME
MAU
NF
Fg
i
dr
20
1
4
1,11
LA SEÑA V-IV
BOVINO NR
Húmero diáfisis
2
3
1
F
dr
i
Fg
1
1
BOVINO
1
NR
NMI
2
1
LA SEÑA V-IV
GALLO NR
Coracoide P
Húmero P
Húmero diáfisis
Carpo-Metacarpo P
Fémur D
Tibio-Tarso D
Tarso-Metatarso P
Tarso-Metatarso D
Falange 1
Falange 2
NME MAU
1
0,5
1
0,08
1
0,5
1
0,5
F
dr
1
1
NF
i
dr
1
1
14
1
4
1,58
i
F
dr
1
i
NF
dr
LA SEÑA V-IV
GALLO NME
Coracoide P
Húmero P
Carpo-Metacarpo P
Fémur D
Tibio-Tarso D
Tarso-Metatarso P
Tarso-Metatarso D
Falange 1
Falange 2
1
Fg
5
1
Fg
7
1
1
1
1
1
1
1
F
i
1
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
F
i
1
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
GALLO
NR
NMI
NME
MAU
15
1
14
5
211
[page-n-225]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 212
…/…
LA SEÑA V-IV
GALLO
Coracoide P
Húmero P
Carpo-Metacarpo P
Fémur D
Tibio-Tarso D
Tarso-Metatarso P
Tarso-Metatarso D
Falange 1
Falange 2
LA SEÑA V-IV
CIERVO NR
Fémur diáfisis
Falange 1 C
LA SEÑA V-IV
CIERVO
Falange 1 C
LA SEÑA V-IV
CIERVO NME
Falange 1 C
LA SEÑA V-IV
CONEJO NR
Fémur P
Tibia diáfisis
LA SEÑA IV-II
OVICAPRINO NR
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso diáfisis
Falange 1P
NME MAU
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
2
1
1
0,5
2
1
2
0,2
3
0,3
i
1
1
F
dr
LA SEÑA IV-II
OVICAPRINO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Falange 1P
Fg
NME MAU
1
0,12
F
i
1
i
1
F
dr
LA SEÑA IV-II
OVICAPRINO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Falange 1P
Fg
1
CONEJO
NR
NMI
NME
MAU
2
1
1
0,5
LA SEÑA V-IV
CONEJO NME
Fémur P
F
i
1
LA SEÑA V-IV
CONEJO
Fémur P
LA SEÑA IV-II
OVICAPRINO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo diáfisis
NME MAU
1
0,5
i
F
dr
3
2
8
7
9
4
NF
Fg
3
1
1
1
i
1
1
dr
1
2
1
1
2
5
1
3
1
…/…
212
i
F
dr
1
1
1
1
1
NF
Fg
i
1
1
1
6
1
7
dr
1
1
1
F
NF
i
dr
3
8
7
2
9
4
1
1
1
dr
1
2
1
1
i
1
1
1
1
1
1
F
NF
i
dr
3
8
7
2
9
4
1
1
1
dr
1
2
1
1
i
1
1
1
1
1
1
LA SEÑA IV-II
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Falange 1P
NME MUA
1
0,5
6
3
17
1,41
14
1,16
1
0,5
1
0,5
2
1
2
1
2
1
1
0,12
OVICAPRINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
83
4
47
10,19
527,6
[page-n-226]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
LA SEÑA IV-II
OVEJA NR
Mandíbula
Atlas
V. cervicales
Sacro
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 3C
LA SEÑA IV-II
OVEJA NME
Atlas
V. cervicales
Sacro
Escápula D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 1P
Falange 3C
Página 213
F
dr
1
i
NF
Fg
2
i
dr
1
1
1
2
1
5
1
1
1
3
5
3
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
4
1
1
4
1
F
NF
dr
i
1
dr
3
1
2
1
1
1
2
2
1
NME MUA
1
1
2
0,4
1
1
4
2
2
1
7
3,5
2
1
2
1
2
1
3
1,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
3
1,5
3
1,5
8
1
1
0,12
1
0,12
OVEJA
1
2
2
i
1
2
1
1
1
5
1
LA SEÑA IV-II
OVEJA
Atlas
V. cervicales
Sacro
Escápula D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 1P
Falange 3C
1
NR
NMI
NME
MUA
Peso
LA SEÑA IV-II
CABRA NR
Cuerna
Húmero D
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
75
5
45
19,14
452,4
F
dr
i
1
Fg
NF
i
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
2
4
1
1
LA SEÑA IV-II
CABRA NME
Cuerna
Húmero D
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
F
i
1
dr
NF
i
1
1
2
1
1
1
1
1
213
[page-n-227]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 214
BOVINO
CABRA
Cuerna
NR
NMI
NME
MUA
Peso
LA SEÑA IV-II
BOVINO NR
Cuerna
Cráneo
Diente Superior
Diente Inferior
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
LA SEÑA IV-II
BOVINO NME
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero D
Metacarpo P
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
LA SEÑA IV-II
BOVINO
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero D
Metacarpo P
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
17
2
10
5
181,5
F
dr
i
Fg
2
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
7
1
1
1
2
1
2
1
F
i
3
1
2
1
dr
3
1
1
1
1
2
2
NME MUA
3
0,25
3
0,16
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
3
1,5
2
1
1
LA SEÑA IV-II
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis fg
Fíbula diáfisis
Astrágalo
Calcáneo
Falange 1C
Falange 2C
LA SEÑA IV-II
CERDO NME
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Astrágalo
Calcáneo
Falange 1C
Falange 2C
i
F
dr
1
1
1
2
NF
Fg
9
i
dr
1
3
4
4
6
5
3
1
3
1
1
4
1
2
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
F
NF
i
dr
1
1
4
4
6
1
1
2
i
9
dr
1
5
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
214
35
2
18
6,41
898,6
69
3
42
12,09
453,5
[page-n-228]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
LA SEÑA IV-II
CERDO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Astrágalo
Calcáneo
Falange 1C
Falange 2C
LA SEÑA IV-II
CABALLO
Diente Superior
Página 215
LA SEÑA IV-II
CIERVO
Radio P
Radio D
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Metatarso P
NME MUA
2
1
4
2
4
0,22
9
0,5
9
2,25
4
2
1
0,5
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,06
1
0,06
F
dr
i
LA SEÑA IV-II
CONEJO NR/NME
Húmero D
Pelvis
Fg
1
LA SEÑA IV-II
CIERVO NME
Radio P
Radio D
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Metatarso P
NR
NMI
NME
MUA
Peso
2
1
2
1
3,9
LA SEÑA IV-II
CONEJO
Húmero D
Pelvis
1
1
7,4
LA SEÑA IV-II
CIERVO NR
Cráneo
Mandíbula
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
F
dr
i
1
1
2
1
2
1
1
1
F
dr
1
1
CONEJO
CABALLO
NR
NMI
Peso
NME MUA
1
0,5
3
1,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
Fg
6
LA SEÑA IV-II
LIEBRE NR/NME
Tibia P
Tibia D
NME MUA
1
0,5
1
0,5
F
i
1
1
LIEBRE
NR
NMI
NME
MUA
Peso
2
1
2
1
3,1
2
F
i
2
1
dr
1
1
LA SEÑA IV-II
LIEBRE
Tibia P
Tibia D
NME MUA
1
0,5
1
0,5
1
1
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
18
2
7
3,5
873,3
215
[page-n-229]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 216
5.9.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
Metatarso
IV-IIa.n.e.
D/I
D
I
D
Ap
18
18
19,6
Astrágalo
IV-IIa.n.e.
D/I
I
LMl LMm
25,3 24,5
Falange 1
Ap
10
10,5
11
12
10,7
11
10,6
10
Ad
9,7
LMpe
32,3
ss.IV-IIa.n.e.
D/I
D
I
I
I
D
I
D
I
10,9
11,7
10,6
10,6
10
9,5
21,7
37,7
31,6
31,4
32
32
Falange 3
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ldo
16,3
Emb
5
LSD
24,7
Húmero
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ad
30
AT
30
Radio
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ad
30.5
Tibia
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ad
25.7
Ed
19
MC
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
D/I
D
D
Ap
22.7
24.2
LM
105
M3 inferior
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
D/I
I
I
L
31,4
29,3
A
16,7
12
Escápula
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
D/I
D
D
LmC
19
23,5
Radio
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
D/I
I
D
Ap
30,3
26,5
MC V
IV-IIa.n.e.
D/I
D
LM
50
Falange 1
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ad
16,2
OVICAPRINO
Mandíbula
Ibérico Pleno
ss.IV-II a.n.e.
Ibérico Inicial
ss.V-IV a.n.e.
D/I
I
D
I
I
D
I
I
9
8
48
42,3
20,3
15c
22,3
21,3
24
15b
15,5
17,5
20,7
Escápula
VI-V a.n.e.
D/I
D
LmC
16,4
LS
26
Ulna
VI-Va.n.e.
D/I
I
APC
14,7
EPA
21,7
Pelvis
IV-IIa.n.e.
D/I
I
LA
20,7
12,5
36,1
ss.IV-IIa.n.e.
D/I
I
D
D
D
El
14,2
44
20,2
12,8
CABRA
OVEJA
Escápula
34,5
8,6
D
D
D
I
I
Ibérico Antiguo
ss.VI-V a.n.e.
15a
LS
28,7
28,7
31,8
27,3
LmC
19,3
19
AS
20
21
CERDO
Radio
IIV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
D/I
I
D
Ap
30
27,7
Tibia
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ad
21,5
Ed
17,4
Calcáneo
IV-IIa.n.e.
D/I
I
LM
57,3
AM
17
D/I
I
I
Ap
21,3
22
Ad
D
I
I
I
D
22
21,7
21,6
20,5
20,5
MC
19,5
ss.IV-IIa.n.e.
216
Alt
11,5
8,7
Em
15
Ad
16,9
[page-n-230]
210-238.qxd
19/4/07
Falange 2
IV-IIa.n.e.
19:59
Página 217
D/I
D
Ap
13,5
D/I
I
I
Lmc
57,5
46
D/I
D
D
D
I
Ap
54.5
D/I
I
D
I
Ap
48,2
41
40,5
D/I
D
Ad
11,7
LM
20,4
Escápula
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
Radio
Ibérico Final
ss.IV-IIa.n.e.
Metatarso
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
Ap
31.5
D/I
D
LM
111
AM
36
Falange 1
V-IVa.n.e.
BOVINO
Calcáneo
IV-IIa.n.e.
D/I
I
Ap
18.4
Ad
18
Húmero
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ad
8
Pelvis
IV-IIa.n.e.
D/I
D
LA
7
Fémur
V-IVa.n.e.
D/I
I
Ap
14.5
D/I
I
LM
96
Ap
13.5
D/I
D
D
Ap
Ad
13.5
LMpe
53.4
CONEJO
Ad
46.2
41.3
46.6
LM
LFo
14.3
LIEBRE
208
Tibia
IV-IIa.n.e.
Ad
11.2
CIERVO
MT
IV-IIa.n.e.
5.10. LOS VILLARES
5.10.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Caudete de las Fuentes (Valencia)
Cronología: VII-I a.n.e.
Bibliografía: Fletcher, 1978, 1981; Pla, 1962, 1980; Mata,
1989, 1991; Mata et alii, 1999; Mata et alii, 2001; Ripollés, 2001;
Grau et alii, 2001.
Historia: Tal y como recoge D. Enrique Pla en la primera monografía dedicada al yacimiento (Pla, 1980), desde el siglo XVIII
hay información escrita sobre la existencia de restos arqueológicos en los Villares de Caudete de las Fuentes.
Madoz y Almarche (citados en Pla, 1980) se refieren al yacimiento por la cantidad de materiales que se observan en su superficie y por el hallazgo de numerosas monedas. También adquirió notoriedad por ser, al parecer, el lugar de procedencia de un
casco de plata de la primera Edad del Hierro, depositado en el
Museo de Valencia de Don Juan (Martínez Santa Olalla, 1934, citado por Pla, 1980).
En 1956, D. Enrique Pla lleva a cabo la primera excavación
en el yacimiento y desde ese año realiza varias campañas los años
1957, 1959, 1975, 1979 y 1980, documentando una ocupación del
poblado desde el siglo VII hasta el I a.n.e. Los resultados de estos
trabajos fueron publicados en una monografía el año 1980 (Pla,
1980).
Las intervenciones en el poblado han sido continuadas por la
Dra. Consuelo Mata, quien publicó los resultados en una monografía aparecida el año 1991 (Mata, 1991) (fig. 27).
GALLO
Tarso MT
V-IV a.n.e.
V-IV a.n.e.
13.2
Paisaje: El yacimiento se localiza en la Plana de RequenaUtiel sobre una loma a 800 m.s.n.m. Las coordenadas cartográficas son 6477 / 43798 del mapa 693-IV (52-54), escala 1:25.000.
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
Ubicado en el piso bioclimático mesomediterráneo, el clima
actual cuenta con una temperatura media anual de 12 a 13º C. La
vegetación natural del entorno está bastante modificada por las
actividades agrarias. Predominan los campos de cultivo de almendros, vides y olivos y en las zonas no transformadas encontramos bosques de pino carrasco (Pinus halepensis), con carrascas aisladas y un estrato arbustivo compuesto por coscoja
(Quercus coocifera), espino (Crataegus sp), enebro (Juniperus
oxicedrus), aulaga y lentisco (Pistacea lentiscus).
El cerro donde se levanta el yacimiento apenas destaca del terreno circundante, un llano con pequeñas elevaciones. Al Sur se
levanta el Monte Atalaya con 850 m y hacia el Norte discurre el
río Madre de Cabañas, que recoge buena parte de su caudal en las
fuentes que manan al pie del yacimiento y que dan nombre a la
población. Aguas abajo se abre una fértil vega dedicada a cultivos
de huerta.
El asentamiento, se emplaza en un nudo de comunicaciones
en la vía natural que en sentido E-W comunica la meseta con la
costa mediterránea. Hacia el Norte discurre otra ruta que comunica Aragón con la meseta Norte y Andalucía.
También son importantes las rutas ganaderas. En el sector
Oeste de la loma donde se ubica el yacimiento existe un antiguo
paso de ganado que bordea el hábitat y discurre en dirección Sur
pasando por la Atalaya hasta encontrarse con la cañada de
Cuenca que se dirige hacia el Este. Por otra parte a unos siete ki-
217
[page-n-231]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 218
Fig. 27. Reconstrucción de una vivienda de los Villares (Entorn).
lómetros del yacimiento y en dirección SW la vereda real que
atraviesa el río Cabriel se une a la cañada de Cuenca, que pasa
por la población de Caudete y sale en dirección NE hacia tierras
de Aragón.
Territorio de 2 horas: Por el Sur llega hasta los Vallejos
(750 m) dejando a su derecha el barranco de Aguas Amargas (topónimo que puede indicar la presencia de sal). En este recorrido
sube hasta La Atalaya (859 m) y mantiene la cota de 850 hasta
el Puntal de la Yedra donde comienza a descender y las aguas
vierten ya a la cuenca del Cabriel, a través de la rambla de
Caballero. En cualquier caso la diferencia altitudinal entre
Villares y los Vallejos es de tan sólo 50 metros. Desde el Puntal
de la Yedra hasta los Vallejos se extiende un paisaje forestal
(Sierra de la Ceja) poblado de pinos y matorral mediterráneo
(fig. 28). Por el Oeste, llega hasta el camino del Horcajo (800
m), por un territorio llano sin fuentes, por el que discurre la autopista A-III. El río Magro discurre al Norte en sentido NW-SW.
Al SW, a una hora y media de los Villares se llega a las Salinas
Fig. 28. Territorio de 2 horas de los Villares.
218
[page-n-232]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
LOS VILLARES
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Perro
Ciervo
Cabra montés
Conejo
Liebre
Paseriforme
TOTAL
Página 219
Villares I
%
NMI
62,6
5
9,4
3
6,3
1
3,7
1
7,5
1
4,4
1
%
31,2
18,7
6,2
6,2
6,2
6,2
NR
300
48
30
28
44
14
4
2,5
1
6,2
5
1
1
2,1
3
1
1
158
1,8
0,6
0,6
1
1
1
16
6,2
6,2
6,2
7
5
2
483
1,4
1
0,4
1
1
1
46
2,1
2,1
2,1
NR
99
15
10
6
12
7
Villares II
%
NMI
62,1
22
9,9
7
6,2
4
5,7
5
9,1
3
2,8
1
%
47,8
15,2
8,6
10,8
6,5
2,1
NR
162
35
18
35
32
12
1
1
1
2
2
301
Villares III
%
NMI
53,8
17
11,6
4
5,9
2
11,6
7
10,6
2
3,9
2
0,3
1
0,3
1
0,3
1
0,6
1
0,6
1
39
%
43,5
10,2
5,1
17,9
5,1
5,1
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
NR
89
18
16
30
8
3
1
1
3
169
Villares IV
%
NMI
52,6
5
10,6
3
9,4
2
17,7
4
4,7
1
1,7
1
0,5
1
0,5
1
1,7
1
%
26,3
15,7
10,5
21
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
19
Cuadro 148. Importancia de las especies según el NR y NMI, según Martínez-Valle 1987-88.
de la Salobreja. Al Norte de las salinas discurre la vereda de
Vadocañas o cañada de Cuenca que se dirige hacia el Este pasando a 2 km al Sur de los Villares y por el Sur baja hasta
Vadocañas (camino histórico). Por el Norte llega aproximadamente al caserío de Las Cuevas. Es un territorio llano con alturas
de 800 m actualmente dedicados al cultivo de la vid. Al NW se
encuentra la Sierra de la Bicuerca. En dos horas se llega al Cerro
del Telégrafo (1051 m) siguiendo el camino viejo de
Fuenterrobles. En las estribaciones del Este de la Bicuerca con
alturas de 870 metros existen una serie de pequeños cerros en los
que abundan los corrales, de la Tinaja, de Chillares, de Criote,
del Zurraco, de la Hoya de la Escura, de don Luis, relacionados
con el aprovechamiento de los pastos de la sierra por los rebaños. El núcleo principal de corrales está a 113 minutos de los
Villares. La Cañada Real discurre hacia el Norte y al Oeste del
Cerro del Telégrafo, que en el corral de Monteagudo, al Norte de
Jaraguas, se junta con la vereda de Vadocañas, que en su recorrido hacia el Este se llama vereda de Cuenca. Por el Este a dos
horas y veinte minutos se llega al río Magro, exactamente se
llega hasta el Vadillo, topónimo que puede hacer referencia a un
paso del río.
Características del hábitat: Según los trabajos de Enrique
Pla en el sector Norte del asentamiento demostraron la existencia
de varias fases de ocupación. A una ocupación de la primera Edad
del hierro (estrato IV), sigue el estrato III que incluye el poblado
del Ibérico Antiguo, el II del Ibérico Pleno y finalmente el I el del
Ibérico Final, arrasado por las labores agrícolas.
Los trabajos de la Dra. Consuelo Mata han permitido precisar
con mayor concreción la historia del asentamiento. En la última
monografía sobre los Villares, C. Mata señala la presencia de
cinco niveles de ocupación en el poblado desde el Hierro Antiguo
hasta el Ibérico Final, atendiendo a la secuencia estratigráfica, a
las distintas remodelaciones y fases constructivas observadas, al
material cerámico y a la organización del hábitat en el territorio
de la ciudad de los Villares.
Los primeros momentos de ocupación del hábitat, se caracterizan por la llegada de un nuevo material tanto cerámico como
metálico, procedente del comercio fenicio, que desde la costa
empezaba a extenderse hacia el interior. La ubicación de los
Villares en una importante vía de paso del interior facilitó este
comercio y por lo tanto el crecimiento demográfico y económico
del hábitat, como se puede observar de las distintas remodelaciones urbanísticas. A partir del siglo VI a.n.e, en la cultura material se documenta la sustitución de las importaciones fenicias
por las griegas.
Los Villares durante el Ibérico Pleno tiene la categoría de
ciudad, y ha sido identificada con la ceca de Kelin. Se le ha atribuido un estatus de ciudad por su extensión, con unas 10 ha, por
su localización en un punto estratégico, por la acuñación de moneda y por la abundancia y variedad de materiales de importación
(Mata et alii, 2001).
El urbanismo de la ciudad durante el Ibérico Pleno es de
planta ortogonal con calles y casas agrupadas en manzanas. En el
sector Sur se ha constatado la presencia de varias viviendas, compuestas por departamentos destinados al almacenaje, a áreas de
molienda y a zonas de hábitat con la presencia de hogares. Una de
estas viviendas, la número 2 podría ser la casa de un gran propietario agrícola y comerciante, por la presencia de un molino, de
una estancia para aperos agrícolas y por la cantidad de ánforas encontradas, que demuestran una destacada capacidad de almacenar
víveres (Mata et alii, 1997).
El final de los Villares, con el abandono de la ciudad, se debe
a las Guerras Sertorianas.
Además de los aspectos citados sobre su evolución y urbanismo, contamos con información sobre las actividades económicas desarrollada en el asentamiento.
El 2001 publicamos un artículo titulado “Medio ambiente,
agricultura y ganadería en el territorio de Kelin en época ibérica”
(Grau et alii, 2001). De este trabajo desarrollaremos brevemente
los aspectos que nos han mostrado el estudio de los restos vegetales, sin mencionar los aspectos ganaderos ya que son los que
vamos a tratar en este capítulo.
Los estudios antracológicos, indican la existencia durante los
siglos VII y VI a.n.e. de un paisaje formado principalmente por
un encinar, que se va degradando y abriendo hacia formaciones
dominadas por el pino carrasco a partir de los siglos IV-III a.n.e.
También hay que señalar la presencia de un bosque galería en las
inmediaciones del río Madre de Cabañas, inmediato al poblado.
Esta transformación del paisaje, debió estar en buena medida
condicionada por las prácticas agropecuarias. En este sentido hay
que señalar que ya Pla llamó la atención sobre el instrumental
agrícola recuperado en el yacimiento (Pla, 1968), cuya funciona-
219
[page-n-233]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 220
lidad está relacionada con la preparación del terreno, con la
siembra, con el mantenimiento y con la recolección. Actualmente
a través de los estudios de semillas sabemos que especies se cultivaron, entre las que destacan la cebada, el trigo desnudo y el
mijo, observándose poca importancia para las leguminosas. Sin
embargo el desarrollo de los frutales esta constatado desde el
siglo VI a.n.e. con la presencia de vid, olivo, higuera, almendro,
granado y posiblemente manzano (Pérez Jordà et alii, 1999).
Un primer estudio de la fauna de los Villares fue presentado
por Martínez Valle (1991: 259) quien analizó el material recuperado en las excavaciones desarrolladas hasta 1985. El autor señala
como desde el Hierro Antiguo hasta el Ibérico Pleno hay una preferencia por el consumo de carne principalmente de ovejas, observándose una tendencia creciente al consumo de cerdos durante
el Ibérico Pleno. En cuanto a las especies silvestres estas tienen
poca incidencia en la economía del poblado (cuadro 148).
Esta primera valoración sobre los aspectos ganaderos de los
Villares será completada con los resultados que vamos a exponer.
5.10.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material que presentamos se
recuperó en las campañas de 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 2000 y
2001, y proviene de cinco contextos culturales. Así se ha distinguido material del Hierro Antiguo, del Ibérico Antiguo, de la primera y segunda fase del Ibérico Pleno y del Ibérico Final.
Documentándose una secuencia cronológica desde el siglo VII
hasta el siglo II a.n.e. (cuadro 149).
En las campañas de excavación realizadas en los Villares durante los años 90 y 2000 se han recuperado un total de 4.907
restos óseos. Como ya hemos mencionado el material procede de
varios contextos cronológicos, de todos ellos los más ricos en
fauna son los del Hierro Antiguo e Ibérico Antiguo, es decir los
siglos VII-VI a.n.e.
Las diferencias cuantitativas en la distribución de los restos
óseos tienen su origen en una desigual deposición de restos en
cada uno de los momentos analizados, ya que el área de excavación siempre ha ocupado las mismas dimensiones y los niveles diferenciados se han ido superponiendo unos a otros.
En los niveles de los siglos VII-VI a.n.e, la fauna se localizó
en el interior de fosas y en niveles de relleno, utilizados para nivelar, que actualmente están en estudio y de los que no podemos
precisar si formaban parte de estructuras de hábitat, de calles o de
zonas abiertas.
Durante los periodos más recientes, las muestras de fauna se
recuperaron en los departamentos de distintas viviendas y en las
calles, observando siempre una mayor acumulación de material
en las calles.
Por tanto la abundancia de material de los niveles antiguos se
vio beneficiada por proceder de estructuras cerradas que han favorecido su conservación, mientras que la fauna de los niveles más
recientes se recuperó, fundamentalmente en calles del poblado.
LOS VILLARES
DETERMINADOS
INDETERMINADOS
TOTAL
HIERRO ANTIGUO
NR
%
702
24,22
2196
75,78
2898
IBÉRICO ANTIGUO
NR
%
466
33,21
937
66,79
1403
Las especies identificadas en el yacimiento son principalmente domésticas y entre ellas contamos con la presencia de
ovejas (Ovis aries), cabras (Capra hircus), cerdo (Sus domesticus), bovino (Bos taurus), caballo (Equus caballus), asno
(Equus asinus) y perro (Canis familiaris). En cuanto a las especies silvestres hemos identificado ciervo (Cervus elaphus), conejo (Oryctolagus cuniculus) y liebre (Lepus granatensis).
Finalmente, destacar la presencia de aves silvestres como el
águila (Aquila sp), la perdiz (Alectoris rufa) y el ánade real (Anas
platyrhynchos).
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS VII-VI A.N.E.
(HIERRO ANTIGUO)
Está formada por un total de 2.898 huesos y fragmentos
óseos, que suponían un peso de 4170,6 gramos. La muestra procede de niveles de relleno y pavimentos sin estructuras asociadas
y de varias fosas.
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en
un 25%, quedando un 75% como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminadas principalmente de mesomamíferos
(cuadro 150).
Al calcular el índice de fragmentación según el peso de los
restos observamos como ese alto porcentaje de restos indeterminados está formado por astillas con un peso medio de 0,64 gramos
(cuadro 151).
Por otra parte al calcular el valor de la fragmentación con el
logaritmo entre el NR y el NME, obtenemos un valor del 0,77, lo
que demuestra una fragmentación elevada del material faunístico
en este momento.
Como causas, habría que hablar del tipo de procesado cárnico, pero también hay que valorar otras circunstancias postdeposicionales. Hay que mencionar en primer lugar que el material
está en niveles de relleno a una cota baja y sobre ellos se han realizado nivelaciones, construcción de suelos, muros y remodelaciones durante los seis siglos posteriores. Los niveles superpuestos al asentarse han comprimido los estratos inferiores.
La muestra faunística está formada principalmente por especies domésticas cuya importancia relativa supera el 90%. Entre
las especies domésticas, hemos identificado oveja, cabra, cerdo,
bovino, caballo y perro. La importancia de las especies silvestres
en la muestra analizada no supera el 5% y esta formada por mamíferos y aves. Entre los mamíferos, el ciervo, el conejo y la
liebre y entre las aves hemos identificado águila, perdiz y ánade
real.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los restos de oveja y cabra son los más abundantes en el conjunto analizado; se han identificado 488 huesos y fragmentos
óseos, que pertenecen a un número mínimo de 9 individuos, de
ellos, hemos determinado 7 como oveja y 2 como cabra.
IBÉRICO PLENO 1
NR
%
80
51,95
74
48,05
154
IBÉRICO PLENO 2
NR
%
195
64,57
107
35,43
302
Cuadro 149. Número de restos identificados en los niveles de Los Villares.
220
IBÉRICO FINAL
NR
%
78
52
72
48
150
TOTAL
NR
1521
3386
4907
[page-n-234]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 221
VILLARES HIERRO ANTIGUO
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Perro
Ciervo
Conejo
Liebre
Águila
Perdiz
Ánade
NR
323
138
27
102
74
11
1
4
14
4
1
2
1
%
45,95
19,63
3,84
14,51
10,53
1,71
0,14
0,57
1,99
0,57
0,14
0,28
0,14
NME
237
89
26
69
37
8
1
3
13
3
1
2
1
TOTAL DETERMINADOS
702
24,22
490
Meso costillas
Meso indeterminados
Total Meso indeterminados
200
1956
2156
9,28
90,72
Total Macro indeterminados
%
48,4
18,2
5,3
14,1
7,6
1,6
0,2
0,6
2,7
0,6
0,2
0,4
0,2
NMI
7
7
2
3
3
2
1
1
3
1
1
1
1
%
21,21
21,21
6,06
9,09
9,09
6,06
3,03
3,03
9,09
3,03
3,03
3,03
40
%
38,47
9,49
2,06
10,77
30,69
5,87
0,16
1,91
0,28
0,07
0,13
0,05
0,06
2758
33
PESO
1060,9
261,7
56,7
297
846,5
161,8
4,5
52,6
7,8
2
3,5
1,4
1,6
66,13
1229,1
183,5
TOTAL INDETERMINADOS
2196
75,76
TOTAL
2898
VILLARES HIERRO ANTIGUO
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
677
26
702
%
96,30
3,70
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
2156
40
2196
98,18
1,82
TOTAL
2898
1412,6
490
NME
467
23
490
33
%
95,31
4,69
NMI
25
8
33
33,87
4170,6
32
PESO
2689,1
68,9
2.758
%
97,50
2,50
1229,1
183,5
1412,6
490
%
75,76
24,24
87,00
13,00
4170,6
Cuadro 150. Hierro Antiguo. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
Las partes anatómicas mejor representadas según el número
mínimo de unidades anatómicas son las patas y el cráneo, a los
que siguen los elementos del miembro anterior (cuadro 152).
El peso de los huesos de este grupo de especies supone el
50,02% de la muestra determinada taxonómicamente, por lo que
la oveja y la cabra son las especies más consumidas en el poblado.
Las edades de los animales que fueron consumidos las hemos
determinado a partir del desgaste molar y del grado de fusión de
las epífisis. Atendiendo a las mandíbulas hemos distinguido el sacrificio de cinco individuos, uno con una edad de 6-9 meses, otro
HA
NRD
NRI
NR
NR
702
2196
2898
PESO
2758
1412,6
4170,6
Ifg (g/frgt)
39,4
0,64
1,43
Cuadro 151. Hierro Antiguo. Índice de fragmentación según el peso
de los restos (NRD, determinados; NRI, indeterminados).
entre 21-24 meses, un tercero con una edad de muerte entre 3-4
años y dos animales adultos/viejos con 8 años (cuadro 153).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
23,85
0,07
8,5
3,5
2,5
Oveja
1
2
8
5
20,5
Cabra
0
1
3,5
0,5
5,12
Total
24,85
3,07
20
9
28,12
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
221
1
45
31
25
Oveja
3
3
37
29
67
Cabra
1
0
8
1
17
Total
225
4
90
61
109
Cuadro 152. MUA y NR de los ovicaprinos.
221
[page-n-235]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 222
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
D
I
1
1
Edad
6-9 MS
21-24 MS
3 AÑOS
3-4 AÑOS
7-8 AÑOS
8-10 AÑOS
1
1
1
2
Cuadro 153. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
Si atendemos a la fusión de las epífisis observamos como
entre las cabras se realiza el sacrificio de animales mayores de 24
meses, mientras que en el caso de las ovejas se constata la muerte
de animales menores de 10 y 24 meses (cuadro 154).
Las medidas de los huesos nos han permitido calcular la altura a la cruz de ovejas y cabras. Para las ovejas a partir de la longitud máxima de un radio, metacarpo y calcáneo hemos obtenido
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Falange 1 P
Meses
6-8
36-42
10
10
36
42
30-36
36-42
18-24
30-36
13-16
NF
2
5
5
1
3
0
1
3
1
2
0
F
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
2
%F
0
0
0
50
0
100
0
0
0
0
100
OVEJA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
10
10
36
30
18-24
42
30-36
36-42
18-24
30-36
20-28
13-16
NF
1
0
1
2
2
0
1
1
0
0
1
1
F
5
2
1
1
5
3
1
0
4
2
2
2
%F
83,33
100
50
33,33
71,42
100
50
0
100
100
66,66
66,66
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo D
Tibia D
Calcáneo
Meses
9-13
23-84
11-13
4,-9
33-84
23-36
19-24
23-60
NF
0
0
0
0
1
0
0
0
F
1
1
1
3
0
1
1
1
%F
100
100
100
100
0
100
100
100
Cuadro 154. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
222
una alzada media de 53,29 cm, mientras que para la cabra la longitud de un metacarpo ha establecido una alzada de 51,83 cm.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos de
este grupo de especies, hay que señalar la presencia de 7 huesos
quemados con una coloración negra. También hay 15 restos mordidos, se trata de mordeduras y arrastres que han quedado patentes en diáfisis y superficies articulares. Finalmente hay que
destacar los cortes, incisiones y fracturas que presentan algunos
huesos, producto del procesado carnicero del esqueleto.
Las incisiones, están debajo del proceso condilar de la mandíbula, en el epicóndilo medial del húmero, en el relieve lateral
proximal del radio y en las superficies diarthrodiales, y faceta medial de la ulna. Todos estos finos cortes están producidos al seccionar los ligamentos que unen los huesos, durante el proceso de
desarticulación. Las fracturas sobre el diastema o parte interdental de la mandíbula, sobre la mitad de la diáfisis de húmero,
metapodios y tibia, sobre la epífisis distal y debajo de la epífisis
proximal de una tibia y sobre la epífisis distal de un húmero, se
realizaron durante el troceado de las distintas partes del esqueleto.
También hay radios partidos longitudinalmente.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo es la segunda especie con más restos identificados en
la muestra, un total de 102 restos que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Las partes anatómicas mejor conservadas para esta especie
según el número mínimo de unidades anatómicas son el cráneo y
el miembro anterior (cuadro 155).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
7,16
0,16
6,5
2
2,54
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
50
15
15
5
17
Cuadro 155. MUA y NR de cerdo.
El peso de los restos de cerdo supone un 10,77% del total de
la muestra determinada, por lo que se trata de la tercera especie
consumida en el poblado.
El grado de desgaste dental nos indica la presencia de un individuo sacrificado y consumido con una edad de muerte de entre
los 0 -7 meses y otro entre los 7-11 meses de edad.
Según la fusión de las epífisis en la muestra también hay
huesos de un animal adulto, mayor de tres años.
A partir de la longitud máxima de un metacarpo IV hemos podido calcular la altura a la cruz para el individuo adulto, que tendría una alzada de 74,23 cm.
En cuanto a las alteraciones identificadas en los huesos de esta
especie hay cinco huesos modificados por la acción de los cánidos
que han afectado a las superficies articulares de escápulas y radios.
Las marcas de carnicería identificadas consisten en fracturas
que se han producido durante el proceso del troceado de las dis-
[page-n-236]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 223
tintas partes del esqueleto. Éstas se localizan sobre la mitad de la
diáfisis de un húmero y sobre una mandíbula fracturada por detrás del molar tercero hasta el ángulo mandibular.
El bovino (Bos taurus)
El bovino está presente con 74 restos que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Las partes anatómicas mejor conservadas según el número
mínimo de unidades anatómicas son el miembro anterior, seguido
por el cráneo y el miembro posterior (cuadro 156).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
2,07
0,4
3,5
1
0,87
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
43
4
13
6
8
Cuadro 156. MUA y NR de bovino.
El peso de los restos de bovino supone un 30,69% del total de
la muestra determinada, siendo detrás del grupo de los ovicaprinos, la segunda especie consumida.
La edad de muerte de los animales consumidos es adulta, ya
que todos los huesos identificados presentaban las epífisis soldadas, por lo tanto se trata de animales mayores de 3,5 años.
Para uno de estos ejemplares hemos calculado la altura a la
cruz a partir de la longitud máxima de un húmero y hemos obtenido una alzada de 129,58 cm.
En los huesos de esta especie hemos observado mordeduras y
arrastres de cánido sobre la diáfisis de un húmero y marcas de
carnicería. Las marcas son incisiones finas sobre una costilla,
sobre el proceso coronoide y condilar de una mandíbula y sobre
los epicóndilos mediales de dos húmeros. El resto de marcas son
fracturas localizadas en la mitad de las diáfisis de metapodios, húmeros y radios y sobre el ramus ascendente de una mandíbula.
El caballo (Equus caballus)
El caballo está presente con 11 restos que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos.
Las partes anatómicas identificadas son elementos del cráneo,
principalmente dientes sueltos y elementos de las patas.
La importancia del caballo según el peso de sus restos es de
un 5, 87%, siendo la cuarta especie consumida en el poblado.
La edad de los animales consumidos según el grado de desgaste de los dientes, es de animales adultos, mayores de 10 años.
Sabemos que fueron consumidos, no sólo por el tratamiento
que se dio a sus huesos, asociados al resto de basura doméstica,
sino también por las marcas de carnicería identificadas, se trata de
fracturas producidas durante el troceado de las distintas partes
anatómicas.
De los restos de caballo, hay que destacar una hemimandíbula
izquierda que presenta una patología ósea apreciable en la superficie
lingual del diastema. En este espacio se observa un desplazamiento
del premolar segundo hacia la superficie labial, que parece haberse
producido por una presión continua sobre esa porción de la mandíbula. Podemos atribuir esta patología a la influencia de un bocado.
El perro (Canis familiaris)
Para esta especie, sólo hemos identificado un resto, se trata de
un calcáneo izquierdo, que pertenece a un individuo adulto.
El hueso no presentaba ninguna marca de carnicería.
Las especies silvestres
Las especies silvestres, contabilizando las aves, tienen una importancia menor dentro del conjunto analizado suponiendo un
3,70% de los restos determinados. En cuanto a aporte cárnico no suponen más del 2,50% del total del peso de los huesos determinados.
Hemos identificado la presencia de tres taxones de mamíferos; el ciervo, el conejo y la liebre.
El ciervo (Cervus elaphus)
De ciervo hemos identificado cuatro restos que pertenecen a
un individuo. Se trata de dos dientes, de una diáfisis de metatarso
y de una primera falange.
El peso de los restos de esta especie no supera el 2%, por lo
que suponemos que el aporte cárnico sería puntual en el consumo
del poblado.
El individuo identificado cuenta con una edad de muerte
adulta según se deduce del desgaste de los dientes.
Las marcas identificadas en los huesos son fracturas en la diáfisis de un metatarso y en la mitad de la falange.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus
granatensis)
Hemos identificado 14 restos que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos, mientras que de liebre solamente contamos
con tres restos de un único individuo.
En el conejo la unidad anatómica mejor conservada es el
miembro anterior.
En los huesos de estas especies no hemos identificado marcas
de carnicería.
Las aves silvestres
Hemos identificado la presencia de tres aves bastante diferentes, un águila de talla grande de especie indeterminada, una
perdiz y un ánade real.
El águila (Aquila sp)
Contamos con un fragmento de carpometacarpo izquierdo,
que debido a su estado fragmentario no ha podido ser identificado
específicamente
La perdiz (Alectoris rufa)
Hemos identificado un tibiotarso y un coracoide derecho
El ánade real (Anas platyrhynchos)
Contamos con una escápula derecha.
Dispersión de los restos en el nivel del Hierro Antiguo
La mayor parte de los huesos se recuperaron en niveles de relleno. Por las marcas que presentan parecen corresponder a basura doméstica depositada en estos niveles.
223
[page-n-237]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 224
VILLARES IB. Antiguo
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Perro
Caballo
Asno
Ciervo
Conejo
Liebre
Perdiz
NR
246
57
52
63
29
2
3
4
2
5
1
2
%
52,79
12,23
11,16
13,52
6,22
0,43
0,64
0,86
0,43
1,07
0,21
0,43
NME
123
44
52
41
16
2
3
2
1
4
1
2
%
42,27
15,12
17,87
14,09
5,50
0,69
1,03
0,69
0,34
1,37
0,34
0,69
NMI
6
3
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1
%
26,09
13,04
8,70
17,39
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
TOTAL DETERMINADOS
466
33,21
291
Total Meso costillas
Total Meso indeterminados
Total Meso indeterminados
132
734
866
588,1
Total Macro costillas
Total Macro indeterminados
Total Macro indeterminados
21
50
71
150,2
TOTAL INDETERMINADOS
937
TOTAL
1403
VILLARES IB. Antiguo
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
456
10
466
%
97,85
2,15
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
866
71
937
92,42
7,58
TOTAL
1403
66,79
%
43,90
7,16
5,71
10,65
26,46
0,28
1,71
3,38
0,58
0,14
0,01
0,02
2332,7
23
PESO
1024,1
167
133,1
248,4
617,3
6,5
40
78,8
13,6
3,2
0,3
0,4
75,96
738,3
291
NME
283
8
291
23
NMI
19
4
23
3071
%
82,61
17,39
23
PESO
2315,2
17,5
2.332,7
%
99,25
0,75
588,1
150,2
738,3
291
%
97,25
2,75
24,04
79,65
20,35
3071
Cuadro 157. Ibérico Antiguo. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
Hay otra parte de la muestra que la hemos aislado, ya que
estos huesos se recuperaron en estructuras bien diferenciadas:
cinco fosas, tres suelos o pavimentos y un hogar.
En la fosa 0358, hemos identificado tres restos de ovicaprino
(una mandíbula derecha y dos diáfisis, una de tibia y una de ulna),
dos restos de cerdo (un carpal y una vértebra lumbar) y dos restos
de conejo (una radio y una ulna derechos proximales).
En la fosa 0341 hemos determinado 2 restos de ovicaprino
(un fragmento de radio y un diente).
IB.A
NRD
NRI
NR
NR
466
937
1403
PESO
2332,7
738,3
3071
Ifg (g/frgt)
5
0,78
2,18
Cuadro 158. Ibérico Antiguo. Índice de fragmentación según el peso
de los restos (NRD, determinados; NRI, indeterminados).
224
En la fosa 0443 hemos identificado un resto de bovino (un
molar tercero inferior); doce restos de ovicaprino (una mandíbula
derecha, un hioides, tres dientes superiores, un fragmento de
radio, uno de ulna, tres de tibia y dos falanges); dos restos de
oveja (un astrágalo y una falange); un resto de cerdo (un canino)
y uno de ciervo (una falange).
En la fosa 0445 cuatro restos de ovicaprino (un fragmento de
mandíbula, un diente, una vértebra, un carpal, y una falange segunda).
En la fosa localizada en el relleno 208 se localizaron los
restos de un cerdo inmaduro.
Sobre el suelo 0319 se encontraban dos dientes, un fragmento
de tibia distal, un fragmento de radio y un fragmento de metacarpo
proximal de ovicaprino, además de un metacarpo IV de cerdo.
Sobre el suelo 0418 habían un maxilar, un fragmento de mandíbula y uno de radio de ovicaprino.
[page-n-238]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 225
Sobre el suelo 0409 se encontraban 13 dientes, 6 fragmentos
entre cráneo, pelvis, húmero, fémur, metatarso y calcáneo y una
falange segunda de ovicaprino. Tres restos de cerdo, dos falanges
y un canino. Cinco restos de bovino, cuatro dientes y un radio y
dos restos de conejo una vértebra y un maxilar.
Asociados al hogar 0362 habían cinco restos indeterminados
de meso mamífero, de color negro y blanco.
LA MUESTRA ÓSEA DEL SIGLO VI A.N.E.
(IBÉRICO ANTIGUO)
Esta formada por un total de 1.403 huesos y fragmentos
óseos, que suponían un peso de 3071 gramos. La identificación
anatómica y taxonómica se ha realizado en un 33%, quedando un
66% como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminadas
principalmente de mesomamíferos (cuadro 157).
Al calcular el índice de fragmentación según el peso de los
restos observamos como ese alto porcentaje de restos indeterminados esta formado por astillas con un peso medio de 0,78 gramos
(cuadro 158).
Por otra parte al calcular el valor de la fragmentación con el
logaritmo entre el NR y el NME, obtenemos un valor del 0,68, lo
que demuestra una fragmentación alta en este nivel.
La muestra faunística está formada principalmente por especies domésticas cuya importancia relativa supera el 90%. Entre
las especies domésticas hemos identificado oveja, cabra, cerdo,
bovino, caballo, asno y perro. La importancia de las especies silvestres en la muestra analizada no supera el 5% y está formada
por mamíferos y aves. Entre los mamíferos, el ciervo, el conejo y
la liebre y entre las aves hemos identificado perdiz.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los restos de oveja y cabra son los más abundantes en el conjunto analizado, se han identificado 355 huesos y fragmentos
óseos, que pertenecen a un número mínimo de 9 individuos, de
ellos hemos determinado 3 como oveja y 2 como cabra.
Las partes anatómicas mejor representadas según el número
mínimo de unidades anatómicas son las patas y el cráneo, a los
que siguen los elementos del miembro anterior (cuadro 159).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
14,44
3,6
4,5
0,5
2,37
Oveja
0,08
0
4,5
3,5
7,5
Cabra
2
0
4
4,5
11,74
Total
16,52
3,6
13
8,5
21,61
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
134
17
48
40
5
Oveja
1
16
9
10
30
Cabra
4
0
8
9
31
Total
139
33
65
59
67
Cuadro 159. MUA y NR de los ovicaprinos.
El peso de los huesos de este grupo de especies supone el
56,77% de la muestra determinada taxonómicamente, por lo que
la oveja y la cabra son las especies más consumidas en el poblado.
Las edades de los animales que fueron consumidos las hemos
determinado a partir del desgaste dental y del grado de fusión de
las epífisis. Atendiendo a las mandíbulas hemos distinguido el sacrificio de 6 individuos, uno con una edad de 4-6 meses, dos de
9-12 meses, otro entre 21-24 meses y dos con una edad de muerte
entre 4-6 años (cuadro 160).
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
D
I
1
2
Edad
0-9 MS
9-12 MS
21-24 MS
4-6 AÑOS
1
3
Cuadro 160. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
Según la fusión de las epífisis, entre las cabras se sacrifican
animales adultos, mientras que en las ovejas hay sacrificio de animales juveniles y adultos (cuadro 161).
OVICAPRINO
Parte esquelética
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna D
Metacarpo D
Fémur P
Meses
36-42
10
3-10
36-42
42
18-28
30-36
NF
1
3
1
1
1
2
1
F
0
2
0
0
0
0
0
%F
0
40
0
0
0
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Falange 1 P
Meses
6-8
10
36
30
18-24
30-36
36-42
18-24
30-36
13-16
NF
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
F
1
4
1
0
2
1
0
1
1
5
%F
100
100
100
0
66,66
50
0
50
50
83,33
CABRA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Calcáneo
Meses
11-13
4,-9
33-84
23-84
23-60
23-60
23-60
NF
0
0
1
0
0
1
0
F
2
3
0
3
2
1
1
%F
100
100
0
100
100
50
100
Cuadro 161. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
Para este grupo de especies hemos calculado la altura a la
cruz a partir de un metacarpo para las ovejas, obteniendo que al
menos un individuo tendría una alzada de 57,5 cm. En el caso de
las cabras a partir de dos metacarpos y un metatarso hemos obtenido una alzada máxima de 51,93 cm y una mínima de 50,7 cm.
En cuanto a las alteraciones identificadas en la superficie de
los huesos, hay tres huesos quemados que han adquirido una co-
225
[page-n-239]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 226
loración blanquecina y negruzca. También hemos observado mordeduras de cánido en la diáfisis de un radio y en la superficie proximal de un calcáneo. Finalmente hay que señalar la presencia de
marcas de carnicería, entre las que distinguimos las incisiones
finas localizadas en la tróclea distal de un astrágalo, en el epicóndilo medial de un húmero, en el proceso jugular del occipital y en
el proceso condilar de la mandíbula. Por otra parte tenemos fracturas realizadas durante el troceado de las distintas partes del esqueleto, localizadas en la mitad de las diáfisis de tibias y en la
zona basal de mandíbulas, así como radios fracturados longitudinalmente.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo es la segunda especie con más restos identificados en
la muestra, un total de 63 restos que pertenecen a un número mínimo de 4 individuos.
Las partes anatómicas mejor conservadas para esta especie
según el número mínimo de unidades anatómicas son el miembro
anterior, el cráneo y el miembro posterior (cuadro 162).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
3,47
0,2
5
2,5
1,68
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
32
4
11
10
6
Cuadro 162. MUA y NR de cerdo.
El peso de los huesos supone el 10,65% del total de la
muestra determinada, por lo que se trata de la tercera especie consumida en el poblado por detrás del bovino.
Las edades de los animales sacrificados para el consumo
según el grado de desgaste dental, son de un animal infantil entre
0 y 7 meses y otro juvenil entre los 7 y 11 meses.
Si nos fijamos en la fusión de las epífisis de los huesos
también observamos la presencia de animales mayores de 12 y
36 meses. Por tanto en la edad de sacrificio sería de animales
de 0-7 meses, de 7-11 meses, y de más de 36-42 meses (cuadro 163).
Para uno de los animales adultos hemos calculado la altura a
la cruz a partir de la longitud máxima de un metacarpo IV, obteniendo una alzada de 73,71 cm.
En cuanto a las alteraciones identificadas en la superficie de
los huesos, sólo hemos identificado marcas producidas por la acción de los cánidos: mordeduras y arrastres en la superficie basal
de una mandíbula, y corrosión en la cortical, consecuencia de
haber sido parcialmente digerida y regurgitada.
El bovino (Bos taurus)
El bovino es la tercera especie más importante según el número de restos, en total hemos diferenciado para este taxon 29
huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo
de 1 individuo.
226
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Fíbula P
Meses
12
42
12
42
36-42
24
42
42
24
24-30
NF
0
1
2
1
2
2
1
1
2
1
F
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
%F
100
0
50
0
33,33
0
0
0
0
0
Cuadro 163. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Las unidades anatómicas conservadas son escasas contabilizándose 16 elementos. Principalmente éstos pertenecen a dos unidades, a las patas y al miembro posterior (cuadro 164).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
0,36
0
6
2
1,37
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
9
0
6
2
9
Cuadro 164. MUA y NR de bovino.
El peso de los huesos supone el 26,46% del peso total determinado, por lo que la carne de esta especie es la segunda más consumida en el poblado.
Las edades de los animales sacrificados para el consumo,
según deducimos de la fusión de las epífisis de los huesos, es de
animales adultos mayores de 3,5 - 4 años.
Sólo hemos identificado marcas de carnicería. Los restos de esta
especie están todos fracturados a excepción de las falanges. Las fracturas han separado los huesos en dos o varios fragmentos, identificando así el radio y metatarso proximal y los fragmentos de diáfisis
de húmero, radio y metatarso. También los fragmentos de costillas y
el fragmento de pelvis (acetábulo) son producto de las prácticas carniceras, es decir del troceado del esqueleto en pequeñas porciones.
El perro (Canis familiaris)
De perro hay dos restos: un fémur distal y una falange segunda, que pertenecen a un individuo. En estos restos no hemos
identificado marcas de carnicería, pero el hecho de que aparezcan
junto con la basura doméstica es indicativo tal vez de que fueron
consumidos como ocurre en poblados de la Edad del Bronce.
El caballo (Equus caballus)
Para esta especie hemos identificado tres restos, dos dientes
inferiores y una falange tercera. Los restos pertenecen a un único
individuo, que según nos indica el desgaste de la corona tendría
una edad de muerte adulta, entre los 13-14 años.
[page-n-240]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 227
VILLARES IB. Pleno 1
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Asno
Ciervo
Conejo
NR
48
11
1
8
2
4
1
1
4
%
60
14
1
10
3
5
1
1
5
NME
25
11
1
6
1
4
1
0
2
%
49,02
21,57
1,96
11,76
1,96
7,84
1,96
0
3,92
NMI
2
2
1
1
1
2
1
1
1
%
16,67
16,67
8,33
8,33
8,33
16,67
8,33
8,33
8,33
TOTAL DETERMINADOS
80
51,94
51
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
72
1
73
80,07
Macro indeterminados
Total Macro indeterminados
1
1
10,5
TOTAL INDETERMINADOS
74
TOTAL
154
VILLARES IB. Pleno 1
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
75
5
80
%
93,75
6,25
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
73
1
74
98,65
1,35
TOTAL
154
48,06
90,57
51
NME
49
2
51
12
NMI
10
2
12
80,57
19,43
466,07
%
83,33
16,67
12
PESO
316,9
58,6
375,5
%
84,39
15,61
80,07
10,5
90,57
51
%
96,07
3,93
%
20,21
13,24
8,79
6,34
15,29
17,60
2,93
15,13
0,48
375,5
12
PESO
75,9
49,7
33
23,8
57,4
66,1
11
56,8
1,8
88,41
11,59
466,07
Cuadro 165. Ibérico Pleno 1. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
No hemos identificado marcas de carnicería, pero al aparecer
en niveles de relleno junto a otros huesos producto de la basura
doméstica, parece probable que fuera consumido.
El asno (Equus asinus)
De asno hay cuatro restos de un único individuo, se trata de
una mandíbula con dientes, de una diáfisis de radio y de una ulna
proximal. Los restos postcraneales están fusionados y los dientes
presentan un acusado desgaste en la corona dental, por lo que le
atribuimos una edad de muerte adulta.
Este animal fue consumido ya que hemos identificado marcas
de carnicería en sus huesos. La mandíbula presenta un corte profundo delante del premolar segundo, además está fracturada en el
espacio interdental. La ulna también esta fracturada por debajo de
la superficie articular y el fragmento de radio es producto de la
fracturación intencionada del hueso.
Las especies silvestres
Las especies silvestres no son muy importantes en la muestra
analizada, suponen un 3,70% de los restos determinados y por lo
que se refiere a aporte cárnico según el peso de sus huesos no superan el 2,50% del peso total determinado.
Hemos identificado restos de tres especies de mamíferos; el
ciervo, el conejo y la liebre.
El ciervo (Cervus elaphus)
De esta especie tan sólo hay dos restos, un fragmento de diáfisis de fémur y una patela. Los restos son de un único individuo.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
De conejo hay cinco restos que pertenecen a un único individuo y para la liebre tan sólo hemos identificado un resto de otro
individuo.
Las aves silvestres
Hemos identificado dos restos de perdiz (Alectoris rufa): un
coracoides y un tibiotarso de un único individuo.
Dispersión de los restos en el nivel del Ibérico Antiguo
Las muestras faunísticas recuperadas en este nivel proceden de las siguientes unidades estratigráficas: UE: 0041,
0101, 0102, 0104, 0111, 0112, 0222, 0227, 0230, 0233, 0234,
0240, 0241, 0248, 0249, 0257, 0267, 0273, 0295, 0304, 0314,
227
[page-n-241]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 228
0323, 0365, 0398, 0399. Aparte de este material hemos distinguido el perteneciente a dos fosas (0253 / 0263) y a un suelo
de ocupación (0400), cuyos restos han sido tratados separadamente. La cronología de las fosas, no está clara, ya que podrían ser también del Ibérico Pleno aunque de momento el material cerámico está en estudio y no disponemos de los resultados.
En una fosa se recuperó el esqueleto de un perro con dentición decidual y todos los huesos por fusionar, por lo que contaba
con escasos meses de edad cuando fue sacrificado.
En la segunda fosa se localizó el esqueleto de una cabra
macho, de edad adulta aunque no mayor de seis años. Su cráneo
presenta unas cornamentas asimétricas; una con la curvatura
normal y otra de menor recorrido y bastante corta.
En el suelo de ocupación identificamos un radio proximal de
bovino, fracturado por mitad de la diáfisis. Los metapodios, radio
y tibia de una cabra subadulta, y la tibia distal de un cerdo subadulto. También se recuperaron 9 fragmentos de mesomamíferos
quemados de color negro y una falange segunda de cabra con la
misma coloración.
Está formada por un total de 154 huesos y fragmentos óseos,
que suponen un peso de 460,07 gramos.
Los restos de este contexto cronológico proceden de niveles
de los departamentos 19, 20 y 21 y de niveles sin estructuras asociadas.
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en
un 51,94%, quedando un 48,06% como fragmentos de diáfisis y
de costillas indeterminadas principalmente de mesomamíferos
(cuadro 165).
Al calcular el índice de fragmentación según el peso de los
restos observamos como el peso medio de los restos determinados
es de 4,69 gramos, mientras que el de los restos indeterminados
es de 1,22 gramos (cuadro 166).
NR
80
74
154
PESO
1
375,5
90,57
460,07
Ifg (g/frgt)
6-9 MS
4,69
1,22
2,98
Cuadro 166. Ibérico Pleno 1. Índice de fragmentación según el peso
de los restos (NRD, determinados; NRI, indeterminados).
Por otra parte al calcular el valor de la fragmentación con el
logaritmo entre el NR y el NME, obtenemos un valor del 0,47, indicando una fragmentación media en este nivel.
La muestra faunística está formada principalmente por especies domésticas cuya importancia relativa supera el 90%. Entre
las especies domésticas hemos identificado oveja, cabra, cerdo,
bovino, caballo y asno. La importancia de las especies silvestres
en la muestra analizada es del 6,25% y esta formada por dos mamíferos, el ciervo y el conejo.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los restos de oveja y cabra son los más abundantes en el conjunto analizado, se han identificado 60 huesos y fragmentos
228
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
Patas
O/C
1,66
0,5
2
0,62
Oveja
0
1,5
0
2,87
Cabra
0
0
0
0,5
Total
1,66
2
2
3,99
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
Patas
O/C
26
8
10
4
Oveja
0
3
0
8
Cabra
0
0
0
1
Total
26
11
10
13
Cuadro 167. MUA y NR de los ovicaprinos.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS V-IV
(IBÉRICO PLENO, FASE 1)
IB. P. 1
Mandíbula
NRD
NRI
NR
óseos, que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos, de
ellos hemos determinado 2 como oveja y 1 como cabra.
Las partes anatómicas mejor representadas según el número
mínimo de unidades anatómicas son las patas. A ellas siguen los
elementos del miembro anterior y posterior, y finalmente las mandíbulas y dientes sueltos. No hemos determinado ningún elemento del cuerpo, como costillas y vértebras (cuadro 167).
El peso de los huesos de este grupo de especies supone el
42,24% de la muestra determinada taxonómicamente, por lo que
la oveja y la cabra son las especies más consumidas en el poblado.
Las edades de los animales que fueron consumidos las hemos
determinado a partir del grado de fusión de las epífisis.
Observando la presencia de animales menores de 10 meses, menores de 28 meses y mayores de 36-42 meses (cuadro 168).
OVICAPRINO
Parte esquelética
Húmero P
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Ulna D
Falange 1 P
Meses
36-42
30-36
36-42
18-24
42
13-16
NF
0
2
1
0
1
1
F
1
0
0
1
0
0
%F
100
0
0
100
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metatarso D
Meses
3-10
10
30
18-28
NF
1
0
0
1
F
0
1
1
1
%F
0
100
100
50
Cuadro 168. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
Hemos obtenido muy pocas medidas para este grupo de especies, principalmente son las correspondientes a dientes sueltos, o
las epífisis proximales y distales de huesos, que en ningún caso
nos han permitido establecer la alzada de estos individuos. En la
muestra analizada los huesos pertenecen mayoritariamente a animales con las epífisis sin soldar, contabilizando un solo adulto.
Las marcas de carnicería identificadas en este grupo de especies, se produjeron durante el troceado de las diferentes unidades
anatómicas del esqueleto. Se trata de fracturas en la mitad de las
diáfisis (horizontal) y en vertical dejando fragmentos laterales, de
los metapodios, húmero, tibia, fémur y pelvis, dejando de ésta el
acetábulo.
[page-n-242]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 229
El cerdo (Sus domesticus)
De cerdo hemos identificado un total de 8 restos que pertenecen a un número mínimo de 1 individuo.
Los elementos identificados son escasos y estos son craneales, del miembro anterior y de las patas (cuadro 169).
MUA
Cabeza
M. Anterior
Patas
Cerdo
0,36
0,5
0,18
NR
Cabeza
M. Anterior
Patas
Cerdo
5
1
2
Cuadro 169. MUA y NR de cerdo.
El peso de los huesos de esta especie supone el 6,34% del
total de la muestra determinada. La edad del único individuo
identificado es de un animal juvenil, no mayor de 24 meses.
En los huesos de esta especie no hemos identificado marcas
de carnicería, ni otro tipo de alteraciones de la estructura ósea
producida por la acción del fuego o de los cánidos.
El bovino (Bos taurus)
De bovino hemos identificado tan sólo dos restos, que pertenecen a un único individuo. Se trata de una diáfisis de fémur y del
acetábulo de una pelvis, cuyo peso supone el 15,21% de la
muestra determinada específicamente. Estos dos restos presentan
marcas de fracturación que se han producido durante el troceado
de las diferentes partes del esqueleto.
El caballo (Equus caballus)
Los restos de esta especie son dos dientes superiores, un
fémur proximal y un metatarso proximal. Los restos pertenecen a
dos individuos adultos, según nos indica el desgaste de la corona
de los dientes, uno con una edad de muerte estimada entre los 1415 años y otro entre los 19-20 años.
En el metatarso proximal hemos identificado marcas de carnicería; se trata de una fractura localizada en la diáfisis, producida
durante el troceado de las partes del esqueleto. Además el hecho
de que los restos estaban asociados junto a los huesos de otras especies consumidas y que forman parte de los desperdicios de la
basura doméstica, indica el consumo de esta especie.
Entre los huesos de esta especie hay que considerar el fémur
proximal, se trata de la cabeza de un fémur que presenta una perforación central y marcas de haber sido cortada.
El asno (Equus asinus)
Para esta especie hemos determinado un resto, se trata de un
diente, un premolar segundo superior, que consideramos de un
animal adulto según deducimos del desgaste de la corona.
Las especies silvestres
Las especies silvestres cuentan con un número reducido de
huesos en la muestra analizada, y su importancia relativa según el
número de restos es del 6,25%. Sin embargo en cuanto a peso su
importancia aumenta suponiendo el 15,61% de la muestra determinada, alcanzando una importancia similar a la de otras especies
como el bovino y el caballo. Los taxones silvestres identificados
son el ciervo y el conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
De ciervo tan sólo hemos identificado un resto, se trata de una
diáfisis de tibia que pertenece a un individuo. El resto presenta
una fractura en su superficie lateral y es producto de la fracturación de la tibia en trozos más pequeños.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
El conejo está presente con cuatro restos, dos fragmentos de
costilla, una escápula distal y una pelvis. Los huesos identificados
pertenecen a un único individuo.
Hemos identificado marcas de carnicería en la escápula, se
trata de una incisión fina y longitudinal localizada en el cuello.
Distribución de los restos en el nivel del Ibérico Pleno fase 1
Los restos proceden de tres departamentos y de niveles sin estructuras asociadas (NSEA). En los contextos analizados no hay
muchos restos, concentrándose más en el departamento 20 y en
los niveles sin estructuras asociadas. Los restos proceden principalmente de niveles de relleno, a excepción de las unidades estratigráficas 0187 y 0193 donde el material aparece asociado a
hogares (cuadro 170).
VILLARES IB. Pleno 1
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Asno
Ciervo
Conejo
TOTAL DETERMINADOS
Dpt.19
5
1
0
3
1
1
0
1
0
12
Dpt.20
16
6
0
1
0
0
1
0
3
27
Dpt.21
6
4
1
1
0
1
0
0
1
14
NSEA
21
0
0
3
1
2
0
0
0
27
TOTAL INDETERMINADOS
14
20
16
24
TOTAL
26
47
30
51
Cuadro 170. Ibérico Pleno 1. Distribución de los restos óseos.
En este momento del Ibérico Pleno 1 (ss V-IV a.n.e), se han
distinguido dos fases en el departamento 20, diferenciadas por remodelaciones constructivas. En una primera fase del departamento 20 y asociado con un hogar se recuperaron en la UE 0193,
dieciséis restos de fauna, de ellos 8 son fragmentos indeterminados de mesomamífero. Los 8 restantes pertenecen a una oveja,
un cerdo y un conejo; de oveja hay un metatarso distal, dos fragmento de fémur, otro de pelvis, y uno de una falange primera. De
cerdo se ha identificado un premolar superior y de conejo una
pelvis izquierda y una costilla. Ninguno de estos huesos presentaba alteraciones producidas por el fuego o por la acción de los
cánidos.
En la segunda fase del departamento y también asociado a un
hogar se recuperó material faunístico procedente de la UE 0187.
En total cinco restos; dos dientes de ovicaprino, uno de asno, un
radio y una ulna proximal de oveja y una escápula de conejo. Los
huesos no presentaban signos de estar quemados, aunque tanto en
229
[page-n-243]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 230
los huesos de oveja como en los del conejo hemos identificado
marcas de carnicería.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS III-II
(IBÉRICO PLENO, FASE 2)
La muestra ósea de los siglos III-II a.n.e. está formada por un
total de 302 huesos y fragmentos óseos, que suponían un peso de
821,91 gramos (cuadro 171).
Los restos de este contexto cronológico proceden de dos viviendas: La vivienda 2 (formada por el departamento 16 que
consta de dos habitaciones 1 y 2, y el departamento 17 con las habitaciones 9 y 10) y la Vivienda 3 (formada por el departamento
18 con las habitaciones 3 y 4, y el departamento 21). También se
recuperó material procedente de niveles de relleno y destrucción
entre muros (fig. 29).
La identificación anatómica y taxonómicamente se ha realizado en un 64,56%, mientras que el 35,44% restante ha sido clasificado como restos indeterminados y fragmentos de costillas de
meso y macro mamífero.
El estado de conservación de la muestra es medio, según indica el peso de los huesos. Así el peso medio de los restos determinados es de 3,75 gramos, y el de los restos indeterminados de
0,83 gramos (cuadro 172).
Fig. 29. Planimetría de los Villares, fase del Ibérico Pleno.
VILLARES IB. Pleno 2
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Conejo
Liebre
NR
90
32
6
19
10
1
5
27
5
%
46,15
16,41
3,08
9,74
5,13
0,51
2,56
13,85
2,56
NME
27
26
5
12
6
1
1
23
5
%
25,23
25,23
4,67
11,21
5,61
0,93
0,93
21,50
4,67
TOTAL DETERMINADOS
195
64,56
106
Total Meso indeterminados
Total Macro indeterminados
106
1
99,07
0,93
85,9
3,2
TOTAL INDETERMINADOS
107
35,44
89,1
TOTAL
302
%
VILLARES IB. Pleno 2
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
158
37
195
%
81,02
18,98
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
106
1
107
99,07
0,93
TOTAL
302
22
%
72,64
27,36
NMI
17
5
22
%
28,15
31,25
5,92
11,33
12,55
3,14
6,52
1,00
0,14
89,16
%
77,27
22,73
PESO
676,7
56,11
732,8
85,9
3,2
89,1
106
10,84
821,91
22
Cuadro 171. Ibérico Pleno 2. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
230
PESO
206,3
229
43,4
83
92
23
47,8
7,3
1,01
732,81
22
106
NME
77
29
106
NMI
2
9
1
3
1
1
1
3
1
821,91
%
92,34
7,66
10,84
[page-n-244]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 231
Por otra parte al calcular el valor de la fragmentación con el
logaritmo entre el NR y el NME, obtenemos un valor del 0,45, indicando una fragmentación media en este nivel.
La muestra faunística está formada principalmente por especies domésticas cuya importancia relativa es del 81,02% según el
número de restos. Entre las especies domésticas hemos identificado oveja, cabra, cerdo, bovino y caballo. La importancia de las
especies silvestres en la muestra analizada es del 18,98% y esta
formada por tres mamíferos, el ciervo, la liebre y el conejo.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los restos de oveja y de cabra son los más numerosos, se han
identificado un total de 128 huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo de 11 individuos, de ellos hemos determinado 9 como oveja y 1 como cabra, lo que nos indica una
mayor importancia de las ovejas.
Las partes anatómicas mejor conservadas según el número
mínimo de unidades anatómicas son sin duda las patas. Con una
peor conservación encontramos el miembro anterior, seguido por
el posterior y el cráneo (cuadro 173).
La unidad de la que se conservan menos elementos es el
cuerpo, aunque sabemos que hay costillas, que por su condición
de fragmentos no aparecen representadas.
El peso de los huesos de este grupo supone el 65,32% del
total, lo que indica una preferencia en el consumo de la carne de
estas especies. Preferentemente se sacrificaban animales de 4-6
años, de 6-8 años y de 8-10 años, según nos indica el grado de
desgaste dental y el estado de fusión de las epífisis, que en los
huesos de estas especies está totalmente soldado.
La fragmentación de los huesos no nos ha permitido calcular
la alzada de estos animales.
En cuanto a las modificaciones identificadas, hay que destacar que este nivel es el que ha proporcionado un mayor número
de huesos quemados. Hay 30 huesos de ovicaprino quemados que
han adquirido distinta coloración según la temperatura del fuego,
con un número mayor de restos de color negro.
En cuanto a las mordeduras de cánido hemos observado su
presencia en la epífisis distal de una tibia de cabra.
Las marcas de carnicería identificadas son todas fracturas realizadas en el proceso de troceado de las unidades anatómicas y
huesos. Estas las hemos identificado en la mitad de las diáfisis de
metapodios, tibias y ulnas y en las pelvis, donde han seccionado
el ilion, isquion y pubis, dejando tan sólo el acetábulo.
Finalmente, hay que señalar la presencia de 8 astrágalos trabajados. Presentan las facetas lateral y medial pulidas y en seis de
ellos hemos observado una perforación central.
El cerdo (Sus domesticus)
De cerdo hemos identificado un total de 19 huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Aunque los restos son muy escasos para esta especie, las
partes anatómicas que conservan más elementos es el cráneo y el
miembro posterior (cuadro 174).
El peso de los huesos supone el 11,33% del total de la muestra
determinada, por lo que el consumo de la carne de esta especie
ocuparía un tercer lugar por detrás de la carne de bovino.
Las edades de muerte de los dos animales identificados según
nos indica el grado de desgaste dental, es de un animal con una
edad de 7-11 meses y otro con 19-23 meses.
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
1,47
0
0,5
1
0,12
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
8
0
2
3
6
Cuadro 174. MUA y NR de cerdo.
Si observamos la fusión de los huesos de esta especie también
observamos la presencia de un animal menor de 24 meses y de
otro mayor de 42 meses, es por lo que en la muestra contamos con
tres individuos (cuadro 175).
CERDO
Parte esquelética
Radio P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Falange 1 P
Meses
12
12
42
24
NF
0
0
0
2
F
1
1
1
0
%F
100
100
100
0
Cuadro 175. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
La fragmentación de los huesos no nos ha permitido calcular
la alzada del único animal adulto.
Hemos observado huesos modificados por la acción del
fuego: una tibia y a una fíbula, que han adquirido una coloración
blanquecina y una superficie cuarteada. Además contamos con
marcas de carnicería identificadas en un radio seccionado por la
mitad de la diáfisis.
El bovino (Bos taurus)
De bovino hemos identificado un total de 10 huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo de 1 individuo.
Aunque los restos son muy escasos para esta especie, la
unidad anatómica que conserva más elementos es el miembro
posterior (cuadro 176).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
0,19
0
0,5
0
2,54
NR
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
3
2
0
2
Cuadro 176. MUA y NR de bovino.
231
[page-n-245]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 232
El peso de los huesos supone el 12,55%, por lo que se trata de
la segunda especie consumida en el poblado por detrás del grupo
de los ovicaprinos. La edad de muerte del único individuo diferenciado es adulta, ya que todos los huesos analizados presentaban las epífisis soldadas y los dientes un grado de desgaste
avanzado.
Las medidas obtenidas son escasas, tan sólo de los dientes
aislados y de la ulna proximal, por lo que no hemos podido calcular la alzada del individuo.
Por lo que respecta a las alteraciones óseas hemos distinguido
marcas producidas por la acción de los cánidos, concretamente en
la diáfisis de una ulna. Hay también marcas de carnicería, como
las incisiones finas y paralelas que presenta una falange 1 y las
fracturas producidas durante el troceado de los huesos en unidades menores, localizadas en las diáfisis de los huesos.
El caballo (Equus caballus)
De caballo tenemos tan sólo un resto, se trata de una tercera
falange seccionada por la mitad.
Las especies silvestres
Las especies silvestres cuentan con un número reducido de
huesos en la muestra analizada, y su importancia relativa según el
número de restos es del 18,98%. En peso suponen un 7,66%. Los
taxones silvestres identificados son el ciervo, la liebre y el conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
De ciervo hemos identificado 5 restos, entre los que se encuentran tres fragmentos de asta, un diente aislado y una diáfisis
de tibia.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
De conejo hemos identificado 27 restos pertenecientes a tres
individuos y cinco restos de liebre de un solo individuo (cuadro 177).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
1,5
0
2
4
0,59
Liebre
0,5
0
0
0
0,36
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
4
0
8
8
7
Liebre
1
0
0
0
4
Cuadro 177. MUA y NR de conejo y liebre.
En el conejo las unidades anatómicas mejor conservadas son
el miembro anterior y el posterior. En el caso de la liebre los
restos son muy escasos.
En el conejo por la fusión de los huesos sabemos que al
menos uno de los tres individuos diferenciados es infantil, ya que
presenta las epífisis por fusionar.
En dos huesos de conejo, un fémur distal y un húmero proximal hemos identificado mordeduras humanas.
232
Distribución de los restos en el nivel del Ibérico Pleno fase 2
El material de esta fase procede de dos viviendas y de los niveles de relleno y destrucción de varios muros (cuadro 178).
La vivienda 3
La vivienda 3, la forman el departamento 18 con dos habitaciones la nº 3 y la nº 4 y el departamento 21.
La fauna del departamento 18 proviene de dos habitaciones,
la número 3 y la 4. La número 3 proporcionó 43 restos óseos,
mientras que en la número 4 se recuperaron 24 restos.
En la habitación 3 hay que destacar la presencia del esqueleto
de un conejo adulto prácticamente entero, y huesos sueltos de
otro conejo más joven. En algunos huesos se han observado mordeduras humanas. En esta habitación también contamos con los
huesos de un ovicaprino con evidencias de haber sido consumidos. Sus huesos aparecen troceados y hay también las mitades
distales de la diáfisis de una tibia y de un húmero quemados parcialmente, con una coloración marronácea consecuencia de haber
estado expuestos al fuego con carne.
En la habitación 4 también encontramos señales en un radio
proximal de ovicaprino de su exposición al fuego, y alteraciones
de la cortical en una diáfisis de tibia de un ciervo, producidas por
un exceso de hervido.
La fauna del departamento 21 la componen 71 restos óseos,
que podemos considerar desperdicios de comida. Las especies a
las que pertenecen estos restos son , ovicaprino, cerdo, bovino,
caballo, conejo y ciervo. A excepción del ciervo cuyos restos son
tres fragmentos de un candil de asta; del bovino del que hemos
hallado un diente y del conejo, en los huesos de las demás especies hemos observado marcas producidas durante el troceado de
los huesos en unidades menores. Se trata de diáfisis y epífisis
fracturadas. De todos los huesos destacaremos la tercera falange
de caballo, de la que se conserva una mitad, ya que se trata de un
casco fracturado.
La vivienda 2
La vivienda 2 la forman el departamento 16, con la habitación
1 y 2 y el departamento 17 con las habitaciones 9 y 10.
En el departamento 17, en la habitación 9 que es la sala central donde se encuentra un hogar la fauna asociada presenta
marcas de carnicería. Se trata de fragmentos troceados para el
consumo, incluso algunos están quemados. Los huesos pertenecen a ovicaprinos, bovino y cerdo. En esta habitación hay que
señalar la presencia de 4 astrágalos derechos de oveja, 2 izquierdos y 1 derecho de cabra, que además de encontrarse juntos
y asociados a un banco, estaban quemados y tenían las facetas
medial y lateral pulidas, presentando cinco de ellos una perforación central.
En una esquina de la habitación se identificó una fosa (0169)
que contenía parte del esqueleto de una oveja: parte del cráneo y
del cuerpo y el miembro posterior. La oveja tenía una edad de
muerte no superior a 1,5 años y presentaba el acetábulo de la
pelvis quemado de color negro.
En el mismo departamento y en la habitación 10 sólo se han
identificado dos huesos de ovicaprino quemados y uno de
cerdo.
En el departamento 16, habitación 1 recuperaron 25 restos,
siete de ellos indeterminados, el resto pertenecen a oveja, cabra y
cerdo. Todos los restos estaban quemados ya que se localizaron
en el nivel de destrucción de dicha habitación. De todos los restos
[page-n-246]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 233
VIVIENDA 3
VILLARES IB. Pleno 2
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Conejo
Liebre
TOTAL DETERMINADOS
DEPT.18
HB.3
8
DEPT.21
HB.4
7
2
1
26
3
1
1
3
1
2
DEPT.16
HB.1
8
4
2
4
21
5
36
10
35
18
TOTAL INDETERMINADOS
5
14
36
41
24
71
25
1
6
ENTRE MUROS
HB.10
2
12
1
3
7
TOTAL
VIVIENDA 2
DEPT.17
HB.2
HB.9
3
14
4
22
12
4
7
5
7
21
15
53
45
7
21
15
98
Cuadro 178. Ibérico Pleno 2. Distribución del NR.
señalaremos la presencia de un astrágalo izquierdo de oveja con
una perforación central.
En la habitación 2 del mismo departamento se localizaron 7
restos de fauna, tres fragmentos de ovicaprino y cuatro astrágalos
de oveja, todos ellos quemados.
LA MUESTRA ÓSEA DEL SIGLO II A.N.E.
(IBÉRICO FINAL)
La muestra de este momento se recuperó en los estratos superiores de la habitación 2 del departamento 16.
Está formada por un total de 150 huesos y fragmentos óseos,
que suponían un peso de 906,1 gramos. La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en un 52%, quedando un 48%
como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminadas principalmente de mesomamíferos (cuadro 179).
Al calcular el índice de fragmentación según el peso de los restos
obtenemos un peso medio de 10,79 gramos por resto determinado, y
un peso de 0,89 gramo por resto indeterminado (cuadro 180).
Por otra parte al calcular el valor de la fragmentación con el
logaritmo entre el NR y el NME, obtenemos un valor del 0,41,
una fragmentación media del material faunístico en este nivel.
Como causas, habría que hablar del tipo de procesado cárnico.
La muestra faunística está formada principalmente por especies domésticas cuya importancia relativa es del 94,87% según el
número de restos. Entre las especies domésticas hemos identificado oveja, cabra, cerdo, bovino, caballo y asno. La importancia
de las especies silvestres en la muestra analizada es del 5,13% y
esta formada por restos de ciervo.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los restos de oveja y cabra son los más abundantes en el conjunto analizado, se han identificado 40 huesos y fragmentos
óseos, que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos.
Las partes anatómicas mejor representadas según el número
mínimo de unidades anatómicas son los elementos del miembro
anterior y cráneo (cuadro 181).
El peso de los huesos de este grupo de especies supone el
21,62% de la muestra determinada taxonómicamente.
Las edades de los animales que fueron consumidos las hemos
determinado a partir del desgaste de dientes que pertenecerían a
dos mandíbulas una de un animal sacrificado entre los 21-24
meses y otra de uno de 6-8 años.
Tan sólo hay 9 restos mensurables, siendo estos principalmente dientes aislados, por lo que no hemos podido calcular la altura a la cruz para este grupo de especies.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos, hay
huesos quemados y huesos con marcas de carnicería. Cuatro
huesos de este grupo de especies están quemados con una coloración blanquecina y marronácea.
El otro tipo de modificación es la fragmentación de los huesos
producto de las prácticas carniceras. Hemos identificado la presencia de marcas producidas durante el troceado de los huesos en
unidades menores, localizadas en la mitad de las diáfisis de húmeros y radios. También hay un fragmento de cuerna y cráneo de
cabra que presenta cortes producidos al separar la cornamenta del
resto del cráneo.
Finalmente hay que señalar la presencia de un astrágalo cuya
superficie ósea ha sido alterada al realizar una perforación central.
En un espacio anexo a la vivienda 2 y localizado entre el departamento 17 y el departamento 21 de la vivienda 3, se ubicaba
un banco o muro corto (UE 0175), adosado a otro muro mayor.
Una de las piedras que formaba parte del banco era un trozo de
molino reutilizado y colocado con la superficie cóncava hacia el
suelo. Debajo de éste, localizamos la pata delantera derecha y un
metacarpo de la izquierda de una oveja, menor de 16 meses.
Identificamos un carpal 2/3 derecho, los dos metacarpos con la
epífisis distal no soldada, las dos primeras y las dos segundas falanges con la epífisis proximal no soldada y una tercera falange.
Todos los huesos estaban en posición anatómica.
El cerdo (Sus domesticus)
De cerdo hemos identificado un total de 9 huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo de 1 individuos.
Los restos son muy escasos para esta especie y las partes anatómicas que se conservan son los elementos del cráneo y los de
las patas.
233
[page-n-247]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 234
VILLARES IB. Final
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Asno
Ciervo
NR
34
5
1
9
6
1
18
4
%
43,59
6,41
1,28
11,54
7,69
1,28
23,08
5,13
NME
18
5
0
8
4
1
18
4
TOTAL DETERMINADOS
78
52,00
58
Total Meso indeterminados
Total Macro indeterminados
70
2
TOTAL INDETERMINADOS
72
TOTAL
150
VILLARES IB. Final
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
74
4
78
%
94,87
5,13
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
70
2
72
97,22
2,78
TOTAL
150
%
31
9
0
14
7
1
31
7
PESO
182
%
21,62
68
125
23
374
70
8,08
14,85
2,73
44,41
8,31
842
92,92
97,22
2,78
57,9
6,2
90,33
9,67
48,00
64,1
7,08
%
14,29
14,29
14,29
14,29
14,29
14,29
14,29
14,29
8
58
NME
54
4
58
NMI
1
1
1
1
1
1
1
1
8
NMI
7
1
8
%
87,50
12,50
8
PESO
772
70
842
%
91,68
8,32
57,9
6,2
64,1
58
%
93,10
6,90
906,1
90,33
9,67
906,1
Cuadro 179. Ibérico Final. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
El peso de los huesos supone el 8,08% del total de la muestra determinada. La edad de muerte se ha estimado entre los 31-35 meses.
Un metacarpo estaba quemado, adquiriendo una coloración
negra. En un fragmento de pelvis hemos distinguido marcas de
fractura producidas durante su procesado.
El bovino (Bos taurus)
De bovino hemos identificado 6 restos de un único individuo.
Las unidades anatómicas que se han conservado son los elementos de la cabeza y los de las patas.
El peso de los huesos de esta especie supone el 14,85 del total
de la muestra determinada. Estimamos una edad de sacrificio
adulta para el individuo identificado.
Hay que señalar que el metacarpo proximal está fracturado
por debajo de la epífisis y los fragmentos de mandíbula son producto del troceado de este elemento en porciones menores.
El caballo (Equus caballus)
Para esta especie hemos identificado un diente, un molar tercero superior, perteneciente a un animal adulto, con una edad de
entre 8-9 años.
El asno (Equus asinus)
También en este caso sólo contamos con dientes; se trata de
cinco dientes superiores, siete inferiores y 6 incisivos. Todos ellos
de un mismo individuo para el que estimamos una edad adulta
según indica el desgaste de la corona.
234
Las especies silvestres
Para este momento final del ibérico no hemos identificado
muchos restos de taxones silvestres. Y aunque el porcentaje de las
especies silvestres frente a las domésticas según el número de
restos sea de un 5,3%, este esta formado por escasos restos de una
única especie, el ciervo.
El ciervo (Cervus elaphus)
Hemos identificado 4 restos de ciervo de un único individuo.
Los elementos identificados son de las patas posteriores: tibias,
astrágalo y metatarso.
El peso de estos huesos supone un 8,31% de la muestra determinada.
Las tibias y metatarso están fracturadas en las diáfisis, y una
tibia esta quemada y presenta una coloración negruzca.
5.10.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
Las excavaciones realizadas en el yacimiento de los Villares
durante la década de los 90 y los inicios del año 2000, han proporcionado un total de 4.907 huesos y fragmentos óseos de distintas especies de mamíferos y aves. Del total de restos recuperados hemos podido determinar anatómica y taxonómicamente un
30,99%, quedando un 69,01% como fragmentos de costilla y
restos indeterminados de meso y macro mamíferos.
La muestra analizada procede de niveles arqueológicos de
distinta cronología, que abarcan desde el Hierro Antiguo (ss VIIIVII a.n.e) hasta el Ibérico Final (s. II a.n.e).
[page-n-248]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 235
Los contextos culturales con una mayor concentración de
restos óseos son el Hierro Antiguo (HA) y el Ibérico Antiguo
(IA). A ellos siguen, con una marcada diferencia, los niveles del
Ibérico Pleno 2 (IB.P 2), del Ibérico Pleno 1 (IB.P 1) y del Ibérico
Final (IB. FIN) (gráfica 46).
Ifg (Peso)
Ifg (Log NR/NME)
7
6
5
4
70
3
60
2
50
1
40
0
30
HA
IB.A
IB. P 1
IB. P 2
IB.FIN
20
Gráfica 47. Fragmentación de las muestras analizadas.
10
0
HA
IB. A
IB.P 1
IB. P 2
IB. FIN
Gráfica 46. Número de restos de los diferentes momentos de
ocupación.
Si bien el espacio donde se ha localizado todo el material es
el mismo, influye en la densidad de los hallazgos las transformaciones constructivas realizadas desde el siglo VIII hasta el siglo II
a.n.e.
Esta desigualdad de restos en las fases de ocupación del asentamiento puede deberse en gran medida a las diferencias funcionales de los contextos excavados.
El material de los momentos más antiguos procede principalmente de rellenos que no están asociados a estructuras concretas
y que han soportado remodelaciones, construcciones de muros,
realización de zanjas, fosas y superposición de niveles durante 5
siglos.
Sin embargo la fauna del Ibérico Pleno 1, 2 y del Ibérico Final
procede de contextos específicos; principalmente de habitaciones
destinadas a almacenes, molinos, áreas de trabajo doméstico y descanso, localizadas en el interior de viviendas. Por lo que ya se advierte que el material es escaso, ya que éste tiende a concentrarse
fuera de los espacios habitados como las calles y los basureros.
Aunque los restos sean más abundantes en los momentos más
antiguos, estos están peor conservados, debido principalmente y
como ya hemos mencionado, a la superposición de los niveles arqueológicos en el yacimiento.
Si analizamos la fragmentación de los restos según el peso en
gramos de los mismos, observamos como el peso de los huesos
aumenta desde los niveles inferiores a los más recientes, en los
que los huesos son de mayor tamaño. De igual manera al analizar
la fragmentación a partir del Logarítmo entre el número de restos
(NR) y el número mínimo de elementos (NME), los niveles más
recientes son los más cercanos a una fragmentación 0 (gráfica 47).
Pero la mayor fragmentación de los restos de los niveles antiguos no puede deberse sólo a factores postdeposicionales. Otros
factores como el procesado carnicero, la acción de los cánidos, la
acción del fuego sobre los huesos y el trabajo del hueso han debido de influir en el estado de la muestra.
El porcentaje de restos con modificaciones en todos los niveles cronológicos no supera el 20%. Hemos distinguido los
restos que presentaban marcas de carnicería (MC), los huesos
quemados (HQ), los huesos mordidos por cánidos (HM) y los
huesos trabajados (HT) (gráfica 48).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
HT
HQ
HM
MC
HA
IB.A
IB.P.1
IB.P.2
IB.F
Gráfica 48. Huesos modificados (%).
En cada momento han incidido un tipo de alteraciones.
Durante el Hierro Antiguo los restos óseos presentan una similar
presencia de marcas de carnicería, de mordeduras de perro y de
quemaduras.
Sin embrago durante el Ibérico Antiguo, los restos con alteraciones suponen tan sólo el 3,28% de toda la muestra analizada.
Predominan los restos con alteraciones debidas a la acción del
fuego, observándose en ellos distintas coloraciones, desde el marrón hasta el blanco y azul. Las diferentes tonalidades nos indican
que los huesos alcanzaron una temperatura desde los 300º hasta
los 700ºC. A los huesos quemados siguen en número los que
tienen en su superficie ósea marcas de carnicería. Las principales
marcas observadas son las producidas durante el troceado de las
distintas unidades anatómicas y de los huesos en porciones menores, es decir fracturas y cortes profundos. A éstas siguen las incisiones o cortes finos realizados durante la desarticulación de los
huesos. También hay que indicar que se localizaron mordeduras
de cánido en cuatro huesos, un hueso regurgitado por perro y otro
trabajado, un fragmento de diáfisis de mesomamífero pulido.
Para el primer momento del Ibérico Pleno hay una mayor incidencia de las prácticas carniceras en la muestra, mientras que en
el segundo momento del Ibérico Pleno es el fuego el que afecta
más a los restos.
235
[page-n-249]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 236
Por último en el conjunto óseo del Ibérico Final la muestra
presenta, sobre todo, marcas de carnicería y de fuego.
En cuanto a la presencia de especies durante los casi siete siglos de ocupación del yacimiento, observamos una cierta estabilidad. Casi las mismas especies están presentes desde el inicio de
la secuencia y sólo se producen cambios cuantitativos y en el uso
que se hace de ellas.
En la muestra analizada hemos identificado mamíferos domésticos (oveja, cabra, cerdo, bovino, perro, caballo y asno), mamíferos silvestres (ciervo, conejo y liebre) y aves silvestres
(perdiz, águila indeterminada y ánade).
En toda la secuencia del poblado se repite el dominio de las
especies domésticas sobre las silvestres (gráfica 49).
Entre las especies domésticas, las más importantes tanto en
número de restos como en individuos son el grupo de los ovicaprinos, el cerdo y el bovino.
Cuantitativamente la importancia de estas especies no ha variado mucho en la secuencia, en número de restos (NR), número
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
HA
IB.A
IB. P 1
IB. P 2
IB.FIN
Esp. Silvestres
Esp. Domésticas
Gráfica 49. Importancia de las especies domésticas/silvestres.
mínimo de individuos (NMI) y Peso domina siempre el grupo de
los ovicaprinos. La segunda especie es el cerdo en NR e individuos, aunque ocupa un tercer lugar en Peso. El bovino ocupa un
tercer lugar en restos e individuos, pero un segundo en cuanto a
peso (gráfica 50).
Del resto de las especies hay que señalar la presencia del caballo en toda la secuencia, y del asno a partir del siglo VI a.n.e.
(Ibérico Antiguo). El perro esta presente desde los momentos más
antiguos, hasta el siglo VI a.n.e. (Si bien suponemos su presencia
con posterioridad, dada la abundancia de huesos que conservan
mordeduras).
Como hemos comprobado a todo lo largo de la secuencia del
yacimiento el grupo de especies más importante tanto en número
de restos, como en número mínimo de individuos son los ovicaprinos. Y siempre hay más oveja que cabra, a excepción del
Ibérico Antiguo.
En el sacrificio de los ovicaprinos encontramos diferencias
según el momento cronológico.
En el nivel del Hierro Antiguo hay sacrificio en cuatro grupos
de edad, de 0-1 año; de 1-2 años; de 3-4 años y de más de 8 años.
En el Ibérico Antiguo hay más muertes en dos grupos de edad
entre 1-2 años y 4-6 años, aunque también hay muerte de 0-1 año
y de 2-3 años.
Durante la primera fase del Ibérico Pleno se sacrifican animales de 0-1 año; de 1-2 años y de 4-6 años.
En la segunda fase del Ibérico Pleno el sacrificio se centra en
animales de 4-6 años, de 6-8 años y de 8-10 años.
En el Ibérico Final la edad de muerte es de 1-2 años y de 6 8 años.
Durante los periodos más antiguos (ss. VII-VI a.n.e.) y durante el Ibérico Final (s. II a.n.e.) sólo podemos decir que fueron
utilizadas para la alimentación, es decir para la producción de
carne, ya que hemos identificado muy pocos individuos en cada
momento.
En el Ibérico Pleno si juntamos las dos fases (1 y 2), es decir
desde el siglo V al III a.n.e, obtenemos un número mínimo de 14
individuos. La edad de sacrificio de estos animales comparada
80
70
60
HA
50
IB.A
40
IB.P 1
IB.P 2
30
IB. FIN
20
10
0
O/C NR O/C NMI
O/C
PESO
Cerdo
NR
Cerdo
NMI
Cerdo
PESO
Bovino
NR
Bovino
NMI
Gráfica 50. Importancia de las principales especies según NR, NMI y Peso.
236
Bovino
PESO
[page-n-250]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 237
100
90
80
70
60
muertos
50
supervivientes
40
30
20
10
0
0-1
1-2
2-3
3-4
4-6
6-8
8-10
Gráfica 51. Grupo Ovicaprinos. Cuadro de edades de los animales muertos y supervivientes a partir del % del NMI.
con la curva de supervivientes, nos permite decir hay un aprovechamiento principalmente lanero y lácteo, además del cárnico.
La muerte es de adultos viejos, manteniendo a los animales entre
1 y 6 años cuando son más productivos para dar lana (gráfica 51).
Con el porcentaje de animales supervivientes nos hacemos
una idea de cómo estaba formado el rebaño. Parece ser que el rebaño estaría formado principalmente por animales de 2 a 4 años.
A la hora de hacer una lectura de estos datos hay que mencionar
que es ésta precisamente la edad más productiva de lana (Buxadé
1996, 154), por lo que suponemos que el rebaño estaría orientado
hacia esta producción.
El estado de fragmentación y las escasas medidas de los
restos nos ha impedido establecer el sexo de los animales. En
cualquier caso suponemos que el rebaño contaría con un número importante de machos, ya que son los que más lana producen.
No disponemos de datos para evaluar el tamaño del rebaño.
Conocemos las características de los individuos y el perfil de sacrificio pero no hay manera de saber la importancia numérica de
estos rebaños, ya que tampoco se han encontrado rediles ni estructuras para su estabulación. No obstante suponemos que la opción de producir lana sólo resulta rentable manejando rebaños
amplios, ya fueran de uno o varios propietarios.
Una fórmula común en las prácticas ganaderas es la agrupación de varios rebaños que facilita el manejo de los animales y sus
desplazamientos por el territorio.
El potencial pecuario del territorio de los Villares es bastante
importante ya que se dispone de pasto fresco en la vega del río
Madre de Cabañas y de los subproductos que proporciona una
agricultura basada en la explotación de los cereales y la arboricultura.
Además las características geográficas de su entorno favorecen esta actividad. Su altitud media de 700 metros facilita ciclos vegetativos adecuados a la alimentación del ganado ovicaprino, pero además las diferencias altitudinales localizadas en
su periferia posibilitan desplazamientos transterminantes de ca-
rácter estacional. En su periferia y sin abandonar el territorio
propuesto para la ciudad de Kelin existen elevaciones con alturas superiores a los 1200 metros, que constituyen buenas zona
de pasto durante el verano y en su franja oriental; la Derrubiada
en el valle del río Cabriel, ha sido hasta época reciente por su
escasa altitud (300 m) y su clima templado uno de los invernaderos tradicionales de los ganados de la comarca y zonas próximas.
La importancia que adquiere la oveja en el yacimiento y el
uso de los rebaños para la producción de lana, parecen ajustarse
bien a las características de un paisaje que hasta el siglo XVIII
tuvo en la ganadería de ovicaprinos una de sus actividades más
productivas (Piqueras, 1991).
La ganadería de bovinos tuvo un carácter secundario. En el
consumo de carne de bovino encontramos una pauta general en
toda la secuencia: los animales se sacrifican a una edad adulta, es
decir mayores de 4 años. Sólo para los momentos finales del ibérico hemos identificado algún diente con un desgaste muy acusado, que pertenecería a un adulto/viejo.
En el cerdo se repite la misma pauta desde el siglo VII hasta los
siglos V-IV a.n.e, observándose el sacrificio de individuos menores
de 1 año y de 1-2 años. A partir del siglo III a.n.e, estas muertes se
acompañan con animales de 4-6 años y finalmente en el siglo II
a.n.e sólo hemos constatado la muerte de ejemplares de 2-3 años.
Una vez hemos determinado que grupos de edad de las principales especies domésticas son consumidas. Vamos a ver que
partes del esqueleto son las representadas, o mejor conservadas.
Para ello utilizaremos el número mínimo de unidades anatómicas
(MUA).
En los periodos más antiguos Hierro e Ibérico Antiguo (ss.
VII-VI a.n.e.) la representación anatómica de los ovicaprinos
muestra la misma pauta, con escasa presencia de elementos del
cuerpo y del miembro posterior. También observamos una distribución anatómica similar en los ovicaprinos de los dos momentos
diferenciados durante el Ibérico Pleno en los que se constata una
mejor representación de las patas. Finalmente la representación
anatómica de los ovicaprinos del Ibérico Final es diferente, con
237
[page-n-251]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 238
una mejor representación de los restos craneales y del miembro
anterior (gráfica 52).
HA. O/C
IB.A. O/C
IB. P 1. O/C
IB. P. O/C
IB. FIN. O/C
HA. Bovino
IB.A. Bovino
IB. P 1. Bovino
IB. P 2. Bovino
IB. FIN. Bovino
4
3,5
3
2,5
2
1,5
30
25
20
1
0,5
15
0
Cráneo
10
5
0
Cráneo
Cuerpo M. Anterior M. Posterior
Patas
Gráfica 52. Distribución de las unidades anatómicas de los
ovicaprinos (MUA).
En el cerdo la distribución anatómica de sus restos durante el Hierro Antiguo e Ibérico Antiguo es similar, con
menor relevancia de las unidades del cuerpo, miembro
posterior y patas.
Durante la primera fase del Ibérico Pleno, los huesos de cerdo
son bastante escasos y los mejor conservados son los elementos
del miembro anterior.
La distribución del esqueleto del cerdo en el segundo momento del Ibérico Pleno se caracteriza por una mayor presencia
de restos craneales y del miembro anterior. En el Ibérico Final la
unidad mejor conservada es la de las patas (gráfica 53).
Cráneo
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
8
7
6
5
Cuerpo
M. Anterior M. Posterior
Patas
Gráfica 54. Distribución de las unidades anatómicas del bovino
(MUA).
servan elementos del miembro posterior. En el Ibérico Pleno 2
son los elementos del miembro anterior los más numerosos y en
el Ibérico Final sólo hay elementos del cráneo y de las patas (gráfica 54).
La información expuesta hasta ahora procede de restos de alimentación, que nos permite acercarnos a la gestión de las diferentes especies, pero existen también otros hallazgos, los que denominaremos depósitos especiales, es decir restos de animales no
consumidos que al parecer debieron tener un carácter sacro o ritual. Estos depósitos especiales, serían el resultado de sacrificios
de carácter privado y de ofrendas de ámbito doméstico. Este es el
inventario de los depósitos especiales identificados en la secuencia:
-En el nivel del Hierro Antiguo hay un cerdo con todos los
huesos no fusionados se recuperó en la unidad 208 en la esquina
Oeste.
-En el nivel Ibérico Antiguo en la campaña de 1998 se recuperó un perro entero en la fosa 253. El animal es infantil y presenta todos los huesos por fusionar. En la UE 0263 también se recuperó una cabra entera adulta, un macho no mayor de seis años.
El animal, tenía los cuernos asimétricos uno corto y curvado y
otro largo más recto.
4
3
2
1
0
HA.
Cerdo
IB.A.
Cerdo
IB. P 1.
Cerdo
IB. P 2.
Cerdo
IB. FIN.
Cerdo
Gráfica 53. Distribución de las unidades anatómicas del cerdo
(MUA).
En cuanto al bovino durante el Hierro Antiguo, se observa
con una mayor presencia de elementos craneales y del miembro
anterior. Durante el Ibérico Antiguo la distribución de sus restos
es diferente con una mejor conservación de las patas y del
miembro posterior. A partir del primer momento del Ibérico Pleno
los restos de bovino son más escasos y en este nivel sólo se con-
238
-En el nivel del Ibérico Pleno fase II, en la habitación 9 de la
vivienda 2 y en una esquina, se identificó una fosa (0169) que
contenía parte del esqueleto de una oveja, con una porción del
cráneo, cuerpo y miembro posterior. La oveja tenía una edad de
muerte no superior a 1,5 años y presentaba el acetábulo de la
pelvis quemado de color negro.
En este mismo nivel y en un espacio anexo a la vivienda 2,
entre el departamento 21 y el departamento 21 de la vivienda 3,
se localizó un banco o muro corto 0175, adosado a otro muro
mayor. Una de las piedras que formaba parte del banco era un
trozo de molino reutilizado y colocado con la superficie cóncava
hacia el suelo. Debajo de este localizamos la pata delantera de una
oveja, menor de 16 meses.
-En el nivel del Ibérico Final, se localizó un banco (0175).
Una de las piedras que lo formaba era un trozo de molino, debajo
del que se localizó la pata delantera de una oveja menor de 16
meses.
[page-n-252]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 239
…/…
5.10.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
VILLARES HA
OVICAPRINO
Cuerna
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
V. torácica
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna diáfisis
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1P
Falange 2P
Falange 3C
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES HIERRO ANTIGUO
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
V. torácica
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
i
3
5
55
43
2
F
dr
3
4
42
32
NF
fg
2
3
i
15
2
1
2
dr
1
3
3
1
8
2
3
4
2
3
2
2
3
2
1
2
2
1
1
3
6
3
5
1
5
1
1
3
10
1
1
10
1
3
2
1
1
287
36
323
7
237
38
###
NME MUA
7
3,5
11
5,5
101
8,41
80
4,44
2
2
1
0,07
2
1
5
2,5
5
2,5
2
1
3
1,5
2
1
1
1
VILLARES HA
OVICAPRINO
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1P
Falange 2P
Falange 3C
VILLARES HA
OVEJA
Cráneo
Órbita inferior
Atlas
Axis
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 2C
Falange 3C
OVEJA
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME MUA
2
1
1
0,5
3
1,5
1
0,5
2
1
1
0,5
2
0,25
4
0,5
2
0,25
i
F
dr
NF
fg
1
i
dr
2
1
1
2
1
1
5
1
1
3
3
4
1
5
1
1
1
1
1
1
2
3
3
5
1
1
4
2
1
3
1
1
7
1
2
1
2
1
2
1
1
1
3
7
1
5
4
2
10
2
2
7
2
2
2
1
2
2
127
11
138
7
89
36,5
261,9
…/…
239
[page-n-253]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 240
…/…
VILLARES HA
OVEJA
Órbita inferior
Atlas
Axis
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 2C
Falange 3C
VILLARES HA
CABRA
Axis
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 2C
VILLARES HA
CABRA
Axis
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
NME
2
1
1
3
6
2
2
3
8
7
3
2
1
4
9
2
6
3
14
2
4
4
i
1
1
1
F
dr
fg
NF
dr
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
NME
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
2
1
MUA
1
0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1
0,5
3
1
NME
6
3
CABRA
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
1
1
1
1,5
3
1
1
1,5
4
3,5
1,5
1
0,5
2
4,5
1
3
1,5
1,75
0,25
0,5
0,5
…/…
240
VILLARES HA
CABRA
Falange 1C
Falange 2C
26
1
27
2
26
10,12
56,7
VILLARES HA
BOVINO
Cráneo
Órbita inferior
Maxilar
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
V. cervicales
Costillas
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
VILLARES HA
BOVINO
Órbita inferior
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
V. cervicales
Húmero P
Húmero D
Radio P
Pelvis acetábulo
Fémur D
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
i
F
dr
MUA
0,75
0,37
fg
19
1
1
3
8
2
2
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
1
2
1
2
1
NME
1
1
5
12
2
1
4
2
1
1
1
4
2
MUA
0,5
0,5
0,41
0,66
0,4
0,5
2
1
0,5
0,5
0,12
0,5
0,25
[page-n-254]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 241
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES HA
CERDO
Cráneo
Occipital
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Canino
V. lumbares
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia D
Fibula P
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Falange 1P
Falange 2C
VILLARES HA
CERDO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Canino
V. lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Fibula P
Calcáneo
Falange 1P
Falange 2C
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
74
3
37
7,84
846,5
i
F
dr
NF
fg
2
1
1
1
1
9
5
1
6
1
10
3
i
1
2
dr
1
2
4
14
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
77
25
102
3
69
18,36
297
3
VILLARES HA
CABALLO
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Canino
Húmero diáfisis
Astrágalo
Metacarpo P
Falange 1C
i
1
1
1
F
dr
fg
1
1
1
2
1
1
1
CABALLO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
11
2
8
2,16
161,8
VILLARES HA
CABALLO
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Canino
Astrágalo
Metacarpo P
Falange 1C
NME MUA
1
0,5
2
0,11
1
0,05
1
0,25
1
0,5
1
0,5
1
0,25
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
NME
3
5
2
19
8
1
6
1
3
2
1
1
5
2
1
1
3
3
2
MUA
1,5
2,5
0,11
1,05
2
0,16
3
0,5
1,5
1
0,5
0,12
0,62
1
0,5
0,5
1,5
0,18
0,12
VILLARES HA
PERRO
Calcáneo
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES HA
CIERVO
Diente superior
Diente Inferior
Metatarso diáfisis
Falange 1P
F
i
1
1
1
1
0,5
4,5
i
1
F
dr
fg
1
1
1
241
[page-n-255]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 242
…/…
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES IB.A
OVICAPRINO
Radio diáfisis
Radio D
Ulna diáfisis
Ulna D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Falange 1C
Falange 2C
4
3
1
0,25
52,6
VILLARES HA
CIERVO
Diente superior
Diente Inferior
Falange 1P
NME
1
1
1
VILLARES HA
PERDIZ
Tibio Tarso
Coracoid
NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
dr
1
1
2
1
2
1
1,4
VILLARES HA
ÁNADE REAL
Escápula
F
dr
1
VILLARES HA
ÁGUILA
Carpo Metacarpo
F
i
1
MUA
0,08
0,05
0,12
VILLARES IB.A
OVICAPRINO
Cráneo
C.Occipital
Órbita superior
Maxilar
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
Axis
V. cervicales
Vértebras indeter.
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
1
1
1
0,5
3,5
i
2
2
20
27
3
3
3
F
dr
3
19
13
NF
fg
1
1
1
23
3
i
5
dr
3
2
4
1
1
5
6
6
1
1
1
1
19
1
2
1
…/…
242
NF
fg
9
i
dr
1
1
1
1
2
2
3
1
2
2
7
27
1
VILLARES IB.A
OVICAPRINO
Maxilar
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
Axis
V. cervicales
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna D
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
Falange 1C
Falange 2C
ÁGUILA
NR
NMI
NME
MUA
Peso
i
F
dr
2
NME
2
9
42
44
3
3
3
1
5
1
1
1
2
2
1
2
1
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
224
22
246
6
123
25,41
###
VILLARES IB. ANTIGUO
OVEJA
Diente superior
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
MUA
1
4,5
3,5
2,44
3
3
0,6
0,5
2,5
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
0,25
0,12
i
F
dr
1
1
2
2
1
NF
2
2
i
dr
1
1
1
1
fg
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
…/…
[page-n-256]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 243
…/…
VILLARES IB. ANTIGUO
OVEJA
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2C
OVEJA
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
dr
i
fg
i
1
2
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
2
5
2
4
1
46
11
57
3
44
15,58
167
MUA
0,08
1
2
0,5
1
0,5
1,5
1
1
0,5
1
2
1
0,5
0,75
0,5
0,75
F
i
1
2
1
1
dr
…/…
VILLARES IB. A
CABRA
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
F
i
1
1
2
2
2
1
CABRA
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES IB. ANTIGUO
OVEJA
NME
Diente superior
1
Escápula D
2
Radio P
4
Radio D
1
Ulna P
2
Metacarpo P
1
Metacarpo D
3
Pelvis acetábulo
2
Fémur P
2
Fémur D
1
Tibia D
2
Astrágalo
4
Calcáneo
2
Metatarso P
1
Falange 1C
6
Falange 1P
4
Falange 2C
6
VILLARES IB. A
CABRA
Cuerna
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
C.Radial
C.Intermedio
C.Ulnar
C. 2/3
C.4/5
Metacarpo P
Metacarpo D
NF
NF
dr
2
1
i
dr
1
2
NME
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
3
2
2
3
2
2
2
1
4
4
5
3
2
dr
1
2
1
1
2
1
2
2
3
2
2
i
1
dr
1
49
3
52
2
52
22,24
133,1
VILLARES IB. A
CABRA
Cuerna
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
C. Radial
C. Intermedio
C. Ulnar
C. 2/3
C. 4/5
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
NF
MUA
1
1
1
1
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1
1
1,5
1
1
1
0,5
2
2
0,62
0,37
0,25
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
…/…
243
[page-n-257]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
VILLARES IB.A
CERDO
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Canino
V. cervicales
V. Indeterminadas
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis fg
Fémur P
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Fibula P
Fibula diáfisis
Metatarso P
Falange 1D
Falange 2C
VILLARES IB.A
CERDO
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Canino
V. cervicales
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Fibula P
Metatarso P
Falange 1D
244
Página 244
i
F
dr
NF
fg
3
i
dr
1
1
1
1
1
7
5
1
1
45
18
63
4
41
12,85
248,4
1
1
2
4
2
1
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
VILLARES IB.ANTIGUO
BOVINO
Cráneo
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Costillas
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Pelvis acetábulo
Tibia P
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
i
1
F
dr
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
NME
1
1
2
2
11
3
1
1
1
4
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
MUA
0,5
0,5
1
0,11
0,61
0,75
0,2
0,5
0,5
2
0,5
1,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,12
0,06
VILLARES IB.ANTIGUO
BOVINO
NME
Diente superior
3
Diente Inferior
2
Radio P
1
Pelvis acetábulo
1
Tibia P
1
Metatarso P
1
Falange 1C
2
Falange 2C
4
Falange 3C
1
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
29
1
16
3,23
617,3
VILLARES IB.A
PERRO
Fémur D
Falange 2
F
i
1
1
PERRO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
fg
3
1
2
1
2
1
6,5
MUA
0,25
0,11
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,5
0,12
[page-n-258]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
VILLARES IB.A
PERRO
Fémur D
Falange 2
VILLARES IB. ANTIGUO
CABALLO
Diente Inferior
Falange 3C
Página 245
CONEJO
NME
1
1
NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
0,5
0,5
F
i
1
1
dr
1
VILLARES IB. A
CONEJO
Escápula D
Radio P
Pelvis acetábulo
Metatarso C
3
1
3
0,36
40
VILLARES IB.ANTIGUO
CABALLO
NME
Diente Inferior
2
Falange 3C
1
VILLARES IB. A
ASNO
Mandíbula y dientes
Radio diáfisis
Ulna P
MUA
0,11
0,25
F
dr
1
i
VILLARES IB. A
ASNO
Mandibula y dientes
Ulna P
VILLARES IB.A
CIERVO
Fémur diáfisis
Patela
NR
NMI
NME
MAU
Peso
VILLARES IB. ANTIGUO
CONEJO
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Pelvis acetábulo
Metatarso C
F
i
1
MUA
0,5
0,5
0,5
0,12
LIEBRE
fg
2
1
ASNO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME
1
1
1
1
VILLARES IB. A
LIEBRE
Metatarso P
CABALLO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
5
1
4
1,62
3,2
4
1
2
1
78,8
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
1
0,12
0,3
VILLARES IB. A
PERDIZ
Coracoid
Tibio Tarso
F
i
dr
1
1
PERDIZ
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME
1
1
MUA
0,5
0,5
i
F
dr
1
2
1
1
0,5
13,6
fg
1
VILLARES IB.P1
OVEJA
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo P
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
2
1
2
1
0,4
F
i
NF
dr
i
dr
1
1
1
2
1
1
1
3
9
2
11
2
F
i
dr
1
1
1
1
1
245
[page-n-259]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
VILLARES IB.P1
OVEJA
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo P
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Página 246
NME
1
1
1
2
1
2
3
VILLARES IB.P1
CABRA
Metacarpo D
MUA
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
0,37
F
dr
1
CABRA
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
1
0,5
33
OVEJA
NME
MUA
Peso
VILLARES IB.P1
OVICAPRINO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso diáfisis
Falange 1P
VILLARES IB.P1
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Húmero P
Metacarpo P
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Falange 1P
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
246
11
4,37
49,7
i
F
dr
1
3
5
3
4
NF
fg
2
1
2
i
2
1
2
dr
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
4
VILLARES IB.P1
CERDO
Diente superior
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Metacarpo D
Falange 1P
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
VILLARES IB.P1
CERDO
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Metacarpo D
Falange 1P
F
dr
i
2
NME
1
6
12
1
1
2
1
1
1
41
7
48
2
26
4,78
75,9
MUA
0,5
0,5
0,66
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,12
dr
1
1
1
6
2
8
1
NME
2
1
1
1
1
MUA
0,11
0,25
0,5
0,12
0,06
CERDO
1
i
1
1
1
1
NF
fg
1
1
NME
MUA
Peso
6
1,04
23,8
VILLARES IB.P1
BOVINO
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
dr
1
F
fg
1
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
2
1
1
0,5
57,4
VILLARES IB.P1
CABALLO
Diente superior
Fémur P
Metatarso P
F
dr
2
1
1
[page-n-260]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 247
…/…
VILLARES IB.P2
OVICAPRINO
Diente superior
Diente Inferior
Costillas
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Astrágalo
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 2P
CABALLO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
4
1
4
1,11
77,1
VILLARES IB.P1
CABALLO
Diente superior
Fémur P
Metatarso P
NME
2
1
1
VILLARES IB.P1
ASNO
Diente superior
F
Iz
1
MUA
0,11
0,5
0,5
ASNO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
1
0,05
23
VILLARES IB.PLENO I
CIERVO
Tibia diáfisis
fg
1
1
1
56,8
VILLARES IB.P1
CONEJO
Costillas
Escápula D
Pelvis acetábulo
i
F
dr
fg
2
1
1
fg
1
2
9
1
1
12
1
2
1
1
1
9
1
8
1
1
VILLARES IB.P 2
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Astrágalo
Falange 1C
Falange 2P
CIERVO
NR
NMI
Peso
i
2
5
F
dr
4
5
NME
2
1
6
10
1
1
2
1
1
1
1
OVICAPRINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
90
2
27
5,79
206,3
MUA
1
0,5
0,5
0,55
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,12
0,12
CONEJO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES IB.P1
CONEJO
Escápula D
Pelvis acetábulo
VILLARES IB.P2
OVICAPRINO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
4
1
2
1
0,1
NME
1
1
MUA
0,5
0,5
i
F
dr
2
1
fg
5
3
VILLARES IB.P 2
OVEJA
Cráneo
Mandíbula
Diente Inferior
Axis
Costillas
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 2C
i
F
dr
fg
1
1
1
1
1
1
1
9
2
7
1
1
4
1
11
…/…
247
[page-n-261]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
VILLARES IB.P 2
OVEJA
Axis
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 2C
Página 248
NME
1
1
2
16
1
4
1
VILLARES IB.P 2
CERDO
Mandíbula y dientes
Diente Inferior
Canino
Radio P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Falange 1P
MUA
1
0,5
1
8
0,5
0,5
0,12
OVEJA
NR
NMI
NME
MUA
Peso
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
32
9
26
11,62
229
VILLARES IB.P 2
CABRA
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Tibia D
Astrágalo
Falange 1C
F
i
dr
1
VILLARES IB.P 2
BOVINO
Diente superior
Diente Inferior
Costillas
Radio diáfisis
Ulna P
Falange 1P
Falange 3C
1
1
1
1
1
CABRA
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES IB.P 2
CABRA
Radio P
Radio D
Tibia D
Astrágalo
Falange 1C
VILLARES IB.P 2
CERDO
Mandíbula y dientes
Diente Inferior
Canino
Húmero diáfisis
Radio P
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Fíbula diáfisis
Falange 1P
248
6
1
5
2,12
43,4
NME
1
1
1
1
1
i
1
2
VILLARES IB.P 2
BOVINO
Diente superior
Diente inferior
Ulna P
Falange 1P
Falange 3C
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,12
F
dr
1
1
NME
2
4
1
1
1
1
2
15
4
19
3
12
3,09
83
i
1
2
NF
fg
i
1
1
dr
1
1
1
1
1
NME
1
2
1
1
1
10
1
6
0,93
92
VILLARES IB.P 2
CABALLO
Falange 3C
i
1
1
1
CABALLO
1
1
4
2
NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
dr
fg
3
1
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
1
0,22
0,25
0,5
0,5
0,5
0,12
1
1
1
0,25
23
MUA
0,1
0,1
0,5
0,1
0,1
[page-n-262]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 249
…/…
VILLARES IB.P 2
CIERVO
Asta
Diente Inferior
Tibia diáfisis
NR
F
i
VILLARES IB.P 2
CONEJO
Tibia P
Metatarso C
Falange 1C
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
fg
3
1
1
5
CIERVO
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
0,05
47,8
VILLARES IB.P 2
LIEBRE
Mandíbula y dientes
Metatarso C
Falange 1C
F
i
1
2
2
VILLARES IB.F
OVICAPRINO
Diente superior
Diente Inferior
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio diáfisis
Tibia diáfisis
Metatarso diáfisis
Falange 1C
LIEBRE
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES IB.P 2
LIEBRE
Mandíbula y dientes
Metatarso C
Falange 1C
VILLARES IB.P 2
CONEJO
Mandíbula y dientes
Diente Inferior
Húmero P
Húmero diáfisis
Radio P
Ulna P
Ulna diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Metatarso C
Falange 1C
VILLARES IB.P 2
CONEJO
Mandíbula y dientes
Húmero P
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
5
1
5
0,86
1,01
NME
1
2
2
i
1
1
NF
fg
i
dr
1
1
1
1
3
4
NME
3
1
3
1
1
2
3
1
1
1
1
1
MUA
1
0,37
0,22
F
dr
2
7
i
4
3
fg
2
1
1
12
1
1
OVICAPRINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
0,5
0,25
0,11
F
dr
3
1
1
1
2
1
NME
2
3
4
24
3
27
3
23
8,59
7,3
34
1
18
1,67
182
VILLARES IB.F
OVICAPRINO
Diente superior
Diente Inferior
Húmero D
Falange 1C
NME
6
10
1
1
VILLARES IB.F
OVEJA
Húmero D
Ulna P
Astrágalo
Falange 1C
MUA
0,5
0,55
0,5
0,12
F
i
1
1
1
dr
1
1
OVEJA
MUA
1,5
0,5
1,5
0,5
0,5
1
1,5
NR
NMI
NME
MUA
VILLARES IB.F
OVEJA
Húmero D
Ulna P
Astrágalo
Falange 1C
5
1
5
2,12
NME
1
2
1
1
MUA
0,5
1
0,5
0,12
…/…
249
[page-n-263]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 250
VILLARES IB.FI
CABRA
Cuerna
NR
NMI
F
fg
1
1
1
VILLARES IB.F
BOVINO
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Metacarpo P
i
1
1
1
1
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
4
1
4
2
70
F
dr
1
1
VILLARES IB.FI
CIERVO
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
NME
1
1
1
1
VILLARES IB.F
ASNO
Diente superior
Diente Inferior
Incisivos
i
4
4
3
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
6
1
4
0,71
125
VILLARES IB.F
CERDO
Diente superior
Diente Inferior
Pelvis fg
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1D
Falange 2C
F
dr
i
1
1
1
1
1
1
1
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES IB.F
CERDO
Diente superior
Diente Inferior
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1D
Falange 2C
VILLARES IB.FI
CIERVO
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
250
9
1
8
0,96
68
NME
1
2
1
1
2
1
MUA
0,05
0,11
0,5
0,12
0,12
0,06
F
i
1
dr
1
1
1
dr
1
3
3
ASNO
fg
1
1
F
NR
NMI
NME
MUA
Peso
18
1
18
1,35
374
VILLARES IB.F
ASNO
Diente superior
Diente Inferior
Incisivos
NME
5
7
6
VILLARES IB.FI
CABALLO
Diente superior
NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
dr
1
1
1
1
0,05
23
MUA
0,27
0,58
0,5
[page-n-264]
251-254.qxd
19/4/07
20:01
Página 251
5.10.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
OVICAPRINO
Mandíbula
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
HA,IZ
HA,IZ
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.PLENO, 2,DR
8
50
9
13
14
15a
49,2
26,3
46,6
47,7
44,1
41,6
49,5
21
22,6
21,7
20,3
21
34,8
58,4 87,05
45,9
15b
21,9
20,3
15c
19,1
18,7
18,3
14
21,7
OVEJA
Húmero
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
IB.ANTIGUO,DR
IB.FINAL, DR
IB.PLENO 2,IZ
IB.PLENO,2,DR
IB.PLENO,2,DR
Ad
22,11
27,4
28,2
25,7
24,5
26,3
27,7
27,5
AT
Radio
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.FINAL, DR
IB.FINAL, IZ
IB.PLENO,2,DR
Ap
26,5
32,5
Ulna
HA,IZ
HA,IZ
IB.ANTIGUO
APC EPA
15,4 21
16,8 25,9
15,3
27
25,7
25,3
26,2
22,8
Ad LM
24,5 136,5
23,1
24,9
30
29,5
22,6
Tibia
HA,DR
HA,DR
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 2, DR
Ap
35
Ad
Pelvis
HA,DR
LA LFO
24,6 36,7
Calcáneo
HA,IZ
LM
50,3
Centrotarsal
IB.ANTIGUO
AM
19,1
Fémur
IB.PLENO,2,IZ
Ad
31,6
24,7
21
22,5
13
12,7
12,4
12
14
Astrágalo
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.FINAL, IZ
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, IZ
IB.PLENO 2, IZ
IB.PLENO 2, IZ
LMl LMm EL EM Ad
24,3 22,8 13,5 14,7 15,7
25,3 23,5 14,2 16,5 18,2
25,7 23,8 12,7 13,5 15,8
27 24,5 14
15
17
24,9
29 27,4 16 17,2 20
27 24,4
16
29,4 27,7 15,3 15 18,7
24,3 24,2
23,5 13,4 14
25 23,6 14,5 13,5 16
25,9 24,6 14,2 14,5 16,1
23 22,3 12
13 14,2
26,2 24 14,3 13,2 17
26,6 25 13,7 13,2 18
25 24,2 13,9 13,9 15
Metatarso
HA,DR
HA,DR
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 1,IZ
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO,2,DR
Ap
18,4
Metacarpo
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.PLENO 1,IZ
IB.PLENO 1,IZ
Falange 1
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
HA,IZ
HA,IZ
Ad AmD
19,5
16,2
16,3
16,7
9,5
19,5
Ap
18,4
18,8
19,7
Ad
21,7
22
20,3
LM
LL AmD
100
97,5
22
18,4
19,1
21,5
23,7 121,6 117,6
24,9
13
19,5
19,5
Ap
10
12,5
12
10,3
10,6
14,5
10,3
10,2
9,6
10,5
10,3
8,7
11,7
8,2
10,4
Ad LM pe
8
17,5
12 36,4
11,5 37,8
11,1
9,7
14,6
9,13
9,3
8,6
10,5
10,3
8,5
11,5
7,9
9,5
30,3
40,4
32,1
28,5
31,1
30,5
29,8
29,6
34,8
27,4
32,5
…/…
251
[page-n-265]
251-254.qxd
19/4/07
20:01
Página 252
…/…
Falange 1
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.ANTIGUO,IZ
IB.FINAL, DR
IB.FINAL, IZ
IB.PLENO 1,IZ
IB.PLENO 1,IZ
IB.PLENO 1,IZ
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, IZ
IB.PLENO, 2, IZ
IB.PLENO,2,DR
IB.PLENO,2,DR
30,2HA,DR
HA,DR
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 1,IZ
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO,2,DR
Falange 2
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,IZ
IB.PLENO 2, DR
Ap
8,8
10,9
12,4
12
9,4
11
10,1
10,1
11,3
9,9
10,1
10,5
9,8
9,9
9,9
11,9
18,4
Ad LM pe
7,9
28
Calcáneo
HA,DR
LM
51
9,2
14,3
12,5
8,6
10
8,7
9,3
10,7
9,5
10,1
9,5
9,2
9,3
8,8
10,5
Astrágalo
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.PLENO 2, DR
LMl LMm El
Em Ad
26,1 24,6 13,4 15,3 16,5
27,7 23,8 13 13,9 16
27,2 24,8 13,7 14,6 17
25 23,4 12,8 14,5 16,9
30 27,4 16 17,5 17,4
27,5 26,6 15 16,4 15,9
Metacarpo
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.PLENO 1,DR
Ap
21,3
21,4
21,5
25
Metatarso
IB.ANTIGUO
IB.PLENO, 2, IZ
Ap
17,7
22,2
Ad LM LL AmD
21,6 111,8 106 10,8
Falange 1
HA,IZ
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 2, iz
IB.PLENO,2,DR
Ap
13,1
12,3
12,4
12,2
12
12,6
15
Ad LM pe
12,9 34,8
12 33,2
11,7 34,7
11,9 34,7
12,2 34,2
12,3 34,6
13,4 39,8
14,2 41,4
Falange 2
HA,DR
HA,IZ
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
Ap
14,5
14,5
14,4
12,2
12
12,3
Ad
10,5
10,1
10,3
9,5
9,4
9,6
38
39
29,5
33,9
31,8
30
29,9
39,5
31,3
29
30,9
32,1
19,5
16,2
16,3
16,7
Ad
8,3
8
6,7
8
6,7
6,6
8,3
8,9
8,2
8,3
8
LM
20,3
20
15,9
17,5
17,1
18,2
20,4
19
21,2
18,5
CABRA
Escápula
HA,IZ
LMP LS LmC
24,7 21,6 16,8
Húmero
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
Ad
28,6
27
27
Radio/cubito
HA,DR
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.PLENO 2, DR
Ap APC EPA
27,4
27,4 21,6 21,5
26,4
28,2 21,5 24
27,6
Tibia
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
Ad
23,2
23,2
252
25,8
9,5
19,5
Ap
10,5
10
9,4
8,9
8,5
9,4
10
10,4
9,6
10,5
9,6
Ad LM LL AmD
25,4 106
25,7 105,9 101,3 13,3
25,4 106,2 101,4 10,2
CERDO
Cráneo
IB.ANTIGUO,iz
24
31,8
Escápula
HA,IZ
IB.ANTIGUO,DR
LmC LMP
22,6
22 31,5
Radio
IB.PLENO 2, IZ
AT
28,2
26,9
26,9
Ap
22,5
Astrágalo
IB.PLENO,2,DR
IB.ANTIGUO,DR
LMl LMm
43,4 39,9
22 31,5
Ad
24,6
LM
22
23
22,6
20,8
20,9
19,2
AmD
10,9
10,3
10,2
10,13
10
10,4
[page-n-266]
251-254.qxd
19/4/07
20:01
Página 253
CABALLO
MC IV
HA,IZ
IB.ANTIGUO,IZ
Ap
14,3
14
Ad
15,6
15
LM
70,5
70
Falange 2
HA,DR
IB.FINAL, DR
Ap
Ad LM pe
11
10,6 19
Falange 1
HA,DR
IB.PLENO 1,IZ
Ap
16,5
14,2
Cráneo
HA,DR
Húmero
HA,DR
Ap
95
Metacarpo
IB.FINAL,IZ
Falange 1
HA,IZ
IB.ANTIGUO,DR
Ap
27,5
26,4
Ad
26
25
Falange 2
IB.ANTIGUO
HA,IZ
HA,DR
IB.ANTIGUO,DR
IB.ANTIGUO
HA,IZ
HA,DR
IB.ANTIGUO,DR
Ap
25,3
28,6
27
27,8
25,3
28,6
27
27,8
Ad
21,9
24
23
24,2
21,9
24
23
24,2
Falange 3
HA,IZ
IB.ANTIGUO,DR
Mandíbula
IB.PLENO,2,IZ
Mandíbula
IB.PLENO,2,IZ
Calcáneo
HA,IZ
Falange 2
IB.ANTIGUO,IZ
1
127
7
73
2
3
4
116,9 117,4 109
8
9
10
66,4 62 32,6
LM AM
40,04 15,04
Ap
11
6
104,5
12
13
14
29,5 20,1 19,5
A
17
Alt
29
4
17,2
9
2,2
11
11,3
L
25,6
A
20,3
Alt
6,14
L
24
A
25,3
Alt
29
5
14
12
10,5
13
9
L
30
A
24
Alt
20
5
16,4
9
4,8
10
2
12
10,7
L
27,4
A
27
Alt
5
10,57
9
3
10
4
12
13
L
25,4
A
16,9
Alt
22,5
4
14,6
8
5,3
9
7,4
11
4,5
L
26,4
A
23
Alt
55
5
13,2
12
11,6
13
11
EPA Emo
61,2 48,2
GB GH LmT
52,54 56,2 54,4
Ap
41,6
Falange 1
5
104
11
35
L
28,6
HA
PERRO
11
10,3
Metacarpo
HA,IZ
Amp LSD
20,6 58,5
57,2
8
4,7
Astrágalo
HA,DR
LM
35
31,3
32,5
33
35
31,3
32,5
33
4
15,5
Ulna
IB.PLENO,1,DR
LM
54,9
56,4
Alt
17,2
M3 superior
IB.FINAL,dr
Ap
48,4
A
16,7
M1 inferior
HA,iz
APC EPA
26,3 40,4
11
9,3
P4 superior
HA,IZ
Ulna
IB.PLENO,2,IZ
8
5
M1 superior
IB.PLENO 1, DR
LM
313
Alt
16,2
M3 superior
IB.PLENO1,DR
BT
SD
80,92 41,7
A
14,9
M1 superior
HA,DR
Ad
90
4
14,4
P3 inferior
HA,DR
23
51,7
Alt
22
P3 inferior
IB.ANTIGUO,DR
BOVINO
A
17,2
P2 inferior
IB.ANTIGUO,IZ
Ad LM pe
14
37
L
34
Ap
42,7
Falange 3
IB. ANTIGUO
13
P2 inferior
HA,DR
HP
Ld
31,75 43,34
GL
50
GB
58,7
P3 inferior
IB.ANTIGUO,DR
L
20,6
A
15,4
Alt
18
4
12
8
4
11
8,5
P2 superior
IB.PLENO 1, IZ
L
26,7
A
18,5
Alt
19,4
Ad
40
9
3,6
11
14,5
LM
65,6
ASNO
19
20
21,6 17,9
Ad LM pe
9
22
253
[page-n-267]
251-254.qxd
19/4/07
20:01
Página 254
P2 superior
IB.FINAL, IZ
L
30
A
20
Alt
44,2
5
4,5
9
3,6
10
3,4
12
13
11,7 10,4
P4 superior
IB.FINAL, IZ
L
25,5
A
24,5
Alt
61,4
5
9,5
10
4,5
12
12,5
13
10,5
P4 superior
IB.FINAL, IZ
L
25,5
A
24,5
Alt
61,4
5
9,5
10
4,5
12
12,5
13
10,5
M1 superior
IB.FINAL, IZ
L
21,7
A
23
Alt
52,5
5
9
12
10
13
9
M2 superior
IB.FINAL, IZ
L
20,5
A
20,7
Alt
54
5
8,5
12
9,4
13
8,5
Fémur
IB.PLENO 2,DR
IB.PLENO 2,IZ
Ap
15
17
Tibia
IB.PLENO 2,IZ
Ap
14,3
Calcáneo
HA,DR
LM
20,5
Metatarso II
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 2,IZ
LM
46,5
44,4
AT
Ad
LM
12,5
86
Ap
7,3
Ad
4,8
LM
46
LIEBRE
P2 inferior
IB.FINAL, IZ
L
24,6
A
13,4
Alt
42
4
11,6
P3 inferior
IB.FINAL, IZ
L
24,7
A
16
Alt
57,7
4
11
12,3 10,2
M3 inferior
IB.FINAL, IZ
L
22,5
A
12,4
Alt
59
4
11,5
CIERVO
Tibia
IB.FINAL,DR
Ad
45
2
14,4
14,5
16,2
Escápula
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 1,DR
LMP
8,3
10
LS
4,2
Húmero
HA,IZ
IB.PLENO 2,IZ
Ap
Ad
8,4
11,4
Radio
HA,DR
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 2,DR
IB.PLENO 2,DR
Ap
5,8
7,2
6
6
254
Ad
11
Metatarso II
IB.ANTIGUO,DR
Ap
7
Ad
5
Ap
11,2
6,3
Ad
PERDIZ
Tibio Tarso
IB.ANTIGUO
HA,DR
Escápula
HA,DR
Mandíbula
HA,IZ
HA,IZ
IB.PLENO 2,DR
Pelvis
HA,DR
IB.PLENO 1,IZ
11
9,5
Húmero
HA,DR
ÁNADE
CONEJO
Ulna
HA,DR
IB.PLENO 2,DR
11
12,3
3
30,7
APC EPA
5,8
7,9
4,5
6,9
LA
7,3
7,5
LFO
15,4
4
15,8
15,8
AS
7,3
9,6
LmC
4,6
5,6
Dic
10,34
[page-n-268]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 255
5.11. LA BASTIDA DE LES ALCUSSES
5.11.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Moixent (Valencia)
Cronología: siglo IV a.n.e
Bibliografía: Fletcher, Pla y Alcacer, 1965 y 69; Díes et alii,
1997; Bonet et alii, 2001.
Historia: El yacimiento es conocido desde el año 1909, pero
no será hasta el año 1928 cuando el Servicio de Investigación
Prehistórica lleve a cabo la primera excavación del lugar. En esta
primera etapa se realizan cuatro campañas de excavación entre
los años 1928-1931, dirigidas por D. Isidro Ballester y D. Luis
Pericot. Durante estos años se llegaron a excavar un total de 245
departamentos, ricos en materiales cerámicos y de hierro. En los
años 60 Fletcher, Pla y Alcácer, publican en dos volúmenes los
materiales de 100 departamentos (Fletcher et alli, 1965 y 1969).
En los años 80 se realiza un sondeo a cargo de Domingo Fletcher
y N. Lamboglia. Finalmente durante los años 90 y en el 2000 se
han reanudado las intervenciones arqueológicas bajo la dirección
de Dra. Helena Bonet y Dr. Enrique Díes Cusí. En los últimos trabajos realizados en el yacimiento se ha realizado un estudio completo del urbanismo y la arquitectura del poblado (fig. 30).
Fig. 30. Vista aérea de la Bastida (en Bonet, 2001).
Paisaje: El yacimiento se localiza en una loma amesetada de
la Serra Grossa a 742 m.s.n.m. Las coordenadas cartográficas
U.T.M son 42987 / 69105 del mapa (820-I), escala 1:25.000.
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
Ubicado en el piso bioclimático termomediterráneo, el clima
actual cuenta con una temperatura media anual de 15-17º C.
La vegetación actual del entorno inmediato es un pinar mesomediterráneo con pino carrasco (Pinus halepensis) y pies aislados
de carrasca (Quercus ilex) y en el estrato arbóreo un sotobosque
de enebros (Juniperus oxicedrus), coscojas (Quercus coccifera) y
sabinas (Juniperus phoenicea), principalmente.
Hacia el Norte se extiende el Pla de les Alcusses, donde se
cultivan la vid, los olivos y cereales. Hacia el Este el Barranc de
la Bastida, bastante encajado, separa el cerro de la zona montañosa de Moixent, donde se ubica el Barranc del Brunyidor y el pic
Xocolatero de 774 m.s.n.m. En dirección Sur se extiende el Pla de
Mallaura y el Barranc de Fontanars zona de cultivo de vid.
El yacimiento se localiza en una encrucijada de caminos que
permiten el paso desde la meseta hacia el litoral. Las vías naturales son el corredor de Montesa al que se accede por el río
Cànyoles y el curso del río Vinalopó por el corredor de CaudeteVillena. En dirección noreste y siguiendo el Barranc de La
Bastida encontramos una vía pecuaria que, por el corredor de
Almansa, comunica con los llanos y pastos de Almansa.
El índice de abruptuosidad es de 6,7.
Territorio de 2 horas: Por el Sur llega hasta los Olivares, al
pie de la Sierra de La Solana, exactamente hasta la cota de 650 m
(fig. 31). Todo el territorio situado al sur es predominantemente
llano, con alturas de alrededor de 600-650 m. La Bastida está a
742 m y la Lloma Llana, máxima altura de ese sector de la Sierra
de la Solana, a 996 m. El llano situado al Sur tiene fuentes y nacimientos de barrancos (Barranc de Fontanars) que vierte sus
aguas a la Rambla del Posino (afluente del Cànyoles). La mitad
oriental de este valle esta cerrada por pequeñas lomas de alrededor de 650 metros que sirven de divisoria de aguas. Los barrancos que nacen al Este, vierten al Barranc de Golgorrubia,
afluente del Clariano. Por el Este llega hasta la casa de San José.
Es un recorrido por alturas medias de 700 metros y pequeñas barrancadas. Es un paisaje similar al del cerro de La Bastida, pero
de relieves más suaves. El único accidente importante que lo
cruza es el Barranc de la Bastida, situado a los pies de la loma de
la Bastida, que vierte sus aguas al Cànyoles. Un azagador sube
desde la Casa del Hondo hasta la Sierra de Moixent, a 723 m. Por
el Oeste llega hasta la rambla del Posino, cerca de la partida
Biosca. Atraviesa el llano de la Casa de los Arenales y va descendiendo a través de lomas de 550-500 metros hasta la rambla.
Por el Norte se desciende de la loma de la Bastida y se atraviesa
un territorio ligeramente ondulado hasta llegar al río Cànyoles a
400 m.s.n.m.
Características del hábitat: El poblado se localiza sobre una
cima amesetada y tiene una extensión de 3,5 ha. Todo su perímetro está defendido por una muralla con torres adosadas al exterior y cuatro puertas. En su extremo oeste ha sido identificada
una estructura de cierre que en un primer momento fue interpretada con una albacara de 1,5 ha, siguiendo paralelos en el mundo
islámico, pero más recientemente ha sido definida como una estructura defensiva de la muralla (Díes et alii, 1997).
En 1997 se publican los resultados de los trabajos de excavación y restauración llevados a cabo en los años 90 (Díes et alli,
1997). En ellos se realiza un análisis pormenorizado de las viviendas, de su arquitectura y funcionalidad. En 1998 se publica el
estudio de la casa 10, a la que se atribuye una posible función palacial (Díes, Álvarez, 1998).
El poblado tiene un urbanismo ortogonal, con casas de planta
cuadrangular agrupadas en manzanas que están separadas por calles. Se han definido cinco conjuntos donde se ubican varias casas
y una casa aislada, la nº 11. El conjunto nº 1 es una vivienda, los
conjuntos nº 2 y nº 3 son manzanas de casas, el nº 4 se corresponde con la casa 10, otros departamentos y una calle, y finalmente el conjunto nº 5 es un edificio cultual (Díes y Álvarez,
1998: 327).
Además de esta información sobre el urbanismo disponemos
de resultados de otros estudios. El año 1965 se publican los resultados de las excavaciones llevadas a cabo en 1928-31
(Fletcher, Pla y Alcácer, 1965). En el volumen 24 de la serie de
Trabajos Varios del SIP, se describen algunos restos óseos recuperados en 50 de los departamentos excavados, entre ellos se
255
[page-n-269]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 256
Fig. 31. Territorio de 2 horas de la Bastida.
menciona la presencia de una mandíbula de cabra en el departamento 1, de un colmillo de jabalí en el departamento 12 y de otro
en el 26, de dientes y una mandíbula de cánido en el departamento
20 y finalmente de molares de cáprido en el 22.
Fig. 32. Planimetría de la Bastida (Entorn).
256
En el volumen 25 de la Serie Trabajos Varios del SIP
(Fletcher, Pla y Alcácer, 1969) en tres de los 50 departamentos
que publican, en concreto en el 60, 66 y 78 mencionan la existencia de huesos animales, astas de ciervo, dientes de jabalí y astrágalos pulidos.
En estas fechas tienen lugar estudios pioneros sobre la economía del poblado como el de Pla (1968-70) donde a partir del
instrumental agrícola recuperado en el yacimiento y de la presencia de cereales, se insiste en la importancia de la agricultura.
En 1997 se publica el estudio de Pérez Jordà sobre los restos
carpológicos de la Bastida en el APL XXII, pág. 90 (Díes et alii,
1997). Este autor identifica tres especies de cereal: la cebada vestida, el trigo desnudo y el mijo. Entre las leguminosas sólo se documenta la presencia de las habas y en cuanto a los frutales, la vid
y el olivo. Estos datos junto a los obtenidos en otros yacimientos
ibéricos del área valenciana, indican, según Pérez Jordà, la práctica de una agricultura extensiva con el uso del barbecho, junto
[page-n-270]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 257
BASTIDA
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Asno
Cabra montés
Ciervo
Liebre
Conejo
Sisón
NR
343
99
25
132
121
68
1
6
1
2
1
%
42,93
12,39
3,13
16,52
15,14
8,51
0,13
0,75
0,13
0,25
0,13
NME
207
52
18
99
69
40
1
1
1
0
1
%
42,33
10,63
3,68
20,25
14,11
8,18
0,20
0,20
0,20
TOTAL DETERMINADOS
799
51,64
489
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
620
58
678
538,1
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
36
34
70
196,4
TOTAL INDETERMINADOS
748
TOTAL
1547
BASTIDA
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
788
11
799
%
98,62
1,38
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
678
70
748
90,65
9,35
TOTAL
1547
0,20
NMI
25
9
5
12
7
1
1
1
1
1
1
%
39,06
14,06
7,81
18,75
10,94
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
48,36
%
25,94
4,31
2,33
10,61
33,26
22,35
0,21
0,96
0,01
0,01
0,01
7351,74
64
PESO
1906,9
316,8
171,2
780,3
2445,3
1643,4
16,2
70,34
0,6
0,5
0,2
90,920
734,5
489
NME
485
4
489
64
NMI
59
5
64
8086,24
%
92,18
7,82
64
PESO
7263,9
87,84
7.351,7
%
98,81
1,19
538,1
196,4
734,5
489
%
99,18
0,82
9,08
73,27
26,73
8086,24
Cuadro 182. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
con un sistema de agricultura intensiva con el cultivo de leguminosas y productos hortícolas.
5.11.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características del material: El material que vamos a presentar fue recuperado en las campañas de excavación realizadas
los años 1997, 1998, 1999 y 2000, bajo la dirección de la Dra.
Helena Bonet y del Dr. Enrique Díes.
El material procede de diferentes zonas del asentamiento,
como se muestra en el plano. De la muralla norte, de la muralla
oeste puerta oeste (MOPO), de la albacara, de la Casa 10, del camino de ronda de la casa 10 y del vertedero de la casa 11
(fig. 32).
La muestra ósea de la Bastida está formada por un total de
1.547 huesos y fragmentos óseos, con un peso total de 8.086, 24
gramos. Los restos proceden de espacios abiertos como son las
puertas de entrada y el camino de ronda de la casa 10 y de un vertedero de la casa 11.
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en
un 51,64 % del total, quedando un 48,36% como fragmentos de
diáfisis y de costillas indeterminados de meso y macro mamíferos
(cuadro 182).
El estado de conservación de los restos óseos recuperados
según el peso nos indica un peso medio de 9,2 gramos por resto
determinado y un peso medio de 0,98 gramos por resto indeterminado. El valor del logaritmo entre el NR y el NME es de 0,50
(cuadro 183).
Los factores de modificación que han afectado a la muestra
analizada son el procesado carnicero, evidenciado a través de las
marcas de carnicería, el fuego y la acción de los cánidos (gráfica 55).
De los 1.547 restos analizados el 82, 23% no presentaba
ningún tipo de marcas, aunque se trata principalmente de pe-
257
[page-n-271]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 258
NR
PESO
Ifg (g/frgt)
799
748
1547
NRD
NRI
NR
7351,74
734,5
8086,24
9,2
0,98
5,22
Cuadro 183. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
HM
4%
HQ
10%
MC
3%
OVICAPRINO
MMandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
NR SM
83%
Gráfica 55. Huesos modificados (%). Huesos quemados (HQ);
huesos mordidos (HM); huesos con marcas de carnicería (MC) y
huesos sin marcas (NR SM).
queñas astillas indeterminadas, en el gráfico aparecen en la categoría de número de restos sin marcas (NR SM). Del total hay un
3,23% con marcas de carnicería (MC), un 4,33% de huesos mordidos (HR) y un 10,21% de huesos quemados (HQ).
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Este grupo de especies es el más numeroso tanto en número
de restos, como en individuos. Hemos identificado un total de 467
huesos y fragmentos óseos para este grupo de especies, pertenecientes a un número mínimo de 25 individuos. De todos los individuos hemos determinado la presencia de 9 ovejas y de 5 cabras.
Del mismo modo los restos de oveja son más numerosos que los
de cabra.
Las partes anatómicas mejor representadas son las unidades
anatómicas de la cabeza y de las patas. Para la cabra sorprende la
nula presencia de los restos del miembro anterior y el escaso valor
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
32,13
1,08
2,5
2,5
3,86
Oveja
0,5
0
6
3,5
10,4
Cabra
2
0
0
1,5
3,62
Total
34,63
1,08
8,5
7,5
17,88
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
401
24
86
108
68
Oveja
8
0
60
52
78
Cabra
8
0
10
10
22
Total
417
24
156
170
168
Cuadro 184. MUA y NR de los ovicaprinos.
258
de las unidades del miembro posterior, que están representadas
por el húmero distal y la tibia, es decir partes de escaso aporte cárnico (cuadro 184).
El peso de los huesos con un valor del 32,58% del total, nos
indica así mismo una preferencia en el consumo de la carne de
estas especies, cuyo aporte cárnico ocupa un segundo lugar después del bovino.
Las edades de muerte de ovejas y cabras obtenidas a partir del
desgaste molar, nos indican la presencia de seis animales sacrificados entre los 9-12 meses (infantil), tres entre los 21-24 meses
(juvenil), cuatro entre los 24-36 meses (subadultos) y uno entre
los 3-4 años (adulto-joven), cinco entre los 4-6 años (adultos) y
siete entre los 6-8 años (adultos/viejos) (cuadro 185).
D
3
I
Edad
9-12 MS
21-24 MS
2-3 AÑOS
3-4 AÑOS
4-6 AÑOS
4-6 AÑOS
6-8 AÑOS
6-8 AÑOS
3
4
1
5
1
7
4
Cuadro 185. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
El grado de fusión de las epífisis de los huesos nos corrobora
los datos obtenidos con el método anterior (cuadro 186).
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
6-8
30-36
36-42
36-42
20-28
13-16
NF
0
2
2
1
5
0
F
2
0
0
0
0
1
%F
100
0
0
0
0
100
OVEJA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
10
10
36
30
18-24
36-42
18-24
30-36
20-28
13-16
NF
1
0
2
0
1
0
0
0
1
1
F
5
1
2
1
1
2
4
1
0
1
%F
83,33
100
50
100
50
100
100
100
0
50
CABRA
Parte esquelética
Metacarpo D
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Meses
23-36
23-60
23-60
19-24
NF
1
1
0
0
F
1
0
1
1
%F
50
0
100
100
Cuadro 186. Ovicaprino. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
[page-n-272]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 259
Debido a la fragmentación de los huesos, disponemos de
apenas restos para calcular la altura. La alzada a la cruz de ovejas
y cabras ha sido calculada a partir de un único calcáneo y de varios astrágalos. Las medidas de los astrágalos pensamos que no
son muy fiables, ya que no existe seguridad de que pertenezcan a
individuos adultos.
De todos modos, para la oveja, la longitud máxima de un calcáneo nos permite calcular una alzada de 56,43 cm y las medias
de cinco astrágalos nos indican una altura de 57,38 cm. Entre las
ovejas hay individuos cornados.
Para las cabras sólo contamos con las medidas de tres astrágalos, cuya media nos indica una altura a la cruz de 53,29 cm.
En cuanto a las modificaciones que han afectado a los huesos
de este grupo de especies, las más numerosas son las producidas
por el fuego. Hay un total de 31 huesos quemados de color marrón, negro y algunos con una tonalidad gris. A excepción de dos
restos quemados recuperados en la muralla oeste puerta norte, el
resto de huesos quemados proceden del vertedero de casa 11.
Un total de 19 restos presentaban marcas de carnicería. Las
marcas documentadas son principalmente fracturas producidas
sobre la superficie basal de las cuernas y las fracturas sobre el
diastema y ramus horizontal de la mandíbula. Otras están relacionadas con el troceado del esqueleto en porciones más pequeñas;
son las fracturas documentadas sobre las epífisis distales de los
húmeros y las fracturas y cortes profundos localizados en la mitad
de las diáfisis de tibias y radios.
Hay seis restos con marcas que proceden del vertedero de la
Casa 11, nueve del camino de ronda de la Casa 10, dos de la
puerta norte y dos del MOPO.
Para este grupo de especies hemos identificado mordeduras
de perro en 35 restos, recuperados mayoritariamente en el vertedero de la Casa 11. En 7 restos que proceden del camino de ronda
de la Casa 10 y en un resto de la puerta norte y otro del MOPO.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo es la segunda especie con más restos, con un total de
132 huesos y fragmentos óseos que pertenecen a un número mínimo de 12 individuos.
Las partes anatómicas que se han conservado mejor en esta
especie son los restos craneales y las unidades del miembro posterior y anterior (cuadro 187).
Los elementos del cuerpo no están presentes en el cuadro, no
hemos determinado ninguna costilla para esta especie y solamente 4 fragmentos de vértebra indeterminadas, que por su conMUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
CERDO
11,66
0
5
70
4,44
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
CERDO
138
4
42
36
38
Cuadro 187. MUA y NR de cerdo.
dición de fragmento no aparecen reflejadas en el recuento de unidades anatómicas.
Los metapodios y falanges también son unidades poco representadas debido posiblemente al sistema de recogida de material,
sin cribado de las tierras.
El peso de sus restos coloca a esta especie en tercer lugar en
cuanto aporte cárnico, con un valor del 10,61% del total. El consumo de cerdo se realizaba sobre animales preferentemente subadultos y juveniles.
La edad de muerte según el método del desgaste molar nos indica la presencia de una muerte entre los 7-11 meses (infantil), de
tres muertes entre los 19-23 meses (juvenil), de cuatro entre los
31-35 meses (subadulto) y de una entre los 43-47 meses (adulto)
(cuadro 188).
CERDO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
D
I
1
1
Edad
7-11 MS
19-23 MS
19-23 MS
31-35 MS
31-35 MS
43-47 MS
3
4
3
1
Cuadro 188. Desgaste molar cerdo. (D. derecha / I. izquierda).
El grado de fusión de los huesos también indica la presencia
de animales subadultos y juveniles (cuadro 189).
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
12
12
42
36-42
24
12
42
42-48
24
24-30
27
NF
0
0
1
1
1
0
1
0
3
0
1
F
1
1
0
3
2
2
0
1
2
2
0
%F
100
100
0
75
66,6
100
0
100
40
100
0
Cuadro 189. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Para esta especie son pocos los restos conservados enteros
que nos han permitido calcular la alzada de estos animales. A
partir de un metacarpo IV y de un metatarso III, hemos obtenido
una altura a la cruz de 71,28 cm y de 70,61. Se trata de tallas elevadas, tal vez demasiado para cerdos domésticos, por lo que
pueden pertenecer a jabalíes. Aunque la alzada de los animales
varía según el hueso utilizado para estimar la altura a la cruz.
En cuanto a las modificaciones observadas sobre los huesos
hay que señalar la presencia de 9 restos quemados recuperados en
el vertedero de la Casa 11, la coloración de los huesos es blanca,
gris, marrón y negra.
Las marcas de carnicería identificadas son las producidas durante la primera fase y la última del procesado carnicero. A la primera fase atribuimos las marcas identificadas en las mandíbulas
259
[page-n-273]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 260
se trata de incisiones finas localizados en la superficie lingual y
en la zona de inserción de la hemimandíbula y las fracturas observadas en la superficie basal de las mismas. Marcas producidas
durante la desarticulación del esqueleto. Finalmente, las fracturas
observadas sobre las superficies proximales de ulnas y calcáneos
y en las diáfisis de radios y tibias, son las producidas durante el
troceado de las diferentes partes del esqueleto en porciones consumibles.
En 17 restos hemos observados mordeduras y arrastres producidos por la acción de los cánidos, los restos proceden del vertedero de la Casa 11 y del camino de ronda de la Casa 10.
El bovino (Bos taurus)
Los restos identificados para esta especie son 121, que pertenecen a un número mínimo de 7 individuos. Tanto en número de
restos como en individuos el bovino es la tercera especie más importante.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor son las
patas, es decir carpales, tarsales, metapodios, calcáneo, astrágalo
y falanges. A estos elementos sigue la unidad del miembro posterior, y con un valor menor los restos de la cabeza y del miembro
anterior (cuadro 190).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
BOVINO
4,27
0
6
2,5
8,83
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
BOVINO
56
32
46
32
76
Cuadro 190. MUA y NR de bovino.
No está representada la unidad del cuerpo, aunque tenemos
que citar que se han identificado cinco fragmentos de vértebras
indeterminadas y 11 de costillas, que por su condición de fragmentos no aparecen en el cuadro.
El peso de los restos de bovino supone el 33,26% del total de
las especies determinadas, por lo que se trata de la especie de la
que se obtiene un mayor beneficio cárnico, junto con el grupo de
los ovicaprinos.
La edad de muerte establecida a partir del grado de fusión de
los huesos, nos indica la presencia de dos individuos con una
edad menor de tres años (juvenil/subadulto), para el resto de animales identificados se observa una edad de muerte adulta
(cuadro 191).
La fragmentación de los restos ha impedido estimar la altura
a la cruz de estos animales. Aunque e las medidas de los huesos
parecen indicar la presencia de un animal joven, de un macho y
de un grupo más numeroso de hembras.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos, las
quemaduras son las más abundantes. Hay un total de 28 huesos
quemados que proceden del vertedero de la Casa 11. La colora-
260
BOVINO
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
12-18
12-18
42-48
54
42
24-30
36-42
24-36
NF
0
0
0
0
0
0
2
0
F
3
3
1
3
1
1
0
1
%F
100
100
100
100
100
100
0
100
Cuadro 191. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
ción de los restos es negra, marrón y gris. La actuación de los cánidos se ha dejado notar en 6 restos, cuatro recuperados en el vertedero de la Casa 11 y dos en el camino de ronda de la Casa 10.
Las marcas de carnicería documentadas nos hablan de las distintas fases del procesado carnicero de esta especie. Los cortes
identificados en astrágalos y falanges pueden estar haciendo referencia al pelado y también a la desarticulación. Las fracturas localizadas en el diastema de la mandíbula y en la zona basal también se refieren al procesado de la cabeza. Finalmente las fracturas localizadas en pelvis, escápulas, húmeros y metapodios
hacen referencia al troceado de las distintas unidades anatómicas.
El asno (Equus asinus)
El asno está presente con 68 restos que pertenecen a un único
individuo. Todos los restos proceden del vertedero de la Casa 11.
El peso de los restos supone el 22,35% del total de las especies
determinadas. Se trata de una especie no consumida.
La conservación de las partes del esqueleto indica que los elementos de las patas son los mejor conservados. A ellos siguen los
del miembro posterior y dientes.
La unidad anatómica del miembro anterior sólo esta representada por la presencia de una escápula, mientras que la unidad
axial no tiene valor, ya que aunque hay 8 fragmentos de vértebras
indeterminadas y 9 de costillas, por su condición de fragmentos
no aparecen representados (cuadro 192).
La edad de muerte se ha establecido por el desgaste de los
dientes atribuyendo a este individuo una edad de entre los 6-8
años.
Para calcular la altura a la cruz hemos utilizado la longitud lateral de una tibia y la longitud lateral de un metatarso, obteniendo
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
ASNO
2,66
0
0,5
3
7,44
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
ASNO
27
17
1
5
18
Cuadro 192. MUA y NR de asno.
[page-n-274]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 261
un valor de 109 cm y 102 cm respectivamente. La alzada de este
asno estaría entre los valores obtenidos.
Por lo que se refiere a las modificaciones óseas, la característica común a todos los huesos de asno es que estaban quemados,
unos más que otros, adquiriendo diferente coloración desde marrón claro en los huesos menos afectados por el fuego, hasta una
coloración negra y gris. También hemos identificado mordeduras
de perro en la superficie proximal del calcáneo.
1200
1000
800
600
400
Las especies silvestres
La cabra montés (Capra pyrenaica)
Sólo hemos determinado un resto de cabra montés, se trata de
un metatarso proximal derecho, con un peso de16,2 gramos, que
supone un 0,21% del peso total de las especies determinadas. El
resto se recuperó en el camino de ronda de la Casa 10.
El ciervo (Cervus elaphus)
De ciervo hemos determinado 6 restos que pertenecen a un individuo adulto. Los restos determinados son tres fragmentos de
asta, una diáfisis de fémur, una diáfisis de metatarso y una epífisis
proximal de metatarso izquierdo.
Los restos suponen un 0,76% del peso total de las especies
determinadas y el aporte cárnico es puntual.
En cuanto a las modificaciones óseas, los huesos con alteraciones se encontraban en el vertedero de la Casa 11. Hay un fragmento de asta y de metatarso quemados con una coloración marrón, mordeduras de perro sobre la epífisis proximal de un metatarso que también presenta una fractura en la diáfisis.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Hay un resto de liebre y dos de conejo que pertenecen a un individuo para cada taxón.
Para la liebre se trata de una escápula distal recuperada en la
muralla oeste puerta oeste. Los restos de conejo son una diáfisis
de húmero y una de ulna que se recogieron en el vertedero de la
Casa 11 y en la puerta norte.
En estos restos no hemos observado ningún tipo de modificación que pueda haber alterado la superficie ósea.
Las aves silvestres
El sisón (Tetrax tetrax)
Para esta ave hemos determinado un resto, se trata de un radio
proximal izquierdo que fue recuperado en el vertedero de la
Casa 11.
El sisón es un ave esteparia de la familia de los otididos que
habita en las estepas y en las grandes extensiones de cultivo de
cereal.
5.11.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
Los restos analizados provienen de las últimas excavaciones
realizadas en el yacimiento y fueron recuperados en su mayor
parte fuera de los espacios de hábitat, es decir en espacios de circulación como el camino de ronda utilizado como vertedero de la
Casa 10, el vertedero de la Casa 11 y en las puertas norte y oeste
(gráfica 56).
Tan sólo en un caso se recuperaron restos en el interior de un
espacio doméstico: la casa 10, de donde proceden un total de 22
restos óseos.
200
0
MOPN
MOPO
CASA 10 VERTEDERO VERTEDERO
C-10
C-11
Gráfica 56. Distribución del NR.
El vertedero de la Casa 11 es el que concentra una mayor
cantidad de restos. La fauna recuperada es doméstica y silvestre. Entre los animales domésticos están la oveja, la cabra,
el cerdo, el bovino y el asno. Las especies silvestres están representadas por el ciervo, el conejo y por un ave (sisón). Las
partes anatómicas, a excepción del asno, son principalmente
restos craneales con la presencia mayoritaria de mandíbulas y
dientes sueltos. También son abundantes los elementos de las
patas, metapodios y falanges articulados en casi todas las especies y finalmente abundan los fragmentos de diáfisis y de costillas.
Se trata de un depósito formado por basura doméstica, en
el que hay restos de escaso valor alimenticio separados durante el procesado carnicero. Y fragmentos desechados después del troceado y consumo de las partes con mayor aporte
cárnico.
En este conjunto hay que destacar la presencia de los restos
de un asno. Este animal no fue consumido y la presencia de abundantes restos craneales, del miembro posterior derecho completo
y de otros elementos del esqueleto, nos lleva a pensar que se trata
de un animal completo.
En el vertedero se han distinguido tres niveles; uno de fundación, otro de uso y el tercero de abandono. Por la presencia de
marcas de perros sobre los huesos deducimos que se trata de un
depósito abierto durante los distintos momentos de ocupación.
También está documentada la acción del fuego en el vertedero durante el nivel de uso, es decir hay una quema intencionada de la
basura que afecta a los huesos quemándolos de forma desigual.
En la fase de abandono aparecen los restos de asno. Sus huesos
presentan al igual que los de la fase anterior un quemado desigual
de su superficie, predominando los colores marrón y negro.
Tenemos la duda de sí se trata de un fuego intencionado para
quemar al animal y evitar el proceso de descomposición del
mismo, ya que la casa11 no dista muchos metros del depósito, o
si por el contrario el animal murió durante el momento de destrucción e incendio violento del poblado, hecho que parece más
probable, ya que este se localizó en el nivel de abandono del poblado y porque abandonar un cadáver de tamaño considerable en
las inmediaciones de una vivienda resultaría muy molesto.
El material localizado en el camino de ronda de la Casa 10 se
caracteriza por la presencia de huesos de especies domésticas y la
261
[page-n-275]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 262
70
60
50
NR
40
NME
NMI
30
PESO
20
10
0
Ovicaprino
Cerdo
Bovino
Cabra
montés
Ciervo
Liebre
Conejo
Sisón
Gráfica 57. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
ausencia de silvestres. Entre los restos de las domésticas hay un
mayor número de restos de ovejas y cabras. Esta abundancia se
debe principalmente a la dispersión de los dientes de las ovejas, lo
que determina la preeminencia de este grupo. Sin embargo, sí que
es significativo el hecho de que tanto las ovejas como las cabras
estén representadas por un mayor número de individuos que los
cerdos y bovinos. Los restos atribuidos a meso mamíferos y macro
mamíferos, es decir fragmentos no determinados específicamente
aunque si anatómicamente, son casi todos fragmentos de costillas.
Para algunas especies como el bovino encontramos restos articulados como las falanges. Las partes anatómicas dominantes son los
fragmentos de diáfisis, de cráneo y mandíbulas, frente a los restos
de epífisis de los huesos largos. Se trata de basura doméstica,
aunque no está claro que el material pertenezca sólo a la Casa 10,
ya que el camino de ronda puede ser un lugar donde se acumule
diariamente basura de varias casas, además este material fácilmente puede ser dispersado por el paso de las personas y por la acción de los perros. Por tanto no podemos considerarlo como un
vertedero como ocurre con el depósito de la Casa 11.
Analizando la muestra en su conjunto observamos el predominio de las especies domésticas sobre las silvestres (gráfica 57).
Entre las especies domésticas, los ovicaprinos son el grupo
principal en el yacimiento y además las partes del esqueleto de
ambas especies (ovejas y cabras) son las mejor conservadas. Hay
que señalar una mayor presencia de oveja que de cabra. En este
grupo de especies están representados todos los grupos de edad.
Observamos una selección en el sacrificio de animales de 6 a 10
años, aunque también hay que señalar la muerte infantil/juvenil y
la de animales subadultos.
El cerdo es la segunda especie en restos, elementos y en individuos, también es el segundo animal que conserva mejor las distintas unidades anatómicas. Sin embargo, en aporte cárnico se
sitúa por detrás del bovino. Para el cerdo claramente hay una selección de los animales juveniles y subadultos, ya que sólo hay
una muerte infantil y una adulta.
Como tercera especie en restos, elementos, individuos y en
unidades anatómicas conservadas está el bovino. Se trata de una
262
especie cuyo aporte cárnico, según el peso de sus restos supera al
proporcionado por ovejas y cabras. Los bovinos son sacrificados
a una edad adulta, aunque hay que señalar la presencia de dos
muertes a edad juvenil/subadulta.
Por lo que respecta a las especies silvestres su presencia en la
muestra analizada es mínima. Sorprende esta escasez, dado el paisaje forestal donde se ubica el asentamiento, y también la importancia que según los trabajos de Pla debió tener la agricultura en
el asentamiento, actividad que debió necesitar dar caza a los potenciales destructores de cosechas. Sin embargo los datos parecen
evidenciar que se trata de un recurso puntual. Una posible explicación es que el medio estuviera tan transformado por la agricultura y el pastoreo como para hacer desaparecer los ungulados silvestres. Pero resulta poco creíble habida cuenta que en el territorio de dos horas se incluyen zonas montañosas poco aptas para
la agricultura, en las que sin duda debieron mantenerse los recursos forestales, incluidos los herbívoros silvestres. Mas parece
esta escasez consecuencia de una elección o un problema de
muestreo.
Habría que señalar por otra parte que algunos restos identificados como pertenecientes a cerdos podrían ser jabalíes dada su
elevada altura a la cruz.
En el yacimiento, los animales más comunes son las ovejas
y cabras, por lo que podemos pensar que se trata de rebaños
mixtos, mantenidos tal vez extramuros, en lo que se ha denominado albacara o en cercados construidos con materiales perecederos.
Esta cabaña estaría sustentada por los pastos naturales y por
los productos cerealísticos, ya que el cultivo de cereales está identificado en el poblado y la identificación del ave esteparia, el
sisón, también nos indica la presencia de campos de cereal cerca
del hábitat.
La explotación de la cabaña de ovejas y cabras estaría orientada hacia la producción de lana, y en menor medida de carne,
según podemos observar en la distribución del grupo de edades de
animales muertos y vivos (gráfica 58).
Los cerdos podrían mantenerse en pocilgas dentro del poblado, en espacios de pequeñas dimensiones.
[page-n-276]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 263
120
100
80
60
%Muertes
%Supervivientes
40
20
0
0,-6 ms
6,-12 ms
1,-2
2,-3
4,-6
6,-10
AÑOS
Gráfica 58. Grupo Ovicaprinos. Cuadro de edades de los animales muertos y supervivientes a partir del % del NMI.
Los bovinos más costosos de mantener, debían de requerir
un cuidado especial. Además de ser consumidos fueron destinados a las labores del campo y al tiro de carros. El entorno de
la Bastida incluye áreas optimas para esta especie, ricas en
agua y pastos como en Fontanars. El diagrama de dispersión
de las medidas de los huesos más numerosos parece indicar la
existencia de un grupo de restos de pequeño tamaño que podría corresponder a una mayor presencia de hembras. El mantenimiento de hembras hasta edad avanzada está justificado
por la cría de terneros como los que se consumieron en el poblado y también para trabajar en el campo. En este último sentido hay que valorar las zapatas de rejas de arado de hierro recuperadas en los departamentos 46 y 49 del yacimiento (Pla,
1968).
Además del vacuno, los asnos pudieron ser usados en tareas
de transporte. El individuo identificado en el vertedero de la casa
11 era un animal de talla reducida sólo apto para transportar pequeñas cargas, un elemento útil sin duda para acarrear leña, agua
y colmenas, como se ha venido haciendo hasta época reciente en
el medio rural.
Los perros están ausentes en la muestra analizada, pero sabemos de su existencia por las marcas de mordeduras dejadas
sobre otros huesos.
Finalmente, hay que mencionar la identificación de huesos
trabajados. En los ajuares documentados en las excavaciones antiguas del yacimiento se detallan los hallazgos. Predominan los
punzones y las agujas de sección circular. Hay también fragmentos de mangos, como unas cachas de mango de puñal del
Dpto. 48, una planchuela con decoración de círculos del Dpto. 47,
un fragmento de laminilla de marfil en el Dpto. 37, y un posible
alfiletero en el Dpto. 30. En la muestra analizada hemos identificado un astrágalo de cabra que presenta una perforación central y
la superficie lateral pulida, que fue modificado intencionadamente para ser utilizado como una pieza de juego (taba).
Contamos también con un fragmento de asta de ciervo con una
superficie pulida, que perteneció a un mango.
263
[page-n-277]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 264
5.11.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
CONEJO NR
Húmero diáfisis
Ulna diáfisis
NR
NMI
NR
NMI
Peso
V.C11
Fg
1
1
2
1
2
1
0,5
OVICAPRINO NR
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
Costilla fg
V. cervicales
Sacro
Vértebras indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
MC diáfisis
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Astrágalo
MT diáfisis
Metatarso D
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2C
Iz
NR
NMI
4
264
PN
Fg
2
1
MOPN
F
dr
4
1
Fg
1
Iz
1
2
4
1
MOPO
F
dr
Fg
5
2
Iz
CASA 10
F
dr
Fg
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
7
1
11
9
7
2
22
2
2
1
2
[page-n-278]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
OVICAPRINO NR
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
Costilla fg
V. cervicales
Sacro
Vértebras indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
MC diáfisis
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Astrágalo
MT diáfisis
Metatarso D
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2C
Página 265
VERTEDERO CASA 10
F
Iz
dr
Fg
Iz
4
1
10
6
1
5
4
5
4
2
NF
dr
2
2
VERTEDERO CASA 11
F
NF
Iz
dr
Fg
Iz
dr
4
2
Iz
7
3
31
18
2
12
6
47
27
2
11
1
21
20
4
1
1
1
16
5
37
27
3
Iz
NF
dr
6
3
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
19
12
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
3
2
1
1
20
14
2
3
3
2
1
14
1
1
1
2
12
1
1
8
1
1
2
2
1
19
2
1
23
320
23
343
25
207
42,8
1906,9
21
5
13
5
3
2
56
11
98
1
16
16
8
8
6
26
21
2
64
1
1
4
14
NR
NMI
OVICAPRINOS
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
dr
TOTAL
F
Fg
5
2
10
4
5
OVICAPRINO
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
V. cervicales
Sacro
Escápula D
Metacarpo P
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Astrágalo
Metatarso D
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2C
Total
1
1
1
102
102
93
93
20
124
124
NME MUA
2
1
1
0,5
37
18,5
85
7,08
55
3,05
2
2
4
0,8
1
1
5
2,5
1
0,5
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
5
2,5
1
0,12
1
0,12
1
0,12
207
42,8
265
[page-n-279]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
OVEJA NR
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo P
MC diáfisis
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Astrágalo
MT diáfisis
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
OVEJA NR
Cuerna
Cráneo
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
MC diáfisis
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Astrágalo
Metatarso P
MT diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
266
Página 266
MNPN
F
Iz
dr
MOPO
F
Iz
dr
CASA 10
F
Iz
dr
Fg
1
1
VERTEDERO CASA 10
F
NF
Iz
dr
Fg
Iz
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2
1
VERTEDERO CASA 11
F
NF
Iz
dr
Fg
Iz
dr
1
3
1
2
1
2
1
5
2
5
1
1
1
1
1
Iz
1
2
1
6
1
2
2
2
1
3
3
1
1
2
Fg
2
1
12
1
4
1
4
2
6
1
3
0,5
2
4
1
4
2
0,5
2
2
1
3
1,5
4
1
7
2
2
0,5
3,5
1
1
7
2
5
1
52
0,5
0,87
0,25
0,62
0,12
20,4
5
2
1
12
3
1
1
1
3
30
NME MUA
1
0,5
5
5
17
NF
dr
1
1
2
1
22
3
1
1
1
1
2
3
4
2
Iz
1
3
2
1
3
1
1
2
1
2
2
4
TOTAL
F
dr
1
1
1
1
8
2
2
2
31
7
6
1
2
1
30
32
3
3
2
T
[page-n-280]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
OVEJA
NR F
NR No F
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
LIEBRE NR
Escápula D
NR
NMI
NME
MUA
Peso
Página 267
93
6
99
9
52
20,4
316,8
MOPO
dr
1
1
1
1
0,5
0,6
CABRA NR
Cuerna
Radio/cúbito diáfisis
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 2C
NR
NMI
CABRA
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
CIERVO NR
Asta
Fémur diáfisis
Metatarso P
MT diáfisis
NR
NMI
CASA 10
F
Iz
dr
F
Iz
1
Iz
1
1
1
VERTEDERO C11
F
NF
dr
Fg
dr
2
1
3
1
1
1
1
TOTAL
Iz
1
2
dr
2
3
1
1
1
1
2
1
2
10
2
3
2
1
1
1
1
0,5
0,5
1
3
1
2
3
18
0,5
1,5
0,5
0,25
0,37
7,12
1
1
2
2
1
NME MUA
1
0,5
4
2
1
1
1
1
1
7
NF
dr
1
1
1
F
Fg
1
1
1
1
1
1
9
2
1
2
11
4
3
2
1
T
23
2
25
5
18
7,12
0
MOPO
Fg
1
1
VERT.C11
Iz
Fg
2
1
2
1
1
1
3
TOTAL
Iz
Fg
3
1
1
1
1
5
267
[page-n-281]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
CIERVO
Metatarso P
Página 268
NME MUA
1
0,5
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
CERDO NR
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Vértebras indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Fibula
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
268
6
1
1
0,5
70,34
Iz
MNPN
F
dr
Fg
MOPO
F
Iz
dr
C10
NF
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
2
VERT. CASA 10
F
Iz
dr
Fg
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
5
1
3
4
1
1
NF
dr
1
2
Iz
VERT. CASA 11
F
dr
Fg
Iz
1
8
1
1
2
6
1
2
1
2
8
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
122
10
132
12
99
28,1
780,3
1
1
1
4
1
1
3
2
4
1
1
1
9
1
1
13
2
9
25
21
6
29
2
1
7
[page-n-282]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 269
TOTAL
CERDO NR
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Vértebras indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Fíbula
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
SISÓN
Radio P
NR
NMI
NR
NMI
NME
MAU
Peso
Iz
2
5
1
4
8
1
1
2
2
1
2
1
F
dr
1
1
2
7
Fg
10
2
2
Iz
NF
dr
NME MUA
3
7
13
0,44
1,22
4
2
1
0,5
1
4
0,5
2
4
4
2
1
0,5
0,5
1
0,5
1
1
1,5
3,5
6
8
22
1
0,5
5
5
3
3
1
4
2
1
99
2,5
2,5
1,5
0,37
0,12
0,25
0,12
0,06
28,1
4
4
6
2
2
1
1
1
1
2
1
2
8
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
3
1
39
1
1
1
42
11
41
2
8
1
T
V. C11
Iz
1
1
1
1
1
1
0,5
0,2
269
[page-n-283]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
BOVINO NR
Cuerna
Órbita superior
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Hioides
Costilla fg
Vértebras indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Carpal 2/3
Metacarpo P
MC diáfisis
Pelvis acetábulo
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Astrágalo
Metatarso P
MT diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1D
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
270
Página 270
Iz
MNPN
F
dr
Iz
MOPO
F
dr
Iz
CASA 10
F
dr
Fg
Iz
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
VERT. CASA 11
F
NF
dr
Fg
Iz
dr
5
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
11
3
1
4
6
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
7
2
1
2
7
3
1
1
1
1
1
1
6
1
8
3
2
20
5
2
33
2
32
2
2
[page-n-284]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
BOVINO NR
Cuerna
Órbita superior
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
Costilla fg
Vértebras indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Carpal 2/3
Metacarpo P
MC diáfisis
Pelvis acetábulo
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Astrágalo
Metatarso P
MT diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1D
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
BOVINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
Página 271
Iz
2
TOTAL
F
dr
Fg
5
1
1
NF
Iz
NME MUA
3
1
1,5
0,5
1
0,5
6
5
1
0,5
0,27
1
5
2,5
3
3
1,5
1,5
1
2
4
0,5
1
2
3
1,5
1
0,5
1
2
1
2
0,5
1
0,5
1
1
7
2
9
5
69
0,5
0,87
0,25
1,12
0,62
21,6
2
2
3
4
1
1
1
3
1
1
1
2
1
4
1
1
2
1
2
11
5
6
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3
2
1
2
1
1
3
1
3
2
35
4
1
6
3
42
5
42
2
2
T
119
2
121
7
69
21,6
2445,3
271
[page-n-285]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
ASNO NR
Cráneo
Orbita superior
Hueso nasal
Mandibula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Costillas fragmento
Vértebras fragmento
Carpal intermedio
Escápula D
Metacarpo P
Metacarpo IV P
Metacarpo II P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Patela
Calcáneo
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso II P
Metatarso D
Metapodio D
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
NR
NMI
NME
MUA
Peso
Página 272
Iz
1
1
2
2
5.11.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
TOTAL
F
dr
Fg
11
1
NME MUA
1
1
2
6
6
1
4
4
0,5
0,5
1
0,33
0,33
9
8
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
11
1
1
1
29
1
68
1
40
13,6
1643,4
28
T
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
40
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,75
0,25
0,5
13,2
OVICAPRINO
Mandíbula
izquierda
derecha
derecha
izquierda
izquierda
izquierda
derecha
derecha
derecha
derecha
derecha
derecha
derecha
derecha
derecha
derecha
izquierda
izquierda
derecha
derecha
derecha
izquierda
izquierda
izquierda
izquierda
3
Húmero
CABRA MONTÉS NR
Metatarso P
NR
NMI
NR
NMI
NME
MUA
Peso
21,7
21,7
23
24,6
26,2
272
49,5
45,4
11,3
18,6
19
18
13,6
52
30,3
44,3
45,8
48,2
47,3
46,7
46,5
47,5
26,5
19
21,7
Ad
27,5
Ad
21,3
22,5
21,8
21,4
22,1
25,2
25,5
Calcáneo
15c
44,6
24,7
Tibia
iz
15a
12,5
35,3
22,2
AT
26,9
28,3
27,3
23,4
24,3
Ap
30
iz
iz
iz
dr
dr
iz
iz
13
15b
16,5
20,4
81
19,4
22
28,4
25,3
24,8
iz
12
20,2
OVEJA
Hdr
iz
dr
iz
dr
8
48,4
47,8
37,8
Radio
CASA 10
Iz
dr
1
1
1
1
1
1
0,5
16,2
9
17,4
19,9
22,8
21,8
LM
49,5
Ed
17,2
18,2
18,4
19,4
45,8
47,7
36,4
18,8
18
22,3
19,9
19
19,7
19,4
20
16,5
19
18
12,3
18
22,3
12,3
14,2
13,7
13,3
11,8
13,5
11,7
13,3
19,8
13,6
14,2
[page-n-286]
264-312.qxd
19/4/07
Astrágalo
iz
iz
dr
iz
dr
dr
Metatarso
20:03
LMI LMm
25,6 24
24,5
25
24
27,4
Página 273
iz
Ap
10,5
9,9
12,7
9,8
10,4
11
10
9,15
9,9
12,5
9,4
9,8
10,3
9,3
8,6
30,3
39,4
29,5
28,3
30
30,4
31,5
Ap
11,3
11,4
Ad
9,8
9,3
14
16
12,8
15,7
16,5
15,3
16,6
Falange 2
iz
dr
Ad LM pe
11,3
36
11,7 34,6
Falange 2
Ap
12,3
11,8
11,4
Ad
10
9
9
9a
34,8
8
L
30,5
32,7
31,5
21,6
Escápula
LmC
18,8
Radio
Ap
24,5
Ulna
APC
17,3
19,9
19,5
Pelvis
LM
23,4
19
iz
dr
iz
dr
dr
dr
dr
dr
Ap
12,4
12,7
M3 inferior
dr
dr
dr
iz
Ap
20,13
18,3
22,8
17,7
Falange 1
Ad
16,6
Ap
16,9
Metacarpo
iz
dr
iz
iz
Em
14
Falange 1
Mandíbula
dr
iz
iz
23,8
24,7
22,6
25,5
El
14
23,8
13,7
14
13
LA
27,4
Lfo
35,7
Tibia
Ad
26,6
26,2
Ed
dr
iz
dr
iz
dr
LM AmD
26,5
22,4
24,3 7,8
CERDO
Ad LM pe AmD
8,5
8,5
8,5
8,3
dr
dr
iz
dr
iz
21
16,6
11
33,4
60,4
61,8
A
13,7
14,7
15,3
12,8
Alt
13,2
12,3
11,5
7,6
CABRA
Tibia
iz
Astrágalo
Ap
36.7
dr
dr
iz
LMl LMm El
20,5 28,5 15,5
18,5
31,5 28,8
Metacarpo
dr
Ap
21,6
dr
Em
11,2
Ad
17,4
iz
iz
24,3
18,2
Fíbula
iz
Ad
13,2
273
[page-n-287]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 274
MT III
dr
Ap
12,3
Ad AmD LM
13,9 10,5 75,6
MC IV
dr
Ap
13,7
Ad AmD LM
14,2 10,3 67,7
MC III
iz
dr
dr
Ap
19,2
17,7
20,4
Falange 1
iz
iz
iz
iz
iz
Ap
Ad
16
14
13,6
13
14,3
12
12,3 11,9
15,1 13,18
Falange 2
iz
Ap
15,7
Ad
14,7
LM pe AmD
33,2 12,3
29,9
34,5
32,7
34,05
LM
22
BOVINO
Mandíbula
dr
9
8
Lm3
48,2 81,34 34,8
Escápula
dr
dr
dr
AS LMP
48,9
69
Húmero
dr
Ad
65,5
Radio
dr
LS AmC
56 53,7
50,4
56,8
Falange 1
dr
iz
iz
dr
dr
iz
dr
Ap
29,2
26,5
29,5
27,7
31,06
29,5
29,7
Ad LM pe
25,2 57,09
24,2 50,3
35,4 56
25,7 50,5
28,6 57,2
26,8 56,9
28,7
Falange 2
dr
dr
iz
iz
dr
dr
dr
dr
iz
dr
Ap
27,5
27,2
24,8
26,5
24,5
29,7
25,5
29,2
24,2
Ad LM
21,8 33,5
22,4 34,5
21,4 35,2
22,8 34,7
19,2 35,8
23,2
22,3 31
21,3
24,7 39,8
23,3 36,12
Falange 3
iz
iz
dr
dr
Ldo
47,2
48,7
49,8
27,2
AmD
LSD Amp
66,4 22,1
62,5 21,3
69,6 23,1
62 17,4
23,8
30,8
23,8
27,2
24,8
25,4
ASNO
Mandíbula
dr
iz
iz
9a
34,8
Ap
67,3
Mandíbula
dr/iz
8
15
82,06 46,7
22c 22b
33,3 63,65
Ulna
dr
APC EPA
38,5 52,5
P2 superior
dr
L
32,2
A
22,2
Alt
47
5
7,16
9
3,6
10
6,7
12
22,3
Carpal 2-3
iz
AM
31,5
P4 superior
dr
L
27
A
25,3
Alt
59
3
4,6
4
5
12
12
13
10
Astrágalo
dr
LMl LMm El
62,7 58,7 33,4
M1 superior
dr
L
27
A
23,4
Alt
61,6
3
4
12
13
13
11,2
Metacarpo
dr
iz
dr
Ap
50,5
49,4
57
P2 inferior
dr
L
29,9
A
15
Alt
48,2
4
14
11
13,5
P3 inferior
dr
L
25,8
A
17,2
Alt
56,2
4
16,3
11
13
Metatarso
iz
Ap
42
P4 inferior
dr
L
26,3
A
27,2
Alt
68
4
15,9
11
13,7
M1 inferior
iz
L
26,4
A
Alt
57,5
4
15,4
11
13
274
AT
59,5
Ad
56,7
Ad
39,5
8
21
16,6
11
33,4
60,4
61,8
13
11,2
[page-n-288]
264-312.qxd
19/4/07
M3 inferior
dr
20:03
L
27
Página 275
Falange 2
Alt
52
dr
Tibia
AM LM AS
LS
39,8 33,5 26,5
37,4 28,52 27,08 15,7
dr
Carpal -inter. AM
iz
14,4
Astrágalo
Ap
Ad LM
30,9 20,02 29,3
Falange 3
A
11,6
dr
iz
AM
32,5
Ape
Ldo
23,9 30,9
CIERVO
dr
Ap
63,6
Ad
45,4
Metapodio
iz
Ad
28,8
Ed
31,3
LM
27,1
LL AmD
25 27,07
AmD
21,4
Carpal -inter. AM
iz
14,4
MT
iz
Ap
36.2
LIEBRE
Metatarso
dr
Falange 1
iz
dr
iz
Ap
32,3
Ad
29,8
Ap
Ad
30,9
33,19 26,9
33,6
LM LL AmD
198 192,5 22,12
LM AmD
56,6
56,8
20,3
20,4
5.12. ALBALAT DE LA RIBERA
(ALTER DE LA VINTIHUITENA)
5.12.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: núcleo urbano de Albalat de la Ribera
(Valencia).
Cronología: ss VIII-VII a.n.e y ss III-II a.n.e.
Bibliografía: Sarrió Goçalbo, 1958; Fletcher, 1964 y 1965;
Pla, 1966; Gil-Mascarell, 1971; Uroz, 1983; Martínez Pérez,
1984 y 1985; Serrano Varez, 1987; Pla y Martí, 1988.
Historia: En 1958 Sarrió Gonçalbo da a conocer el yacimiento en una nota de prensa de un diario municipal, atribuyéndolo a la ciudad de Sucro, citada en los textos clásicos. Años después el Servicio de Investigación Prehistórica y más concretamente Fletcher (1964) y Pla (1966) inician los primeros estudios
sobre el yacimiento.
En 1995 y 1996 se realizan dos intervenciones de urgencia en
el núcleo urbano llevadas a cabo por D. Xavier Vidal y Dña.
Carmen Martínez.
Paisaje: El yacimiento se localiza sobre una pequeña elevación no mayor de 14 m.s.n.m en la vertiente izquierda del río
Júcar, en un meandro. Las coordenadas cartográficas U.T.M son
7257 de longitud y 43452 de latitud, del mapa 747-III (29-29), escala 1:25.000. Centro Nacional de Información Geográfica
(CNIG).
Ubicado en el piso climático termomediterráneo, el clima actual cuenta con una temperatura media anual de 17-18º C. La ve-
Escápula
dr
LS
9,17
AS
9,5
LMP AmC
9,9
5,8
CABRA MONTÉS
Metatarso
dr
Ap
23,7
Ep AmD
21,3 16,7
getación actual es consecuencia de la transformación de los
suelos aluviales en campos de regadío, donde predominan los cítricos y los arrozales. Sin embargo en las márgenes del río Júcar
podemos encontrar especies típicas de ribera como el taray, los
sauces, los chopos y abundante vegetación arbustiva. En marjales
próximas crecen comunidades acuáticas con carrizo y eneas,
como especies predominantes.
En cuanto a la orografía, el entorno del yacimiento es prácticamente llano entre el Júcar y las zonas inundadas de la Albufera, actualmente cultivadas de arroz. El índice de abruptuosidad es de 0,3.
Territorio de 2 horas: Desde Albalat (14 m) y siguiendo una
dirección Norte la altura del terreno desciende, con cotas de 10, 6
y 4 metros. En esta dirección encontramos arrozales ganados a las
marjales. Éstos llegan hasta una distancia de 1 km de la población, en la partida de les Jovades, si bien la partida Vintihuitena
penetra como una lengua de tierra firme en los arrozales, 3 km al
norte del pueblo. Es, en cualquier caso, un territorio de escasa altitud, en el que abundan las surgencias y las fuentes, con “Ullals”
como el de la Mula y el Ullal Gros (fig. 33). Por el Oeste el territorio va progresivamente ganando altura. Por terreno llano se
llega en una hora hasta el Carrascalet (Algemesí) a 18 metros de
altura, junto al río Magro. Cruzando el río se llega hasta l’Alcúdia
situada a 40 metros de altura. Por el Este en dos horas llegamos a
los arrozales de Cullera, partida del Saladar, descendiendo hasta
cotas de 1 metro s.n.m. Hacia el Sur, discurre por un territorio totalmente llano hasta el pie de monte de la Sierra de la Murta y
llega hasta las primeras elevaciones (El Xalvegón, el barranco de
la Font del Llop) que delimitan el valle de la Murta por el Norte.
Hacia el SE junto a un antiguo camino ganadero está la partida
275
[page-n-289]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 276
Fig. 33. Territorio de 2 horas de Albalat de la Ribera.
del Bovalar, referencia toponímica a la existencia de un espacio
de pastos para el ganado. Hacia el Sur se puede acceder a las vías
de penetración hacia el interior de la Meseta por el corredor del
valle del Júcar y por el río Cànyoles.
Características del hábitat: Los trabajos realizados hasta
ahora han sido muy puntuales. Tan sólo se han llevado a cabo
tres sondeos de reducida extensión en el asentamiento. No existe,
por otra parte, ninguna publicación de los resultados de estas excavaciones, por lo tanto desconocemos las características del hábitat y las características de las estructuras de procedencia de la
fauna.
No obstante si se confirman las hipótesis de la atribución del
yacimiento a la ciudad de Sucro estaríamos ante un asentamiento
extenso.
Las fuentes clásicas describen Sucro como una próspera
ciudad en la desembocadura de un río. Los aportes de sedimentos
por el río Júcar desde el interior y la colmatación de la llanura li-
276
toral serían responsables del retroceso de la costa, a lo largo del
Holoceno reciente (Roselló, 1972, Mateu, 1983, Fumanal et
alii, 1993).
5.12.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material analizado se recuperó en las excavaciones de urgencia realizadas en los años 1995
y 1996, en tres sondeos practicados en calles del municipio
cuando se llevaban a cabo obras de alcantarillado. Estos trabajos
permitieron establecer una estratigrafía con dos momentos de
ocupación. El primero datado entre los siglos VIII-VII a.n.e
(Hierro Antiguo) y otro en los siglos III-II a.n.e (segunda fase del
Ibérico Pleno). La fauna estudiada procede de estos dos niveles de
ocupación (cuadro 193).
Los restos analizados son escasos, un total de 323 en el nivel
del Hierro Antiguo y solamente 81 restos recuperados en el nivel
[page-n-290]
264-312.qxd
19/4/07
NRD
NRI
TOTAL
20:03
Página 277
Hierro Antiguo
197
126
323
Ibérico Pleno
44
31
81
TOTAL
241
163
404
Cuadro 193. NR determinados e indeterminados en los dos niveles.
del Ibérico Pleno. La escasez de restos es debida al carácter de urgencia de la intervención y a lo limitado del sector excavado, tratándose de estrechas zanjas.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS VIII-VII A.N.E.
El conjunto de material analizado está formado por un total de
323 huesos y fragmentos óseos, que suponen un peso de 2.206,3
gramos. La identificación anatómica y taxonómica ha sido posible en un 60,99%, quedando un 39,01% como fragmentos de
huesos y costillas de meso y macro mamíferos indeterminados
(cuadro 194).
El estado de conservación según el peso de los restos nos indica un peso medio por hueso determinado de 9,94 gramos, mientras que los restos indeterminados tienen un peso medio de 1,95
gramos (cuadro 195). Según el logaritmo del NR/NME obtenemos un valor de 0,48.
La conservación de la muestra está condicionada por varios
agentes que han actuado sobre ella, entre los que destacamos la
acción humana y en segundo lugar la actividad depredadora de
los cánidos.
De los 197 restos determinados, sólo un 16% presentaban
marcas de carnicería, cortes y pulidos para realizar instrumentos
y roeduras de cánidos. Las mordeduras y arrastres de cánido se
han identificado sobre las diáfisis y sobre las zonas articulares de
los huesos de bovino y oveja principalmente.
Por lo que respecta a las marcas de carnicería estas son más
evidentes en los huesos de bovino, en los que encontramos incisiones finas y profundas realizadas durante el proceso de desarticulación, como los localizados en el ramus ascendente de una
mandíbula y los localizados sobre un carpal. Se trata de incisiones que han seccionado ligamentos. No obstante las marcas
más frecuentes son las fracturas. Muchos de los fragmentos son el
resultado de la fracturación del hueso en partes pequeñas para facilitar su consumo; se trata de marcas realizadas durante el troceado de las distintas unidades anatómicas.
Otras modificaciones observadas son las realizadas para
transformar huesos en instrumentos, como la diáfisis de un húmero de bovino recortada hasta adquirir la forma de un raspador
y un metacarpo de oveja con el que se ha elaborado un punzón.
Las especies domésticas
Todos los restos identificados pertenecen a taxones domésticos: la oveja, la cabra, el cerdo, el bovino y el caballo. Entre los
restos de caballo no es posible negar la presencia a animales silvestres.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los ovicaprinos son el segundo grupo de especies más frecuente en la muestra analizada. En total tenemos 66 restos de
oveja y cabra, que suponen un 23,95% del peso de todos los
restos determinados específicamente. En este grupo la oveja predomina mientras que de cabra sólo hay un resto. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 6 individuos.
Las partes anatómicas mejor representadas según el MUA son
los elementos de la cabeza, mandíbulas, maxilares y dientes
sueltos. No hemos identificado elementos del cuerpo, aunque seguramente éstos se han determinado como pequeños fragmentos
de costillas de mesomamífero en la categoría de indeterminados
(cuadro 196).
ALBALAT RIBERA. Hierro Antiguo
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
NR
40
25
1
15
107
9
%
20,30
12,69
0,51
7,61
54,31
4,57
NME
28
8
1
11
56
9
%
24,78
7,08
0,88
9,73
49,56
7,96
NMI
4
2
1
2
4
2
%
26,67
13,33
6,67
13,33
26,67
13,33
TOTAL DETERMINADOS
197
60,99
113
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
68
28
96
137,3
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
22
8
30
109
TOTAL INDETERMINADOS
126
TOTAL
323
15
39,01
PESO
469,8
%
23,97
151,7
1251,2
87,3
7,74
63,84
4,45
1960
88,83
246,3
113
15
11,17
2206,3
Cuadro 194. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
277
[page-n-291]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
HA
NRD
NRI
NR
Página 278
NR
197
126
323
PESO
1960
246,3
2206,3
Ifg (g/frgt)
9,94
1,95
6,83
Cuadro 195. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
4,35
0
0,5
0,5
0,5
Oveja
0
0
2,5
0,5
1
Cabra
1
0
0
0
0
Total
5,35
0
3
1
1,5
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
21
0
7
8
4
Oveja
1
1
13
4
6
Cabra
1
0
0
0
0
Total
23
1
20
12
10
Cuadro 196. MUA y NR de los ovicaprinos.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo está presente con 15 restos, que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos. El peso de sus restos supone el
7,74% del total de la muestra.
Las partes anatómicas mejor representadas según el MUA
son los elementos de la cabeza, restos mandibulares y dientes
sueltos (cuadro 199).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
2,1
0
1,5
0
0,06
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
21
0
7
8
4
Cuadro 199. MUA y NR de cerdo.
Según el grado de desgaste molar, hemos precisado la edad de
muerte de los seis individuos diferenciados. Hay uno con 2-4
meses, dos entre 21-24 meses, dos entre 3-4 años y uno entre 4-6
años (cuadro 197).
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
D
I
1
Edad
2-4 MS
21-24 MS
3-4 AÑOS
4-6 AÑOS
2
2
1
Cuadro 197. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
En el caso de la oveja el grado de fusión de las epífisis nos
indica la presencia de animales adultos y de subadultos
(cuadro 198).
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Meses
6-8
10
36
30
42
NF
0
0
1
1
0
F
2
1
0
0
2
%F
100
100
0
0
100
Cuadro 198. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar (NF) y % fusionados.
La escasez de restos mensurables no nos ha permitido calcular la altura a la cruz para los individuos identificados
En los huesos de estas especies hemos observado la presencia
de marcas de carnicería en dos húmeros. Se trata de incisiones
finas localizados en la superficie medial de la diáfisis y en la tróclea distal. Ls primeros se relacionarían con el descarnado-consumo, los segundos fueron realizados para separa ligamentos en
la desarticulación del codo.
Hay también mordeduras de cánidos sobre el diastema y el
ángulo mandibular de dos mandíbulas y sobre las diáfisis de metacarpos, radios y tibias.
278
Las edades de muerte de los dos individuos estimada a partir
del grado de desgaste dental, es de un individuo sacrificado entre
los 31-35 meses y de otro mayor de 35 meses.
Los huesos de esta especie no son numerosos y las medidas
obtenidas son de dos mandíbulas, por lo que no hemos podido estimar la alzada de estos animales.
Por lo que respecta a modificaciones sólo hemos identificado
marcas antrópicas, concretamente fracturas localizadas sobre las
epífisis distales de dos húmeros y un fémur, producidas durante la
separación de las patas.
El bovino (Bos taurus)
Los huesos de bovino son los más frecuentes en la muestra
con un total de 107 huesos y fragmentos óseos que suponen un
peso del 63, 84% del total de huesos determinados taxonómicamente. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo
de 4 individuos.
Las partes anatómicas mejor conservadas para esta especie
según el MUA son las patas y los elementos del miembro posterior y por igual miembro anterior y cabeza (cuadro 200).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
3,46
1
3,5
4
5,09
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
44
5
11
12
21
Cuadro 200. MUA y NR de bovino.
[page-n-292]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 279
Para esta especie predominan los restos de animales adultos,
según nos indica la fusión de los huesos, aunque también hay que
señalar la presencia de un individuo juvenil con una edad de
muerte estimada entre uno y dos años (cuadro 201).
BOVINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 2 P
Meses
7-10
12-18
12-18
54
42-48
24-30
36-42
24-36
18
NF
0
0
0
1
0
0
0
0
0
F
3
1
3
0
1
2
3
1
5
%F
100
100
100
0
100
100
100
100
100
Cuadro 201. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Las escasas medidas obtenidas debido a la fragmentación de
los restos, no nos han permitido calcular la altura a la cruz de
estos individuos.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos, hay
que señalar la presencia de un hueso trabajado. Se trata de una
diáfisis de húmero, en cuyo extremo proximal se observan
muescas, presentando una forma que asemeja los frentes activos
de los raspadores.
La acción de los cánidos está presente en dos pelvis y en la
epífisis distal de un metapodio.
Finalmente, hay que señalar las marcas de carnicería.
Contamos con el ramus ascendente de una mandíbula con incisiones finas realizados durante el proceso de desarticulación,
similares a las localizadas sobre un carpal, que atribuimos
también a la desarticulación. También hay abundantes marcas
resultado de la fracturación del hueso en partes pequeñas, realizadas durante el troceado de las distintas unidades anatómicas.
El caballo (Equus caballus)
Esta especie está presente con nueve restos, que suponen
un peso del 4,45% de la muestra determinada anatómicamente. Los restos pertenecen a un número mínimo de dos individuos.
Los animales fueron consumidos, ya que en uno de sus restos
hay marcas de carnicería; un fragmento distal de escápula, fracturada por el cuello. Por otra parte el hecho de que estos restos
fueran recuperados junto a otras especies igualmente consumidas
formando parte de la basura doméstica, avala el consumo del caballo.
La edad de muerte de los caballos la hemos establecido a
partir del grado de desgaste de la corona dental. Hay un individuo
adulto de 8-9 años y otro joven/subadulto, menor de 4 años. En
ambos casos se trata de animales sacrificados en edades aptas
para realizar trabajos o para ser usados como montura, circunstancia que contradice estos usos y respalda su uso como animal
de consumo.
Con los restos identificados y dado que hay pruebas de su
consumo, no podemos pronunciarnos sobre la pertenencia de
estos restos a animales domésticos o silvestres.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS III-II A.N.E.
La muestra del Ibérico Pleno es bastante escasa, con un conjunto formado por un total de 81 huesos y fragmentos óseos, que
suponen un peso de 1.524,7 gramos. El estado de conservación
según el peso de los restos nos indica un peso medio por hueso
determinado de 41,52 gramos, mientras que los restos indeterminados tienen un peso medio de 1,95 gramos. Según el logaritmo
del NR/NME obtenemos un valor de 0,48 (cuadro 202).
IB. P 2
NRD
NRI
NR
NR
44
37
81
PESO
1417,1
107,6
1524,7
Ifg (g/frgt)
32,2
2,9
18,82
Cuadro 202. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
La identificación anatómica y taxonómica ha sido posible en
un 54,32%, quedando un 45,68% como fragmentos de huesos y
costillas de meso y macro mamíferos indeterminados
(cuadro 203).
La conservación de la muestra es bastante buena, estando constituida por fragmentos y huesos bastante completos. Del total de
restos analizados hemos identificado modificaciones de carácter antrópico, como las marcas de carnicería y los huesos quemados, así
como modificaciones producidas por perros, en tan sólo 11 restos.
Las especies domésticas
Al igual que ocurría en el nivel anterior, hay una ausencia de
especies silvestres y los taxones identificados son los mismos que
los observados en el nivel infrayacente.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los ovicaprinos están presentes con 16 restos, observándose
más huesos de oveja que de cabra. En total suponen un 16% del
peso de todos los restos determinados específicamente. Los huesos
identificados pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Aunque los restos para este grupo de especies es muy escaso,
las partes anatómicas mejor representadas según el MUA son los
elementos de las patas y de la cabeza, seguidos por los del
miembro anterior y posterior (cuadro 204).
Según el grado de desgaste molar hemos precisado la edad de
muerte de dos individuos. Hay uno con 21-24 meses y uno entre
6-8 años.
El grado de fusión de las epífisis en el caso de la oveja nos indica la presencia de otro individuo infantil (cuadro 205).
La escasez de restos mensurables no nos ha permitido calcular la altura a la cruz para este grupo de especies.
En sus huesos hemos observado la presencia de marcas de
carnicería en una tibia distal, con una fractura en mitad de la diáfisis. Un metacarpo proximal de oveja está quemado, presentando
una coloración blanca.
Respecto a las modificaciones por otros agentes hay mordeduras de cánidos sobre el diastema de una mandíbula y en las diáfisis de un metatarso, un radio y una tibia.
El cerdo (Sus domesticus)
Hemos identificado 16 restos de cerdo, que pertenecen a un
número mínimo de 3 individuos. El peso de sus restos supone el
9% del total de la muestra.
279
[page-n-293]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 280
ALBALAT RIBERA. Ib. Pleno 2
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
NR
6
9
1
16
11
1
%
13,64
20,45
2,27
36,36
25,00
2,27
NME
2
6
1
9
7
1
TOTAL DETERMINADOS
44
54,32
26
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
%
7,69
23,08
3,85
34,62
26,92
3,85
NMI
1
2
1
3
1
1
%
11,11
22,22
11,11
33,33
11,11
11,11
PESO
228,1
%
16,10
275,1
849
64,9
19,41
59,91
4,58
1417,1
92,94
12
8
20
48,2
44,79
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
11
6
17
59,4
55,20
TOTAL INDETERMINADOS
37
107,6
7,05
TOTAL
81
9
45,68
26
9
1524,7
Cuadro 203. Ibérico Pleno, 2. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
1,13
0
0
0
0
Oveja
0
0
0,5
1
1,5
Cabra
0
0
0,5
0
0
Total
1,13
0
1
1
1,5
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
1,36
0
1
0,5
0,12
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
5
0
0
0
1
Oveja
0
0
2
4
3
Cabra
0
0
1
0
0
Total
5
0
3
4
4
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
5
0
2
4
1
Cuadro 204. MUA y NR de los ovicaprinos.
OVEJA
Parte esquelética
Húmero D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Metatarso D
Meses
10
42
36-42
18-28
NF
1
0
0
0
F
0
1
1
1
Cuadro 206. MUA y NR de cerdo.
%F
0
100
100
100
Cuadro 205. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
Las partes anatómicas mejor representadas según el MUA
son los elementos de la cabeza, restos mandibulares y dientes
sueltos, seguidos por los huesos del miembro anterior. Aunque
hay que señalar que la muestra analizada es muy escasa
(cuadro 206).
Las edades de muerte de los dos individuos estimada a partir
del grado de desgaste molar es de un individuo sacrificado entre
los 0-7 meses y de otro entre los 7-11 meses.
280
Sin embargo la fusión ósea nos indica también la presencia de
otro individuo mayor de 36 meses, a quien pertenecerían la escápula distal y la ulna proximal fusionadas.
Los huesos de esta especie no son numerosos y están bastante
fragmentados por lo que no hemos podido estimar la alzada de
estos animales.
Por lo que respecta a las modificaciones identificadas han
sido producidas durante el proceso carnicero y están presentes en
una escápula. Se trata de un corte profundo en mitad del cuerpo
de la escápula, producido al trocear la paletilla.
También hay huesos modificados por la acción de los cánidos, sus mordeduras y arrastres han afectado a la epífisis distal
de una escápula y a las diáfisis de dos tibias.
El bovino (Bos taurus)
Para esta especie hemos determinado 11 restos, que pertenecen a un individuo y que suponen un peso del 60% del total de
la muestra determinada taxonómicamente.
[page-n-294]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 281
Las partes anatómicas mejor conservadas para esta especie
según el MUA son los elementos del miembro anterior
(cuadro 207).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
0,08
1
1,5
0,5
1,12
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
1
2
4
1
3
Cuadro 207. MUA y NR de bovino.
La edad de muerte del único animal identificado se estima
en adulta, ya que los huesos presentaban las epífisis fusionadas.
En cuanto a las modificaciones observadas en sus huesos, hay
que señalar la presencia de dos metapodios fracturados en mitad
de la diáfisis, como consecuencia de proceso carnicero. Mientras
que las mordeduras producidas por los cánidos se han dejado
notar sobre un metacarpo, un metatarso y un axis.
El caballo (Equus caballus)
Esta especie está presente con tan sólo un resto, que pertenece
a un único individuo. Se trata de un astrágalo izquierdo.
5.12.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
La valoración final de los conjuntos analizados está condicionada por la escasez de restos, sobre todo en el conjunto del
Ibérico Pleno en el que se han identificado menos de 100 restos
óseos. Esta escasez se debe al tipo de intervención arqueológica,
ya que el material procede de unas zanjas realizadas para la conducción del agua en el municipio, zanjas de escasa profundidad y
anchura.
Sin embargo el conjunto del Hierro Antiguo con casi 200
restos determinados taxonómicamente, deja una ventana abierta a
la interpretación.
En la gráfica 59 queda de manifiesto la importancia del bovino tanto en número de restos, en elementos y sobre todo en
peso sobre el resto de especies. El grupo de los ovicaprinos ocuparía el segundo lugar en el conjunto analizado, aunque destacándose del resto de especies por ser el taxon con más individuos. A este grupo sigue el cerdo, que no supera el 20%, por lo
que se trata de una especie con poca relevancia, aunque está presente. Finalmente el caballo, es el animal menos numeroso (gráfica 59).
El predominio del bovino es patente a través de cualquiera de
las variables utilizadas. Se observa la misma tendencia en el NR,
NMI y PESO y debe ser consecuencia del medio físico en el que
se localiza el yacimiento: tierras bajas, marjales y costa, un paisaje óptimo para mantener una cabaña bovina de cierta entidad.
El resto de las especies son muy adaptables, pudiendo convivir en
este paisaje.
Por las edades de sacrificio del bovino, entre las que predominan los adultos, deducimos que esta especie fue utilizada
por su fuerza y por un aprovechamiento lácteo. Las marcas
identificadas permiten hablar de un consumo. Sólo contamos
con cuatro individuos, tres adultos y un juvenil de uno a dos
años.
Sorprende este predominio de adultos siendo ésta la especie
mejor representada, ya que cabría esperar que estuvieran presentes en la muestra otros grupos de edades. Podemos explicar
esta abundancia desde dos hipótesis. O bien es consecuencia de
una recogida parcial del material que ha despreciado los restos
óseos de especies de menor tamaño con huesos pequeños, como
los de ovicaprinos, y por lo tanto se trataría de un predominio
falso, o bien este predominio de bovinos adultos, indicador del
100
90
80
70
60
muertos
50
supervivientes
40
30
20
10
0
0-1
1-2
2-3
3-4
4-6
6-8
8-10
Gráfica 59. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
281
[page-n-295]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 282
mantenimiento de una cabaña de adultos, podría estar indicando una especialización en la producción de terneros que no
serían consumidos en el asentamiento (sólo tenemos un individuo).
Respecto a su consumo observamos como las frecuencias de
sus partes anatómicas están equilibradas, con la excepción del
cuerpo, cuya escasez puede tener relación con la destrucción por
perros. Deducimos por lo tanto un consumo de toda las partes de
los animales sacrificados en el asentamiento.
Del resto de las especies poco se puede afirmar dada su escasez. Los ovicaprinos, ovejas fundamentalmente, se consumen
en un amplio abanico de edades, indicando una escasa especialización.
Sorprende así mismo la ausencia de restos de especies
silvestres, tan frecuentes en asentamientos próximos de la
Edad del Bronce como Muntanya Assolada (Martí Oliver,
1983). Esta ausencia puede estar relacionada con las características del territorio de explotación o en una falta de
motivación por esta actividad como se observa en algunos
asentamientos de orientación predominantemente ganadera
(Uerpman, 1978).
Respecto a la primera hipótesis ya hemos visto que en el territorio de dos horas se incluyen zonas de marjal y hacia el oeste
y sur pequeñas elevaciones. Estos ecotonos, contacto de zonas encharcadas y tierra firme de escasa altitud, constituyen zonas de
alta productividad animal y no dudamos que en el periodo de vida
del poblado abundó la fauna silvestre en su entorno, especialmente los ciervos y los caballos silvestres. Tal vez, los restos de
caballo identificado pertenezcan a formas silvestres, con lo cual
sí tendríamos evidencia de la práctica de la caza. No obstante sorprende la ausencia de restos de ciervo tan abundantes en otros yacimientos contemporáneos.
El conjunto del Ibérico Pleno es poco significativo, ya que
sólo contamos con 44 restos determinados taxonómicamente. No
obstante conviene señalar que se produce un cambio destacado en
la importancia de los restos de bovino cuyo NR desciende en un
25 % respecto al nivel anterior y un aumento de los restos de
cerdo. Los ovicaprinos se mantienen en porcentajes similares. Al
igual que en el nivel anterior, no se documenta la presencia de
animales silvestres.
Los cambios en la importancia del bovino deben relacionarse
con transformaciones en el modelo ganadero experimentado por
la población desde el Bronce Final-Hierro Antiguo hasta el
Ibérico Pleno, aspecto en el que incidiremos en otro apartado,
antes que por cambios ambientales o climáticos para los que no
contamos con evidencias.
…/…
ALBALAT RIBERA
OVICAPRINO NR
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Metatarso diáfisis
i
ALBALAT RIBERA
OVICAPRINO NR
Cuerna
Cráneo
Mand.+dient.
Mandíbula
Diente Sup.
Diente Inf.
i
2
2
1
F
dr
3
1
7
2
fg
1
1
NF
i
1
…/…
282
fg
3
NF
i
1
1
2
1
2
1
1
1
ALBALAT RIBERA
OVICAPRINO NR
Mand.+dient.
Diente Sup.
Diente Inf.
Húmero D
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
NME
6
9
3
1
1
1
MUA
3
0,75
0,16
0,5
0,5
0,5
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MAU
Peso
39
1
40
4
21
5,41
469,8
ALBALAT RIBERA
OVEJA NR
Mandíbula
V. indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Metatarso diáfisis
i
F
dr
1
5
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
5
1
1
1
2
NF
fg
1
1
i
dr
1
1
1
2
2
1
1
2
2
5.12.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
ALBALAT DE LA RIBERA. HIERRO ANTIGUO
F
dr
23
2
25
2
8
4
[page-n-296]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
ALBALAT RIBERA
OVEJA NR
Escápula D
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
ALBALAT RIBERA
CABRA NR
Cuerna
Página 283
CABALLO
NME
2
1
1
1
2
1
MUA
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
NR
NMI
NME
MUA
Peso
ALBALAT RIBERA
CABALLO NR
Mandíbula y dientes
Diente Sup.
Diente Inf.
Canino
Escápula D
i
dr
1
1
1
1
0,5
ALBALAT RIBERA
CERDO NR
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Diente Sup.
Diente Inf.
Canino
Escápula D
Húmero D
Ulna P
Fémur diáfisis
Falange 3 C
MUA
0,5
0,16
0,16
0,25
0,5
i
F
dr
1
1
Cuerna
F
dr
i
2
Cráneo
fg
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
1
3
2
1
3
1
Escápula D
Radio P
2
Radio diáfisis
1
1
Carpal Intermedio
1
2
Metacarpo P
1
Metacarpo diáfisis
i
2
1
1
1
2
2
1
1
i
1
1
2
1
1
1
Carpal Ulnar
2
Pelvis acetábulo
ALBALAT RIBERA
CABALLO NR
Mandíbula y dientes
Diente Sup.
Diente Inf.
Canino
Escápula D
1
3
Carpal 4/5
15
1
11
3,66
151,7
3
Fémur diáfisis
F
dr
1
0,5
0,05
0,05
0,5
1
0,5
0,06
F
dr
Tibia P
Tibia D
1
2
1
Astrágalo
Calcáneo
1
2
1
2
Metatarso diáfisis
Metatarso D
1
3
Tibia diáfisis
5
1
Patela
NF
dr
3
1
Carpal 2/3
ALBALAT RIBERA
CERDO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Sup.
Diente Inf.
Canino
Húmero D
Ulna P
Falange 3 C
2
4
Húmero D
2
1
4
1
Húmero diáfisis
1
6
5
Costillas
1
1
1
4
1
Axis
1
1
dr
1
1
Diente Inf.
1
i
15
Diente Sup.
1
NF
fg
1
Mandíbula
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME
1
3
3
1
1
ALBALAT RIBERA
BOVINO NR
F
CABRA
NR
NMI
NME
MUA
9
2
9
1,57
87,3
1
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3 C
1
3
1
1
2
2
1
283
[page-n-297]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
BOVINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
ALBALAT RIBERA
BOVINO NR
Cuerna
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Sup.
Diente Inf.
Axis
Escápula D
Húmero D
Radio P
Carpales
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso D
Patela
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3 C
Página 284
ALBALAT RIBERA
OVEJA NR
Húmero D
Radio diáfisis
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia diáfisis
Metatarso D
105
3
107
4
56
17,05
1251,2
NME
2
1
2
7
7
1
3
1
3
6
1
4
1
2
2
3
1
1
2
5
1
MUA
1
0,5
1
0,58
0,38
1
1,5
0,5
1,5
0,6
0,5
2
0,5
1
1
1,5
0,5
0,5
0,25
0,62
0,12
i
1
1
1
F
dr
1
NME
2
1
1
284
NME
1
2
1
1
1
F
dr
1
MUA
0,5
1
0,5
0,5
0,5
CABRA
ALBALAT RIBERA
CERDO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y d.
Diente inferior
Canino
Escápula D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
fg
…/…
MUA
1
0,08
0,05
9
2
6
3
NR
NMI
NME
MUA
OVICAPRINO
ALBALAT RIBERA
OVICAPRINO NR
Mandíbula y dientes
Diente Sup.
Diente Inf.
2
1
ALBALAT RIBERA
CABRA NR
Escápula D
1
6
1
2
1,13
228,1
NF
dr
1
1
2
1
1
ALBALAT RIBERA
OVEJA NR
Húmero D
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Metatarso D
1
NR
NMI
NME
MUA
Peso
fg
OVEJA
NR
NMI
NME
MUA
ALBALAT DE LA RIBERA . IBÉRICO PLENO 2
ALBALAT RIBERA
OVICAPRINO NR
Mandíbula y d.
Mandíbula
Diente Sup.
Diente Inf.
Metacarpo diáfisis
F
dr
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
1
0,5
i
1
F
dr
fg
1
1
1
1
2
1
1
1
2
12
4
16
2
9
2,98
275,1
[page-n-298]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
ALBALAT RIBERA
CERDO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente inferior
Canino
Escápula D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Página 285
5.12.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
NME
1
1
2
1
1
1
1
1
MUA
0,5
0,5
0,11
0,25
0,5
0,5
0,12
0,5
i
F
dr
OVICAPRINO
Mandíbula
HA,DR
HA,IZ
IB.PLENO,IZ
IB,PLENO,IZ
ALBALAT RIBERA
BOVINO NR
Diente superior
Axis
Húmero D
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Falange 1 C
47,2
9
22
23
23,3
23,3
15a
15b 15c
19,6 12,3
22 14,4
21,4 15
OVEJA
Ulna
ALBALAT RIBERA
BOVINO NR
Diente superior
Axis
Vértebra ind.
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
8
HA,IZ
APC EPA
18 24,7
Tibia
IB.PLENO,dr
Ap
41,3
Metacarpo
HA,IZ
IB.PLENO,dr
Ap
22
17,4
Metatarso
IB.PLENO,dr
Ad
21
fg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CABRA
1
Escápula
IB.PLENO,dr
NME
1
1
1
1
1
1
1
MUA
0,08
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,12
LmC
16,5
CERDO
Mandíbula
HA,IZ
HA,IZ
8
65,5
9a
37,3
BOVINO
HA,DR
Tibia
Ad
50,5
11
1
7
3,2
849
Metacarpo
HA,DR
Ap
59,5
Falange 1
HA,DR
Ap
28
Ad
26,5
LM
53,4
F
i
1
Falange 2
HA,DR
Ap
24,9
Ad
21,5
LM
35,4
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
ALBALAT RIBERA
CABALLO NR
Astrágalo
CABALLO
CABALLO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
1
0,5
64,9
Mandíbula
HA,IZ
22c
37,7
P4 superior
HA,DR
L
23,7
A
27,4
Alt
54,8
5
10,7
12
11,5
13
10,6
M1 superior
HA,DR
L
23,5
A
24,5
Alt
60
5
11,8
12
11
13
10
285
[page-n-299]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 286
5.13. LA FONTETA
5.13.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Guardamar del Segura, Alicante.
Cronología: VIII-VI a.n.e.
Bibliografía: González Prats, 1986-1989, 1990, 1998, 1999;
González Prats y Ruiz, 1997; González Prats et alii, 1999; Azuar,
1989.
Historia: Desde los años 70 Schubart y Arteaga anunciaron la
existencia de un enclave fenicio, en la desembocadura del Segura.
En los años 80 las excavaciones realizadas por Rafael Azuar en la
Rábita Califal, en la desembocadura de este río, sacaron a la luz
dos tramos de una muralla fenicia. Se demostraba de esta manera
que el buscado asentamiento fenicio se localizaba bajo las ruinas
de la Rábita islámica.
El año 1996 se iniciaron dos proyectos de investigación arqueológica en el yacimiento bajo la dirección de Rafael Azuar y
Pierre Rouillard al frente de un equipo franco español y por
Alfredo González Prats de la Universidad de Alicante.
Ambos equipos han venido excavando en dos sectores del
mismo yacimiento, con diferentes interpretaciones.
Para Rafael Azuar y Pierre Rouillar los niveles protohistóricos de la Rábita de Guardamar son más modernos y conservan
un asentamiento indígena orientalizante.
Alfredo González, quien denomina al yacimiento La Fonteta,
interpreta el asentamiento como un enclave colonial fenicio, fundamental para entender el proceso de aculturación de las sociedades indígenas (fig. 34).
Fig. 34. Estructuras del yacimiento de la Fonteta (Gónzalez Prats,
1998).
Hemos estudiado la fauna recuperada en las excavaciones realizadas por ambos equipos. Pese a ello, sólo presentaremos en
esta ocasión los resultados del análisis de la fauna procedente de
La Fonteta, yacimiento del que hemos obtenido una secuencia
cronológica desde el siglo VII hasta el III a.n.e. con un número de
restos considerable.
286
Paisaje: El yacimiento se localiza en una pequeña elevación
de 25 m.s.n.m, en la margen derecha del río Segura a 1,5 km al
Sur de su actual desembocadura. Su entorno inmediato es un extenso cordón dunar, de una anchura aproximada de 1 km. Desde
el yacimiento al mar media una distancia de 500 metros.
Las coordenadas cartográficas U.T.M son 7061 / 42195, del
mapa 914-II (56-71), escala 1:25.000. Centro Nacional de
Información Geográfica (CNIG).
El yacimiento se ubica en el piso bioclimático termomediterráneo, y el clima actual cuenta con una media anual de 17º-18º
grados.
La vegetación actual está compuesta en su estrato arbóreo por
abundantes pinos carrascos y cerca del río por árboles de ribera
como sauces y tarais. El pinar existente, es consecuencia de las
repoblaciones realizadas a finales del siglo XIX para proteger al
pueblo de Guardamar del avance de las dunas (Llobregat, en
Azuar, 1989). En el estrato arbustivo encontramos especies de
matorral entre las que predomina el lentisco y especies como la
salicornia.
El índice de abruptuosidad es de 2.
Territorio de 2 horas: Su entorno presenta escasa altitud,
como era de esperar en un enclave costero. Hacia el Oeste se extiende la fértil llanura del Segura, más amplia en su margen izquierda que en la derecha donde queda constreñida por pequeñas
elevaciones. Hacia el Sur y Suroeste se extiende el cordón dunar
y unas pequeñas elevaciones como el monte del Castillo de
Guardamar a 64 metros, el monte de las Rabosas a 82 m, el
monte del Estaño a 57 m y más al sur el Moncayo (105 m) que
dan paso a un extenso llano situado al Norte de las Salinas de la
Mata. En esta dirección encontramos topónimos como las
Cañadas, la Cañada del Padre Ginés, la Cañada Vives y la
Cañada del León (fig. 35). Hacia el Norte desemboca del río
Segura, con su cauce canalizado. La línea de costa continua con
un extenso cordón dunar y en el interior encontramos la Sierra
del Molar de apenas 100 metros de altitud pero suficientes para
separar las cuencas del Segura y el Vinalopó, que en este punto
forma extensas marjales. En dirección Este, se encuentra el mar,
abastecedor de importantes recursos marinos: pescados, mariscos y sal.
Características del hábitat: La Fonteta, es un asentamiento
fenicio con una extensión aproximada de 10 ha. Su creación ha
sido puesta en relación con el abastecimiento de materias primas,
como los metales y la sal, y por su fácil comunicación a través del
río Segura con el poblamiento indígena del interior, y con la Alta
Andalucía (González Prats 1986-89).
En el yacimiento se han distinguido dos momentos, un primer
momento arcaico (Fases I, II y III) y un segundo momento más
reciente (fases IV, V, VI, VII y VIII), cuando el hábitat está protegido por un sistema defensivo. En el momento arcaico, se ha
documentado una arquitectura de material perecedero, que evoluciona hacia construcciones realizadas con muros de tapial y finalmente hacia la construcción de zócalos de piedra. La fase III se
caracteriza por una importante actividad metalúrgica (hierro y
cobre).
En el momento reciente, también se ha comprobado la importancia de la actividad metalúrgica, ya que en la fase VII se documentó un horno y un nódulo de litargirio. En la arquitectura de
esta fase reciente se describió una vivienda pluricelular con cinco
estancias. Los muros son de zócalo de piedras y los lienzos de las
paredes de adobes. En la Fase VI la mayor parte del recinto es un
[page-n-300]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 287
Fig. 35. Territorio de 2 horas de la Fonteta.
vertedero, sobre el que se asienta la fase VII (González Prats,
1990; González Prats y Ruiz, 1997).
taban cementados con la arena que cubre el yacimiento, presente
hasta en las trabéculas de las epífisis, y otros habían perdido materia ósea como consecuencia del Ph ácido del suelo.
5.13.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características del material: El material que presentemos procede de la fase III y de las fases VI y VII. Es decir del momento
arcaico de Fonteta (fase III), correspondiente a la primera mitad
del siglo VII a.n.e. y del momento reciente de Fonteta (fases VI y
VII), datadas en el siglo VI a.n.e.
El material de la Fase III, se recuperó en los cortes 5, 7, 8 y
14. El de la Fase VI, en los cortes 5, 8 y 26, y el de la Fase VII en
los cortes 5, 7 y 8 (fig. 36).
A diferencia de otros yacimientos en los que hemos utilizado
el peso de los huesos para establecer la importancia de las especies, en esta ocasión hay que relativizar estos datos, debido a la
extraordinaria alteración de los huesos. Muchos restos óseos es-
LA MUESTRA ÓSEA DE FONTETA III
(670-625 A.N.E.)
Está formada por un total de 1.410 huesos y fragmentos
óseos, con un peso total de 3,950,5 gramos.
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en un
31,42%, quedando un 68,58% como fragmentos de diáfisis y de
costillas de macro y meso mamíferos indeterminados (cuadro 208).
El estado de conservación de los restos es pésimo. El suelo
que cubre el yacimiento está formado por limos y arenas que en
nada favorecen la conservación de los restos óseos. Éstos presentan un aspecto muy endeble con la cortical de las diáfisis adelgazada y cubierta por amplias depresiones formadas por la corro-
287
[page-n-301]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 288
FONTETA F-III
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Perro
Ciervo
Corzo
Conejo
NR
187
35
23
38
91
2
1
25
2
39
%
42,21
7,90
5,19
8,58
20,54
0,45
0,23
5,64
0,45
8,80
NME
93
17
14
15
48
2
TOTAL DETERMINADOS
443
31,42
224
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
621
150
771
80,54
19,46
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
137
59
196
69,89
30,11
TOTAL INDETERMINADOS
967
68,58
TOTAL
1410
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
377
66
443
%
85,11
14,89
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
771
196
967
79,74
20,26
TOTAL
1410
16
1
18
%
41,52
7,59
6,25
6,70
21,43
0,89
1
7,14
0,45
8,04
NMI
8
5
3
3
2
1
3,45
2
1
3
%
27,59
17,24
10,34
10,34
6,90
3,45
14
6,90
3,45
10,34
%
22,84
94,3
1418,8
278,4
0,49
284,9
95,8
15,2
3,31
49,73
9,76
2852,9
29
PESO
651,5
72,22
9,99
3.36
0,53
579,9
517,7
1097,6
224
NME
189
35
224
29
NMI
23
6
29
3950,5
%
79,31
20,69
29
PESO
2457
395,9
2.852,9
%
86,13
13,87
579,8
517,7
1097,5
224
%
84,38
15,62
27,78
52,83
47,17
3950,5
Cuadro 208. Fonteta III. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
Fig. 36. Planimetría de la Fonteta (Gónzalez Prats, 1999).
288
sión del hueso. Las epífisis no se suelen conservar y cuando aparecen están en un estado de extrema falta de consistencia.
Ésta es una de las causas por las que hay un mayor número de
restos no determinados específicamente.
Por esta razón, no vamos a aplicar el método del índice de
fragmentación según el peso, ya que este peso no es real, sino
consecuencia de la influencia de factores postdeposicionales. Sí
que vamos a utilizar el valor del Logaritmo entre el NR y NME,
que después nos servirá par cotejar esta muestra con las otras. El
valor obtenido es de 0,79.
Aparte de los factores edáficos que han alterado toda la
muestra, otros agentes han influido en la conservación de los
restos. En este sentido hemos observado la acción del fuego con
quemaduras presente en un 3% de los restos, los cánidos responsables de un porcentaje de 1% de huesos mordidos y los procesos
carniceros, de los que hemos identificado marcas en un 2%. La
escasa presencia de marcas de carnicería y de mordeduras de
perro es consecuencia de la fragilidad del tejido óseo dañado por
los agentes edáficos.
[page-n-302]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 289
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Este grupo de especies es el más numeroso en cuanto a restos
con un total de 245 huesos y fragmentos óseos determinados. Los
huesos corresponden a un número mínimo de 8 individuos, de los
que 5 son ovejas y 3 cabras.
La unidad anatómica mejor conservada es el cráneo, a través
de mandíbulas y dientes sueltos. A esta unidad sigue el miembro
anterior, mientras que miembro posterior y patas tienen una representación similar (cuadro 209).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
12,8
0
5
0,5
1,7
Oveja
1
0
1,5
2,5
2,7
Cabra
2
0
1
1,5
1,3
Total
15,8
0
7,5
4,5
5,7
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
90
1
43
42
11
Oveja
5
1
13
10
4
Cabra
4
2
3
5
10
Total
99
4
59
57
25
Cuadro 209. MUA y NR de los ovicaprinos.
Sorprende la ausencia de elementos del esqueleto axial, ya
que no se ha identificado ningún fragmento de vértebra, y sólo algunos fragmentos de costilla, que debido a su condición de fragmentos no podemos contabilizar con este método. Esta ausencia
de los elementos del cuerpo, antes que por otro motivo, debe ser
consecuencia de la propia morfología del hueso especialmente
sensible a los procesos de alteración. Las vértebras y costillas
tienen una estructura ósea muy débil al estar formadas sobre todo
por tejido esponjoso. De tal manera, que los factores edáficos han
podido destruir por completo estos restos.
El desgaste de las series molares, nos indican la presencia de
dos muertes infantiles, un animal de 1 a 2 meses y otro con 9-12
meses. Hay una muerte juvenil de 21-24 meses, tres adultas de 4
a 6 años y tres adultas/viejas, una de 6-8 años y dos de 8-10 años
(cuadro 210).
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
D
1
1
1
1
1
2
I
1
3
1
Edad
1-2 MS
9-12 MS
21-24 MS
4-6 AÑOS
6-8 AÑOS
8-10 AÑOS
Cuadro 210. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
El grado de fusión de los huesos determinados para estas especies nos indica la presencia de animales infantiles, juveniles,
subadultos y adultos (cuadro 211).
No se conserva ningún resto completo por lo que no
hemos podido calcular la altura a la cruz para ovejas y cabras,
aunque sí comparar las dimensiones con restos de las otras
fases.
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Ulna P
Tibia D
Falange 2 P
Meses
6, 8
36-42
10
10
30
18-24
13-16
NF
1
1
2
0
0
0
1
F
1
0
0
3
1
1
0
%F
50
0
0
100
100
100
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Radio P
Ulna P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
6, 8
10
30
18-24
30-36
20-28
NF
1
0
1
0
0
0
F
2
2
1
5
1
1
%F
66,6
100
50
100
100
100
Cuadro 211. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar (NF) y % fusionados.
En cuanto a las marcas, hay que señalar la presencia de
huesos quemados, huesos mordidos y huesos con marcas de carnicería.
Hemos identificado 12 huesos mordidos por perros. Se trata
de diáfisis de huesos largos totalmente alteradas.
También hemos determinado 7 restos quemados con coloración, negra, marrón y gris. Por lo que respecta a las marcas
de carnicería, éstas están presentes en 15 restos. Se trata de
restos con fracturas e incisiones. Las fracturas se localizan en
la zona basal de las cuernas, debajo de la epífisis proximal de
radios, húmeros y tibias, en la mitad de las diáfisis de húmeros, radios, fémures, tibias y metacarpos y sobre las epífisis distales de húmeros y tibias. Estas fracturas están relacionadas con el troceado de las diferentes unidades anatómicas.
Las incisiones están localizadas en la superficie lateral de una
tibia, y en la superficie medial de un radio. Este tipo de marcas se
producen durante el descarnado de las diferentes unidades anatómicas.
También hay que señalar la presencia de un hueso trabajado;
se trata de un astrágalo pulido en sus cuatro facetas.
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
1,41
0
1
0,5
2,18
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
11
0
12
9
5
Cuadro 212. MUA y NR de cerdo.
289
[page-n-303]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 290
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo está presente con 38 restos que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor en esta
especie son, las patas y la cabeza. Del cuerpo no se ha identificado ningún fragmento de vértebra, ni de costilla (cuadro 212).
El desgaste molar, nos indica la presencia de un individuo infantil con una edad de muerte de 7-11 meses. Con el análisis de
la fusión de los huesos, observamos la presencia de dos animales
infantiles, menores de 12 meses.
Para esta especie, sólo hemos determinado tres huesos mensurables: un astrágalo y dos falanges. Con estas medidas no
hemos podido calcular la alzada de estos animales.
En cuanto a las marcas identificadas en los huesos, hay una
escápula y un húmero con las superficies articulares mordidas por
perros. No hemos determinado ningún otro tipo de marca sobre
los huesos de esta especie.
El bovino (Bos taurus)
Hemos identificado 91 huesos y fragmentos óseos de esta especie, que corresponden a un número mínimo de 2 individuos. El
bovino es la segunda especie más importante, entre las domésticas.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor son las
patas, con los metapodios, tarsales y falanges (cuadro 213).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
1,6
0
2
1,5
3,8
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
36
14
12
14
15
Cuadro 213. MUA y NR de bovino.
De la unidad axial sí que hemos determinado 12 fragmentos
de costilla y dos fragmentos de vértebras indeterminadas, que por
ser fragmentos no se contabilizan en este cuadro.
La edad de los animales presentes en la muestra la hemos calculado a partir del grado de fusión de los huesos y a excepción de
una muerte de un animal menor de 3 años, el resto de huesos pertenece a animales sacrificados con más de 4 años (subadultos y
adultos) (cuadro 214).
De los 48 elementos determinados para esta especie, sólo
hemos obtenido medidas de 12 de ellos, que no nos han permitido
calcular la alzada de estos animales.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos,
hemos distinguido mordeduras de cánidos en la superficie proximal de una ulna y marcas de carnicería en 6 huesos. Las marcas
son incisiones realizadas durante el proceso de desarticulación
sobre el ramus ascendente de una mandíbula y de fracturas localizadas, unas en la mitad de las diáfisis de una tibia y de un húmero; y otras debajo de la epífisis proximal de un radio y dos metatarsos.
290
BOVINO
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia P
Metatarso D
Meses
12, - 18
12, -18
42-48
42-48
24-46
54
42-48
42-48
24-36
NF
0
0
0
0
0
0
0
1
1
F
1
3
2
1
1
1
1
0
0
%F
100
100
100
100
100
100
100
0
0
Cuadro 214. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
El caballo (Equus caballus)
Para esta especie hemos identificado dos restos, que pertenecerían a un único individuo. Los restos son un premolar cuarto superior y un fragmento distal de húmero izquierdo.
La edad de la muerte del caballo, calculada con el premolar,
es de entre 11 y 12 años, es decir que se trataba de un individuo
adulto.
La presencia de una fractura intencionada sobre la diáfisis
distal del húmero, evidencia que el caballo fue consumido.
El perro (Canis familiaris)
De perro sólo hemos identificado un fragmento de metapodio,
en el que no hemos observado marcas de carnicería.
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
El ciervo está presente con 25 restos, que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos. Esta especie es la más importante
entre las silvestres, en cuanto aporte cárnico.
La conservación de las diferentes partes del esqueleto indica
que hay más elementos de las patas y del miembro anterior. Del
esqueleto axial, no se ha determinado ningún fragmento de vértebra, ni de costilla, sin embargo del miembro anterior si que
hemos identificado una diáfisis de tibia y una de fémur (cuadro
215).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ciervo
0,3
0
2
0
2,7
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ciervo
11
0
5
3
6
Cuadro 215. MUA y NR de ciervo.
La presencia de huesos con las epífisis fusionadas nos permite hablar de una edad de muerte adulta para estos dos individuos diferenciados.
[page-n-304]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 291
A partir de la longitud máxima de un metacarpo, hemos calculado la altura a la cruz de uno de los dos individuos. La alzada
obtenida es de 120,5 cm.
En los huesos de esta especie hemos determinado la presencia
de mordeduras de cánido sobre la superficie proximal de un húmero y marcas de carnicería en cinco restos. Las marcas de carnicería son consecuencia de las fracturas producidas durante el
proceso de troceado de las diferentes unidades anatómicas. Así
hay una diáfisis de metatarso con varios golpes de fractura, y fracturas debajo de la epífisis proximal de un húmero y de un fémur
y sobre la epífisis distal de un húmero y de un radio.
El corzo (Capreolus capreolus)
Hemos determinado dos restos: una escápula distal derecha y
una diáfisis de fémur.
En los restos no hemos observado marcas de carnicería, ni
mordeduras de perro.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
Está presente con 39 restos que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Las partes del esqueleto mejor conservadas para esta especie,
son los elementos del miembro anterior. La presencia de diáfisis
de húmeros, radios, fémures y tibias, indica un consumo de esta
especie (cuadro 216).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
0,5
0
4
2,5
2
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
2
2
16
15
4
Cuadro 216. MUA y NR de conejo.
Todos los huesos identificados presentaban las epífisis fusionadas, por lo que atribuimos una edad de muerte adulta para los
tres individuos diferenciados.
Otras especies. Reptiles
En la muestra analizada hemos identificado una mandíbula de
un lagarto (Lacerta sp.)
LA MUESTRA ÓSEA DE FONTETA VI
(600-560 A.N.E.)
Está formada por un total de 1.716 huesos y fragmentos
óseos, que suponen un peso de 8.220,6 gramos.
La identificación anatómica y taxonómica ha sido posible en
un 33,33%, quedando un 66,67% como fragmentos de hueso y de
costilla indeterminados de meso y macro mamíferos (cuadro 217).
La muestra de Fonteta VI, al igual que la anterior, estaba muy
afectada por las condiciones edáficas, que han alterado bastante la
superficie ósea de los huesos, dificultando la identificación de
marcas y en muchos casos la identificación anatómica del resto
óseo.
La fragmentación según el logaritmo del NR entre el NME
nos da un valor de 0,75.
Las marcas que hemos observado en los restos de esta
muestra son mordeduras por cánidos, que no superan el 1% en el
total del conjunto analizado, las alteraciones producidas por el
fuego, con un 4,95 % del total y las marcas de carnicería con un
1,98%.
Como ya hemos mencionado las modificaciones que ha sufrido la muestra han dificultado la identificación de marcas como
las mordeduras y los cortes producidos durante el proceso carnicero.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Este grupo de especies es el más numeroso en cuanto a número de restos, con un total de 296 huesos y fragmentos óseos determinados. Los huesos corresponden a un número mínimo de 16
individuos. Contando con la presencia de 5 ovejas y 2 cabras.
Las unidades anatómicas mejor conservadas son los restos
craneales, con mandíbulas y dientes sueltos. A esta unidad sigue
el miembro anterior, las patas y finalmente el miembro posterior.
Para el esqueleto axial no hay representación en el recuento de
unidades anatómicas, aunque si que hemos identificado 11 fragmentos de vértebras indeterminadas y de 20 costillas, pero por
tratarse de fragmentos no aparecen en el cuadro (cuadro 218).
Conocemos las edades de los 15 individuos identificados, que
ha sido establecida según el desgaste molar. Hay dos muertes infantiles una con 2-4 meses y otra con 9-12 meses. El grupo más
numeroso es el de los animales sacrificados a una edad juvenil
entre los 21-24 meses con siete individuos. Hay además tres animales con una edad de muerte adulta (4-6 años) y tres adulta-vieja
(6-8 años) (cuadro 219).
En el grupo de animales sacrificados a edades infantiles y juveniles está atestiguada la presencia de una cabra, tal y como se
deduce de la identificación de restos óseos sin epifisar. También
se advierte una mayor presencia de animales con las epífisis soldada (cuadro 220).
Los huesos mensurables para este grupo de especies no son
muy numerosos. Para calcular la altura a la cruz de las ovejas
hemos utilizado la longitud máxima de un radio y hemos obtenido
una alzada de 58,16 cm.
Hay 20 huesos de estas especies que presentan alteraciones
producidas por el fuego. Se trata de huesos con una coloración
negra y marrón principalmente.
También hemos identificado mordeduras y arrastres de perro
en 13 huesos, sobre todo en diáfisis de huesos largos, en mandíbulas y en epífisis distales.
Las marcas de carnicería están presentes en 12 huesos y corresponden a diferentes fases del procesado carnicero. Hay
cuernas con cortes localizados en la superficie basal, producidos
al separar el estuche córneo y mandíbulas con cortes en el diastema. Abundan las incisiones producidas durante la desarticulación, localizadas sobre la tróclea distal de los húmeros, y sobre
todo los cortes producidos durante al troceado de las distintas unidades anatómicas. A este grupo pertenecen las fracturas localizadas debajo de la epífisis proximal del radio, en mitad de las diáfisis de radios, pelvis, fémures y tibias. Finalmente hay marcas
291
[page-n-305]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 292
FONTETA F-VI
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
221
59
16
44
125
3
37
2
65
%
38,64
10,31
2,80
7,69
21,85
0,52
6,47
0,35
11,36
NME
103
36
9
21
78
3
21
1
28
TOTAL DETERMINADOS
572
33,33
300
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
637
260
897
71,01
28,99
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
154
93
247
13,46
86,54
TOTAL INDETERMINADOS
1144
66,67
TOTAL
1716
Total especies domésticas
Total especies silvestres
NR
468
104
TOTAL DETERMINADOS
897
247
1144
TOTAL
1716
NMI
16
5
2
3
3
1
2
1
3
%
44,44
13,89
5,56
8,33
8,33
2,78
5,56
2,78
8,33
%
28,89
218,7
4247
240,8
1088
1,6
49,5
2,66
51,66
2,93
13,24
0,02
0,60
8220,6
36
PESO
2375
68,97
2528,6
1170,5
3699,1
300
%
81,82
18,18
572
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
%
34,33
12
2
7
26
1
7
0,33
9,33
NME
250
50
36
%
83,33
16,67
300
11919,7
NMI
30
6
%
83,33
16,67
36
PESO
708,1
1139,1
%
86,14
13,86
8220,6
78,40
21,60
2528,6
1170,5
3699,1
300
31,03
35
68,35
31,65
11919,7
Cuadro 217. Fonteta VI. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
producidas durante el descarnado como las finas incisiones localizadas en las diáfisis mediales de una tibia y un radio.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo está presente con 44 restos que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor en esta
especie son el miembro anterior, seguido por el cráneo y las patas.
Del cuerpo no se ha identificado ningún fragmento de vértebra, ni
de costilla (cuadro 221).
La edad de muerte según el desgaste molar es de dos infantiles entre los 7 y 11 meses de edad.
Pero si nos fijamos en la fusión de los huesos aparte de los
dos animales infantiles, en la muestra también hay huesos de al
menos un animal adulto, mayor de 36 meses (cuadro 222).
Para esta especie, debido a la fragmentación de los restos no
hemos podido calcular la alzada del único animal adulto presente
en la muestra.
292
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
10,36
0
1
2,5
3
Oveja
0,5
0
8,5
2
4,7
Cabra
1,5
0
0
2
0,62
Total
18,36
0
9,5
6,5
8,32
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
106
31
35
39
9
Oveja
2
1
7
9
16
Cabra
3
0
5
6
1
Total
111
32
47
54
26
Cuadro 218. MUA y NR de los ovicaprinos.
No hemos observado marcas en ninguno de los huesos identificados.
[page-n-306]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Página 293
D
I
1
1
4
1
1
1
7
3
3
Edad
2-4 MS
9-12 MS
21-24 MS
4-6 AÑOS
6-8 AÑOS
Cuadro 219. Desgaste molar ovicaprinos.
(D. derecha / I. izquierda).
OVICAPRINO
Parte esquelética
EHúmero D
Radio P
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
10
10
42
30-36
13-16
13-16
NF
0
0
0
1
1
1
F
1
1
5
0
0
0
%F
100
100
100
0
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
6, 8
10
10
36
30
30-36
18-24
30-36
20-28
13-16
NF
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
F
3
2
7
1
2
3
1
2
2
0
%F
100
100
100
100
66,6
100
100
100
66,6
0
OVEJA
Parte esquelética
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Meses
33-84
23-36
19-24
NF
1
0
1
F
0
1
2
%F
0
100
0
Cuadro 220. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar (NF) y % fusionados.
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
1,75
0
3,5
1
1,06
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
15
0
16
6
3
Cuadro 221. MUA y NR de cerdo.
El bovino (Bos taurus)
Hemos determinado 125 huesos y fragmentos óseos de esta
especie, que corresponden a un número mínimo de 3 individuos.
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Meses
12
12
12
42
36-42
24
42
24
27
NF
0
1
1
1
0
4
1
1
1
F
1
0
2
0
1
0
0
0
0
%F
100
0
66,6
0
100
0
0
0
0
Cuadro 222. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
El bovino, es la segunda especie más importante entre las domésticas.
Hay un cierto equilibrio en la presencia de partes anatómicas,
con la excepción del cuerpo. Las unidades anatómicas que presentan un estado de conservación similar son las patas, el cráneo
y el miembro anterior, seguidos por el miembro posterior y el esqueleto axial (cuadro 223).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
5,2
1,7
5
3,5
5,6
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
46
11
19
16
33
Cuadro 223. MUA y NR de bovino.
Para esta especie hemos determinado la edad de muerte de
los tres individuos diferenciados a partir de la fusión ósea. Como
observamos en el cuadro hay huesos de un animal infantil con una
edad menor de los 10 meses, y el resto de huesos pertenecerían a
un animal subadulto y tal vez a otro adulto o también subadulto.
No lo podemos precisar, ya que en el grupo de animales adultos
entran desde los 24 a los 60 meses (cuadro 224).
A pesar de las medidas obtenidas, sólo podemos calcular la
alzada de un ejemplar a partir de la longitud máxima de un metatarso, que nos informa de una altura a la cruz de 109,82 cm.
Hay cinco huesos de bovino quemados, que han adquirido
color marrón y negro. Hemos identificado dos huesos con mordeduras sobre la superficie proximal y sobre la diáfisis de dos metatarsos.
Finalmente, hay 13 restos con marcas de carnicería. La
mayor parte de estas marcas fueron realizadas durante el troceado de las distintas partes anatómicas, como son las fracturas
en mitad de las diáfisis de metapodios, húmero, fémur, radio, escápula y mandíbula. Hay también huesos, que conservan incisiones poco profundas localizadas sobre las diáfisis, como algunos metapodios y tibias, que se produjeron durante el descarnado del hueso.
293
[page-n-307]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
BOVINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Metatarso D
Página 294
Meses
7,-10
42-48
12, - 18
12, -18
42-48
24-36
54
42
42-48
24-30
24-36
NF
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
F
1
1
2
3
2
1
2
1
1
2
1
%F
50
100
100
100
100
50
100
100
50
100
50
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
1,5
0
7,5
3,5
1
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
8
6
19
25
7
Cuadro 224. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Cuadro 226. MUA y NR de conejo.
El caballo (Equus caballus)
Para esta especie hemos identificado tres restos: un diente, un
radio proximal y una pelvis. Los huesos pertenecen a un único
animal.
El diente, es un premolar segundo superior, con un estado de
desgaste similar al de los animales con una edad entre 13 y 14
años. El radio identificado presentaba una fractura en la diáfisis,
realizada durante el troceado de las diferentes unidades anatómicas del animal. Pensamos, por lo tanto, que estos restos corresponden a un caballo adulto consumido.
Todos los huesos presentaban las epífisis soldadas, pertenecientes a un animal adulto, para el que también se ha determinado
un maxilar con dientes. Los únicos restos del ejemplar infantil
son los mandibulares.
Debido a la fragmentación de los huesos no hemos podido
calcular la altura a la cruz.
En cuanto a las marcas, sólo hemos identificado marcas de
carnicería. Los cortes que hemos observado son profundos y se
encuentran localizados en las diáfisis de un húmero, dos fémures
y sobre la epífisis distal de una tibia. Se trata de huesos fracturados durante el troceado de las diferentes unidades anatómicas
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
Hemos contabilizado 37 huesos y fragmentos óseos que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos.
En el conjunto de los silvestres su importancia numérica se
sitúa por detrás del conejo, pero en cuanto aporte cárnico, se trata
de la especie silvestre más importante.
Las unidades anatómicas mejor representadas son las patas,
seguidas por la cabeza. Los elementos del miembro anterior y el
posterior son escasos en la muestra (cuadro 225).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ciervo
2,36
0
1
1
4,12
NR
Ciervo
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ciervo
16
0
3
8
10
Cuadro 225. MUA y NR de ciervo.
Para el esqueleto axial no hemos identificado la presencia de
ningún fragmento de vértebra ni de costilla.
El estado de desgaste dental, nos indica la presencia de un
ejemplar infantil, con una edad de muerte estimada entre los 6-8
meses.
294
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Hemos identificado un total de 65 huesos y fragmentos óseos,
de conejo que pertenecen a un número mínimo de tres individuos.
Mientras que de liebre sólo hay dos restos de un mismo individuo,
se trata de un fragmento de húmero y un radio proximal.
Del esqueleto del conejo, las unidades anatómicas mejor conservadas son el miembro anterior, seguido por el miembro posterior, mientras que la cabeza y patas tienen el mismo valor. Para el
esqueleto axial sí que se han determinado seis fragmentos de costilla (cuadro 226).
Todos los huesos presentaban las epífisis soldadas, por lo que
los individuos diferenciados son adultos.
Sólo hay una pelvis de conejo que presenta la superficie ósea
quemada de color marrón y negra. En dos huesos de conejo,
hemos identificado marcas de carnicería, se trata de finas incisiones localizadas sobre el cuello de una escápula y sobre la epífisis distal de un húmero.
LA MUESTRA ÓSEA DE FONTETA VII
(560-550 A.N.E.)
Está formada por un total de 793 huesos y fragmentos óseos,
que suponen un peso de 1.146,5 gramos.
La identificación anatómica y taxonómica ha sido posible en
un 32,66%, quedando un 67,34% como fragmentos de hueso y de
costilla indeterminados de meso y macro mamíferos (cuadro 227).
La muestra de Fonteta VII, al igual que las anteriores, estaba
muy afectada por el Ph del suelo donde se encontraba, factor que
ha condicionado la identificación anatómica y taxonómica de los
restos. La fragmentación según el logaritmo del NR entre el NME
nos da un valor de 0,80.
[page-n-308]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 295
FONTETA F-VII
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Conejo
Zorro
Tejón
NR
117
35
9
30
34
1
22
9
1
1
%
45,17
13,51
3,47
11,58
13,13
0,39
8,49
3,47
0,39
0,39
NME
57
26
6
9
9
1
7
7
1
1
TOTAL DETERMINADOS
259
32,66
124
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
390
55
445
87,64
12,36
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
60
29
89
67,41
32,59
TOTAL INDETERMINADOS
534
67,34
TOTAL
793
Total especies domésticas
Total especies silvestres
NR
226
33
TOTAL DETERMINADOS
259
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
445
89
534
TOTAL
793
%
45,97
20,97
4,84
7,26
7,26
0,81
5,65
5,65
0,81
0,81
NMI
7
3
2
3
1
1
1
2
1
1
%
31,82
13,64
9,09
13,64
4,55
4,55
4,55
9,09
4,55
4,55
%
30,51
90,7
402,3
52,4
228,4
3,4
9,1
10,4
7,91
35,09
4,57
19,92
0,30
0,79
0,91
1146,5
22
PESO
349,8
70
237,3
254
491,3
124
%
87,25
12,75
NME
108
16
22
%
87,10
12,90
124
1637,8
NMI
17
5
%
77,28
22,72
22
PESO
895,2
251,3
%
78,08
21,92
1146,5
83,34
16,66
237,3
254
491,3
124
30
22
48,31
51,69
1637,8
Cuadro 227. Fonteta VII. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
Las modificaciones que hemos observado son escasas, suponen el 3,4% del total de la muestra analizada. Predominan las
causadas por los procesos carniceros, donde hay un mayor número
de fracturas y cortes profundos realizados durante el troceado del
esqueleto, que de marcas realizadas durante la desarticulación de
los huesos y descarnado. A todas éstas siguen las producidas por
la acción de los cánidos. También hay que señalar la presencia de
un asta de ciervo con evidencias de haber sido trabajada.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Para este grupo de especies, hemos identificado un total de
161 huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo de siete individuos, con una mayor presencia de ovejas que
de cabras.
Las unidades anatómicas mejor conservadas son las patas y la
cabeza, seguidas por el miembro posterior, el anterior y el cuerpo
(cuadro 228).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
8,5
0,2
1,5
1,5
3,36
Oveja
1,58
1
2
2,5
4,42
Cabra
0
0
0
0
3
Total
10,8
1,2
3,5
4
10,78
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
64
6
16
20
10
Oveja
6
1
9
5
14
Cabra
0
0
1
0
8
Total
70
7
26
25
32
Cuadro 228. MUA y NR de los ovicaprinos.
Las edades de muerte se han calculado a partir del desgaste
dental, que nos indica la presencia de tres individuos con una
295
[page-n-309]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 296
edad de muerte juvenil (21-24 meses), dos con una edad adulta
(4-6 años) y una adulto-viejo de más de 8 años (cuadro 229).
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
D
3
I
4
2
1
1
Edad
21-24 MS
4-6 AÑOS
8 AÑOS
Cuadro 229. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
Con el método de la fusión ósea ampliamos esta información.
Hay un animal neonato identificado por un metacarpo y animales
menores de 36 meses, es decir presencia de animales subadultos
y juveniles, así como animales mayores de 42 meses, adultos
(cuadro 230).
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Calcáneo
Falange 1 P
Meses
6, 8
18-24
42
30-36
36-42
30-36
13-16
NF
0
1
0
1
1
1
1
F
2
0
1
0
0
0
0
%F
100
0
100
0
0
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Húmero P
Radio P
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Metatarso D
Meses
36-42
10-ene
30
18-24
42
36-42
20-28
NF
1
0
0
0
0
1
0
F
0
1
1
2
4
0
1
%F
0
100
100
100
100
0
100
Cuadro 230. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.Cuadro 209. MUA y NR de los
ovicaprinos.
Con las medidas obtenidas podemos calcular la altura a la
cruz de dos ovejas y una cabra.
Para las ovejas a partir de la longitud máxima de dos metacarpos hemos obtenido una alzada de 67,09 cm y de 64,74 cm. En
el caso de la cabra la altura a la cruz ha sido calculada con la longitud máxima de un metacarpo que nos presenta a un animal
de 63,57 cm.
Algunos huesos de estas especies presentaban las epífisis y
diáfisis mordidas por cánidos y ocho huesos tenían marcas de carnicería. Las marcas son incisiones finas realizadas durante la desarticulación de los huesos, como las observadas sobre la tróclea
del húmero, sobre la superficie medial de una ulna y las localizadas debajo de la epífisis proximal de los metapodios. Son
marcas localizadas en la zona de inserción de los ligamentos. Otro
tipo de marcas son las fracturas producidas durante el troceado de
los huesos y están localizadas sobre la epífisis distal y diáfisis de
una tibia y sobre el diastema de una mandíbula.
Las parte del esqueleto mejor conservada es el cráneo, aunque
en realidad son muy pocos los elementos identificados, ya que la
muestra está formada mayoritariamente por fragmentos de diáfisis (cuadro 231).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
2
0
1,5
0,5
0,5
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
17
0
6
4
3
Cuadro 231. MUA y NR de cerdo.
Las edades de muerte de los tres individuos identificados se
han establecido a partir del desgaste dental, que nos indica la presencia de tres individuos infantiles, de entre 7 y 11 meses.
Al estar formada la muestra por animales infantiles no hay
ningún hueso mensurable.
En cuanto a las marcas de carnicería hemos identificado tres
huesos con marcas: una hemimandíbula con una fractura en la
sínfisis mandibular, un calcáneo con un corte en la superficie proximal y una tibia con incisiones en la diáfisis proximal.
El bovino (Bos taurus)
Para esta especie hemos identificado 34 huesos y fragmentos
óseos que pertenecen a un número mínimo de un individuo.
Aunque los restos no son muy abundantes, las partes del esqueleto que se han conservado mejor son las patas. Hay que señalar que del esqueleto axial se han identificado dos fragmentos
de vértebras indeterminadas y dos fragmentos de costillas, que
por su condición de fragmentos no se incluyen en el recuento de
unidades anatómicas (cuadro 232).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
0,71
0
0
0,5
1,24
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
10
4
5
7
8
Cuadro 232. MUA y NR de bovino.
El cerdo (Sus domesticus)
Para esta especie hemos identificado un total de 30 huesos y
fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
296
Todos los huesos identificados estaban fusionados por lo
que estimamos una edad adulta para el individuo diferenciado.
[page-n-310]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 297
En los huesos de bovino hemos observado mordeduras de cánido sobre un metacarpo y marcas de carnicería sobre cinco
restos. Las marcas son mayoritariamente fracturas producidas durante el troceado del esqueleto, presentes en un radio, en un húmero y un metacarpo. También hay un corte profundo sobre la superficie distal de un calcáneo.
El caballo (Equus caballus)
Sólo tenemos un resto de caballo, se trata de un molar primero superior. Por el desgaste de la corona hemos estimado la
presencia de un animal adulto con una edad de muerte de 5 o 6
años.
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
Para esta especie hemos contabilizado 22 huesos y fragmentos óseos que pertenecen a un número mínimo de un individuo. Entre las especies silvestres, es la que presenta más restos.
Los huesos mejor conservados son los de las patas, seguidos
por los del miembro anterior y el posterior, y finalmente los elementos de la cabeza (cuadro 233).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ciervo
0,05
0
0,5
0,5
0,86
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ciervo
7
0
4
4
7
Cuadro 233. MUA y NR de ciervo.
Todos los huesos presentaban las epífisis fusionadas, por
lo que estimamos una edad adulta para el individuo identificado.
Hay un metatarso con la diáfisis mordida y cuatro huesos con
marcas de carnicería. Las marcas son fracturas realizadas durante
el troceado de las distintas unidades anatómicas, y están presentes
en las diáfisis de un metacarpo, en un radio, en un fémur y en una
tibia.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
En la muestra hay nueve restos de esta especie, que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos.
Las unidades anatómicas que mejor se conservan son las
patas y por igual el miembro anterior y el posterior (cuadro 234).
En los huesos de esta especie no hemos observado ningún
tipo de marca.
El zorro (Vulpes vulpes)
Sólo hay un resto, se trata de una pelvis derecha.
El tejón (Meles meles)
Hemos identificado una mandíbula derecha, de esta especie.
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
0
0
2
0,5
1
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
0
0
2
0,5
1
Cuadro 234. MUA y NR de conejo.
5.13.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
Como característica de la muestra analizada hay que volver a
señalar el mal estado de conservación debido a los factores edáficos. Factores que sin lugar a dudas han condicionado la posibilidad de aportar información a este conjunto óseo.
Todo el material analizado está muy afectado por los procesos
postdeposicionales. Los huesos presentan profundas modificaciones, no tanto en su superficie externa sino en toda su estructura.
No se trata de las modificaciones propias de los huesos expuestos a la intemperie, en los que se produce un cuarteamiento
de la cortical. En Fonteta el proceso parece diferente. Aquí los
huesos presentan alterada toda su estructura como consecuencia
del contacto con unos sedimentos muy ácidos así como por el desarrollo de colonias de hongos y, bacterias, favorecidas por un
cierto grado de humedad, que crecen en las superficies de los
restos descomponiendo su estructura.
Este proceso, ha dificultado la identificación de las marcas
dejadas durante el procesado carnicero, así como las mordeduras
realizadas por cánidos.
No parece que el fuego haya influido de forma notable en la
muestra, ni por el grado de incidencia ni por la temperatura alcanzada. Los huesos quemados son escasos y los identificados
anatómica y taxonómicamente presentan un color marrón y negro
lo que indica que la temperatura alcanzada no superó los 400º
(Nicholson 1993, 20: 411-428). Pensamos por lo tanto que se trata
de restos quemados durante el consumo y descartamos que se
usaran como combustible, ya que en este caso habrían adquirido
un color blanco y azulado.
En las tres muestras analizadas el material se acumuló en un
corto periodo de tiempo, ya que las fases están bien datadas y corresponden a ciclos cortos. Así en Fonteta III los 1.410 restos analizados se acumularon en un periodo de 45 años del 670 al 625
a.n.e. Para Fonteta VI hay un total de 1.716 restos acumulados en
un periodo de 40 años del 600 al 560 a.n.e y finalmente la muestra
más escasa es la de Fonteta VII con 793 restos depositados en un
periodo de 10 años del 560 al 550 a.n.e.
La fragmentación que presentan las muestras está provocada,
principalmente, por los procesos postdeposicionales, a los que ya
hemos hecho referencia, y aunque es muy importante en los tres
conjuntos analizados, es más acusada en Fonteta VII (gráfica 60).
297
[page-n-311]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 298
Log (NR/NME)
0,81
0,8
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
FIII
FVI
FVII
Gráfica 60. Estado de fragmentación de los restos a partir del Log
(NR/NME).
En los dos momentos diferenciados en el yacimiento; la fase
arcaica (Fonteta III) y la fase reciente (Fonteta VI-VII), los conjuntos faunísticos analizados están formados por un mayor número de restos pertenecientes a especies domésticas. Las especies
silvestres presentan un porcentaje menor del 20% en las tres
muestras (gráfica 61).
Esp.Domésticas
Esp. Silvestres
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
FII
FVI
FVI
Gráfica 61. Importancia de las especies domésticas/silvestres.
Entre las especies domésticas destaca siempre el grupo de los
ovicaprinos y desde la fase de Fonteta III hasta Fonteta VII, se
observa como este grupo formado en un principio por ovejas y
cabras, se inclina a favor de un número mayor de ovejas que de
cabras.
El segundo grupo más importante son los bovinos, más numerosos durante Fonteta III y Fonteta VI, estando presentes con
menos restos en Fonteta VII. Finalmente para el cerdo ocurre lo
contrario y observamos como en 120 años el número de sus restos
aumenta en las muestras, aunque siempre mantiene el mismo número de individuos.
Según el NR hay un mayor número de restos para el grupo
de los ovicaprinos, seguido por el bovino, el cerdo, el conejo y el
ciervo. Las líneas del NR y NME se superponen en muchos
casos.
Según el NME de cada especie, los ovicaprinos mantienen el
primer lugar, mientras que los valores del bovino y cerdo por una
parte y ciervo y conejo por otra se equiparan.
298
Según el NMI hay más ovicaprinos, seguidos por cerdos y conejos. A estas especies siguen los bovinos y ciervos con un número mínimo de individuos similar.
El resto de especies presentes en la muestra como el corzo, el
perro, el tejón, el zorro y la liebre tienen una importancia similar.
En cuanto a la representación esquelética de las principales
especies en cada una de las fases, observamos que para el grupo
de los ovicaprinos, las unidades anatómicas representadas en
Fonteta III y Fonteta VI son las mismas, sólo es diferente en
Fonteta VII. Fonteta VII conserva mejor las partes de la cabeza y
las patas.
Para el bovino observamos también diferencias en esta fase.
El depósito de Fonteta VII conserva unidades anatómicas diferentes a las representadas en Fonteta III y Fonteta VI. Se repite el
mismo esquema que con el grupo de los ovicaprinos siendo la cabeza y las patas las unidades anatómicas que se conservan mejor.
En el caso del cerdo, aunque los restos son más escasos las
partes del esqueleto se conservarían por igual en Fonteta III y
Fonteta VII, mientras que en Fonteta VI la unidad mejor conservada sería el miembro anterior.
Entre las especies silvestres, ciervo y conejo, las partes del esqueleto mejor conservadas son las mismas en las tres fases. Para
el ciervo son las patas y para el conejo los elementos del miembro
anterior.
Podemos concluir que los depósitos analizados de las tres
fases están formados por desperdicios de comida. Se trata por lo
tanto de basura doméstica. Si bien hay que matizar que en la
muestra de Fonteta VII, los restos de ovicaprinos y bovinos podrían proceder de los desechos de un matadero, se trataría de basura “industrial”.
En cuanto al consumo de especies a excepción del perro,
zorro y tejón en cuyos huesos no hemos identificado marcas de
carnicería, por lo que no podemos asegurar su consumo, parece
que el resto de especies fueron consumidas. Entre ellas siempre
hay un mayor consumo de carne de ovejas y cabras, seguido por
la carne de bovino, de ciervo, de cerdo, de caballo, de corzo y de
conejos y liebres.
Las diferencias en la conservación de las unidades anatómicas de las especies en las tres fases es mínima. Únicamente parece diferenciarse el comportamiento del MUA de ovicaprinos y
bovinos en la fase VII lo que podría estar indicando diferencias en
las pautas de consumo, que de momento y ante lo reducido de la
muestra no podemos valorar.
Entre las especies domésticas, las ovejas y las cabras son los
animales más comunes. Las ovejas toman mayor importancia que
las cabras a partir del 600-560 a.n.e.
Según nos indica el patrón de sacrificio se producen diferencias en el manejo de estas especies a lo largo del periodo de
vida del asentamiento. Entre el 670 y el 625 a.n.e (Fonteta III)
se observa un sacrificio en todos los grupos de edad, un poco
más acusado hacia adultos-jóvenes y adultos. Parece que no hay
una selección en un grupo determinado y que sé esta primando
la producción de carne. En el momento reciente de Fonteta, del
600 al 550 a.n.e, hay una selección en la matanza de animales
juveniles. Lo cual parece corresponder con un aprovechamiento
principalmente cárnico, observándose un modelo especializado
en el consumo de carne de animales de entre 21-24 meses (gráfica 62).
El cerdo es un animal con pocos restos en las muestras, pero
está presente en las tres fases analizadas y cuenta con más huesos
[page-n-312]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 299
5.13.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
FIII
FVI
FVII
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Neonato
Infantil
Juvenil
Subadulto
Adulto
Gráfica 62. Grupo ovicaprinos. Cuadro de edades de los animales
muertos.
en el momento reciente de Fonteta. Su uso exclusivo, es para proporcionar carne y en las tres fases se ha observado el sacrificio de
animales infantiles de 7 a 11 meses.
El bovino, es un animal que durante el momento arcaico de
Fonteta sólo se aprovecha como proveedor de carne, ya que los
animales se sacrifican a edades juveniles y subadultas. A partir de
Fonteta VI, es decir del siglo VI a.n.e, su uso cambia, observándose también el sacrificio de animales subadultos y adultos, lo
que estaría indicando que en este momento podría ser aprovechada en otros usos.
El caballo es una especie consumida, pero probablemente
también se utilizó para otros fines. Durante la fase de Fonteta III
y VI, la edad de los caballos es de animales mayores de 10 años,
mientras que en Fonteta VII el animal sacrificado tenía entre 5-6
años.
La tendencia hacia una mayor selección en las edades de
sacrificio para ovicaprinos y bovinos a partir del siglo VI
a.n.e marcaría, aparte de otros indicios como una mayor presencia de restos de cerdo, el inicio de una fase en Fonteta con
una población más estable. Esta mayor estabilidad se ve
corroborada por la construcción de la muralla a partir de la
Fase Fonteta IV.
Las especies silvestres no fueron muy importantes en la economía de la colonia. Entre ellas el ciervo y el conejo son las especies más comunes. Del ciervo no solamente se aprovechó su
carne, sino que la presencia de un fragmento de asta trabajado en
Fonteta VII, nos indica que sus astas eran utilizadas como materia
prima para realizar útiles. Destaca la presencia de corzo, más que
por su importancia numérica, por lo que supone como indicador
de la existencia de bosques en las inmediaciones del asentamiento.
La fauna identificada en Fonteta es muy similar, en su conjunto, a la identificada en otras colonias fenicias como
Toscanos (Uerpmann 1973, 38), el Cerro del Villar (Montero
1999, 318) y el Castillo de Doña Blanca (Roselló y Morales
1994, 210), localizadas al igual que Fonteta cerca de la desembocadura de ríos. La cabaña principal está formada por el grupo
de los ovicaprinos y en segundo lugar queda el ganado vacuno,
mientras que el cerdo y las especies silvestres tienen menos entidad.
Fase III 670-625 a.n.e
FONTETA F-III
OVICAPRINO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo diáfisis
Pelvis fg
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 2C
Falange 2P
Falange 2D
i
F
dr
1
4
2
9
18
1
6
4
15
16
1
1
NF
fg
1
i
dr
2
2
7
1
1
1
5
1
1
4
3
2
1
2
1
2
2
5
1
1
1
1
1
1
2
3
1
6
5
5
10
7
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
175
12
187
8
93
20
651,5
FONTETA F-III
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
hioides
Húmero P
Húmero D
Radio P
Ulna P
Tibia D
NME
2
14
24
34
3
1
1
2
3
1
1
MUA
1
7
2
1,8
1,5
1
0,5
1
1,5
0,5
0,5
…/…
299
[page-n-313]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 300
…/…
FONTETA F-III
OVICAPRINO
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 2C
Falange 2P
Falange 2D
Total
FONTETA F-III
OVEJA
Cuerna
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo diáfisis
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 1D
NME
1
1
1
1
1
1
1
93
MUA
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
20
i
F
dr
1
Fg
NF
dr
FONTETA F-III
CABRA
Cuerna y Cráneo
Cuerna
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
MC diáfisis
Tibia D
Tibia diáfisis
Astrágalo
Metatarso diáfisis
Falange 1C
1
1
1
F
dr
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
3
1
1
NR
NMI
NME
MAU
23
3
14
5,8
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
FONTETA F-III
OVEJA
Cuerna
Mand.+dient.
Escápula D
Radio P
Ulna P
Tibia D
Calcáneo
MT P
Falange 1C
Falange 1D
Total
NME MUA
1
0,5
1
0,5
3
1,5
2
1
1
0,5
5
2,5
1
0,5
1
0,5
1
0,1
1
0,1
17
7,7
OVEJA
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MAU
NME
34
1
35
5
17
7,7
3
FONTETA F-III
CABRA
Cuerna y Cráneo
Cuerna
Escápula D
Radio P
Tibia D
Astrágalo
Falange 1C
Total
FONTETA F-III
CERDO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio diáfisis
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Fíbula diáfisis
Astrágalo
Metatarso V C
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 1P
FONTETA F-III
CERDO
Maxilar y dientes
Diente Superior
NME MUA
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
3
1,5
2
1
3
0,3
14
5,8
i
F
dr
NF
Fg
2
i
dr
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1
NME
2
MUA
1
…/…
300
Fg
CABRA
1
2
1
i
1
[page-n-314]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 301
…/…
FONTETA F-III
CERDO
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Húmero D
Fémur D
Astrágalo
Metatarso V C
Falange 1C
Falange 1P
Total
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
FONTETA F-III
BOVINO
Cuerna
Cráneo
Órbita inferior
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Costillas
Vertebra fragmento
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetáb
Pelvis fg
Fémur D
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1D
Falange 2C
Falange 3C
Sesamoideos
NME
3
1
1
1
1
1
1
2
1
15
FONTETA F-III
BOVINO
Diente Superior
Diente Inferior
Húmero D
Radio D
Ulna P
MC D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia P
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1D
Falange 2C
Falange 3C
Sesamoideos
Total
31
7
38
3
15
4,09
94,3
i
F
dr
3
5
8
9
1
1
2
NF
Fg
2
6
1
2
i
dr
12
2
2
5
1
1
1
NME
11
14
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1
2
1
46
BOVINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
91
2
91
2
48
8,9
1418,8
FONTETA F-III
CABALLO
Diente superior
Húmero D
NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
0,16
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,12
0,06
4,09
i
1
1
2
1
2
0,55
278,4
MUA
0,9
0,7
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
0,3
0,1
0,1
0,2
0,1
8,9
F
dr
Fg
1
2
FONTETA F-III
PERRO
Metapodio
1
6
i
F
dr
Fg
1
1
3
1
1
PERRO
1
1
NR
NMI
Peso
2
1
1
14
1
3
1
1
1
1
FONTETA F-III
CIERVO
Cráneo
Mandíbula
Diente Inferior
Escápula fragmento
Húmero D
Radio P
i
1
3
1
1
1
F
dr
Fg
3
4
1
…/…
301
[page-n-315]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 302
…/…
FONTETA F-III
CIERVO
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Astrágalo
Falange 1C
Falange 1D
i
1
F
dr
Fg
1
2
1
1
1
1
FONTETA F-III
CONEJO
Mandíbula
Húmero D
Radio P
Ulna P
Pelvis acetáb
Fémur P
Fémur D
Calcáneo
MT III C
MT II P
MT II C
Total
CIERVO
25
2
16
5
284,9
FONTETA F-III
CIERVO
Diente Inferior
Húmero D
Radio P
Radio D
Astrágalo
Falange 1C
Falange 1D
Metacarpo P
Metacarpo D
Total
NME
7
2
1
1
1
1
1
1
2
16
MUA
0,3
1
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,5
1
5
i
1
4
F
dr
1
6
FONTETA F-III
CONEJO
Mandíbula
Diente Inf.
Escápula fg
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Pelvis acetáb
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
LACERTA
mandíbula
6
1
1
1
i
1
2
3
Fg
5
1
1
2
2
1
2
1
39
3
18
9
15,2
1
Fase VI 600-650 a.n.e.
2
1
1
0,5
95,8
F
dr
1
1
1
2
MNE MUA
1
0,5
2
1
4
2
2
1
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
18
9
Fg
1
…/…
302
Fg
CONEJO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
CORZO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
i
F
dr
1
1
1
1
1
NR
NMI
NME
MUA
Peso
FONTETA F-III
CORZO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
…/…
FONTETA F-III
CONEJO
Fémur D
Tibia diáfisis
Calcáneo
Metatarso III C
Metatarso II P
Metatarso II C
FONTETA F-VI
OVICAPRINO
Cuerna
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Hioides
Vértebras fragmento
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Carpal Intermedio
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
i
F
dr
1
6
3
13
15
14
4
10
13
3
1
1
1
1
1
2
1
1
3
i
NF
dr
2
1
1
3
1
Fg
3
4
3
Fg
8
1
11
20
9
6
2
8
3
3
…/…
[page-n-316]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 303
…/…
FONTETA F-VI
OVICAPRINO
Pelvis fg
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2P
i
F
dr
1
Fg
7
10
15
i
NF
dr
1
1
1
1
1
1
FONTETA F-VI
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Húmero D
Radio P
Carpal Intermedio
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Falange 1P
Falange 2P
Total
NME MUA
2
1
23
11,5
26
2,16
32
1,7
1
0,5
1
0,5
1
0,5
2
1
5
2,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
103
22,9
OVICAPRINO
NR No Fusionados
NR Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
14
207
221
16
103
22,9
2375
FONTETA F-VI
OVEJA NR
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Atlas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Pelvis fg
Fémur P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Fg
I
3
2
1
5
4
1
FONTETA F-VI
OVEJA
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero D
Radio C
Radio P
Ulna P
Radio D
Fémur P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2C
Total
OVEJA
NR No Fusionados
NR Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
F
D
1
1
2
1
I
D
1
2
NF
Fg
I
D
1
1
1
1
NME MUA
1
0,5
3
1,5
2
1
1
0,5
7
3,5
3
1,5
1
0,5
3
1,5
1
0,5
1
0,5
2
1
1
0,5
3
1,5
4
0,8
1
0,12
1
0,12
1
0,12
36
15,7
3
56
59
5
36
15,7
FONTETA F-VI
CABRA NR
Cuerna+Cráneo
Cuerna
Radio diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Tibia D
Falange 2 C
i
1
2
F
dr
1
1
3
Fg
NF
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
CABRA
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
1
3
1
I
1
1
F
D
1
3
NF
Fg
1
1
4
1
3
1
1
2
1
…/…
FONTETA F-VI
OVEJA NR
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2C
2
14
16
2
9
4,12
1
1
…/…
303
[page-n-317]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
FONTETA F-VI
CABRA
Cuerna+Cráneo
Cuerna
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Falange 2 C
Total
FONTETA F-VI
BOVINO NR
Cuerna+Cráneo
Cuerna
Cráneo
Órbita sup.
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Atlas
Axis
Cervicales
Torácicas
Lumbares
Costillas
Vértebra fragmento
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal 2/3
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2C
Falange 2P
Falange 2D
Falange 3C
Página 304
NME MUA
1
0,5
2
1
1
0,5
1
0,5
3
1,5
1
0,12
9
4,12
i
2
1
1
2
7
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
2
1
F
dr
1
1
1
2
3
8
1
1
1
1
i
dr
9
1
3
1
1
1
NF
Fg
2
2
4
1
2
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
5
2
1
2
1
1
NME MUA
1
0,5
3
1,5
2
1
3
0,4
5
0,8
15
1
1
1
1
0,4
2
0,1
2
0,1
1
0,1
2
1
1
0,5
2
1
3
1,5
2
1
1
0,5
2
1
2
1
1
0,5
2
1
2
1
1
0,5
2
1
11
1,3
1
0,1
2
0,2
1
0,1
1
0,1
3
0,3
78
21
BOVINO
NR No Fusionados
NR Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
4
121
125
3
78
21
4247
2
1
1
1
1
1
6
FONTETA F-VI
BOVINO
Órbita sup.
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Atlas
Axis
Cervicales
Torácicas
Lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Ulna P
Carpal 2/3
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1D
Falange 2C
Falange 2P
Falange 2D
Falange 3C
Total
1
1
2
1
FONTETA F-VI
CERDO NR
Cráneo
Órbita inferior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
i
F
dr
Fg
1
1
i
NF
dr
1
1
Fg
1
2
1
2
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
…/…
304
[page-n-318]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 305
…/…
FONTETA F-VI
CERDO NR
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Pelvis fg
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia D
Tibia diáfisis
Fíbula diáfisis
Astrágalo
Metatarso D
Falange 1D
i
F
dr
Fg
2
i
NF
dr
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
NME MUA
1
0,5
2
1
2
0,1
3
0,15
1
0,5
1
0,5
3
1,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,06
21
7,31
9
35
44
3
21
7,31
218,7
FONTETA F-VI
CIERVO NR
Asta
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Húmero diáfisis
Radio P
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
i
F
dr
1
1
NF
Fg
2
1
1
i
1
1
2
3
1
1
1
1
1
i
1
1
1
dr
1
2
1
1
1
…/…
Fg
3
i
NF
dr
1
2
1
1
39
1
40
4
21
5,41
469,8
FONTETA F-VI
CIERVO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Radio P
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia D
Metatarso P
Falange 1D
Total
1
1
CERDO
NR No Fusionados
NR Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
dr
2
CIERVO
R Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MAU
Peso
1
FONTETA F-VI
CERDO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso D
Falange 1D
Total
Fg
…/…
FONTETA F-VI
CIERVO NR
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1D
Falange 3C
MNE MUA
1
1
1
0,5
1
0,5
2
0,16
5
0,2
2
1
1
0,5
2
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
2
1
1
0,12
21
7,48
FONTETA F-VI
CABALLO NR
Dientes
Radio P
Pelvis acetábulo
NR
NMI
NME
MUA
Peso
FONTETA F-VI
CONEJO NR
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Costillas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
F
i
1
1
dr
1
NME MUA
1
0,05
1
0,5
1
0,5
3
1
3
1,05
240,8
4
F
dr
3
1
3
3
2
2
2
1
1
1
i
Fg
6
1
2
…/…
305
[page-n-319]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 306
…/…
FONTETA F-VI
CONEJO NR
Ulna diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Calcáneo
Metatarso diáfisis
FONTETA F-VI
CONEJO
Mand.+dient.
Escápula D
Húmero D
Radio P
Ulna P
Pelvis acetáb
Fémur P
Calcáneo
Total
i
3
2
1
F
dr
3
1
3
3
2
…/…
FONTETA F-VII
OVICAPRINO NR
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1D
Fg
1
3
7
4
NME MUA
3
1,5
5
2,5
5
2,5
3
1,5
2
1
6
3
1
0,5
3
1,5
28
14
CONEJO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
FONTETA F-VI
LIEBRE NR
Húmero fg
Radio P
NR
NMI
NME
MUA
Peso
65
3
28
14
49,5
i
F
dr
Fg
1
1
2
1
1
0,5
1,6
NME MUA
1
0,5
FONTETA F-VII
OVICAPRINO
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Hioides
Axis
Cervicales
Escápula D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis aceta
Fémur P
Fémur D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1D
Total
i
3
F
dr
1
2
NF
Fg
1
5
1
i
dr
1
1
1
1
3
1
2
1
12
1
3
1
1
1
1
NME MUA
11
5,5
15
1,2
15
0,8
1
1
1
1
1
0,2
3
1,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,12
1
0,12
1
0,12
57 15,06
Fase VII 560-550 a.n.e.
FONTETA F-VII
OVICAPRINO NR
Cráneo
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Hioides
Axis
Cervicales
Vértebra fragmento
Costillas
Escápula D
i
7
5
8
4
1
1
1
F
dr
4
3
6
11
NF
Fg
1
1
i
dr
10
1
FONTETA F-VII
OVEJA, NR
Órbita inferior
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
2
…/…
306
110
7
117
7
57
15,1
311
2
1
3
1
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
i
F
dr
1
2
1
1
NF
1
Fg
i
dr
…/…
[page-n-320]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 307
…/…
FONTETA F-VII
OVEJA, NR
Axis
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2C
FONTETA F-VII
OVEJA
Órbita inferior
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Axis
Escápula D
Húmero P
Radio P
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2C
Total
OVEJA
NR No Fusionados
NR Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
FONTETA F-VII
CABRA NR
Radio diáfisis
Metacarpo diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
i
F
dr
CABRA
NF
Fg
1
1
i
dr
1
3
1
1
1
2
9
2
6
3
1
FONTETA F-VII
CABRA
Metacarpo P
Metacarpo D
Metatarso P
Metatarso D
Total
1
1
2
1
NR
NMI
NME
MUA
3
NME MUA
1
0,5
3
1,5
1
0,5
1
0,5
6
3
1
2
1
1
1
2
1
NME MUA
1
0,5
2
1
1
0,08
1
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
3
1,5
2
1
4
2
1
0,5
2
1
1
0,5
3
0,3
1
0,1
26
11,5
FONTETA F-VII
CERDO
Mandíbula y dientes
Escápula D
Ulna P
Tibia D
Calcáneo
Total
2
33
35
3
26
11,5
i
F
dr
1
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
2
1
1
i
2
F
dr
1
NF
Fg
2
1
5
1
1
1
i
1
1
dr
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
NME MUA
4
2
1
0,5
2
1
1
0,5
1
0,5
9
4,5
25
5
30
3
9
4,5
90,7
Fg
1
1
1
FONTETA F-VII
CERDO NR
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Ulna P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Fíbula diáfisis
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Falange
FONTETA F-VII
BOVINO NR
Cuerna+Cráneo
Cuerna
Cráneo
Mandíbula
Diente Superior
I
F
D
1
Fg
1
2
1
1
1
…/…
307
[page-n-321]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 308
…/…
FONTETA F-VII
BOVINO NR
Diente Inferior
Vértebra fragmento
Costillas
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Pelvis fragmento
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
Falange 1 D
FONTETA F-VII
BOVINO
Cuerna+Cráneo
Diente Superior
Diente Inferior
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Falange 1 C
Falange 1 D
Total
I
F
D
1
1
FONTETA F-VII
CIERVO
Diente inferior
Escápula D
Metacarpo P
Tibia D
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 3 C
Total
Fg
2
2
2
2
2
1
1
1
3
2
1
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
3
1
1
FONTETA F-VII
CIERVO NR
Asta
Cráneo
Diente inferior
Escápula D
Húmero diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso diáfisis
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 3 C
308
F
dr
Fg
5
1
NF
i
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
i
F
dr
2
Fg
2
1
1
1
1
1
CONEJO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
34
1
9
2,45
402,3
i
22
1
7
1,91
228,4
FONTETA F-VII
CONEJO NR
Escápula D
Radio P
Metacarpo P II
Metacarpo D II
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
NME MUA
1
0,5
2
0,16
1
0,05
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,12
1
0,12
9
2,45
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME MUA
1
0,05
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,12
1
0,12
1
0,12
7
1,91
FONTETA F-VII
CONEJO
Escápula D
Radio P
Metacarpo P II
Metacarpo D II
Pelvis acetábulo
Total
FONTETA F-VII
CABALLO NR
Diente superior
NR
NMI
NME
MAU
Peso
9
2
7
3,5
3,4
NME MUA
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
7
3,5
i
1
1
1
0,05
52,4
F
dr
1
Fg
NME MUA
1
0,05
[page-n-322]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 309
FONTETA F-VII
ZORRO NR
Pelvis acetábulo
NR
NMI
NME
MAU
Peso
OVEJA
F
dr
1
Fg
NME MUA
1
0,5
F
dr
1
i
Fg
NME MUA
1
0,5
Escápula
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
LMP LA LmC
17,3
19,03
29,7 22,08 18,15
21,5
23,02 19,8
19,8
Húmero
FASE VI,iz
FASE VI,iz
Ad
AT
30,52 29,79
25,49 24,92
Radio
FASE III,dr
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VII,iz
Ap
Ad LM LL
30,9
31,06
30,3
30,8
33,33
29,3 26,8 144,7 137,9
28,9
Ulna
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VII,iz
APC EPA
19,07
15,3
14,6
15,9 24,19
20,9 23,8
Pelvis
FASE VII,dr
FASE VII,dr
LA LFO
27,3 38,9
28
Tibia
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VII,dr
FASE VII,iz
Ad
23
24,8
24,6
24,9
25,4
25,52
27,7
15,28
32,62 20,52
19,5 14,3
14,9
Astrágalo
FASE VI,iz
LMl LMm
25,9 24,5
Calcáneo
FASE III,dr
LM
53,18
32,2
21,7
Metatarso
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VII, iz
FASE VII, iz
Ap
1
1
1
0,5
9,1
FONTETA F-VII
TEJÓN NR
Mandíbula y dientes
NR
NMI
NME
MAU
Peso
i
1
1
1
0,5
10,4
5.13.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
OVICAPRINO
Mandíbula
FASE III,dr
FASE III,dr
FASE III,dr
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VII,dr
FASE VII,dr
FASE VII,dr
FASE VII,iz
FASE VII,iz
FASE VII,iz
9
42,68
21,6
22,5
23,21
23,01
19,4
21,4
47,3
42
27,4
22,81
24,04
22,03
20,05
50,99
35,18
19,11
25,77
22,48
27,89
20,52
24,6
24,7
25,5
19,7
22,5
22,6
Escápula
FASE VI,dr
LmC
16,8
8
15a
15b
15c
13,8
13,2
14,3
13,3
21,03
31,8 19,9
47,9 35,15 17,8 11,8
48,78 20,5 14,18
47,02
21,28 15,37
38,91 21,13
10,7
23,5 15,52
22,06
43,17
55,5
21,3
15,2
12,08
49,3
50
19,3
13,9
Ad
21,75
20
24,2
18,4
309
[page-n-323]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 310
Metacarpo
FASE VII,iz
FASE VII,iz
Ap
Ad AmD LM LL
25,92 14,65 132,4 128
24,1 25,2
137 134
Falange 1
FASE III,dr
FASE VI,dr
FASE VII,dr
FASE VII,dr
FASE VII,dr
FASE VII,iz
Ap
11,3
9,8
10,1
11,8
11,1
12
Falange 2
FASE III,dr
FASE VI,iz
FASE VII,dr
Ap
11,6
10,7
9,4
CERDO
Escápula
FASE VI,dr
LmC
18,24
Ad LM pe
11,2 34,17
Radio
FASE VI,dr
Ap
24,4
8,7
12,3
10,7
12,1
Ulna
FASE VI,dr
APC
18,4
35,1
36,1
Astrágalo
FASE III,dr
LM
29,4
Ad
LM
8,1
9
22,2
17,9
Falange 1
FASE III,dr
FASE III,iz
Ap
17,4
17,3
30,7
CABRA
Ad
15,9
15,7
LM
37,8
33,2
BOVINO
Cuerna
FASE VI,dr
FASE VI,iz
42
31,12
29,5
Maxilar
FASE VI,iz
Radio
FASE III,dr
Ap
29,6
Ulna
FASE III,iz
APC
19
Pelvis
FASE VI,iz
LA LFO
20,59 39,48
Tibia
FASE III,dr
FASE III,dr
FASE III,dr
FASE VI,iz
Ad
Ed
22,7 18,06
28,7 21,11
26,01
24,7 18,8
Astrágalo
FASE III,iz
FASE VI,iz
LMl LMm EL
26,7 25 14,2
24,8 24,12 14,3
15,1
Metacarpo
FASE VII, dr
FASE VII,iz
Ap
22,5
Ad
25,7
23,1
LL
128
Metatarso
FASE VII,dr
FASE VII, iz
FASE VII, dr
Ap
21,09
20,9
Ad
Falange 1
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VI,dr
Ap
Ad LM pe
14,28 13,82 39,5
13,15 12,12 36,3
13,3
39,7
Falange 2
FASE VI,iz
Ap
13,6
Ep AmD
14,7 17,7
LCde H
95,08 82,37
Ad
AT
76,6 61,2
78,76 70,54
72,4 65,9
Radio
FASE III,dr
FASE III,iz
FASE VI,iz
LM
130
EM
Ad
17,1
16,6
82,31 40,2
72,75
67,34
Ulna
FASE III,iz
FASE VI,dr
Ap
APC EPA
44,01 66,4
45,6
Astrágalo
FASE III,dr
LMl LMm EL
62,8 55,9 37
LM
20,9
Ap
Ep
AfP
Metacarpo
FASE III,dr
FASE VI,iz
FASE VII,iz
Ap
Ad LM
48
41,96 48,49 208
Falange 1
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
Ap
23,2
32,3
EM
35,8
Ad
42,6
LL
AmD
Ad
64,5
52,8
Ad LM pe
22,1 49,4
29,7 52,8
57,01
25,05 22,32 53,2
29,6 30,2 56,4
23,7 23,2 53,7
…/…
310
Ad
67,9
46,9
Metatarso
FASE III,iz
FASE VI,iz
23,7
Ad
11
Axis
FASE VI
Húmero
FASE III,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
Asp
22,2
21 Lm3 Am3 Altm3
76,95 29,6 21,6 40,6
201 22,91
[page-n-324]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 311
…/…
Falange 1
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VII, dr
FASE VII, iz
Ap
Ad LM pe
24,18 23,15 52,17
25,5 24,8 51,15
24,7
25,3 24,7 55,8
23,56
24 21,9 53,7
28,9 25,7 53,1
22,6
24,2
25,4 55,3
Falange 2
FASE III,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
Ap
29,1
24,9
27,4
25,9
Ad
23,3
21,7
25,6
LM
37,7
35,4
40,8
Falange 3
FASE III,dr
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,iz
Ldo
54,07
57,3
41,3
45,6
47,5
Amp
27,09
25,3
19,8
19,13
20,87
LSD
70,04
79,3
54,9
59,9
61,44
Metacarpo
FASE III,dr
FASE III,dr
Ap
40,5
Ad LM
41,5 265
38,37
Metatarso
FASE VI,dr
Ad
37,8
Falange 1
FASE III,dr
FASE VI,iz
Ad
18,06
18,6
Falange 3
FASE VII,dr
LL AmD
260 22,12
Ldo Amp LSD
36,9 11,8 41,9
CORZO
Escápula
FASE III,dr
LMP AmC
20,8 15,7
ZORRO
Pelvis
FASE VII,dr
Tibia
FASE VII,dr
CIERVO
LA
13,6
Ap Amd
18,57 7,6
CONEJO
Cráneo
FASE VI,iz
38
99,91
Húmero
FASE III,iz
Ad
51,6
AT
46,9
Radio
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VII, dr
Ap
Ep
50,26 26,18
49,6
Carpal,inter
FASE VI,iz
AM
24,9
Fémur
FASE VI,iz
Ap
83,92
Tibia
FASE VI,iz
FASE VII,dr
Ad
Ed
47,7 37,17
45,2 34,3
Astrágalo
FASE III,iz
FASE VII,dr
LMl LMm EL
46,9 43,6 25
53
48
30
Metacarpo
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VII
Ap
34,9
Mandíbula
FASE VI,dr
Ep
26,5
36,6
LMP
LS
7,9
Húmero
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
EM Ad
26,4 28,4
31 33,9
3
30
Escápula
5BIa2b,dr
FASE VII,dr
Ad
43
2
13,3
Ad
8,01
8,2
7,69
8,2
8,1
8,05
7,5
Radio
FASE III,dr
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VII,iz
FASE VII,iz
Ap
5,7
5,6
5,3
5,7
5,8
5,7
5,5
Ulna
FASE VI,dr
4
17,2
APC
5,6
8,8
39
311
[page-n-325]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Pelvis
FASE III,dr
FASE III,dr
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VI,iz
LA
5,8
7,3
6,4
6,9
7,8
Fémur
FASE III,dr
FASE VII,dr
Ad
12,9
12,2
Calcáneo
FASE III,dr
FASE VI,dr
FASE VI,iz
LM
20,7
22,2
21,76
Metatarso II
FASE III,iz
LM
33,3
MT III
FASE III,iz
LM
33,6
LIEBRE
Radio
FASE VI,iz
312
Ap
7,11
Página 312
TEJÓN
Mandíbula
FASE VII,dr
12
13
17,34 15,8
14
18
19
15,9 37,88 16,2
P2 inferior
FASE VI,iz
L
28,8
Alt
22,3
P4 superior
FASE III,iz
20
15,5
CABALLO
A
15
4
11,7
9
2,6
11
11
L
24,3
A
Alt
5
28,6 40,17 10,1
9
4,2
10
3,2
12
11,9
13
11
M1 superior
FASE VII,dr
L
27,8
A
26,8
9
4,5
10
2,4
12
12,9
13
11,2
Radio
FASE VI,iz
Ap
Ep
80,54 40,32
Húmero
FASE III,iz
AT
68,4
Alt
70,5
5
12,4
[page-n-326]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 313
Capítulo 6
RESUMEN DE LAS MARCAS ANTRÓPICAS
Y LAS PRODUCIDAS POR OTROS AGENTES
BRONCE FINAL
Para el Bronce Final disponemos de información de dos yacimientos: El Torrelló del Boverot y Vinarragell.
En las fases del Bronce Final/Campos de Urnas del Torrelló
del Boverot, los huesos que presentaban modificaciones suponen
el 5,26% del total de la muestra analizada. Las marcas más numerosas son las dejadas por las prácticas carniceras y por la acción de los cánidos. Entre las marcas de carnicería identificadas
predominan las fracturas producidas durante el troceado del esqueleto y de los huesos en unidades menores, a éstas siguen las de
desarticulación y en muy pocos huesos hemos observado marcas
de descarnado. Hay solamente tres huesos quemados que no alcanzaron una temperatura superior a los 400ºC, según nos indica
su coloración negruzca. Y tan sólo un hueso trabajado, un fragmento de asta de ciervo (gráfica 63/cuadro 235).
En el yacimiento de Vinarragell, la fase II presenta un 13, 94%
de restos con modificaciones del total de la muestra analizada.
Estas modificaciones están producidas en primer lugar por la ac-
18
14
12
10
8
6
4,64
4
0,43
0,61
0
VINA-II
HIERRO ANTIGUO
Para los yacimientos con niveles del Hierro Antiguo el
primer aspecto al que queremos hacer referencia es el estado de
fragmentación de las muestras (gráfica 64). De los yacimientos
que hemos analizado las muestras más fragmentadas son las de
los Villares y de Fonteta y al igual que ocurría en el momento
anterior, es el yacimiento de Vinarragell el que mejor y más
completos conserva los huesos, según nos indica el índice de
Log(NR/NME)
Ifrg(NR/PESO)
16,69
16
2
ción de los cánidos, que han mordido los huesos destrozando las
zonas articulares y dejando arrastres sobre las diáfisis. En segundo
lugar hay que hablar de los procesos carniceros que han influido
también en la fracturación de los huesos. Las marcas más abundantes son las producidas durante el troceado del esqueleto y de los
huesos en unidades menores, a éstas siguen las de desarticulación,
localizadas tan sólo en 5 restos y una única marca de descarnado.
En este conjunto sólo hemos identificado la presencia de un hueso
quemado que presentaba una tonalidad marrón.
TB (BF/CU)
Gráfica 63. Bronce Final. Fragmentación de la muestra
(LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Log(NR/NME)
Ifrg(NR/PESO)
16,98
7,23
0,41
0,54
6,83
0,48
VINA-III TB (HA b) ALB (HA)
0,77
1,43
LV (HA)
0,79
FON-III
(s.VII)
Gráfica 64. Hierro Antiguo. Fragmentación de la muestra
(LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
313
[page-n-327]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 314
BRONCE FINAL
VINARRAGELL
NR
%
403
56,77
307
43,23
710
NR DETERMINADOS
NR INDETERMINADOS
TOTAL NR
H. MODIFICADOS
HUESOS CON MARCAS
M. CARNICERÍA
H. MORDIDOS
H. REGURGITADO
H. QUEMADOS
H. TRABAJADOS
TORRELLÓ BOVEROT
NR
%
710
45,63
846
54,37
1556
99
13,94
82
5,26
30
68
30,30
68,68
46
32
56,10
39,02
1
1,02
3
1
3,66
1,22
TOTAL
99
BRONCE FINAL
MARCAS DE CARNICERÍA
TROCEADO
DESARTICULACIÓN
DESCARNADO
82
NR
24
5
1
%
80,00
16,66
3,34
NR
32
11
3
%
69,56
23,92
6,52
Cuadro 235. Modificaciones observadas en los huesos del Bronce Final.
fragmentación según el peso y el logaritmo entre el NR/NME.
No obstante estas diferencias se deben a factores no culturales,
así la extrema fracturación de Fonteta es consecuencia de la
profunda alteración de los huesos por el tipo de sedimento y en
los Villares, sin duda alguna, influye el que se trate del último
nivel estratigráfico localizado, cubierto por cinco siglos de ocupación continuada. Además, no podemos olvidar el tipo de recogida de material empleado en cada yacimiento. En cualquier
caso exponemos un resumen de las marcas identificadas en
cada yacimiento, cuyos datos se muestran en el cuadro
(cuadro 236).
HIERRO ANTIGUO
NR DETERMINADOS
NR INDETERMINADOS
TOTAL NR
H. MODIFICADOS
HUESOS CON MARCAS
M. CARNICERÍA
H. MORDIDOS
H. REGURGITADO
H. QUEMADOS
H. TRABAJADOS
TOTAL
HIERRO ANTIGUO
MARCAS DE CARNICERÍA
TROCEADO
DESARTICULACIÓN
DESCARNADO
VINARRAGELL
NR
%
617
61,95
412
38,05
1083
Así, en cuanto a las modificaciones que hemos observado sobre
los huesos, queremos destacar aquellas marcas realizadas durante las
prácticas carniceras, las producidas por la acción de los cánidos, por
el fuego y por los humanos durante la fabricación de útiles de hueso.
A nivel general, observamos que el yacimiento con más
marcas es Vinarragell (11,08%) y el que menos los Villares.
Parece que la fragmentación va en este caso unida a la presencia
de marcas y Vinarragell, que es el yacimiento con los huesos
menos fracturados, es también el que tiene un mayor número de
marcas, mientras que uno de los más fracturados, los Villares,
conserva un número menor de marcas.
TORRELLÓ BOVEROT
NR
%
578
48,94
603
51,06
1181
VILLARES
NR
%
702
24,22%
2196
75,76%
2898
ALBALAT RIBERA
NR
%
197
60,99
126
39,01
323
120
11,08
54
4,57
69
2,38
31
9,60
59
4,18
40
79
33,34
65,83
39,13
31,88
17
12
54,84
38,71
32
18
54,24
30,51
0,83
53,70
27,78
1,85
14,82
1,85
27
22
1
29
15
1
8
1
54
20
28,99
2
31
6,45
8
1
59
13,56
1,69
120
VINARRAGELL
NR
%
29
72,50
6
15,00
5
12,5
TORRELLÓ BOVEROT
NR
%
24
82,76
3
10,34
2
6,90
69
VILLARES
NR
%
22
81,48
4
14,82
1
3,70
ALBALAT RIBERA
NR
%
15
88,24
2
11,76
Cuadro 236. Modificaciones observadas en los huesos del Hierro Antiguo.
314
FONTETA
NR
%
443
31,42
967
68,58
1410
FONTETA
NR
%
27
84,38
4
12,50
1
3,12
[page-n-328]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 315
Log(NR/NME)
Ifrg(NR/PESO)
5
4,42
4,5
3,93
4
3,5
3
2,18
2,5
2
1,5
0,8
1 0,61
0,58
0,68
0,54
0,5
0
TB (IB.A) LV (IB.A) LS (IB.A) TF (IB.A) FON-VII
(s.VI)
Gráfica 65. Ibérico Antiguo. Fragmentación de la muestra
(LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
En todas las muestras se observa la presencia de mordeduras
de perros, pero hay diferencias. El conjunto que conserva más
marcas es Vinarragell con un 66% sobre el total y el Torrelló el
que menos (27,7 %).
En Vinarragell las marcas más comunes son las producidas por
los perros que han afectado sobre todo las articulaciones de los
huesos. A éstas siguen las de carnicería, con un claro predominio
de las realizadas durante el troceado del esqueleto y de los huesos
en unidades menores. Hay 6 de desarticulación y 5 de descarnado.
Tan sólo hemos identificado la presencia de un hueso quemado.
Estas proporciones son muy diferentes en el vecino yacimiento
del Torrelló del Boverot, donde los huesos con modificaciones suponen el 4,57% de toda la muestra estudiada. En este caso las principales alteraciones son las producidas en las prácticas carniceras,
con un mayor porcentaje de cortes y fracturas realizados durante el
troceado de las diferentes unidades anatómicas. A éstas siguen las
de desarticulación y descarnado. Y también son más abundantes los
huesos quemados que suponen casi un 15% de los huesos con
marcas, cuya coloración nos indica que éstos alcanzaron temperaturas desde 300º hasta 700ºC. En contra, los huesos mordidos
tienen una menor importancia relativa, con la presencia de un
hueso regurgitado por perro. También hay un hueso trabajado: un
astrágalo de ciervo con todas las facetas pulidas.
Parece, a la vista de estos resultados, que en Vinarragell se
produjo en procesado menos intenso de los huesos que en el
Torrelló y que al contrario los perros incidieron con más frecuencia sobre los despojos en Vinarragell. La interpretación de
estas diferencias no es fácil, sobre todo porque las muestras proceden de parte de los asentamientos, no excavados en su totalidad.
En cualquier caso y a modo de hipótesis planteamos distintas funciones para ambos asentamientos. La menor presencia de marcas
en Vinarragell puede deberse a que se trate de un “espacio de producción”, en el que no se consuma toda la carne producida.
Mientras que en el Torrelló estaríamos en un “espacio de consumo”. Tal vez incida en esta diferencia la mayor frecuencia de
marcas de descarnado en Vinarragell, proceso que estaría ligado a
la preparación de carne para el consumo fuera del asentamiento.
El resto de las muestras analizadas no aportan mucha información, aunque en cualquier caso se parecen más por las marcas
a Torrelló que a Vinarragell.
En el yacimiento de Albalat de la Ribera, los huesos con
marcas suponen un 9,60% del total de la muestra. Destacan los
huesos con marcas de carnicería sobretodo aquellas realizadas durante el troceado del esqueleto y huesos. Hemos identificado un
corte profundo sobre un carpal de bovino que nos indica el desuello del animal previo al resto del procesado del esqueleto. A
estas marcas siguen las mordeduras y arrastres dejados por los
huesos. También hay dos huesos trabajados.
En los Villares, tan sólo el 2,38% presentaba alteraciones, ya
que la muestra analizada está formada principalmente por fragmentos indeterminados. Las marcas de carnicería y las marcas
producidas por las mordeduras de perros son las más frecuentes.
Entre las marcas de carnicería destacan las producidas durante el
troceado del esqueleto y de los huesos en unidades menores. Hay
20 huesos quemados con una coloración negra, marrón, blanca y
gris, tonalidades que indican que los huesos alcanzaron temperaturas desde los 300º hasta los 700ºC.
Finalmente en la fase III de la colonia de Fonteta, hay un 4,18%
de huesos con alteraciones del total de la muestra estudiada. Las
marcas que predominan son las producidas durante las prácticas
carniceras, sobre todo las realizadas durante el troceado del esqueleto y de los huesos en unidades menores. Hay 18 huesos con mordeduras de perro, ocho quemados con una coloración negra, marrón y gris y uno trabajado, un astrágalo de ovicaprino quemado.
IBÉRICO ANTIGUO
En los yacimientos que hemos analizado del Ibérico Antiguo,
hemos advertido que las muestras más fragmentadas son las de
los Villares y las de la colonia fenicia de la Fonteta, según nos indica el índice de fragmentación a partir del peso y del logaritmo
entre el NR/NME (gráfica 65). Pensamos que los principales
agentes que han influido en esta fragmentación son de orden sedimentológico; en el caso de los Villares, con una superposición
importante de otros niveles de ocupación y en Fonteta, por la reacción producida tras el contacto del hueso con unos sedimentos
muy ácidos. Es decir los agentes postdeposicionales son los principales causantes.
Esta circunstancia influye sin duda en el bajo porcentaje de
marcas identificadas, en ambos yacimientos; tan sólo hemos advertido la presencia de éstas (huesos con marcas de carnicería,
quemados, mordidos, regurgitados y trabajados) en un 3,28% del
total de los Villares y en un 3,4% de los niveles del siglo VI a.n.e
de la colonia de la Fonteta. Pero curiosamente también es bajo en
la muestra ósea de los otros yacimientos analizados de este momento y que no presentan una alteración de sus superficies tan
marcada como los anteriores. En Torre de Foios sólo están presentes en un 3,61% del total de restos y en el Torrelló del Boverot
en un 4,45% (cuadro 237).
Entre estas alteraciones, las más frecuentes son las producidas
por las prácticas carniceras, a excepción del yacimiento de la
Torre de Foios, donde son más numerosos los huesos afectados
por la acción de los cánidos.
Antes de describir las marcas de carnicería queremos hacer
referencia a los huesos mordidos por perros. La acción de estos
animales es evidente por las mordeduras y arrastres que han dejado principalmente sobre las diáfisis de los huesos, y por la destrucción de las superficies articulares.
Entre las modificaciones antrópicas distinguimos los huesos
quemados y las marcas de carnicería. En cuanto a los huesos quemados y siguiendo a Nicholson (1993), en la Torre de Foios y en
los Villares, la coloración de estos restos indica que alcanzaron
315
[page-n-329]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 316
IBÉRICO ANTIGUO
NR DETERMINADOS
NR INDETERMINADOS
TOTAL NR
TORRE DE FOIOS
NR
%
541
43,30
706
56,60
1247
H. MODIFICADOS
HUESOS CON MARCAS
M. CARNICERÍA
H. MORDIDOS
H. REGURGITADO
H. QUEMADOS
H. TRABAJADOS
TOTAL
IBÉRICO ANTIGUO
MARCAS DE CARNICERÍA
TROCEADO
DESARTICULACIÓN
DESCARNADO
VILLARES
NR
%
466
33,2
937
66,7
1403
LA SEÑA
NR
94
49
143
TORRELLÓ BOVEROT
NR
%
696
46,90%
785
53,01%
1481
FONTETA
NR
%
259
32,6
534
67,3
793
46
3,61
41
3,28
3
66
4,45%
27
3,4
9
29
0
5
3
46
19,57
63,04
11
4
1
24
1
41
26,83
9,76
2,44
58,54
2,44
1
1
0
1
0
3
39
16
0
10
1
66
59,09
24,24
21
5
0
0
1
27
77,78
18,52
10,87
6,52
TORRE DE FOIOS
NR
%
4
44,44
5
55,56
0
VILLARES
NR
%
7
63,64
4
36,36
0
LA SEÑA
NR
0
1
0
15,15
1,52
TORRELLÓ BOVEROT
NR
%
32
82,05
5
12,82
2
5,13
3,70
FONTETA
NR
%
16
76,19
4
19,05
1
4,76
Cuadro 237. Modificaciones observadas en los huesos del Ibérico Antiguo.
una temperatura de 300º y 700º, mientras que en el Torrelló del
Boverot y en la Seña la temperatura que alcanzaron los huesos no
superó los 300ºC. Finalmente en cuanto a las marcas de carnicería
las más usuales son los cortes profundos y las fracturas realizadas
durante el troceado de las distintas partes anatómicas y de éstas en
unidades menores. A éstas, siguen las de la desarticulación de los
huesos tras el corte de los ligamentos. Mientras que las huellas de
descarnado están prácticamente ausentes, documentándose tan
sólo en dos huesos del Torrelló del Boverot y en uno de la Fonteta.
IBÉRICO PLENO 1
Las muestras faunísticas que hemos analizado de la primera
fase del Ibérico Pleno 1, proceden de los Villares, la Seña, el
Castellet de Bernabé y la Bastida. En ellas hemos advertido una
fragmentación de los huesos muy similar, según nos indica el índice de fragmentación a partir del peso y del logaritmo entre el
NR/NME (gráfica 66). Solamente se diferencia un poco la muestra
9
7,87
8
Log(NR/NME)
Ifrg(NR/PESO)
7
6
5,22
5
4
2,98
3
2
1
0
0,5
0,47
0,41
0,47
LS (IB.PI)
CB (IB.PI)
LV (IB.PI)
IBÉRICO PLENO 2
BAST (IB.PI)
Gráfica 66. Ibérico Pleno 1. Fragmentación de la muestra
(LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
316
del Castellet de Bernabé, donde los huesos parece que están más
enteros y por lo tanto tienen un peso mayor. En este caso, no hay
que olvidar, que esta muestra proviene de un contexto cerrado, una
cisterna colmatada, según el director de la excavación.
Siguiendo con este aspecto y por lo que se refiere a las marcas
observadas en las muestras analizadas, hay que destacar que el
conjunto que presenta un mayor porcentaje de restos óseos con
marcas es la Bastida donde hemos identificado un 18,42% de
huesos con modificaciones. Para los otros yacimientos el porcentaje de huesos con marcas no supera el 10% (cuadro 238).
En los cuatro conjuntos hemos observado unas pautas similares en el tratamiento carnicero: el procesado del esqueleto
animal que hemos documentado es, la desarticulación de las diferentes unidades anatómicas y de los huesos y el troceado de estas
unidades y de los huesos en trozos menores. Siendo siempre dominantes las fracturas y cortes profundos, es decir las marcas relacionadas con el troceado.
Las mordeduras y arrastres que los cánidos han dejado sobre
los huesos están bastante bien representadas en la Bastida. Este
tipo de acción de los perros provoca que el conjunto analizado
presente un mayor número de fragmentos de diáfisis que de superficies articulares.
También hay que destacar los huesos quemados, especialmente abundantes en la Bastida, donde éstos han adquirido diferentes tonalidades, marrón, gris y negro, por la acción del fuego.
Estas coloraciones y siguiendo a Nicholson (1993) nos indican
una temperatura que no superó los 700ºC.
Finalmente, sólo hemos identificado un hueso trabajado en el
yacimiento de los Villares; se trata de la cabeza de un fémur de
caballo cortada y perforada, que pudo usarse como aplique o remate de algún instrumento.
En las muestras analizadas del periodo Ibérico Pleno, fase 2, hay
que indicar que hemos observado una fragmentación menor de los
[page-n-330]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 317
IBÉRICO PLENO, 1
VILLARES
NR
%
80
51,94
74
48,06
154
NR DETERMINADOS
NR INDETERMINADOS
TOTAL NR
H. MODIFICADOS
HUESOS CON MARCAS
M. CARNICERÍA
H. MORDIDOS
H. REGURGITADO
H. QUEMADOS
H. TRABAJADOS
TOTAL
13
8,44
12
LA SEÑA
NR
%
94
65,73
49
34,27
143
3
CASTELLET BERNABÉ
NR
%
355
53,54
308
46,26
663
2,09
30
1
1
4,52
20
10
1
1
13
IBÉRICO PLENO, 1
MARCAS DE CARNICERÍA
TROCEADO
DESARTICULACIÓN
DESCARNADO
285
18,42
49
67
169
3
VILLARES
NR
%
11
91,60
1
8,40
BASTIDA
NR
%
799
51,64
748
48,36
1547
30
LA SEÑA
NR
%
1
CASTELLET BERNABÉ
NR
%
15
75
5
25
285
BASTIDA
NR
%
46
93,87
3
6,13
Cuadro 238. Modificaciones observadas en los huesos del Ibérico Pleno, Fase 1.
huesos en el yacimiento del Tossal de Sant Miquel, aunque no hay
que olvidar la escasez de restos estudiados. Los otros conjuntos presentan una fragmentación similar, según nos indica el índice de fragmentación a partir del peso de los huesos y del valor del logaritmo
entre el NR/NME, diferenciándose los Villares con un peso medio
de los restos bastante inferior al del obtenido en las otras muestras,
es decir que se trata de la muestra más fracturada (gráfica 67).
Al analizar las modificaciones que han sufrido los conjuntos
estudiados comprobamos que en el Puntal dels Llops los huesos
están más alterados debido, en parte al uso que hicieron de los
huesos como material de combustión durante las prácticas metalúrgicas realizadas en el fortín, lo que influye en la escasez de otras
marcas como son las realizadas por los humanos y por los perros.
Al igual que en el resto de los yacimientos analizados las
marcas de carnicería más abundantes son las producidas durante
los procesos de troceado del esqueleto y de sus huesos en unidades menores. También hemos identificado marcas de desarticu-
lación y de descarnado. A este yacimiento y siguiendo un orden
de importancia en cuanto a huesos con modificaciones siguen las
muestras de los Villares y de Albalat de la Ribera. En los Villares
la muestra está más afectada por la acción del fuego y en Albalat
por las mordeduras de los cánidos. En el Tossal de Sant Miquel,
aunque la muestra es escasa, hay una mayor presencia de marcas
de carnicería sobre todo las producidas durante el troceado del esqueleto y sus huesos. En la Seña, las principales alteraciones que
han sufrido los huesos son las producidas por las prácticas carniceras y en Castellet de Bernabé hay un mayor número de huesos
quemados por el incendio que sufrió el yacimiento. Tanto los
huesos mordidos como los afectados por las prácticas carniceras
tienen una misma representación. Entre las prácticas carniceras
documentadas en este yacimiento hay que hablar del troceado,
desarticulación y descarnado de los huesos, observándose un
mayor número de marcas referidas al troceado del esqueleto y sus
huesos (cuadro 239).
20
18
16
14
12
Log(NR/NME)
10
Ifrg(NR/PESO)
8
6
4
2
0
TSM
LS
LV
PLL
CB
ALB
(IB.PII)
(IB.PII)
(IB.PII)
(IB.PII)
(IB.PII)
(IB.PII)
Gráfica 67. Ibérico Pleno 2. Fragmentación de la muestra (LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
317
[page-n-331]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 318
TOSSAL S. MIQUEL
NR
%
133
75,56
43
24,44
176
1771
IBÉRICO PLENO, 2
NR DETERMINADOS
NR INDETERMINADOS
TOTAL NR
H. MODIFICADOS
HUESOS CON MARCAS
M. CARNICERÍA
H. MORDIDOS
H. REGURGITADO
H. QUEMADOS
H. TRABAJADOS
TOTAL
24
13,63
PUNTAL DELS LLOPS
NR
%
1086
61,32
685
38,68
3781
720
16
8
IBÉRICO PLENO, 2
MARCAS DE CARNICERÍA
TROCEADO
DESARTICULACIÓN
94
64
24
40,65
527
35
720
TOSSAL S. MIQUEL
NR
%
11
68,75
5
31,25
PUNTAL DELS LLOPS
NR
%
58
61,70
26
27,65
10
10,65
CASTELLET BERNABÉ
NR
%
2448
64,74
1333
35,26
530
246
6,5
LA SEÑA
NR
%
302
56,98
228
43,02
302
38
7,16
LOS VILLARES
NR
%
195
64,56
107
35,44
81
58
19,2
ALBALAT RIBERA
NR
%
44 54,32
37 45,68
15
54
56
8
128
31
7
13
4
4
10
1
246
38
33
8
58
18,51
CASTELLET BERNABÉ
NR
%
42
77,7
8
14,8
4
7,5
LA SEÑA
NR
%
29
93,54
1
3,23
1
3,23
15
LOS VILLARES
NR
%
12
92,3
1
7,7
ALBALAT RIBERA
NR
%
4
Cuadro 239. Modificaciones observadas en los huesos del Ibérico Pleno, Fase 2.
IBÉRICO FINAL
En los conjuntos faunísticos del Ibérico Final, hemos observado una fragmentación muy similar según nos indica el índice de
fragmentación según el peso medio de los restos y el valor del logaritmo entre el NR/NME (gráfica 68). De éstos conjuntos hemos
encontrado un mayor número de restos modificados por las prácticas carniceras, por la acción de los perros y por el fuego, en relación con el número de restos identificados, en los yacimientos
de los Villares y de la Morranda.
En los Villares las prácticas carniceras y el fuego han afectado
a un total de 21 restos. En la Morranda a estos dos factores de modificación hay que agregar las mordeduras de perros y los huesos
trabajados por los humanos. Son más numerosos los restos con
marcas de carnicería, donde predominan las dejadas tras el troceado del esqueleto y de los huesos en unidades menores, seguidas por las de desarticulación y muy pocas de descarnado. En
este yacimiento hay un mayor número de huesos quemados que
soportaron temperaturas de 300 y 400º C, pero también hay algunos que alcanzaron los 700ºC, según nos indica la coloración
de su superficie ósea.
En el yacimiento del Cormulló dels Moros hay un 6,60% del
total de restos con alteraciones, donde predominan las provocadas por la acción del fuego, seguidas por las marcas de carnicería. Los huesos quemados soportaron una temperatura inferior
a los 400 ºC a excepción de los hallados en el departamento 5
que alcanzaron una temperatura superior a los 700ºC. Entre las
marcas de carnicería destacan las producidas durante el troceado
del esqueleto y los huesos, seguidas y en menor proporción por
las marcas de desarticulación. Finalmente, en el Torrelló del
Boverot las marcas identificadas son escasas y las más numerosas son las realizadas durante el procesado cárnico (cuadro
240).
A continuación presentamos algunos de los huesos que presentaban marcas de carnicería (figs. 37 a 53) y mordeduras por
cánidos (figs. 54 a 56).
Log(NR/NME)
Ifrg(NR/PESO)
12
Log(NR/NME)
Ifrg(NR/PESO)
12
9,93
10
8
6,99
6,04
5,13
6
8
4
0,52
0,41
0,57
2
0,5
0
0,52
0,41
0,57
0,5
0
TB (IB.F)
LV (IB.F)
CM
LM
Gráfica 66. Ibérico Pleno 1. Fragmentación de la muestra
(LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
318
6,99
6,04
5,13
6
4
2
9,93
10
TB (IB.F)
LV (IB.F)
CM
LM
Gráfica 68. Ibérico Final. Fragmentación de la muestra
(LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
[page-n-332]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 319
IBÉRICO FINAL
NR DETERMINADOS
NR INDETERMINADOS
TOTAL NR
H. MODIFICADOS
HUESOS CON MARCAS
M. CARNICERÍA
H. MORDIDOS
H. REGURGITADO
H. QUEMADOS
H. TRABAJADOS
TOTAL
IBÉRICO FINAL
MARCAS DE CARNICERÍA
TROCEADO
DESARTICULACIÓN
DESCARNADO
LA MORRANDA
NR
%
1348
43,26
1768
56,74
3116
373
11,97
CORMULLÓ DELS MOROS
NR
%
1360
37,26
2290
62,74
3650
241
163
106
74
41
91
13
373
6,60
119
7
241
LA MORRANDA
NR
%
121
74,23
36
22,08
6
3,69
TORELLÓ BOVEROT
NR
%
562
50,22
557
49,78
1119
13
1,61
LOS VILLARES
NR
%
78
52
72
48
150
21
11
11
1
1
14,00
10
13
CORMULLÓ DELS MOROS
NR
%
56
75,67
18
24,33
TORELLÓ BOVEROT
NR
%
5
45,45
6
54,55
LOS VILLARES
NR
%
11
Cuadro 240. Modificaciones observadas en los huesos del Ibérico Final.
Fig. 37. Marcas de carnicería. Astrágalo de ovicaprino (Vinarragell).
Fig. 39. Marcas de carnicería. Húmero de cerdo (Vinarragell).
Fig. 38. Marcas de carnicería. Mandíbula de bovino (Vinarragell).
Fig. 40. Marcas de carnicería. Falange primera de Bovino (Fonteta).
319
[page-n-333]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 320
Fig. 41. Marcas de carnicería. Fémur de ovicaprino (Fonteta).
Fig. 44. Marcas de carnicería. Mandíbula de bovino (Bastida).
Fig. 42. Marcas de carnicería. Húmero de oveja (Fonteta).
Fig. 45. Marcas de carnicería. Húmero de ciervo (Bastida).
Fig. 43. Marcas de carnicería. Mandíbula de ovicaprino (Bastida).
Fig. 46. Marcas de carnicería. Escápula de cerdo (Tossal de Sant
Miquel).
320
[page-n-334]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 321
Fig. 47. Marcas de carnicería. Cuerna de oveja (Castellet de
Bernabé).
Fig. 50. Marcas de carnicería. Húmero de cabra montés (La
Morranda).
Fig. 48. Marcas de carnicería. Escápula de ovicaprino (Castellet de
Bernabé).
Fig. 51. Marcas de carnicería. Tibia de ciervo (La Morranda).
Fig. 49. Marcas de carnicería. Mandíbula de cerdo (Puntal dels
Llops).
Fig. 52. Marcas de carnicería. Húmero de ciervo (La Morranda).
321
[page-n-335]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 322
Fig. 53. Marcas de carnicería. Calcáneo de ciervo (La Morranda).
Fig. 55. Huesos mordidos. Escápula de cerdo (Castellet de Bernabé).
Fig. 54. Huesos mordidos. Pelvis de ovicaprino (Bastida).
Fig. 56. Huesos mordidos. Húmero de cerdo (Castellet de Bernabé).
322
[page-n-336]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 323
Capítulo 7
ESTUDIO DE LAS ESPECIES
7.1. LOS OVICAPRINOS
7.1.1. ANTECEDENTES
Las ovejas y las cabras son el grupo taxonómico mejor representado en todos los contextos analizados. La presencia de
estas especies domésticas empieza a documentarse en los registros fósiles de yacimientos Neolíticos como la Cova de L’Or
(Pérez Ripoll, 1980) y la Cova de les Cendres (Bernabeu et alii,
1999) y desde estos momentos son un grupo de animales comunes en yacimientos prehistóricos. Son, junto con los bovinos,
el grupo de especies domésticas más frecuente durante el
Neolítico Final como queda de manifiesto en Les Jovades
(Martínez Valle,1990, 124) y continúan con frecuencias elevadas
en yacimientos del Horizonte Campaniforme de Transición
como Arenal de la Costa (Martínez Valle, 1990: 124) y en poblados de la Edad del Bronce como el Cabezo Redondo (Driesch
y Boessneck, 1969), la Illeta dels Banyets (Benito, 1994) y La
Lloma de Betxí (Sarrión, 1998).
Sin duda estas altas frecuencias tienen relación con su adaptabilidad a los ambientes mediterráneos, su fácil manejo en estas
tierras y la diversidad de productos que generan sus rebaños: lana,
pelo, cueros, estiércol y por supuesto leche y carne.
Pero si es fácil detectar la presencia de ovicaprinos en los
yacimientos no siempre resulta sencillo distinguir los restos
que pertenecen a la oveja y a la cabra, por lo que en ocasiones las posibilidades de concretar los modelos ganaderos
se complica. En cualquier caso, parece que la oveja predomina en todos los periodos analizados. En los yacimientos
del Hierro Antiguo y de la Cultura Ibérica del País Valenciano la oveja es la especie principal, tal y como demuestran
las frecuencias obtenidas en los yacimientos que hemos analizado, como el Torrelló del Boverot y los Villares entre
otros, con la única excepción del Puntal dels Llops donde
predomina la cabra.
A continuación nos centraremos en describir la información
obtenida para ambas especies. Encabezando cada apartado ha-
cemos un resumen sobre aspectos relativos a su gestión, por lo
que puedan aportar de cara a interpretar la presencia de estos animales en los yacimientos analizados. Estos datos, en buena medida, proceden de tratados de ganadería actuales, demasiado influidos por las normas del mercado, pero hemos seleccionado
aquella información referida a modelos extensivos de explotación. También incluimos referencias de las fuentes clásicas sobre
el manejo de estas especies.
7.1.2. LA OVEJA (Ovis aries)
La gestión de los rebaños de ovejas
Los rebaños ovinos son muy adaptables pero encuentran un
entorno óptimo en las tierras altas y de suave orografía, favorables al desarrollo de pastos (fig. 57).
La disponibilidad de alimento de calidad es fundamental,
sobre todo por tratarse de una especie menos versátil que la cabra.
Para su alimentación las razas rústicas españolas requieren un
promedio de cuatro a cinco kg de hierba al día, además del complemento de la sal que debe ser proporcionada por el ganadero
Fig. 57. Paisaje mediterráneo con un rebaño de ovejas.
323
[page-n-337]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 324
Fig. 58. Tijeras de esquilar de la Bastida.
(salgar), en la medida de dos gramos por cabeza, considerando un
peso medio de la res de 45 kg.
El principal alimento del ganado ovino es el pasto natural, los
restos de la siega del cereal y en invierno las hojas de árboles de
ribera y las hojas de olivos. Columela considera que el mejor alimento para las ovejas es la cebada mezclada con habas
(Columela, De re rust.).
Según Aran (1920) en los sistemas extensivos los prados
secos proporcionan buena parte del alimento al ovino como el esparto, el tomillo, la aulaga, el arnallo y el sisallo, mientras que en
los prados más frescos se alimentarían de tréboles, iris, juncos,
airas, barrilleras y lino. En los prados silíceos y frescos encontrarían avena, fleolas, cinosorus y agrostis.
No se debe dejar de mencionar la importancia de las plantas
henificables, por lo que supone de ventaja para alimentar a las
ovejas durante el invierno, cuando escasea el alimento en el
campo. Los tréboles, la esparceta, la galega y otras plantas muy
nutritivas como la aulaga, la ortiga, la achicoria, la gualda, el arnallo y el sisallo, son susceptibles de ser almacenadas, una vez secadas y prensadas.
Respecto al manejo de los rebaños es preciso referirse, en
primer lugar, al control del ciclo sexual. Hay disparidad de opiniones sobre cual es el periodo más favorable para la cubrición.
Para algunos autores ésta debe producirse entre diciembre y febrero, con un máximo en enero, para que los partos se produzcan
desde finales de marzo hasta junio (Forcada Miranda, 1996). Para
otros, la mejor época para la monta es julio y agosto, de forma que
los corderos nacen a los cinco meses en enero y después de los
tres meses y medio de lactancia, en abril, ya disponen de pasto natural para su alimentación (Aran, 1920). Este calendario coincide
más o menos con el que nos describe Columela, autor del siglo
primero de nuestra era, para quién la cubrición debía producirse
desde abril hasta julio. Además hay que considerar que en una
economía tradicional como la ibérica uno de los factores que influirían en la actividad reproductiva, aparte de la alimentación,
debía ser el fotoperiodo ya que los días cortos estimulan la actividad reproductiva y los largos la inhiben (Buxade,79, 1996).
La modalidad de control del ciclo sexual dependerá, en cualquier caso, de la orientación productiva del rebaño. Las ovejas
son una de las especies más rentables, por su capacidad de producir carne, productos lácteos, lana, piel y estiércol y en función
del producto que se prime, se organizará la gestión del rebaño.
Si se prima la producción de carne se sacrificarán los machos
jóvenes cuando hayan alcanzado un peso óptimo. También se
pueden sacrificar hembras dependiendo del tamaño del rebaño y
de su capacidad de reproducción, de igual manera los animales
324
enfermos y los viejos también servirán para obtener carne, de
peor calidad. En los sistemas tradicionales la carne de estos animales de peor calidad para consumir fresca, era secada y consumida como cecina.
Si lo que se pretende es producir leche se realizaran sacrificios de neonatos y de infantiles, con 25-30 días y 10-12 kg de
peso para poder seguir ordeñando a la madre durante varias semanas.
Si el objetivo es la producción de lana entonces se mantendrán en el rebaño los animales hasta la edad de seis años, cuando
la producción lanera empieza a decaer (Payne, 1973). La máxima
producción lanera se da entre los dos y los cuatro años, con una
producción media de 2-3 Kg de lana por animal y año. No obstante, en la producción de lana influyen otros factores además de
la edad (Ryder, 1983): el sexo, ya que los carneros producen más
que los castrados y las ovejas; el estado fisiológico, ya que en las
hembras la gestación y la lactancia reducen la cantidad y la calidad de la lana; el tipo de parto ya que los corderos nacidos de
partos dobles son menos productivos; la alimentación, y por supuesto los factores ambientales estacionales.
La esquila de la cabaña ovina se hace una vez al año, normalmente en primavera. Varrón, cita que esta práctica se lleva a
cabo durante el equinoccio de primavera y durante el solsticio de
verano, manteniendo a las ovejas en ayunas durante tres días, para
después cortar la lana con tijeras o bien desollar la piel. En el registro arqueológico de la Bastida de les Alcusses se recuperaron
unas tijeras de esquilar (fig. 58) y además son numerosas las fusayolas y pondera hallados en los yacimientos ibéricos del País
Valenciano. Las fuentes clásicas (Estrabón, III,2,6) (Plinio, VIII,
191) también hacen referencia a la calidad de la lana ibérica tanto
de las béticas como las del interior, y hacen un elogio de las
prendas tejidas con su lana.
Otro producto importante son las pieles, ya que si son flexibles y de buena calidad tienen un alto valor. Las mejores son las
de los corderos de 2 a 3 meses y las de las hembras más fáciles de
desollar que los machos (Daza Andrada, 1996: 174).
Finalmente, hay que mencionar el estiércol producido por
estos animales, por su importancia como abono orgánico para los
cultivos. Se puede conseguir el estiércol bien de los corrales, habiendo preparado correctamente la cama con paja, o bien dejando
a los animales que pasten sobre los barbechos. Actualmente una
oveja produce 14,1 Kg al año por Kg de peso vivo de ganado productor (Daza Andrada, 1996, 178)
Fig. 59. Mano de mortero de los Villares.
[page-n-338]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 325
La oveja, desde el Bronce Final
hasta el Ibérico Final
Para conocer la morfología de las ovejas ibéricas disponemos
de tres fuentes de información: las representaciones pictóricas o
escultóricas de esta especie en la iconografía ibérica, las descripciones de las fuentes clásicas y mediante el análisis de sus rasgos
osteológicos.
No abundan las representaciones de ovinos en la iconografía
ibérica. Una mano de mortero recuperada en los Villares está decorada con dos cabezas de animales (fig. 59). Se observa que una
de ellas representa claramente un carnero con los cuernos enroscados y estrías muy marcadas. Su perfil fronto-nasal convexo
coincide con los rasgos craneales de la actual raza manchega,
mientras que los cuernos enroscados serían más propios de la raza
merina. Además de ésta representación existe un colgante de
bronce recuperado en el Puig de la Nau en el que también se representa un carnero, si bien por su reducido tamaño no se pueden
observar rasgos morfológicos destacables.
Fuera del País Valenciano existen otras representaciones. Hay
un exvoto del santuario ibérico del Collado de los Jardines (Santa
Elena, Jaén), fechado entre los siglos III-II a.n.e, que representa
una oveja cuyos rasgos son semejantes a la raza manchega. De
Sevilla procede el pequeño carnero de Osuna, que presenta también los cuernos enroscados, con abundantes estrías y un perfil
fronto-nasal recto, escultura datada en el siglo II a.n.e. (fig. 60)
A pesar de este corto repertorio iconográfico, las fuentes insisten en la importancia de las ovejas entre los iberos (Polibio
XXXIV,8,9; Estrabón III, 2,6; Plinio VIII, 191).
Siglos después Columela, describe la existencia, ya en época
romana, de ovejas de diferente tamaño, atendiendo a su ubicación
en monte o en llano y según el pelaje de los animales también diferencia entre la oveja sedosa y la hirsuta. Y aporta incluso sugerencias para mejorar la gestión de los rebaños como seleccionar
los carneros que sean altos, largos y de vientre desarrollado, rabo
largo, frente ancha y cuernos retorcidos (Columela, De re rust.).
Pero sin duda alguna, son los datos osteológicos los que con
certeza nos proporcionaran más información sobre la morfología
de las ovejas en el área del País Valenciano. Así pues pasamos a
describir las características observadas en cada uno de los momentos cronológicos diferenciados. Antes es pertinente advertir
que dado el estado de fragmentación de las muestras no disponemos de muchos restos mensurables y que para obtener muestras
suficientemente abundantes hemos tenido que agrupar los yacimientos con una misma cronología y ubicados en un mismo territorio. Hemos huido de agrupar restos de otros territorios ante la
posibilidad de que pudieran existir razas con distribución regional
(cuadro 241).
Antes de comparar las medidas de los diferentes periodos y
yacimientos intentamos separar los restos de machos de los de las
hembras, lo que no siempre ha sido posible. En cualquier caso
hemos comprobado que los rebaños del Ibérico Pleno del territorio de Edeta, que constituye una de las muestras más numerosa,
estarían formados por un mayor número de hembras que de machos. Constatándose lo mismo para los rebaños del Ibérico Final
del Norte del País Valenciano.
Aparte de esta consideración, si analizamos conjuntamente
todas las medidas obtenidas para los metatarsos y metacarpos
(LM y Ad) de todas las muestras, obviando las diferencias cronológicas, los gráficos que obtenemos nos informan de una mayor
presencia de hembras que de machos. En los metacarpos las dimensiones mínimas de los machos serían una LM de 125mm y
una anchura distal de 25mm (gráfica 69 y gráfica 70).
Los machos tendrían unos metatarsos con unas dimensiones
mínimas de 135mm de longitud máxima y una anchura distal de
22 mm. Con la anchura de la articulación distal de la tibia también se observa un porcentaje mayor de hembras. En este caso las
hembras se sitúan con unas anchuras distales inferiores a los
25mm (gráfica 71).
140
135
130
125
120
115
110
105
100
15
17
19
21
23
25
27
29
Gráfica 69. Oveja (Ibérico Pleno). Medidas del metacarpo LM/Ad.
140
135
130
125
120
115
18
Fig. 60. Pequeño carnero de Osuna (Sevilla).
20
22
24
26
28
Gráfica 70. Oveja. Metatarso LM/Ad.
325
[page-n-339]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 326
HUESO
Húmero Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
Nº
1
1
2
1
1
1
2
MÁX-MÍN
24,9
18
53,4-41,9
45,6
24
20
19,8-19,02
MEDIA mm
24,9
18
47,6
45,6
24
20
19,4
YACIMIENTO
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Vinarragell
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Vinarragell
CRONOLOGÍA
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Húmero Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Metatarso Ad
2
5
2
2
2
30,5-25,4
25,4-23
27,7-25,5
25,9-25,2
24,2-21,7
28
24,54
26,61
25,56
22,97
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fenicio ss. VII-VI
Fenicio ss.VII-VI
Fenicio s.VI
Fenicio s.VI
Fenicio s.VI
Húmero Ad
Húmero Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
3
2
1
7
1
2
1
4
1
4
1
28,2-22,1
27,8-24,5
24,7
24,08-20,03
50,3
47,3-45
47,9
20,3-22
22,2
23,1-20,5
19,5
25,9
26,15
24,7
22,05
50,3
46,15
47,9
21,5
22,2
22,3
19,5
Los Villares
Torrelló Boverot
Los Villares
Vinarragell
Los Villares
Torrelló Boverot
Vinarragell
Los Villares
Torrelló Boverot
Vinarragell
Los Villares
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
3
7
4
3
1
1
1
2
1
25-23,6
30-23,5
28,8-24,5
18,6-17,5
21
43,6
44
23,7-24,9
17,5
24,4
26,6
26,7
17,86
21
43,6
44
24,3
17,5
Torre de Foios
Torrelló Boverot
Vinarragell
Torrelló Boverot
Los Villares
Torrelló Boverot
Torre de Foios
Los Villares
Torrelló Boverot
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Radio Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
4
7
3
5
2
7
10
1
4
3
2
1
7
2
4
6
1
1
7
28,4-24,8
34,5-25,9
27,7-26,3
27,7-26
25,7-24,5
25,5-21,3
28,2-22,7
22,5
24,7-22,4
27,6-23,9
56,2-55,5
51
26,8-21
22,9-21,4
24-20,9
22,9-19
19,5
21
24-20
26,5
29,27
27,16
26,88
25,1
22,82
22,64
22,5
23,5
25,6
55,85
51
20,42
22,15
22,65
21,38
19,5
21
21,64
Bastida
Castellet Bernabé
Los Villares
Puntal Llops
Puntal Llops
Bastida
Castellet Bernabé
Los Villares
Puntal Llops
Tossal S. Miquel
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Puntal Llops
Tossal S. Miquel
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Los Villares
Albalat Ribera
Puntal Llops
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
…/…
326
[page-n-340]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 327
…/…
HUESO
Radio Ad
Radio Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
Nº
2
3
2
6
2
6
2
4
2
2
4
10
6
3
3
MÁX-MÍN
29,06-27,6
30,5-22,3
30,8-29,2
28-27,1
26,1-17,6
28,8-21,7
23,5-23,3
54,2-49
54,1-51,2
53,2-49
25,6-20,4
26,1-22,3
23,4-20,3
24-22,5
21-20,8
MEDIA mm
27,8
26,2
30
26,1
21,85
24,6
23,4
53,6
52,69
51,1
22,83
23,13
22,5
23,13
21
YACIMIENTO
Cormulló Moros
Torrelló Boverot
Morranda
Torrelló Boverot
Morranda
Cormulló Moros
Torrelló Boverot
Cormulló Moros
Morranda
Torrelló Boverot
Cormulló Moros
Morranda
Torrelló Boverot
Morranda
Torrelló Boverot
CRONOLOGÍA
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 241. Oveja, medidas de los huesos.
3,5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
20-21 21-22 22-23 23-24
24-25 25-26 26-27 27-28
18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27
Gráfica 71. Oveja (Ibérico Pleno Camp de Túria). Medidas de la
Tibia Ad.
Gráfica 72. Oveja (Ibérico Pleno Camp de Túria). Medidas del
Metacarpo Ad.
Si consideramos las medidas de esta especie en los yacimientos ubicados en un mismo territorio y contemporáneos, las
diferencias son más claras entre ambos sexos. Para ello contamos
con muestras suficientes en dos territorios el Camp de Túria durante el Ibérico Pleno y el norte del País Valenciano durante el
Ibérico Final.
En el territorio de Edeta (Camp de Túria), el dimorfismo sexual lo podemos establecer a partir de las articulaciones distales de
las tibias y metacarpos. La anchura distal de la tibia de las hembras se situaría con unas dimensiones de entre 21-26 mm y los machos por encima de los 27 mm (ver, gráfica 71). La anchura distal
de los metacarpos de las hembras se mantiene en el intervalo de
19-24 mm y en los machos por encima de 26 mm (gráfica 72).
En el territorio más septentrional obtenemos unas dimensiones muy similares. Las ovejas del Ibérico Final contarían con
una anchura distal de los metacarpos que oscilaría entre los 18-24
mm para las hembras y a partir de los 26mm para los machos
(gráfica 73).
Las dimensiones de los huesos de esta especie no se mantienen estables a lo largo del periodo considerado. Esto se aprecia
claramente a través de las medias de las medidas (Ad) de los
huesos más frecuentes: metacarpos (45 elementos), húmeros (49)
y tibias (57). Desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final observamos las siguientes tendencias:
8
7
6
5
4
3
2
1
0
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
Gráfica 73. Oveja (Ibérico Final – Norte de Castellón). Medidas del
Metacarpo Ad.
327
[page-n-341]
323-378.qxd
19/4/07
28,5
28
27,5
27
26,5
26
25,5
25
24,5
24
23,5
23
20:07
Página 328
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21
20,5
BF
FE
HA
IA
IP
BF
IF
Gráfica 74. Oveja. Húmero Ad (medias).
HA
IA
IP
IF
Gráfica 76. Oveja. Metacarpo Ad (medias).
30
70
25
60
50
20
40
15
30
10
20
5
0
10
BF
FE
HA
IA
IP
IF
0
BF
FE
HA
IA
IP
IF
Gráfica 75. Oveja. Tibia Ad (medias).
Gráfica 77. Oveja. Medias de la altura a la cruz (cm).
En los gráficos de Ad de las articulaciones distales del húmero (gráfica 74) y tibia (gráfica 75), observamos prácticamente
lo mismo. Las menores anchuras son las del Bronce Final y las
mayores son las de la colonia fenicia de la Fonteta. Desde el
Hierro Antiguo al Ibérico Antiguo se produce una reducción de
talla, y a partir de este momento aumenta hasta el Ibérico Final.
No sabemos hasta qué punto es significativa la reducción de talla
que se observa durante el Ibérico Antiguo, ya que estamos comparando medidas de huesos de rebaños localizados en diferentes
territorios y, por tanto, diferentes entornos, como es el caso de los
territorios de los Villares, de la Torre de Foios y del Torrelló del
Boverot, y en los tres yacimientos y a partir de las medidas,
hemos detectado un predominio de hembras.
Con la articulación distal del metacarpo observamos tendencia similar (gráfica 76). No podemos considerar el valor máximo del único resto mensurable del Bronce Final procedente del
Torrelló, sin duda perteneciente a un macho. Por lo demás volvemos a observar un descenso de la talla durante el Hierro
Antiguo, y una tendencia al aumento con valores máximos a
partir del Ibérico Final.
Los cambios observados en la anchura distal de los huesos de
las ovejas a lo largo de 1000 años nos informan acerca de la cría
de ovejas cada vez más robustas. Esta visión de los cambios en la
especie se completa si consideramos la evolución de la altura a la
cruz, realizada a partir de 60 medidas.
Por lo que sabemos de otros yacimientos y periodos la tendencia de la especie ha sido la de una progresiva reducción de
talla. La altura a la cruz de las ovejas de los yacimientos
Neolíticos de la Cova de l’Or (Pérez Ripoll, 1980) y Eneolíticos
como Jovades (Martínez Valle, 1990) son de una alzada similar a
las identificadas en la colonia Fenicia de Fonteta (60 cm) y mayores que las identificadas en contextos de la Edad del Bronce,
como las del Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck, 1969).
En la gráfica 77 observamos una mayor alzada de las ovejas
de la colonia fenicia de La Fonteta, respecto a las del Bronce
Final (gráfica 77). Esta alzada disminuye en los rebaños del
Hierro Antiguo, donde encontramos las ovejas de menor talla
(50,8 cm) y empieza a incrementarse a partir del Ibérico Antiguo,
se mantiene el incremento durante el Ibérico Pleno y se estabiliza
en el Ibérico Final (56-59 cm) (cuadro 242).
Esta mejora patente desde el Ibérico Antiguo, puede estar relacionada con la introducción de razas exógenas por los fenicios,
en nuestro caso desde la colonia de Fonteta, donde las ovejas son
de mayor tamaño y más esbeltas. Aunque hay que matizar que en
la Fonteta las medidas de los huesos corresponden a un mayor número de ejemplares machos. Sin embargo si no hacemos inter-
328
[page-n-342]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 329
HUESO
Radio LM
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Nº
1
2
1
MÁX-MÍN
132
53-47,65
111,3
MEDIA mm
132
50,32
111,3
FACTOR
4,02
11,4
4,89
ALTURA cm
53,06
57,36
54,42
YACIMIENTO
Vinarragell
Torrelló Boverot
Vinarragell
CRONOLOGÍA
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Radio LM
Metacarpo LM
1
2
144,7
137,1-132,4
144,7
134,8
4,02
4,89
58,16
65,91
Fonteta
Fonteta
Fenicio ss. VII-VI
Fenicio s.VI
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
1
1
1
46,15
100
104,5
46,15
100
104,5
11,4
4,89
4,89
52,61
48,9
51,14
Torrelló Boverot
Los Villares
Torrelló Boverot
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Metatarso LM
1
1
1
43,6
121,6
118
43,6
121,6
118
11,4
4,89
4,54
49,7
59,46
53,57
Torrelló Boverot
Los Villares
Torrelló Boverot
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Radio LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metatarso LM
Metatarso LM
1
2
1
1
3
2
3
6
6
142,2
55,85
49,5
57,3
120,6-118
120,8-118,9
127,7-119,6
137,4-116,2
134,4-116,7
142,2
55,85
49,5
57,3
119,2
119,85
122,7
129,6
125,33
4,02
11,4
11,4
11,4
4,89
4,89
4,89
4,54
4,54
57,16
63,66
56,43
65,32
58,28
58,6
60
58,83
56,89
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Bastida
La Seña
Puntal Llops
Tossal S. Miquel
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Radio LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metatarso LM
Metatarso LM
1
4
2
1
5
5
1
3
126,5
54,2-49
52,69
122,1
131,7-110,6
120,3-106
129,4
130,5-123,6
126,5
53,6
52,69
122,1
122,56
111,9
129,4
128,03
4,02
11,4
11,4
4,89
4,89
4,89
4,54
4,54
50,85
61,1
60,06
59,7
59,93
54,71
58,74
58,12
Torrelló Boverot
Cormulló Moros
Morranda
Cormulló Moros
Morranda
Torrelló Boverot
Morranda
Torrelló Boverot
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 242. Oveja. Medidas altura a la cruz (medias).
venir la aportación de razas exógenas para explicar este incremento de robustez y talla, hay que considerar como responsable
de este proceso las mejoras en la gestión de los rebaños, cada vez
más preciados como generadores de riqueza. Las comunidades
iberas fueron capaces de desarrollar una mejora en el manejo de
sus rebaños de ovejas, mediante la selección de los ejemplares
más productivos y de este modo optimizaron este recurso para obtener mayores beneficios económicos. Este aumento de la talla
patente sobre todo durante el Ibérico Pleno y Final, es el mejor
exponente de la importancia que la oveja tuvo en determinadas
comunidades iberas, tal y como las fuentes clásicas nos recuerdan.
7.1.3. LA CABRA (Capra hircus)
La gestión de los rebaños de cabras
La gestión de un rebaño de cabras, exige menos cuidádos que
la de los rebaños de ovejas. Las cabras han estado asociadas a la
población rural, de escasos recursos, a habitantes de áreas con
unos suelos pobres, poco aptos para la agricultura y climatología
rigurosa (Buxadé, 1996, IX). Las cabras ya eran consideradas por
Polibio (XXXIV) como animales de menor valor que otras especies.
Las cabras domésticas actuales, provienen del tronco europeo, del asiático y del africano. Los rasgos morfológicos de
estos troncos se han dispersado actualmente atendiendo a los
cruces realizados en favor de la productividad. Así, encontramos
varias poblaciones de cabra doméstica con un tipo de constitución
diferente dependiendo de sí son de tipo lechero, carnicero, mixto
de leche y carne o de tipo ambiental primitivo (Alía Robledo,
1996, 82, IX) (figura 61).
Tradicionalmente, en zonas relativamente llanas se mantiene
los rebaños de las cabras lecheras, mientras que las de aptitud
cárnica están relegadas a zonas montañosas (Buxadé, 1996,
117,IX).
Las cabras dedican 7 u 8 horas al pastoreo diario, de éstas, el
34 % de las mismas lo dedican al consumo de herbáceas y el 65%
al de arbustivas. Las cabras son poco gregarias y necesitan ramorear en grupos pequeños. Son animales de alta capacidad perceptiva y están unidas al medio que las sustenta.
El ciclo sexual de la cabra, al igual que el de la oveja, es
muy dependiente de las condiciones ambientales (Díaz y
Moyano, 1996, 99, IX). Un macho es fértil a los 5-8 meses y una
329
[page-n-343]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 330
Fig. 61. Paisaje mediterráneo con rebaño de cabras.
hembra a los 8-10 meses. Su vida útil puede extenderse hasta los
10 años, aunque el óptimo reproductivo está entre los 3 y los
8 años.
La gestación de la cabra dura 5 meses, y las cabras adultas
pueden tener dos crías por parto. En época romana se aconsejaba
el apareamiento durante el otoño, para que las crías nacieran en
primavera (Columela, De re rust. 169). En época reciente se recomienda la fecundación en abril y mayo, de manera que los
partos se den en otoño o bien y para que proporcionen leche en
invierno, que sean cubiertas en pleno verano (Arán, 1920).
Los productos que se obtienen de estos animales son la carne,
la leche y las pieles.
La carne de cabra no es de peor calidad que la de oveja, sobre
todo si procede de individuos jóvenes. En regiones montañosas se
han mantenido ganado cabrío para la producción de carne. Se
trata de las formas más corpulentas que llegan a alcanzar hasta
140 kg en vivo (Aran, 1920).
Pero sin duda alguna el producto óptimo de las cabras es la
leche. Las razas o variedades de cabra con aptitud lechera son de
menor talla y corpulencia que las dedicadas a la carne. Las mejores razas se encuentran en el sur y este peninsular, se trata de la
cabra murciana, granadina y costeña. Las cabras lecheras producen de 1 a 2 litros diarios de leche de magníficas condiciones
alimenticias. Esta leche contiene más proteínas y grasas que la de
vaca y se considera excelente para la producción de mantequilla
y queso.
La “Ora Maritima” de Avieno, recoge … “que la gente bravía
y montaraz de los Berybraces se sustentaban con la leche de sus
numerosos rebaños y produciendo queso”.
En cuanto a la producción de piel y pelo se consideran subproductos de la producción de carne. Las pieles son de mayor resistencia que el cuero (piel de vaca) y el pelo o fibra se destina
para la producción de alfombras, cuerdas y sacos.
La cabra desde el Bronce Final
hasta el Ibérico Final
La iconografía ibérica nos transmite alguna información
sobre la morfología de estos animales. Sobre un vaso cerámico
de la Alcúdia (Elx) hay una cabra pintada con un estilo demasiado esquemático para permitir reconstruir la forma de la especie (Ramos Fernández, 1982). En los Villares se recuperó una
tinajilla en cuya decoración se representa una especie de cabra
330
Fig. 62. Motivo procedente de una tinajilla de los Villares.
Fig. 63. Motivo procedente de una tinajilla del Cabecico del Tesoro
(Verdolay, Murcia).
(Pla, 1980, figura 11) de cuernos pequeños y pelaje corto (fig.
62). Finalmente en una escena pintada sobre una tinajilla del
Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia) hay una cabra amamantando al cabrito (fig. 63). Este animal presenta unos cuernos
más desarrollados que la cabra de los Villares, además de tener una cabeza corta con barba, un cuerpo largo y unas pezuñas
anchas.
Columela, nos describe la constitución de los machos cabríos
y de las hembras, ya de época romana, como animales de cuerpo
160
140
120
100
80
60
40
20
0
20
25
30
35
Gráfica 78. Cabra. Metacarpo LM/Ad.
40
[page-n-344]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 331
HUESO
Húmero Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Nº
2
2
2
2
MÁX-MÍN
28-26,1
24,4-19,2
52-43,6
28,4-23,5
MEDIA mm
27,05
21,8
47,8
25,9
YACIMIENTO
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
CRONOLOGÍA
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Tibia Ad
Metacarpo Ad
4
2
28,7-22,7
25,7-23,1
25,52
24,4
Fonteta
Fonteta
Fenicio ss.VII-VI
Fenicio s.VI
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
1
1
2
2
2
1
1
3
28,6
27
32,7-28,3
23,2
26,3-22
51
25,4
26,6-22,7
28,6
27
30,5
23,2
24,15
51
25,4
24,8
Los Villares
Torrelló Boverot
Vinarragell
Los Villares
Vinarragell
Los Villares
Los Villares
Torrelló Boverot
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Tibia Ad
Metacarpo Ad
1
1
2
2
2
29,4
26,7
27
24-22,7
25,7-25,4
29,4
26,7
27
23,35
25,5
Torre de Foios
Torrelló Boverot
Los Villares
Torre de Foios
Los Villares
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Radio Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
2
4
7
2
3
5
11
2
1
5
1
3
34,6-32,27
33,5-29,8
34,5-28,6
29,5-28,5
26,7-22,02
27,5-22,2
35-26,2
31,6-23,5
25,8
27,4-26
27,7
27,2-22
33,43
31,05
31,42
29
24,64
25,52
28,41
27,56
25,8
25,64
27,7
24,2
Bastida
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Puntal Llops
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Puntal Llops
Tossal S. Miquel
Los Villares
Castellet Bernabé
Tossal S. Miquel
Puntal Llops
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Radio Ad
Radio Ad
Húmero Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
1
3
3
3
2
4
1
1
3
1
2
2
31,01
29-28,5
35,5-30,2
27,5-26,9
27,4-25,6
29-25
55,6
54,3
30,5-25
26,1-25,6
25,7-23,1
28,8-23,9
31,01
28,66
33,43
27,3
26,5
26,5
55,6
54,3
27,03
25,8
24,65
26,4
Cormulló Moros
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Morranda
Cormulló Moros
Torrelló Boverot
Morranda
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Morranda
Morranda
Cormulló Moros
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 243. Cabra, medidas de los huesos.
ancho, patas gruesas, cabeza pequeña y con pelo. La descripción
que da de las hembras coincide con las de tipo lechero (Columela,
De re rust. 168).
Para contrastar estas apreciaciones y describir la morfología
de las cabras desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final en el
País Valenciano, tenemos que considerar los datos biométricos
obtenidos en los análisis faunísticos realizados, que desafortunadamente no son muy abundantes.
Antes de describir la evolutiva de las dimensiones de la especie a partir de algunos huesos (cuadro 243), queremos indicar
que al realizar un análisis de todas las medidas obtenidas para el
metatarso (LM/Ad) observamos que al igual que ocurría con las
331
[page-n-345]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 332
70
6
60
5
50
4
40
3
30
2
20
1
10
0
23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32
0
BF
FE
HA
IA
IP
IF
Gráfica 79. Cabra (Ibérico Pleno Camp de Túria). Medidas del
Metacarpo Ad.
Gráfica 81. Cabra. Medias de la altura a la cruz (cm).
ovejas, la gráfica 78 nos indica la presencia de un mayor número
de hembras que de machos (gráfica 78). También observamos una
medida separada del resto que pertenece a un ejemplar de cabra
montés identificado en la Morranda.
Al representar gráficamente algunas medidas de huesos de las
cabras del Ibérico Pleno del territorio de Edeta, observamos que
las dimensiones de la anchura distal del metacarpo oscila de 23 a
26 mm para las hembras y de más de 26 mm para los machos y
castrados (gráfica 79).
Con el propósito de tener una visión de la evolución de las dimensiones de la especie desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final
recurriremos al hueso más abundante, el metacarpo distal, del que
contamos con 33 restos, y complementaremos esta información
con 34 restos que nos han permitido calcular la altura a la cruz.
En el gráfico de la articulación distal del metacarpo, observamos como para el yacimiento de Fonteta tenemos las articulaciones de menor anchura, si bien sólo disponemos de dos restos
(gráfica 80). La anchura aumenta progresivamente desde el
Hierro Antiguo hasta el Ibérico Pleno y en el Ibérico Final cae,
circunstancia a la que no damos excesiva transcendencia dada la
parcialidad de esta muestra.
No se observa la misma tendencia en la evolución de la altura
a la cruz (gráfica 81). Desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final
oscila entre los 50 y 64 cm. En el gráfico de las alzadas hay que
señalar que para los periodos del Bronce Final, Fenicio e Ibérico
Antiguo las alzadas se han obtenido tan sólo con dos medidas en
cada momento.
De los datos sobre biometría y morfología podemos concluir
que hemos observado un aumento de tamaño de las cabras en casi
6 cm desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final, en los yacimientos indígenas. Sin embargo hay que citar que la distinción
entre machos y hembras a partir de las medidas ha sido menos
fructífera que en el caso de las ovejas, por lo que ésta diferencia
o aumento de tamaño podría estar en relación con la composición
de los rebaños. Por otra parte hay que señalar que la media que
nos proporcionan las medidas es de un tamaño entre 50 y 60 cm
aproximadamente en todos estos periodos cronológicos (cuadro
244) y que esta media es observada en los yacimientos del País
Valenciano Neolíticos y Eneolíticos (Pérez Ripoll, 1980;
Martínez Valle, 1990) y de la Edad de Bronce con una media
entre 49 y 59 cm de alzada (Driesch y Boessneck, 1969).
El relativo aumento en la alzada de las cabras está acompañado de un incremento en la anchura de las articulaciones distales
de húmeros, tibias y metacarpos.
Además del tamaño existen pocos datos sobre su morfología.
De los dos tipos de cuernos que podemos encontrar entre las cabras domésticas prehistóricas: cuernos en espiral y cuernos falciformes (cimitarra), son estos los que hemos identificado en todos
los yacimientos analizados. Además de por su forma curva, según
un solo plano, se caracterizan porque su desarrollo finaliza a la altura de las articulaciones temporo-maxilares y su sección es ovalada o subcircular. Los cuernos falciformes o cimitarra, han sido
relacionados con formas de tipo aegragrus, bezoar o ibex y se relacionan con perfiles cóncavos (Alía, 1996,81).
Así pues, se observa que desde el Bronce Final hasta el
Ibérico Final hay un aumento de la talla de las cabras que interpretamos como indicio de una mejora de las razas. Este hecho podría estar relacionado, al igual que ocurría con la oveja, con la introducción de razas exógenas, ya que los animales documentados
en la colonia fenicia de Fonteta, con una cronología del siglo VII
a.n.e, son de mayor tamaño. Sin embargo, hay que considerar que
las medidas de las cabras en Fonteta son muy escasas y que la altura y medidas de los huesos pertenecen a un número no superior
a los 6 individuos. Por lo tanto tenemos que hacer mención al
cambio en la gestión de la ganadería, relacionado con un mayor
cuidado y atención hacia los animales y su gestión, en sistemas
cada vez más orientados hacia los mercados.
27,5
27
26,5
26
25,5
25
24,5
24
23,5
23
BF
FE
HA
IA
IP
Gráfica 80. Cabra. Metacarpo Ad (medias).
332
IF
[page-n-346]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 333
HUESO
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Nº
2
1
MÁX-MÍN
52-43,6
98,4
MEDIA mm
47,8
98,4
FACTOR
11,4
4,89
ALTURA cm
54,49
48,11
YACIMIENTO
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
CRONOLOGÍA
Bronce Final
Bronce Final
Metacarpo LM
1
130
130
4,89
63,57
Fonteta
Fenicio s.VI
Calcáneo LM
1
51
51
11,4
58,14
Los Villares
Hierro Antiguo
Metacarpo LM
Metatarso LM
2
1
106,2-105,9
111,8
106,05
111,8
4,89
4,54
52,07
50,75
Los Villares
Los Villares
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Radio LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metatarso LM
Metatarso LM
1
1
2
3
1
1
2
2
2
133,1
59,9
60,7-52
128-124,4
105
95
114,2-112,2
114,9-112,3
144-113
133,1
59,9
56,35
120,93
105
95
113,2
113,6
128,5
4,02
11,4
11,4
4,89
4,89
4,89
4,89
4,54
4,54
53,5
68,28
64,23
59,13
51,34
46,45
55,35
51,57
58,33
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Puntal Llops
La Seña
Tossal S. Miquel
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metatarso LM
Metatarso LM
Metatarso LM
2
1
1
1
2
2
1
1
60,8
55,6
54,3
105,6
114,4-103,2
128,8-117,8
111,17
122,7
60,8
55,6
54,3
105,6
108,8
123,3
111,17
122,7
11,4
11,4
11,4
4,89
4,89
4,54
4,54
4,54
69,31
63,38
61,9
51,63
53,2
55,97
50,47
55,7
Cormulló Moros
Morranda
Torrelló Boverot
Morranda
Torrelló Boverot
Cormulló Moros
Morranda
Torrelló Boverot
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 244. Cabra. Medidas altura a la cruz (medias).
7.1.4. EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN
DE LA CABAÑA OVINA Y CAPRINA
En los yacimientos analizados se han recuperado restos óseos
de cabras y ovejas. Suponemos que esta dualidad es reflejo de la
existencia de rebaños mixtos, tal y como hasta fecha reciente ha
venido sucediendo en el medio rural. Normalmente, en estos rebaños predomina la oveja sobre la cabra. Las excepciones son El
Castellet de Bernabé con un mismo número de cabezas de ovejas
y de cabras y el Puntal dels Llops con un predominio de las cabras.
El sistema de explotación de la cabaña ovina y caprina debió
estar perfectamente integrado en el modelo agrario que se desarrolló en el País Valenciano desde los inicios del Hierro Antiguo.
Este sistema agrario, se desarrolla en tres tipos de ámbitos: por
una parte, el secano con una agricultura extensiva fundamentada
en el cultivo de cereales y leguminosas. Por otra parte el huerto,
como complemento en las vegas de los ríos y finalmente en tierras no aptas para los cereales con la implantación de la arboricultura (Grau et alii, 2001).
La propiedad y el control de los rebaños en época Ibérica
debió de ajustarse al mismo modelo que el de las tierras de cultivo. Se ha propuesto la existencia de grandes y pequeños propietarios, habitantes de aldeas y ciudades, por lo tanto el mayor o
menor número de cabezas de ganado y la extensión de las tierras
cultivables, debió ser muy variable. Esta circunstancia no impide
que en determinados momentos del calendario los pequeños propietarios y los campesinos sin tierras trabajaran en las tierras de
los grandes propietarios (Pérez Jordà et alii, 1999). En este sentido, también se podrían concentrar varios rebaños para aprovechar los subproductos agrícolas e incluso realizar desplazamientos transterminantes en sentido vertical, valle-montaña, en
busca de pastos según la estación.
Para la época Ibérica, los rebaños de ovejas y cabras si eran
de reducido tamaño no suponían ninguna competencia con la
agricultura, ya que las posibilidades de pastos en las áreas de captación de los territorios analizados son suficientes e incluso la
presencia de estos rebaños en los campos de cultivo durante el
barbecho podría resultar beneficiosa, tanto por la eliminación de
las malas hierbas como por el aporte de abono animal, estableciéndose un modelo de simbiosis entre agricultura y ganadería
como el que propone Hodkinson (1988). Si trasladamos las investigaciones de Flamant en rebaños de época histórica a la sociedad ibérica, observaríamos el mismo “sistema arquetipo”
donde el cereal y el ganado son complementarios, siendo los rebaños una pieza clave en la rotación de los cultivos: el primer año
se dedica al cultivo y el segundo se deja en barbecho para que el
ganado paste y fertilice el suelo.
Así pues, existe una dependencia de los rebaños tanto con la
agricultura como con los pastos naturales y resto de vegetación,
por lo que suponemos un sistema de explotación mixto agrícolaganadero, en el que cabría la posibilidad de un pastoreo extensivo.
Para evaluar la cantidad de cabezas de ganado que se podrían
mantener en los territorios ibéricos, hay que realizar estimaciones
333
[page-n-347]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 334
a partir de planteamientos actuales, como el de Coop y Devendra
(1982) quienes apuntan unos datos orientativos sobre la cantidad
de ovejas que se podrían mantener en una zona agrícola que son
1-4 ovejas/ha, mientras que en un sistema totalmente extensivo se
podrían mantener de 0’1-0’5 ovejas/ha. Castel y otros autores
(1996: 223) afirman que los rebaños mixtos en una explotación de
forma extensiva, deben tener un tamaño medio de 20 cabezas en
explotaciones con tierras y de 9 cabezas sin tierras.
Sierra Alfancra (1996: 102) plantea un caso práctico. Afirma
que para mantener 500 ovejas con el sistema tradicional y una
sola época de partos al año, son necesarias 840 hectáreas repartidas de la siguiente forma:
150 ha de pastos de sierra
110 ha de bosque
140 ha monte bajo
120 ha de eriales
240 ha de cereal de secano
80 ha de regadío
Con este planteamiento, sin duda alguna tanto los territorios
de Edeta y Kelin tenían los recursos suficientes para mantener a
miles de cabezas de ganado.
No obstante, faltan datos para cuantificar la importancia de
estos rebaños. Aunque la cabaña ovina es la más importante en
la ganadería ibérica, no se ha concretado la identificación de corrales, y estructuras para la estabulación en los yacimientos del
País Valenciano. Estos espacios debieron de exigir la existencia
de construcciones adecuadas como rediles y albacaras de propiedad colectiva o privada, podían estar realizados con materiales perecederos y localizados en la periferia de los asentamientos. En algunos yacimientos como en la Bastida de les
Alcusses, el recinto amurallado localizado a las puertas del hábitat se comparó con las albacaras del mundo islámico.
Actualmente no parece interpretarse en este sentido y se considera una estructura de carácter defensivo asociada a las tres
puertas de la ciudad (Díes et alii, 1997: 224). De igual manera el
departamento 38 del Castellet de Bernabé, por sus características
constructivas diferentes a las del resto de departamentos y por las
estructuras diferenciadas en su interior, unas lajas de grandes dimensiones que podrían soportar un posible pesebre de madera,
podríamos interpretar este espacio como un lugar para guardar
animales (Guérin, 2003), aunque no se sabe qué animal, ya que
podían ser ovejas, cabras, cerdos y más probablemente bovinos,
asnos o caballos.
En los territorios de Edeta y Kelin es donde mejor hemos podido definir la gestión de la cabaña ovina, y, según las medidas de
los huesos, los rebaños estarían formados por un grupo más numeroso de hembras que de machos. En estos territorios, en los
que hemos señalado el grado de potencialidad pecuaria en los capítulos dedicados a cada yacimiento, hemos propuesto la existencia de movimientos transterminantes de los rebaños. Por ello
no es extraño suponer que en unos territorios gobernados jerárquicamente, exista una regulación sobre el uso de los pastos y
sobre los movimientos y pasos de ganados desde las áreas de
montaña hacia las zonas de invernada mediterráneas, localizadas
en la llanura litoral valenciana, como el Camp de Túria (territorio
de Edeta) y en otras zonas de menor entidad como la depresión
del valle del río Cabriel (territorio de Kelin).
Sobre la regulación de los usos del suelo, Roldán (1994) cita
a partir de las fuentes clásicas, como en época ibero-romana, el
ager publicus (tierra propiedad del estado) podía cultivarse en
334
toda su extensión o dedicar parte para forraje y pastos. El estado
exigía el pago de un canon, el vectigal, por el uso de estas tierras
comunales y de una tasa por cabeza de ganado, la scriptura, en
caso de terreno de pastos. El mismo autor señala que en el año
168 a.n.e por una nueva ley, se reduce la extensión de estas tierras
a 500 iugera más las necesarias para que pastase un número no
superior a 500 cabezas de ganado menor y 100 de mayor. Este
tipo de propiedad de los pastos, actualmente lo encontramos en la
comunidad de Soria, donde los propietarios de ganado satisfacen
un pago al concejo según el número de cabezas de ganado que posean, por el tránsito de animales y por aprovechar los pastos, los
eriales y las rastrojeras de la “añada barbechera” que aunque estos
campos sean de propiedad particular son de disfrute común en
época de rastrojos, por la derrota de mieses (Zapata de la Vega,
1991: 412).
En época Ibérica, la cabaña ovina y caprina estaba acompañada de otras especies de ganado mayor y menor, así como de
aves de corral, animales que también se alimentarían de los subproductos agrícolas y de los pastos naturales. Esta diversificación
ganadera evitaría la especialización en una única especie para
evadir riesgos que pudieran llevar a la quiebra un sistema de mercado, que es lo que conlleva la especialización en un solo animal
según nos describe Margaret Glass (1991) para el periodo
Neolítico de Europa Central.
7.1.5. LOS OVICAPRINOS EN LOS RITOS IBÉRICOS
Blázquez a través del estudio de necrópolis, santuarios y de
las fuentes clásicas atribuye un gran pragmatismo a la religión
ibérica. Cita que la religión era un elemento utilizado en las
alianzas sociales y que por su carácter naturalista conservaba e incrementaba la vida del cosmos y de la comunidad (Blázquez,
1991: 254).
La sociedad ibérica practicaba numerosos rituales, sobre todo
de carácter funerario, en los que intervenían animales que eran sacrificados. Autores clásicos como Estrabón, Diodoro Sículo y
César, hablan sobre las prácticas de sacrificio con diferentes propósitos, adivinación, rituales mágicos. En la Península Ibérica los
textos de Estrabón están referidos al culto de la diosa Artemis y
en la “Historia Natural” de Plinio el culto practicado es para venerar a Diana. Todos los cultos que fueron introducidos en la península por los fenicios, los griegos y los cartagineses tuvieron
que ser asimilados y adaptados por los propios habitantes.
Recordando que los pueblos indígenas tenían sus propios cultos,
por lo que se produce un sincretismo entre unos y otros. En el ritual del culto practicado a las deidades observamos, como característica repetida, la asociación de animales, bien aparecen caballos esculpidos junto a un dios, bien se depositan exvotos de toros,
ovejas y caballos en los lugares de culto y también se realizan sacrificios de animales como cabras, ovejas, cerdos y perros en los
rituales de ultratumba, o como ofrendas de carácter doméstico.
Asociación de animal-rito que ya observamos en yacimientos del
Bronce Final y del Hierro Antiguo.
Respecto a la utilización de cabras y ovejas en los ritos, tenemos ejemplos en la literatura clásica, donde Estrabón (3,3,7)
recoge a propósito de los Lusitanos que aparte de comer cabrito,
solían sacrificar un macho cabrío a Ares. Homero en los funerales
a Patroclo, también cita el siguiente episodio donde se pone de
manifiesto que en la Grecia antigua el sacrificio de ovejas era una
práctica ritual de carácter religioso.
[page-n-348]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 335
Nº144. “¡Oh Esperquio! En vano mi padre Peleo te hizo el
voto de que yo, al volver a la tierra patria, me cortaría la cabellera
en tu honor y te inmolaría una sacra hecatombe de cincuenta carneros cerca de tus fuentes, donde están el bosque y el perfumado
altar a ti consagrados”.
Marcuzzi (1989) también nos transmite que el cordero es el
símbolo de la dulzura y de la inocencia, razón por la que era el
animal sacrificado en numerosos ritos. Cita, que el carnero simbolizaba el cambio, el transbordo como ocurre en el mito del viaje
de Jason. Y finalmente Ricther, cita a Apolo, Artemis y Dionisos
como dioses favorables a las cabras (Ricther, 1972: 426-7).
En la religión de los pastores protoindoeuropeos los sacrificios
de ganado tenían el significado de perpetuar la creación y armonizar la relación de los humanos con los dioses (Lincoln, 1991).
En las sociedades pastoriles actuales de la Península Ibérica
no se mantiene ningún atisbo de ritos precristianos en los que intervengan ovicaprinos. Es preciso trasladarse al Norte de África
para encontrar algo parecido a lo que nos describen las fuentes
clásicas. Los pastores que habitan la cordillera del Atlas
(Marruecos), realizan dos grandes grupos de sacrificios. Por una
parte los destinados a satisfacer al santo patrón y los que adquieren la forma de comidas sacrificiales consumidas por humanos y por demonios. Este tipo de comidas comunitarias se realizan cerca de santuarios, de cuevas, donde incluso se celebran
ferias y danzas. De los animales sacrificados, principalmente corderos y cabritos, parte de la carne, las pieles, las cabezas y las
patas se venden posteriormente en subasta.
Los pastores cuando inician la trashumancia estacional realizan una fiestas con una serie de rituales destinados a hacer favorable la estancia de hombres y ganados en las nuevas tierras.
También en el Atlas se realizan sacrificios para beneficiar a la
mujer parturienta, que tiene derecho a una oveja o a una cabra
para ella sola. Y cuando las ovejas suben del llano, una grupo de
niños, recolecta a modo de ofrenda un animal que será inmolado
en la mezquita, donde se rezan oraciones para los propietarios de
los rebaños (Mahdi, 1999).
En la cultura ibérica tenemos bastantes poblados, necrópolis
y santuarios donde se han recuperado restos de animales asociados bien a ritos funerarios o a ritos fundacionales.
Los animales más comunes que intervienen en estos ritos son
los ovicaprinos, aunque también hay cerdos, perros, bovinos, caballos y aves. A continuación señalamos algunos de los lugares
donde se han identificado sacrificios de ovejas y cabras:
— El Santuario de Mas Castellar (Pontós), dedicado a
Demeter y a Core Persefone donde hay sacrificio de cinco perros,
dos toros, un ovicaprino, un caballo y un cerdo.
— La necrópolis del Turó de dos Pins, donde en los loculi
aparecen ovejas y cabras (Miró, 1992).
— La necrópolis del Molar, San Fulgencio (Monraval y
López, 1984) donde entre los restos de un banquete funerario, se
identificaron abundantes restos de fauna, entre los que se cita la
presencia de ovicaprinos.
— Cuevas santuario como la de Merinel (Bugarra, Valencia)
(Blay, 1992) donde se recuperan ofrendas de cerdos y ovicaprinos.
— El depósito votivo del Amarejo (Bonete, Albacete).
— Y finalmente los restos de animales localizados debajo de
los pavimentos y muros de habitaciones como los ovicaprinos recuperados en el yacimiento de les Toixoneres (Calafell) (Sanmartí
y Santacana, 1992: 42-43).
Hay diversas opiniones sobre el significado de estos sacrificios. Shanklin (1985) recoge las citas de Hubert y Mauss que definen el sacrificio como un acto religioso, el cual a través de la
consagración de la víctima, modifica la condición de la moral de
la persona que acomete el sacrificio, o bien de ciertos objetos con
los que esté relacionada.
Para Sanmartí y Santacana (1992, 42-43) “reflejan un acto litúrgico o un sacrificio sacramental de fundación o de construcción, con la finalidad de propiciar el espíritu guardián del recinto”, realizándose estas inmolaciones cuando se hace una construcción o una reparación. Según Gracia y Munilla (1997) el sacrificio de animales responde a un rito sustitutorio de un sacrificio
infantil. Por otra parte, Miró y Molist (1990), hablan de rituales
domésticos, de ofrendas denominadas de fundación. Finalmente,
para Bonet y Mata (1997), se trata de ofrendas que se depositan a
la divinidad y que forman parte de los elementos que definen los
espacios culturales ibéricos.
Lo que es evidente es que en estos sacrificios son enterrados
animales completos o parte de ellos. Barberá (1998), a partir de
los análisis faunísticos realizados por Miró y Molist (1982,167)
en los poblados de Turó de Montgrós y de Ca n’Oliver de
Montflorit (Barcelona), relaciona las ofrendas de ciertas partes de
animales con las citas de un texto púnico del siglo IV a.n.e.,
donde los sacerdotes por realizar los sacrificios percibían las
partes blandas del esqueleto del animal como tarifa, mientras que
el oferente se podía quedar con la piel, tripas, pies y carne. Hecho,
que como hemos descrito anteriormente, ocurre en los grupos
“bereberes” del Atlas.
Otro ejemplo de estos sacrificios y como se realizaban, son los
llevados a cabo en Mileto desde el 700 hasta el 500 a.n.e., en un
lugar denominado “Zeytin Tepe” que sirvió como un santuario dedicado a Afrodita. El sacrificio de los animales se realizaba cortándoles el cuello por lo que quedaban marcas en la superficie ventral
del atlas y axis, después se pelaban y se vendía la piel. Para separar
la mandíbula se realizaba un corte cerca del proceso articular.
En nuestro estudio hemos distinguido la presencia de esqueletos o partes de ellos de ovejas y cabras en los yacimientos analizados, aunque las marcas de carnicería no son evidentes en
todos los huesos, por lo que no sabemos si existía o no un descuartizamiento del animal en la celebración de estos rituales,
como sí que ocurre en el santuario de Mileto.
La presencia de estos animales en contextos diversos nos indica su condición de depósitos realizados deliberadamente. Según
Grant (1984) para categorizar el tipo de depósito hay que tener en
cuenta la especie, la categoría del depósito, el periodo cronológico y el tipo de yacimiento.
En el caso que nos ocupa las especies son la oveja y la cabra,
los depósitos pueden ser de dos tipos: o contienen esqueletos enteros que no muestran ninguna marca de carnicería o partes del
esqueleto articuladas en las que sí encontramos estas marcas.
Por los contextos donde aparecen podemos hablar de
ofrendas funerarias, ofrendas de carácter doméstico y restos de
comidas sacrificiales.
Ofrendas funerarias
Hemos encontrado este tipo de ofrendas en un contexto del
Bronce Final y en uno del Ibérico Pleno.
— En la Cova d’En Pardo (Planes, Alicante) se localizaron
dos animales neonatos una cabra y una oveja enteros, que com-
335
[page-n-349]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 336
partían el mismo contexto deposicional que un difunto en los niveles del Bronce Final (Iborra, 1999: 139).
— En la necrópolis de la Serreta (s.IV-III), hay 58 restos de
ovejas y cabras, siendo más numerosos los de cabras. De todos
ellos un 64% estaba quemado. Estos restos se agrupan en dos categorías: restos de comida y astrágalos con alguna de sus caras
pulida. Las sepulturas 1, 10, 13, 15, 19, 24, 30, 63 y 72 contenían
restos de comidas sacrificiales en honor a los difuntos, en las que
identificamos restos de ovicaprinos junto a huesos de otras especies. En las sepulturas 14, 16, 23, 46, 71 y 73 se recuperaron astrágalos depositados dentro de las urnas o en el exterior de éstas
como ofrendas al difunto. Los astrágalos presentaban las facetas
medial y lateral pulidas (tabas) y algunos con una perforación
central. Muchos de ellos estaban quemados.
Es interesante destacar que en ningún caso coinciden en una
misma sepultura restos de alimentación con depósito de astrágalos. Parece, por lo tanto, que se trata de dos aspectos excluyentes, que sólo podremos valorar incorporando el resto de la información de la necrópolis.
Ofrendas de carácter doméstico
Las ofrendas de carácter doméstico son abundantes y aparecen debajo de los pavimentos, en pequeñas fosas y debajo de
muros. A continuación pasamos a describir las ofrendas recuperadas en los yacimientos estudiados.
— En los Villares en el nivel del Ibérico Antiguo se recuperó
una cabra entera adulta, de sexo masculino no mayor de seis años.
Tenía cuernos asimétricos uno más corto y otro largo. Mientras
que en el nivel del Ibérico Pleno fase 2, en la habitación 9 de la
vivienda 2 y en una esquina, se identificó una fosa (0169) que
contenía parte del esqueleto de una oveja, con parte del cráneo,
cuerpo y miembro posterior. La oveja tenía una edad de muerte
no superior a 1,5 años y presentaba el acetábulo de la pelvis quemado, de color negro.
— En este mismo yacimiento y en el nivel del Ibérico Final,
se localizó otro tipo de ofrenda, debajo de un muro de escasas dimensiones (0175), adosado a otro muro mayor. Una de las piedras
que formaba parte del banco era un trozo de molino reutilizado y
colocado con la superficie cóncava hacia el suelo, debajo de este,
localizamos las patas delanteras de una oveja menor de 16 meses.
Identificamos un carpal 2/3 derecho, los dos metacarpos con la
epífisis distal no soldadas, las dos primeras y las dos segundas falanges con la epífisis proximal no soldada y una tercera falange.
Todos los huesos estaban en posición anatómica. Este hallazgo es
similar al documentado en Ca n’Oliver de Montflorit.
(Cerdanyola, Barcelona), donde debajo de un banco de piedra que
esta adosado al muro N del ámbito II, apareció la parte inferior de
un molino rotatorio y debajo de esta un ovicaprino casi entero,
con la particularidad que sobre el animal había un huevo de gallina (Barrial y Cortadella, 1986).
— En la Seña y en los niveles datados entre los siglos IV-II
a.n.e se ha recuperado una oveja de entre 10 y 18 meses, prácticamente entera en el departamento 3. De su esqueleto faltan los elementos del esqueleto axial, así como algunas falanges. Sólo hemos
identificado unas marcas de carnicería en la faceta posterior de un
astrágalo. La ausencia de parte del esqueleto puede estar motivada
por una recogida selectiva. Hay también una oveja juvenil en el
departamento 2 capa 4, con 14 huesos articulados. Se trata de las
patas anteriores y posteriores, y de parte del esqueleto axial. En
336
sus huesos no se han identificado marcas. Y un ovicaprino neonato, en el departamento 14, con cinco restos, un diente, una primera falange, dos metacarpos distales y un metatarso proximal.
— En el Torrelló del Boverot se han localizado dos ovicaprinos neonatos que fueron enterrados en el yacimiento como
ofrendas, formando parte de los posibles depósitos fundacionales.
Los neonatos identificados se documentaron en habitaciones del
nivel de Campos de Urnas y del Hierro Antiguo.
— En el yacimiento del Puntal dels Llops, el departamento 14
ha sido caracterizado como un lugar de celebración de ceremonias de carácter religioso. Avalan esta atribución la presencia de
un hogar circular, el material cerámico, como las cabezas votivas
de terracota y los microvasos. Según las directoras de la excavación es una “estancia de claro ambiente doméstico y privado, que
funcionó como capilla doméstica aunque pudo no tener un carácter permanente” (Bonet y Mata, 1997, 2002). De la fauna analizada las especies identificadas son la oveja, la cabra, el cerdo, el
bovino, el ciervo, el conejo y el gallo, es decir, casi todas las especies presentes en el yacimiento. Estos restos presentan un nivel
de fracturación y marcas de carnicería característicos de los desperdicios culinarios, y no sabemos en que medida pueden ser los
restos de comidas sacrificiales.
Otros usos de los huesos de los ovicaprinos. Las tabas: huesos
de ovejas y cabras utilizados como piezas de juego
Astrágalos modificados mediante el pulido de alguna de sus
caras son frecuentes en los yacimientos analizados, en contextos
domésticos y funerarios del Ibérico Pleno y del Ibérico Final.
Estas piezas son comunes en los yacimientos ibéricos, sobre
todo, en necrópolis como en Coimbra del Barranco Ancho
(Jumilla, Murcia) (Iniesta, 1987: 38), El Cigarralejo (Mula,
Murcia) (Cuadrado, 1987), Orleyl (Vall d’Uixó, Castellón)
(Lázaro et alii 1981), el Turó de dos Pins (Cabrera de Mar,
Barcelona) (Miró, 1992: 159) y en la necrópolis púnica de Ibiza
(Gómez Bellard, 1984), entre otras.
Pero no son exclusivas de las necrópolis, habiéndose recuperado en bastantes poblados como: en la Bastida de les Alcusses
(Moixent, Valencia), departamento 78 (Fletcher et alii, 1969:
175), en el Amarejo (Bonete, Albacete) (Broncano y Blánquez,
1985: 57), en los Villares, en Castellet de Bernabé, en el Puntal
dels Llops (Bonet y Mata, 2002) y en el Torrelló del Boverot
(Almassora, Castellón) (Clausell, 1998).
Su importancia como objetos de uso extendido de especial
valor esta refrendada por las reproducciones de astrágalos en varias formas plásticas, en cerámica, en bronce y en pasta vítrea
(Lillo, 1981: 429).
Estas piezas han sido interpretadas según en el contexto
donde han sido halladas, es decir contextos funerarios o de hábitat, y así han sido consideradas como fichas de juego con un
valor similar a las monedas y en este sentido servirían para atribuir un estatus social o económico al difunto, aunque la interpretación más aceptada es que se trata de piezas de juego (Iniesta,
1987), tal y como aparece en escenas pintadas en vasos áticos
(Trías, 1967; Lamboglia, 1954).
Con las tabas se realizaban varios juegos e incluso se leía el
oráculo y servían como amuletos y ofrendas (Lafayete, 1877).
Este autor, describe los principales juegos y tiradas realizados con
estas piezas: algunos de los juegos de tabas son el “Penthelia, el
Círculo, Par e Impar”.
[page-n-350]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 337
la caza, sobre todo de ciervos, cuyo aporte cárnico fue fundamental y parece que suple el papel del bovino.
Durante la Edad del Bronce encontramos situaciones diversas.
En yacimientos del Bronce Pleno como Muntanya Assolada y la
Lloma de Betxí (Sarrión,1998, 260) las especies cazadas tienen
también más trascendencia que los bovinos, mientras que en Les
Planetes (Pérez Ripoll, 1978) y en el yacimiento del Bronce Tardío
del Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck, 1969) hay un mayor
número de bovinos y los animales silvestres son más escasos.
7.2.2. LA GESTIÓN DE LOS BOVINOS
Fig. 64. Astrágalos procedentes de los Villares.
En nuestro estudio hemos identificado astrágalos que han
sido modificados mediante la abrasión de las superficies angulosas de las facetas lateral y medial, hasta crear superficies planas,
transformando el hueso hasta conseguir una pieza (taba), bien
para el juego o para alisar cerámica o pieles (figura 64).
También hemos observado la presencia de tabas perforadas
en la mitad, parece que la perforación se realizaba para pasar un
hilo, lo que permitía llevar los astrágalos agrupados, o para insertar una pieza metálica (plomo) de forma que la pieza ganara
en peso.
7.2. EL BOVINO (Bos taurus)
7.2.1. ANTECEDENTES
El bovino doméstico aparece por primera vez en las faunas
del País Valenciano en los yacimientos del Neolítico Antiguo
como en la Cova de L’Or (Pérez Ripoll, 1980) y en la Cova de les
Cendres (Martínez Valle, 1995), aunque en estos momentos parece tener una importancia secundaria, o inferior en cualquier
caso a los ovicaprinos. Su relevancia aumenta de forma considerable en el Neolítico Final coincidiendo con la generalización de
la agricultura en lo que se ha llamado recientemente la conquista
del secano (Bernabeu et alii, 1989). En estos momentos se documentan extensos poblados en los valles de los ríos, en áreas óptimas para el desarrollo de la agricultura de cereales, cuyos mejores ejemplos son los yacimientos de Les Jovades (Cocentaina,
Alicante), Niuet (Muro, Alicante), y sobre todo el Arenal de la
Costa (Bocairent, Valencia). Y es en estos momentos cuando el
bovino adquiere una importancia destacada, constatándose tanto
su uso como fuerza de tracción como su utilización como animal
productor de carne (Martínez Valle, 1990).
Parece, por lo tanto, que este incremento debe ponerse en relación con el desarrollo de la agricultura de cereales, con la que
su cría parece guardar una cierta complementariedad, al menos en
estos valles en los que abunda el agua. Esta hipótesis cobra verosimilitud cuando observamos la fauna de yacimientos contemporáneos como Fuente Flores (Juan Cabanilles y Martínez Valle,
1988) y Ereta del Pedregal (Pérez Ripoll, 1990), yacimientos situados en entornos similares, en cuanto a su potencial agrícola y
a la existencia de agua abundante, en los que ni la agricultura ni
los bovinos parecen tener tanta relevancia, y sin embargo abunda
Los bovinos en un sistema extensivo necesitan pastar al menos
durante 8 horas cada día y el resto de las horas dedicarlo al descanso. Se alimentan de pasto verde y de hojas de árboles de ribera,
de frutales e incluso de carrasca. En invierno se les ha de proporcionar forraje verde, como la veza, la arveja y el heno de los
prados. De entre los cereales el mejor para el ganado vacuno es el
mijo, luego la cebada y finalmente el trigo (Columela, De re rust.).
Su fertilidad comienza a partir de los 18 meses y suele durar
hasta los 12 años, considerando la vida media de un animal de
unos 20 años. La gestación requiere de un periodo de 9 meses y
cada parto proporciona un becerro (Mason et alii, 1984).
En la península Ibérica, Cabrera (1914), distingue la presencia de tres razas principales que se subdividen en varias subrazas, i.e, la castellana, la andaluza y la luso-cantábrica o celtíbera. Actualmente, se conocen unas 17 razas de bovinos con características regionales propias (Sánchez Velda et alii, 1986).
Algunas han sido descritas como muy primitivas, es el caso
de los bovinos Betizu, raza vacuna no mejorada del País Vasco.
Se trata de animales de corta alzada que oscila entre 1,20 y 1,30
cm y de un peso de 250 a 325 kg (Quercus, 1995: 41). Su cuerpo
es de tendencia longilínea y perfil recto, con el nacimiento de la
cola alto. Su esqueleto es fino y ligero y en él predomina el tercio
anterior sobre el posterior. La cabeza es corta, la frente ancha y
plana y la cara larga. Cuernos medianamente fuertes, hacia delante y hacia arriba en forma de lira, aunque también puede darse
formas en media luna.
Los principales productos que proporciona el ganado bovino
en vida, son la leche, la producción de terneros, la fuerza de tracción y tiro y el estiércol. Una vez se sacrifica el animal se aprovecha la carne, los tendones, las cornamentas, las pezuñas, la piel
y los huesos, estos últimos para ser transformados en utensilios o
para ser utilizados como combustible.
Por sus exigencias en alimento y agua, la cría y mantenimiento de rebaños amplios de bovinos en ambientes mediterráneos sólo pudo realizarse en entornos muy adecuados, como marjales o valles fértiles en los que se produjera un excedente de cereal y legumbres para complementar su alimentación natural.
Para favorecer la producción de pastos para esta especie, se
solían realizar quemas del sotobosque para conseguir pasto fresco
(Columela, De re rust.), práctica que es utilizada por los pastores
actuales en las zonas donde perdura esta ganadería extensiva, aumentando así el riesgo de deforestación.
7.2.3. EL BOVINO DEL BRONCE FINAL
AL IBÉRICO FINAL
A partir del Bronce Final y hasta el Ibérico Antiguo la explotación de esta especie no se ajusta a un modelo de uso para cada mo-
337
[page-n-351]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 338
Hueso
Mandíbula 9
Radio Ap
Radio Ad
Ulna APC
Ulna APC
Tibia Ap
Tibia Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Calcáneo LM
Nº
3
2
1
3
3
1
2
2
1
1
Máx-Mín
47,6-46,2
69,9-59,3
64,2
37,9-36,4
41,8-28
74,5
57,9-49,6
63-58,7
53,2
123,4
Media, mm
46,71
64,6
64,2
37,17
33,43
74,5
53,75
60,85
53,3
123,4
Cronología
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
Yacimiento
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Cráneo, 29
Axis BFcr
Escápula LmC
Escápula LMP
Escápula LS
Húmero Ap
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero AT
Radio Ad
Ulna APC
Fémur Ad
Tibia Ap
Tibia Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
1
1
5
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
51,7
88,6
48,5-35,4
66,3
58,38
95
90
77,4-71,8
70,4-69,8
64,39
48,1
82,28
80,7
50,5
59,3-49,93
49,6-46,5
46,8
51,7
88,6
41,96
66,3
58,38
95
90
74,6
70,1
64,39
48,1
82,28
80,7
50,5
54,61
48,05
46,8
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Villares
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Villares
Villares
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Albalat Ribera
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Maxilar 21
Axis Lcde
Axis H
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero AT
Húmero AT
Radio Ap
Radio Ap
Radio Ad
Ulna APC
Ulna APC
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
76,95
95,08
82,37
78,7-72,-4
76,6
61,2
70,5-65,9
72,75
82,31
67,9
45,6
44,01
52,8
64,5
48,49
76,95
95,08
82,37
75,58
76,6
61,2
68,22
72,75
82,31
67,9
45,6
44,01
52,8
64,5
48,49
Fenicio s.VI
Fenicio s.VI
Fenicio s.VI
Fenicio s.VI
Fenicio s.VII
Fenicio s.VII
Fenicio s.VI
Fenicio s.VI
Fenicio s.VII
Fenicio s.VII
Fenicio s.VI
Fenicio s.VII
Fenicio s.VI
Fenicio s.VII
Fenicio s.VI
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Radio Ap
Tibia Ad
2
1
77,5-59,5
55
68,5
55
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Torrelló del Boverot
Torrelló del Boverot
Mandíbula 9
Mandíbula 9
Escápula LmC
Escápula LMP
Escápula LMP
Escápula LS
Escápula LS
Húmero Ad
1
1
2
1
1
3
1
1
41,9
48,2
57,5-46
54,61
69
56,8-50,4
35,8
65,5
41,2
48,2
51,75
54,61
69
54,4
35,8
65,5
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Castellet de Bernabé
Bastida
La Seña
Tossal de sant Miquel
Bastida
Bastida
Puntal del Llops
Bastida
…/…
338
[page-n-352]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 339
…/…
Hueso
Húmero AT
Húmero AT
Radio Ap
Radio Ap
Ulna APC
Ulna APC
Ulna APC
Ulna APC
Tibia Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
Calcáneo LM
Nº
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
Máx-Mín
59,5
60,4
61,3
67,3
26,3
36
38,5
40,2
56,8
57,6
46,8
48,1-37,6
56,7
44,6-43,7
109,6
Media, mm
59,5
60,4
61,3
67,3
40,4
36
38,5
40,2
56,8
57,6
46,8
42,85
56,7
44,15
109,6
Mandíbula 8
Atlas Ascd
Escápula LmC
Escápula LMP
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero AT
Húmero AT
Radio Ap
Radio Ap
Radio Ad
Ulna APC
Ulna APC
Fémur Ad
Fémur Ad
Tibia Ap
Tibia Ad
Tibia Ad
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
2
84,01
78,7
49-45,33
59,39
72,48
83,7
65,6
82,2
75,13-67,03
66,79
50,64
42,8-30,26
28,5
95,93
86,6
86,61
63,2-49,9
60,5-52,4
84,01
78,7
47,16
59,39
72,48
83,7
65,6
82,2
70,18
66,79
50,64
36,53
28,5
95,93
86,6
86,61
54,79
56,45
Cronología
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Yacimiento
Bastida
Puntal del Llops
Castellet de Bernabé
Bastida
Villares
Castellet de Bernabé
Bastida
Puntal del Llops
Castellet de Bernabé
Tossal de sant Miquel
Castellet de Bernabé
Castellet de Bernabé
Bastida
Puntal del Llops
Castellet de Bernabé
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Cormulló del Moros
Cormulló del Moros
Morranda
Torrelló del Boverot
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Morranda
Torrelló del Boverot
Cuadro 245. Bovino, medidas de los huesos.
mento cultural, ya que hemos observado diferentes orientaciones
en su explotación según yacimientos y territorios. En general, observamos que durante el Bronce Final y en los poblados al aire libre
localizados en zonas del interior como el Torrelló del Boverot y la
Mola d’Agres (Castaños, 1996a) los bovinos son la segunda especie más importante según los restos identificados. Su uso no sólo
es cárnico sino que también se aprovecha la fuerza de tracción de
estos animales. Por el contrario, en el yacimiento costero de
Vinarragell la explotación de esta cabaña esta más orientada a la
producción de carne, según se deduce del patrón de sacrificio.
A partir del Hierro Antiguo, y sobre todo durante el Ibérico
Antiguo, esta especie comienza a ser sustituida por el cerdo en
número de restos, aunque sigue siendo una especie importante
por su aporte cárnico. Para ya, en el Ibérico Pleno y Final quedar
como tercera especie por detrás de los ovicaprinos y el cerdo en
los principales yacimientos analizados como los Villares,
Castellet de Bernabé, la Seña y el Cormulló dels Moros, en los
que su principal uso es proporcionar fuerza de tracción.
Parece por lo tanto, que la tendencia general durante el Primer
Milenio es ir perdiendo importancia como productor de carne
para dedicarse con preferencia a las tareas de tiro y tracción. La
utilización de estos animales como fuerza de tracción y tiro esta
atestiguada en el País Valenciano desde época Eneolítica
(Martínez Valle, 1990). Este parece ser el uso más generalizado
de la especie en época ibérica, el mantenimiento de pocas cabezas
de ganado que se conservan hasta edad adulta para ser explotadas
en los campos como fuerza de tiro y tracción.
En el mundo Helénico la figura del bovino se relaciona con
los ciclos agrarios (Marcuzzi, 1989) y en época romana los textos
describen el uso de los bovinos de talla grande en los campos ya
que su fuerza hace que se pueda profundizar más en los campos
y de esta forma aumentar la productividad de la tierra.
Por lo que respecta a la morfología de esta especie en el periodo considerado en el País Valenciano, contamos con la información proporcionada por la arqueozoología y con las representaciones iconográficas en bronce, cerámica y por algunos restos
escultóricos.
Una de las representaciones clásicas de bovino ibérico es el
buey uncido de la Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia),
bronce que representa a un animal de complexión grácil, de
339
[page-n-353]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 340
215
210
205
200
195
190
185
180
40
42
44
46
48
50
52
54
Fig. 65. Motivo procedente de un cálato del Cabezo de la Guardia
(Alcorisa, Teruel).
Gráfica 82. Bovino. Metatarso LM/Ad.
100
80
60
40
20
0
HA
FE
IP
IF
Gráfica 83. Bovino. Húmero Ad (medias).
100
Fig. 66. Húmero de bovino procedente de los Villares.
80
60
40
20
0
BF
FE
IA
IP
IF
Gráfica 84. Bovino. Radio Ap (medias).
cuernos cortos, con la cabeza y el cuello grandes, con patas largas
y pezuñas grandes. Similares características presentan la pareja
de bovinos tirando de un arado pintada en un Kalathos de Cabezo
de la Guardia (Alcorisa, Teruel) (figura 65).
Frente a esta visión de los bovinos ibéricos como animales de
actitud dócil y pequeño tamaño, tal y como indica también sus
restos óseos (figura 66), utilizados como animales de tracción, encontramos una serie abundante de representaciones de bovinos de
340
complexión más robusta en actitud desafiante. Es el caso del bovino presente en los semis de Kelin, animal de cuerpo pequeño
pero de fuerte cuello, aunque habría que matizar esta impresión
ya que este soporte no permite excesivo realismo y probablemente corresponda a un modelo generalizado en ese momento en
todo el Mediterráneo (figura 67). En cualquier caso, hay que
llamar la atención con su parecido con otras representaciones de
bovino como el toro ibérico de Segorbe (Aldana, 1986, recogido
en Llobregat, 1991).
Otros ejemplos de bovinos “no sometidos” serían los toros de
Torre la Sal (Fletcher, 1976) y el toro de Caudiel (Palomar, 1995),
que representa a un animal grácil, de cuerpo largo y grandes cornamentas (citas recogidas en Llobregat, 1991).
En el Tossal de Sant Miquel las representaciones pintadas de
este animal nos revelan también la existencia de animales más robustos, que el bronce de Bastida o los bueyes de Alcorisa. Es el
caso del toro pintado en “el lebes de la escena de la doma” donde
a diferencia de los ejemplos anteriores el toro es robusto y presenta grandes cornamentas. Esta escena, forma parte de una
[page-n-354]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 341
Fig. 67. Semis de Kelin (los Villares).
banda decorada en la que hay otros temas, como la caza del jabalí
por unos lobos, la doma de un caballo y la lucha de dos peones
(Bonet, 1995). El toro presenta el pelo del lomo hirsuto, igual que
lobos y jabalíes del mismo vaso, y aparece en actitud de embestir
frente a dos figuras humanas que blanden lo que ha sido interpretado como lazos. En este contexto de apología de la caza y de la
lucha y dadas las características del toro y su actitud más podría
tratarse de la representación de un uro (Bos primigenius) que de
un toro doméstico (figura 68).
Fig. 68. Motivo procedente de un lebes del Tossal de Sant Miquel.
Hay poca información sobre la pervivencia de los uros en
esos momentos. Nosotros no hemos encontrado sus huesos en las
muestras analizadas, pero existen documentos escritos que demuestran que incluso en el siglo XIII el uro todavía existía en el
norte del País Valenciano (Carta Puebla de Cervera del Maestre).
Por ello no podemos descartar que tanto estas representaciones
como los bronces anteriores de animales robustos y desafiantes,
no correspondan a grandes toros domésticos, para los que como
más adelante veremos no contamos con huesos en los yacimientos, sino a uros, reales o mitológicos.
Las escasas esculturas de toro halladas en el País Valenciano,
en las que se resalta la fuerza del animal, también nos remiten a
toros robustos, aunque en estos casos se trata casi siempre de animales postrados. Buena parte de ellas proceden de la provincia de
Alicante, entre las que destacamos el toro del Molar (Guardamar)
(Llobregat, 1991), el desaparecido toro de Agost (Almarche,
1918) y los abundantes fragmentos de Cabezo Lucero (Fernández
de Avilés, 1941). Mas al Norte es preciso referirse al toro de
Sagunto (Bru y Vidal, 1955) y a la cabeza de la Carencia (Turís,
Valencia) (Llobregat, 1991).
Estas esculturas representan a animales corpulentos para los
que no encontramos una correspondencia en los huesos hallados
en los yacimientos. Sin duda alguna estamos frente a representaciones de animales míticos, diferentes de los pequeños bovinos
criados en los asentamientos ibéricos (figura 69).
Hay pocas referencias en las fuentes clásicas al aspecto de los
bovinos ibéricos. Columela afirma que el aspecto de los bovinos
es dependiente de las regiones y de la climatología, informándonos de la existencia de diferentes razas a principios de nuestra
era. Según este autor, y en referencia a los bueyes, los mejores
ejemplares para las tareas del campo son los de grandes extremidades, astas largas, negras y robustas (...) cerviz larga y musculosa, papada grande, pecho amplio...
A partir de los restos óseos no podemos realizar demasiadas
apreciaciones sobre la forma externa de los bovinos ibéricos,
aunque los datos biométricos nos servirán para aproximarnos a
sus proporciones y para realizar estimaciones sobre su alzada en
los distintos periodos cronológicos que hemos analizado.
Las medidas que hemos obtenido no son muy abundantes, ya
que los huesos de esta especie estaban bastante fragmentados
como consecuencia de los procesos carniceros. Para comparar las
diferentes medidas hemos realizado medias, aunque por estar sacadas de escasos efectivos, los resultados no son demasiado significativos (cuadro 245). Hay que considerar también que las variaciones que observamos entre yacimientos con una misma cronología y entre los diferentes periodos puede deberse a la existencia de machos, hembras y castrados. Al respecto, debemos señalar que predominan las hembras en todos los conjuntos y que
hemos podido precisar a través de la anchura distal de la tibia, la
existencia de un macho en cada uno de los yacimientos de
Vinarragell, Castellet de Bernabé, la Morranda y en el nivel
Ibérico Final del Torrelló del Boverot. Así como la presencia de
un castrado en el yacimiento de la Seña, identificado a partir de la
LM y Ap de un metatarso (gráfica 82).
En general hemos encontrado escasas variaciones en las medidas de las articulaciones de los huesos, desde el Bronce Final
hasta el Ibérico Final, traducidas en diferencias de escasos milímetros. Quizás la más significativa es la anchura distal del húmero, que tiende a disminuir con el tiempo (gráfica 83). También
hay que señalar que los bovinos del Ibérico Pleno presentan unas
dimensiones menores en las superficies proximal del radio y
distal del húmero, comparadas con las obtenidas para el resto de
periodos (gráfica 83 y gráfica 84).
Sí que resultan más significativas las medias de la altura a la
cruz de esta especie a lo largo del tiempo, que nos indican una
disminución generalizada en la talla (cuadro 246). Desde los 122
cm de media para el periodo del Bronce Final, disminuye hasta
los 109-103 cm de media en los yacimientos ibéricos, hecho que
relacionamos con el cambio de estrategia en cuanto a la gestión
de esta especie (gráfica 85).
En periodos anteriores vemos como las medias de la altura a
la cruz de los bovinos Eneolíticos de Jovades y Arenal de la Costa
341
[page-n-355]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 342
Hueso
Metacarpo LM
Húmero LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metatarso LM
Metatarso LM
Metatarso LM
Metatarso LM
Metatarso LM
Metatarso LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Nº
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Máx-Mín
202
313
166-159,2
172
198
211
208
208
203
186-185
161
172,2
Factor
6,05
4,14
6,05
6,05
5,28
5,28
5,28
5,28
5,28
5,28
6,05
6,05
Altura Cruz, cm
122,21
129,58
98,37
104,06
104,54
111,4
109,82
109,8
107,84
97,94
97,4
104,18
Cronología
Bronce Final
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
fenicio, s.VI
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Yacimiento
Vinarragell
Villares
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Fonteta
La seña
Castellet de Bernabé
Puntal del Llops
Castellet de Bernabé
Puntal del Llops
Cuadro 246. Bovino. Medidas altura a la cruz (medias).
125
120
115
110
105
100
95
90
BF
HA
FE
IP
Gráfica 85. Bovino. Medias de la altura a la cruz (cm).
Villares y de Vinarragell y del yacimiento fenicio de la Fonteta
son mayores que las obtenidas en el Eneolítico de les Jovades y
en Cabezo Redondo. Parece por lo tanto que durante el Bronce
Final y el Hierro Antiguo se produce un aumento de la talla de los
bovinos, tal vez por la incorporación de nuevas razas, que necesariamente tendríamos que relacionar con la influencia fenicia o
la de los pueblos de los Campos de Urnas. Aunque ante la escasez
de individuos no podemos descartar otra explicación relacionada
con diferentes modelos de explotación que primen el mantenimiento de un mayor número de ejemplares masculinos, y por lo
tanto de mayor talla.
En cualquier caso lo que se observa con claridad es que los
bovinos ibéricos, desde el Ibérico Antiguo al Final, son los animales de menor talla. En estos momentos no parece que se primara la producción de carne, tal y como parece indicar el patrón
de sacrificio, sino que se mantienen los bovinos sobre todo como
animales de tiro y tracción. Parece que se opta por el mantenimiento de ejemplares de pequeño tamaño, ya sean machos o hembras, y sólo en el asentamiento de la Seña hemos identificado un
castrado, de mayor tamaño. La selección de ejemplares de pequeño tamaño debió ser necesaria en entornos poco aptos para
esta especie, en los que no abunda el alimento, y también habría
que considerar la ventaja que supone el manejo de animales de
pequeño tamaño, fácilmente estabulables. El predominio de hembras no parece que entre en contradicción con este uso secun-
Fig. 69. Escultura procedente de Osuna (Sevilla).
(Martínez Valle, 1990) son mayores que la altura a la cruz de los
animales del Ibérico Antiguo al Final. Hay que señalar que los bovinos del Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck, 1969) de la
Edad del Bronce tienen unas dimensiones de los huesos similares
a las identificadas en los yacimientos del Ibérico Pleno.
Pero no parece que se trate de una disminución constante de
la talla. Las medias de los huesos del Hierro Antiguo de los
342
Fig. 70. Bovinos arando en el norte de Marruecos.
[page-n-356]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 343
dario, tal y como actualmente se puede comprobarse en el norte
de Marruecos (figura 70).
7.2.4. LOS BOVINOS EN LOS RITOS IBÉRICOS
El ganado vacuno es un recurso económico y un bien de prestigio en las sociedades protoindoeuropeas, donde la influencia del
ganado vacuno es legible a dos niveles, en el grupo de los sacerdotes y en el de los guerreros. En ambos se persigue un fin común:
mantener e incrementar los rebaños; entre los guerreros con los
robos de ganado a sus rivales (como el mito de Hércules y los
bueyes de Gerión, descrito por Hesiodo), y entre los sacerdotes
con el sacrificio ritual de bovinos a los dioses (Lincoln, 1991).
También en la Odisea se hallan referencias a la importancia
de los bovinos. En el episodio conocido como de Aquiles,
Homero recurre a los bueyes como valor de intercambio al
afirmar que un trípode de bronce vale 12 bueyes, una mujer vale
4 bueyes y una crátera fenicia de plata vale 100 bueyes. Con independencia del valor de intercambio es preciso destacar que se
refiere a los bueyes y no a otros animales, por lo que suponemos
un papel destacado para esta especie en el contexto de los animales domésticos.
Por lo que hemos podido observar en los conjuntos óseos analizados el bovino tiende a perder importancia desde el Bronce
final hasta el Ibérico Pleno, y varía también su uso perdiendo importancia como animal proveedor de carne para ser empleado
sobre todo como animal de tracción. Sin embargo parece que se
mantiene su valor simbólico, común por otra parte a todos los
pueblos mediterráneos.
El significado de la figura del toro en las monedas ibéricas y
ibero-romanas es religioso, relacionando el culto al toro con el
culto a Hércules y Tanit, por lo que en las monedas la figura del
toro se asocia con la estrella, un creciente, un punto, un racimo y
una flor de loto (López, 1973). Ramos (1994-95) afirma: que las
representaciones del toro en la iconografía ibérica responden a la
identificación de este animal con el espíritu del dios de la vida, de
la muerte y de la resurrección, y que está relacionada con los ciclos reproductores vegetales.
Cuando describimos el toro en la iconografía ibérica, ya observamos su relación con el mundo religioso. Blázquez (1991) relata que el toro es símbolo de la fuerza fecundadora y se relaciona
con la inmortalidad, la vaca esta vinculada con la luna, siendo
también una alegoría de la fecundidad y la renovación.
En el análisis faunístico que hemos realizado hemos identificado la presencia de huesos de esta especie utilizados en ofrendas
funerarias y en ofrendas de carácter doméstico.
Las ofrendas funerarias
En la Ilíada, en el capítulo XXIII, “Juegos en Honor a
Patroclo”, Homero describe varias hecatombes en las que participaba el bovino como uno más de los animales sacrificados.
En las necrópolis célticas más antiguas de la cultura La Tène
localizadas en el valle de l’ Aisne, donde se practica el rito de inhumación, se observa la presencia de ofrendas animales, donde
encontramos diversidad de especies entre las que se encuentra el
bovino. Este animal se asocia a tumbas con carros es decir a las
tumbas más ricas (Auxiette, 1995).
No contamos en nuestro ámbito de estudio ejemplos similares
al recogido en las fuentes o en los yacimientos celtas. No obstante
el bovino está presente en algunos conjuntos faunísticos procedentes de necrópolis. Sus restos aparecen junto a los de otras especies en lo que parecen comidas rituales. En la necrópolis de la
Serreta hemos identificado tres restos de esta especie, dos fragmentos de metatarso y un molar primero superior. Dos de los
restos proceden de la sepultura 51 y uno de la 53.
Este tipo de ofrendas funerarias también está identificado en
otras necrópolis como en la necrópolis del Molar (Alicante)
(Monraval y López, 1984) donde, entre la fauna asociada a los
restos de un banquete funerario (silicernium) celebrado cerca de
la tumba, predominan los ovicaprinos pero también se observa la
presencia de veinte restos de buey, además de otras especies. Y
parece muy significativo que siendo ésta una de las necrópolis
que más restos escultóricos de toro ha proporcionado, esta importancia simbólica, no se vea refrendada por una mayor participación de este animal en los ritos, tal y como se observa en el
mundo celta.
Ofrendas de carácter doméstico
En el Puntal dels Llops, concretamente en el departamento
14, interpretado con un uso doméstico y privado, en el que eventualmente se realizarían ceremonias de carácter religioso (Bonet
y Mata, 2002) entre otros restos de diferentes especies hemos
identificado huesos de bovino con marcas de carnicería, como
restos de una comida de carácter religioso.
Otros usos de los huesos de bovino
Finalmente queremos señalar que hemos identificado la presencia de dos astrágalos con las facetas lateral y medial pulidas en
el departamento 4 del yacimiento el Puntal dels Llops. Este
hueso, convertido en taba, apareció junto a un conjunto de 82
tabas de ovejas, cabras y cerdos. Con las tabas se realizaban varios juegos e incluso se leía el oráculo y servían como amuletos y
ofrendas (Lafayette, 1877).
7.3. EL CERDO (Sus domesticus)
7.3.1. ANTECEDENTES
Al igual que los ovicaprinos y el bovino, el cerdo se documenta por primera vez en el País Valenciano en los yacimientos
neolíticos, así, se ha demostrado en la Cova de L’Or (Pérez
Ripoll, 1980) y en la Cova de la Sarsa (Boessneck y Driesch,
1980). No obstante existen dudas respecto a la atribución de los
restos de suidos del Neolítico antiguo al cerdo, sobre todo porque
las diferencias morfológicas y métricas con los jabalíes, su agriotipo silvestre, son muy poco claras. Con seguridad los primeros
cerdos domésticos se remontan al tercer milenio, cuando encontramos diferencias métricas claras respecto a los jabalíes. Desde
entonces está presente en prácticamente todos los conjuntos faunísticos aunque nunca en proporciones elevadas.
En los yacimientos de la Edad del Bronce como Muntanya
Assolada y la Lloma de Betxí (Sarrión, 1998: 269) y de Alicante
como la Horna, la Foia de la Perera y la Lloma Redona
(Puigcerver,1992-94), esta especie comienza a perder importancia a favor de las especies silvestres, que ocupan un tercer
lugar después de ovicaprinos y bovinos.
343
[page-n-357]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 344
7.3.2. LA GESTIÓN DE LOS CERDOS Y LAS PIARAS
El sistema actual de manejo de los cerdos ibéricos en las dehesas, tradicional y extensivo, busca un aprovechamiento de los
recursos naturales. En estas explotaciones los cerdos se nutren del
pasto, de los rastrojos del barbecho, de las leguminosas, del espigadero del cereal y de las bellotas y frutos de los árboles y arbustos y también de los invertebrados que exhuman de la tierra.
Este sistema de alimentación de forma extensiva es el que se cita
en la Odisea (14.96-104) y en Los Poemas Homéricos (11.67084) según recopila Jameson (1988). En los textos romanos también se cita este tipo de alimentación y además se añade que en
los terrenos limosos, los cerdos se alimentarán de lombrices, raíces y tubérculos (Columela, De re rust. 171).
En un sistema semiextensivo y por la condición de omnívoro
que tiene este animal, la alimentación durante parte del año puede
ser de desperdicios de comida. Con el complemento durante las
etapas de celo y crianza de cebada y otros subproductos agrícolas,
según cita Aristóteles (Jameson, 1988). Si los cerdos se alimentan
de los restos de las comidas diarias, algunas de las mordeduras
que quedan en los huesos de los contextos arqueológicos pueden
estar en relación con esta especie.
En cuanto a la reproducción, las cerdas tienen una acentuada
precocidad sexual, siendo fértiles a los 10-12 meses, y pueden
parir dos veces al año, de 10 a 12 crías. La gestación suele durar
unos tres meses y los lechones se alimentan de la madre durante
30-40 días de media.
Para cubrir a 10 cerdas se necesita tan sólo un verraco. El
ciclo fértil de las hembras dura de 4 a 5 años, después estos animales son castrados y engordados. Sobre esta práctica hay citas
en los textos romanos que detallan como se castraban a las hembras y a los machos (Columela, De re rust. 171). Una vez se ha
destetado a los lechones estos se pueden consumir o pasan a lo
que se denomina recría o engorde. Una vez finalizada esta etapa
y si se quiere optimizar el peso de los individuos se practica el
cebo a montanera, como en el cerdo ibérico actual (Diéguez,
1992: 27).
Entre los productos que proporciona esta especie, hay que
mencionar que el principal beneficio es el cárnico, ya que se aprovecha todo de este animal, al igual que ocurre en la actualidad.
También se aprovecha su grasa y como cita Sivignon (1976), ésta
era un sustituto del aceite cuando no se disponía de él.
La carne del cerdo se puede conservar en cecina y en aceite.
En los textos romanos se menciona como hay que preparar la cecina de cerdo y su salazón: para ello hay que mantener al animal
un día sin agua, antes de su sacrificio. Una vez descuartizado hay
que deshuesar, si se quiere, algunas de sus partes anatómicas y
salar bien toda la pieza, sobre la que se colocan pesas para que escurra bien. Después de nueve o doce días se limpia la sal y se lava
con agua, dejando la pieza a secar al viento o cerca de humo. Otra
forma de hacer cecina es colocar dentro de una tinaja con sal hervida, varias piezas de carne también salada y después de aplastarla bien con pesas, rellenar el resto de la tinaja con sal. Esta
práctica la cita Estrabón, quien afirma que los cerretanos obtenían
buenas ganancias de salar jamones cuyo mercado de destino
debía de ser Roma (Olmeda, 1974). También Polibio (XXXIV,88)
cita la exportación de carne salada.
De los yacimientos que hemos analizado podemos concluir
que el aprovechamiento de esta especie es cárnico y que al parecer durante el Ibérico Pleno en Castellet de Bernabé y en la
344
Seña realizaban la salazón de su carne, probablemente con fines
comerciales.
Platón (Rep. II, 373 C) asocia los cerdos con una vida confortable y Uerpman (1976,87-94), vincula su presencia con la
consolidación de las sociedades agrícolas, relacionando el aumento de su consumo con el crecimiento y expansión de la
ciudad.
También tenemos referencias sobre su uso en las actividades
agrícolas, ya que es un animal que remueve la tierra y que posiblemente fuese utilizado con este fin en las poblaciones prehistóricas del Hierro (Bontier y Vernier, 1980).
El manejo de esta especie no debió de ser costoso, ya que su
alimentación no supone grandes inversiones, ni en tiempo ni en
alimentos. Al igual que ocurre con los rebaños de ovicaprinos, ignoramos dónde se mantenían los cerdos en los poblados. En los
casos en que esta especie se explotaba en régimen doméstico,
como proveedor de carne para el consumo familiar, los cerdos podían mantenerse en pequeños departamentos anexos a las viviendas, como ha venido ocurriendo en el medio rural hasta fecha
reciente, o en cercados alimentándose de desperdicios de comida
y completar su alimentación con recursos forestales. Desde finales de octubre hasta febrero los bosques son especialmente productivos en frutos. Con la práctica del cebo a montanera, las
piaras o varas, entran en los bosques de alcornoques a comer bellotas, raíces y tubérculos, y ganan más de 70 kilos de su peso.
Disponemos de información sobre una práctica reciente en el
manejo de esta especie en el término de Bicorp (Valencia). Hasta
los años cincuenta numerosas familias de esta población se desplazaban a finales de la primavera al Barranco Moreno donde disponían de pequeñas viviendas rupestres. Allí vivían, cultivaban
pequeños huertos y alimentaban varios cerdos con los recursos
del bosque. El paisaje es de un pinar termomediterráneo con
abundante sotobosque. Los cerdos se alimentaban exclusivamente de los recursos forestales (comían muchos gamones) y a finales del otoño, volvían con sus propietarios a Bicorp donde eran
sacrificados y procesados de diferentes formas para conservar la
carne: salazones, embutidos... . Para estas familias la provisión de
carne de todo el año se obtenía alimentando a los cerdos en los pinares del Barranco Moreno.
7.3.3. EL CERDO DEL BRONCE FINAL AL IBÉRICO
FINAL
En los asentamientos del Bronce Final que hemos analizado
observamos, como es la tercera especie en importancia según el
número de restos, aunque el peso de sus huesos se sitúe en una
posición inferior, indicando una menor importancia como proveedor de carne.
Durante el Hierro Antiguo e Ibérico Antiguo hay un mayor
número de restos al igual que de individuos identificados, pero su
consumo sigue estando por detrás del bovino, ovicaprinos y de las
especies silvestres.
Esta circunstancia, cambia en el Ibérico Pleno y en el Ibérico
Final, cuando se consolida como segunda especie en importancia
tanto en número de restos como de individuos, situándose por detrás del grupo de los ovicaprinos. No obstante se observan diferencias entre los asentamientos, ya que en algunos ocupa un
puesto diferente en cuanto a su aporte de carne.
Por tanto la tendencia general de esta especie es incrementar
el número de individuos desde el Bronce Final hasta el Ibérico
[page-n-358]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 345
Final, sustituyendo la importancia que el bovino podía tener en
épocas anteriores. En cuanto a las edades de sacrificio que hemos
identificado, podemos concluir que en los yacimientos analizados del Bronce Final hay sacrificio en todos los grupos de
edades, si bien Vinarragell muestra una preferencia por los
adultos. Durante el Hierro Antiguo los animales sacrificados son
infantiles, juveniles y subadultos, constatándose el mismo modelo de sacrificio durante el Ibérico Antiguo. Durante el Ibérico
Pleno se observa una mayor selección en los animales juveniles.
En el Ibérico Final hay muerte en todos los grupos de edad, y en
yacimientos como la Morranda se opta por el sacrificio de infantiles y adultos.
No hemos observado una selección muy marcada en los periodos analizados, salvo en el Ibérico Pleno, cuando la selección
de los ejemplares juveniles puede estar, según el análisis de la frecuencia de las partes anatómicas, en relación con la producción de
la cecina de cerdo, según los datos obtenidos en el Castellet de
Bernabé y la Seña.
Hay poca información sobre el tipo de cerdo presente en
época ibérica, y en la iconografía ibérica son escasas las representaciones de esta especie. Fuera del País Valenciano existen algunas: en el Puig de Sant Andreu hay un vaso con forma de súido
y de la colección del Marqués de Cerralbo procede una tésera de
Monreal de Ariza con forma también de suido. En el cálato del
arado del Cabezo de la Guardia (Alcorisa, Teruel), los supuestos
jabalíes presentan un perfil cóncavo y las colas enroscadas, carácter impropio de los jabalíes y exclusivo de los cerdos (figura 71).
centar el ganado lampiño o incluso, el blanco (Columela, De re
rust.).
Pero sin duda son los datos biométricos los que nos servirán
para establecer las características óseas de estos animales en los
yacimientos analizados (figura 72).
Fig. 72. Mandíbula de cerdo infantil del Castellet de Bernabé.
Para establecer las características generales del cerdo en los
distintos momentos cronológicos presentamos las medias de las
medidas obtenidas en sus huesos, si bien debemos matizar que
no hemos podido hacer ninguna distinción entre machos y hembras, por lo que hay que relativizar estos datos (cuadro 247).
Para las escápulas hemos obtenido un total de 32 medidas de la
longitud mínima del cuello y parece observarse que esta longitud aumenta desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final (gráfica 86).
Hemos calculado la altura a la cruz de esta especie a partir de
metapodios y de astrágalos, con un total de 38 medidas (cuadro
248). Hemos comprobado que dependiendo del hueso utilizado,
la alzada obtenida puede variar. Por lo que respecta a los astrágalos consideramos las medidas obtenidas menos fiables ya que
dicho hueso no ofrece diferencias morfológicas relacionadas con
la edad del animal, por tanto podríamos obtener alzadas tanto de
animales jóvenes como de adultos.
Como hemos mencionado al principio basamos el estudio de
esta especie en medias y ofrecemos una valoración general y am40
35
30
25
Fig. 71. Cálato procedente del Cabezo de la Guardia (Alcorisa,
Teruel).
20
15
En los textos romanos, Columela relata que el ecosistema
condicionaba la cría de una variedad de cerdo u otra, de modo que
si la región era fría y con escarcha había que elegir cerdos de pelo
duro, denso y negro, y si era templada o soleada se podía apa-
10
BF
HA
FE
IA
IP
IF
Gráfica 86. Cerdo. Escápula LmC (medias).
345
[page-n-359]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 346
HUESO
Mandíbula 9a
Escápula LmC
Escápula LmC
Radio Ap
Ulna APC
Ulna APC
Nº
1
1
1
2
1
3
MÁX-MÍN
34,4
12,5
22,41
29-25
17,8
18,4-15,8
MEDIA mm
34,4
12,5
22,41
27
17,8
16,66
YACIMIENTO
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Torrelló Boverot
CRONOLOGÍA
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
Mandíbula 9a
Mandíbula 9a
Mandíbula 9a
Escápula LmC
Escápula LmC
Escápula LmC
Húmero Ad
Húmero AT
Radio Ap
Radio Ap
Metacarpo IV Ad
Metacarpo IV Ad
Metacarpo IV Ap
Metacarpo IV Ap
1
1
4
1
1
5
3
5
1
7
1
2
2
1
37,3
35
36,4-30,4
22,6
16
21,7-19,4
38,3-36,9
41,1-29,6
23,8
28,4-22,4
16,2
13,4-13
14,2-12,3
16
37,3
35
33,64
22,6
16
20,2
36,9
33,46
23,8
25,5
16,2
13,2
13,2
16
Albalat Ribera
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Villares
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Escápula LmC
Radio Ap
Ulna APC
1
1
1
18,24
24,4
18,4
18,24
24,4
18,4
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fenicio
Fenicio
Fenicio
Mandíbula 9a
Escápula LmC
Escápula LmC
Radio Ap
Ulna APC
Metacarpo III Ap
Metacarpo IV Ad
Metacarpo IV Ap
1
1
1
1
1
1
1
3
36,5
22
23
22,5
18,4
21,7
14,6
14,6-13
36,5
22
23
22,5
18,4
21,7
14,6
13,86
Torre de Foios
Villares
Torre de Foios
Torre de Foios
Torrelló Boverot
Torrelló del Boverot
Torrelló del Boverot
Torrelló del Boverot
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Mandíbula 9a
Mandíbula 9a
Escápula LmC
Escápula LmC
Escápula LmC
Escápula LmC
Escápula LmC
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero AT
Radio Ad
Radio Ap
Radio Ap
Radio Ap
Radio Ap
Radio Ap
Ulna APC
Ulna APC
Fémur Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
1
6
2
1
3
3
5
2
1
1
1
2
2
1
1
1
3
3
2
2
1
34,8
34,6-30,3
23,5-19
18,8
21,2-19,8
24,4-20,4
21,6-20
36,8-34,4
37,5
31,2
26
30,3-26,5
24,3-23,5
24,5
22,5
27,14
19,9-17,3
17,5-16,6
37,4-34,9
26,6-26,2
29,5
34,8
31,23
21,25
18,8
20,5
22,53
20,88
35,6
37,5
31,2
26
28,4
23,9
24,5
22,5
27,14
18,9
16,7
36,15
26,4
29,5
Bastida
Puntal del Llops
La Seña
Bastida
Castellet Bernabé
Tossal de S. Miquel
Puntal del Llops
Puntal del Llops
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
La Seña
Puntal del Llops
Bastida
Villares
Tossal de S. Miquel
Bastida
Castellet de Bernabé
Puntal del Llops
Bastida
Castellet Bernabé
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
…/…
346
[page-n-360]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 347
…/…
HUESO
Tibia Ad
Metacarpo III Ap
Metatarso III Ad
Metatarso III Ap
Metatarso III Ap
Metatarso IV Ad
Metatarso IV Ap
Nº
1
3
1
1
1
1
1
MÁX-MÍN
27,4
20,4-17,7
14,7
16
13,32
15,6
13
MEDIA mm
27,4
19,1
14,7
16
13,32
15,6
13
YACIMIENTO
Tossal de S. Miquel
Bastida
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Tossal de S. Miquel
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
CRONOLOGÍA
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Mandíbula 9a
Mandíbula 9a
Escápula LmC
Escápula LmC
Escápula LmC
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ap
Húmero AT
Radio Ap
Radio Ap
Radio Ap
Ulna APC
Ulna APC
Ulna APC
Tibia Ad
Tibia Ad
Metacarpo III Ap
Metacarpo IV Ad
Metacarpo IV Ap
Metatarso III Ap
Metatarso III Ap
Metatarso IV Ap
Metatarso IV Ap
2
2
2
1
3
3
1
5
1
1
1
1
3
7
1
4
1
4
1
1
2
3
2
1
34,3-36,11
31-23,8
24,3-23,6
11,76
22-21,5
36,6-34,9
31,86
36,6-47,02
27,85
34,9
24,4
22,6
19,05-17,1
19,2-16,9
17
28,4-24,7
26,5
26-14,2
14
13,4
20,4-14,4
20,6-15,1
12,6-12,2
13,02
35,2
27,4
23,95
11,76
21,5
35,92
31,86
38,99
27,85
34,9
24,4
22,6
17,92
18,29
17
27,37
26,5
18,71
14
13,4
17,4
17,31
12,4
13,02
Morranda
Torrelló del Boverot
Morranda
Cormulló del Moros
Torrelló del Boverot
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Cormulló del Moros
Torrelló del Boverot
Morranda
Cormulló del Moros
Torrelló Boverot
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Torrelló del Boverot
Torrelló del Boverot
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Cormulló del Moros
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 247. Cerdo, medidas de los huesos.
Final tendrían una alzada media de 71,79 cm. Observándose una
mínima reducción del tamaño a partir del Hierro Antiguo/Ibérico
Antiguo (gráfica 87).
Si analizamos esta tendencia respecto a periodos anteriores
observamos como los cerdos de los yacimientos Eneolíticos de
Jovades y Arenal de la Costa (Martínez Valle, 1990), ofrecen unas
medidas de sus huesos mayores que las que hemos observado en
nuestro análisis, mientras que la altura a la cruz sería similar a la
de los cerdos del Hierro Antiguo. También los cerdos identificados en el yacimiento de la Edad del Bronce del Cabezo
Redondo (Driesch y Boessneck, 1969) tienen una alzada media
de 67 cm según la conversión a partir del astrágalo.
80
75
70
65
60
HA
IA
IP
IF
7.3.4. LOS CERDOS EN LOS RITOS IBÉRICOS
Gráfica 87. Cerdo. Medias de la altura a la cruz (cm).
plia sobre la alzada de estos animales desde el Bronce Final hasta
el Ibérico Final. La media de la altura a la cruz de los cerdos del
Hierro Antiguo es de 74,04 cm, para el Ibérico Antiguo de 70,19
cm, para el Ibérico Pleno de 69,28 cm y los animales del Ibérico
En la Grecia clásica los cerdos se usaban como ofrendas en
diferentes rituales. Como una ofrenda menor hacia figuras que
necesitaban ser reconocidas en un largo complejo de sacrificios
como en Erchia, la figura de Kourotrophos en el festival de
Artemis en el primer mes del año Ático. Y también se sacrificaba
a Demeter y como víctima para la purificación.
347
[page-n-361]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 348
HUESO LM
Calcáneo LM
Astrágalo LML
Metacarpo IV
Metacarpo IV
Metacarpo IV
Astrágalo LML
Astrágalo LML
Metacarpo IV
Metacarpo IV
Metatarso IV
Metatarso IV
Calcáneo
Astrágalo LML
Metacarpo IV
Metacarpo IV
Metatarso III
Metatarso III
Metatarso IV
Metacarpo III
Astrágalo LML
Astrágalo LML
Metacarpo IV
Metatarso III
Metatarso III
Nº
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
9
6
1
1
1
MAX-MÍN
52-43,6
41,1-35,2
75,6
70,7-68,3
70,5
25,9
36,5-36,5
76,3
70
81
64,5
66,6
39-33,4
73,7-72
67,7
74,5
75,6
79,5
66
38,4-33
40,3-33,2
64,7
77,2
97,11
MEDIA mm
47,8
38,15
75,6
69,5
70,5
25,9
36,5
76,3
70
81
64,5
66,6
35,1
72,85
67,7
74,5
75,6
79,5
66
35,1
36,45
64,7
77,2
97,11
FACTOR
11,4
17,9
10,53
10,53
10,53
17,9
17,9
10,53
10,53
8,84
8,84
9,34
17,9
10,53
10,53
9,34
9,34
8,84
10,72
17,9
17,9
10,53
9,34
9,34
ALTURA cm
54,49
68,28
79,6068
73,183
74,2365
46,36
65,33
80,3439
73,71
71,604
57,018
62,2044
62,82
76,711
71,2881
69,583
70,6104
70,278
70,752
62,82
65,24
68,1291
72,1048
90,7007
YACIMIENTO
Torrelló Boverot
Torrelló del Boverot
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Villares
Fonteta
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Villares
Torrelló del Boverot
Vinarragel
Puntal del Llops
Castellet de Bernabé
Puntal del Llops
Bastida
Castellet de Bernabé
Bastida
Castellet de Bernabé
Puntal del Llops
Cormulló del Moros
Morranda
Torrelló del Boverot
Torrelló del Boverot
Morranda
CRONOLOGÍA
Bronce Final
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Fenicio
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 248. Cerdo. Medidas altura a la cruz (medias).
A veces se sacrifican hembras preñadas en algunas celebraciones dedicadas a las diosas de la agricultura. Pero la mayoría de
los cerdos sacrificados eran jóvenes con un precio de tres dracmas
en Atenas clásica.
En los yacimientos estudiados hemos identificado la presencia de cerdos utilizados en ofrendas funerarias, en ofrendas
domésticas y en un depósito votivo.
Las ofrendas funerarias
En la necrópolis de la Serreta (ss IV-III a.n.e) hemos identificado la presencia de 30 restos de suido. Los huesos se recuperaron en las sepulturas 4, 10, 23, 24, 27, 30, 38, 41, 42, 53 y 63 y
en las inmediaciones de las mismas. Todos ellos están quemados
y pertenecen a animales inmaduros menores de 24 meses. Por esta
razón no podemos distinguir con seguridad si son cerdos o jabalíes. En cuanto a la frecuencia del esqueleto, la principal unidad
anatómica es el miembro posterior, identificándose sólo un elemento del miembro anterior. Consideramos estos depósitos como
ofrendas a los muertos realizadas tras una comida sacrificial o
banquete funerario.
Ejemplos de esta práctica los encontramos en la Necrópolis
del Molar (Alicante) donde en el silicernium se recuperaron varios huesos de animales que habían sido consumidos en un banquete funerario, entre ellos identificaron 4 restos de cerdo
(Monraval y López, 1984).
Fuera de nuestro ámbito su presencia es frecuente, sobre
todo en las necrópolis célticas de la cultura La Tène. En necrópolis localizadas en el valle de l’ Aisne pertenecientes a Tène
final aparece el rito de incineración, y en las ofrendas de animales realizadas también después de haber sido consumidas por
348
los vivos, las especies principales son el cerdo y las aves
(Auxiette, 1995).
Las ofrendas de carácter doméstico
fundacional
Este tipo de ofrendas que encontramos debajo de los pavimentos de las casas han sido documentados en varios de los yacimiento estudiados: los Villares, el Torrelló del Boverot, la Seña,
Puntal dels Llops y en la Morranda.
Todos los esqueletos identificados pertenecen a animales inmaduros, a excepción del ejemplar del Puntal dels Llops que era
subadulto. En sus huesos no hemos identificado marcas de carnicería. Siguiendo un orden cronológico los hallazgos se han documentado en:
— los Villares, en la unidad 208 datada en el siglo VII a.n.e,
se identificó el esqueleto de un cerdo inmaduro.
— el Torrelló del Boverot en el nivel del siglo VII a.n.e, se localizó un cerdo neonato en la habitación 5 y otro individuo en un
nivel del siglo VI a.n.e.
— la Seña, en el departamento 14 capa 4 en un nivel datado
en los siglos VI-V a.n.e, se identificaron los esqueletos de dos
cerdos inmaduros menores de 11 meses.
— el Puntal dels Llops (IV-II a.n.e) en el departamento 14,
identificado como un espacio doméstico y privado en el que eventualmente se realizarían ceremonias de carácter religioso (Bonet
y Mata, 1999) hemos identificado la presencia casi completa del
esqueleto de un cerdo de tres años y medio, en cuyos huesos no
habían marcas de carnicería.
— la Morranda (II-I a.n.e), se identificó un neonato en la habitación A del recinto 2.
[page-n-362]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 349
Finalmente queremos señalar que en la cueva Merinel
(Bugarra, Valencia) se analizó un conjunto óseo formado por ovicaprinos y cerdos. Estimándose la presencia de 10 cerdos representados principalmente por restos craneales, estos animales
fueron sacrificados a una edad menor de 6 meses (Blay, 1992). Se
trataría pues, de una ofrenda realizada en un santuario.
Otros usos de los huesos de cerdo
Los astrágalos de los cerdos utilizados como tabas, con las
facetas medial y lateral pulidas, no son muy abundantes en los
conjuntos analizados. Estas piezas las hemos identificado en
los yacimientos del Puntal dels Llops, el Cormulló dels Moros,
y en la muestra ósea de los años 30 y 50 del Tossal de Sant
Miquel.
7.4. LOS ÉQUIDOS: El caballo (Equus
caballus) y el asno (Equus asinus)
Los huesos de équidos identificados en las muestras que
hemos analizado han sido clasificados como restos de caballo y
de asno. En su mayor parte se trata de fragmentos de diáfisis de
huesos largos, de huesos apendiculares y de dientes aislados, a
través de los cuales no resulta fácil acercarnos a sus características específicas. Y dada su parcialidad y fragmentación tampoco
podemos negar la posibilidad de que en las muestras contemos
con restos óseos de híbridos como mulas y de burdéganos, tal y
como hemos creído ver en algunos molariformes que presentan
rasgos comunes a caballos y asnos.
Existen noticias en las fuentes clásicas respecto a la existencia
de híbridos. En la Ilíada, Homero, en el Canto XXIII (Juegos en
honor de Patroclo), nos informa sobre la hibridación de caballos
y asnos en la Grecia antigua.
Nº162: “Empezó a exponer los premios destinados a los veloces aurigas; el que primero llegara se llevaría una mujer diestra
en primorosas labores y un trípode con asas de 22 medidas; para
el segundo ofreció una yegua de seis años, indómita, que llevaba
en su vientre un feto de mulo; para el tercero una hermosa caldera…”
A través de Columela conocemos como en el siglo primero de
nuestra era, se realizaban mezclas entre yeguas de 4 a 10 años, y
garañones o asnos, de manera que se producían mulas. También
se cruzaban caballos con asnas para obtener burdéganos. Ambos
híbridos eran utilizados con frecuencia, ya que respondían a una
mejor capacidad de adaptación, mejor tolerancia al calor y resistencia a la enfermedad que los caballos, por lo que eran utilizados
para acarrear albardas, labrar las tierras y realizar largos recorridos con el ejército romano. De igual manera Diodoro Sículo
afirma que en la isla de Menorca se realizaba la cría mular, animales de gran alzada y fuerza, práctica que según Plinio era muy
rentable (Olmeda 1974: 88).
7.4.1. EL CABALLO (Equus caballus)
Antecedentes
La Península Ibérica ha sido considerada como uno de los posibles focos de domesticación del caballo, sobre todo por el hallazgo de restos óseos en los niveles Precampaniformes de
Zambujal (Driesch, Boessneck, 1976) y en Los Castillejos
(Granada) (Uerpmann, 1978).
Por la elevada frecuencia de sus restos en yacimientos eneolíticos y de la edad del Bronce y por su aparición en hábitats no
aptos para la especie, además de la representación de escenas de
doma y monta de arte rupestre, diversos autores sugieren que el
caballo ya se domestica en estos momentos (Lucas Pellicer et alii,
1986-87).
En el País Valenciano se han identificado restos de caballo en
yacimientos Neolíticos, como en la Cova de l’Or, donde son considerados como correspondientes a especies silvestres (Pérez
Ripoll, 1980), mientras que en el Neolítico final de la Ereta del
Pedregal son clasificados ya como domésticos (Pérez Ripoll,
1990).
Uno de los yacimientos que más restos ha proporcionado de
esta especie es Fuente Flores, asentamiento de cronología
Eneolítica en el que los restos de caballo representan casi un 50
% del total de restos identificados (Juan Cabanilles y Martínez
Valle, 1988). Para Martínez Valle (1995) estos restos, al igual que
otros de contextos similares como la Cova Bolumini, Jovades y el
Arenal de la Costa corresponderían a animales silvestres. Esta
afirmación se basa en el cuadro de edades y en el sexo de los animales sacrificados, más acorde con un cuadro de caza que con
uno de cría en cautividad.
Este desacuerdo es debido a que no se han establecido criterios para distinguir el agriotipo silvestre de la forma doméstica,
por la escasez de restos y la falta de cráneos completos, unidad
anatómica que se utiliza para separar las subespecies (Eisenmann,
1986).
Para la Edad del Bronce parece que existe más acuerdo respecto a la existencia de caballos domésticos. Influye sin duda el
hallazgo de bocados que demuestran la monta y también la presencia de restos de équidos en yacimientos de esta cronología,
como en el Cabezo Redondo donde los restos de caballos son clasificados como domésticos (Driesch y Boessneck, 1969).
En cualquier caso hay que considerar que las pruebas sobre
monta son escasas y que los huesos de los équidos tanto jóvenes
como adultos recuperados presentan marcas de haber sido consumidos. Por lo tanto, lo más prudente será admitir la posibilidad del
uso de caballos domados para la monta y también la existencia de
caballos silvestres que pudieron ser cazados y consumidos hasta
fechas muy recientes (Martínez Valle e Iborra, 2001-2002).
La cría y mantenimiento del caballo
Según Cabrera (1914) en la Península Ibérica hay cuatro
razas: la andaluza, la navarra, la castellana y la ampurdanesa.
Los caballos pueden vivir más de 40 años. Alcanzan la madurez sexual a los 3,5 y 4 años. A partir de esta edad y hasta los
20 años los sementales son utilizados para la reproducción y
pueden cubrir a 15 hembras cada vez. La gestación dura una
media de 11 meses.
En cuanto al tipo de alimentación, el ganado caballar requiere
de abundante forraje y de un cuidado especial, así los pastos han
de ser espaciosos y palustres. En épocas de cópula y gestación se
les proporciona cebada, yeros y algarrobas. Las dificultades en su
cría y mantenimiento, el largo periodo de gestación y la baja productividad, nos hacen suponer que en la antigüedad no debió resultar rentable criarlos exclusivamente para la producción de
carne.
349
[page-n-363]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 350
Los caballos en vida son utilizados para el tiro, para la carga,
para la tracción y como montura. Su empleo como animal de tiro
y tracción aceleró el transporte por tierra, ya que tirando de un
carro puede recorrer 50-60 Km en un día (Bökönyi, 1980).
El caballo desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final
Los restos de caballo que hemos identificado son escasos y se
encuentran muy fragmentados. Están presentes en:
— los niveles del Bronce Final de Vinarragell y del Torrelló
del Boverot.
— los niveles del Hierro Antiguo del Torrelló del Boverot,
Vinarragell, Albalat de la Ribera y los Villares.
— el yacimiento fenicio de la Fonteta.
— los niveles del Ibérico Antiguo del Torrelló del Boverot,
Torre de Foios, la Seña y los Villares.
— los niveles del Ibérico Pleno de Castellet de Bernabé, la
Seña, Puntal dels Llops, los Villares y Albalat de la Ribera.
— los niveles del Ibérico Final de la Morranda, Cormulló dels
Moros y los Villares.
Los restos craneales, principalmente dientes sueltos y fragmentos de mandíbula, aunque escasos, son los mejor representados en todos los contextos cronológicos analizados. Mientras
que los restos postcraneales escasean más, siendo los elementos
de las patas los más frecuentes.
Esta precariedad nos impide entrar en consideraciones sobre
su aspecto morfológico, aunque sí que describiremos las características de las series dentarias.
Descripción de las series maxilar y mandibular
Los restos analizados por nosotros en este trabajo están muy
fragmentados, y no hemos podido identificar ninguna serie completa que permita una descripción pormenorizada (cuadro 249).
En cualquier caso los restos identificados participan de los siguientes rasgos:
En los molariformes superiores los protoconos son muy variables en su forma, si bien predominan los simétricos en el nivel
del Hierro Antiguo del yacimiento de Albalat de la Ribera, y en
los niveles del Ibérico Pleno de los Villares e Ibérico Final del
Cormulló dels Moros y de los Villares; y tan sólo dos ejemplares
del Ibérico Antiguo del Torrelló del Boverot tienen protoconos
asimétricos (figura 73).
La morfología de estos protoconos es caballina y difiere de la
de los asnos, de la del Equus hydruntinus, y de la de las mulas que
presenta Baxter (1998,8).
Respecto a la dentición inferior presentan dobles lazos asimétricos con valles amplios en U y embocadura corta y en ocasiones ancha (sobre todo en los molares 1 y 2). A excepción de
un molar primero de los Villares del Hierro Antiguo, el resto de
molares y premolares pertenecen a contextos del Ibérico
Antiguo del Torrelló del Boverot y de los Villares (figura 74 y
figura 75).
La escasez de restos de caballos recuperados en yacimientos
del Bronce Final y durante época Ibérica impide actualmente profundizar en la caracterización de los caballos existentes en estos
momentos. Recientemente ha sido hallado en la Regenta
(Burriana) un caballo completo cuyos restos se conservan en el
MAM de Burriana (Mesado y Sarrión, 2000; Sarrión 2003), que
por los materiales arqueológicos asociados, puede ser datado
350
entre los siglos III-I a.n.e. Es decir, que se trataría del primer caballo completo de época ibérica hallado en el País Valenciano. El
estudio completo de este animal será de gran utilidad a la hora de
perfilar los caracteres de estos animales. Hasta que esto ocurra los
datos de que disponemos son todavía muy parciales.
El caballo de la Regenta apareció enterrado en una fosa, en
conexión anatómica, con una argolla de bronce en la boca, similar
a las halladas en otros yacimientos del Ibérico Pleno. Se trata de
un caballo macho joven fallecido con 4-5 años de edad y de una
altura a la cruz de 130 cm. Hasta ahora sólo se ha publicado un
dibujo de su dentición en la que se observa como la serie maxilar
esta completa, con todos los dientes en uso, si bien el m3 ha iniciado el desgaste.
Todos los molariformes (excepto el p2) presentan espacios interestilares cóncavos con estilos destacados y no acanalados, con
fosetas de desarrollo complejo y rídulas pronunciadas sobre todo
en los molares 1 y 2. Los protoconos son asimétricos, con la
mitad anterior corta y la posterior más desarrollada. El pliegue caballino está presente en los molares 1 y 2.
Los molariformes de la serie mandibular tienen doble lazo
asimétrico con bucle anterior redondeado y posterior de forma
más o menos triangular. El valle lingual es abierto con forma en
U y presenta un protocónido e hipocónido bien desarrollados.
Estos relieves delimitan una embocadura del doble lazo ancha en
la que penetra el sillón vestibular, dotado de pliegue pticostilido,
en los dientes más usados (m1 y m2).
Los rasgos dentarios del caballo de la Regenta, en especial la
forma asimétrica de los protoconos de los dientes superiores,
coincide con los observados en dos ejemplares del Ibérico
Antiguo del Torrelló del Boverot, diferentes de los protoconos
largos y simétricos de los molares del nivel del Hierro Antiguo
del yacimiento de Albalat de la Ribera, y de los niveles del Ibérico
Pleno de los Villares e Ibérico Final del Cormulló dels Moros y
de los Villares.
A la vista de estos datos nos preguntamos hasta qué punto es
pertinente diferenciar dos formas de caballos a partir de la forma
de los protoconos. Recientemente se ha demostrado que la forma
de los protoconos depende en gran medida de la alimentación y
que las subespecies de caballos que se nutren en regiones con
pastos frescos y tiernos tienen protoconos cortos, mientras que los
protoconos largos corresponden a animales criados en terrenos
con pastos secos y duros (Gaudelli, 1987).
Teniendo en cuenta esta información, ¿sería pertinente hablar
de dos formas de caballos en época ibérica? Por la información
que disponemos parece ser que los caballos silvestres que habitaban el territorio del actual País Valenciano durante el tercer milenio a.n.e. tenían protoconos largos. Son estas las formas que en
principio debieron originar los caballos domésticos de momentos
posteriores. Por lo tanto podemos suponer que los caballos con
protoconos cortos pudieron tener un origen exterior, y nos parece
interesante destacar que los ejemplares con esta morfología, el de
la Regenta y el de Torrello del Boverot se encuentren en el norte
de nuestra área de estudio, aquella que recibe influencias más
marcadas de los pueblos indoeuropeos de la Cultura de Campos
de Urnas.
Descripción de los restos postcraneales
Los restos postcraneales también escasean y prácticamente
son fragmentos y elementos proximales y distales resultado de los
[page-n-364]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 351
DIENTE SUPERIOR
P2 superior
P3 superior
P4 superior
P4 superior
P4 superior
M1 superior
M1 superior
M1 superior
M1 superior
M1 superior
M1 superior
M2 superior
M3 superior
M3 superior
M3 superior
M3 superior
L
36,8
27,5
24,3
23,7
27,4
23,5
25,6
27,8
22,5
24
24.8
27
28
30
23.5
26,4
A
Alt
24,6 48,8
26
27,8
28,6 40,17
27,4 54,8
27
24,5
60
20,3 6,14
26,8 70,5
26
33,3
25,3
29
17.8 57.7
26
22
53
24
20
21.12 66.9
23
55
DIENTE INFERIOR
P2 inferior
P2 inferior
P2 inferior
P2 inferior
P3 inferior
P3 inferior
P3 inferior
P3 inferior
P3 inferior
M1 inferior
M1 inferior
M3 inferior
M3 inferior
L
34
28,8
32
A
17,2
15
16,5
14,9
17
17,4
17,2
18
16,7
16,9
17,6
12,1
13,5
28,6
26
27
27
25,4
25
28,9
28,5
3
4,9
Alt
4
22
14,4
22,3 11,7
15
11
16,2
29
17,2
47
15
54
13,3
46,5
14
17,2 15,5
22,5 14,6
6,5
13,4
32,76 11,5
65,9 12,01
5
7,5
8,5
10,1
10,7
10,57
11,8
9
4,2
10
4,1
3,8
3,2
3
4
12,4
5
14
4,5
2,4
3
12.5
15
16,4
13.7
13,2
3
3
4,8
2.7
8
9
3,6
2,6
5
2,2
2
0,15
0,5
4,7
5,3
7,4
4,7
4,4
2
11
14,5
11
14,5
9,3
11,3
11,9
10,5
10,3
4,5
6,7
8,4
7,9
12
13,9
13,5
11,9
11,5
13
11
13
14
11
10,6
12,2
10
12,9
10,5
10,5
11.9
12
12,2
10,7
11
11,6
11,2
9,5
9
11.5
10.8
11,9
11,6
9
11
Yacimiento
Vinarragell
Torrelló Boverot
Fonteta
Albalat Ribera
Villares
Albalat Ribera
Villares
Fonteta
Torrelló Boverot
Villares
Cormulló del Moros
Cormulló del Moros
Torrelló Boverot
Villares
Cormulló del Moros
Villares
Cronología
BF/CU
Ibérico Antiguo
Fenicio
Hierro Antiguo
Ibérico Pleno
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Fenicio
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Yacimiento
Villares
Fonteta
Torrelló Boverot
Villares
Villares
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Villares
Villares
Torrelló Boverot
Vinarragell
Morranda
Cronología
Hierro Antiguo
Fenicio
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Bronce Final
Ibérico Final
Cuadro 249. Caballo, medidas de premolares y molares.
procesos carniceros. Los elementos más abundantes en todos los
contextos cronológicos son los de las patas, metapodios y falanges principalmente.
Aparte de las marcas de carnicería que hemos identificado,
entre las que se observa un dominio de las fracturas producidas
durante el troceado de los huesos en unidades menores, también
hay que indicar la presencia de mordeduras y arrastres de cánidos
sobre las diáfisis y epífisis de los huesos de contextos del Bronce
Final, Hierro Antiguo e Ibérico Antiguo.
Los elementos más comunes son las articulaciones distales de
escápulas, húmeros, tibias y metapodios y las proximales de los
radios y ulnas, así como los fragmentos de acetábulo de las pelvis.
Al comparar las escasas medidas de estos huesos de los diferentes periodos analizados y cotejadas con otras de los poblados
del Cabezo Redondo y Mocín de la Edad del Bronce y de los poblados Eneolíticos de Jovades y Ereta del Pedregal, hemos observado que las diferencias son mínimas y que pueden tener
como causa el sexo y la edad de los huesos medidos (cuadro
250). Para establecer si hay diferencias de robustez necesitaríamos obtener un índice a partir de huesos completos, que en
nuestro caso no es posible debido a la fragmentación de los
restos de esta especie.
En cuanto a la altura a la cruz sólo hemos podido estimar la
alzada de un ejemplar identificado en el nivel del Bronce Final de
Vinarragell, a partir de la longitud máxima de un metacarpo,
dando como resultado una altura de 124, 02 cm. Esta alzada es
comparable con los caballos más pequeños de la Edad del Bronce
de Europa Central, que tenían una altura a la cruz según el método de Vitt (1952) entre 125 y 130 cm por lo que eran bajos y esbeltos (Müller, 1993: 147) y con los caballos galos con una altura
media a la cruz de 1,30 cm.
Según Meniel (1987) estos caballos franceses eran bajos y robustos, y tenían la cabeza corta y ancha con orejas cortas. La bóveda craneana era ancha y el hocico corto y estrecho en el centro,
rasgos más próximos al Tarpán que al caballo de Przewalski. Su
talla era de 1,10-1,50 cm a la cruz, aunque la mayoría miden entre
1,15 y 1,35, con una media de 1,30. Hay también en Francia caballos más pequeños de 110 cm a la cruz (caballo hallado en la
fosa de Longeil-Sainte Marine) caracterizado por un hocico corto
y ancho, que se ha querido poner en relación con los caballos
Wurmienses.
Durante la época romana, la altura a la cruz de los caballos en
Europa central era de 112 a 145 cm (Teichert, 1975).
Los testimonios clásicos nos informan de la utilización de los
caballos en los ejércitos, durante los siglos III-I a.n.e., hecho que
queda reflejado en las escenas pictóricas de los vasos cerámicos
del Tossal de Sant Miquel. De igual forma observamos escenas
donde se utiliza el caballo en las cacerías y como éste animal es
351
[page-n-365]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 352
Fig. 73. Molares superiores de caballo.
352
[page-n-366]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 353
Fig. 74. Premolares inferiores de caballo.
353
[page-n-367]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 354
Fig. 75. Molares inferiores de caballo.
domado, como aparece en la escena del gran lebes del departamento 20, “vaso de la doma o de enlazar”, donde aparecen dos jinetes, uno de ellos desmontado y con un palo en la mano delante
de un caballo (Bonet,1995, 135-36).
Como hemos podido comprobar en nuestro estudio es una especie no sólo utilizada con fines secundarios o como bien de prestigio, sino que también fue un animal consumido, no solamente a
una edad adulta, sino a edades tempranas, tanto en los niveles cronológicos antiguos como en los más recientes. Una vez muerto el
animal, se puede aprovechar la carne, la piel, los tendones y los
huesos para realizar instrumentos.
La iconografía ibérica es muy generosa en la representación
de caballos, tanto a través de la escultura, como sobre todo en la
decoración de los vasos cerámicos y nos permite acercarnos a la
forma externa de estos animales.
En los yacimientos analizados contamos con representaciones
de caballos en los Villares y en Sant Miquel de Llíria y abundan
354
también las representaciones de este animal en las cerámicas de
Elche.
En los Villares el único ejemplo es una tinaja sin contexto descrita por Pla (1980). En una banda pintada aparece la representación de dos hipocampos enfrentados sujetos por riendas, y en la
otra cara un esbelto caballo montado por un jinete y tras él lo que
ha sido interpretado como un tercer hipocampo. Para Pla se trata
de representaciones únicas que se alejan de los temas plasmados
en las cerámicas de la Edetania y la Contestania ibéricas.
Mucho más numerosas son las presentaciones de caballos en
el Tossal de Sant Miquel. En estas escenas, los caballos participan
como animales de monta, en cacerías, en enfrentamientos bélicos
y en desfiles. Excepto en dos escenas en las que los caballos están
siendo domados, siempre aparecen montados por sus jinetes o llevados por sus riendas, casi todos pertrechados con atalajes;
riendas, frontalera, campanilla, bocado, posible bozal y una silla
o manta (Pérez Ballester y Mata, 1998).
[page-n-368]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 355
Húmero
Europa Central
Cabezo Redondo
Mocín
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Fonteta
Ad
77-71
80-73
Radio
Ereta pedregal
Cabezo Redondo
Europa central
Vinarragell
Vinarragell
Fonteta
Ap
70
77
79-71
72,15
69,74
80,54
Tibia
Europa Central
Cabezo Redondo
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Torre de Foios
Ad
68-60
72-69
Metacarpo
Ereta pedregal
Europa Central
Cabezo Redondo
Mocín
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Villares
Ap
Metatarso
Jovades
Ereta Pedregal
Europa Central
Cabezo Redondo
Mocín
Vinarragell
Torrelló Boverot
71,5
76,02
64,3
67,41
67,5
46-42
44-45
41,7
51,44
41,6
Ap
47-44
44-47
AT
68-63
66-72
68-74
78
70,8
74,5
68,4
Cronología
Edad Bronce
Edad Bronce
Edad Bronce
CU/IA
BF/CU
BF/CU
Fenicio
Cronología
Eneolítico
Edad Bronce
Edad Bronce
BF/CU
CU/IA
Fenicio
AmD
Ed
Cronología
Edad del Bronce
Edad del Bronce
CU/IA
CU/IA
CU/IA
Ibérico Antiguo
33,87
33,17
46,91
Ad
44-45
46-43
40-48
43,2
42,9
47,98
Ad
46,2
45-44
48-44
42-47
48-43
46,39
LM
LL
201-211
204-192
199,5
190
AmD
29,04
40
Cronología
Eneolítico
Edad Bronce
Edad Bronce
Edad Bronce
CU/IA
BF/CU
BF/CU
Hierro Antiguo
Cronología
Eneolítico
Eneolítico
Edad del Bronce
Edad del Bronce
Edad del Bronce
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Cuadro 250. Caballo, medidas de los huesos.
De estas cerámicas destacamos tres por la variedad de actitudes de los caballos. La primera es una tinaja denominada como
“el vaso del caballo espantado”, que presenta una escena, en la
que un guerrero con jabalina sujeta la rienda de su montura. La
segunda es un gran lebes del departamento 11, conocido como “el
vaso del combate de los guerreros con coraza y jinetes galopando”, ejemplo del uso del caballo en la guerra. Finalmente una
gran tinaja del departamento 41, “el vaso de la caza de los
ciervos”, con jinetes y caballos que van tras un ciervo herido,
ejemplo del uso de caballos para la caza (Bonet, 1995. 87-88, 93,
173-174).
Parte del atalaje de caballos y jinetes que se observa en las representaciones pictográficas, se ha recuperado en algunos yaci-
mientos. En el Tossal de Sant Miquel (Bonet, 1995: 481) se recuperaron una espuela de hierro y cinco campanillas de bronce. Del
Puntal dels Llops proceden dos acicates, dos pasariendas, dos
campanas y una anilla de bronce abierta del mismo tipo que las
identificadas en la Serreta, en la Torre de Onda, en la tumba 200
del Cigarralejo (Bonet y Mata, 2002:155) y en el caballo de la
Regenta (Mesado y Sarrión, 2000) y que han sido interpretadas
como bocados.
Esta información, se completa con el análisis de las esculturas
de caballos y jinetes localizadas en el entorno de nuestra área de
estudio. En las esculturas se observan dos tipos de cabezales en
los que se integran los bocados; unos más complejos y similares
a los actuales donde se representa una anilla a la altura de la me-
355
[page-n-369]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 356
jilla (exvoto y relieves en piedra del Cigarralejo) (Tarradell,
1968), y otros simples en los que sólo se ve a la altura de la boca
un objeto con forma de creciente lunar dispuesto en posición horizontal que iría unido a las riendas (exvoto del jinete de la
Bastida de les Alcusses) (Tarradell, 1968) y la escultura ecuestre
de los Villares (Hoya Gonzalo, Albacete). También hay que mencionar los exvotos cerámicos recuperados en la Carraposa (Pérez
Ballester y Borreda, 2003).
Las representaciones sobre cerámica y de las esculturas son
útiles además para aproximarnos a las características de los caballos ibéricos. No obstante hay que tener presente la influencia de
las diferentes tradiciones artísticas y el hecho de que no nos encontramos frente a retratos si no que se trata de visiones idealizadas y por lo tanto muy subjetivas de un animal. Así los caballos
pintados en las cerámicas se ajustan a unos cánones muy propios,
sin embargo las esculturas de caballos presentan una clara influencia orientalizante, de corte naturalista o esquemática dependiendo del taller (AA.VV. 1998).
En las cerámicas de Llíria observamos dos tipos de caballos.
Unos bastante estilizados, de cuerpo delgado, patas delgadas y
largas, cuello fino y cabeza muy desarrollada, como las figuras de
dos caballos de la escena con jinetes que blanden jabalina de una
tinaja del departamento 44, los caballos del “vaso de los guerreros
desmontados” del departamento 13 (figura 76) y los del “vaso de
la mujer jinete” del departamento 13 (figura 77). Ambas representaciones son idénticas en la forma de representar las colas, donde
el pelo del animal en su mitad superior parece encordada de forma
que impide ver el pelo, sólo visible en el extremo inferior. En uno
de los ejemplares se conserva la cabeza con un adorno.
En el departamento 21, en el “vaso del caballo espantado”, el
caballo también es muy esbelto. Como los anteriores parece asustarse de un carnívoro indeterminado situado detrás de él. En la representación del caballo se aprecia la montura y adornos en las
riendas.
Mas al sur, en los yacimientos del área de Elx parecen predominar este tipo de caballos ligeros.
El segundo tipo de caballos que se representan, son también
esbeltos, pero a diferencia de los anteriores tienen un cuello muy
fino y una cabeza de pequeñas dimensiones. Sus figuras aparecen
en el vaso de los letreros del departamento 31, en el “vaso de la
caza de los ciervos” del departamento 41 (figura 78). Estos caballos presentan los cuerpos muy robustos, extremidades cortas,
cuello fino y cabeza pequeña. También sobre un lebes, en la “escena de la doma” del departamento 20, donde se representan dos
caballos uno sujetado por las riendas y otro montado por un jinete, los dos caballos parecen de pequeño tamaño en proporción
a las figuras, cuello robusto y cabeza pequeña (figura 79). En el
departamento 12, en el se representa un caballo aislado con la crinera hirsuta y lo que parece un adorno en la frente. Estas diferencias entre las representaciones de los caballos parece deberse a la
existencia de varios estilos pictóricos.
Las fuentes clásicas se refieren a la existencia de dos tipos de
caballos. Silo Itálico, distingue entre unos caballos destinados a
las guerras y otros de menor tamaño, que no eran aptos para tal
tarea. También en su Poema de las Guerras Púnicas cita como
jefes a los Edetanos de Játiva Mandonio y a Caeso, este último
nombrado como “insigne domador de caballos”. A este respecto
hay que mencionar la escena de doma del caballo del gran lebes
ibérico del departamento 20 del Tossal de Sant Miquel, denominado vaso de la doma o de enlazar (Bonet,1995: 135-36).
356
El caballo en los ritos ibéricos
Según Marcuzzi (1989) en las sociedades agrarias y matriarcales el caballo se asocia al mundo de la oscuridad y al culto de
la luna. El sacrificio de estos animales se realizaba en honor a los
maestros en las culturas asiáticas e indoeuropeas. Los celtas veneraban a la diosa de la fertilidad Epona, que la representaban
sentada sobre un caballo o rodeada por dos caballos.
Esta importancia del caballo entre los celtas esta constatada
por la presencia de esqueletos de caballos en santuarios galos y
galo-romanos. En el santuario Galo de Gournay aparecieron los
restos incompletos de cuatro caballos de edades diferentes de 2,5,
de 5, de más de 5 y de 14 años, se trata de caballos gráciles de
talla pony de 123-140 cm.
En el santuario galo-romano de Vertault, dentro de dos fosas,
se recuperaron una treintena de esqueletos de caballos adultos de
4 a 7 años y mayores de 20, de sexo masculino y castrados, con
una media de 130 cm. Los caballos fueron sacrificados de un
golpe seco en el cráneo y posiblemente eviscerados ya que en el
tórax de algunos ejemplares aparecieron grandes piedras.
No parece que estas fueran prácticas comunes en la cultura y
en la religión ibérica, más marcadas por las influencias fenicia y
griega. En el mundo griego, la visión del caballo era presagio de
la muerte, como se observa en el mito de Hércules y Patroclo.
Ramos (1994-95) recoge citas de escritores clásicos, como
Horacio y Silo que hablan de los sacrificios de caballos para
beber su sangre y así adquirir las cualidades de esta especie,
Fig. 76. Motivo del vaso de los guerreros desmontados del Tossal de
Sant Miquel.
Fig. 77. Motivo del vaso de la mujer jinete del Tossal de Sant Miquel.
[page-n-370]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 357
los caballos usados como montura no fueron consumidos y por lo
tanto sus huesos no aparecen en los basureros del interior de los
poblados, sino que eran enterrados en otros lugares, como parece
demostrar el hallazgo de la Regenta.
7.4.2. EL ASNO (Equus asinus)
Antecedentes
Fig. 78. Motivo del vaso de la caza de los ciervos del Tossal de Sant
Miquel.
En el yacimiento Eneolítico de la Ereta del Pedregal, Pérez
Ripoll (1990) identificó una falange tercera que podría pertenecer
a un Equus hydruntinus, especie de asno salvaje identificada en
los niveles Paleolíticos de las cuevas de Beneito, Cendres y Blaus
(Martínez Valle, 1996 t.d.)
El asno que tenemos en la península ibérica viene de África,
y sus agriotipos son el asno de Somalia y el de Nubia. Estos dos
asnos de gran alzada, robustez y aguante fueron desapareciendo
por la acción humana que les daba caza por su carne y piel.
Fuera del País Valenciano encontramos a esta especie en niveles del siglo VII a.n.e. de yacimientos de Andalucía Occidental.
El asno doméstico empieza a identificarse en el País Valenciano
en los niveles del siglo VI a.n.e. de los Villares, del s.V a.n.e. del
Puig de la Nau (Castaños, 1995) y en los niveles del Ibérico Pleno
y Final de los yacimientos localizados en los territorios de Edeta,
Kelín y del Norte de Castellón.
La cría y el cuidado de los asnos
Esta especie, sigue las mismas pautas que las descritas para el
caballo por lo que se refiere a su ciclo reproductor y a su alimentación, aunque su vida es más corta, alcanzando los 30 años.
Según Cabrera (1914) en la Península Ibérica hay dos razas:
la ibérica de 148 cm a la cruz, cabeza de perfil recto y grandes
orejas que presenta subrazas como la catalana, la castellana y la
andaluza, y la raza africana de 120 cm a la cruz, de altura y de
perfil un poco cóncavo.
Fig. 79. Motivo del vaso de la doma del Tossal de Sant Miquel.
siendo el caballo un atributo de la divinidad masculina.
En nuestro estudio no hemos observado la presencia de
ningún hueso de esta especie asociado a comidas de carácter sacrificial o a depósitos especiales. Sin embargo en otros ámbitos de
la cultura ibérica si que está presente como en el depósito votivo
del Amarejo, en Cancho Roano y en la necrópolis del Cigarralejo,
donde está presente a través de numerosas esculturas y exvotos,
más que a través de sus huesos.
No sabemos en qué medida el caballo enterrado en la Regenta
(Mesado y Sarrión, 2000) puede ser exponente de un ritual o si
simplemente se trata del enterramiento de un caballo muerto y no
consumido. El animal parece que contenía piedras en el pecho y
abdomen, que pudieron haber sido introducidas después de la
evisceración, tal y como se observó en el yacimiento galo romano
de Vertaultl, pero como fue excavado por urgencia dudamos que
alguna vez pueda comprobarse esta posibilidad. Nada apunta en
cualquier caso que estemos ante un depósito especial. Más bien
podemos suponer que se trata de un simple enterramiento, y en
este sentido el hallazgo podría explicar por qué los restos de caballo son tan escasos en los yacimientos ibéricos. Sin duda alguna
El asno desde el Ibérico Antiguo hasta el Ibérico Final
En el conjunto de especies identificadas presenta un comportamiento claramente separado de las demás que interpretamos como consecuencia de que está presente en pocos yacimientos y en proporciones muy variables. El asno aparece en los
niveles del Ibérico Antiguo de los Villares, en los niveles del
Ibérico Pleno de Castellet de Bernabé, de Bastida y de los
Villares y en los niveles del Ibérico Final del Torrelló del
Boverot, los Villares, la Morranda y el Cormulló dels Moros,
aunque casi siempre con escasos restos siendo los más representativos los dientes sueltos. Son escasos también sus restos
postcraneales.
Para aproximarnos a su aspecto físico contamos con la representación iconográfica del bajo relieve con asno y pollino de El
Cigarralejo del siglo IV a.n.e. Las figuras aunque perfiladas de
una manera esquemática, nos transmiten la visión de animales de
complexión robusta, cuerpo y cuello corto y cabeza grande. La
cabeza presenta orejas largas y apuntadas, con el perfil frontal
recto y la línea fronto-nasal cóncava (figura 80).
Estos rasgos, sobre todo el tamaño grande de la cabeza, hemos
podido constatarlo en algunos de los restos identificados en el conjunto de yacimientos analizados. Comenzaremos con la descrip-
357
[page-n-371]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 358
De la mandíbula se conserva el p2, p3, p4 y m3 derechos. Los
premolares tienen el doble lazo asimétrico con el metacónido de
tendencia circular y el metastílido apuntado. El valle lingual
tiende a forma cerrada en V. En los p3 y p4 el protocono es asimétrico con el pliegue anterior largo y descendente, el hipocónido
es largo y presenta un pliegue mesial. El pliegue pticostilido marcado. Al igual que en los molariformes superiores esmalte grueso
excepto en pliegues de protocónido e hipocónido. Entocónico
grueso de tendencia cuadrangular (figura 83).
Descripción de los restos postcraneales
Fig. 80. Bajo relieve con asno y pollino (El Cigarralejo, Murcia).
ción de los restos de asno identificados en la Bastida, yacimiento
que ha proporcionado los restos de esta especie mejor conservados.
Los restos de la Bastida se atribuyen a un animal de la primera fase del Ibérico Pleno (s.IV a.n.e) y pertenecen a un individuo adulto/joven. Aparecieron en un espacio interpretado como
vertedero, localizado entre una vivienda y la muralla. En su
mayor parte están alterados por el fuego hasta el punto de que
algún molariforme está totalmente destruido, otros se conservan
en precario estado, pero todavía permiten observar rasgos distintivos. Lo mismo se observa en los restos postcraneales que han
adquirido una coloración gris y marronácea (figura 81).
Fig. 81. Calcáneo y astrágalo del asno de la Bastida.
Descripción de las series maxilar y mandibular
De la serie maxilar se conservan un p2 izquierdo y un p2, p3
y p4 derechos, con los rasgos que pasamos a describir. En general
los dientes son grandes, con esmalte muy grueso excepto en las
rídulas de las fosetas anterior y posterior (figura 82) (cuadro 251).
El P2 izquierdo es un diente grande con espacios interestilares de tendencia rectilínea, no se observan bien los estilos.
Foseta anterior alargada y de desarrollo complejo, protocono
corto y simétrico con presencia de pliegue caballino. Todos estos
rasgos se observan también en el P2 derecho.
En el P3 derecho tiene los espacios interestilares rectilíneos y
los estilos destacados y no acanalados. Las fosetas son largas y
muy sinuosas con abundantes pliegues de fino esmalte.
358
La Bastida es el yacimiento que más restos postcraneales ha
proporcionado. Las medidas obtenidas son las de los huesos de la
pata derecha del individuo identificado. Con la longitud máxima
de un metatarso y una tibia hemos obtenido la altura a la cruz de
este ejemplar, que dependiendo del hueso utilizado nos ofrece una
alzada de entre 103,5 y 106,7 cm.
En el yacimiento de los Villares, los restos se recuperaron en
tres momentos de la ocupación del poblado. En el nivel del
Ibérico Antiguo identificamos tres restos, un diente suelto y tres
elementos del miembro posterior. Para el nivel del Ibérico Pleno
sólo identificamos un diente suelto, mientras que en el Ibérico
Final hay 18 restos craneales, principalmente dientes sueltos.
Descripción de las series maxilar y mandibular
Se conserva una serie maxilar incompleta (p2 y p4, m1 y m2)
(ver figura 82) y una mandibular con p2, p3, p4 y m3 (ver figura
83), del Ibérico Final. Hay además en el nivel del Ibérico Pleno
un fragmento de mandíbula de un animal senil (ver cuadro 251).
Los restos del Ibérico Final son de tamaño inferior a los de la
Bastida pero presentan rasgos morfológicos similares.
En la serie maxilar el p2 tiene espacios interestilares rectilíneos y estilos romos, el protocono es redondeado y tiene pliegue
caballino. Estos rasgos se observan también en el p4, m1 y m2
en los que el protocono es alargado y simétrico. El pliegue caballino esta insinuado en el p4 y m1 y falta en el m2. Las fosetas
son alargadas con desarrollo complejo sobre todo en los molares.
En la serie inferior derecha los premolares tienen el doble
lazo asimétrico pero menos que en Bastida, con un valle lingual
de tendencia cerrada. El protocónido es amplio muy ancho y sinuoso, sobre todo en el p4 igual que el hipocónido. Ambos relieves delimitan una embocadura del doble lazo larga y estrecha.
Los tres tienen pliegue pticostílido. Estos mismos rasgos se observan en el m3 que presenta como rasgo más particular un valle
lingual en el doble lazo ancho.
Una diferencia respecto a Bastida es que en general el esmalte
es mucho más delgado.
Rasgos similares hemos observado en el M3 de Castellet de
Bernabé del Ibérico Pleno, aunque está más gastado y en el fragmento mandibular de Villares, del Ibérico Final también de un individuo senil (ver cuadro 251).
Descripción de los restos postcraneales
Solamente hemos identificado un resto postcraneal mensurable, se trata de la superficie proximal de una ulna, recuperada
en el nivel del Ibérico Antiguo.
[page-n-372]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 359
Fig. 82. Molares superiores de asno.
359
[page-n-373]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 360
Fig. 83. Molares inferiores de asno.
360
[page-n-374]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 361
DIENTE SUPERIOR
P2 superior
P2 superior
P2 superior
P3 superior
P4 superior
P4 superior
M1 superior
M1 superior
M2 superior
M2 superior
L
32,2
26,7
30
27,18
27
25,5
27
21,7
21,6
20,5
A
Alt
22,2
47
18,5 19,4
20
44,2
26,2 64,2
25,3
59
24,5 61,4
23,4 61,6
23
52,5
23,11 65,59
20,7
54
DIENTE INFERIOR
P2 inferior
P2 inferior
P3 inferior
P3 inferior
P3 inferior
P3 inferior
P4 inferior
P4 inferior
M1 inferior
M3 inferior
M3 inferior
L
29,9
24,6
25,8
27
20,6
23,7
26,3
24,7
26,4
22,5
30,04
A
15
13,4
17,2
17
15,4
16,2
27,2
16
Mandíbula
Bastida
8
82,06
3
5
7,16
9
3,6
10
6,7
12
22,3
13
11,2
4,5
8,9
3,6
3,4
4,1
11,7
12,34
12
12,5
13
10
11,1
9,4
10,4
10,01
10
10,5
11,2
9
9,6
8,5
4,6
9,5
4
4,5
9
8,4
8,5
12,4
13,4
Alt
48,2
42
56,2
85,57
18
56
68
57,7
57,5
59
60,06
4
14
11,6
16,3
12,9
12
14
15,9
12,3
15,4
11,5
12,2
15
46,7
22c
33,3
8
3,3
9
Cronología
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Antiguo
Ibérico Final
Ibérico Pleno
ibérico Final
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Bastida
22b
63,7
5,3
4
Cronología
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Yacimiento
Bastida
Villares
Bastida
Morranda
Villares
Villares
Bastida
Villares
Bastida
Villares
Cormulló del Moros
11
13,5
12,3
13
11,8
8,5
12,3
13,7
10,2
13
9,5
10,6
Yacimiento
Bastida
Villares
Villares
Morranda
Bastida
Villares
Bastida
Villares
Morranda
Villares
Ibérico Pleno 1
Cuadro 251. Asno, medidas molariformes.
Los restos craneales y postcraneales de esta especie identificados en otros contextos analizados como en el Ibérico Final del
Cormulló dels Moros y de la Morranda, responden a las mismas
características que hemos descrito en la Bastida y los Villares.
Esta especie fue utilizada principalmente como animal de
transporte y no hemos identificado ningún resto con marcas de
carnicería que indique con claridad un consumo de sus carne.
Refuerza esta hipótesis el hecho de que todos los restos hallados
correspondan a animales seniles, excepto el asno de la Bastida.
Acerca del uso de los asnos en la antigüedad existen algunas
citas. Homero en la Ilíada, Canto XXIII, Juegos en honor de
Patroclo, relata: Nº 108. “Tal dijo, y a todos les excitó el deseo de
llorar. Todavía se hallaban alrededor del cadáver, sollozando lastimeramente, cuando despuntó la Aurora de rosados dedos.
Entonces el rey Agamenón mandó que de todas las tiendas saliesen hombres con mulos para ir a por leña”.
Plinio, habla de su cría en la Celtiberia para transportar colmenas, utensilios que son frecuentes en los yacimientos ibéricos
del País Valenciano (Bonet y Mata, 1995). También son utilizados
en los molinos de cereales y de agua. Entre los campesinos es un
animal de carga y tiro y en el mundo del pastor, el burro se utiliza
en la trashumancia para transportar las provisiones, la sal y los
corderos.
La carne de esta especie era consumida por la gente más
pobre de Roma, comiéndose, tanto en filete como en picadillo
(Marcuzzi, 1989), también su consumo está atestiguado en
Hungría hasta el siglo XIX (BöKönyi, 1984), y en las tierras del
interior del País Valenciano hasta hace pocos años los animales
seniles eran sacrificados y su carne aprovechada para la elabora-
ción de embutidos. De igual modo se aprovechaba la leche de
estos animales ya que tiene una composición bastante similar a la
leche humana (Epstein, 1984,180). Ovidio, explica que las mujeres romanas se bañaban con leche de burra para conservar la
frescura de su piel (Marcuzzi, 1989).
El asno en los ritos ibéricos
En Grecia el asno se ofrece como sacrificio a Priape, es un
emblema de Saturno y se ha definido como una peligrosa trinidad
Chtoniense (Marcuzzi, 1989). En los yacimientos analizados no
hemos identificado ningún resto de esta especie asociado a las actividades rituales.
7.5. EL PERRO (Canis familiaris)
7.5.1. ANTECEDENTES
En el País Valenciano los primeros perros aparecen en los de
los niveles Neolíticos de la Cova de L’Or (Pérez Ripoll, 1980),
Sarsa (Boessneck y Driesch, 1980) y Cendres (Martínez Valle, en
Bernabeu et alii, 1999). Se trata de formas de mediano tamaño
que se mantendrán con escasas variaciones a lo largo de buena
parte de la prehistoria reciente.
Su presencia en nuestras tierras debe explicarse como consecuencia de su llegada con el resto de las especies domésticas
aportadas por los colonos neolíticos, ya que no existen indicios
de su presencia en contextos anteriores, y por supuesto no se ha
361
[page-n-375]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 362
documentado la existencia de formas transicionales a partir del
lobo.
En yacimientos europeos se han descrito varias formas de perros a partir de su tamaño y forma craneal (Fiennes, 1968): Canis
familiaris inastronzewi, que es el ancestro de los perros del norte;
Canis familiaris palustris de pequeño tamaño hallado en yacimientos Neolíticos suizos; Canis familiaris spolleti, de muy reducido tamaño, y cuyos restos de distribuyen por Bosnia, Italia,
Suiza, Francia y Austria. Finalmente, se ha descrito otra forma en
yacimientos más recientes, relacionada con los perros pastor denominado como Canis familiaris matris-optimae encontrado en
varios yacimientos del valle del Rhin.
La información sobre El perro en el País Valenciano es escasa. Además de los restos Neolíticos citados, está presente en yacimientos del Neolítico Final como en Les Jovades, donde se
identificaron 183 restos y en Arenal de la Costa con 2 restos
(Martínez Valle, 1990:124). Los huesos de los perros identificados corresponden a una población de dimensiones homogéneas
y son animales de talla media similares a los identificados en el
yacimiento Neolítico de la Cova de L’Or, al Eneolítico de Fuente
Flores (Juan Cabanilles y Martínez Valle, 1988) y a los de la Edad
del Bronce del Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck, 1969),
descritos por estos últimos autores como una forma intermedia
entre Canis familiaris palustris y Canis familiaris intermedius.
Para momentos posteriores, durante la Edad del Hierro, aparecen otras variedades. Se citan casos de perros enanos en el continente europeo y en Gran Bretaña, con una altura a la cruz de 2035 cm (Harcourt, 1974). Perros que se hacen más comunes durante
la época romana, como los perros braquimélicos, con las extremidades muy cortas y el cuerpo normal (Altuna y Mariezkurrena, 1992).
Bronce Final de Vinarragell (mandíbula) y en el del Hierro
Antiguo del mismo yacimiento (un atlas), en los niveles del
Ibérico Final de la Morranda (canino, fragmento de costilla, ulna
proximal y metatarso distal) y en el Cormulló dels Moros (maxilar, mandíbulas, dientes sueltos, ulna proximal, metacarpo proximal y falanges).
En ningún caso aparecen marcas de carnicería sobre sus
huesos, por lo que suponemos que no fue una especie consumida,
circunstancia frecuente en contextos de la Edad del Bronce Pleno,
tal y como nosotros hemos podido comprobar en la fauna del
Cerro del Cuchillo (Almansa, Albacete), en yacimientos franceses de esta cronología y en los yacimientos celtibéricos de la
Mota y Soto de Medinilla (Morales et alii, 1995)
Los huesos de los yacimientos ibéricos pertenecen a animales
de talla media (mesoformos). Las dimensiones de los huesos que
hemos identificado, tanto en los niveles antiguos como en los más
recientes, indican la existencia de animales de talla mediana-pequeña y no se observan cambios en el tamaño de estos huesos
desde épocas Neolíticas. Sin embargo hay que señalar que son
muy escasos los restos y están muy fragmentados como para ser
concluyentes los datos.
Una buena representación gráfica de estos perros medianos
de los yacimientos ibéricos la tenemos en la escena de un lebes
del departamento 20 del Tossal de Sant Miquel, el denominado
“vaso de la doma” o de enlazar (figura 84). En ella aparecen tres
perros de similares características: cuerpo esbelto, patas largas, y
cabezas largas con grandes orejas apuntadas. Tienen la cola corta,
lo que pudiera interpretarse como que ha sido amputada, tal y
como se hace actualmente con algunas variedades de caza. Estos
rasgos están presentes en algunas razas actuales como los podencos de mediana talla (podencos ibicencos…).
7.5.2. EL CUIDADO DE LOS PERROS
La vida de un perro es de 12 años, con un máximo de 16 años.
Las hembras son fértiles hasta los 9 y 10 años, tienen un periodo
de gestación de 63 días, y al nacer los cachorros, 4 - 9 o más, necesitan alimentarse de la madre durante 6 semanas.
Como animal ligado al ser humano se alimenta de sus desperdicios y es utilizado para conducir trineos, para proporcionar
comida y pieles para ropa en algunas sociedades, para los combates bélicos y como guardián de las casas y animales. En el
campo, es útil para defender los rebaños de los depredadores y
para espantar a los ungulados silvestres de los campos de cereales
y también como compañero en las cacerías, de lo que existen numerosas representaciones artísticas, entre la que destacamos el
carro votivo de bronce de los siglos II-I a.n.e, donde un jinete
acompañado de un perro van a dar caza a un jabalí.
7.5.3. EL PERRO DESDE EL BRONCE FINAL HASTA EL
IBÉRICO FINAL
Los perros fueron habitantes comunes en los poblados ibéricos si bien su presencia está demostrada más por las marcas que
dejan en los huesos de otras especies con los que se nutren, que
por sus restos óseos.
Los restos de perro son escasos en los yacimientos analizados
en este trabajo. Se han recuperado en un nivel del siglo VII de
Fonteta (1 fragmento de metapodio), en la necrópolis de la Serreta
(fragmento de costilla y fragmento de cráneo), en el nivel del
362
Fig. 84. Motivo del vaso de la doma del Tossal de Sant Miquel.
Otras representaciones muestran animales de talla superior y
más robustos, como la identificada en un Kalathos del Castelillo
de Alloza (Teruel), que presenta características propias de perros
guardianes, de los que no hemos identificado restos óseos en los
yacimientos analizados.
A la hora de conocer las razas caninas de época ibérica es interesante referirse a Columela (De re rust.), que en su tratado de
agricultura, nos indica la presencia de tres tipos de perros, unos
de gran corpulencia y cabeza cuadrada y grande denominados
“perros granjeros”, otros de tamaño mediano y de constitución
larga y esbelta llamados “perros pastor” y finalmente los “perros
de caza” delgados y ligeros para perseguir a los animales.
En la Celtiberia se han hallado huesos de perros de diferentes
tamaños; los más grandes indican la existencia de animales de
talla superior, macromorfos y su presencia se relaciona con el manejo de ganados transhumantes (Vega et alii, 1998:117-135).
[page-n-376]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 363
7.5.4. EL PERRO EN LOS RITOS IBÉRICOS
Como era de esperar en una especie no consumida, sus restos
resultan escasos entre los desperdicios domésticos y la mayor parte
de sus restos proceden de contextos especiales como necrópolis,
santuarios, depósitos votivos y fosas bajo pavimentos domésticos.
Su identificación en estos contextos coincide con referencias
de las fuentes clásicas a su uso en sacrificios. Plinio, afirma que
el perro era utilizado como ofrenda en los sacrificios dedicados a
Démeter, diosa protectora de la agricultura y de la fertilidad
(Plinio, N.H.,7, 157).
No sabemos si su presencia en los contextos analizados por
nosotros obedece a este culto a Démeter. Pero sí parece, que han
sido interpretados en este sentido los numerosos restos de perros
hallados en la estancia 3 del Mas Castellà de Pontós, donde sobre
un hogar se quemaron y descuartizaron tres perros de talla media
y edad adulta, y en un nivel posterior se detectaron igualmente la
presencia de varios perros (Casellas y Saña, 1997).
También en el depósito votivo del Amarejo IV-III-II (Bonete,
Albacete), entre las ofrendas de animales dedicadas a los dioses,
figura El perro (Broncano, 1989).
En el santuario galo de Vertault, El perro forma parte de los
sacrificios rituales junto a los caballos. Debajo de los cadáveres
de varios caballos sacrificados, se identificó la presencia de perros. Estos animales fueron alimentados antes del sacrificio y posteriormente abatidos con golpes en la cabeza o desangrados.
En los yacimientos analizados por nosotros hemos hallado
restos de perros que pueden vincularse con un ritual, en la necrópolis de la Serreta y en los Villares.
En la necrópolis de la Serreta identificamos dos restos de
perro: un fragmento de costilla en la sepultura 59 y un fragmento
de cráneo de la sepultura 50.
De igual manera en la necrópolis del Molar (Alicante)
(Monraval y López, 1984) se identifica un resto de perro formando parte, junto a los huesos de otras especies, de un banquete
funerario. No sabemos si en este caso el perro se consumió, cosa
que nos parece improbable, o si solamente fue inmolado en el ceremonial funerario.
Tampoco queda claro el papel del perro en la cueva santuario
del Puntal del Horno Ciego (Villagordo del Cabriel, Valencia),
donde Sarrión (1990), identifica 75 restos de perro en el nivel II,
ya que este autor atribuye estos huesos a animales caídos en la cavidad de forma accidental.
Además de los hallazgos de estos contextos funerarios y en el
santuario mencionado nosotros hemos identificado el esqueleto
de un perro en una vivienda de los Villares, lo que interpretamos
como evidencia de un ritual doméstico. El animal, un individuo
infantil con las epífisis no fusionadas, estaba enterrado debajo de
un pavimento del nivel del Ibérico Antiguo de los Villares, en una
pequeña fosa (UE: 253).
En contextos similares hemos identificado esqueletos de ovicaprinos y cerdos también neonatos, además de ser frecuente el
hallazgo de inhumaciones infantiles.
7.6. El GALLO (Gallus domesticus)
7.6.1. ANTECEDENTES
Los gallos silvestres se encuentran en diversas regiones del
centro de Asia. Los restos de gallos más antiguos de Europa pa-
rece que proceden de la Península Ibérica. Se trata de los restos
identificados en los niveles de los siglos VIII-VII de varios yacimientos fenicios como Toscanos (Boessneck, 1973).
Frente a esta aparición temprana en la Europa meridional sorprende el retraso con que sus restos aparecen en el resto de
Europa. Las primeras evidencias de esta ave doméstica en Europa
Central provienen de yacimientos del Hallstatt, fase C y D de
Alemania, Polonia y Bohemia. En los yacimientos prerromanos
de la Europa Central no es un ave muy abundante, incrementándose su presencia a partir de la época romana (Benecke, 1993).
En cuanto al uso de esta especie Crawford (1984) acepta que
los gallos fueron utilizados primero como animales de pelea, y
que después se asumió su significado religioso y más tarde se utilizó como recurso alimenticio, por su carne y por la producción
de huevos.
7.6.2. LA CRÍA DE LOS GALLOS Y LAS GALLINAS
Actualmente la explotación fundamental de éste ave es la producción de huevos. Por lo que se refiere a su comportamiento, la
producción de huevos es variable, en régimen extensivo producen
62,5 huevos al año, mientras que bajo forma controlada es de
unos 250 huevos (Crawford, 1984).
La especie silvestre no empieza a reproducirse hasta un año,
pero bajo un sistema de explotación industrial controlado es fértil
a partir de los 5 meses, siendo el periodo de incubación tanto para
la forma silvestre como para la doméstica de 21 días (Crawford,
1984).
Según Columela (De re rust.) en la alimentación de estas
aves, los mejores piensos son la cebada majada y la veza, la galgana, el mijo o panizo. Así como hojas y semillas de cítiso.
7.6.3. EL GALLO DESDE EL IBÉRICO ANTIGUO HASTA
EL IBÉRICO FINAL
Los restos de gallos y gallinas que nosotros hemos identificado están asociados a restos de comida y a ofrendas funerarias.
En el País Valenciano los restos de gallo más antiguos son los
identificados en la fase III de Vinarragell (Campos de
Urnas/Ibérico Antiguo). A éstos siguen los identificados en los niveles de los siglos V-IV a.n.e. del yacimiento de la Seña, los de la
cisterna del Castellet de Bernabé, los del Puig de la Nau
(Castaños, 1995), y los de la Picola (Santa Pola, Alicante)
(Lignereux et alii, 2000). También se han identificado en la calle
ibérica del Tossal de Sant Miquel, en el departamento 14 del
Puntal dels Llops y en los yacimientos del Ibérico Final de la
Morranda (áreas 2 y 3 y habitaciones A y B) y del Cormulló dels
Moros (departamentos 2, 4, 5, 6, 7 y área C). Dado la parcialidad
de la muestra, no hemos podido constatar si se produce una evolución de la especie desde el Ibérico Antiguo hasta el Final
(cuadro 252).
En las muestras estudiadas hemos establecido la distinción
entre gallos y gallinas a partir de los tarsometatarsos. Tan sólo en
el Cormulló dels Moros se evidencia la presencia de una gallina
y un gallo; en el resto de los yacimientos todos los tarsometatarsos identificados pertenecen a gallos. Lo cual no quiere decir
que sólo se sacrificaran gallos, ya que el resto de los huesos del
esqueleto no permiten un diagnostico sexual claro.
En ningún caso hemos identificado huevos o fragmentos de
cáscara. Suponemos por la presencia de gallinas, que pudieron
363
[page-n-377]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 364
Tarso metatarso
La Seña
La Seña
La Hoya
Puntal Llops
Tossal sant Miquel
Tossal sant Miquel
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Morranda
Ap
13,2
12,4
13
10,6
Ad
13,5
LM
12,3
12
74
74
61,2
10,81
9,01
10,96
11,52
Carpo metacarpo
La Hoya
Tossal sant Miquel
Morranda
Ap
11,2
9,75
Tibio tarso
La Hoya
Puig Nau
Tossal sant Miquel
Tossal sant Miquel
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Ap
Ad
LM
37
Cronología
V-IV a.n.e.
Ibérico Pleno
Ibérico Final
LM
108
10,9
Cronología
V-IV a.n.e.
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
11,7
Ad
11,1
16,25
8,24
11,7
15,1
9,5
11,3
Cronología
Ibérico pleno 1
Ibérico Pleno 1
V-IV a.n.e.
Ibérico pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
65,7
Cuadro 252. Gallo, medidas de los huesos.
producirse huevos para el consumo, pero esta circunstancia no ha
sido constatada en los yacimientos que hemos analizado, tal vez
por contingencias tafonómicas y también, en algunos casos, por
el método de excavación empleado.
No existen muchas representaciones de gallos y gallinas en la
iconografía ibérica y todas las de contexto bien datado parecen
tardías, ya que se trata de pinturas sobre cerámica del siglo I
a.n.e.. Del nivel superficial de los Villares procede un fragmento
cerámico (Mata, 1991, Fig.72,6) que nos muestra a un gallo de
larga cola. En una tinaja de Valentia, un gallo camina tras un caballo que esta siendo atacado por un carnívoro (figura 85) y en un
kalathos del Cabezo de Alcalá /Azaila, Teruel) hay dos gallos
afrontados (Mata, 2000:25).
Los textos romanos describen dos tipos de gallinas, las de corral y las africanas (Columela, De re rust.).
7.6.4. GALLOS Y GALLINAS EN LOS RITOS IBÉRICOS
Según Marcuzzi (1989) el gallo es un animal asociado a la
madrugada, del mismo modo es interpretada esta ave en una representación cerámica de Valentia. Para Blázquez (1991) el gallo
simboliza la fecundidad y la resurrección, y tal vez en este sentido tendríamos que interpretar la ofrenda documentada en la
Seña.
Las ofrendas funerarias
Los gallos y gallinas se han identificado como ofrendas funerarias en la Necrópolis de Villaricos (Almería), con 792 huesos en
38 tumbas. Se trata de restos de gallina que en muchas tumbas
aparecen dentro de huevos de avestruz decorados, distinguiéndose una presencia mayoritaria de adultos sobre jóvenes y de machos sobre hembras (Castaños, 1994: 1-12).
Los huevos de ésta ave forman parte de las ofrendas funerarias de varias necrópolis ibéricas, como la de los Castellones de
Ceal en Jaén (Morales et alii, 1991), y la del Turó dels dos Pins
en Barcelona (Miró, 1992).
Esta importancia de la gallina en los contextos funerarios
también aparece en época Romana en yacimientos franceses
(Vigne, 1982) e ingleses (Lauwerier, 1993).
Las ofrendas de carácter doméstico
Fig. 85. Motivo de una tinaja de Valentia.
364
Finalmente señalamos la presencia de éste ave en los depósitos de carácter doméstico. Así en la Seña, en los niveles de los
siglos V-IV a.n.e y bajo un pavimento del departamento 6, en la
capa 3, se localizó una urna que contenía los restos de un niño,
entre estos restos identificamos 15 huesos de un gallo adulto.
[page-n-378]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 365
También en el Puntal dels Llops, en el departamento 14, considerado como un espacio con una doble funcionalidad privada y sagrada, entre los huesos que forman parte de una comida sacrificial y que están asociados a un hogar hay un tarsometatarso de
gallo. Como ofrenda doméstica también aparecen los huevos de
esta especie, como ocurre en el poblado de la Penya del Moro en
Barcelona (Miró y Molist, 1990).
7.7. LA CABRA MONTÉS (Capra pyrenaica)
7.7.1. ANTECEDENTES
En el registro arqueológico es una especie presente en numerosos yacimientos tanto del Pleistoceno como Cova Beneito, Cova
de les Cendres, Cova dels Blaus (Martínez Valle, 1996 T.doct) y
Tossal de la Roca (Pérez Ripoll et alii, 1999) como del Holoceno.
A partir del neolítico sus restos son, en general, menos frecuentes,
como queda de manifiesto en la Cova de L’Or (Pérez Ripoll, 1980)
y en Cendres. En el yacimiento neolítico de Cova Fosca (Ares,
Castellón) (Esteve, 1985) se ha querido ver un proceso de domesticación de la cabra montés que en modo alguno corresponde con
lo observado en el registro arqueozoológico peninsular.
Con posterioridad está demostrada su presencia en los yacimientos de les Jovades (Martínez Valle, 1990), Cabezo
Redondo (Driesch y Boessneck, 1969) y la Horna (Puigcerver,
1992-94).
7.7.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
A lo largo de la época histórica los humanos han ido reduciendo el hábitat de esta especie con la caza y la deforestación de
los siglos XVII y XVIII. A principios de siglo Angel Cabrera
(1914) distinguió cuatro subespecies en la Península Ibérica.
Capra pyrenaica pyrenaica, localizada en el Pirineo; Capra pyrenaica victoriae habitante de la sierra de Gredos; Capra pyrenaica
hispanica, localizada en Tortosa, Beceite, Cazorla y Segura y las
sierras prelitorales mediterráneas (fig. 86) y Capra pyrenaica lusitanica, de Galicia y norte de Portugal. De ellas las variedades
lusitanica y pyrenaica están extinguidas, debido a una caza incontrolada y a la pérdida de calidad del hábitat.
Actualmente existen poblaciones en expansión en las sierras
de Cazorla y Segura, en la zona de Gredos, en la zona de Beceite
y Maeztrazgo, en Sierra Nevada, en las sierras Malagueñas y en
Sierra Morena.
Las cabras montesas actuales forman pequeños rebaños bien
de hembras con crías o de machos. Su longevidad se estima entre
18 y 22 años y pueden llegar a pesar de 100 a 150 Kg. Las hembras son fértiles a los 2-3 años y tienen de 1 a 2 crías al año entre
abril y mayo. La cabra montés tiene costumbres diurnas en invierno y casi nocturnas en verano, alimentándose de hierbas,
hojas, flores, tallos, frutos, musgo, arbustos (Castells y Mayo,
1993: 283).
7.7.3. LA CABRA MONTÉS EN LOS YACIMIENTOS
IBÉRICOS
La especie ha sido identificada en el Puig de la Nau
(Castaños, 1995) y en Castellet de Bernabé (Martínez Valle,
1987-88).
A este listado nosotros contribuimos con su identificación en
otros yacimientos del Ibérico Pleno e Ibérico Final. La cabra
montés aparece en cuatro poblados, como son la Morranda, localizada en la zona de Fredes y Beceite; el Cormulló del Moros en
la zona tabular del Maestrat; el Puntal dels Llops en la sierra
Calderona y en la Bastida localizada en las alineaciones Béticas
del valle del Cányoles.
La Morranda es el yacimiento que más restos ha proporcionado con 96 huesos pertenecientes a diez individuos, principalmente adultos. En el Cormulló tan sólo contamos con seis restos
pertenecientes a un mismo animal; en la Bastida uno y en el
Puntal dels Llops cuatro (cuadro 253).
Por la frecuencia de unidades anatómicas suponemos que en
la Morranda y en el Cormulló se trasladaron animales completos,
que una vez en el hábitat fueron destazados para su posterior consumo, según deducimos de las marcas de carnicería. Para la
Bastida y el Puntal no podemos precisar esta observación ya que
los escasos restos identificados son de las patas y del miembro anterior, por lo que tal vez los esqueletos de los animales fueron procesados en el exterior de los poblados.
No contamos con ninguna representación plástica de cabras
montesas en la iconografía ibérica, a pesar de que como vemos se
practicó su caza. Bien es cierto que nunca tuvo la importancia del
ciervo, cazado con más frecuencia por los íberos, tal y como demuestra la aparición generalizada de sus restos en los poblados y
las numerosas escenas de caza plasmadas en los vasos cerámicos.
7.8. EL CIERVO (Cervus elaphus)
7.8.1. ANTECEDENTES
Fig. 86. Cabra montés (Foto, M. Agueras).
En el País Valenciano es una especie frecuente en los registros fósiles del Pleistoceno (Martínez Valle, 1996, T.doct) donde
es, junto con la cabra montés, el ungulado cazado con más frecuencia. Durante todo el Holoceno, tal vez como consecuencia de
la expansión forestal, se convierte en el ungulado más cazado,
identificándose en prácticamente todos los registros analizados.
Entre otros, está presente en los yacimientos Neolíticos y
Eneolíticos de la Cova de L’Or (Pérez Ripoll, 1980), Fuente
Flores (Juan Cabanilles y Martínez Valle, 1988), la Ereta (Pérez
365
[page-n-379]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 366
Ulna
Jovades
Puntal Llops
La Morranda
La Morranda
EMO
28,8
Tibia
Cova de l’Or
C. Redondo
Puntal Llops
La Morranda
Ad
31
35
29
28-32
Metacarpo
C. Redondo
La Morranda
Ad
30-35
32-35
28,6
25,9
EPA
33,5
28
APC
22,4
26
31,46
27,67
Ed
23-26
Cronología
Eneolítico
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Cronología
Neolítico
Edad Bronce
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Cronología
Edad del bronce
Ibérico Final
Cuadro 253. Cabra Montés, medidas de los huesos.
Ripoll, 1980), Jovades (Martínez Valle, 1990) y en yacimientos
de la Edad del Bronce como Cabezo Redondo (Driesch y
Boessneck, 1969), la Muntanya Assolada, la Lloma de Betxí
(Sarrión, 1998) y La Mola d’Agres (Castaños, 1996).
7.8.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
Las poblaciones de ciervo autóctonas de la Península Ibérica
son las de Sierra Morena, Montes de Toledo, Doñana y las de algunas zonas de la cordillera Cantábrica. Como observamos a
partir de su distribución, su hábitat es amplio, incluyendo marismas arbolado disperso, praderas, bosque mediterráneo, bosque
atlántico y zonas semidesérticas con matorral espeso, aunque su
biotopo más adecuado se encuentra entre el bosque y la pradera
(fig. 87). Los ciervos se alimentan de hierbas, frutos, hojas de árboles, bellotas, hongos y líquenes (Castells y Mayo, 1993, 274).
Fig. 87. Ciervos (Foto, Mª P. Iborra).
Los ciervos son gregarios buena parte del año, distinguiéndose grupos de machos jóvenes y grupos de hembras con
crías. Las hembras son fértiles a partir de los dos años y tienen
una camada al año. Los ciervos alcanzan una edad de hasta 20
años, llegando a pesar de 130 a 140 Kg (Castells y Mayo,
1993).
Estudios llevados a cabo en Andalucía indican una drástica
reducción del tamaño de la especie a lo largo de los últimos milenios (Soriguer et alii, 1994)
366
7.8.3. EL CIERVO DESDE EL BRONCE FINAL HASTA
EL IBÉRICO FINAL
El ciervo está presente en numerosos yacimientos ibéricos.
Ha sido identificado por otros autores en los yacimientos de la
Illeta dels Banyets (Martínez Valle, 1997), el Puig de la
Misericòrdia y el Puig de la Nau (Castaños, 1994-95).
Nosotros debemos de añadir la identificación de esta especie
en todos los yacimientos analizados desde la Edad del Bronce
hasta el Ibérico Final, yacimientos distribuidos por diferentes paisajes, áreas montañosas, llanos y zonas cercanas al litoral. Lo que
nos indica que en el transcurso de casi ocho siglos esta especie
ocupó biotopos diferentes y su desaparición de ellos es debida a
la presencia y presión humana.
En los yacimientos que hemos analizado, el ciervo tiene una
presencia constante pero varían notablemente sus frecuencias.
Durante los siglos VII-VI a.n.e, el ciervo fue uno de los recursos
cinegéticos más importantes en los yacimientos del Torrelló del
Boverot, Torre de Foios y Fonteta, pero los yacimientos que más
restos conservan de esta especie son el Castellet de Bernabé y el
Puntal dels Llops del Ibérico Pleno y la Morranda y el Cormulló
dels Moros del Ibérico Final.
Su importancia cinegética y tal vez simbólica, queda de manifiesto por la frecuente aparición en la iconografía ibérica, especialmente en las composiciones de sus cerámicas pintadas, de las
que tenemos claros ejemplos en los vasos cerámicos del Tossal de
Sant Miquel. Esta especie aparece representada como presa en escenas de caza y también en composiciones en las que se muestra
en actitud reposada.
Entre las escenas de caza hemos distinguido al menos dos
modalidades; la caza con trampas y redes y mediante la persecución a caballo y el uso lanzas. La caza con trampas se documenta
en dos casos: en el “vaso de los ciervos con redes” (departamento
15) y en el “vaso de la caza de los ciervos con trampa” del departamento 42. En ambos casos las ciervas son la presa del
trampeo. Son más frecuentes las escenas que muestran una caza
directa, en todos los casos realizada por jinetes armados con lanza
o jabalina. Son buenos ejemplos el “vaso de la caza de los
ciervos” del departamento 42, en el que se representó la caza de
un venado en la cenefa superior y en la inferior la caza de una
[page-n-380]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 367
cierva, en ambos caso con jabalina; el vaso del departamento 15
que muestra la caza de una cierva a cargo de tres jinetes (fig. 88),
y un kalathos del departamento 16 con una composición de estilo
muy tosco en la que dos cazadores hieren a un ciervo.
Fig. 88. Motivo de una tinaja del departamento 15 del Tossal de Sant
Miquel.
En otros casos, los ciervos aparecen representados en escenas
no cinegéticas, pastando como el grupo familiar de ciervo, cierva
y cervatillo del vaso de la caza del departamento 15 (6 D15) o parecen marchando al trote como la cierva y el ciervo del vaso de la
rueda (17 D41).
No obstante, según las representaciones de los vasos de
Sant Miquel (Bonet, 1995), el ciervo y la cierva aparecen más
como presas de caza, y en estos caso se observa con más frecuencia la caza de hembras que de que machos. En total hemos
identificado ocho ejemplares cazados en los diferentes vasos,
de los que dos son machos y seis hembras. Los dos venados son
cazados mediante jabalina y las hembras en tres casos están sujetas en trampas y en otros tres heridas por jabalina. Parece, por
lo tanto, que se llevaba a cabo una caza indiscriminada de machos y hembras, incluso más frecuente de hembras, y que la
modalidad más frecuente era la persecución a caballo y el alanceamiento de los animales. Esta modalidad de caza a caballo y
con lanzas parece tratarse más bien de una actividad lúdica,
ejercida por los mismos personajes que se representan en los
vasos en la guerra o junto a animales mitológicos; es decir las
clases dominantes de la sociedad ibérica. Sin duda alguna la
caza de ciervos como complemento para la subsistencia que se
desarrolló en los asentamientos rurales y aldeas debió llevarse
a cabo de otra manera, tal vez mediante el trampeo y el uso de
arcos y flechas.
Del análisis osteológico realizado podemos concluir que esta
especie fue cazada principalmente a edad adulta en casi todos los
yacimientos, tan sólo hemos identificado la presencia de animales
infantiles, y siempre en una proporción mínima, en los yacimientos de Vinarragell (Bronce Final/Campos de Urnas), Torrelló
del Boverot (Ibérico Antiguo), Fonteta (s.VI a.n.e), Castellet de
Bernabé (Ibérico Pleno), Morranda y Cormulló dels Moros
(Ibérico Final).
También parece que los animales que se cazaron fueron trasladados por entero a los yacimientos, donde fueron procesados
los cadáveres. Las únicas excepciones son los niveles del Ibérico
Antiguo de la Seña y del Hierro e Ibérico Final de los Villares,
donde la escasez de restos no permite precisar.
A partir del hueso mejor conservado y más abundante: las falanges, hemos intentado determinar si se produjo una selección de
las presas por el sexo; es decir, si se cazaba por igual machos y
hembras. Para ello hemos seguido el ejemplo de Driesch y
Boessneck (1969), para el Cabezo Redondo realizado también a
partir de las falanges, pudiendo establecer diferentes comportamientos en los yacimientos. A partir de estos datos vemos como
en el territorio de Edeta, durante el Ibérico Pleno, hay una selección sobre los machos en el Castellet de Bernabé y en el Puntal
dels Llops.
Un modelo diferente encontramos para la zona más septentrional, durante el Ibérico Final, cuando observamos una mayor
presencia de hembras que de machos en los yacimientos de la
Morranda y del Cormulló dels Moros.
Estas diferencias pueden deberse a distintas funciones de la
caza en estos territorios. La caza de machos en el Camp de Túria,
para la que no encontramos un paralelo claro en las escenas de los
vasos cerámicos, puede estar más cerca de una actividad lúdica;
estaríamos frente a la caza de los venados por aristócratas y señores de la sociedad ibérica. Mientras que la caza de hembras en
los yacimientos del ibérico final de Castellón parece más relacionada con la defensa de las cosechas frente a estos animales, ya
que la caza de las hembras es la mejor forma de erradicar a una
especie en un territorio.
En cualquier caso ambas modalidades de caza sirvieron
para proveer de carne a los habitantes de los poblados y también de pieles y asta para fabricar mangos de utensilios, práctica documentada en los yacimientos de la Torre de Foios, el
Torrelló del Boverot, en Fonteta, la Morranda y el Cormulló del
Moros.
Analizando las medidas de sus restos en todo el periodo cronológico considerado no hemos observado variaciones significativas en el tamaño de la especie (cuadros 254, 255 y 256).
7.8.4. EL CIERVO EN LOS RITOS IBÉRICOS
Finalmente, hay que citar el uso de esta especie en los ritos
ibéricos. Sobre el culto al ciervo, Blázquez (1991) comenta que la
cierva entre los iberos y los turdetanos está unida a los contextos
funerarios. En este sentido hemos identificado 13 restos de ciervo
quemados en las sepulturas 10 y 41 de la necrópolis de la Serreta
(Alcoi, Alicante). También en la necrópolis del Molar (Alicante),
formando parte de los restos de comida del silicernium se citan
varios huesos de esta especie (Monraval y López, 1984).
De igual manera en el Puntal dels Llops, en el departamento
14, espacio definido con doble funcionalidad, sagrada y doméstica, localizamos huesos del miembro posterior y de las patas de
un ciervo asociados a otros restos que formaban parte de lo que
hemos denominado “comida sacrificial”.
Pero no parece que en estos casos, ni en la Serreta, ni en el
Molar o en el Puntal, los restos de ciervo tengan un carácter distinto al de las especies junto a las que aparece, y tampoco parece
que estos restos de comidas difieran en lo esencial de lo que encontramos en los poblados en otros contextos domésticos.
En la Morranda, en la habitación A, se recuperó una cornamenta de ciervo adulto, que ha sido interpretada por sus excavadores como una ofrenda (Flors y Marcos, 1998). El asta presenta
uno de los candiles aserrados, lo que parece entrar en contradicción con un carácter especial del resto. A la vista de esta modificación, nos parece más probable que se trate de un depósito de
367
[page-n-381]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 368
Escápula
TB
Torre de Foios
Morranda
Morranda
LmC
38,8
30
38,7
37,19
LS
43,4
49
47,5
40,7
Cronología
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Final
Ibérico Final
Radio
Torre de Foios
Fonteta
Fonteta
Fonteta
La Seña
La Seña
La Seña
La Seña
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Ap
30
Ad
49
43
42,17
43,73
42,18
Cronología
Ibérico Antiguo
ss. VII-VI a.n.e.
ss VII-VI a.n.e.
ss VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
AT
49,2
50,3
46,9
53,5
47,8
46,02
49,2
46,6
Cronología
CU/IA
CU/IA
ss VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
EPA
CU
46
Cronología
Campos Urnas
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Húmero
Vinarragell
Vinarragell
Fonteta
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Morranda
Morranda
Morranda
Ulna
TB
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Morranda
50,26
49,6
54,5
46,2
41,3
46,6
57,3
41,3
50,6
48,6
50,9
54,32
47,7
55,5
44,46
38,14
49,16
Ad
59,5
51,6
56,9
48,7
49,34
51,8
52,26
APC
32
28,7
28
28,5
27,4
26,48
34,29
26,2
33,8
44
44,9
53,14
Cuadro 254. Ciervo, medidas de los huesos, miembro anterior.
materia prima para la fabricación de mangos u otro útil realizado
con asta, de los que, por otra parte, existen ejemplares en el poblado.
Finalmente, en la cueva santuario del Puntal del Horno Ciego
(Villagordo del Cabriel, Valencia) identificaron unas vértebras y
368
Tibia
Fonteta
Fonteta
Puntal Llops
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Villares
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Torre de Foios
Morranda
Morranda
Ad
47,7
45,2
43,2
45
46
45
42,4
50,6
44,13
45,76
42,49
40,75
43,27
41,86
30
38,7
37,19
Calcáneo
Puntal Llops
Puntal Llops
C. Bernabé
C. Bernabé
C. Bernabé
La Seña
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Morranda
Morranda
LM
112,6
106
111,8
111,9
111
112,57
104,54
117,2
Ed
37,17
34,3
33,15
39,11
31,76
34,1
33,49
32,4
31,56
32,06
49
47,5
40,7
Cronología
ss VII-VI a.n.e.
ss VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Antiguo
Ibérico Final
Ibérico Final
AM
34
33,6
32,7
33,5
34,5
36
39,71
33,42
33,52
36,15
31,3
39,12
Cronología
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 255. Ciervo, medidas de los huesos, miembro posterior.
un fragmento basal de asta de esta especie, restos que han sido
atribuidos a una ofrenda (Sarrión, 1990).
7.9. EL CORZO (Capreolus capreolus)
7.9.1. ANTECEDENTES
En el País Valenciano está identificado en los registros pleistocenos de Cova Negra y Beneito (Martínez-Valle, 1996).
Durante el holoceno aparece en la Cova de L’Or (Pérez Ripoll,
1980), con una cantidad de restos importante. La identificación de
sus restos empieza a descender en los yacimientos Eneolíticos
como Fuente Flores (Juan Cabanilles y Martínez-Valle, 1988),
Jovades y Arenal de la Costa (Martínez-Valle, 1990) y en los del
Bronce como en el Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck,
1969), en la Muntanya Assolada y la Lloma de Betxí
(Sarrión,1998).
7.9.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
Se trata del más pequeño de los cérvidos de Europa; mide
entre 60-80 cm y su peso es de 15 a 30 Kg. El corzo es una especie que se distribuye de manera homogénea por la Cordillera
[page-n-382]
323-378.qxd
19/4/07
Metacarpo
Vinarragell
Torrelló Boverot
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Puntal Llops
Puntal Llops
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Metatarso
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Fonteta
Puntal Llops
Puntal Llops
Puntal Llops
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
La Seña
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Torrelló Boverot
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
20:07
Página 369
Ad
36,09
40,6
40,5
Ed
39,5
IA
41,5
38,37
34,9
39
36,3
39
38,06
36,6
40,6
37,68
34,8
39,2
37,49
39,3
36,51
Ap
36,4
40,41
37,8
35,3
33,2
34
Ad
37,59
37,7
34,2
30,5
32,5
31,5
33,2
39,7
36,11
36,6
37,8
40
39,16
34,79
34,16
35,62
33,71
Cronología
CU/IA
Ibérico Antiguo
ss.VII-VI a.n.e.
ss.VII-VI a.n.e.
ss VII-VI a.n.e.
ss VII-VI a.n.e.
ss VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cronología
CU/IA
CU/IA
CU/IA
ss VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 256. Ciervo, medidas de los metapodios.
Cantábrica, penetrando en los sistemas Ibérico y Central. Hacia el
Sur las poblaciones están en regresión y se encuentran en núcleos
pequeños y dispersos (fig. 89).
Su hábitat ideal es el bosque caducifolio entremezclado con
praderas y pastizales, alimentándose de hierbas, brotes, hojas,
frutos de árboles y arbustos (Braza et alii, 1989:4-11).
Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 14 meses y
tienen una camada al año. Los corzos suelen vivir de 10 a 12 años.
7.9.3. EL CORZO EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS
Nosotros hemos identificado esta especie, presente con un escaso número de restos, en los niveles del siglo VII a.n.e de
Fig. 89. Corzo (Foto, Mª P. Iborra).
Fonteta y en los niveles del siglo II-I a.n.e de la Morranda; es
decir en dos entornos contrapuestos: un ambiente de marjal y
bosque de ribera en Fonteta y en un entorno forestal y montañosos en Morranda.
La disminución de sus restos desde el Neolítico en los conjuntos que hemos citado, debe estar relacionada con la escasa rentabilidad de la caza de esta especie. Ya que un ciervo proporciona
mucha más carne que un corzo y con el establecimiento de las sociedades agrarias, donde la ganadería desempeña un papel fundamental, el aporte del corzo está más que suplido por los ovicaprinos y cerdos.
7.10. EL JABALÍ (Sus scrofa)
7.10.1. ANTECEDENTES
En el País Valenciano, esta especie se ha identificado en el registro Pleistoceno de la Cova Negra, Cova Beneito y Cova dels
Blaus (Martínez-Valle, 1996 Tdoct.). Durante el Holoceno la especie está presente con no muchos restos en el yacimiento
Neolítico de la Cova de l’Or (Pérez Ripoll, 1980), en los yacimientos Eneolíticos de Jovades (Martínez-Valle, 1990) y Fuente
Flores (Juan Cabanilles y Martínez-Valle, 1988) y en los poblados
del Bronce del Cabezo Redondo (Diesch y Boessneck, 1969), la
Mola d’Agres (Castaños, 1996), la Muntanya Assolada y la
Lloma de Betxí (Sarrión, 1988).
7.10.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
Para la Península Ibérica se habla de dos subespecies distinguidas por el tipo de pelaje: castilianus, localizada en el norte y
centro y baeticus, localizada en Andalucía.
Es un animal forestal, muy adaptable, presente en cualquier
tipo de bosque y matorral (fig. 90). Se trata de un animal omnívoro, que se alimenta de lombrices, larvas, bellotas, castañas, raíces, tubérculos, hongos, cereales, micromamíferos y ocasionalmente carroñera (Castells y Mayo, 1993: 264).
Su vida es de 10-12 años y no suelen pesar más de 100 kg.
Son animales de hábitos principalmente nocturnos. Viven en
grupos familiares, aunque siempre hay adultos machos solitarios.
Las hembras adquieren la madurez sexual a los dos años y tienen
una camada al año de 4 a 5 lechones.
369
[page-n-383]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 370
También hay que señalar que en los Villares, Pla (1980, L
XXXVIII) describió un pico vertedor de vasija como cabeza de
jabalí, que a nuestro parecer se asemejaría más a la de un lobo.
Ya fuera del País Valenciano hay que mencionar la caza de jabalíes representada sobre un kalatho del Cabezo de Azaila en
Teruel (AA. VV, 1998, fig 49, pág 412) y el jabalí de bronce que
forma parte del conjunto del carro votivo de Mérida en Badajoz
(AA.VV, 1998, fig 352, pág 344).
7.11. EL OSO (Ursus arctos)
7.11.1. ANTECEDENTES
Fig. 90. Jabalí (Foto, M. Agueras).
7.10.3. EL JABALÍ EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS
Los huesos de jabalí y de cerdo no siempre pueden distinguirse con facilidad. Si no están completos puede haber dificultad
para poder separar el agriotipo silvestre de la forma doméstica,
por lo tanto hay que pensar que algunos pequeños fragmentos de
jabalí se han podido clasificar como de cerdo. Nosotros hemos
identificado esta especie, siempre basándonos en criterios métricos, en cuatro yacimientos: en la Torre de Foios con 5 restos, en
Vinarragell con 4, en la Morranda con 14 y en el Cormulló dels
Moros con 6 (cuadro 257).
Escápula
Torre de Foios
Morranda
Morranda
Morranda
LA
26
27,07
28,18
LMP
37,8
36,16
Húmero
Vinarragell
Vinarragell
Torre de Foios
Morranda
Morranda
Ad
53,7
43,8
39,5
47,2
40,02
AT
41,1
36,7
30,8
39,2
31,2
Tibia
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Cormulló Moros
Ap
Ad
29,9
34,9
36,8
55,7
30,04
LmC
21,6
25,2
25,17
29,4
Cronología
Ibérico Antiguo
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
En el País Valenciano no aparece con frecuencia en los registros óseos de los yacimientos arqueológicos. Se han identificado
restos de esta especie en el yacimiento Pleistoceno de Cova Negra
(Martínez Valle, 1996) y posteriormente no vuelve a ser citado en
ningún otro yacimiento arqueológico. Esta escasez no es consecuencia de su ausencia sino de que no, sé práctico su caza, ya que
sabemos de su presencia en brechas y yacimientos paleontológicos cuaternarios.
7.11.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
Especie que actualmente, en la Península Ibérica, sólo se encuentra en dos núcleos; una reducida población en Pirineos y dos
poblaciones más numerosas en la Cordillera Cantábrica donde
hay dos núcleos de población, una oriental y otra occidental.
Habitan los bosques maduros de robles y hayas localizados en
alta montaña y fondos de valles, también en zonas de pastos (fig.
91). Se alimenta de bellotas, hayucos, larvas de insectos, avispas,
hormigas, helechos, yemas vegetales, tubérculos, frutos silvestres
y carne de venados muertos (Castells y Moya, 1993: 203).
Cronología
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Final
Ibérico Final
Ed
32,8
31,6
Cronología
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Fig. 91. Oso (Foto, Mª P. Iborra).
Cuadro 257. Jabalí, medidas de los huesos.
Esta especie la encontramos representada en las escenas de
caza de los vasos cerámicos del Tossal de Sant Miquel, como las
figuras de jabalíes atacados por perros o lobos del lebes del departamento 20, la cabeza de jabalí sobre un fragmento de cerámica del mismo departamento y el jabalí del fragmento del departamento 106 (Bonet, 1995, 136, 139, 246).
370
Estos animales pesan entre 80 y 300 Kg. Viven de 20 a 25
años, alcanzan la madurez sexual entre los 3 y 5 años y tienen una
camada cada dos o tres años de 1-3 crías. Son más activos en
otoño y verano, con un letargo invernal de 3 a 5 meses.
Aunque es una especie protegida siempre ha estado amenazada por los humanos quienes han sido un factor determinante en
la reducción y desaparición de la población de osos en otras zonas
[page-n-384]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 371
de la península, bien por alteración de su hábitat o por la persecución directa. En tiempos romanos, medievales y actuales ha
sido utilizado en espectáculos, también se le ha dado caza por su
piel y carne.
7.11.3. EL OSO EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS
Nosotros contribuimos con la identificación de esta especie
en yacimientos del Holoceno, del periodo Ibérico.
En la Morranda, yacimiento del Ibérico Final hay restos de
esta especie que nos han permitido tomar medidas (anexo III, cap.
6-1), algunos huesos presentan arrastres y mordeduras de perros,
marcas que nos confirman que se trata de un animal cazado y consumido.
También hemos identificado una falange tercera de esta especie
en el yacimiento de Montmirá (Onda, Castellón), aunque desconocemos a qué nivel cronológico corresponde, ya que se trata de un
yacimiento que actualmente está en estudio por sus directores.
También de Castellón, concretamente del yacimiento del
Torrelló del Boverot, procede un fragmento cerámico decorado
con una escena en la que intervienen un flautista y un danzante.
A uno de estos dos personajes se le atribuye sexo femenino (a la
tañedora del aulós) y al otro masculino, que aparece disfrazado
con lo que ha sido interpretado como un pelaje de oso o jabalí
(Clausell et alii, 2000: 93).
Según Marcuzzi (1989) en Grecia el oso se asocia a Artemis
y representa el aspecto peligroso del inconsciente. Igualmente y
bajo la protección de las divinidades poliadas representa el paso
de una clase social a otra.
7.12. EL TEJÓN (Meles meles)
7.12.1. ANTECEDENTES
Al igual que otros mustélidos, el tejón no es frecuente en los
yacimientos pleistocenos valencianos. Comienza a ser más abundante en los registros holocenos, como en los yacimientos de la
Edad del Bronce del Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck,
1969), la Muntanya Assolada (Sarrión, 1998), la Mola d’Agres
(Castaños, 1996) y en el yacimiento ibérico del Puig de la
Misericòrdia (Castaños, 1994a).
Fig. 92. Tejón (Foto, Carlos Sanz).
7.12.3. EL TEJÓN EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS
Nosotros hemos identificado un resto de esta especie en el nivel
del siglo VI a.n.e. de Fonteta y en el estrato más superficial de la
Seña, no pudiendo atribuir una cronología antigua a éste hallazgo.
7.13. EL ZORRO (Vulpes vulpes)
7.13.1. ANTECEDENTES
Especie identificada en los registros Pleistocenos de Cova
Negra, Cova Benito, Cova dels Blaus y Cova de les Cendres
(Martínez-Valle, 1996, T.doc). En los registros Holocenos aparece en el yacimiento eneolítico de Arenal de la Costa (MartínezValle, 1990), en los yacimientos del Bronce del Cabezo Redondo
(Driesch y Boessneck, 1969), en la Muntanya Assolada y en la
Lloma de Betxí (Sarrión, 1998) y en los niveles del siglo V a.n.e
del Puig de la Nau (Castaños, 1995).
7.13.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
Los zorros son animales de talla media y un peso de 5-7 kg.
Son principalmente crepusculares y nocturnos, y viven en grupos
7.12.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
Especie de hábitos principalmente nocturnos y crepusculares.
Los tejones viven en grupos, habitan bosques caducifolios, bosques cerrados y con monte bajo, praderas con pastos y cultivos
(fig. 92). Es un omnívoro oportunista se alimenta de lombrices,
insectos, bayas, cereales, batracios, conejos, aves, anfibios, reptiles, huevos, miel y carroña.
Este mustélido mide un metro de longitud y 30 cm de altura
y alcanza un peso de 10 a 16 kg. Las hembras son fértiles a los
11-15 meses y tienen de 1 a 6 crías. Pueden vivir hasta 10 años.
De esta especie se ha utilizado su pelo para realizar brochas,
además su carne se consumía y su grasa se usaba para la combustión (Castells y Mayo, 1993: 209). En las montañas del norte
de Castellón los pastores y cazadores hablan de la existencia de
dos variedades de tejón, de los que el denominado tejón de hocico
de perro, se cazaba por su carne (Miguel Agueras com. Per.).
Fig. 93. Zorro (Foto, Mª P. Iborra).
371
[page-n-385]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 372
familiares formados por un macho y varias hembras adultas (fig.
93). Merced a su oportunismo ocupan una enorme diversidad de
hábitats. Se alimentan de conejos, micromamíferos, insectos,
aves, anfibios, reptiles lombrices, frutos silvestres y restos de basura (Castells y Mayo, 1993: 199).
Los zorros pueden vivir hasta 9 años. Las hembras alcanzan
la madurez sexual a los 9 –10 meses y tienen una camada al año
de 4 a 11 cachorros.
De esta especie, además de aprovechar su carne que se conservaba como cecina, también se usaba su piel para realizar
prendas de abrigo o útiles de transporte.
viñedo, prados, campos de alfalfa, otras leguminosas, olivares,
frutales, así como en matorrales de brezos, jaras, enebros, sabinas
(Ballesteros et alii, 1996, 13-17) (fig. 94).
7.13.3. EL ZORRO EN LOS YACIMIENTOS
ANALIZADOS
Nosotros hemos identificado esta especie en el nivel del siglo
VI a.n.e de la Fonteta.
7.14. LOS LAGOMORFOS: EL CONEJO
(Oryctolagus cuniculus) Y LA LIEBRE
(Lepus granatensis)
7.14.1. ANTECEDENTES
Los huesos de lagomorfos que encontramos en los yacimientos
arqueológicos pueden tener diversos orígenes. Pueden proceder de
la caza practicada por los humanos o ser restos de alimentación de
otros depredadores como búhos y lechuzas. En el caso de los conejos, y dado sus hábitos subterráneos, estos restos pueden corresponder a animales fallecidos de forma natural en sus madrigueras.
En los yacimientos pleistocenos analizados por Martínez
Valle (1996), se realizó una distinción entre los agentes causantes
del aporte de estas especies en los asentamientos (búhos, lechuzas, zorros, humanos).
En los registros holocenos, tanto liebres como conejos son
identificados en todos los yacimientos del País Valenciano, siempre
con un mayor número de huesos de conejo que de liebre. Esta tendencia se observa en los yacimientos Neolíticos y Eneolíticos de la
Cova de l’Or (Pérez Ripoll, 1980), de Jovades y Arenal de la Costa
(Martínez-Valle, 1990), de Fuente Flores (Juan Cabanilles y
Martínez-Valle, 1988) y en los yacimientos de la Edad del Bronce
del Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck, 1969), la Muntanya
Assolada y Lloma de Betxi (Sarrión, 1998), la Illeta dels Banyets
(Benito Iborra, 1994) y la Mola d’Agres (Castaños, 1996).
En estos casos no se ha realizado un estudio tafonómico para
establecer los agentes de aporte, pero se supone que los conejos
fueron cazados por los humanos para su consumo.
En yacimientos de la Edad del Bronce se ha planteado la posibilidad de que se produzca la domesticación de los conejos, aspecto que nosotros no hemos podido constatar en el País
Valenciano.
Fig. 94. Liebre (Foto, Eduardo Barrachina).
Las liebres viven unos 12 años, alcanzan la madurez sexual a
partir de los 12 meses, suelen parir cinco veces al año, tres o
cuatro lebratos cada vez.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
Animal de tamaño medio o pequeño, cuyos pesos oscilan
entre 1-1,5 kg. Su hábitat es el monte bajo con pastos próximos,
terrenos boscosos, pedregales, terrenos arenosos o arcillosos y
huertas. A diferencia de las liebres excava madrigueras donde se
refugia y lleva a cabo las tareas reproductivas. Se alimenta de gramíneas, cortezas de plantas leñosas y plantas cultivadas.
En los ambientes mediterráneos es la presa fundamental de
buena parte de los depredadores. Hasta fecha reciente y dada su
abundancia, ha sido un recurso importante en el medio rural. Hoy
sus poblaciones se encuentran muy disminuidas por varias enfermedades (fig. 95).
7.14.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
La liebre ibérica (Lepus granatensis)
La liebre ibérica, considerada como una subespecie de la
liebre común (Lepus capensis), es un animal de talla media con
un peso que oscila entre 2 y 4 kg. Se extiende por toda la península al sur del río Ebro, en terrenos agrícolas, cultivos de cereal,
372
Fig. 95. Conejo (Foto, Eduardo Barrachina).
Los conejos viven de 9 a 10 años, y a partir de los 8 meses ya
son fértiles. Es un reproductor oportunista, dependiente de la temperatura y del alimento, y las camadas son de 5 a 10 individuos.
[page-n-386]
323-378.qxd
19/4/07
20:08
Página 373
Mandíbula
Torrelló Boverot
Villares
Fonteta
Villares
Puntal Llops
Cormulló Moros
Morranda
nº 2
nº 3
nº 4
15-12,3
32,8
18
14,5
30,7
15,8
13,3
30
17,2
16,2
15,3-13,9
14,3-12,7
14,6
17,3-16,05 36,5-34,1 18,2-17,3
Escápula
Cova de L’Or
Fuente Flores
Mola d’Agres
Puig Misericordia
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Torre Foios
Villares
Fonteta
Villares
Puntal Llops
Castellet de Bernabé
Cormulló Moros
LMP
8,8-8,1
8, 4
8,9-7,6
8,3-8,0
8,6
8,5
9-7,9
8,3
8,8
10
8,6-7,2
10-8,3
8,1
Radio
Cova de L’Or
Mola d’Agres
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Villares
Fonteta
Torre Foios
Villares
Villares
Castellet de Bernabé
Puntal Llops
Castellet de Bernabé
Cormulló Moros
Morranda
Ap
6,0-5,8
5,9
5,5
6-5,9
5,8
5,8-5,5
6-5,7
7,2
6
6-5,5
6-5,2
7,8-5,5
6-5,2
LmC
15c
7,5
8,5
Cronología
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
ss. VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Final
Ibérico Final
Cronología
Neolítico
Eneolítico
Bronce Final
Hierro Antiguo
Bronce Final
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
ss. VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Final
4,9
6
4,6-4,5
4,6
5,6
4,4-3,4
4,5-4,2
4,7
Ad
6,0-5,6
5,8-5,6
5,4
LM
59
56,7
6-5,2
5,5
59
59,5-55,7
6-5,6
5,9
60,27
Cronología
Neolítico
Bronce Final
Bronce Final
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
ss. VII-VI a.n.e.
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 258. Conejo, medidas de los huesos 1.
7.14.3. EL CONEJO Y LA LIEBRE EN LOS
YACIMIENTOS IBÉRICOS
Conejos y liebres están presentes, aunque siempre en bajas
proporciones, en los yacimientos ibéricos. Sus restos han sido
identificados en los yacimientos ibéricos de los Villares y
Castellet de Bernabé (Martínez-Valle, 1987-88), Puig de la Nau
(Castaños, 1995), en el Puig de la Misericòrdia (Castaños,
1994a), en la Illeta dels Banyets (Martínez-Valle, 1997) y en la
Picola (Badie et alii, 2000).
Con el estudio que hemos realizado, a esta lista añadimos la
identificación de estas dos especies en todos los yacimientos analizados, la Morranda, el Cormulló dels Moros, Vinarragell, el
Torrelló del Boverot, la Torre de Foios, el Puntal dels Llops, la
Seña, el Tossal de Sant Miquel, la Bastida y Fonteta. Aunque hay
que señalar que no hemos observado restos de liebre en el Tossal
de Sant Miquel, ni en el Puntal dels Llops.
En todos los casos hemos encontrado marcas de carnicería (incisiones de descarnado y fracturas) que indican que se trata de restos
aportados y consumidos por hombres y mujeres en los poblados.
No son animales que aparezcan con frecuencia en la iconografía ibérica. Tan sólo conocemos algunos casos en la cerámica
del estilo Elche–Archena, en los que aparecen acompañando a
otros animales, nunca con un protagonismo destacado. Hemos resumido las medidas de los huesos de estas especies en los cuadros
258, 259 y 260 (cuadros 258, 259 y 260).
7.15. LAS AVES SILVESTRES
En buena parte de los yacimientos analizados hemos identificado huesos pertenecientes a aves silvestres, aunque nunca son
abundantes. No sabemos en qué medida esta baja frecuencia es
consecuencia de la reducida importancia de su caza o si por el
373
[page-n-387]
323-378.qxd
19/4/07
20:08
Húmero
Cova de L’Or
Mola d’Agres
Torrelló Boverot
Puig Misericordia
Torrelló Boverot
Villares
Fonteta
Torre Foios
Puig de la Nau
La Seña
Castellet de Bernabé
Villares
Puntal Llops
Cormulló Moros
Morranda
Fémur
Cova de L’Or
Mola d’Agres
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Puig Misericordia
Fonteta
Torre Foios
Torrelló Boverot
Picola
La Seña
Puntal Llops
Villares
Castellet de Bernabé
Cormulló Moros
Morranda
Tibia
Cova de L’Or
Fuente Flores
Mola d’Agres
Torrelló Boverot
Vinarragell
Puig Misericordia
Torrelló Boverot
Torre de Foios
Picola
Puig de la Nau
Puntal Llops
Castellet de Bernabé
Villares
Tossal sant Miquel
Cormulló Moros
Morranda
Morranda
Página 374
Ap
10,5
8,2-7,5
9,6
12,9-12,7
8
9,5-7,2
11,4
14,5-12
11,8
Ap
17,8-14,5
16
Ad
9-8,1
8,8-8,1
7,8-7,5
9,6-8,2
8-7,8
8,4
8,-7,5
8,9-8,8
10,7
8,5-7,5
9,-8,2
8,8
Ad
13,5-12,8
13,3-11,9
12,4
12,3-12,2
12,2-12,0
12,9-12,2
12,7-12
17-15,1
14,5
17-15
16,3-15,3
15,7
Ap
11
10,6
13,8
11,2
14-12,3
13,7
14,4-13,6
13-11,1
13,8
14,3
14,4
14,8
13,4
13, 5
IP
14,4-11,3
12,5
13,5-12,8
13,3-12,6
13-12,6
Ad
11,3-10,1
11,5-10,4
10,9-10,5
8,4
10,5-8,9
11,2
11,6-9,5
10,1
9,7-11,7
8,4
Cronología
Neolítico
Bronce Final
Bronce Final
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
ss. VII-VI a.n.e.
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Final
Ibérico Final
Cronología
Neolítico
Bronce Final
Bronce Final
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
ss. VII-VI a.n.e.
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Final
Ibérico Final
Cronología
Neolítico
Eneolítico
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Ibérico antiguo
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Húmero
Cabezo Redondo
Torrelló Boverot
Villares
Ad
10-9,9
10
11
Radio
Cabezo redondo
Mola d’Agres
Torrelló Boverot
Fonteta
Castellet de Bernabé
Ap
8,0-7,7
7,4
7,6-7,4
7,11
7,7
Tibia
Cova de L’Or
Cabezo Redondo
Torrelló Boverot
Vinarragell
Torre Foios
Torrelló Boverot
Puig de la Nau
La Seña
Ap
Cronología
Bronce
Bronce Final
Hierro Antiguo
Ad
8,8-8,0
LM
8,3
93,6
Ad
13,8
16,9-15,4 13,7-12,5
16
13,5
13,5
10,8
12,6-7,9
13,5
11,2
LM
96
Cronología
Bronce
Bronce Final
Hierro Antiguo
ss.VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno
Cronología
Neolítico
Bronce
Bronce Final
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno 2
Cuadro 260. Liebre, medidas de los huesos.
La especie más frecuente es la perdiz roja (Alectoris rufa),
pero también hemos identificado la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), el águila real (Aquila chrysaetos), un
águila indeterminada, el buitre leonado (Gyps fulvus) el ánade
real(Anas platyrynchos) y el sisón (Otis tetrax).
7.15.1. LAS ESPECIES IDENTIFICADAS
La perdiz (Alectoris rufa)
Ave sedentaria que en el País Valenciano realiza pocos desplazamientos. Ocupa una gran variedad de hábitats: carrascales y
pinares abiertos, zonas esteparias, cultivos cerealísticos y campos
de secano con algarrobos, olivos y almendros (Urios et alii,1991:
136) (fig. 96).
Cuadro 259. Conejo, medidas de los huesos 2.
contrario está condicionada por procesos tafonómicos, como la
destrucción de sus huesos por los perros o incluso por el método
de excavación de los yacimientos, en los que no en todos los
casos se han cribado la totalidad de los sedimentos.
374
Fig. 96. Perdiz (Foto, Eduardo Barrachina).
Entre las aves silvestres es la que más restos presenta. Los
huesos más antiguos son los del nivel del Hierro Antiguo de los
[page-n-388]
323-378.qxd
19/4/07
20:08
Página 375
Villares, los de la primera fase del Ibérico Pleno identificados en
la cisterna del Castellet de Bernabé y finalmente los del Puntal
dels Llops.
La chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Ave sedentaria en el País Valenciano que en invierno realiza
desplazamientos cortos. Su principal hábitat para nidificar son las
paredes calizas de los barrancos del interior, aunque ocasionalmente también puede ocupar construcciones abandonadas (Urios
et alii,1991: 374) (fig. 97).
En el yacimiento del Ibérico Final de la Morranda hemos
identificado dos restos de esta especie.
Águila indet. (Aquila sp)
En el nivel del Hierro Antiguo de los Villares hay un fragmento de carpo-metacarpo de un águila que no hemos determinado.
El buitre leonado (Gyps fulvus)
Ave sedentaria, que realiza desplazamientos cortos a cargo de
los jóvenes principalmente. Cría en grandes cortados calizos.
Actualmente en el País Valenciano se localiza en el Maestrazgo y
en los Puertos de Morella y Beceite, pero se tienen noticias de los
años 40 y 70 sobre colonias asentadas en la Muela de Cortes y en
los Serranos (fig. 99).
Fig. 97. Chova piquirroja (Foto, Eduardo Barrachina).
De éste ave tan sólo hemos identificado un fragmento de ulna
dentro de la cisterna del Castellet de Bernabé.
El águila real (Aquila chrysaetos)
Se trata de una especie sedentaria en el País Valenciano, que
habita territorios de una altitud mayor de 400 metros, anidando en
las paredes calizas (Urios et alii, 1991:120) (fig. 98).
Fig. 98. Águila Real (Foto, M. Agueras).
Fig. 99. Buitre Leonado (Foto, M. Agueras).
Son aves que dependen mucho de la ganadería, de los basureros y de las cacerías, es decir de actividades que produzcan carroña (Urios et alii, 1991: 106).
Hemos identificado una ulna de buitre en el nivel de los siglos
VI-V a.n.e de la Seña. Este hueso presenta los dos extremos cortados y en la superficie distal una perforación ocupada por un remache de hierro. Sobre la diáfisis se pueden observar varias incisiones a modo de decoración. La ulna fue hallada junto a una copa
de Cástulo, por lo que se relaciona con un elemento que formaba
parte del depósito fundacional del poblado.
Existen objetos similares —tubos formados con ulnas de buitres y águilas— en yacimientos neolíticos, que han sido interpretados como flautas y siringas (Martí et alii, 2001). También existe
este tipo de instrumento musical en determinada regiones de
Europa oriental, donde es utilizado por pastores.
Con estos paralelos no dudamos en clasificar el resto de la
Seña como una flauta o siringa interpretación que cobra todo su
sentido al considerar el contexto de procedencia: un depósito
fundacional, en el que, al parecer, debió de intervenir la música.
El ánade real (Anas platyrhynchos)
En el País Valenciano es una de las principales especies acuáticas sedentarias; la encontramos en los humedales, embalses y
cursos de agua permanente. En el invierno se observa la presencia
de ánades invernantes procedentes de Europa que se distribuyen
375
[page-n-389]
323-378.qxd
19/4/07
20:08
Página 376
El sisón (Otis tetrax)
Ave esteparia de movimientos estacionales variables, ya que
sólo las poblaciones más norteñas son las que se desplazan hacia
el sur. En el País Valenciano cría en la laguna de San Benito en
Valencia y en la zona nororiental de Alicante, zonas cercanas al
territorio de Castilla-La Mancha (fig. 101). Su hábitat son las llanuras de secano abiertas, planas y onduladas, con cultivos de cereales, leguminosas, barbechos, campos baldíos y zonas de monte
con cobertura vegetal baja (Urios et alii, 1991: 146).
Son frecuentes en las cerámicas de estilo Elche-Archena, en
las que aparecen ocupando posiciones destacadas. En los vasos
–urnas y kalathos- suelen aparecer en el tercio superior de los
vasos, con las alas extendidas, llenando buena parte de las bandas
pintadas, en ocasiones sólo el prótomo del ave. En los platos aparecen en su interior, ocupando una posición central, sin acompañamiento de otros motivos (García Hernández, 1987). Muchas de
estas representaciones de aves no pueden ser atribuidas a una especie determinada, dada la falta de concreción de los rasgos anatómicos. Buena parte de ellas presentan las proporciones corporales de palomas y córvidos, con una pequeña cabeza apenas destacada del cuello, un ojo redondo y grande y un pico largo, fino y
ligeramente curvado. Por el aspecto general encontramos una
cierta similitud con las chovas piquirrojas (phyrrhocorax phyrrhocorax), si bien las bandas que aparecen en el cuello de algunas
de ellas recuerdan las iridaciones del cuello de las palomas.
En el resto del País Valenciano son menos frecuentes las representaciones de aves, y siempre aparecen como motivos aparentemente secundarios. Algunas de estas representaciones presentan similitudes con palomas, águilas, halcones y búhos. En las
cerámicas de Teruel aparecen representaciones de rapaces en escenas de caza, motivos que actualmente están en estudio (Burillo,
com.pers.).
En el Tossal de Sant Miquel encontramos varios ejemplos de
representaciones de aves sobre varios soportes. Por sus rasgos
anatómicos y actitudes las agrupamos en tres categorías: anátidas,
palomas y aves rapaces.
Al primer grupo pertenece el ave representada en un lebes del
departamento 41. En una cenefa pintada se distingue un ave en
vuelo. Por el cuerpo voluminoso, las patas cortas, la cola corta y
abierta en abanico y por el cuello largo y curvado se trataría de
una anátida, representada en el momento previo a posarse sobre
el agua (figura 102).
Fig. 101. Sisón (Foto, Eduardo Barrachina).
Fig. 102. Motivo de un lebes del Tossal de Sant Miquel.
Hemos identificado un fragmento de radio en el vertedero de
la Casa 11 de la Bastida.
Al segundo grupo, el de las palomas, pertenecerían un número más elevado de figuras. En el fragmento 412-D.104 hay un
ave aislada, interpretada como paloma (Bonet, 1995), similar por
otra parte, a las aves integradas en una serie de tres, pintadas en
la banda de un fragmento de cuello de botella hallada en el departamento 35 (figura 103). En el vaso del caballo espantado, en
la cenefa inferior se representaron cuatro aves enfrentadas dos a
dos, que presentan algunos rasgos próximos a las anteriores.
Fig. 100. Ánade Real (Foto, Mª P. Iborra).
por los diferentes puntos de agua del paisaje valenciano
(fig. 100).
En el nivel del Hierro Antiguo de los Villares hemos identificado una escápula de este ánade. La presencia de esta especie esta
relacionada con la cercanía al poblado del río Madre de Cabañas.
7.15.2. LAS AVES EN LA CULTURA IBÉRICA
En la iconografía ibérica sobre soporte cerámico se representan aves, solas o junto a otras especies como caballos, conejos
y carniceros.
376
[page-n-390]
323-378.qxd
19/4/07
20:08
Página 377
Fig. 105. Motivo de un jarro del Puntal dels Llops.
Todas tienen unos mismos caracteres corporales: cuerpo pequeño,
cabeza grande sin cuello con ojo almendrado y pico fino y ganchudo y colas bifurcadas en varios trazos, pero distintas modalidades de relleno: una tiene el cuerpo listado y las restantes en
blanco, con las colas oscuras.
Existen también en este yacimiento representaciones de palomas en otros soportes como en la cabeza de una aguja de hueso
del departamento 15 (Bonet, 1995, 476) y en otros yacimientos,
fuera del Camp de Túria, contamos con representaciones de palomas en otros soportes como la terracota. Es el caso de la Serreta
de Alcoi, donde la paloma aparece en la terracota de la Diosa
Madre, a la izquierda de la figura principal, lo que da medida de
la importancia simbólica de estos animales. Y también existen en
este yacimiento dos vasos ornitomorfos con forma de paloma, similares a los identificados en Coimbra del Barranco Ancho y el
Cigarralejo. Según Blázquez (1991) la paloma representa el alma
del difunto.
Finalmente contamos con lo que consideramos representaciones de aves rapaces. En el vaso de la doma, sobre el toro dispuesto a embestir, se pintó un ave en vuelo (figura 104). Aunque es
una representación muy esquemática contiene rasgos que nos
llevan a atribuirla a un ave rapaz, como el pico ganchudo, y sobre
todo la actitud; las alas semiplegadas y las patas plegadas bajo el
vientre. También interpretamos como rapaz el ave del fragmento
420-D.111: un ave posada con las alas abiertas formando parte de
una escena en la que un jinete desmontado blandiendo una lanza se
enfrenta a una fiera (Bonet, 1995). El ave tiene cuerpo pesado, alas
cortas, cola de milano, un largo cuello y un pico ganchudo; rasgos
estos últimos que nos llevan a pensar en que se trate de un buitre.
Una representación similar y que también podría corresponder a un buitre, tenemos en el Puntal dels Llops de Olocau
(jarro 2018) (figura 105). El cuerpo del ave aparece en tinta plana
y el largo cuello reservado sin pintura, lo que refuerza el rasgo del
cuello desnudo de estas aves. El ave forma parte de una escena en
la que intervienen dos guerreros armados con lanza y escudos,
que ha sido interpretada como una escena de caza, tal vez de carácter irónico, dada la desproporción de los medios usados para
dar caza a un ave (Bonet, et alii, 2002). Esta lectura se basa en la
existencia de dos trazos que presenta el ave en el cuello y que han
sido interpretados como lanzas clavadas. Pero al revisar esta
imagen y reflexionar sobre ella con las Dras. Bonet y Mata, podemos proponer otra hipótesis. Los trazos interpretados como
lanzas, podrían ser las alas del animal, realizadas mediante una
convención muy simple, que también encontramos en las aves del
fragmento 80-D.35 del Tossal de Sant Miquel. Descartando la in-
Fig. 104. Motivo procedente del vaso de la doma del Tossal de Sant
Miquel.
Fig. 106. Motivo de un fragmento de los Villares.
Fig. 103. Motivo de una botella del Tossal de Sant Miquel.
377
[page-n-391]
323-378.qxd
19/4/07
20:08
Página 378
terpretación de la caza del ave estaríamos ante el enfrentamiento
de dos guerreros y la presencia de un buitre postrado, en lo que
puede ser interpretado como una clara alusión a la muerte. Y esta
lectura sería de aplicación también para la composición del fragmento 420-D.111 de Sant Miquel de Llíria, en el que un ave similar también está presente en una escena de enfrentamiento, en
este caso de un guerrero y una fiera.
378
También en los Villares existen representaciones de aves en
dos fragmentos hallados en superficie. El primero (1991, Fig.72,
5) conserva el cuello y cabeza de un ave; paloma o perdiz por las
proporciones corporales (figura 106). Una representación similar,
en este caso incisa, encontramos en una caja de cerámica hallada
en un yacimiento próximo: el cerro de San Cristóbal de Sinarcas
(Martínez García, 1986).
[page-n-392]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 379
Conclusiones
EVOLUCIÓN DE LA FAUNA DESDE EL BRONCE FINAL AL IBÉRICO FINAL
EL BRONCE FINAL
Para el Bronce Final, periodo cronológico comprendido entre
los siglos XI al VIII a.n.e., sólo contamos con los dos primeros niveles del Torrelló del Boverot (Almassora, Castellón) y con la
fase II de Vinarragell (Burriana, Castellón). Tampoco abundan los
yacimientos que cuenten con estudios faunísticos en el resto del
País Valenciano, limitándonos a la Mola d’Agres (Agres,
Valencia) (Castaños, 1996), la Cueva del Murciélago (Altura,
Castellón) (Sarrión, 1986), la Cova d’en Pardo (Planes, Alicante)
(Iborra, 1999), Peña Negra (Crevillent, Alicante), la Illeta dels
Banyets (Campello, Alicante) (Benito, 1994) y el Pic dels Corbs
(Sagunt, Valencia) (Benito, 1989: 41-42).
A esta precariedad hay que sumar la escasa fiabilidad de algunos resultados, debidos a diversas contingencias como parcialidad de las muestras o dudas sobre la atribución cronológica. Los
datos de Peña Negra (Crevillent, Alicante) serán usados con prudencia ya que los datos faunísticos publicados son dispares. Los
resultados presentados por González Prats (1983: 284-286)
apuntan a la existencia de una mayor importancia del ganado vacuno durante este momento, mientras que Aguilar, Morales y
Moreno (1992-94: 81), aducen que esa muestra estaba seleccionada, y al contrario indican un dominio de la cabaña de ovicaprinos, seguida de la de bovinos con escasa importancia del
cerdo. En cualquier caso esta muestra, no seleccionada, podría representar mejor la fauna consumida en esos momentos en el yacimiento.
Del mismo modo y aunque en algún artículo (Iborra, 1999)
nos hemos valido de los resultados faunísticos de la Illeta dels
Banyets (Benito, 1994), no tendremos en cuenta sus resultados
ya que este yacimiento pertenece al Bronce Tardío. Tampoco
tendremos en consideración los resultados obtenidos en el Pic
dels Corbs (Benito, 1989: 41-42) definido como un yacimiento
con una cultura material del Bronce Valenciano de larga duración hasta la llegada de los Campos de Urnas (Barrachina,
1989: 35), ya que todavía no se ha publicado con suficiente
detalle.
En nuestro estudio las dos muestras analizadas del Bronce
Final son El Torrelló del Boverot y Vinarragell. Ambos se emplazan en un mismo territorio, la cuenca baja del río Mijares, presentan un índice de abruptuosidad muy próximo (1,4 y 0,4), y
distan uno de otro tan sólo 5 km en línea recta. Vinarragell se emplaza en la orilla del río, cerca de su desembocadura en el mar.
Estudios sobre la evolución de la línea de costa (Segura, 2001) indican que en estos momentos la costa podía situarse más hacia
dentro, por lo que el asentamiento pudo ser casi costero.
El Torrelló se emplaza tierra adentro, en una de las terrazas
del Mijares, en un terreno llano, surcado por el río que deja detrás
las zonas montañosas del interior.
Ambos asentamientos son contemporáneos y dada su proximidad, se ha planteado su complementariedad. Según esta propuesta, Vinarragell habría funcionado como asentamiento costero
dependiente del Torrelló, con una función comercial. Desde el
Torrelló se redistribuirían los productos hacia el interior de
Castellón y hacia el Bajo Aragón.
La fauna de ambos yacimientos difiere. Según nos indica el
índice de fragmentación en cuanto a peso y al valor del logaritmo
entre el NR/NME, en Vinarragell los huesos están más completos
que en el Torrelló. No obstante hay que considerar que en la
muestra de Vinarragell el porcentaje de huesos de bovinos es superior que en el Torrelló y que estos huesos que de por sí pesan
más que otras especies menores, al parecer están menos fragmentados.
Por lo que se refiere a la importancia de las diferentes especies identificadas en los yacimientos, en el Torrelló los dos niveles diferenciados por el director de la excavación y denominados nivel del Bronce Final (950-800 a.n.e.) y de Campos de
Urnas (780-700 a.n.e.) se caracterizan en cuanto al material faunístico analizado, por una presencia muy importante de especies
domésticas que representan más del 90 % de los restos identificados.
En los dos momentos diferenciados el grupo de especies más
importante son los ovicaprinos, siempre con más restos de oveja
que de cabra, aunque en número de individuos no se observa tanta
379
[page-n-393]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 380
diferencia entre una especie y otra. Además en peso, son los animales que más carne aportan al poblado. El patrón de sacrificio
también nos corrobora este último dato, ya que esta orientado
principalmente hacia la producción cárnica, con algo de explotación láctea. Así se observa una preferencia en la muerte de ovicaprinos de 6 meses a 3 años, incidiendo menos en los animales de
2 a 3 años (gráfica 88). A este grupo de especies sigue el bovino,
animal muy importante en cuanto a aprovechamiento cárnico.
Finalmente hay que mencionar una escasa importancia del cerdo,
un consumo relevante de especies silvestres y en menor medida
de carne de caballo.
%NMI
30
25
20
15
10
5
0
0-6 ms 6-12 ms 1-2
Años
% NMI
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0-6 ms 6-12 ms 1-2 Años 2-3 Años 3-4 Años 4-6 Años 6-8 Años
3-4
Años
4-6
Años
6-8
Años
8-10
Años
Gráfica 89. Vinarragell (BF). Grupo Ovicaprinos. Edades de
sacrificio de 11 individuos.
8-10
Años
Gráfica 88. Torrelló del Boverot (BF y CU). Grupo Ovicaprinos.
Edades de Sacrificio de 14 individuos.
Esta fase del Bronce Final del Torrelló del Boverot la podemos cotejar con los resultados obtenidos en la fase más antigua
de Vinarragell (fase II), con la que sería contemporánea.
El material faunístico de esta fase se caracteriza, en cuanto al
número de restos por un dominio de las especies domésticas,
96,27%, sobre las silvestres, 3,73%, entre las que sólo hemos
identificado el ciervo. La práctica de la caza tuvo una importancia
mínima, menos incluso que en el yacimiento del Torrelló.
Del resto de especies destacan el grupo de ovicaprinos, tanto
en número de restos como de individuos, especies seguidas por el
bovino, el cerdo y el caballo.
Por lo que se refiere al aporte cárnico, considerando el peso
de las especies, el bovino sería el principal abastecedor, seguido
del caballo, de ovejas, cabras y cerdo. Aunque el uso final de los
animales fuese el cárnico, la edad de sacrificio de estos nos indica
que también fueron explotados para otros usos.
En el grupo de los ovicaprinos las edades de sacrificio nos indican que hay un aprovechamiento de todos los recursos posibles
de este grupo de especies (gráfica 89). En el caso del bovino también hay más animales con una edad de muerte adulta, por lo que
podemos considerar un uso de esta especie en tareas de tiro y tracción, aunque el establecimiento de esa edad adulta a partir de los
3 años nos hace tomar con cautela esta afirmación, ya que podrían
ser animales de 3, 4 y 5 años.
Del cerdo y del caballo parece que sólo existió un aprovechamiento cárnico. En el caso del cerdo es lo normal, pero en el del
caballo merece un comentario. Las edades de muerte del caballo
nos indican que son sacrificados en un momento óptimo para ser
usados como montura, para la reproducción y para el tiro. Ante
este hecho podríamos plantearnos que se tratara de animales silvestres cazados por su carne.
380
2-3
Años
A la vista de estos datos observamos que la fauna del Torrelló
y de Vinarragell tienen en común la importancia de los ovicaprinos, especies más frecuentes en el Torrelló, mientras que
Vinarragell destaca por la importancia de los bovinos y, por supuesto, del caballo. Sin duda alguna pueden influir en estas diferencias el entorno de ambos yacimientos, ya que Vinarragell por
su localización en la costa, junto al estuario del Mijares, debió ser
un emplazamiento óptimo para la ganadería mayor de bovinos y
caballos. Otra diferencia entre ambos es la importancia de la caza
del ciervo, más destacada en el Torrelló.
Estas diferencias pueden tener una lectura sugerente en el
contexto planteado de una probable complementariedad de
ambos asentamientos; cada poblado sirve para mantener una cabaña ganadera diferente en el marco de un mismo territorio. La
mayor importancia de la caza en el Torrelló puede relacionarse
con la protección de las cosechas en un asentamiento ubicado en
buenas zonas de cultivo (el estudio carpológico demuestra el cultivo de cereales, legumbres y vides).
Los datos obtenidos en el Torrelló y en Vinarragell pueden ser
contrastados con otros yacimientos del País Valenciano.
En el yacimiento de la Mola d’Agres, el nivel II, del Bronce
Final, cuenta con una importancia destacada de las especies domésticas (88 %), sobre las silvestres (11,9 %). Las especies con
más restos son los ovicaprinos (71,98 %), seguidos por el bovino
(15,56 %), por el ciervo (15,1 %), por el cerdo (6,61 %) y por el
caballo (5,83 %).
Hay una preferencia por el consumo de la carne de ovejas y
cabras preferiblemente mayores de tres años, seguida por la carne
de bovino también mayoritariamente sacrificados a una edad
adulta. Después sigue la carne de ciervo con un predominio de
animales adultos y adultos/viejos, y finalmente la de caballo con
los animales sacrificados entre los 2 y 4 años y mayores de
5 años.
En resumen, los animales con un uso exclusivamente cárnico
son el cerdo, el caballo y los animales silvestres, mientras que el
grupo de ovicaprinos y bovinos es explotado para otro tipo de uso,
además del cárnico en su momento final (Castaños, 1996 a: 207).
El conjunto se muestra, en general, muy similar al del
Torrelló, tanto en la frecuencia de especies, entre las que predominan los ovicaprinos, como en su utilización. Y también parece
muy similar la fauna identificada en Peña Negra de Crevillent,
según el análisis realizado por Aguilar et alii (1992-94: 81).
[page-n-394]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 381
Por lo que se refiere a los yacimientos en cueva, también se
observa un predominio de estas especies. En la cueva del
Murciélago a partir de este predominio se propone la hipótesis de
una actividad ganadera de carácter pastoril, basada en estas especies (Sarrión, 1986: 45-98). En la Cova d’en Pardo también hemos
observado esta preeminencia de ovicaprinos, con muy escasa representación del resto de especies domésticas y silvestres, por lo
que se deduce una especialización en la cabaña de ovicaprinos en
un hábitat de ocupación temporal (Iborra, 1999: 138-144).
El panorama ganadero del Bronce Final, según nos indican
los resultados que hemos expuesto, tendremos que valorarlo
desde una perspectiva territorial amplia.
Todos los yacimientos se emplazan en entornos muy diversos,
en cerros (Mola d´Agres), en llano (Torrelló del Boverot y
Vinarragell), en abrigos y en cuevas (Cova d´en Pardo), pero
siempre cerca de vías de comunicación, lo que de alguna manera
parece vincularlos al dinamismo comercial que se produce en
estos momentos, sobre el que han llamado la atención numerosos
autores (Ruiz Gálvez, 2001-02; Bonet y Mata, 2001). La Mola
d´Agres se sitúa en el corredor que comunica los valles de Alcoi
con el Vinalopó, importante vía hacia la Meseta, y en Pardo, en
un collado que comunica los valles de Alcoi con el río Gallinera
que se abre al mar. Por lo tanto la Mola d’Agres y en Pardo parecen situarse en una misma ruta costa-interior. Algo similar
ocurre con el Torrelló y Vinarragell que se articulan a lo largo del
río Mijares, una de las vías más importantes para penetrar desde
la costa hacia Teruel.
Pero no debieron ser el comercio y las buenas comunicaciones los únicos factores que condicionaron una nueva estructuración del poblamiento. Durante el Bronce Final se documenta
una importante ocupación de las cuevas. Del inventario de 66 yacimientos del Bronce Final recogido por Mata (Mata et alii, 199496), 15 se emplazan en cuevas. En algunos casos parecen corresponder a ocupaciones ocasionales, pero en otros se ha documentado un hábitat sí no permanente, al menos estacional. En estos
asentamientos interiores en cueva (Cova d’en Pardo y Cueva del
Murciélago) se desarrolló una economía pastoril, con rebaños
mixtos de ovejas y cabras. Se trataría de hábitats ocasionales que
podían estar ligados a otros poblados mayores y en este sentido
considerar la práctica de los movimientos transterminantes de rebaños como ya apuntaba Palomar (1996: 168-169) para el Alto
Palancia.
En los poblados (Mola d’Agres, Torrelló del Boverot, Peña
Negra) también hemos documentado una ganadería centrada en rebaños mixtos de ovejas y cabras, completada con la presencia de
mamíferos grandes como los bovinos y caballos, y con una escasa
importancia del cerdo. Los ovicaprinos son los principales productores de carne, seguidos por el bovino. Pese a que existen pruebas
de que en estos momentos se poseen caballos para la monta, el uso
de estos, parece exclusivamente cárnico, por lo que pensamos que
tal vez pudieran estar en estado silvestre y fueran cazados por su
carne. De igual modo se documenta la caza de venados.
En algunos casos, estos poblados contarían con asentamientos
costeros, como Vinarragell, probablemente vinculado al Torrelló,
en los que además de rebaños mixtos de ovejas y cabras, la cría y
consumo del bovino y del caballo, si éste es doméstico, adquirió
una importancia destacada y en los que apenas se practicó la caza.
Recientemente, Ruiz Gálvez (2001-2002: 147-148) ha llamado la atención sobre la importancia de la ganadería en el
Bronce Final, legible en la terminología usada en los textos anti-
guos como la Biblia y los textos homéricos que hablan de “pastores de hombres”. También afirma que se produce una mayor diversificación productiva con asentamientos dedicados a la cría de
ovinos y otros al vacuno, a la que podría ajustarse lo observado
en Torrelló-Vinarragell, un incremento de la explotación de las
salinas y nuevas modas como el consumo ritual de carne documentado por la aparición de ganchos, calderos y asadores de
bronce “como creador de vínculos entre comensales”, que representaría una cierta exaltación del ganado como riqueza.
También afirma que en estos momentos se extiende la oveja
lanera y la introducción del telar vertical que permite fabricar
grandes telas, que se decoran con costosos patrones decorativos.
Sugerentes planteamientos que necesariamente deben ponerse en relación con la existencia de una cierta complejidad social, y la emergencia de una clase social propietaria de esos ganados, no siempre detectable con facilidad mediante la arqueología. A diferencia de lo observado en otras áreas peninsulares,
como el SW, donde se han documentado estelas que parecen representar la existencia de personajes destacados, guerreros armados, asociados con carros tirados por bueyes y caballos, en el
País Valenciano escasean los elementos para poner de manifiesto
esta complejidad, y menos aún para poderla relacionar con la ganadería. Aparte de la existencia de objetos suntuarios como el
casco de plata de los Villares u otros objetos de indumentaria
como fíbulas y broches, o incluso la existencia de un importante
taller metalúrgico en Peña Negra (González Prats, 1992b) que hablan de la existencia de riqueza en circulación, no disponemos de
elementos de juicio para asegurar la existencia de esas elites propietarias de ganados.
Existen manifestaciones rupestres, grabados y pinturas que
aportan datos de interés, pero son en cualquier caso insuficientes.
Una pintura rupestre del abrigo X del Cingle de la Mola
Remigia representa a un jinete con casco sobre un caballo. Ni la
escena, un jinete no armado cabalgando, ni el contexto donde se
representa, una pequeña cavidad natural, parecen hablar de complejidad, más allá de lo que supusiera tener un caballo como
animal de montura. Y en este sentido conviene recordar que el caballo se consume en los poblados del Bronce Final estudiados.
Otro ejemplo encontramos en los grabados rupestres de La
Serradeta (Vistabella), situados junto al poblado del Bronce Final
de Els Castellets, lo más parecido a las estelas del Bronce Final
que encontramos en nuestras tierras. Destaca la roca IV donde se
conserva la representación de una narria tirada por un bovino
junto a una figura antropomorfa desprovista de todo atributo,
composición que encuentra cierto paralelismo con algunas estelas
del SW (Mesado, 1994).
En cualquier caso la evidencia más clara de complejidad la tenemos en la complementariedad entre yacimientos que parece
desprenderse de las diferencias faunísticas observadas en el
Torrelló y Vinarragell. La arquitectura defensiva documentada en
el Torrelló del Boverot, con potentes murallas, debe interpretarse
como una prueba más de esa complejidad.
EL HIERRO ANTIGUO
Durante el Hierro Antiguo algunos yacimientos con niveles
del Bronce Final continúan su existencia y también se crean otros
de nueva planta.
Del conjunto de yacimientos analizados en este trabajo pertenecen al primer grupo, el de los asentamientos con niveles del
381
[page-n-395]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 382
100%
90%
80%
70%
60%
Silvestres
Domésticos
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
FON
TB
VIN
ALB
P.M
P.N
Gráfica 90. Hierro Antiguo. Importancia domésticos y silvestres en los Villares (LV); Fonteta
(FON); Torrelló del Boverot (TB); Vinarragell (VI), Albalat de la Ribera (ALB), Puig de la
Misericordia (PM) y Puig de la Nau (PN).
Bronce Final, los poblados de Vinarragell y Torrelló del Boverot,
al que tendríamos que incorporar Peña Negra y Mola d’Agres.
Los de nueva planta son: Villares, Albalat de la Ribera y, no analizados por nosotros, pero con estudios de fauna, los poblados del
Puig de la Nau y el Puig de la Misericòrdia. Finalmente contaríamos con el asentamiento costero de Fonteta.
En la zona septentrional, el Hierro Antiguo está marcado por
la influencia de los Campos de Urnas, como se observa en la cultura material de Vinarragell, Torrelló del Boverot, Puig de la Nau,
y Puig de la Misericòrdia, entre otros (Oliver, 1993; Bonet y
Mata, 2001).
“En el Camp de Túria esta etapa está poco representada. Los
yacimientos del entorno del Tossal de Sant Miquel como la Cova
del Cavall, la necrópolis del Puntalet y el Collado de la Cova del
Cavall (Mata, 1978) son casi los únicos yacimientos que han proporcionado materiales de esta cronología. También han sido localizados materiales en otros yacimientos de la comarca, que no
permiten mayores precisiones” (Bonet, 1995: 509).
“En los valles de Alcoi y el Comtat (Pla y Bonet, 1991), a
través de las prospecciones sistemáticas realizadas, se vislumbra
la existencia de una fase caracterizada por los productos fenicios
(Martí y Mata, 1992). La revisión de materiales pertenecientes a
yacimientos con excavaciones y prospecciones antiguas (Espí y
Moltó, 1997; Castelló y Espí, 2000; Grau, 1998) ha ido aumentando el listado de yacimientos donde se identificaba esta fase inicial. Según estos trabajos la estructura básica del poblamiento se
caracteriza por la aparición de una serie de asentamientos en altura, controlando el territorio circundante y las vías de comunicación, junto a un hábitat en llano relacionado con la explotación
agrícola del entorno inmediato” (Grau, 2002).
Este momento cronológico, ss. VII-VI a.n.e., es cada vez
mejor conocido en el ámbito del País Valenciano y en muchos
casos disponemos de estudios faunísticos que utilizaremos para
cotejar los resultados que vamos a exponer de los siguientes yacimientos: los Villares, Torrelló del Boverot, Albalat de la Ribera
y Vinarragell fase III. Además de los obtenidos en la colonia fenicia de Fonteta.
382
Los resultados de los análisis faunísticos de estos yacimientos
serán comparados con los del Puig de la Misericòrdia (Castaños,
1994a: 155-185) y el Puig de la Nau (Castaños, 1995). Para esta
época también nos abstendremos de utilizar los estudios de fauna
de Peña Negra por los motivos citados en el apartado del Bronce
Final, y los de los Saladares, ya que en este último yacimiento se
estudia conjuntamente el material datado entre los siglos VIII y
IV a.n.e. (Driesch, 1973:11) sin realizar una distinción por niveles.
Por lo que respecta a la importancia relativa de los animales
domésticos y silvestres, observamos que las especies domésticas
son siempre predominantes. En los yacimientos con niveles del
Bronce Final (Torrelló y Vinarragell) no existen diferencias significativas en su importancia en estos momentos. El Torrelló del
Boverot continúa contando con una cierta aportación de silvestres, ciervo fundamentalmente, y en este sentido es similar al Puig
de la Misericòrdia y al asentamiento de Fonteta. En los demás yacimientos, ubicados en entornos muy diferentes, parece que la
caza es una actividad irrelevante. No pensamos que esta circunstancia se deba a factores ambientales, sino de orden cultural o
económico (gráfica 90).
Vista la dependencia de los domésticos, pasamos a analizar la
importancia relativa de las diferentes especies. Según el NR en
todos los casos, con la excepción de Albalat de la Ribera, predominan los ovicaprinos, pero en función de la importancia relativa
de las demás especies encontramos dos agrupaciones. En los
Villares, Puig de la Nau y Torrelló del Boverot el principal grupo
de especies es el formado por ovejas y cabras, y tras él se sitúan
el cerdo, el bovino, el caballo, el ciervo y el conejo. Por otra parte
en los yacimientos de Fonteta y Puig de la Misericòrdia, la segunda especie es el bovino; en Fonteta, seguido del cerdo, conejo
y ciervo, y en el Puig de la Misericòrdia, por el ciervo, el bovino,
el cerdo, el conejo y el caballo. El yacimiento disonante respecto
a la abundancia de especies es Albalat, caracterizado por la importancia del vacuno, sin duda alguna condicionada por el entorno del yacimiento, favorable a la cría de esta especie (gráfica 91).
[page-n-396]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 383
100%
90%
80%
70%
Conejo
Ciervo
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprinos
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
FON
TB
VIN
ALB
P.M
P.N
Gráfica 91. Hierro Antiguo. Importancia de las principales especies a partir del NR en los Villares (LV);
Fonteta (FON); Torrelló del Boverot (TB); Vinarragell (VI), Albalat de la Ribera (ALB), Puig de la
Misericordia (PM) y Puig de la Nau (PN).
Según el número mínimo de individuos, los yacimientos de
los Villares, Fonteta, Torrelló del Boverot y Puig de la Nau tienen
una frecuencia de especies igual; solamente el yacimiento de
Albalat de la Ribera y el Puig de la Misericòrdia tendrían unas
frecuencias diferentes, en el primero como segunda especie estaría, el bovino y en el segundo por detrás del grupo de ovicaprinos tendríamos los ciervos (gráfica 92).
Finalmente, según el peso de los huesos la frecuencia de especies es similar en los Villares, Torrelló del Boverot, Puig de la
Nau y Puig de la Misericòrdia donde se observa un mayor consumo de ovejas y cabras, seguido por el bovino; como tercera especie consumida tendríamos el cerdo, a excepción del Puig de la
Misericòrdia donde se prefiere, a éste, la carne de venado.
Finalmente, Fonteta y Albalat serían semejantes en un mayor consumo de carne de bovino, seguido por la del grupo de los ovicaprinos (gráfica 93).
Para perfilar mejor estas diferencias vamos a considerar la
edad de sacrificio de las principales especies domésticas, es decir
del grupo de los ovicaprinos, del bovino y del cerdo.
Establecer el modelo de explotación de los rebaños de ovicaprinos para alguno de los yacimientos analizados resulta bastante
complicado, ya que partimos de muestras con un reducido número de individuos, como ocurre en el caso de Albalat de la
Ribera (6) y de los Villares (5). En el Puig de la Misericòrdia, parece observarse un aprovechamiento principalmente cárnico
(Castaños, 1994), similar al observado en el Torrelló del Boverot,
donde la edad de sacrificio de 12 individuos parece reflejar una
explotación principalmente cárnica. Mientras que en Vinarragell
y en Fonteta, se incide más sobre animales adultos y otros grupos
de edades, estableciéndose así una explotación cárnica y posiblemente lanera en Vinarragell (18 individuos) y más diversificada
en Fonteta (11 individuos), donde se explotan todos los recursos,
incidiendo más en el cárnico (gráfica 94).
Las edades de muerte de los cerdos nos indican una preferencia por el consumo de animales entre 7 y 35 meses en todos
los yacimientos a excepción del Puig de la Misericòrdia, donde
aunque hay muertes juveniles predominan los animales adultos.
Entre los bovinos se observa un predominio en el sacrificio de
animales a edad adulta, mayores de 48 meses, con todos los
huesos fusionados. Es decir, que podríamos hablar de adultos de
4 y 5 años. Lo que estaría indicando que esta especie se usó fundamentalmente con fines secundarios, si bien en Albalat de la
Ribera, Torrelló del Boverot, Vinarragell y Fonteta también se sacrifican animales menores de 2 años. De estos cuatro yacimientos
Albalat, Fonteta y Vinarragell son asentamientos costeros situados en zonas de marjal, espacios óptimos para la cría del bovino, lo cual nos hace suponer la existencia de unos excedentes de
terneros destinados para el consumo. La aparición de huesos de
ternero en el Torrelló puede ponerse en relación con un abastecimiento de carne desde Vinarragell.
Algo similar se observa con las edades de sacrificio del caballo. En todos los yacimientos analizados el caballo se consume
a edad adulta, siempre con edades mayores de 10 años, a excepción de Albalat de la Ribera y Vinarragell que también cuentan
con animales menores de 4 años. Nuevamente, el sacrifico de jóvenes se documenta en asentamientos costeros, aquellos que reúnen mejores condiciones para la cría de esta especie.
Ya que estamos hablando de poblados abastecedores y poblados abastecidos, conviene analizar las frecuencias esqueléticas
de las especies en los diferentes yacimientos. Hay que señalar que
las diferencias observadas no siempre podrán ponerse en relación
con este aspecto; sin duda influyen numerosos factores difíciles
de cuantificar. En cualquier caso nos interesa llamar la atención
sobre varios aspectos. En primer lugar parece que en general los
esqueletos que más unidades anatómicas conservan son los del
grupo de los ovicaprinos, especialmente en los Villares y en
Vinarragell. Esto podría interpretarse como que en estos lugares
se produce un consumo integral de los animales. En Fonteta y en
el Torrelló del Boverot parecen faltar parte de los esqueletos,
mientras que en Albalat, con una curva diferente a todos los yacimientos en cuanto a la importancia de las especies, hay un déficit
total de huesos.
Estas diferencias cobran más significación económica si consideramos que en todas las muestras está documentada la in-
383
[page-n-397]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 384
100%
80%
Conejo
Ciervo
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprinos
60%
40%
20%
0%
LV
FON
TB
VIN
ALB
P.M
P.N
Gráfica 92. Hierro Antiguo. Importancia de las principales especies a partir del NMI en los Villares (LV); Fonteta
(FON); Torrelló del Boverot (TB); Vinarragell (VI), Albalat de la Ribera (ALB), Puig de la Misericordia (PM) y
Puig de la Nau (PN).
Vinarragell cría animales que son destazados en este lugar y que
parte de esta carne es consumida en el Torrelló. Desde esta perspectiva, Villares que presenta gráficas similares a Vinarragell,
sería también un centro productor y Fonteta, muy similar al
Torrelló, un centro abastecido.
Si analizamos la curva por la frecuencia de especies vemos
como en Albalat de la Ribera el esqueleto que más elementos conserva es el del bovino, que también está bien representado en
Fonteta. Las unidades anatómicas de los esqueletos del cerdo
están mejor conservadas en los Villares y en el Torrelló del
Boverot, por el contrario en Fonteta se conservan más elementos
de bovino que de cerdo. Finalmente los esqueletos de caballo y
fluencia de los perros sobre los huesos, con lo cual las diferencias
del MUA no deben atribuirse sólo a la destrucción de partes del
esqueleto por estos animales. La lectura de estos datos nos permite profundizar en la hipótesis de la existencia de “asentamientos productores y asentamientos consumidores”, aplicable al
Torrelló y a Vinarragell. En ambos casos encontramos nuevamente comportamientos opuestos: en Vinarragell parece que se
encuentran los esqueletos más completos en todas las especies, a
pesar incluso de contar con un mayor número de marcas de perros
que en el Torrelló, mientras que en este yacimiento todas las especies están representadas por esqueletos parcialmente conservados. Estas diferencias podrían interpretarse en el sentido de que
100%
90%
80%
Conejo
Ciervo
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprinos
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
FON
TB
VIN
ALB
P.M
P.N
Gráfica 93. Hierro Antiguo. Importancia de las principales especies a partir del PESO en los Villares (LV); Fonteta (FON);
Torrelló del Boverot (TB); Vinarragell (VI), Albalat de la Ribera (ALB), Puig de la Misericordia (PM) y Puig de la Nau
(PN).
384
[page-n-398]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 385
ciervo presentan un comportamiento similar con esqueletos muy
parcialmente conservados en todos los yacimientos analizados.
En cuanto a las características de las especies identificadas
observamos un cuadro muy similar con la excepción de Fonteta.
En todos los yacimientos las ovejas tienen una alzada que oscila
entre 48 cm y 52 cm, mientras que en la colonia fenicia de Fonteta
la alzada es superior y se sitúa entre 58 y 65 cm. Diferencias en
las que puede influir el dimorfismo sexual y la composición de
los rebaños, ya que en Fonteta parece que hay un número mas elevado de machos, pero que en cualquier caso nos remite a animales
de mayor alzada. Y lo mismo se observa en el caso de la cabra,
aunque en este caso contamos con dos únicos ejemplares: uno de
los Villares, para el que hemos calculado una altura a la cruz de
58 cm, y otro en Fonteta, cuya alzada es de 63 cm.
No se observan estas diferencias en los cerdos, ya que en
todos los yacimientos encontramos animales cuya altura oscila
entre los 68 y 79 cm.
Finalmente, la altura a la cruz de los bovinos rondaría entre
los 100 y 112 cm, observándose la presencia de un macho de tamaño considerable en los Villares (129,5). Este ejemplar, junto
con el identificado en el periodo anterior, nos remite a los primeros usos de los bovinos de mayor alzada en las tareas del
campo. No sabemos en qué medida podemos vincular la aparición de estos animales con la generalización del arado de hierro,
que dada su mayor capacidad para ahondar en la tierra requeriría
del uso de animales de tiro más robustos, o al menos yuntas de
dos animales.
A modo de resumen podemos afirmar que en los asentamientos del Hierro observamos dos comportamientos distintos
según la semejanza de la frecuencia de especies (según NR, NMI
y MUA). Por una parte, y considerando la abundancia de ovicaprinos, se agrupan los Villares, el Puig de la Nau, el Torrelló del
Boverot y el Puig de la Misericòrdia. Si bien este último asentamiento, se diferenciaría del resto en cuanto a la mayor importancia de las especies silvestres. Por otra parte, Vinarragell,
Fonteta y Albalat de la Ribera, en los que tienen más importancia
la ganadería mayor de bovinos, y al menos en Vinarragell y
Albalat, también de caballos. De acuerdo a las edades de sacrificio de las diferentes especies se nos agruparían los Villares, el
Puig de la Misericòrdia, Vinarragell y Fonteta, y por otra parte
Albalat de la Ribera y el Torrelló del Boverot.
La lectura de estos datos en su contexto histórico no resulta
fácil. Ya hemos señalado que este periodo está marcado por el comercio con los colonos semitas y griegos, lo que supone la aparición de innovaciones tecnológicas fundamentales como el torno
de alfarero y la metalurgia del hierro. También se produce la aparición de especies nuevas como el asno y el gallo, documentadas
en los Villares, Torrelló y Vinarragell, y suponemos que junto a
estos animales pudieron llegar también nuevas razas de especies
ya presentes en este territorio. En este sentido hay que recordar la
existencia de ovejas y cabras de buen tamaño en el asentamiento
fenicio de Fonteta. Las fuentes clásicas hablan de la importancia
que los rebaños de ovicaprinos tuvieron entre los fenicios y la importancia del comercio de lanas. Tal vez estos restos correspondan a animales importados para mejorar las razas locales del
Bronce Final, por lo que sabemos de muy pequeño tamaño y por
lo tanto poco productivas. Tal y como apuntábamos en apartado
7.1.2.2, desde el Hierro Antiguo parece producirse un incremento
de la talla de las ovejas que bien pudiera estar relacionado con la
introducción de estas nuevas razas por parte de los colonos fenicios.
Aparte de la incorporación de nuevas especies, y probablemente también de nuevas razas ovicaprinas, hay que valorar la incidencia de la colonización en las poblaciones indígenas del
Bronce Final.
La población indígena responde a esta etapa con la creación
de nuevos asentamientos volcados al comercio y explotación de
los recursos mineros. Es una etapa donde las vías fluviales tienen
un papel determinante en la economía y en la difusión de los productos, como queda de manifiesto en la zona del río Mijares
100%
8-10 Años
80%
6-8 Años
4-6 Años
60%
3-4 Años
2-3 Años
1-2 Años
40%
6-12 ms
0-6 ms
20%
0%
PM
ALB
TB
VIN
LV
FON
Gráfica 94. Hierro Antiguo. Grupo ovicaprinos. Cuadro de mortandad en Puig de la Misericordia (PM); Albalat de
la Ribera (ALB); Torrelló del Boverot (TB); Vinarragell (VI); los Villares (LV) y Fonteta (FON).
385
[page-n-399]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 386
(Clausell, 1997: 239). Aquí dos asentamientos ocupados ya durante el Bronce Final; Vinarragell y el Torrelló del Boverot, mantienen su actividad. Del mismo modo en el valle del Vinalopó
(Poveda, 1998) y entre los ríos Palancia y Ebro tras la fundación
de Sa Caleta.
Respecto a los aspectos ganaderos y agrícolas durante los siglos VIII hasta inicios del siglo VI a.n.e., la ganadería en las colonias y en los asentamientos indígenas se ajusta en general a un
mismo modelo caracterizado por el predominio de los ovicaprinos, si bien en ambos casos el bovino es la especie principal
en cuanto al suministro cárnico. Los cerdos y las especies silvestres mantienen una presencia reducida, y a partir de las factorías se introducen dos nuevas especies domésticas, el asno y el
gallo.
La agricultura se basa en el cultivo de cereales y leguminosas,
aunque ya desde los momentos iniciales la arboricultura juega un
papel muy destacado. Fenómeno que parece trasladarse a los
asentamientos indígenas de la costa por lo menos desde el s. VII
a.n.e.
IBÉRICO ANTIGUO
Este periodo cultural se desarrolla a todo lo largo del siglo VI
a.n.e. Se caracteriza, a nivel territorial, por una nueva organización que conlleva la desaparición de algunos de los yacimientos
citados hasta ahora, entre los que se encuentra Vinarragell; la
continuidad de otros como los Villares, el Torrellò del Boverot y
el Puig de la Nau, y la creación de nuevos como la Seña y la
Torre de Foios. También hay que destacar la continuidad de la
colonia de Fonteta, con la fase Fonteta VI que abarca del 600 al
560 a.n.e.
En cuanto a la importancia de las especies identificadas,
vamos a comparar el registro faunístico de los diferentes yacimientos que hemos analizado, e incorporamos los resultados del
yacimiento de la Torre de Foios (Iborra, en prep.).
Sigue la norma observada en el periodo anterior en cuanto a
la relación domésticos-silvestres (gráfica 95). Sólo en Fonteta, en
el Torrelló del Boverot y en la Torre de Foios se observa que la
presencia de especies silvestres es un poco más notoria. Los yacimientos con ocupaciones anteriores como Torrelló, Villares y
Fonteta mantienen una dinámica similar en estos momentos respecto a la escasez de silvestres o un poco más reducida.
En todos los yacimientos se observan las mismas pautas en
cuanto al número de restos, con el grupo de los ovicaprinos como
principales especies y en segundo lugar cerdos y bovinos, seguidos por las especies silvestres (gráfica 96). En el gráfico no
hemos incluido los resultados de la Seña, ya que se trata del yacimiento con menos restos y porque en los recuentos incluimos
los huesos de dos cerdos neonatos que aparecieron en depósitos
fundacionales y que distorsionan los resultados.
Todos los yacimientos son semejantes al comparar la importancia del número mínimo de individuos. Como primera especie
el grupo de ovicaprinos con más individuos, seguidos por ejemplares de cerdos, bovinos y, finalmente, caballos y especies silvestres (gráfica 97).
Según el peso de los restos sí que encontramos diferencias.
Por una parte quedan agrupados los yacimientos del Torrelló del
Boverot y de la Torre de Foios, donde el aporte cárnico estaría
proporcionado tanto por el grupo de ovicaprinos como por los bovinos, seguidos por las especies silvestres y el cerdo. Por otra
parte en el yacimiento de los Villares la carne provendría principalmente del grupo de los ovicaprinos, seguidos por el bovino y
el cerdo. Finalmente en Fonteta es el bovino el que más carne proporciona al poblado, seguido por los ovicaprinos y las especies
silvestres (gráfica 98).
A la hora de definir los modelos de sacrificio del grupo de los
ovicaprinos resulta muy arriesgado realizar agrupaciones, ya que
los porcentajes están calculados a partir de un número mínimo de
individuos muy escaso, con menos de 10 individuos en cada yacimiento. En el caso del Torrelló del Boverot, con 11 individuos,
podemos plantear un aprovechamiento de la lana y la leche
además de la carne. Mientras que en la Torre de Foios la edad de
sacrificio de ocho individuos nos indica un aprovechamiento
principalmente cárnico.
100%
90%
80%
70%
60%
Silvestres
Domésticos
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
TB
TF
LS
FON
Gráfica 95. Ibérico Antiguo. Importancia domésticos y silvestres en los Villares (LV); Torrelló del Boverot (TB);
Torre de Foios (TF); La Seña (LS) y Fonteta (FON).
386
[page-n-400]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 387
100%
90%
80%
Conejo
Ciervo
70%
60%
Caballo
Cerdo
50%
Bovino
40%
Ovicaprinos
30%
20%
10%
0%
LV
TB
TF
FON
Gráfica 96. Ibérico Antiguo. Importancia de las principales especies a partir del NR en los Villares (LV); Torrelló
del Boverot (TB); Torre de Foios (TF) y Fonteta (FON).
ovejas y cabras son los que más elementos conservan en todos los
yacimientos, seguidos por los huesos de cerdo, de bovino y de las
especies silvestres y caballo.
En cuanto a las medidas de las especies domésticas, la alzada
estimada para las ovejas es de un mínimo de 49,7 cm y de un máximo de 59,4 cm. Para la cabra oscila entre 50-52 cm. Estas alzadas pertenecerían principalmente a hembras, ya que los rebaños
del Torrelló del Boverot y de los Villares, de donde proceden
estos datos, están compuestos por más hembras que machos,
según hemos observado a partir de las medidas.
Para el cerdo su alzada se ha estimado entre los 57 y los 80
cm, advertimos que la altura se ha determinado con diferentes
huesos que, como ya hemos apuntado en otros capítulos, nos
ofrecen resultados diferentes.
Por lo que respecta a los cerdos su uso es cárnico, ya que los
principales grupos de edad seleccionados en todos los yacimientos son de 7-11 meses y de 31-35 meses.
La muerte en los bovinos es siempre superior a los 48 meses
y, según observamos de la comparación de las medidas, con un
mayor sacrificio de hembras que de machos. Lo que nos indica no
sólo un uso de los animales adultos en tareas de fuerza, sino también un aprovechamiento lácteo.
Para el caballo la edad de muerte es diferente en cada asentamiento, en los Villares es de 13-14 años, en la Seña de 8-13 años,
en Fonteta es de 5-6 años, y en el Torrelló del Boverot hay un
ejemplar de 7-9 años y otro mayor de 20 años.
Si analizamos la presencia de las diferentes unidades anatómicas de las especies, en todos los yacimientos los esqueletos de
100%
80%
Conejo
Ciervo
Caballo
60%
Cerdo
Bovino
40%
Ovicaprinos
20%
0%
LV
TB
TF
FON
Gráfica 97. Ibérico Antiguo. Importancia de las principales especies a partir del NMI en los Villares (LV); Torrelló
del Boverot (TB); Torre de Foios (TF) y Fonteta (FON).
387
[page-n-401]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 388
100%
80%
60%
Conejo
Ciervo
40%
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprinos
20%
0%
LV
TB
TF
FON
Gráfica 98. Ibérico Antiguo. Importancia de las principales especies a partir del PESO en los Villares (LV); Torrelló
del Boverot (TB); Torre de Foios (TF) y Fonteta (FON).
Finalmente, para el bovino no hemos conseguido ningún
hueso entero, conque calcular la alzada de estos ejemplares, pero
las medidas de falanges y articulaciones de otros huesos nos indican un tamaño similar a los individuos del Ibérico Pleno.
En resumen, podemos concluir que en este momento no
existen demasiadas diferencias en cuanto a la importancia de las
principales especies en los yacimientos analizados. En general
se observa un incremento de los cerdos, más o menos marcado
en cada asentamiento. En los Villares, según el número de restos
y de individuos, observamos que los cerdos tienen más entidad
que el bovino, y destaca también la escasa entidad de las especies silvestres. En el resto de los yacimientos, o bien la carne de
bovinos es más importante como en Fonteta, donde en fases anteriores ya se observaba este hecho, o bien tiene el mismo valor
que la de ovejas y cabras como en el Torrelló del Boverot y la
Torre de Foios, donde también es importante el consumo de la
caza.
La particularidad de la muestra faunística de los Villares, que
separa a éste del resto de yacimientos, puede estar relacionada
con el inicio de la jerarquización de su territorio y con la gestación de lo que será la ciudad de Kelin. Proceso que se documenta
de igual modo en el resto de territorios donde se ubican el Torrelló
del Boverot, la Torre de Foios y Fonteta, aunque ninguno de estos
hábitats llega a convertirse en una ciudad, ya que tanto la Torre de
Foios como la colonia de Fonteta, no perduran más allá del siglo
VI a.n.e., y por lo que respecta al Torrelló del Boverot, éste seguirá considerándose un enclave estratégico de pequeñas dimensiones, cuya estratigrafía nos remite directamente del siglo VI al
III-II a.n.e.
Parece, por lo tanto, que nos encontramos ante dos situaciones diferentes: un núcleo de población, los Villares, que crece
y que va adquiriendo configuración urbana, y el resto de asentamientos de menor extensión, algunos habitados desde momentos
anteriores y otros de nueva planta. La primera diferencia entre
ellos es la importancia de los silvestres, escasa en los Villares y
de más entidad en el resto. La explicación podría ser de carácter
funcional.
388
Pero todos presentan un rasgo común: el incremento de la importancia del cerdo. Este hecho puede deberse a varias circunstancias, como un cambio en los gustos culinarios, o una mayor
tendencia hacia la agricultura. De cualquier forma, parece que
este incremento del cerdo se produce a costa de una pérdida de
importancia de los bovinos como productores de carne, excepto
en Fonteta que, dada su posición costera, parece que continua
siendo un buen lugar para criar bovinos.
El cerdo, por sus hábitos alimenticios, es fácil de criar, incluso en reducidos espacios, y puede alimentarse de basuras y de
recursos forestales. Los ovicaprinos requieren mayores cuidados
y un manejo más costoso; son además más vulnerables frente a
las enfermedades, y lo mismo podemos afirmar de los bovinos. Y
esta importancia que adquiere el cerdo como especie consumida
también puede ponerse en relación con un empleo secundario de
las demás especies: en el caso de los ovicaprinos la lana y la
leche, y en los bovinos su uso como animales de tracción en una
agricultura cada vez más desarrollada y compleja.
IBÉRICO PLENO, FASE I (ss. V-IV a.n.e.)
Momento de la Cultura Ibérica en el que se documenta una
nueva estrategia en la ocupación del territorio ligada al inicio de
una jerarquización, que produce un reajuste en los territorios.
Estos cambios se traducen en la desaparición de algunos asentamientos, entre los que se encuentra la Torre de Foios, y la aparición de otros nuevos como la Bastida de les Alcusses, el Puntal
dels Llops y el Castellet de Bernabé. No todos tendrán un mismo
futuro: algunos importantes núcleos como la Bastida terminaran
siendo arrasados sin llegar a durar un siglo y otros perduraran
hasta el siglo III a.n.e.
Las muestras faunísticas que hemos analizado proceden de
los Villares, la Seña, el Castellet de Bernabé y la Bastida. En ellas
hemos advertido una fracturación de los huesos muy similar,
según nos indica el índice de fragmentación a partir del peso y del
logaritmo entre el NR/NME. Solamente se diferencia la muestra
del Castellet de Bernabé, en la que los huesos parece que están
[page-n-402]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 389
aprovechamiento cárnico y lanero; en el Castellet de Bernabé,
con 18 individuos habría una explotación cárnica, lanera y láctea;
finalmente, en el asentamiento de la Picola, con 13 individuos, un
uso lácteo y cárnico de los rebaños.
En el caso de los cerdos sí se ha observado una misma pauta
de muerte en todos los hábitats, donde la edad seleccionada es de
animales juveniles y subadultos.
Entre el bovino volvemos a encontrar diferencias. Mientras
que en los Villares, en el Puig de la Nau y en la Picola son sacrificados a una edad adulta, lo que parece indicar un uso fundamental de esta especie como animales de trabajo, en Bastida,
aunque predomina el sacrificio de animales adultos, también hay
muerte en animales menores de 3 años, y lo mismo se observa en
el Castellet de Bernabé, donde el ejemplar identificado tenía una
edad de muerte de 2 a 3 años.
Sólo en los yacimientos analizados por nosotros hemos comparado el número mínimo de unidades anatómicas de las principales especies. En los Villares, Castellet de Bernabé y la Bastida,
las especies que mejor y más huesos conservan son las ovejas y
las cabras. En los Villares, del resto de animales se han recuperado escasos huesos. En el Castellet, a los ovicaprinos sigue el
cerdo, el conejo y el bovino, y en la Bastida el bovino es la segunda especie que mejor conserva los elementos óseos, seguida
con un número más escaso de huesos de cerdo, de caballo y conejo.
Por lo que se refiere a las medidas, y en cuanto a la altura a la
cruz determinada para las principales especies, hemos considerado todos los datos del Ibérico Pleno fase I y II para poder realizar una estimación. Así, hemos obtenido una alzada mínima de
56 cm y una máxima de 65 cm para las ovejas y una alzada que
oscilaría entre los 51-68 cm para las cabras. En cuanto al cerdo,
la altura obtenida está entre los 62 y los 76 cm. En el caso del bovino los ejemplares identificados tendrían una alzada entre los 97
y los 109,8 cm, observándose la presencia de animales castrados
en los yacimientos de la Seña y la Bastida.
Así pues, las características a destacar de esta primera fase del
Ibérico Pleno son:
más enteros y por lo tanto tienen un peso mayor. En este caso, no
hay que olvidar que, según el director de la excavación, esta
muestra proviene de un contexto cerrado: una cisterna colmatada.
Todos los yacimientos coinciden en una mayor importancia
de las especies domésticas sobre las silvestres, cuyo porcentaje
según el número de restos no es superior al 10 %, a excepción del
Castellet de Bernabé donde es mayor. Los resultados de las muestras analizadas los vamos a comparar con los obtenidos en el Puig
de la Nau (Benicarló, Castellón) y en la Picola (Santa Pola,
Alicante) (gráfica 99).
Evaluando la importancia de las especies sobre el número de
restos observamos como las que cuentan con más restos son los
ovicaprinos, seguidos por el cerdo, el bovino, el caballo y las especies silvestres. La única excepción es el yacimiento de la
Picola, donde por detrás de los ovicaprinos se sitúa el bovino seguido del cerdo y de las especies silvestres (gráfica 100).
Del mismo modo la importancia de las especies considerando
el porcentaje del número de individuos nos indica que, como primera especie, destaca el grupo de ovicaprinos, seguidos por el
cerdo y el bovino, y éstos a su vez por el ciervo y el conejo (gráfica 101).
En peso, los yacimientos muestran la misma pauta, ya que el
aporte cárnico es proporcionado por ovejas, cabras y bovino; a
estas especies, y con menor importancia, sigue el cerdo, y finalmente las especies silvestres. En los Villares el peso de los huesos
de ciervo es mayor que el de los de cerdo (gráfica 102).
En cuanto a la edad de muerte de los animales consumidos
hay diferencias. En Bastida y Castellet de Bernabé parece evidenciarse una preferencia por el consumo de ovejas y cabras entre
los 9 y 36 meses y entre los 4 y 8 años. En la Picola se observa
un sacrificio de animales de un año y mayores de 2 años (Badie
et alii, 2000). Para el Puig de la Nau, el sacrificio recae principalmente sobre adultos (Castaños, 1995), y en los Villares los animales identificados son escasos para establecer una pauta. A
partir de la determinación de las edades de sacrificio podemos
aproximarnos al modelo de explotación de estos rebaños. En el
caso de la Bastida, con 26 individuos, se pone de manifiesto un
00%
90%
80%
70%
Silvestres
60%
Domésticos
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
BASTIDA
LS
CB
PICOLA
PN
Gráfica 99. Ibérico Pleno 1. Importancia domésticos y silvestres en los Villares (LV); Bastida; La Seña (LS); Castellet de
Bernabé (CB); La Picola y Puig de la Nau (PN).
389
[page-n-403]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 390
100%
90%
80%
70%
Conejo
Ciervo
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprino
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
BASTIDA
LS
CB
PICOLA
PN
Gráfica 100. Ibérico Pleno 1. Importancia de las principales especies a partir del NR en los Villares (LV); Bastida; La Seña
(LS); Castellet de Bernabé (CB); La Picola y Puig de la Nau (PN).
— La mayor importancia que adquiere la cría y consumo de
cerdo y la escasa entidad del caballo en los registros faunísticos,
comparados con épocas anteriores.
— En cuanto al consumo, sigue siendo importante el aporte
cárnico del bovino, aunque en todos los yacimientos, a excepción
de Bastida, ovejas y cabras son los animales más consumidos.
— El aprovechamiento del cerdo es cárnico en todos los hábitats, mientras que el bovino parece haber estado destinado al
tiro y tracción antes de su muerte, según nos indica el patrón de
sacrificio de animales adultos en todos los yacimientos.
— Finalmente, hay que señalar que los restos de caballo sólo
aparecen en los Villares y en el Puig de la Nau. El hecho de que
se recuperaran junto con los huesos de otras especies que formaban parte de basura doméstica y de que la edad de muerte es-
timada es de animales adultos, de entre 15 y 19 años en los
Villares, nos lleva a pensar que tal vez estos animales fueron consumidos después de ser usados en otras tareas.
IBÉRICO PLENO, FASE II (ss. IV-II a.n.e.)
A partir de este momento se establecen en el País Valenciano
territorios, en algunos casos bien delimitados, en los que una
ciudad ejerce la capitalidad y se rodea de otros poblados dependientes de la misma. Las ciudades conocidas son Arse (Sagunto),
Edeta (Tossal de Sant Miquel, Llíria), Kelin (Villares, Caudete de
las Fuentes), Saiti (Xàtiva) y la Serreta (Alcoi).
Nosotros contamos con muestras faunísticas de yacimientos
pertenecientes a los territorios de Edeta y Kelin, y con la del asen-
100%
90%
80%
70%
Conejo
60%
Ciervo
Caballo
50%
Cerdo
40%
Bovino
30%
Ovicaprino
20%
10%
0%
LV
BASTIDA
LS
CB
PN
Gráfica 101. Ibérico Pleno 1. Importancia de las principales especies a partir del NMI en los Villares (LV); Bastida; La Seña
(LS); Castellet de Bernabé (CB); La Picola y Puig de la Nau (PN).
390
[page-n-404]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 391
100%
80%
Conejo
60%
Ciervo
Caballo
Cerdo
40%
Bovino
Ovicaprino
20%
0%
LV
BASTIDA
CB
PICOLA
PN
Gráfica 102. Ibérico Pleno 1. Importancia de las principales especies a partir del PESO en los Villares (LV); Bastida;
Castellet de Bernabé (CB); La Picola y Puig de la Nau (PN).
tamiento de Albalat de la Ribera, posible Sucro. En el territorio de
Edeta se sitúan el Puntal dels Llops, la Seña y el Castellet de
Bernabé. En el territorio de Kelin, sólo los Villares (Kelin). De
Albalat de la Ribera, únicamente proceden 81 restos, por lo que
hemos decidido no incluirlo en los gráficos; la fauna de este momento en el yacimiento de Albalat se caracteriza por la ausencia
de especies silvestres y por el dominio del grupo de ovejas y cabras, seguidos por el cerdo y el bovino. En cuanto al aporte cárnico hay que señalar que provendría principalmente de los bovinos.
En las muestras analizadas hay que indicar que hemos observado una fragmentación menor de los huesos en el yacimiento del
Tossal de Sant Miquel, aunque no hay que olvidar la escasez de
restos estudiados. Los otros conjuntos son similares, según nos
indica el índice de fragmentación a partir del peso de los huesos
y del valor del logaritmo entre el NR/NME, diferenciándose los
Villares con un peso medio de los restos bastante inferior al del
obtenido en las otras muestras, es decir que se trata de la muestra
más fracturada.
Al analizar las modificaciones que han sufrido los conjuntos
estudiados comprobamos que en el Puntal dels Llops los huesos
están más alterados debido, en parte, al uso que hicieron ellos
como material de combustión durante las prácticas metalúrgicas
realizadas en el fortín, lo que influye en la escasez de otras marcas
como son las realizadas por los humanos y por los perros.
Disponemos de información faunística de otros yacimientos
contemporáneos como los Arenales (Ademuz) y la Illeta dels
Banyets (El Campello, Alicante). En los Arenales (Iborra, 1998:
100%
90%
80%
70%
60%
Silvestres
Domésticos
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
IB
CB
LS
TSM
PLL
Gráfica 103. Ibérico Pleno 2. Importancia domésticos y silvestres en los Villares (LV); Illeta dels Banyets (IB); Castellet de
Bernabé (CB); La Seña (LS); Tossal de Sant Miquel (TSM) y Puntal dels Llops (PLL).
391
[page-n-405]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 392
100%
80%
Conejo
Ciervo
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprino
60%
40%
20%
0%
LV
IB
CB
LS
TSM
PLL
Gráfica 104. Ibérico Pleno 2. Importancia de las principales especies a partir del NR en los Villares (LV); Illeta dels Banyets
(IB); Castellet de Bernabé (CB); La Seña (LS); Tossal de Sant Miquel (TSM) y Puntal dels Llops (PLL).
Castellet de Bernabé y la Seña (gráfica 106). En los Villares, como
segundas especies están tanto el bovino como el cerdo, manteniendo poca importancia las silvestres. Finalmente, en Puntal dels
Llops el cerdo y los animales silvestres quedan en un segundo
lugar, siendo no demasiado abundante la carne de bovino.
En cuanto a la edad de sacrificio y consumo de ovejas y cabras, ésta varía en cada yacimiento. En los yacimientos que
hemos documentado más individuos, como Castellet y Puntal se
observan pautas diferentes. En el Castellet de Bernabé hay una selección de animales adultos y en menor medida de entre 1 y 3
años, mientras que en Puntal dels Llops hay sacrificio en todos los
grupos de edad. En Villares los pocos individuos identificados
tienen una edad de muerte superior a los 4 años, y en la Seña hay
tres individuos con una edad de muerte entre 1 y 2 años.
202) se observa el predominio de las especies domésticas, entre
las que destaca la oveja y la escasa presencia de las silvestres que
no superan el 5%. Finalmente, los resultados de la escasa muestra
ósea del yacimiento ibérico de la Illeta dels Banyets (Martínez
Valle, 1997: 171) sí que quedan incluidos en un gráfico, ya que se
trata de material del siglo III a.n.e.
En general se advierte una mayor importancia de las especies
domésticas sobre las silvestres (gráfica 103). Entre las domésticas
destacan el grupo de los ovicaprinos, principal grupo tanto en número de restos, en individuos, en peso y en unidades anatómicas recuperadas. Como segunda especie el cerdo, mientras que el bovino
pierde entidad respecto al cerdo y a las silvestres (gráfica 104 y gráfica 105). El segundo taxón faunístico que más carne aporta es el
bovino, seguido de los silvestres y del cerdo en los yacimientos de
100%
90%
80%
70%
Conejo
60%
Ciervo
50%
Caballo
Cerdo
40%
Bovino
30%
Ovicaprino
20%
10%
0%
LV
CB
LS
TSM
PLL
Gráfica 105. Ibérico Pleno 2. Importancia de las principales especies a partir del NMI en los Villares (LV); Castellet de
Bernabé (CB); La Seña (LS); Tossal de Sant Miquel (TSM) y Puntal dels Llops (PLL).
392
[page-n-406]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 393
100%
80%
Conejo
Ciervo
60%
Caballo
Cerdo
40%
Bovino
Ovicaprino
20%
0%
LV
CB
LS
PLL
Gráfica 106. Ibérico Pleno 2. Importancia de las principales especies a partir del PESO en los Villares (LV); Castellet de
Bernabé (CB); La Seña (LS) y Puntal dels Llops (PLL).
Estas edades de muerte determinadas nos indican que en el
Puntal dels Llops el principal uso de este grupo de especies es
cárnico, y en el Castellet de Bernabé se documenta una explotación lanera, cárnica y láctea. Esto puede ser puesto en relación
con la función de cada uno de estos asentamientos. El Puntal ha
sido clasificado como un fortín defensivo, siendo por lo tanto coherente plantear que no se desarrollaron actividades productivas
más allá de lo meramente subsistencial. Sin embargo, el Castellet
es un asentamiento rural.
Por lo que respecta al cerdo, en todos los yacimientos se repite
la pauta del sacrificio de animales juveniles y subadultos principalmente. Los bovinos son casi todos adultos, si bien en Puntal
dels Llops hay uno sacrificado entre 2 y 5 años, y en Castellet de
Bernabé hay dos con una edad de muerte entre 2 y 3 años.
Por lo que se refiere a las medidas, y en cuanto a la altura a la
cruz determinada para las principales especies, hemos considerado todos los datos del Ibérico Pleno fase I y II para poder realizar una estimación basada en suficientes medidas. Así, hemos
obtenido una alzada mínima de 56 cm y una máxima de 65 cm
para las ovejas, y una alzada que oscilaría entre los 51-68 cm para
las cabras. En cuanto al cerdo, la altura obtenida es entre los 62 y
los 76 cm. En el caso del bovino los ejemplares identificados tendrían una alzada entre los 97 y los 109,8 cm, observándose la presencia de animales castrados en los yacimientos de la Seña y de
la Bastida.
El Territorio de Edeta
El territorio está organizado con una red de asentamientos de
carácter rural, con una ciudad que ejerce la capitalidad: el Tossal
de Sant Miquel; varias aldeas, entre ellas la Seña, con caseríos
como el Castellet de Bernabé y con la presencia de atalayas en los
límites del territorio donde se situaría el Puntal dels Llops
(fig. 107).
La gestión de la tierra y sus bienes se realiza, según el registro arqueológico, de varias formas: bajo lazos de dependencia
como ocurre en el Castellet de Bernabé; con pequeñas propie-
dades autosuficientes, o finalmente en grandes propietarios residentes en grandes casas que poseen áreas de transformación y almacenamiento de los productos agrícolas (Pérez Jordá et alii
1999).
La ganadería en este territorio se basa fundamentalmente en
la cabaña ovina y caprina, como se observa en la importancia de
las especies según el número de restos. Aunque no hay que olvidar la presencia importante de otras especies como el cerdo y el
bovino.
Las características de este territorio son muy adecuadas para
la ganadería de ovicaprinos. De hecho, incluso en tiempos históricos fue una importante zona de invernada de rebaños de zonas
montañosas del Sistema Ibérico, concretamente Gúdar y
Javalambre. Existen documentos medievales que hacen referencia a esta práctica en la población de Llíria. En 1276 Pedro III
ordena al Baile y al Justicia de Llíria que exijan los derechos de
herbaje, asadura y borra a los propietarios de ganado trashumante.
Actualmente son muchos los pasos, veredas y cañadas que atraviesan la zona, si bien la trashumancia está en claro retroceso. En
el Camp de Túria existe una confluencia de varias rutas pecuarias:
la ruta de Barracas, que tiene varios ramales uno que se dirige
hacia el río Millares y otro que desde Alcublas se vuelve a dividir
en tres que atraviesan el Camp de Túria. El ramal más occidental
se dirige hacia la zona de Villar del Arzobispo, confluyendo con
la ruta de la Yesa. El más oriental se adentra en la sierra
Calderona, hacia Náquera y Bétera, y finalmente el tercer ramal
cruza el río Túria y se dirige hacia la Ribera Alta.
La ruta de la Yesa, desde la sierra meridional de la sierra
Javalambre, presenta una dirección NO-SE y conecta con la ruta
de Barracas en Villar del Arzobispo, al norte del río Túria.
Actualmente, la zona destina un 15 % de su superficie agrícola para pasto, ya que alberga unas 8.000 cabezas por municipio
(Fernández et alii, 1996: 20)
Los datos faunísticos que hemos obtenido nos indican la presencia de rebaños mixtos en todos los yacimientos, destacando
que en el Puntal dels Llops las cabras son mucho más frecuentes
que las ovejas.
393
[page-n-407]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 394
Fig. 107. Edeta, con el territorio de 2 horas del TSM, PLL, LS y CB.
De los cuatro yacimientos del territorio que hemos analizado,
las muestras del Tossal de Sant Miquel y de la Seña son demasiado escasas para poder sacar conclusiones, sin embargo en el
Puntal y en Castellet sí que podemos observar varias tendencias o
usos practicados con este grupo de especies.
En el Puntal dels Llops la cabaña ganadera es la caprina, de
la cual explotaban la carne principalmente, pudiendo hacer uso
también de la leche y la piel y el pelo del animal. Hay un consumo
en todos los grupos de edades, no advirtiéndose una selección
sobre determinados grupos de edad (gráfica 107). Por otra parte,
la representación esquelética nos indica que la unidad mejor conservada son las patas, mucho más frecuentes que el resto de elementos del cuerpo.
La actividad metalúrgica que se realiza en el Puntal requiere
de huesos de animales, preferiblemente elementos de las patas, en
uno de los procesos de copelación (Ferrer Eres, 2002: 203), por lo
que pensamos que parte de estos elementos no tuvieron que ser
consumidos necesariamente en este yacimiento sino que podrían
provenir de otros yacimientos.
En el Castellet del Bernabé encontramos otro uso de este
grupo de especies, observándose una presión sobre los animales
de 4 a 8 años; de ellos aprovecharían la carne y su muerte estaría
en relación con el control del tamaño del rebaño. También hay
un consumo de animales de 1 a 2 años (gráfica 107). Con el
resto de animales de edades infantiles, aunque hay sacrificios de
algunos, es más numerosa la supervivencia de éstos, por lo que
tal vez se trata de un rebaño que produce excedentes de ani-
394
males jóvenes destinados a la venta, al intercambio o al pago de
tributos.
Por otra parte la representación anatómica de esta especie nos
indica que de los sacrificios realizados queda como constancia los
restos craneales y las patas, mientras que del miembro anterior y
posterior los elementos son más escasos, tal vez y aunque sea
aventurarnos un poco más, además de una posible venta de parte
del rebaño, también puede practicarse el salado o secado de
ciertas partes del esqueleto para poder formar parte de los productos intercambiados o vendidos.
El cerdo responde en todos los yacimientos a un uso generalizado como animal productor de carne, como nos indica la edad de
muerte de los individuos identificados. También hemos observado
una especialización en la cría de este animal para la posterior venta
de partes de su esqueleto, claramente en el Castellet de Bernabé
como ya apuntaba Martínez-Valle (1987-88), que también podría
darse en la Seña, según nuestro estudio. En Castellet de Bernabé
la unidad anatómica mejor representada es la cabeza, con escasa
relevancia del miembro anterior y mucho menos del posterior y las
patas. Está claro que los animales son descuartizados en el poblado, tal y como indica la abundancia de elementos craneales,
mientras que la escasa presencia del resto de unidades puede estar
relacionada con un procesado de las mismas, a base de un salado
y secado y de una posterior salida de estos productos hacia otros
asentamientos. Los animales sacrificados tienen principalmente
una edad de entre 1,5 años y 3 años, edad en que estos animales
alcanzan la madurez y por tanto un peso óptimo, conseguido en un
[page-n-408]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 395
100%
90%
80%
8-10 Años
6-8 Años
4-6 Años
2-3 Años
1-2 Años
6-12 ms
0-6 ms
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CB
PLL
Gráfica 107. Ibérico Pleno 2. Grupo ovicaprinos. Cuadro de mortandad en Castellet de Bernabé (CB) y Puntal dels Llops
(PLL).
régimen de explotación tradicional, a base de, desperdicios de comida, y tal vez con la práctica del cebo a montanera, aprovechando
los recursos forestales del otoño.
En Puntal dels Llops hay más restos del miembro anterior,
posterior y patas que de la cabeza, por lo que parte de los individuos identificados, a partir de determinadas unidades anatómicas
puede estar en relación con la llegada de estas piezas desde fuera.
En la Seña, aunque el registro fósil es menor que en estos dos
yacimientos, la representación de las unidades anatómicas se asemeja al mismo tipo de práctica documentado en el Castellet de
Bernabé. Finalmente, en la ciudad del Tossal de Sant Miquel los
restos son demasiado escasos para señalar, además del consumo
de esta especie, otro tipo de actividad.
Los bovinos son sacrificados a edades adultas, aunque también hay muerte de animales entre 2 y 5 años en el Puntal dels
Llops y sobre todo en Castellet de Bernabé. El uso parece destinado a tareas de tiro, bien para campo o transporte. Pero no hay
que olvidar que de un animal adulto además de aprovechar la
carne y la piel en su momento final, también producen leche y
abundante estiércol, productos todos ellos aprovechables. De la
representación anatómica de los bovinos habría que destacar su
abundancia de restos en el Puntal dels Llops y en Castellet de
Bernabé, comparado con la Seña y el Tossal de Sant Miquel. En
el Puntal, la abundancia de elementos de las patas y del miembro
posterior nos hace pensar en que, aunque éstos pertenecen a bastantes individuos, no todos los animales habitarían por allí, sino
que más bien muchas de estas unidades anatómicas, utilizadas
principalmente como combustible en las áreas metalúrgicas identificadas en el yacimiento, podrían proceder de otros yacimientos
como el Castellet de Bernabé, donde sí que se observa un predominio de animales con una edad de muerte entre 2-3 y 2-5 años y
donde hay menos huesos de las unidades del miembro anterior y
posterior y más de la cabeza, patas y cuerpo.
En cuanto a las especies silvestres, el animal más común es
el ciervo. La mayor o menor abundancia de sus restos, la distribución de sus elementos anatómicos y la edad de muerte de los
individuos determinados en cada yacimiento nos indica que se
trata de un animal frecuente en los alrededores del Puntal dels
Llops y de Castellet de Bernabé. En estos dos yacimientos se da
caza tanto a animales adultos como jóvenes. En ambos poblados
hay un mayor número de elementos de las patas y de los miembros anterior y posterior, aunque todas las unidades anatómicas
están presentes, por lo que suponemos que se trata de animales
cazados cerca y destazados por entero en el mismo yacimiento.
Sin embargo, en la Seña y en el Tossal de Sant Miquel los restos
de esta especie son escasos y entre ellos hay más elementos del
miembro anterior y posterior; además, los huesos identificados
son de animales adultos, por lo que podemos pensar que a estos
asentamientos llegan partes de ciervos, principalmente adultos,
que poseen más carne desde asentamientos bien situados para la
práctica de la caza, como el Puntal dels Llops y el Castellet de
Bernabé.
A modo de conclusión para esta fase del Ibérico Pleno podemos afirmar que la economía ganadera estaba orientada totalmente al mantenimiento de rebaños de ovejas y cabras, siempre
mixtos, matizando la presencia de un rebaño principalmente cabrío en el Puntal dels Llops.
De estos animales se obtenía carne, como nos indican los desperdicios de comida que hemos analizado, pero también otros
productos como la lana en los Villares, la leche en la Seña, y la
leche, carne y pieles en Puntal dels Llops y Castellet de Bernabé,
yacimiento en el que también se obtendría beneficio de la venta
de corderos jóvenes e infantiles vivos y de la comercialización de
las unidades anatómicas de sus esqueletos una vez descuartizados
y salados/secados, como ocurre con el cerdo.
También hay un aumento generalizado en la cría y consumo
de cerdos, animales fáciles de mantener y muy productivos, con
cuya carne una vez tratada se podía comerciar, tal y como parece
que ocurre en el Castellet de Bernabé.
Por otra parte se observa una menor presencia del bovino que
en el periodo anterior, animal mucho más costoso de mantener en
el territorio de Edeta. Tan sólo el caserío del Castellet de Bernabé
parece que fue un núcleo con suficientes recursos para poder
mantener y criar a estos animales.
395
[page-n-409]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 396
Frente al periodo anterior, se produce una reactivación de la
caza, actividad bastante importante en este momento y que en algunos poblados aporta una parte importante de la carne consumida, como ocurre en el Puntal dels Llops. La práctica de la caza
en el territorio de Edeta, donde se observa una predilección por la
captura de machos, pudo ejercitarse también como una actividad
lúdica orientada a la búsqueda de trofeos.
IBÉRICO FINAL
Hemos analizado las muestras faunísticas de los siguientes
yacimientos: la Morranda, el Cormulló dels Moros, el Torrelló del
Boverot y los Villares, que compararemos con los resultados del
Puig de la Misericòrdia.
El grueso de los yacimientos está localizado en la provincia
de Castellón. En este espacio, durante el Ibérico Final, los territorios parecen estructurarse en torno a asentamientos medianos,
como por ejemplo el Cormulló dels Moros (Arasa, 2001).
En algunos yacimientos como la Morranda y el Cormulló dels
Moros se documentan una importancia destacada de las especies
cazadas, al igual que en el Puig de la Misericòrdia. Al contrario
en el Torrelló del Boverot y en los Villares se mantiene una pauta
similar a la observada en épocas anteriores, en las que la caza
apenas tiene relevancia (gráfica 108).
Silvestres
Domésticos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LM
CM
TB
PM
LV
Gráfica 108. Ibérico Final. Importancia domésticos y silvestres en la
Morranda (LM); Cormulló dels Moros (CM); Torrelló del Boverot
(TB); Puig de la Misericordia y los Villares (LV).
La distribución de los restos por especie también nos agrupa
estos dos yacimientos que cuentan con más restos de ovicaprino,
seguidos por los de cerdo, bovino y especies silvestres. Por otra
parte, el Cormulló dels Moros y la Morranda presentan más restos
de ovicaprinos, seguidos por los de cerdo y el ciervo y el bovino
presentan unos porcentajes similares. El Puig de la Misericòrdia
es diferente, ya que la segunda especie con más restos es el ciervo
(gráfica 109).
Según la importancia de los individuos, sólo podemos valorar
los registros de la Morranda, el Cormulló dels Moros y el Torrelló
del Boverot, ya que en los dos yacimientos restantes el número
mínimo de individuos es muy escaso (gráfica 110). Las muestras
analizadas siempre indican una mayor presencia de individuos de
talla mediana y pequeña, que de mamíferos grandes.
396
Las pautas de consumo son muy variables dependiendo del
asentamiento. Así en la Morranda y en el Cormulló dels Moros
hay una preferencia por el consumo de carne de venado y del
resto de las especies silvestres, y por la carne de vacuno, principalmente; a estas especies sigue el cerdo y los ovicaprinos (gráfica 111).
En el Torrelló del Boverot y en los Villares se consume mayoritariamente carne de ovejas y cabras, seguidas por la carne de
vacuno, y en tercer lugar de cerdo y ciervo. Finalmente, en el Puig
de la Misericòrdia hay un mayor consumo de carne de venado y
de caballo, respecto al resto de especies. En este momento del
Ibérico Final se reactiva el consumo de carne de équidos en todos
los yacimientos respecto al momento anterior.
Las edades de muerte de las principales especies nos informan de diferentes usos de las mismas. Así en el Cormulló dels
Moros las edades de los 13 ovicaprinos determinados nos sugiere
un aprovechamiento de carne de los animales juveniles y adultos
/viejos, y de lana, pieles y fibras, y en menor medida un aprovechamiento lácteo. En el Torrelló del Boverot, con 10 individuos,
se evidencia un aprovechamiento principalmente cárnico y en
menor medida de lana. Finalmente, en la Morranda los únicos 5
individuos no nos permiten establecer el modelo de explotación
de estos rebaños.
En cuanto a las medidas obtenidas, hemos calculado la altura
a la cruz de las principales especies domésticas, de manera que la
alzada de las ovejas oscilaría entre los 50 y 60 cm, la de las cabras entre los 50 y 69 cm. Para el cerdo la altura a la cruz se ha
estimado entre los 62 y 72 cm, y finalmente, para el bovino no
hemos recuperado ningún hueso completo con el que calcular la
altura, aunque las medidas de las superficies articulares de otros
huesos nos indican un tamaño similar al de los ejemplares del
Ibérico Pleno.
Para este momento del Ibérico Final no podemos plantear un
análisis por territorios. Éstos, en parte, sufren un proceso de desintegración del sistema Ibérico y entran en un nuevo orden impuesto por la conquista romana.
En el territorio de Kelin, la ciudad se destruye a finales del
siglo III a.n.e, aunque continúa el hábitat hasta finales del siglo I
a.n.e. (Mata, 1991:195). La muestra ósea de los siglos II-I a.n.e.
es muy pobre tal vez como consecuencia de la pérdida de población de la ciudad. Por otra parte aunque no cambian las pautas en
el consumo, sí se observa que se recurre un poco más hacia las
especies cazadas e incluso también al consumo de carne de
équidos.
En el territorio de Edeta se produce la destrucción de la
ciudad a inicios del siglo II a.n.e., lo que conlleva el desmantelamiento de toda la red de asentamientos dependientes de ella. El
Puntal dels Llops, el Castellet de Bernabé y la Seña se destruyen
y son abandonados en el mismo momento. Tan sólo en la ciudad
queda un reducido núcleo de población ubicado en lo alto del
cerro, mientras se crean nuevos asentamientos en el llano y piedemontes (Bonet, 1995: 530). De estos nuevos hábitats no contamos con estudios faunísticos.
Del territorio de la Ilercavonia contamos con los resultados
faunísticos de cuatro yacimientos: La Morranda, el Cormulló dels
Moros, el Torrelló del Boverot y el Puig de la Misericòrdia. Todos
conservan niveles antiguos de los siglos VII o VI a.n.e., pero en
ninguno de ellos se han observado niveles de ocupación del siglo
III a.n.e. que permitan entender los cambios acaecidos en el
Ibérico Final.
[page-n-410]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 397
100%
90%
80%
70%
Conejo
Ciervo
60%
Caballo
Cerdo
50%
Bovino
Ovicaprino
40%
30%
20%
10%
0%
LM
CM
TB
PM
LV
Gráfica 109. Ibérico Final. Importancia de las principales especies a partir del NR en la Morranda (LM); Cormulló dels
Moros (CM); Torrelló del Boverot (TB); Puig de la Misericórdia y los Villares (LV).
comercial y cultural romana, como nos indica el registro del material arqueológico documentado con abundantes productos de
importación. Estos yacimientos controlan un territorio en el que
se distribuyen materiales de importación proporcionados por las
redes comerciales romanas. La presencia en el Cormulló dels
Moros de un almacén, destinado a conservar excedentes (Espí et
alii, 2000), apoyaría este papel redistribuidor tal vez en manos de
un único propietario.
El registro faunístico de estos yacimientos se caracteriza por
el predominio de los ovicaprinos, por la presencia de cerdos y bovinos y, sobre todo, por la abundancia de especies silvestres:
En la Morranda y en el Cormulló dels Moros, aunque se ha
documentado en el registro arqueológico cerámico la presencia de
material del siglo III a.n.e., no se ha localizado ningún nivel intacto de este momento. Por tanto, no sabemos nada sobre el registro faunístico de estos yacimientos durante el siglo III a.n.e. Lo
mismo ocurre con el Puig de la Misericòrdia, yacimiento que ha
proporcionado huesos de animales del siglo VII y de los siglos III a.n.e., y con el Torrelló del Boverot, donde se observa un hiatus
desde el Ibérico Antiguo hasta el Ibérico Final.
Estos poblados de tamaño mediano no debían concentrar
mucha población. Se trata de yacimientos que están en la órbita
100%
80%
Conejo
Ciervo
60%
Caballo
Cerdo
40%
Bovino
Ovicaprino
20%
0%
LM
CM
TB
PM
LV
Gráfica 110. Ibérico Final. Importancia de las principales especies a partir del NMI en la Morranda (LM); Cormulló dels
Moros (CM); Torrelló del Boverot (TB); Puig de la Misericòrdia y los Villares (LV).
397
[page-n-411]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 398
100%
90%
80%
Conejo
Ciervo
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprino
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LM
CM
TB
PM
LV
Gráfica 111. Ibérico Final. Importancia de las principales especies a partir del PESO en la Morranda (LM); Cormulló dels
Moros (CM); Torrelló del Boverot (TB); Puig de la Misericórdia y los Villares (LV).
ciervos y en menor medida otras especies como cabras, corzos y
carnívoros.
Las dimensiones de los ciervos nos indican una mayor presencia de ejemplares hembras, lo que parece contradecir que la
caza se entienda como una actividad lúdica que busca el trofeo.
Más bien parece corresponder a una caza no selectiva, como
cabría esperar en territorios poco alterados ricos en recursos
398
silvestres, en los que la caza parece perseguir un complemento
de carne y la protección de los campos de cultivo y las cosechas.
Este modelo observado en yacimientos del norte de Castellón
no se ajusta a los datos obtenidos en el Torrelló del Boverot, cuya
muestra parece corresponderse más con registros óseos del
Ibérico Pleno.
[page-n-412]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 399
BIBLIOGRAFÍA
AA.VV. (1992): La sociedad ibérica a través de la imagen. Madrid.
AA.VV. (1998): Los Iberos. Príncipes de Occidente. Catálogo de exposición, Barcelona.
ABAD CASAL, L. y SALA, F. (1992): “Las necrópolis ibéricas del
área del Levante”. Congreso de Arqueología Ibérica. Las necrópolis (Madrid, 1991), Serie Varia I. Madrid, pp. 145-167.
ABAD CASAL, L. (1985): “Arqueología romana del País Valenciano:
panorama y perspectivas”. I Jornadas de Arqueología de la
Universidad de Alicante. Alicante, pp. 337-382.
ABAD CASAL, L. (1988): “Un tipo de olpe de bronce de yacimientos
ibéricos levantinos”. Archivo de Prehistoria Levantina, XVIII,
Valencia, pp. 29-247.
AGUILAR, A., MORALES, A. y MORENO, R. (1992-94): “Informe
sobre los restos de fauna recuperados en el corte E (1983-1995) de
la Peña Negra (Crevillent, Alicante)”. Lucentum, XI-XIII,
Alicante, pp. 73-91.
ALÍA ROBLEDO, Mª J. (1996): “La base animal en el ganado caprino”. En Buxadé (coord): Zootecnia. Bases de producción
animal. T IX. Madrid, pp. 65-84.
ALMAGRO GORBEA, M. (1983): “Colonizzazione e acculturazione
nella Penisola Iberica.“Modes de contacts et processus de transformation dans les societés antiques, Pisa-Roma, pp. 492-461.
ALMAGRO GORBEA, M. (2001): “Los Íberos: Nuevas perspectivas
para sus orígenes”. En A.J. Lorrio (ed.): Los Iberos en la Comarca de
Requena-Utiel (Valencia), Serie Arqueológica, Alicante, pp. 33-47.
ALMAGRO GORBEA, M.; GÓMEZ, R; LORRIO, A,J y MONEO, T.
(1996): El poblado ibérico de El Molón (Valencia), Revista de
Arqueología, 181. Madrid, pp. 8-17.
ALMARCHE, F. (1918): La antigua civilización ibérica del Reino de
Valencia. Valencia.
ALTUNA, J. (1980): “Historia de la domesticación animal en el País
Vasco desde los orígenes hasta la romanización”. Munibe, 32, San
Sebastián, pp. 317-322.
ALTUNA, J y MARIEZKURRENA, K. (1992): “Perros Enanos en yacimientos romanos de la península iberica”. Archaeofauna, 1,
Madrid, pp. 83-86.
ALTUNA, J y MARIEZKURRENA,K. (1983): “Los restos más antiguos de gallo doméstico en el País Vasco”. Est. Arqueología
Alavesa, n 11, Vitoria, pp. 381-386.
AMBERGER, G. (1985): “Tierknochenfunde vom Cerro Macareno
(Sevilla)”. Studien über frühe Tierknochenfunde von der
Iberischen Halbinsel, 9. München, 7, pp. 6-105.
ARAN, S. (1920): Ganado Lanar y Cabrío. Biblioteca Pecuaria.
Santos Aran, Madrid.
ARANEGUI GASCÓ, C. (coord.) (1996): Els romans a les terres valencianes, Institució Valenciana d’Estudis i Investigacions,
València.
ARANEGUI, C.; MARTÍ, B.; MATA, C.; BONET, H. (1983): La
Cultura Ibérica. Servicio de Investigación Prehistórica de
Valencia, Valencia.
ARASA I GIL, F. (1983): “Ceràmica de vernís negre del poblat ibèric
del Torrelló”. Revista la Vilaroja, 2-4, Almassora.
ARASA I GIL, F. (2001): “La romanització a les comarques septentrionals del litoral Valencià. Poblament Ibèric i importacions itàliques en els segles II-I aC”. Servicio de Investigación Prehistórica.
Serie de Trabajos Varios 100. Valencia.
ARASA I GIL, F. (1995): “Material provinent del jaciment ibéric del
Cormulló dels Moros (Albocàsser-Castelló).II Els materials d’importació i les imitacions”. Quaderns de Prehistòria i Arqueología
de Castelló, 16, Castelló de la Plana, pp. 125-155.
AUBET, E. (1998): “Fenicios y Púnicos”. En Los Ibéros, Príncipes de
Occidente, Barcelona, pp. 44-45.
AUXIETTE, G. (1995): “L’Evolution du rituel funéraire à travers les
offrandes animales des nécropoles gauloises de Bucy-Le-Long.
(450/100 avant J.-C.)”. Anthropozoologica, 21, Génova, pp. 245252.
AZUAR RUIZ, R. (1989): La Rabita Califal de las dunas de
Guardamar (Alicante). Excavaciones Arqueológicas 1. Alicante.
BADIE, A.; GAILLEDRAT, E.; MORET, P.; ROUILLARD, P.;
SÁNCHEZ, M. J, y SILLIÈRES, P. (2000): “Le site antique de La
Picola à Santa Pola (Alicante, Espagne)”. Éditions recherche sur
les civilisations. Casa de Velázquez. Paris-Madrid.
BALLESTER TORMO, I. (1940): “Los interesantes hallazgos arqueológicos de Líria”. Las Provincias, 14-X-1940, Valencia.
BALLESTER TORMO, I. (1941): “Notas sobre las últimas excavaciones de San Miguel de Liria”. Archivo Español de Arqueología,
XIV, nº 44. Madrid, pp. 434-438.
399
[page-n-413]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 400
BALLESTER TORMO, I. (1943): “Sobre una posible clasificación de
las cerámicas de San Miguel de Líria con escenas humanas”.
Archivo Español de Arqueología, XVI. Madrid, pp. 64-67.
BALLESTER TORMO, I. (1946 a): “Las excavaciones de San Miguel
de Líria desde 1940 a 1942”. Archivo de Prehistoria Levantina, II.
Valencia, pp. 307-317.
BALLESTER TORMO, I. (1946 b): “Aportaciones a la protohistoria
valenciana”. Archivo de Prehistoria Levantina, II. València, pp.
351.
BALLESTER, I; FLETCHER, D; PLA, E; JORDÀ, F; ALCACER, J.
(1954): Corpus Vasorum Hispanorum. La cerámica del cerro de
San Miguel de Liria. Madrid.
BALLESTEROS, F., BENITO, J.L y GONZÁLEZ QUIROS, P.
(1996): “Situación de las poblaciones de liebre en el norte de la península ibérica”. Quercus 128, Madrid, pp. 12-17.
BARBERÁ FARRAS, J. (1975): “Grafitos ibéricos sobre cerámica
campaniense en el poblado ibérico del Castellar (Albocácer)”.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 2,
Castellón, pp. 165-166.
BARBERÀ, FARRAS, J. (1998): “Los depósitos rituales de restos de
óvidos del poblado ibérico de la Penya del Moro en Sant Just
Desvern (Baix Llobregat, Barcelona)”.Saguntum, Papeles del
Laboratorio de Arqueología de Valencia, extra 1. Valencia, pp.
129-135.
BARKER, J y BROTHWELL, D. (1980): Animal Diseases in archaeology. New York.
BARONE, R. (1976): Anatomie comparée des mammmiferes domestiques. 1. Ostéologie. Vigot. Lyon.
BARRACHINA, A. (1989): “Breve avance sobre el estudio del Pic dels
Corbs”. Homenaje A. Chabret 1888-1988. Valencia, pp. 29-42.
BARRIAL, O. y CORTADELLA, J. (1986): “Troballa d’un sacrifici al
poblat iberic laietá del Turo de Ca N’Olive de Montflorit
(Cerdanyola del Valles, Valles O.)” Estudios de la Antigüedad (3),
Barcelona, pp. 135-136.
BARRIAL, O. (1990): “El ritual del sacrificio en el mundo ibérico catalán.” Zephyrus XLIII, Salamanca, pp. 243-248.
BAXTER, I. (1998): “Species identification of equids from Wester
European archaeological deposits, methodologies, thechniques and
problems. Current and recent research in osteoarchaeology”.
Oxbow, Oxford.
BELÉN, M y ESCACENA, J.M. (1992): Las comunidades prerromanas de Andalucía occidental. Paleoetnología de la península
Ibérica. Complutum 2-3. Madrid, pp. 65-87.
BELTRAN VILLAGRASA, P. (1968): Algunos vasos ibéricos del
cerro de San Miguel de Líria. Caesaraugusta, 31-32. Zaragoza, pp.
171-174.
BENECKE, N. (1993): “On the utilization of the domestic fowl in
Central Europe from de Iron Age up to the Middle Ages”.
Archaeofauna, 2, Madrid, pp. 21-31.
BENITO IBORRA, M. (1989): “Estudio de un pequeño conjunto óseo
del Poblado del Pic dels Corbs (Sagunto)”. En Barrachina, A:
Breve avance sobre el estudio del Pic dels Corbs. Homenaje A.
Chabret 1888-1988. Valencia, pp. 41-42.
BENITO IBORRA, M. (1994): “Estudio de la fauna de la Edad del
Bronce de la Illeta del Banyets de la Reina (Campello, Alicante).
Primeros resultados”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXI,
València, pp. 119-134.
BENITO IBORRA, M. (1999): “Estudio de un pequeño conjunto óseo
del poblado del Pic dels Corbs (Sagunto)”. En Barrachina; Breve
avance sobre el estudio del poblado del Pic dels Corbs. Homenatge
a Chabret, 1888-1988. Generalitat Valenciana, Conselleria de
Cultura, Educació i Ciencia, Valencia.
BERNABEU, J., BONET, H., GUERIN, P., y MATA, C. (1986):
“Análisis microespacial del poblado ibérico del Puntal dels Llops
(Olocau, Valencia)”. Arqueología espacial, 9. Coloquio sobre el
microespacio, 3. Teruel, pp. 321-337.
400
BERNABEU, J; BONET, H; MATA, C. (1987): “Hipótesis sobre la organización del territorio edetano en época ibérica: el ejemplo del
territorio de Edeta-Llíria”. Iberos. Primeras Jornadas sobre el
mundo ibérico (Jaén, 1985). Jaén, pp. 321-337.
BERNABEU, J; PÉREZ RIPOLL, M y MARTÍNEZ VALLE, R.
(1999): “Huesos, Neolitización y Contextos Cronológicos
Aparentes”. II Congrés del Neolític a la Península Ibérica, SAGVUNTUM-PLAV, Extra-2. València, pp. 589-596
BERNABEU, J; GUITART, I.; PASCUAL, J.L. (1989): Reflexiones
entorno al patrón se asentamiento en el País Valenciano entre el
Neolítico y la Edad del Bronce. Saguntum Papeles del Laboratorio
de Arqueología de Valencia - 22, Valencia, pp. 99-123.
BERNÁLDEZ, E. (2000): “La basura orgánica de Lebrija en otros
tiempos. Estudio paleobiológico y tafonómico del yacimiento arqueológico de la calle Alcazaba de Lebrija (Sevilla)”. Boletín del
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 32. Sevilla, pp. 134150.
BINFORD, L.R. (1981): Bones: ancient men and modern myths. New
York. Academic Press.
BINFORD, L.R (1984): “Butchering, sharing and the archaeological
record”. Journal of Anthropological Archaeology 3, pp. 235-257.
BLANCO, E; CASADO, MA; COSTA,M; ESCRIBANO,R;
GARCÍA,M;
GÉNOVA,M;
GÓMEZ,A;
GÓMEZ,F;
MORENO,JC; MORLA,C; REGATO,P y SAINZ,H. (1997): Los
bosques ibéricos. Una interpretación geobotánica. Planeta.
Barcelona.
BLASCO SANCHO, Mª. F. (1999): “Factores condicionantes de la
composición de la cabaña ganadera de la II Edad del Hierro en la
mitad norte de la Península Ibérica”. En Burillo F. coord. IV
Simposio sobre los celtíberos. Economía. Zaragoza, pp. 149-156.
BLAY, F. (1992): “Cueva Merinel (Bugarra). Análisis de la fauna”.
Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, 89.
Homenaje a E. Pla, València, pp. 283-287.
BLÁZQUEZ, J. M . (1957): “La economía ganadera de la Hispania antigua a la luz de las fuentes literarias griegas y romanas”. Emerita
XXV, Mérida, pp. 159-184.
BLÁZQUEZ, J. M . (1991): Religiones en la España Antigua. Cátedra.
Madrid.
BOESSNECK, J. y DRIESCH, A. von den. (1980): Tierknochenfunde
aus vier Südspanichen Höhlen”. Studien über frühe
Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel, 7, München, pp.
1-83.
BOESSNECK, J. (1973): “Tierknochenfunde aus vier Südspanichen
Höhlen”. Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen
Halbinsel, Toscanos, München
BÖKÖNYI, S. (1984): El caballo. En I. Manson. Evolution of domesticated animals. Longman. Londres, pp. 298-310.
BONET ROSADO, H. (1988): “La Seña. Villar del Arzobispo (els
Serrans)”. Memòries arqueológiques a la Comunitat Valenciana,
1984-85. València, pp. 253-257.
BONET ROSADO, H. (1992): “La cerámica de San Miquel de Llíria;
su contexto arqueológico”. La sociedad ibérica a través de la
imagen. Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 224-236.
BONET ROSADO, H. (1995): El Tossal de Sant Miquel de Llíria. La
antigua Edeta y su territorio. Servicio de Investigación
Prehistórica, Diputación de Valencia. Valencia.
BONET ROSADO, H. (2000): “Un nivel del Ibérico Antiguo en la
Seña (Villar del Arzobispo, Valencia)”. Scripta in Honorem E.A.
Llobregat Conesa, I. Alacant, pp. 307-324.
BONET ROSADO, H. (2001): “Los iberos en las comarcas centrales
valencianas”. Los iberos en la comarca de Requena-utiel
(Valencia). Serie Arqueológica, Universidad de Alicante, pp. 6374.
BONET, H. y MATA, C. (1981): “El poblado ibérico del Puntal dels
Llops-El Colmenar (Olocau, Valencia)”.Servicio de Investigación
Prehistórica. Serie de Trabajos Varios,71, Valencia.
[page-n-414]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 401
BONET, H. y MATA, C. (1991): “Las fortificaciones ibéricas en la
zona central del País Valenciano”. Simposi Internacional
d’Arqueología Ibérica “Fortificacions. La problemática del Ibéric
Ple. Segles IV-III aC” (Manresa, 1990). Manresa, pp. 11-35.
BONET, H. y MATA, C. (1994): “La cultura ibérica en el país
Valenciano: estado de la investigación en la década 1983-93”.
Actes de les Jornades de Arqueología Valenciana, L’Alfàs del Pi,
pp. 159-183.
BONET, H. y MATA, C. (2000): “Habitat et territoire au Premier Âge
du Fer en Pays Valencien”. Colloque internationale Mailhac et le
Premie Âge du Fer en Europe occidentale. Carcassonne, 1997,
Lattes, pp. 61-72
BONET, H. y GUÉRIN, P. (1991): “Edeta/Llíria y su territorio durante
el periodo Ibérico Pleno (ss.IV-II a.C)”. VIII Reunión Nacional
sobre Cuaternario. Guia de Excursiones, Valencia, pp. 85-87.
BONET, H. y MATA, C. (1982): “Nuevas aportaciones a la cronología
final del Tossal de Sant Miquel (Llíria, Valencia)”. Saguntum, 17.
Valencia pp. 77-83.
BONET, H. y MATA.C. (1997): “Lugares de culto edetanos: propuesta
de definición”. Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló,
18. Castelló, pp. 115-146.
BONET, H. y MATA, C. (2001): “Organización del territorio y poblamiento en el País Valenciano entre los siglos VII al II a.n.e”. Entre
Celtas y Ligures 8, Madrid, pp. 175-186.
BONET, H. y MATA, C. (2002): El Puntal dels Llops un fortín
Edetano. Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos
Varios, 99. Valencia.
BONET, H. y PASTOR, I (1984): “Técnicas constructivas y organización del hábitat del Puntal dels Llops (Olocau, Valencia)”.
Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia,
18. Valencia, pp. 163-187.
BONET, H.; ARNAU, I; ALCAIDE, R; VIDAL, J.(1999): Memoria
del poblado ibérico de la Seña (Villar del Arzobispo). Campañas
1985-1989. Memorias Arqueológicas y Paleontológicas de la
Comunidad Valenciana 0. València (publicación en CD).
BONET, H.; DÍES, E; RUBIO, F. (2001): “La reconstrucción de una
casa ibérica en la Bastida de les Alcusses”. I Reunió Internacional
d’Arqueologia de Calafell. “Técniques constructives d’época ibérica i experimentació arquitectónica a la Mediterrània” (Calafell,
2000, Arqueo Mediterrània, 6. Barcelona, pp. 75-93.
BOSCH GIMPERA, P y SENENT J, J. (1915-20): “La torre ibérica de
Llucena del Cid”. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VI.
Barcelona, pp. 621-624.
BOSCH GIMPERA, P. (1924): “Els problemes arqueológics de la provincia de Castelló”. Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, V. Castellón pp. 81-120.
BOSCH GIMPERA, P. (1953): “Las urnas del Boverot (Almazora,
Castellón) y las infiltraciones célticas en tierras valencianas”.
Archivo de Prehistoria Levantina, IV, Valencia, 187-195.
BRAZA, F; VARELA, I.; SAN JOSÉ, C.; y CASES, V. (1989):
“Distribución de los cérvidos en españa”. Quercus, 42, Madrid, pp.
4-11.
BRONCANO, S. y BLÁNQUEZ, J. (1985): “El Amarejo (Bonete,
Albacete)”. Excavaciones Arqueológicas en España, 139.Madrid.
BRONCANO, S. (1989): El depósito votivo ibérico de El Amarejo
(Bonete, Albacete). Excavaciones Arqueológicas en España, 156,
Madrid.
BRU y VIDAL, S. (1955): “Notas de arqueología saguntina”. Archivo
de Prehistoria Levantina VII. València.
BULL, G. y PAYNE, S. (1982): “Tooth eruption and epiphysial fusion
in pigs and wild boar”. B.A.R. British Series 109, pp. 55-71.
BURILLO, F. (1998): Los celtíberos. Etnias y estados. Editorial
Crítica.
BURILLO, F. (1999): IV simposio sobre Celtíberos. Economía.
Institución Fernando el católico, Excma. Diputación de
Zaragoza.
BURKE, A. (2000): “Butchery of a sheep in rural Tunisia (North
África): Repercissions for the archaeological study of patterns of
bone disposal”. Anthropozoologica, 32, Paris, pp. 3-9.
BURKE, A. (2001): “Patterns of animal exploitation at Leptiminua:
faunal remains from the East Baths and from the cemetery (site
10)”. Journal of Roman Archaeology, suppl. 41, pp. 442-456.
BURRIEL, J.M. (1997): “Aproximació a la ceràmica ibèrica d’El Tos
Pelat de Montcada. L’Horta Nord de Valencia”. Recerques del
Museu d’Alcoi. 6 , Alcoi, pp. 71-85.
BUXADÉ, C. (coord.) (1996): Zootecnia. Bases de producción animal,
T VIII y IX. Madrid,
BUXÓ I CAPDEVILA, R. (1997): Arqueología de las plantas. la explotación económica de las semillas y los frutos en el marco mediterráneo de la península Ibérica, Ed. Critica/Arqueología,
Barcelona.
CABRÉ AGUILÓ, J. (1941): “Nuevos hallazgos en Líria”. Archivo
Español de Arqueología, XIV nº 42. Madrid, pp. 231-232.
CABRERA, A. (1914): Fauna Ibérica. Mamíferos. Museo Nacional de
Ciencias Naturales, Madrid.
CARO BAROJA, J. (1946): Los pueblos de España, Barcelona.
CASELLAS, S y SAÑA, M. (1997): “Fauna en, Pons, E y Rovira C..
El dipòsit d’ofrenes de la fossa 101 de Mas castellar de Pontos: Un
estudi Interdisciplinari”. Estudis Arqueológics. Girona, 4, pp. 54.
CASTAÑOS, P. (1994 a): “Estudio de los restos óseos”, en Oliver, El
Poblado Ibérico del puig de la Misericòrdia. Associació Cultural
Asmics de Vinaróz: Vinaròs, pp.155-185.
CASTAÑOS, P. (1994 b): “Estudio de la fauna de la necrópolis de
Villaricos (Almeria)”. Archaeofauna 3, Madrid, pp. 1-12.
CASTAÑOS, P. (1995): “Análisis faunístico”, en Oliver et alii., “El
Puig de la Nau. Un hábitat fortificado ibérico en el ámbito mediterráneo peninsular”, Monogràfies de Prehistòria i Arqueologia
Castellonenques, 4, Castelló, pp. 307-336.
CASTAÑOS, P. (1996 a): “Estudio de la fauna del sector V de la Mola
d’Agres”. En J.L. Peña et alii: El poblado de la Mola d’Agres.
Homenaje a Milagros Gil Mascarell. Generalitat Valenciana,
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Valencia.
CASTAÑOS, P. (1996 b): “Estudio de la fauna de la cámara inferior de
la Cueva del Moro de Olvena (Huesca)”. Bolskan, 13, II. Huesca,
pp. 139-141.
CASTEL, JMª; CARAVACA, F y DELGADO, M. (1996): Sistemas de
producción de carne de caprino”. En Buxadé (coord.) Zootecnia.
Bases de producción animal. T IX, Madrid, pp.221-236.
CASTELLÓ MARÍ, J.S. y ESPÍ PÉREZ, I. (2000): “El Xarpolar
(Planes de la Baronia, Vall d’Alcalà)”. Catálogo del Museu
Arqueològic Municipal “Camil Visedo Moltó” d’Alcoi, Alcoi, pp.
113-116.
CASTELLS, A y MAYO, M. (1993): Guía de los mamíferos en libertad de España y Portugal. Ed. Pirámide. Madrid.
CEREIJO, M.A y PATÓN , D. (1988/89): “Estudio sobre la fauna de
vertebrados recuperada en el yacimiento tartésico de Puerto 6
(Huelva)”. Huelva Arqueológica X-XI (3), Huelva, pp. 215-244.
CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1987-88): “Excavaciones de salvamento en el Torrelló del Boverot d’Almassora”. Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 13, Castellón, pp. 375377.
CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1997): “El comercio marítimo fenicio en la desembocadura del río Mijares (Castellón)”. En
Ballester, JP y Pascual,G. III Jornadas de arqueología subacúatica, Valencia, pp. 239-247.
CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1998): “El comienzo de la iberización: el Torrelló del Boverot (Almazora, Castellón)”. Quaderns
d’Arqueología i Prehistòria de Castelló, nº19. Castelló, pp. 181192.
CLAUSELL CANTAVELLA, G. (2002): Excavacions i objectes arqueològics del Torrelló d’Almassora (Castelló). Museu Municipal
d’Almassora. Castellón.
401
[page-n-415]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 402
CLAUSELL, G., IZQUIERDO, I y ARASA, F. (2000): “La fase del
Ibérico final en el asentamiento del Torrelló del Boverot
(Almazora, Castellón): dos piezas cerámicas singulares”. Archivo
Español de Arqueología, 73 (181-182), Madrid, pp. 87-104.
CLAVERO, P.L. (1977): Los climas de la región Valenciana. Tesis
Doctoral. Universidad de Barcelona.
COLOMER, A. (1989): “Chasse et élevage, Approche de la consommation de viande sur le site de lattes (Hérault)”. Lattara 2, Lattes,
pp. 85-100.
COLUMELA, L.J.M. (1988): De los trabajos del campo. Ed.por
Holgado, siglo XXI. Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Madrid.
COOP y DEVENDRA (1982): “Systems biological and economic eficiencies”. In World Animal Science, C1: Sheep and goat production. Elsevier. Amsterdam, pp. 297-307.
COSTA, J. (1891): Estudios Ibéricos. Madrid.
CRAWFORD, R.D. (1984): “Domestic fowl”. En I. Manson, Evolution
of domesticated animals. Longman, Londres, pp. 298-310.
CUADRADO, E. (1987): La necrópolis ibérica del Cigarralejo (Mula,
Murcia). Bibliotheca Praehistórica Hispana, XXIII, Madrid.
CHAIX, L. y MENIEL, P. (1996): Éléments d’Archéozoologie.
Editions Errance. Paris.
CHAPA, T. y MAYORAL, V. (1998): “Explotación económica y fronteras políticas, Diferencias entre el modelo ibérico y el romano en
el límite entre la Alta Andalucía y el sureste”. Archivo Español de
Arqueología 71, Madrid, pp. 63-71.
CHAPLIN, R.E. (1971): The study of Animal Bones from
Archaeological sites. London. Seminar Press.
DAVIDSON, I. (1989): La economía del final del Paleolítico en la
España Oriental. Serie de Trabajos Varios del S.I.P. nº 85.
DAVIS, S. (1989): La arqueología de los animales. Ediciones
Bellatera, Barcelona, 243.
DAZA ANDRANA, A. (1996): “Producción de pieles y de estiércol”.
En C. Buxadé (coord.) Zootecnia. Bases de producción animal.
Madrid, pp. 167-180.
DE HOZ, J. (1983): “Las lenguas y la epigrafía prerromanas de la
Península Ibérica”. Actas del VI Congreso Español de Estudios
Clásicos. Madrid, pp. 351-396.
DE PEDRO MICHO, MªJ. (1994): “La Edad del Bronce en el País
Valenciano: Estado de la cuestión”. Actes de les Jornades
d’Arqueología. Alfas del Pi. Valencia, pp 61-87.
DÍAZ, M. y MOYANO, F.J. (1996): “Reproducción en el ganado caprino”. En C. Buxadé (coord.) Zootecnia. Bases de producción
animal. T IX. Madrid, pp. 85-100.
DIÉGUEZ (1992): “Historia, evolución y situación actual del cerdo
ibérico”. En El Cerdo ibérico. La naturaleza, la dehesa. Badajoz,
pp. 9-36.
DÍES, E y Álvarez, N. (1998): “Análisis de un edificio con posible función palacial: La casa 10 de la Bastida de les Alcusses”. Los Ibéros
Príncipes de Occidente. Saguntum. Papeles del Laboratorio de
Arqueología de Valencia, extra-1. Valencia, 327-342.
DÍES, E; BONET,H; Álvarez,N y PÉREZ JORDÀ,G (1997): “La
Bastida de les Alcusses (Moixent). Trabajos de excavación y restauración (1990-95)”. Archivo de Prehistoria Levantina, Vol XXII.
Valencia, pp. 215-281.
DRIESCH A y BOESSNECK, J (1976): Castro do Zambujal. Die
Fauna, Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen
Halbinsel, 5. Munchen.
DRIESCH, A. (1975): “Sobre los hallazgos de huesos en los
Saladares”. Noticiario Arqueológico hispánico, Arqueología, 3,
Madrid, pp. 62-66.
DRIESCH, A. y BOESSNECK, J.(1969): Die fauna des Cabezo
Redondo bei Villena (Prov. Alicante).Studien uber fruhe
Tierknochenfunde von der Iberische Halbinsel, 1, Munich, pp 43-95.
DUPRÉ, M y RENAULT-MISKOVSKI (1981): “ Análisis Polínico”,
en Bonet y Mata, El poblado Ibérico del Puntal dels Llops (El
402
Colmenar) (Olocau-Valencia). Servicio de Investigación
Prehistórica, Serie de Trabajos Varios, 71.València.
DURAN, A y PALLARES, M. (1915-20): “Exploració Arqueológica al
Barranc de la Valltorta”. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans.
Tomo VI. Barcelona, pp. 451-454.
EPSTEIN, I. (1984): El Asno. En I. Manson. Evolution of domesticated
animals. Longman. Londres.
ESPÍ, I. y MOLTÓ, S. (1997): Revisió cronològica de la ceràmica feta
amb torn del Puig d’Alcoi. Recerques del Museu d’Alcoi, 6, pp. 8798, Alcoi.
ESPÍ, I.; IBORRA, MªP. y DE HARO, S. (2000): “El área de almacenaje del poblado ibero-romano del Cormulló dels Moros
(Albocàsser-Castelló). III Reunió sobre economía en el Mon Ibèric
(Valencia, 1999). Saguntum Papeles del Laboratorio de
Arqueología de Valencia, extra 3, València, pp. 147-152.
ESTÉVEZ, J. (1985): “Estudio de los restos faunísticos”.En Olaria,C.
Cova Fosca, Castellón, pp. 281-338.
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A.(1941): “Los toros hispánicos de
Cabezo Lucero (Rojales, Alicante)”.Archivo Español de
Arqueología, XLV. Madrid, pp. 513-523.
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, A; GÓMEZ BELLARD, C y RIBERA
LA COMBA, A. (1988): “Las ánforas griegas, etruscas y feniciopúnicas en las costas del País Valenciano”. Navies and commerce
of the greeks, the carthaginians and the etruscans in the
Tyrrhenain Sea (Ravello, 1987), PACT, 20, Rixensart, pp. 317-333.
FERNÁNDEZ,C; FARNÓS, A; OBIOL,E; RODRÍGUEZ,M; VIRGILI,J, ARASA, J. (1996): “Mediterráneo”. Cuadernos de la trashumancia, nº 19. Madrid.
FERRER ERES, M.A. (2002): “Actividad extractiva y metalúrgica”.
En Bonet y Mata. El Puntal dels Llops un fortín Edetano. Servicio
de Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos Varios, 99.
Valencia, pp. 192-210.
FIENNES (1868):The Natural History of the dog. The World
Naturalist. London.
FLETCHER VALLS, D. (1947): “Exploraciones arqueológicas en
Casinos”. Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de
Trabajos Varios 10, Valencia, pp. 65-87.
FLETCHER VALLS, D. (1956): “Sobre los límites cronológicos de la
cerámica pintada de San Miguel de Líria”. Congreso Nacional de
Cencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV Sesión
(Madrid, 1954). Zaragoza, pp. 739-741.
FLETCHER VALLS, D. (1964): “Memoria de las actividades de la
Delegación”, Noticiario Arqueológico Hispánico, VI. Madrid, pp.
381-382.
FLETCHER VALLS, D. (1965): La labor del SIP en el año 1961.
Valencia.
FLETCHER VALLS, D. (1968): “Esquema general sobre economía del
pueblo ibero. Comunicación a la 1ª Reunión de Historia de la
Economía Antigua en la Península Ibérica”. Saguntum. Papeles del
Laboratorio de Arqueología de Valencia, 5, Valencia, pp. 43-53.
FLETCHER VALLS, D. (1968-69): La labor del SIP y su museo el pasado año 1966 y 67.València.
FLETCHER VALLS, D. (1978): Cinco inscripciones ibéricas de Los
Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia)”. Archivo de
Prehistoria Levantina, XV. Valencia, pp. 191-208.
FLETCHER VALLS, D. (1981): “Villares VII. Plomo escrito de
Caudete de las Fuentes (Valencia). Archivo de Prehistoria
Levantina, XVI. Valencia, pp. 463-474.
FLETCHER VALLS, D. (1984): “El complejo arqueológico del cerro
de San Miguel, Liria”. Lauro, 1. Líria, pp. 15-25.
FLETCHER VALLS, D. (1985): “Textos ibéricos del Museo de
Prehistoria de Valencia”, Servicio de Investigación Prehistórica.
Serie de Trabajos Varios 81, Valencia.
FLETCHER, D; PLA, E y ALCACER,J (1965): La Bastida de les
Alcusses (Mogente, Valencia). Servicio de Investigación
Prehistórica. Serie de Trabajos Varios, 24, Valencia
[page-n-416]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 403
FLETCHER, D; PLA, E y ALCACER,J (1969): La Bastida de les
Alcusses (Mogente, Valencia). Servicio de Investigación
Prehistórica. Serie de Trabajos Varios, 25, Valencia.
FLORS, E y MARCOS, C. (1998): “Avanç preliminar de les excavacions del jaciment ibèric de la Morranda (Ballestar, Castelló)”.
Quaderns de Prehistòria i Arqueología de Castelló, 19. Castelló,
pp. 291-309.
FORCADA MIRANDA, F. (1996): “Reproducción ovina”. En Buxadé,
Zootecnia. Bases de producción animal, T VIII. Madrid, pp. 77-92.
FUMANAL MªP; VIÑALS, MJ; FERRER, C; AURA,E; BERNABEU,J; CASABÓ,J; GISBERT,J y SENTI, MA. (1993):
“Litoral y poblamiento en el litoral valenciano durante el
Cuaternario reciente: Cap de Cullera-Puntal de Moraira”. Fumanal
y Bernabeu (eds.). Estudios sobre Cuaternario, Valencia.
Universitat de Valencia-AEQUA.Cf, pp. 249-259.
GARCÍA PETIT, L. (1999): Sobre algunos restos de avifauna en el
Cerro del Villar, en Aubet et alii: Cerro del Villar- I. El asentamiento fenicio en la desembocadura del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland, Arqueología Monografías , Junta de
Andalucía, pp. 313-318.
GAUDELLI (1987): Contribution à l’étude des zoocénosis préhistoriques en Aquitanie. Würm ancien et interstade würmien. These de
doctorat. Bordeaux. Universite de Bordeaux I.
GIL MASCARELL, M. (1969): “La Torre de Foyos”. Penyagolosa, 7.
Castellón.
GIL MASCARELL, M. (1973): “La Torre Ibérica de Foyos (Lucena
del Cid, Castellón)”. Actas del XII Congreso Nacional de
Arqueología (Jaén, 1971). Zaragoza, pp. 519-526.
GIL MASCARELL, M. (1977): “Excavaciones en la Torre de Foios
(Llucena, Castellón)”. Cuadernos de Arqueología y Prehistoria
Castellonense 4, Castellón, pp. 299-304.
GIL MASCARELL, M. (1978): “La Torre de Foios (Llucena,
Castellón). Elementos para su cronología”. Saguntum, 13,
Valencia, pp.251-264.
GIL MASCARELL, M. (1981): Bronce Tardío y Bronce Final en el
País Valenciano. Monografías del Laboratorio de Arqueología de
Valencia, 1. Valencia, pp.9-39.
GIL MASCARELL, M. (1992): “La agricultura y la ganadería como
vectores económicos del desarrollo del Bronce Valenciano”.
Saguntum Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia,
25. Valencia, pp. 49-67.
GIL MASCARELL, M; FERNÁNDEZ IZQUIERDO, A y OLIVER,
A. (1996): “ Resultados de las excavaciones arqueológicas en el
yacimiento ibérico de la Torre de Foios (Lucena, Castellón).
Quaderns de Prehistòria i Arqueología de Castelló, 17. Castellón,
pp. 219-246
GIL-MASCARELL, M. (1971): Yacimientos ibéricos en la Región
Valenciana. Estudio de su poblamiento, Tesis doctoral I-II,
Universitat de Valencia, Valencia.
GIL-MASCARELL, M. (1984): “El bronze final i l’inici del procés d’iberització al País Valenciá”. Fonaments, 4, Barcelona, 11-29.
GLASS, M. (1991): “Animal Production Systems in Neolitic
Central Europe”. BAR International Series, 571. Oxford. Inglaterra.
GODYNICKI, S (1965): “Determination of deer height on the basis of
metacarpal and metatarsal bones”. Roczniki Wyzszej szkoly rolniczei w poznanium, 25, pp. 39-51.
GÓMEZ BELLARD, C (1984): La necrópolis del Puig dels Molins
(Ibiza). Excavaciones Arqueológicas en España, 132. Madrid.
GÓMEZ BELLARD, C (1995): “Baléares, La civilisation phénicienne
et punique”. Manuel de Recherche, Leiden-New York-Köln, pp.
762-765.
GÓMEZ BELLARD, C; GUERIN, P y PÉREZ, G. (1993):
“Témoignage d’une production du vin dans l’Espagne préromaine”. La production du vin et de l’huile en Méditerranée de
l’Age du Bronze à la fin du XVIème siècle (Aix-en-Provence-
Toulon, 1991). Bulletin de Correspondance Hellénique, suppl.
XXVI. Paris, pp. 181-188.
GÓMEZ MORENO, M. (1953): “El plomo ibérico de San Miguel de
Líria”. Archivo de Prehistoria Levantina, III. Valencia, pp. 223-229.
GÓMEZ SERRANO, N.P. (1929): “Sección de Antropología y
Prehistoria”. Anales del Centro de Cultura Valenciana, T.II,
Valencia. En Bonet et alii (1981): El poblado ibérico del Puntal
dels Llops.SIP.STV,71, Valencia.
GÓMEZ SERRANO, N.P. (1931): “Sección de Antropología y
Prehistoria”. Anales del Centro de Cultura Valenciana, VIII, 9
Valencia, 127.
GÓMEZ SERRANO, N.P. (1951): “Guerras de Aníbal preparatorias
del sitio de Saguntum”. Centro de Cultura Valenciana, Valencia. En
Bonet et alii (1981): El poblado ibérico del Puntal dels
Llops.SIP.STV,71, Valencia.
GONZÁLEZ PRATS, A.; RUIZ. E. y GARCÍA. A. (1999): “La Fonteta
1997. Memoria preliminar de la 2ª campaña de excavaciones ordinarias en la ciudad fenicia de la desembocadura del río Segura,
Guardamar (Alicante)”, Actas del I Seminario Internacional sobre
temas fenicios. Alicante 1999, Alicante, pp, 257-301.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1983): “Estudio del poblamiento antiguo de
la Sierra de Crevillente “, Anejo I de la revista Lucentum II,
Alicante, pp, 265-286.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1986-89): “La presencia fenicia en el levante
peninsular y su influencia en las comunidades indígenas”. I-IV
Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, Ibiza. Trabajos del
Museo de Ibiza, nº 24. Ibiza, pp, 109-117.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1990): “La factoría fenicia de Guardamar.”
Azarbe. Guardamar.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1992 a): El proceso de formación de los pueblos ibéricos en el Levante y sudeste de la Península Ibérica.
Complutum 2-3, Madrid, pp, 137-150.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1992 b): “Una vivienda metalúrgica en la
Peña Negra (Crevillente-Alicante). Aportación al conocimiento del
Bronce Atlántico en la Península Ibérica”. Trabajos de Prehistoria,
49. Madrid, pp. 243-257.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1998): “La Fonteta: el asentamiento fenicio
de la desembocadura del río Segura (Guardamar, Alicante, España).
Resultados de las excavaciones 1996-97”. Rivista di studi fenici.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1999): La Fonteta 1996-98. El emporio fenicio de la desembocadura del río Segura. Catálogo de exposición.
Guardamar.
GONZÁLEZ PRATS, A. y RUIZ SEGURA, E. (1997): “Una zona metalúrgica de la primera mitad del siglo VII AC en la ciudad fenicia
de la Fonteta (Guardamar, Alicante)”. XXIV Congreso Nacional de
Arqueología, Octubre 1997. Cartagena.
GONZÁLEZ WAGNER, G. (1991): “El sacrificio del Moloch en fenicia. Una respuesta cultural adaptativa a la presión demográfica”,
Congreso Internazionale di Studi Fenici e Punici. Atti del II
Congreso, Vol 1, Roma.
GRACIA, F y MUNILLA, G. (1997): Protohistória. Pobles i cultures
a la Mediterrània entre els segles XIV i II aC. Universitat de
Barcelona. Barcelona.
GRACIA, F; MUNILLA, G. y PALLARÉS, R. (1989): La Moleta del
Remei. Alcanar-Montsià. Campaña 1985-86. Tarragona.
GRANT, A. (1975): Appendix B. The use of tooth wear as a guide to
the age of domestic animals. In excavations at Portchester Castle.
Edited by Cunliffe. Reports of the Research Comitte of the Society
of Antiquaries of Londond, 32, pp. 437-450.
GRANT, A. (1982): The use of tooth wear as a guide of the age of domestic ungulated. In ageing and sexing Animal Bones from
Archaeological Sites. Edited by Wilson, Grigson y Payne. B.A.R.
British Series, 109.
GRANT, A. (1984): Animal Husbandry in Wessex and the Thames valley. En Cunliffe, B y Miles, D (eds). Aspects of the Iron Age in
Central Southern Britain. University of Oxford, pp. 102-19.
403
[page-n-417]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 404
GRAU ALMERO,E; PÉREZ JORDÀ,G; IBORRA MP y DE
HARO, S. (2001): “Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería
en el territorio de Kelin en época Ibérica. Los Iberos en la
Comarca de Requena-Utiel. Serie Arqueológica. Alicante, pp.
89-104.
GRAU MIRA I. (1998-99): “Un posible centro productor de cerámica
ibérica con decoración figurada en la Contestania”. Lvcentvm,
XVII-XVIII. Alicante.
GRAU MIRA, I. (1998): “Aproximación al territorio de época ibérica
Plena (ss.VI-II aC) en la región centro meridional del País
Valenciano”. Arqueología Espacial ,19-20, Teruel, pp. 309-321.
GRAU MIRA, I. (2002): “La formación del mundo ibérico en los valles del Alcoià y el Comtat (Alicante): Un estado de la cuestión”.
Lvcentum, XIX-XX, 2000-2001. Alicante, pp. 95-111
GRAU, I y MORATALLA, J. (1998): El poblamiento de época ibérica
en el Alto Vinalopó. Villena.
GRAYSON, D.K. (1973): On the methodology of faunal analysis.
American Antiquity 38, pp. 432-439.
GRIGSON, C. (1982): “Sex and Age determination of some bones and
teeth of domestic cattle: a review of the literature”. Ageing and sexing animal bones from archaeological sites. BAR British Series
109, Oxford, pp. 7-23.
GUERIN, P (1987): “El asentamiento ibérico del Castellet de Bernabé
(Llíria, Valencia). Informe preliminar”. XIX Congreso Nacional de
Arqueología (Castelló de la Plana, 1987), Zaragoza, pp 553-564.
GUERIN, P. (1995): El poblado del Castellet de Bernabé (Llíria) y el
Horizonte Ibérico Pleno edetano. Tesis Doctoral. Universitat de
Valencia.
GUERIN, P. (1999): “Hogares, molinos, telares…El castellet de
Bernabé y sus ocupantes”, Arqueología Espacial, 21, Teruel, pp.
85-99.
GUERIN, P. (2003): El poblado del Castellet de Bernabé (Llíria) y el
Horizonte Ibérico Pleno edetano. Servicio de Investigación
Prehistórica. Serie de trabajos varios, 101. València.
GUERIN, P. y BONET, H.(1988): “Castellet de Bernabé. Llíria. El
Camp del Turia”. Memòries Arqueològiques a la Comunitat
Valenciana 1984-1985. Valencia, pp.178-179.
HARCOURT, R.A. (1974): The dog in prehistoric and early historic
Britain. Journal of Archaeological Science, 1, pp. 151-175.
HARRISON, R.J, y MORENO, G. (1985): “El policultivo ganadero o
la revolución de los productos secundarios”. Trabajos de
Prehistoria, 42, Madrid, pp. 51-82.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. (1986): La cultura del Argar en Alicante.
Relaciones temporales y espaciales con el mundo del Bronce
Valenciano”. Homenaje a Luis Siret. Sevilla, 341-350.
HERNÁNDEZ, F y JONSON, L. (1994): “Estudio de la avifauna”, en
Rosellò, E y Morales, A. Castillo de Doña Blanca. Archaeo-environmental investigations in the Bay of Cádiz, Spain (750-500 B.C),
B.A.R. International Series 593. Oxford, pp. 81-90.
HODKINSON, S. (1988): “Animal Husbandry in the Greek polis”, en
Whittaker,C,R: Pastoral Economies in Classical Antiquity. The
Cambridge Philological Society, vol. 14,pp. 35-74.
IBORRA, MªP. (1997): “Anexo I, estudio de los restos faunísticos”. En
Sala.F: Funcionalidad y vida cotidiana en el poblado ibérico del
Puntal (Salinas, Alicante). Agua y Territorio, I Congreso de estudios del Vinalopó, pp. 198-204.
IBORRA, MªP. (1998): “Estudio de los restos óseos.” En Castellano, J
y Sabater, A. El siglo IV aC en el Alto Turia. El vertedero y la torre
de los Arenales (La Celadilla, Ademuz, Valencia). Saguntum,
Saguntum Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia,
31, València, pp. 202-204.
IBORRA, MªP. (1999): “Estudio de la fauna recuperada en la capa II
de la Cova d’En Pardo” En Soler et alii. Uso funerario al final de
la Edad del Bronce de la Cova d’En Pardo (Planes, Alicante). Una
perspectiva pluridisciplinar. Reserques del Museu d’Alcoi, 8,
Alcoi, pp. 138-144.
404
IBORRA, MªP. (2000): “Los recursos ganaderos en época ibérica”.
Saguntum Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia,
extra-3, Valencia, pp. 81-91.
IBORRA, MªP. (2002 a): “La ganadería y la caza en el Puntal dels
Llops”. En Mata y Bonet. El Puntal dels Llops un Fortín Edetano.
Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos Varios,
99. Valencia, pp. 175-184.
IBORRA, MªP. (2002 b): “Fauna del Torrelló del Boverot”.
Excavacions i objectes arqueològics del Torrelló d’Almassora
(Castelló). Museu Municipal d’Almassora. Castelló, pp. 17-21.
IBORRA, MªP. GRAU, A Y PÉREZ JORDÀ, G. (2003): “Recursos
agrícolas y ganaderos en el ámbito fenicio occidental. Estado de la
cuestión”. En Gómez Bellard ed. Ecohistoria del paisaje agrario.
La agricultura fenicio púnica en el mediterráneo. Valencia.
INIESTA, A. (1987): 10 años de excavaciones en Coimbra del
Barranco Ancho, Jumilla. Consejería de Cultura, Educación y
Turismo, Murcia, pp. 14-18.
JAMESON, H, M. (1988): “Sacrifice and animal husbandry in classical
Greece. En Whittaker”, C.R. Pastoral Economies in Classical
Antiquity,Vol.14, Cambridge, pp. 87-119.
JORDÁ CERDÀ, F. (1952): El poblado ibérico de la Balaguera (Puebla
Tornesa, Castellón). Resultado de la primera campaña de excavaciones de 1950. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,
XXVIII, Castellón, pp. 267-296.
JOVER MAESTRE, J y LÓPEZ PADILLA, J.A: (1995): “El Argar y
el Bronce Valenciano. Reflexiones entorno al mundo funerario”.
Trabajos de Prehistoria, 52,1. Madrid, pp. 71-86.
JOVER MAESTRE, J; LÓPEZ MIRA, J.A y LÓPEZ PADILLA, J.A
(1995): El poblamiento durante el II Milenio en Villena (Alicante).
Villena.
JUAN CABANILLES, J Y MARTÍNEZ VALLE, R. (1988): “Fuente
Flores (Requena, Valencia). Nuevos datos sobre el poblamiento y
la economía del neo-eneolítico valenciano”. Archivo de
Prehistoria Levantina, XVIII, Valencia, pp. 181-231.
KIESEWALTER, I. (1888): Skelettmessungen an Pferden als Beitrag
zur theoretischen grundlage der Beurteilungslehre des Pferdes.
Thèse. Leipzig.
KLEIN R.G y CRUZ-URIBE, K. (1984): The analysis of animal bones
from archaeological sites. Chicago. University Press.
LAFAYETE, G. (1877): “Astragalus/Tali”. En MM.CH Daremberg et
EDM Saglio Dictionaire des Antiquites Grecques et Romaines, T
V. Paris.
LAMBOGLIA, N. (1954): “La cerámica precampana della Bastida”.
Archivo de Prehistoria Levantina, V. Valencia, pp. 05-146.
LAUWERIER, R.C. (1993): “Bird remains in Roman graves”.
Archaeofauna, 2. Madrid, pp. 75-82.
LAZARO, A; MESADO, N; ARANEGUI, C y FLETCHER, D.
(1981): “Materiales de la necrópolis ibérica de Orleyl ((Vall
d’Uixo, Castellón)”. Servicio de Investigación Prehistórica. Serie
de Trabajos Varios, 70. Valencia.
LEGEE, A (1978): “Archaeozoology or zooarchaeology?”. In
Brothwell D.R; Thomas K.D y Clutton- Brock J (edit). Research
problems in zooarchaeology. Institute of archaeology. Occcasional
Publication 3. London, pp. 129-132.
LEGGE, A.J.(1994): “Animals remains and their interpretation”. En
Harrison, R.J, Moreno
LEVINE, M.A. (1982): “The use of crow height measurements and
eruption-wear sequences to age horses teeth” . Ageing and sexing
animal bones from archaeological sites. BAR British Series 109,
Oxford, pp. 223-250.
LIGNEREUX (2000): Estudio de la fauna. En Badie, A; Gailledrat, E;
Moret, P; Rouillard, P, Sánchez, MJ y Sillieres, P. (2000): “Le site
antique de La Picola à Santa Pola (Alicante, Espagne)”. Éditions
recherche sur les civilisations. Casa de Velázquez. Paris-Madrid.
LILLO, P.A. (1981): El poblamiento ibérico en Murcia. Murcia.
LINCOLN (1991): Sacerdotes y ganado. Akal.
[page-n-418]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 405
LISEAU, C. (1998): “El Soto de Medinilla. Faunas de mamíferos de la
edad del hierro en el valle del Duero (Valladolid, España)”.
Archaeofauna 7. Madrid, pp. 11-210.
LÓPEZ PADILLA, J.A. (2001): “El trabajo del hueso, asta y marfil”.
Catálogo Exposición ...Y Acumularon Tesoros, València, pp. 247257.
LÓPEZ, G. (1973): El toro en la numismática ibérica e ibero-romana.
Numisma 23-24. Barcelona, pp 23-24.
LÓPEZ, G.C, y LEGGE, A,J. (1994): Mocín un poblado de la Edad del
Bronce (Borja, Zaragoza). Zaragoza.
LORRIO, A.J. (2001): “La arqueología ibérica en la Comarca de
Requena-Utiel: Análisis Historiográfico”. En Lorrio (ed): Los
Íberos en la Comarca de Requena-Utiel (Valencia). Serie
Arqueología. Alicante, pp. 15-32.
LULL, V. (1983): La Cultura de El Argar. Un modelo para el estudio
de las formaciones económico-sociales prehistóricas. Madrid.
LYMAN, R. (1994): Vertebrate Taphonomy. Cambridge University
Press.
LLOBREGAT CONESA, E.A. (1962): “Los precedentes y el ambiente
comarcal de la Valencia romana”. Saitabi, XII. Valencia, 43.
LLOBREGAT CONESA, E.A. (1975): Contestania Ibérica, Instituto
de estudios Alicantinos, Serie 2, número 2, Alicante.
LLOBREGAT CONESA, E.A. (1991): “La escultura ibérica en piedra
del País Valenciano. Bases para un estudio crítico contemporáneo
del Arte Ibérico”. ILUCANT. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert,
Alicante, pp. 81-100.
LLORENS, M.M.(1995): “Los hallazgos numismáticos”. El Tossal de
Sant Miquel de Llíria. La Antigua Edeta y su territorio, Valencia,
pp. 467-478.
MAHDI, M. (1999): Pasteur de L’Atlas. Production pastorale, droit et
rituel. Casablanca. Marruecos.
MARCUZZI, G. (1989): “Les relations mythologiques symboliques
entre l’homme et les animaux pendant la préhistoire et dans l’histoire en Europe”. Homme, animal, societe III. Histoire et Animal.
Presses de l’institut d’etudes politiques de Toulouse. Toulouse, pp.
179-194.
MARRIEZKURRENA, K. y ALTUNA,J. (1983): “Biometría y diformismo sexual en el esqueleto de Cervus elaphus würmiense, postwürmiense y actual del Cantábrico”. Munibe, 35. San Sebastián,
pp. 203-246.
MARTÍ BONAFÉ, A y MATA, C. (1992): Cerámicas de tipo feniciooccidental en las comarcas de L’Alcoià y El Comtat (Alacant).
Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia,
23, Valencia, pp. 103-107.
MARTÍ BONAFE, M.A.(1998): El área territorial de Arse-saguntum
en época ibérica. Valencia. Tesis doctoral. Universitat de Valencia.
MARTÍ OLIVER, B. (1983): El naixement de la agricultura en el País
Valencià. Valencia.
MARTÍ, B y BERNABEU, J. (1992): “La Edad del Bronce en el país
Valenciano”. Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria. Pp.555-567. Zaragoza.
MARTÍ, J. (1994): Estudio de la fauna siglos IV-I aC. En Buxò et alii.
L’oppidum de l’Esquerda (campanyes de 1981-91). Memories de
Intervencions Arqueológiques a Catalunya nº 7.
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1984): Carta arqueológica de la Ribera.
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1985): “La Cultura del Bronce Valenciano en
la Ribera”. AL-Gezira, 1, Alzira, pp. 35-36.
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. (1934): “Casco de plata céltico de
la primera Edad del Hierro”. Investigación y Progreso, VIII.
Madrid, pp. 22-25.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1987-88): “Estudio de la fauna de dos yacimientos ibéricos: Villares y Castellet de Bernabé”. Saguntum,
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 21. Valéncia,
pp.183-230.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1990): “La fauna de vertebrados”. El III milenio a.C en el País Valenciano. Los poblados de Jovades
(Cocentaina, Alacant) y Arenal de la Costa (Ontinyent, Valencia).
Universitat de Valencia, Valencia, pp.123-151.
MARTÍNEZ-VALLE, R. (1991): “Análisis y clasificación de los restos
óseos. En Mata C. Los Villares”. Servicio de Investigación
Prehistórica Serie de Trabajos Varios 88, València; pp. 255-260.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1995): “Fauna cuaternaria del País
Valenciano. Evolución de las comunidades de macromamíferos”.
El Cuaternario del País Valenciano, Universitat de València, pp.
35-244.
MARTÍNEZ-VALLE, R. (1996): “Fauna del Pleistoceno Superior en el
País Valenciano; Aspectos económicos, huellas de manipulación y
valoración paleoambiental”. Tesis doctoral. Universitat de
València. Facultat de Geografía i Història.
MARTÍNEZ-VALLE, R. (1997): “Anexo I restos faunísticos de la
Illeta del Banyets.” En Álvarez; El almacén del templo A. aproximación a espacios constructivos especializados y su significación
socio-económica. En Olcina M. La Illeta dels Banyets (El
Campello, Alicante) Estudios de la Edad del Bronce y época
Ibérica.. Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Serie mayor
1. Alicante, pp. 133-174.
MARTÍNEZ VALLE, R y IBORRA, MªP. (2001): “Los recursos agropecuarios y silvestres en la Edad del Bronce del Levante
Peninsular”. Catálogo Exposición Y Acumularon Tesoros,
València, pp. 221-229.
MASON I.L (1984): Evolution of domesticated animals. London and
New York. 452 pp.(Mason para vaca, BöKönyi, S para caballo,
Epstein, H para asno y mula, Clutton-Brock, J para perro, Belyaev,
D,K para zorros, Robinson, R para conejo, Skjenneberg S para
ciervo, y para cerdo Epstein,H y Bichard M).
MATA PARREÑO C. (1978): “La Cova del Cavall y unos enterramientos en urna, de Líria (Valencia)”. Archivo de Prehistoria
Levantina, XV, València, pp. 113-136.
MATA PARREÑO, C. (1989): “Cerámicas grafitadas en Los Villares
(Caudete de las Fuentes, Valencia”. XIX Congreso Nacional de
Arqueología (Castellón de la Plana, 1987), vol. I. Zaragoza, pp.
1053-1064.
MATA PARREÑO, C. (1991): Los Villares (Caudete de las Fuentes,
Valencia). Origen y evolución de la Cultura Ibérica. Servicio de
Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos Varios, 88. Valencia.
MATA PARREÑO, C. (1998): “Las actividades productivas en el
Mundo Ibérico”. Los Iberos Príncipes de Occidente. Barcelona,
pp. 95-101.
MATA PARREÑO, C. (2000): “Las representaciones de animales en la
cerámica ibérica”. En AA.VV: L’arqueología fa ciutat: Les excavacions de la Plaça de Cisneros. Ajuntament de Valencia,
Valencia.
MATA, C., PÉREZ, G; IBORRA, MªP; GRAU, E. (1997): El vino de
Kelin. Universitat de Valencia.
MATA, C; MARTÍ, M.A y IBORRA,MªP. (1994-96): “El país Valencià
del bronce recent a l'ibèric antic: el procés de formació de la societat urbana ibérica”. GALA, 3-5, Sant Feliu de Codines, pp.183218.
MATA, C; MARTÍ, M.A y VIDAL FERRUS, X. (1991): “Los Villares
(Caudete de las Fuentes). Memoria científica de 1986 a 1988.
Memorias Arqueológicas y Paleontológicas de la Comunidad
Valenciana, Valencia, 1999.
MATA,C; DUARTE, F; FERRER, MA; GARIBÓ,J; VALOR, J.
(2001): “KELIN (Caudete de las Fuentes) y su territorio”. Los
Íberos en la comarca de Requena-Utiel (Valencia). Serie
Arqueológica. Universidad de Alicante. Alicante.
MATEU, J. (1980): “El llano de inundación del Xúquer (País
Valenciano): geometría y repercusiones morfológicas y paisajísticas”. Cuadernos de Geografía, 27. Valencia 121-142.
MATOLCSI, J. (1970): “Historiche Eforschung der Korpergrosse des
Rindes auf Grund von ungarischem Knochematerial”. Z.
Tierzuchtg. Zuchtgsbiol. 87, pp. 89-137.
405
[page-n-419]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 406
MEADOW, R.H (1980): “Animal bones: problems for the archaeologist together with somo possible solutions”. Paléorient, 6. CNRS,
Francia, pp. 65-77.
MESADO OLIVER, N. (1988): “Nuevos materiales arqueológicos en
el pozo I del yacimiento de Vinarragell (Burriana-Castellón)”.
Archivo de Prehistoria Levantina, XVIII, Valencia, pp. 287-328.
MESADO, N y ARTEAGA, O. (1979): “Vinarragell (Burriana,
Castellón), II”. Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de
Trabajos Varios, 61. Valencia.
MESADO, N. (1974): Vinarragell (Burriana, Castellón). Trabajos
Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, 46, València,
170 págs.
MESADO, N; y SARRIÓN, I. (2000): “Un enterramiento insólito: el
caballo ibérico de la Regenta.” Commemoració del XXX aniversari
del Museu Arqueològic comarcal de la Plana Baixa. Burriana
(1967-1997).Burriana, Castelló, pp. 89-101.
MIRÓ, C y MOLIST, N. (1982): “Estudi de les restes de fauna de la
Tomba”. Ampurias 44, Barcelona, pp. 102-103.
MIRÓ, C y MOLIST, N. (1982): “Estudio de la fauna,” en López et
alii. Excavaciones en el poblado layetano del Turó del Vent,
Llinars del Vallès, campañas 1980-81. Monografies
Arqueológiques 3. Diputaciò de Barcelona.
MIRÓ, C y MOLIST, N. (1990): “Elements de ritual domèstic al poblat
ibéric de la Penya del Moro (Barcelona”). Zephyrus XLIII,
Salamanca, pp. 311-318.
MIRÓ, JM. (1992): “Estudio de la fauna de la necrópolis ibérica del
Turo dels dos Pins (Cabrera de Mar, el Maresme)” Archaeofauna
1, Madrid, pp. 157-169.
MOLINA, F. (1978): Definición y sistematización del Bronce T ardío
y Final en el SE. de la península. Cuadernos de Prehistoria de la
Universidad de Granada ,3, Granada, pp. 159-232.
MONRAVAL, J.M y LÓPEZ, M. (1984): “Restos de un silicernio en la
necrópolis ibérica de El Molar. San Fulgencio, Guardamar del
Segura (Alicante)”. Saguntum Papeles del Laboratorio de
Arqueología de Valencia 18, Valencia, pp. 145-162.
MONTERO, M. (1999): “Informe de Arqueofauna,” en Aubet et alii:
Cerro del Villar- I. El asentamiento fenicio en la desembocadura
del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland,
Arqueología Monografías , Junta de Andalucía. 319.
MORALES, A y ROSELLÓ, E. (1992): “Peña Negra (Alicante):
efectos de la selección apriorística de muestras en
Arqueozoología”. Archaeofauna 1. Madrid, 1-10.
MORALES, A y LISEAU, C (1995): “Análisis comparado de las
faunas arqueológicas en el valle medio del Duero durante la Edad
del Hierro”. En Delibes et alii. Arqueología y Medio Ambiente. El
primer milenio a.C en el Duero Medio. Historia de Castilla y León.
Valladolid.
MORALES, A (1990): Arqueozoología teórica, usos y abusos reflejados
en la interpretación de las asociaciones de fauna de yacimientos antrópicos. Trabajos de Prehistoria, 47, Madrid, pp. 251-290.
MORALES, A., HERNÁNDEZ, F., y JUARRANZ, MA. (1991): “Los
restos animales recuperados en la tumba 11/145 de la necrópolis de
Los Castellones del Ceal”. Trabajos de Prehistoria 48, Madrid, pp.
343-348.
MORALES, A; y MOLERO, R. (1989): “Informe faunístico del depósito votivo del Amarejo (Bonete, Albacete)”. Excavaciones
Arqueológicas en España 156. Madrid, pp. 64-78.
MÜLLER, H.H (1993): “Horse skeletons of the Bronze Age in Central
Europe”. En Clason et alii.: Skeletons in her Cupboard. Oxbow
Monograph , 34. Oxford, pp. 143-150.
NICHOLSON, R. (1993): “ A morphological investigation of burnt
animal bone and evaluation of its utility in Archaeology”. Journal
of Archaeological Science, 20, pp. 411-428.
NODDLE, B.A. (1974): “Ages of epiphyseal clousure in feral and domestic goats and ages of dental eruption”. Journal of
Archaeological Science, I, pp. 195-204.
406
OBERMAIER, H y WERNERT, P. (1919): Las pinturas rupestres del
barranco de la Valltorta (Castellón) “C.I.P.P” Memoria nº 23,
Madrid.
OLIVER FOIX, A. (1986 a): “Materiales etruscos en el Bajo
Maestrazgo (Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonenses, 8. Castellón, pp. 189-256.
OLIVER FOIX, A. (1986 b): “Grafitos ibéricos de Albocàsser”, Boletín
del Centro de Estudios del Maestrazgo, 16. Benicarló, pp. 63-66.
OLIVER FOIX, A. (1991): La presencia fenicia y púnica al sur de las
bocas del Ebro. A tti del Congresso Internazionale di Studi Fenici
e Punici. Consiglio Nazionale delle Richerche. Roma, pp. 0911101
OLIVER FOIX, A. (1993): Territorio y poblamiento protohistóricos en
el llano litoral del Baix Maestrat, Tesi Doctoral. Universitat de
Barcelona, Barcelona.
OLIVER FOIX, A. (1996 a): Poblamiento y territorio protohistórico
en el llano litoral del Baix Maestrat (Castellón). Sociedad
Castellonense de Cultura, Castellón de la Plana.
OLIVER FOIX, A. (1996 b): “Fauna y vegetación en los ritos culturales ibéricos”. Quaderns de Prehistoria i Arqueología de Castelló,
17.Castelló, pp. 281-308.
OLIVER FOIX, A.(1995): “Material procedente del yacimiento ibérico
del Cormulló dels Moros (Albocàsser-Castelló).I Características
generales y material ibérico”. Quaderns de Prehistòria i
Arqueología de Castelló, 16. Castelló de la Plana, pp. 115-124.
OLMEDA, M. (1974): El desarrollo de la sociedad española. I los
pueblos primitivos y la colonización. Editorial Ayuso, Madrid.
PAGE, V. (1998): Museo del Cigarralejo, Mula, Murcia. Boletín de la
asociación Española de Amigos de la Arqueología, nº 38. Murcia,
pp. 9-40.
PALOMAR MACIÁN, V. (1995): La Edad del Bronce en el Alto
Palancia. Segorbe.
PALOMAR MACIÁN, V. (1996):“Sobre la utilización de las cuevas en
el bronce valenciano y su relación con los yacimientos al aire
libre”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia Castellonense, 17,
pp. 157-174.
PARIS, P,(1903-1904): Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive, I y II, Paris.
PASCUAL BENITO, J.L (1995): Origen y significado del marfil durante el Horizonte Campaniforme y los inicios de la Edad del
Bronce en el País Valenciano, Saguntum Papeles del Laboratorio
de Arqueología de Valencia, 29, vol 1. València, pp. 19-31.
PAYNE, S. (1972): “Partial recovery and sample bias: the results of
some sieving experiments”. In (E.S. Higgs,) Papers in economic prehistory. Cambridge University Press, Cambridge, pp.
49-64.
PAYNE, S. (1973): “Kill-off patterns in sheep and goats: The mandibles from Asvan Kale”. Anatolian Studies, vol, XXIII, pp. 281303.
PÉREZ BALLESTER, J y BORREDA, R. (1998): “El poblamiento
ibérico del Valle del Canyoles. Avance sobre un proyecto de evolución del paisaje en la comarca de la Costera (Valencia)”,
Saguntum 31, València, pp. 133-152.
PÉREZ BALLESTER, J y BORREDA, R. (2003): “Los exvotos ibéricos del yacimiento de la Carraposa (Valle del Cànyoles)”.
Madrider Mittelungen, 25. Madrid.
PÉREZ BALLESTER, J y MATA, C (1998):”Los motivos vegetales en
la cerámica del Tossal de Sant Miquel (Llíria, Valencia). Función y
significado de los Estilos I y II”. Congreso Internacional Los
Iberos. Príncipes de Occidente (Barcelona 1997), Saguntum.
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, extra 1.
València, pp. 231-243.
PÉREZ JORDÀ, G. y BUXÓ, R. (1995): “Estudi sobre una concentració de llavors de la I Edat del Ferro del jaciment de Vinarragell
(Borriana, La Plana Baixa).” Saguntum, 29, vol. 1. Valencia, pp.
57-64.
[page-n-420]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 407
PÉREZ JORDÀ, G; IBORRA, MªP; GRAU, E; BONET, H. y MATA,
C. (1999): “La explotación agraria del territorio en época ibérica:
los casos de Edeta y Kelin”. Sèrie Monogràfica 18. Museu
d’Arqueologia de Catalunya, Girona, pp. 151-167.
PÉREZ RIPOLL, M (1978): “Análisis faunísticos de los restos óseos
procedentes del poblado de la Edad del Bronce de les Planetes”.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 5.
Castellón, pp. 238-241.
PÉREZ RIPOLL, M (1980): “La Fauna de vertebrados, en Martí et
alii,: Cova de L’Or (Beniarrés, Alicante)”. Servicio de
Investigación Prehistórica Serie de Trabajos Varios, 65, Valencia.
PÉREZ RIPOLL, M (1990): “La ganadería y la caza en la Ereta del
Pedregal”. Archivo de Prehistoria Levantina, Vol XX, València,
pp. 223-254.
PÉREZ RIPOLL, M. (1983): Avance del estudio de la fauna Anejo I
Lucentum, Alacant, pp. 284-286.
PÉREZ RIPOLL, M. (1992): Marcas de carnicería, fracturas intencionadas y mordeduras de carnívoros en los huesos prehistóricos
del mediterráneo español. Instituto de cultura. J. Gil-Albert.
Alicante.
PÉREZ RIPOLL, M.(1999): “La explotación ganadera durante el III
milenio a.C. en la Península Ibérica”. Saguntum-PLAV, Extra 2.
Valencia, pp. 95-103.
PETERS, J. (1993): “Archaic milet: daily life and religious customs
from archaeozoological perspective”. En H. Buitenhuis and A.T
Clason (eds), Archaeozoology of the Near East, pp 88-96. Leiden.
The Netherlands: Universal Book services.
PLA BALLESTER, E. (1962): “Nota preliminar sobre Los Villares
(Caudete de las Fuentes, Valencia). VII Congreso Nacional de
Arqueología (Barcelona, 1960). Zaragoza, pp. 233-239.
PLA BALLESTER, E. (1966): “Actividades del Servicio de
Investigación Prehistórica”. Archivo de Prehistoria Levantina XI.
Valencia, pp. 296-297.
PLA BALLESTER, E. (1968): “Instrumentos de trabajo ibéricos en la
región valenciana”. Estudios de Economía Antigua de la Península
Ibérica, Barcelona, pp. 143-190.
PLA BALLESTER, E. (1972): Actividades del Seivicio de
Investigación Prehistórica. Archivo de Prehistoria Levantina, XIII.
Valencia, pp. 89-291.
PLA BALLESTER, E. (1980): Los Villares (Caudete de las Fuentes,
Valencia). Servicio de investigación Prehistórica. Serie de
Trabajos Varios, 68, Valencia.
PLA BALLESTER, E. (1985): “Excavación de urgencia en la Cueva
del sapo del término de Chiva.” La labor del SIP y de su museo en
el pasado año de 1983. València, pp. 56-60.
PLA, E. y BONET, H. (1991): “Nuevos hallazgos fenicios en yacimientos valencianos (España)”. Festchrift für Wilhelm Schüle
zum 60 geburstag. Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen
Seminars Marburg, 6-Internationale Archäologie, 1, Marburg, pp.
248-258.
PLA, E. y MARTÍ, B. (1988): “L’Arqueologia a la Ribera del Xúquer.
Estat actual de la investigació. L’Escenari Històric del Xúquer”.
Actes de la IV Assemblea d’Història de la Ribera. L’Alcúdia, 42.
PORCAR RIPOLLÉS, J.B. (1933): Les cultures a la Platja de Castelló.
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XIV. Castellón,
pp. 79-89.
POVEDA NAVARRO A.M. (1998): “La iberización y la formación del
poder en el valle del Vinalopó (Alicante)”. Sagvuntvm Papeles del
laboratorio de Arqueología de Valencia, extra-1, Valencia, pp.
411-424.
PUIGCERVER, A. (1992-94): “Arqueología de la Edad del Bronce en
Alicante. La Horna, La Foia Perera y la Lloma Redona”.
Lucentum, XI-XIII. Alacant, pp. 63-71.
PURDUE (1983): citado en Reizt y Wing (1999).
QUERCUS rev. (1995): “Betizu, una raza bovina autóctona en peligro
de extinción”. Quercus, pp. 41-42.
RABANAL, M. (1985): “Fuentes literarias del País Valenciano en la
antigüedad, en Arqueología del País Valenciano: panorama y perspectiva”. Anejo de la revista Lucentum. Alicante, pp. 211-255.
RAMOS FERNÁNDEZ, .(1982): “Precisiones para la clasificación de
la cerámica ibérica”. LVCENTVM, I. Anales de la Universidad de
Alicante. Alicante, pp. 117-134
RAMOS, R. (1994-95): “El sacrificio de los dioses. Otra lectura de las
escenas pintadas en un vaso de Llíria”. ARSE 28-29. Sagunto, pp.
129-133.
REIZT, E y WING, E. (1999): Zooarchaeology. Cambridge manual in
Archaeology.
RIPOLLÉS ALEGRE, P.P. (1975): “Hallazgos numismáticos en
Albocácer, Cabanes y Borriol”. Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 2. Castellón, pp. 91-193.
RIPOLLÉS ALEGRE, P.P. (2001): Historia monetaria de la ciudad ibérica de Kelin. En Lorrio ed: Los Íberos en la Comarca de Requenautiel. Serie Arqueológica, Alicante, 105-116.
RIVAS MARTÍNEZ, S. (1982): “Étages bioclimatiques,secteurs chorologiques et séries de végétation de l’Espagne méditerranéenne”.
Définition et localisation des écosystèmes méditerranéenne terrestres, St. Maximin 16-20/11/81, Ecología Mediterránea, T.VIII,
fasc. 1/2. Marseille, pp. 275-288.
ROLDAN, J.M. (1994): El Imperialismo romano y la conquista del
mundo mediterráneo (264-133 A.C). Ed. Síntesis.
ROSELLÓ VERGER, V. (1972): “Los ríos Júcar y Turia en la génesis
de la albufera de Valencia”. Cuadernos de Geografía, 11. Valencia,
pp. 7-25.
ROSELLÓ VERGER, V. (1995): Geografía del País Valenciá.
Edicions Alfons el Magnànim, Valencia.
ROSELLÓ, E y MORALES, A. (1994): Castillo de Doña Blanca.
Archaeo-environmental investigations in bay of Cádiz, Spain (750500 B.C). BAR 593, Oxford.
ROUDIL, J.L y GUILANE, J. (1976): Les civilisations du Bronze en
Languedoc. Prehistoire Française, II. Paris, pp.459-469.
ROYO GÓMEZ, J. (1942): Cova Negra de Bellús. II Relación detallada del material fósil. Trabajos Varios del S.I.P, pp. 14-18.
RUIZ RODRÍGUEZ, A. (1998): “Los príncipes iberos: procesos económicos y sociales”. Saguntum-Papeles del laboratorio de
Arqueología de Valencia, extra 1 Valencia, pp. 289-308.
RUIZ RODRÍGUEZ, A. (2000): “El concepto de clientela en la sociedad de los príncipes”. III Reunió sobre economía en el món
Ibèric. Saguntum-Papeles del laboratorio de Arqueología de
Valencia, extra 3. Valencia, pp. 11-20.
RUIZ ZAPATERO, G (1985): Los Campos de Urnas del NE, de la
Península Ibérica. Tesis doctoral, 2 vols, Madrid.
RUIZ ZAPATERO, G (2001): “El final de la Edad del Bronce en la
Península Ibérica”. …Y Acumularon Tesoros. Valencia, pp. 103115.
RUIZ, A y MOLINOS, M. (1984): “Elementos para un estudio del patrón de asentamiento en las campiñas del Alto Guadalquivir durante el Horizonte Ibérico Pleno (Un caso de sociedad agrícola
con estado)”. Arqueología Espacial. Coloquio sobre redistribución y relaciones entre los asentamientos, nº 4. Teruel, pp. 187206.
RUIZ, A y MOLINOS, M. (1993): Los Iberos. Análisis arqueológico
de un proceso histórico. Ed. Crítica. Barcelona.
RYDER, L,M .(1983): Sheep and Man. Duckworth. London.
SÁNCHEZ VELDA, A. (1986): Catálogo de las razas autóctonas españolas. II Especie Bovina, Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación, Madrid.
SANMARTÍ, J. y BELARTE C. (2001): “Urbanización y desarrollo de
estructuras estatales en la costa de Cataluña (siglos VII-III a.n.e.)”,
Entre celtas e íberos., Madrid, pp. 161-174.
SANMARTÍ,J y SANTACANA, J. (1992): El poblat ibéric d’Alorda
Park. Calafell, Baix Penedés. Campanyes 1983-1988.
Barcelona.
407
[page-n-421]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 408
SARRIÓ GOÇALBO, E.M. (1958): “ Importante hallazgo arqueológico en Albalat de la Ribera ¿Sucronem descubierta?”. Diario Las
Provincias, Valencia.
SARRIÓN, I. (1975): “Restos de la I Edad del Hierro en la Cueva
Honda de Cirat (Castellón)”. Lapiaz 2, València, pp. 4-9.
SARRIÓN, I. (1979): “Restos de corzo en yacimientos valencianos y
conquenses. Estudio de la fauna de Covalta”. Lapiaz nº 3 y 4.
Valencia, pp. 94-97.
SARRIÓN, I. (1981): “Estudio de la fauna del yacimiento Ibérico el
Puntal dels Llops”, Servicio de Investigación Prehistórica, Serie
de Trabajos Varios, 71.València, pp. 163-180.
SARRIÓN, I. (1986): “Análisis faunístico en, Palomar La Cueva del
murciélago, Altura Castellón”. Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología nº 12. Castellón, pp. 82-95.
SARRIÓN, I. (1990): “Apéndice I. Estudio de la fauna de la Cueva II.”
Saguntum,Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 23,
València, pp. 180-182.
SARRIÓN, I. (1998): “Clasificación preliminar de la fauna”. En De
Pedro: La Lloma de Betxi (Paterna, Valencia). Un poblado de la
Edad del Bronce. Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de
Trabajos Varios, 94. Valencia, pp. 247-270.
SARRIÓN, I. (2003): “El caballo de la Regenta, Burriana. Estado de
conservación y restauración. En Quesada y Zamora eds. El caballo
en la Antigua Iberia. Real Academia de la Historia BAH, 19.
Madrid.
SCHMID, E. (1972): Atlas of animal bones for prehistorians arcahaeologist and quaternary geologist. Elsevier publishing. Amsterdam,
London, New York.
SCHOCH,
W.
y
SCHWEINGRUBER,
F.H.
(1982):
“Holzkohlenalytische ergebnisse aus der bronzezeitlichen siedlung
Fuente Álamo. Prov. Almería. Spanien”. Archäologisches
Korrespondenzblatt, 12, pp. 451-455.
SCHULTEN, A. (1947-1955): Fontes Hispaniae Antiquae, IX vols.
Barcelona.
SERRANO VAREZ, D.(1987): “Yacimientos ibéricos y romanos de la
Ribera (Valencia)”. A.C.V. 12, Valencia.
SHANKLIN, E. (1985): “Sustentance and symbol: Anthropological
studies of domesticates animals”. Annual Reiew of Anthropolgy 14,
pp. 375-403.
SHERRAT, A.G. (1981): “Plough and pastoralisme: aspects of the secondary products revolution”. En Hodder, I., Isaaac, G.,
Hammond, N(eds): Pattern of the past. Londres, pp. 261-305.
SIERRA ALFRANCA, I. (1996): “Sistemas de producción ovina”. En
Buxadé, coord. Zootecnia. Bases de producción animal. T.VIII.
Madrid, pp. 93-110.
SILVER, L.A. (1969): The aging of domestic animals. IN Brothwell y
Higgs (eds), pp. 283-302.
SIMÓN GARCÍA, J.L. (1999): “La ocupación del territorio durante la
Edad del Bronce en el Sinus Illicitanus. Cambios en el litoral y su
influencia en el hábitat”. Geoarqueología i Quaternari Litoral.
Memorial Mª P. Fumanal, Valencia, pp. 257-267.
SOERGEL, R y UERPMANN, H.P. (1985): “Estudio de la fauna”, en
Niemeyer, H.G. El yacimiento fenicio de Toscanos, Urbanística y
Función, Aula Orientalis, 3, Barcelona.
408
SOLER GARCÍA, J.Mª. (1987): Excavaciones arqueológicas en el
Cabezo Redondo (Villena, Alicante), Instituto de Estudios GilAlbert, Alacant.
SORIGUER, R.C.; FANDOS, P.; BERNÁLDEZ, E.; DELIBES, J.R;
(1994): “El ciervo en Andalucía y Sevilla”. Junta de Andalucía
Estación Biológica de Doñana (CSIC).
TARRADELL MATEU, M. (1968): El Arte Ibérico. Barcelona.
TARRADELL MATEU, M. (1978): “La romanització”, Historia de
Catalunya, 1. Barcelona, pp. 216-238.
TARRADELL MATEU, M. (1969): “La Cultura del Bronce
Valenciano. Nuevo ensayo de aproximación”. Saguntum. Papeles
del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 6. Valencia, pp. 7-30.
TEICHERT, M. (1975): Osrteometrische Untersuchungen zur
Berechnung der Widderisthöhe bei schafen. In Clason, a.T (edit).
Archaeozoological Studies North Holland Publishung,
Amsterdam, Oxford, pp. 51-69.
TEICHERT, M. (1969): Osteometrische Untersuchungen zur
Berechnung der Widderisthöhe bei vor-und frühgeschichtlichen
Schweimen. Kühn- Archiv, 83, pp. 237-292.
TRIAS, G. (1967-1968): Cerámicas griegas de la Península Ibérica.
The William L. Bryant Foundation. Monografías sobre cerámicas
hispánicas, 2,2 vols. Valencia.
UERPMAN, H.P. (1978): “Informe sobre los restos óseos faunísticos
del corte nº1 del poblado de los Castillejos en las peñas de los
Gitanos. Montefrío.” Cuadernos de Prehistoria de la Universidad
de Granada. Serie monográfica 3, Granada, pp. 153-168.
UERPMANN, H.P. (1973): “Tierknochenfunde aus der phönizischen
faktorei von Toscanos und anderen phönizisch beeinflubten fundorten der provinz Málaga in südspanien”, Studien ubre frühe
tierknochenfunde von der iberischen halbinsel, 4, München, pp.
35-65.
UERPMANN, H.P. (1976): “Elevage neolithique en Espagne.
L’élevage néolothique en Mediterranée Occidentale”. Colloque international de l’institut de Recherches Mediterranéannes. Paris,
pp. 87-94.
URIOS, V; ESCOBAR J,V; PARDO, R; GÓMEZ J,A. (1991): Atlas de
las aves nidificantes de la comunidad Valenciana. Generalitat
Valenciana.
UROZ SÁEZ, J.(1983): La Regio Edetania en la época ibérica,
Instituto de estudios alicantinos, serie II, nº 23, Alicante.
VEGA, L; CERDEÑO, ML; y CÓRDOBA DE OYA, B. (1998): “El
origen de los mastines ibéricos. La transhumancia entre los pueblos prerromanos de la meseta”. Complutum, 9, pp. 117-135.
VIGNE, J.D. (1982): “Les ossements d’animaux dans les sepultures”.
Dossiers de l’Archaeologie, 66, pp.78-83.
WAIT, G.A. (1985): Ritual and Religion in Iron Age Britain. B.A.R.
British Series 149 (i).
WHEELER y REITZ (1978): Recogidos en Reitz y Wing, 1999.
WHITE (1953): Recogido en Reitz y Wing, 1999.
ZAPATA DE LA VEGA, J. (1991): “Tipos de trashumancia y estructuras ganaderas de la comunidad de la Villa y Tierra de Ayllón”.
Sobre Cultura Pastoril. IV Jornadas de Etnología, 1990. Centro de
investigación y animación etnográfica. Instituto de conservación y
restauración de bienes culturales. Sorzano.
[page-n-422]
Portada PREHISTORIA
19/4/07
19:42
Página 1
[page-n-423]
Portada PREHISTORIA
19/4/07
19:42
Página 2
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 103
LA GANADERÍA Y LA CAZA DESDE
EL BRONCE FINAL HASTA EL IBÉRICO
FINAL EN EL TERRITORIO VALENCIANO
por
Mª. PILAR IBORRA ERES
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
2004
[page-n-2]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página I
[page-n-3]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página II
[page-n-4]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página III
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
SERIE DE TRABAJOS VARIOS
Núm. 103
LA GANADERÍA Y LA CAZA DESDE EL
BRONCE FINAL HASTA EL IBÉRICO
FINAL EN EL TERRITORIO VALENCIANO
por
Mª PILAR IBORRA ERES
VALENCIA
2004
[page-n-5]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página IV
ISSN 1989-540
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA
S E R I E D E T R A B A J O S VA R I O S
Núm. 103
Esta publicación constituye la Tesis Doctoral de la autora, que fue presentada en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
València, el 25 de septiembre de 2003, ante el siguiente tribunal:
Dr. Mauro Hernández Pérez, presidente.
Dr. Francisco Burillo Mozota, vocal.
Dra. Helena Bonet Rosado, vocal.
Dr. Pere Miquel Guillem Calatayud, vocal.
Dra. Elena Grau Almero, secretaria.
Fue dirigida por los doctores:
Dra. Consuelo Mata Parreño, y
Dr. Manuel Pérez Ripoll
Obtuvo la calificación de Excel·lent cum laude y el Premi Extraordinari de Doctorat, el 18 de mayo de 2004.
I.S.B.N.: 84-7795-377-5
Depósito Legal: V-5317-2004
Imprime: Textos i Imatges, S.A.
Pol. Ind. Virgen de la Salud. Ronda del Este s/n. 46950 Xirivella.
Tel. 963 13 40 95
[page-n-6]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página V
A mis Padres
A Inés y a Nicolás
[page-n-7]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página VI
[page-n-8]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página VII
ÍNDICE
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Capítulo 1. EL MARCO GEOGRÁFICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.1. MONTAÑAS Y LLANURAS LITORALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. UN CLIMA DE CONTRASTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
7
Capítulo 2. EL MARCO CULTURAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.1. EL BRONCE FINAL (1100-1000 / 700 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. EL HIERRO ANTIGUO (700-575 / 550 a.n.e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. LA CULTURA IBÉRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. EL IBÉRICO ANTIGUO (575-550 /475-450 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. EL IBÉRICO PLENO (450-400/200 a.n.e.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. EL IBÉRICO FINAL (200-1 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
11
11
12
12
14
Capítulo 3. LA ARQUEOZOOLOGÍA IBÉRICA VALENCIANA. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN . . . . . . . . . . .
15
Capítulo 4. METODOLOGÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
4.1. CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. ASPECTOS TAFONÓMICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. LA COMPARACIÓN ENTRE MUESTRAS DE YACIMIENTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
21
Capítulo 5. CARACTERÍSTICAS Y ESTUDIO FAUNÍSTICO DE LOS YACIMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. LA MORRANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
23
25
32
34
43
5.2. EL CORMULLÓ DELS MOROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
51
57
58
67
5.3. LA TORRE DE FOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
72
72
5.4. VINARRAGELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
73
73
VII
[page-n-9]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página VIII
5.5. EL TORELLÓ DEL BOVEROT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del Bronce Final (950-800 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de Campos de Urnas (780-700 a.n.e.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de la primera fase del Hierro Antiguo HA a (680-670 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de la segunda fase del Hierro Antiguo HA b (640-630 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del Ibérico Antiguo (550-450 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del Ibérico Final (170-140 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.3. VALORACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FAUNA DEL TORRELLÓ DEL BOVEROT . . . . . . . . . . . . . .
5.5.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6. EL TOSSAL DE SANT MIQUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea recuperada entre los años 30 y 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos VI-V a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos IV-II a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
132
134
134
136
136
139
140
143
5.7. EL CASTELLET DE BERNABÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del siglo V a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del siglo III a.n.e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
145
147
147
151
154
157
168
5.8. EL PUNTAL DELS LLOPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
174
177
183
189
196
5.9. LA SEÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos VI-V a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos V-IV a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos IV-II a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
201
203
203
205
205
208
210
216
5.10. LOS VILLARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos VII-VI a.n.e. (Hierro Antiguo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del siglo VI a.n.e. (Ibérico Antiguo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos V-IV a.n.e. (Ibérico Pleno, fase 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos III-II a.n.e. (Ibérico Pleno, fase 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea del siglo II a.n.e. (Ibérico Final) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII
75
75
76
77
81
83
86
89
92
95
99
124
217
217
220
220
225
228
230
233
234
239
251
[page-n-10]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página IX
5.11. LA BASTIDA DE LES ALCUSSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
255
257
261
264
272
5.12. ALBALAT DE LA RIBERA (ALTER VINTIHUITENA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos VIII-VII a.n.e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de los siglos III-II a.n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
275
276
277
279
281
282
285
5.13. LA FONTETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de Fonteta III (670-625 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de Fonteta VI (600-650 a.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La muestra ósea de Fonteta VII (560-550 a.n.e.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.13.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
286
286
287
287
291
294
297
299
309
Capítulo 6. RESUMEN DE MARCAS ANTRÓPICAS Y DE LAS PRODUCIDAS POR OTROS AGENTES . . . . . . .
313
Capítulo 7. LAS ESPECIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323
7.1. LOS OVICAPRINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.2. LA OVEJA (Ovis aries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La gestión de los rebaños de ovejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La oveja desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.3. LA CABRA (Capra hircus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La gestión de los rebaños de cabras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cabra desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.4. EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE LA CABAÑA OVINA Y CAPRINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.5. LOS OVICAPRINOS EN LOS RITOS IBÉRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas funerarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas de carácter doméstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros usos de los huesos de los ovicaprinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323
323
323
323
325
329
329
330
333
334
335
336
336
7.2. EL BOVINO (Bos taurus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.2. LA GESTIÓN DE LOS BOVINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.3. EL BOVINO DESDE EL BRONCE FINAL HASTA EL IBÉRICO FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.4. LOS BOVINOS EN LOS RITOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas funerarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas de carácter doméstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros usos de los huesos de bovino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337
337
337
337
343
343
343
343
7.3. EL CERDO (Sus domesticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.2. LA GESTIÓN DE LOS CERDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.3. EL CERDO DESDE EL BRONCE FINAL HASTA EL IBÉRICO FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.4. LOS CERDOS EN LOS RITOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas funerarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas de carácter doméstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros usos de los huesos de cerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
343
343
344
344
347
348
348
349
IX
[page-n-11]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página X
7.4. LOS ÉQUIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.1. EL CABALLO (Equus caballus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antecedentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cría y el mantenimiento del caballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El caballo desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El caballo en los ritos ibéricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.2. EL ASNO (Equus asinus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antecedentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cría y el cuidado de los asnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El asno desde el Ibérico Antiguo hasta el Ibérico Final. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El asno en los ritos ibéricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5. EL PERRO (Canis familiaris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.2. EL CUIDADO DE LOS PERROS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.3. EL PERRO DESDE EL BRONCE FINAL HASTA EL IBÉRICO FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.4. EL PERRO EN LOS RITOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361
361
362
362
363
7.6. EL GALLO (Gallus domesticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6.2. LA CRÍA DE LOS GALLOS Y LAS GALLINAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6.3. EL GALLO DESDE EL IBÉRICO ANTIGUO HASTA EL IBÉRICO FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6.4. GALLOS Y GALLINAS EN LOS RITOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas funerarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrendas de carácter doméstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
363
363
363
363
364
364
364
7.7. LA CABRA MONTÉS (Capra pyrenaica). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.3. LA CABRA MONTÉS EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365
365
365
365
7.8. EL CIERVO (Cervus elaphus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8.3. EL CIERVO DESDE EL BRONCE FINAL HASTA EL IBÉRICO FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8.4. EL CIERVO EN LOS RITOS IBÉRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365
365
366
366
367
7.9. EL CORZO (Capreolus capreolus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9.3. EL CORZO EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368
368
368
369
7.10. EL JABALÍ (Sus scrofa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.10.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.10.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.10.3. EL JABALÍ EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
369
369
369
370
7.11. EL OSO (Ursus arctos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.11.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.11.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.11.3. EL OSO EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
370
370
370
371
7.12. EL TEJÓN (Meles meles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.12.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.12.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.12.3. EL TEJÓN EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371
371
371
371
7.13. EL ZORRO (Vulpes vulpes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.13.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.13.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.13.3. EL ZORRO EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X
349
349
349
349
350
356
357
357
357
357
361
371
371
371
372
[page-n-12]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página XI
7.14. LOS LAGOMORFOS. EL CONEJO Y LA LIEBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.14.1. ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.14.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La liebre ibérica (Lepus granatensis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El conejo (Oryctolagus cuniculus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.14.3. EL CONEJO Y LA LIEBRE EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372
372
372
372
372
373
7.15. LAS AVES SILVESTRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.15.1. LAS ESPECIES IDENTIFICADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La perdiz (Alectoris rufa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El águila real (Aquila chrysaetos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Águila indeterminada (Aquila sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El buitre leonado (Gyps fulvus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El ánade real (Anas platyrhynchos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El sisón (Otis tetrax). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.15.2. LAS AVES EN LA CULTURA IBÉRICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373
374
374
375
375
375
375
375
376
376
Conclusiones. EVOLUCIÓN DE LAS FAUNAS DESDE EL BRONCE FINAL AL IBÉRICO FINAL . . . . . . . . . . . . . . .
379
BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399
XI
[page-n-13]
1ªs pag (I-XII)
19/4/07
19:45
Página XII
[page-n-14]
001-118
19/4/07
19:48
Página 1
INTRODUCCIÓN
El trabajo que aquí se presenta surge a raíz de nuestra colaboración con la Dra. Consuelo Mata Parreño en las excavaciones de
los Villares, de Caudete de las Fuentes (Valencia), el año 1990.
Estas excavaciones se enmarcarían años después en un proyecto
más amplio dirigido a definir la estructura del poblamiento en el
entorno del yacimiento, el considerado territorio de Kelin, con
planteamientos similares a los que guiaron en la década de los
ochenta la investigación del poblamiento en época ibérica en el
Camp de Túria (Bernabeu et alii, 1986, 1987).
Comenzamos a estudiar el material faunístico de estas excavaciones y de forma paralela llevamos a cabo una recopilación de
la información sobre la fauna en la época Ibérica, comprobando la
escasez de trabajos faunísticos, su consideración como apéndices
inconexos en los trabajos y, en general, una falta de planteamientos teóricos a la hora de abordar los proyectos de investigación incluyendo esta parte del registro arqueológico.
La larga ocupación de los Villares nos permitió centrar nuestra investigación en este aspecto, ampliando el marco cronológico al periodo comprendido entre el Bronce Final y el Ibérico Final. Más adelante ampliamos el marco geográfico y comenzamos
a estudiar los restos faunísticos de otros yacimientos del País Valenciano que nos facilitaron arqueólogos del Departament de
Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València, del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, del
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de
Alicante y directores de excavaciones de salvamento.
Desde entonces hemos venido presentando resultados parciales. Realizamos una primera aportación sobre las actividades de
subsistencia en el artículo “El País Valencià del bronze recent a
l’ibèric antic: el procés de formació de la societat urbana ibèrica”
(Mata et alii, 1994-96).
A este primer artículo siguieron otros como los estudios de los
restos óseos de los Arenales (Ademuz, Valencia) (Iborra, 1998), del
Puntal de Salinas (Villena, Alicante) (Iborra, 1997), del Puntal dels
Llops (Olocau, Valencia) (Iborra, 2002 a), del Torrelló del Boverot
(Iborra, 2002 b) y varios trabajos de síntesis como “El vino de Ke-
lin” (Mata et alii, 1997), “La explotación agraria del territorios en
época ibérica: Edeta y Kelin” (Pérez Jordà et alii, 1999), “Los recursos ganaderos en época ibérica” (Iborra, 2000) y “Medio ambiente, agricultura y ganadería en el territorio de Kelin” (Grau et
alii, 2001). En estos últimos artículos de síntesis hemos ido ofreciendo una primera visión sobre la ganadería en época ibérica.
En este trabajo vamos a presentar el estudio de los yacimientos individualizados con su correspondiente análisis faunístico.
Entre los yacimientos analizados los hay con varios niveles de
ocupación y otros con una única fase, pero con todos ellos se cubre ampliamente el marco cronológico propuesto, desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final del País Valenciano.
Nuestro análisis se desarrollará en una doble vertiente. En primer lugar intentaremos llevar cabo una lectura diacrónica incidiendo en la evolución de los modelos ganaderos desde el Bronce
Final al Ibérico Final, incluyendo una valoración sobre la importancia de la caza. En segundo término, cuando los materiales lo
permitan, realizaremos una aproximación a la economía de los territorios para los que contamos con materiales recuperados en varios tipos de asentamientos, diferenciados por su funcionalidad.
El material estudiado procede de 13 yacimientos, cuya relación detallamos a continuación:
Provincia de Castellón
-La Morranda (El Ballestar, Castellón)
-El Cormulló dels Moros (Albocàsser, Castellón)
-La Torre de Foios (Llucena, Castellón)
-Vinarragell (Borriana, Castellón)
-El Torrelló del Boverot (Almassora, Castellón)
Provincia de Valencia
-Tossal de Sant Miquel (Llíria, Valencia)
-Castellet de Bernabé (Llíria, Valencia)
-Puntal dels Llops (Olocau, Valencia)
-La Seña (Villar del Arzobispo, Valencia)
-Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia)
1
[page-n-15]
001-118
19/4/07
19:48
Página 2
-La Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia)
-Albalat de la Ribera (incluimos bajo esta denominación los
restos óseos procedentes de tres sondeos realizados en esta población, denominados l’Alter de la Vint-i-huitena, Plaza de Cortes y
Ermita de Sant Roc).
Provincia de Alicante
-Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante).
CRONOLOGÍA
YACIMIENTOS
1100-1000/700 a.n.e
BRONCE FINAL
700-750/550 a.n.e
HIERRO ANTIGUO
De todos ellos, dos contienen niveles del Bronce Final (Torrelló del Boverot y Vinarragell); cinco contienen ocupaciones del
Hierro Antiguo (Torrelló del Boverot, Villares, Albalat, Fonteta y
Vinarragell); cinco del Ibérico Antiguo (Villares, Torrelló del Boverot, Torre de Foios, la Seña y el Tossal de Sant Miquel); siete
del Ibérico Pleno (Albalat, Villares, la Seña, Castellet, Puntal dels
Llops, Tossal de Sant Miquel y Bastida); y cuatro del Ibérico final
(Morranda, Cormulló, Torrelló del Boverot y Villares) (cuadro 1).
575-550/475-450 a.n.e
IBÉRICO ANTIGUO
450-400 a.n.e
IBÉRICO PLENO 1
400-200 a.n.e
IBÉRICO PLENO 2
200-1 a.n.e
IBÉRICO FINAL
LA MORRANDA
CORMULLÓ MOROS
TORRE DE FOIOS
VINARRAGELL
TORRELLÓ BOVEROT
TOSSAL DE S. MIQUEL
CASTELLET BERNABÉ
PUNTAL DELS LLOPS
LA SEÑA
LOS VILLARES
LA BASTIDA
ALBALAT DE LA RIBERA
FONTETA
Cuadro 1. Cronología del material analizado de cada uno de los yacimientos.
Nuestro trabajo se estructura en ocho apartados. El primer capítulo está dedicado a la descripción del marco geográfico, el segundo al marco cultural donde exponemos los planteamientos que
se han formulado sobre la ganadería y la caza en el periodo considerado. Necesariamente tendremos que valorar estas actividades
en el marco más amplio de la economía y de los cambios sociales
que pudieron producirse durante el primer milenio a.n.e. El tercer
capítulo está dedicado a la historía de la investigación arqueozoológica en el territorio valenciano referida a la Cultura Ibérica. En
el cuarto tratamos los aspectos metodológicos seguidos en el análisis faunístico. El capítulo quinto es el estudio arqueozoológico
de las muestras faunísticas recuperadas en los 13 yacimientos que
presentamos. El capítulo sexto presenta un resumen de las principales modificaciones observadas sobre los huesos, sin llevar a cabo un exahustivo estudio traceológico. En el capítulo séptimo
abordamos el estudio de cada una de las especies desde la historia
y desde las características morfológicas. Finalmente en las conclusiones realizamos una valoración de la ganadería y la caza en
cada uno de los periodos considerados.
No queremos finalizar estas líneas sin agradecer la colaboración que muchas personas e instituciones nos han brindado
durante el tiempo dedicado a la realización de este trabajo, sobre todo a la Dra. Consuelo Mata, con quien iniciamos nuestra
aproximación a la arqueología ibérica y quien nos permitió trabajar a su lado orientándonos y dándonos soporte durante todo
este tiempo. A la Dra. Annie Grant, que durante la beca de postgrado (1993-94), concedida por la European Social Found en la
Universidad de Leicester (Inglaterra) dirigió nuestro primer trabajo de investigación sobre fauna: “Animals Bones from
2
Avingdom Vineyard, Oxfordshire”. También al Dr. Manuel Pérez-Ripoll, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar conjuntamente en un estudio sobre la cementocronología aplicada
a dientes de ciervos del yacimiento pleistoceno de la Cova de
les Cendres, como becaria de colaboración del Departament de
Prehistòria i Arqueologia, en el año 1998.
Del mismo modo, agradecer a todas las instituciones y a los
directores de excavaciones que nos han facilitado el material
faunístico y han confiado en nuestro trabajo, como la Dra. Helena Bonet, directora del Servicio de Investigación Prehistórica,
que nos permitió estudiar los restos óseos de la Bastida, del Tossal de Sant Miquel, La Seña y el Puntal dels Llops; al Dr. Enrique Díes, codirector de la Bastida, al Dr. Pierre Guérin director
del Castellet de Bernabé, al director de la excavación de Vinarragell, D. Norberto Mesado, que nos permitió analizar las últimas campañas de este yacimiento, al director del Museu d’Almassora D. Gerad Clausell que nos facilitó el estudio del Torrelló del Boverot, y a los directores de las excavaciones de Fonteta, D. Alfredo Gónzalez; de la Morranda, D. Enric Flors y Dña.
Carmen Marcos; de Albalat de la Ribera D. Xavier Vidal y Dña.
Carmen Martínez; del Cormulló dels Moros a D. Israel Espí con
el que compartimos dirección de la excavación; al Dr. Manuel
Olcina, director de la excavación de la Serreta y a D. J.Mª. Segura, director del Museu d’Alcoi por facilitarnos los restos óseos recuperados en la necrópolis, cuyo estudio faunístico hemos
utilizado en el apartado de las especies y los ritos; así como al
Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de
València que nos autorizó para realizar el estudio de los restos
óseos de la Torre de Foios, allí depositados y que junto al Mu-
[page-n-16]
001-118
19/4/07
19:48
Página 3
seu de la Valltorta nos facilitaron el acceso a las colecciones de
referencia y a sus dependencias para analizar todos los conjuntos faunísticos.
No podemos dejar de mencionar a los compañeros del grupo de investigación, la Dra. Elena Grau y D. Guillem Pérez,
con quienes hemos compartido muchas horas de trabajo para
poder sintetizar y lanzar nuestras aportaciones no “tipológicas”
al estudio de la economía ibérica. También queremos expresar
nuestro agradecimiento a la Dra. Eloísa Bernáldez, del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico, que durante una estancia en
Sevilla (2000) nos brindó sus consejos y metodología para el
estudio de los restos faunísticos.
También queremos agradecer a D. Miguel Agueras, D. Eduardo Barrachina y D. Carlos Sanz la cesión de fotografías para ilustrar el capítulo de las especies. Así mismo debemos resaltar la calidad de la ayuda prestada por los colegas Dr. Rafael Martínez y
el Dr. Pere Guillem, quienes en todo momento nos han alentado
para finalizar este trabajo emprendido hace bastantes años, quienes nos han facilitado su ayuda y muy estimada colaboración. A
todos, muchas gracias.
3
[page-n-17]
001-118
19/4/07
19:48
Página 4
[page-n-18]
001-118
19/4/07
19:48
Página 5
Capítulo 1
EL MARCO GEOGRÁFICO
1.1. MONTAÑAS Y LLANURAS LITORALES
El territorio valenciano posee aún hoy en día una gran diversidad paisajística. Como describe Rosselló (1995) existe una primera división entre el llano y la montaña que ha condicionado la
historia y la economía. Un llano litoral que se extiende de norte a
sur y que está constreñido por relieves interiores de altitud variable, entre los cuales se abren algunas importantes vías de penetración hacia el interior peninsular.
Desde criterios orográficos el País Valenciano se divide en
tres grandes unidades: el sector ibérico, al norte, el conjunto bético, al sur, y los llanos litorales (fig. 1).
El sector ibérico está formado por materiales paleozoicos y
mesozoicos estructurado en zonas en resalte y zonas hundidas.
De norte a sur encontramos en primer lugar los pliegues septentrionales en la zona de Fredes y Beceite, donde predomina el
roquedo calizo. Es un relieve muy accidentado con alturas que
rondan los 1200 metros y valles encajados por los que discurren cortos ríos hacia el mar Mediterráneo. Junto a uno de estos
ríos, el Sénia, se emplaza el yacimiento de la Morranda (El Ballestar, Castellón).
Estas sierras tienden a descender hacia la costa entrando en
contacto con las alineaciones costeras del norte de Castellón, de
dirección NNE-SSW, como la Serra de Valdàngel, la Serra d’Irta
y el Desert de les Palmes. Estos relieves delimitan corredores litorales que desde el llano de Vinaròs se extienden hacia el sur, y
en los que se localizan las mejores tierras de cultivo, las mayores
poblaciones y las vías de comunicación.
Hacia el interior se extiende la zona tabular del Maestrat, desde Morella hasta el Penyagolosa, caracterizada por formas amesetadas cortadas por cortos y sinuosos barrancos. Estos relieves están drenados en su vertiente Oeste por la Rambla de la Viuda, que
vierte sus aguas al Mijares; hacia el Norte por barrancos tributarios del Bergantes, afluente del Guadalope y éste a su vez del
Ebro; y hacia el Este por cortas ramblas, como el Riu de les
Coves, en cuyo nacimiento se localiza el yacimiento del Cormulló dels Moros (Albocàsser, Castellón).
Más al Sur, el Ibérico valenciano continua con tres alineaciones paralelas: la Serra d’Espadan, separada de la zona Tabular del
Maestrat por el río Villahermosa; la Calderona, continuación Este
de la Sierra de Javalambre, delimitada al Norte por el valle del
Palància y al Sur por la cuenca del Túria; y las sierras Negrete-Tejo, delimitadas al Norte por la cuenca del Túria; y al Sur por los
llanos cuaternarios de Requena-Utiel.
La cuenca del Túria y más concretamente su tramo medio, el
denominado Camp de Túria, es un amplio valle colmatado por
materiales cuaternarios en el que se localizan un número importante de los yacimientos incluidos en este estudio. El Tossal de
Sant Miquel (Llíria, Valencia), sobre un promontorio en el centro
del valle; la Seña (Villar del Arzobispo, Valencia), en el llano de
Casinos; y los poblados del Castellet de Bernabé (Llíria, Valencia)
y el Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) ambos al Norte, en las
estribaciones Sur de la Sierra Calderona. Los conos aluviales localizados en la transición entre esta sierra y el Camp de Túria indican importantes procesos erosivos.
Al Sur, y separados por las sierras del Negrete y del Tejo, se
extienden los llanos cuaternarios de Requena-Utiel, drenados por
el río Magro, y por varios afluentes del río Cabriel, ambos
afluentes del Júcar. Es un territorio predominantemente llano,
con una altura media de 600 m.s.n.m., que bascula ligeramente
hacia el Oeste por donde discurre el río Cabriel, en el límite con
la meseta castellana. En su parte central, junto al nacimiento del
río Magro, se localiza el yacimiento de los Villares (Caudete de
las Fuentes, Valencia).
En este recorrido hacia el Sur el último relieve ibérico es la
plataforma cretácica del Caroig con muelas como las de Cortes,
Albéitar y Bicorp, surcadas por hoces como las del Júcar y valles
en altura como la Canal de Navarrés. La plataforma del Caroig,
desciende hacia el Sur entrando en contacto con las alineaciones
Béticas en el valle del Canyoles, importante vía de comunicación
5
[page-n-19]
001-118
19/4/07
19:49
Página 6
Fig. 1. 1-La Morranda (El Ballestar); 2-Puig de la Misericòrdia (Vinaròs); 3-Puig de la Nau (Benicarlò); 4-Cormulló dels Moros (Albocasser); 5Torre la Sal (Cabanes); 6-Tossal de la Balaguera (Pobla Tornesa); 7-Torre de Foios (Llucena); 8-Torrelló del Boverot (Almassora); 9-Vinarragell
(Burriana); 10-El Solaig (Betxi); 11-Punta Orley (Vall d’Uixò); 12-Los Arenales (Ademuz); 13-La Seña (Villar del Arzobispo); 14-Castellet de
Bernabé (Llíria); 15-El Puntalet (Llíria); 16-Puntal dels Llops (Olocau); 17-Tossal Sant Miquel (Llíria); 18-Los Villares (Caudete de las Fuentes);
19-Albalat de la Ribera; 20-La Bastida (Moixent); 21-Covalta (Albaida); 22-Mola d’Agres (Agres); 23-La Serreta (Alcoi); 24-Alt de Benimaquia
(Dénia); 25-Puntal de Salinas (Salinas); 26-El Campet-Algualejas (Monforte del Cid); 27-La Picola (Santa Pola); 28-Penya Negra (Crevillent); 29El Oral/El Molar (San Fulgencio); 30-Cabeç de l’Estany (Guardamar del Segura); 31-Los Saladares (Orihuela); 32-Fonteta (Guardamar del
Segura); 33-El Monastil (Elda); 34- Illeta dels Banyets (El Campello); 35-Cova d’En Pardo (Planes); 36-El Puig (Alcoi); 37-Cueva del Murciélago
(Altura); 38-L’Alcúdia (Elx); 39-Saiti (Xàtiva).
6
[page-n-20]
001-118
19/4/07
19:49
Página 7
hacia la Meseta. En una elevación, dominando el curso alto de este río, se localiza el yacimiento de la Bastida de les Alcusses
(Moixent, Valencia).
El conjunto Bético, de mayor complejidad estructural que el
sistema Ibérico, está formado por los dominios externos (Prebético y Subbético) y por el dominio interno (Bético estricto).
En el dominio externo el Prebético lo forman dos anticlinales:
la Serra Grossa y la alineación de las sierras de Agullent-Benicadell, separados ambos por el sinclinal de la Vall d’Albaida de dirección ENE-WSW. El Subbético desplazado desde el Sur, cubre
los materiales prebéticos, localizándose en el Norte de Crevillent
y Elx hasta el Oeste del río Vinalopó.
El Bético se separa del subbético por la falla de Crevillent y
lo encontramos en los relieves de Orihuela y Callosa de Segura y
en la isla Plana de Tabarca.
A lo largo de la costa de todo el País Valenciano, en un recorrido de casi 400 km se extiende una llanura litoral de anchura variable, en ocasiones muy delimitada por relieves montañosos. Las
tierras más bajas, inmediatas a la línea de costa, estuvieron hasta
tiempos relativamente recientes ocupadas por marjales. Más al interior se extienden las llanuras aluviales y los glacis.
Los llanos litorales poseen una amplitud muy desigual. En el
extremo Norte se localiza el llano litoral de Vinaròs-Benicarló;
glacis muy extenso donde están los conos de la rambla de Cervera y de los ríos Cervol y Sénia.
Al Sur, entre la Serra de Irta y el desert de les Palmes, se extiende la fértil llanura de Castellón, surcada por el río Mijares.
Junto a este río se localizan dos de los yacimientos analizados:
el Torrelló del Boverot (Almassora, Castellón) y Vinarragell
(Borriana, Castellón), cerca ya de su desembocadura actual. Hacia el interior y hacia el Sur es la Serra d’Espadan la que delimita esta llanura.
Mas al Sur se extiende la depresión valenciana, ocupando las
comarcas de l’Horta y de la Ribera en la que destacan algunos relieves como la Serra Perenxisa y la montaña de Cullera. La depresión la forma el llano de inundación de los ríos Túria y Júcar y se
caracteriza por el glacis de acumulación, los rellenos holocénicos
que cierran la Albufera y marjales. Es precisamente en esta zona
de inundación, junto al río Júcar, donde se emplaza el yacimiento
de Albalat de la Ribera. Tal vez en los primeros momentos de su
existencia se encontraría más cerca de la línea de costa, que desde
entonces no ha cesado de avanzar por la deposición de materiales
arrastrados desde las montañas interiores como consecuencia de
procesos erosivos.
En el conjunto Bético la transición entre montaña y litoral se
caracteriza por la presencia de pendientes suaves. Bajo la denominación de los llanos meridionales de Alicante, se integran la
llanura aluvial formada por el río Montnegre y por la Rambla de
las Ovejas y el valle del bajo Segura, fosa intrabética formada
por materiales neogenos y cuaternarios que asimila el cono aluvial del río Vinalopó y del río Segura, junto a cuya desembocadura se localiza el asentamiento fenicio de Fonteta (Guardamar
del Segura, Alicante).
Los factores geográficos como la altitud, el relieve, las características del suelo y el clima debieron condicionar la distribución
de la fauna y de la flora, y también de los sistemas de explotación
desarrollados por los grupos humanos, aunque no siempre fueran
determinantes. Los yacimientos analizados se distribuyen por
ámbitos muy diversos, algunos junto a la costa, en terrenos prácticamente llanos, otros en tierras altas y abruptas, y otros en zonas
altas pero de escasa abruptuosidad.
La abruptuosidad, como una manifestación de la orografía,
debió ser un factor limitador en los sistemas económicos. Para expresar de forma sencilla esta variable hemos usado los mapas sobre abruptuosidad, utilizados en el Atlas de las aves de la Comunidad Valenciana (Urios et alii, 1991). En esta cartografía el territorio aparece dividido en cuadrículas de 10 km x 10 km, en las
que hemos ubicado los yacimientos.
Con este método logramos una primera aproximación al relieve del entorno de los asentamientos, y lo que es más importante,
tratamos esta variable, en ocasiones vista de forma muy subjetiva
como un valor cuantificable. Esta aproximación se completa posteriormente, en el capítulo dedicado a la descripción de los yacimientos, con una valoración más pormenorizada de los territorios
de captación de cada asentamiento.
El Indice de Abruptuosidad (Ia) es definido de la siguiente
forma:
Ia (Cx+Cy / 20) + (h max. - h min. / 100). Donde
Cx es el número de curvas de nivel (equidistancia 20 m) que
corta una línea que atraviesa verticalmente la cuadrícula en su
parte central.
Cy es el número de curvas de nivel (equidistancia 20 m) que
corta una línea horizontalmente la cuadrícula en su parte central.
20 es el número de kilómetros que miden las líneas anteriores
siempre que puedan atravesar completamente la cuadrícula.
h max. es la cota máxima presente por cuadrícula.
h min. es la cota mínima presente por cuadrícula.
h max. - h min. es el desnivel máximo.
100 es el número de kilómetros cuadrados que miden de superficie las cuadrículas.
Aplicando este cálculo a los entornos de los yacimientos analizados se obtiene los siguientes valores:
Morranda
22,7
Cormulló dels Moros
13, 2
Torre de Foios
16,4
Torrelló del Boverot
1,4
Vinarragell
0,4
Puntal dels Llops
11,1
Castellet de Bernabé
14,3
La Seña
7, 9
Tossal de Sant Miquel
5,2
Los Villares
6,9
Bastida
6,7
Albalat de la Ribera
0,3
Fonteta
2
1.2. UN CLIMA DE CONTRASTES
Además de la orografía y la altitud, el clima y sus manifestaciones locales, el microclima, condiciona los modelos ganaderos
y cinegéticos.
Para la descripción del clima hemos usado la caracterización
climática de Rivas Martínez (1982), según la cual en la Península
Ibérica se distinguen cinco pisos bioclimáticos: Crioromediterráneo, Oromediterráneo, Supramediterráneo, Mesomediterráneo y
7
[page-n-21]
001-118
19/4/07
19:49
Página 8
-Mesomediterráneo T ºC(13-17); m ºC (-1 a -4); M ªC (9 a 14).
-Termomediterráneo T ºC(17-19); m ºC (4 a -10); M ªC (14 a 18).
Siendo T=Temperatura media anual; m=Temperaturas medias
de las mínimas del mes más frío; M=Temperaturas medias de las
máximas del mes más frío.
Siguiendo esta clasificación y atendiendo a las precipitaciones
se diferencian cuatro ombroclimas:
-Semiárido: precipitación anual de 200 a 300 mm.
-Seco: precipitación anual de 350 a 600 mm.
-Subhúmedo: precipitación anual de 600 a 1000 mm.
-Húmedo: precipitación anual de 1000 a 1600 mm.
En cuanto a la distribución de los yacimientos analizados respecto al clima, todos están localizados en dos pisos bioclimáticos:
el Meso y el Termomediterráneo.
Mesomediterráneo: Torre de Foios, Cormulló dels Moros, la
Morranda, los Villares y la Bastida.
Termomediterráneo: Puntal del Llops, Tossal de Sant Miquel,
la Seña, Castellet de Bernabé, Albalat de la Ribera, Vinarragell,
Torrelló del Boverot y Fonteta.
A escala microespacial, Clavero (1977) distingue 8 unidades
climáticas (fig. 2):
1. El clima de las montañas noroccidentales (que afecta a los
yacimientos de La Morranda y Torre de Foios). (E)
2. El clima del litoral (donde localizamos el Torrelló del
Boverot, Vinarragell, Albalat de la Ribera, el Puntal dels Llops,
la Seña, Tossal de Sant Miquel y El Castellet de Bernabé. (A)
3. El clima de transición entre la llanura litoral y las sierras interiores (con el Cormulló dels Moros). (D)
4. El clima del sector central occidental (que afectaría a los
Villares). (H)
5. El clima de la llanura litoral lluviosa. (B)
6. El clima de las vertientes lluviosas. (F)
7. El clima de las vertientes secas de las sierras de Alcoi y Aitana (que afecta a Bastida). (G)
8. El clima del extremo meridional (donde se localiza la Fonteta). (C)
Fig. 2. Unidades climáticas según Clavero (1977).
Termomediterráneo. Cuatro de ellos están presentes en el País Valenciano:
-Oromediterráneo T ºC(4-8); m ºC (-2 a -4); M ªC (0 a 2).
-Supramediterráneo T ºC(8-13); m ºC (-4 a -1); M ªC (2 a 9).
8
Esta distinción climática que realiza Clavero, aunque es muy
general, consideramos que integra mejor todas las variables climáticas, por lo que será utilizada como una variable más para
comparar los yacimientos.
[page-n-22]
001-118
19/4/07
19:49
Página 9
Capítulo 2
EL MARCO CULTURAL
Los yacimientos analizados se enmarcan cronológicamente
en el I milenio antes de nuestra era y poseen niveles de ocupación desde el Bronce Final hasta la Cultura Ibérica (fig.1). Dos
de los yacimientos analizados, el Torrelló del Boverot, situado
en el norte del área de estudio y cerca de la costa, y los Villares,
situado en un llano interior, son los asentamientos que contienen
las secuencias más amplias. El Torrelló del Boverot comienza
con niveles del Bronce Final y los Villares con ocupaciones del
Hierro Antiguo, y en los dos casos finalizan con niveles del
Ibérico Final.
Para las primeras etapas de la secuencia cronológica analizada contamos, además, con la colonia fenicia de la Fonteta, asentamiento costero ocupado entre los siglos VII-VI a.n.e.
El resto de los yacimientos pertenecen a la Cultura Ibérica, quedando distribuidos en los diferentes periodos de este momento:
Hierro Antiguo, Ibérico Antiguo, Ibérico Pleno e Ibérico Final,
según la propuesta de Bonet y Mata (1994). No vamos a abordar,
en profundidad, la discusión sobre la pertinencia de estas etapas, ni
trataremos de forma extensa los aspectos culturales, económicos y
sociales de la Cultura Ibérica. Usaremos esta periodización para
ordenar la información que hemos obtenido en el estudio faunístico de cada uno de los yacimientos analizados e integraremos nuestros resultados en la discusión generada para este periodo cultural.
2.1. EL BRONCE FINAL
(1100-1000/700 A.N.E)
Como suele ocurrir con “las etapas de transición”, este periodo presenta problemas de definición que afectan a su consideración como periodo cultural. Aparte de las discrepancias en definir
su duración y características (Roudil y Guilane, 1976; Molina,
1978; Gil-Mascarell, 1981; Ruiz Zapatero, 1985; González Prats,
1992a), lo que parece más importante es que son escasas las hipótesis que permiten definir los sistemas sociales y económicos de
este momento, especialmente importante para entender la formación y desarrollo de la Cultura Ibérica.
Para valorar con mayor precisión las características de este
momento parece necesario considerar brevemente las etapas anteriores.
Los trabajos de Tarradell sirvieron para establecer una primera clasificación de las culturas de la Edad del Bronce en tierras valencianas, con un Bronce Argárico al Sur del Segura y
una zona de influencia argárica al Norte del Segura que tendería a diluirse hacia el Norte (Tarradell, 1969). A partir de estos
trabajos se definió un Bronce Valenciano como un estadio cultural caracterizado por la construcción de poblados en altura,
con difícil acceso y murallas, así como con una cultura material
desprovista de elementos singulares. A este periodo se le continua atribuyendo rango de Cultura aun siendo conscientes de la
escasa consistencia de su definición (Gil-Mascarell, 1992, De
Pedro, 1994), si bien otros autores cuestionan su pertinencia
(Jover y López Padilla, 1995a).
Trabajos recientes han puesto de manifiesto un panorama
mucho más complejo, con la existencia de diferentes tipos de
yacimientos, que han servido para avanzar hipótesis sobre la
organización del territorio, que no parece ajustarse siempre a los
mismos esquemas. En las comarcas del Camp de Túria y en La
Serranía se observa una diversidad en el emplazamiento de los
asentamientos y el llamado encastillamiento de los hábitats, vislumbra una posible estructura jerarquizada de los poblados en el
territorio (Bernabeu et alii, 1987) y lo mismo parece concluirse en
el valle del río Serpis (Bernabeu et alii, 1989) y en el valle del
Palància (Palomar,1995).
A lo largo del río Vinalopó, aunque la estructura poblacional
no responde a núcleos encastillados, también se plantea el desarrollo de una creciente estructuración del territorio (Jover et alii,
1995; Simón, 1999).
La diversidad en la ubicación de los yacimientos no sólo en
cerros, lomas y laderas sino también en cuevas y en zonas costeras, permite avanzar a investigadores como Martí y Bernabeu
(1992), la idea de una economía compleja basada en una mayor
diversidad agrícola, en una mayor extensión de las áreas cultivadas,
9
[page-n-23]
001-118
19/4/07
19:49
Página 10
y en una ganadería desarrollada en zonas de montaña, donde se
considera la práctica de la trashumancia. Además de existir un
comercio de bienes de prestigio como el metal, la piedra pulimentada y productos exógenos como el marfil.
Para la zona sur se propone una estructuración del poblamiento en relación con un control sobre los recursos agrícolas,
ganaderos e hídricos. Además hay que subrayar la importancia de
la metalurgia (Hernández, 1986), sobre todo en el momento final
de la Edad del Bronce. Como ejemplo tenemos el yacimiento de
la Peña Negra, considerado como uno de los principales focos de
producción del Bronce Atlántico.
En todas estas propuestas escasean los datos faunísticos, a
pesar de que en buena medida se haga intervenir la ganadería. La
escasez de estudios faunísticos en los yacimientos de la Edad del
Bronce del País Valenciano ha influido a la hora de crear modelos económicos, en los que a falta de estos datos se ha recurrido
al potencial pecuario y agrícola de los asentamientos.
Durante los últimos años se han realizado estudios, fundamentalmente fuera del País Valenciano, que vienen a demostrar
que durante el Bronce Pleno y Tardío, el ganado era considerado
como un recurso económico de primer orden y probablemente
como un bien de prestigio. Ya desde el III milenio está atestiguado el uso de los bovinos en labores de tracción, cuyo empleo está
relacionado con la extensión de áreas cultivables y el uso del
arado (Martínez Valle, 1990: 130; Pérez Ripoll, 1990: 239). Las
ovejas, las cabras, los bovinos y los caballos fueron desde estos
mismos momentos algo más que productores de carne, ya que
produjeron excedentes susceptibles de ser intercambiados
(Sherrat, 1981; Harrison y Moreno, 1985; Martínez Valle e Iborra,
2001: 226).
Esta mayor complejidad en los modelos de explotación animal ha sido puesta claramente de manifiesto en yacimientos andaluces y manchegos, donde se ha observado una generalización de
la cabaña de bovinos con yacimientos especializados en su cría
como en Cuesta del Negro (Purullena, Granada), y otros, como
Motillas de Azuer (Daimiel, Ciudad Real) y Palacios (Ciudad
Real), especializados en la explotación láctea de la especie
(Harrison y Moreno, 1985: 65). No hay nada que haga pensar que
esta complejidad ganadera pudiera colapsarse en los momentos
finales de la Edad del Bronce. Más bien lo contrario, la diversificación agrícola y ganadera, desarrollada a lo largo de la Edad del
Bronce, unida a la importancia de la metalurgia en algunas regiones en los momentos finales, debieron ser los motores de una creciente complejidad social para el Bronce Final.
También en los yacimientos de la Edad del Bronce del País
Valenciano se ha querido ver una diversificación ganadera en función del tipo de paisaje, donde el campesino se valía de los productos ganaderos, iniciándose una especialización en su producción para crear excedentes para el intercambio (Gil-Mascarell,
1992). Este comercio pudo ser una actividad importante, sobre
todo, durante el Bronce Tardío y Final, periodos en los que se produce un incremento de los contactos con poblaciones extrapeninsulares.
Durante el Bronce Final, el País Valenciano y en general el
arco mediterráneo peninsular, conoce una suma de influencias
externas de profundo calado. Los componentes de este momento
son la extensión de la Cultura de los Campos de Urnas, las
influencias del comercio con los colonos semitas y griegos, y los
contactos con la vertiente atlántica (Ruiz Zapatero, 2001).
10
En el País Valenciano el Bronce Final supone una reorganización del territorio, con la creación de nuevos asentamientos en
zonas no ocupadas hasta el momento y la aparición del rito de la
incineración, que convive con el de la inhumación.
En este momento continúan existiendo diferencias entre el
Norte y el Sur, marcadas sobre todo por la influencia indoeuropea
en el Norte (Llobregat, 1975). En el Norte del País Valenciano
estas influencias vienen de Cataluña y Aragón y se extienden
hasta el río Vinalopó (Bonet y Mata, 1994).
Hacia el Sur se abandonan yacimientos como la Illeta dels
Banyets (El Campello, Alicante) y se crean nuevos como el de la
Peña Negra (Crevillent, Alicante) con un importante taller metalúrgico (González Prats, 1992b) y los Saladares (Orihuela,
Alicante) (Arteaga y Serna, 1979).
Las excavaciones realizadas en estos yacimientos permiten
observar con claridad una etapa de transición entre el poblamiento del Bronce Final y el mundo ibérico. Al igual que sucede en el
“período orientalizante” del sudeste peninsular se define una fase
de formación de la cultura ibérica en la que el factor fenicio juega
un papel determinante.
La identificación de una colonia fenicia: La Fonteta
(Guardamar del Segura, Alicante), permite confirmar la presencia
directa y permanente de población fenicia en la costa alicantina y
se ofrece como un punto clave para entender el proceso de formación de la Cultura Ibérica en la zona meridional valenciana.
En los poblados de Saladares, Penya Negra, Torrelló del
Boverot y Vinarragell, entre otros, sobre el substrato cultural indígena definido por las cerámicas a mano, se observa la aparición
de los primeros tipos a torno semitas y su rápida asimilación por
parte de la población indígena, que adopta las formas y técnicas
innovadoras. La identificación de una factoría vitivinícola en
l’Alt de Benimaquia (Dénia, Alicante) (Gómez Bellard et alii,
1993) permitía, de igual manera, observar detalles de este proceso de aculturación que se estaba produciendo.
En los aspectos económicos podemos resumir que con anterioridad al establecimiento de los primeros asentamientos fenicios en las costas de la península Ibérica, las comunidades indígenas del Bronce Final establecieron sus hábitats cerca de las
vías de comunicación en muy diversos emplazamientos: en
cerros altos, en llano, en abrigos y en cuevas, y desarrollaron
diferentes modelos ganaderos. En algunos casos se observa un
predominio del ganado vacuno, como en los yacimientos andaluces de Puente Tablas (Ruiz y Molinos, 1993), el Cerro
Macareno (Amberger, 1985) y en el yacimiento onubense de
Puerto 6 (Cereijo y Patón, 1988-89), mientras que para el País
Valenciano se observa una clara orientación hacia la cabaña ovicaprina, como se documenta en el Torrelló del Boverot (Iborra,
2002b), en Vinarragell y en Penya Negra (Aguilar, Morales y
Moreno, 1992-94: 81).
Estas tendencias no parecen ser consecuencia exclusiva de los
condicionantes ambientales, sino más bien obedecen a una cierta
planificación económica. Al mismo tiempo se consolida una cierta diversificación agraria que ya se podía observar en momentos
del Bronce Tardío, lo que permitiría un mejor aprovechamiento
de los campos, aunque el instrumental en este momento limita las
consecuencias de este proceso (Iborra et alii, 2003). Durante el
final de este momento se genera un incipiente comercio que junto
con el resto de aspectos económicos descritos se manifestará en
la creación de las primeras jefaturas locales.
[page-n-24]
001-118
19/4/07
19:49
Página 11
Correspondiente a este momento hemos analizado la fauna de
los niveles del Bronce Final del Torrelló del Boverot y de
Vinarragell, que compararemos con los datos faunísticos de la
Mola d’Agres (Castaños, 1996), la Cueva del Murciélago
(Sarrión, 1986) y la Cova d’En Pardo (Iborra, 1999).
2.2. EL HIERRO ANTIGUO
(700-575/550 A.N.E.)
Este periodo esta marcado por el comercio con los colonos
semitas y griegos, que supone la aparición de innovaciones tecnológicas fundamentales como el torno de alfarero y la metalurgia del hierro.
Desde distintos planteamientos teóricos se ha valorado la
influencia de la colonización en las poblaciones indígenas del
Bronce Final. Las posiciones difusionistas (Paris, 1903) dejaron
de considerarse a la hora de buscar el origen de la Cultura Ibérica
ya en los años 20 y después de la Guerra Civil, cuando se incorporaron nuevas teorías sobre la importancia de las fases orientalizantes en los poblados indígenas. Muchos son los autores que
otorgan una importancia destacada a la presencia de materiales de
factura oriental, algunos de carácter suntuario, en contextos indígenas, pero sin olvidar el avance social, político y económico que
se empezaba a gestar en las comunidades del Bronce Final
(Oliver, 1991; González Prats, 1983; Gómez Bellard, 1995; Bonet
y Mata, 2000).
Este momento del Hierro Antiguo se caracteriza, principalmente, por la presencia de contactos mediterráneos, que alteran
las relaciones sociales y las bases económicas de las poblaciones
autóctonas (Aubet, 1998), que van a integrarse en “un proceso
orientalizante”. En la cultura material destacan las importaciones
fenicias y la introducción de nuevas tecnologías como el torno y
el hierro.
En los años 80, debido a un menor conocimiento de los materiales fenicios, por el cual se ignoraba su amplia distribución en
nuestras tierras, se proponía la existencia de una doble sociedad,
una más receptiva y otra retardataria y ajena a los cambios, idea
que ha cambiado en la actualidad (Bonet y Mata, 1994). Trabajos
recientes de prospección y una mejor caracterización de las cerámicas fenicio-occidentales han permitido un conocimiento más
preciso de este periodo en el País Valenciano.
Durante el Hierro Antiguo algunos yacimientos con niveles
del Bronce final continúan su existencia y también se crean otros
de nueva planta.
En el País Valenciano se observa cómo las zonas meridionales (cuencas del Vinalopó y Segura) se orientalizan rápidamente.
Podemos hablar del proceso hacia un fenómeno orientalizante
culminado con la creación del enclave colonial de la Fonteta y del
asentamiento del Cabeç de l’Estany (Guardamar del Segura).
En la zona septentrional, el Hierro Antiguo está marcado
por la influencia de los Campos de Urnas, como se observa en la
cultura material de Vinarragell, Torrelló del Boverot, Puig de la
Nau y Puig de la Misericòrdia, entre otros (Oliver, 1993;
Bonet, 1995).
En el Camp de Túria esta etapa esta poco representada. Los
yacimientos del entorno del Tossal de Sant Miquel como la Cova
del Cavall, la necrópolis del Puntalet y el Collado de la Cova del
Cavall (Mata, 1978) son casi los únicos yacimientos que han proporcionado materiales de esta cronología. También han sido loca-
lizados materiales en otros yacimientos de la comarca, que no
permiten mayores precisiones (Bonet, 1995: 509).
En los valles de Alcoi y el Comtat (Pla y Bonet, 1991), a través de las prospecciones sistemáticas realizadas, se vislumbra la
existencia de una fase caracterizada por los productos fenicios
(Martí y Mata, 1992). La revisión de materiales pertenecientes a
yacimientos con excavaciones y prospecciones antiguas (Espí y
Moltó, 1997; Castelló y Espí, 2000; Grau, 1998) ha ido aumentando el listado de yacimientos donde se identificaba esta fase inicial. Según estos trabajos la estructura básica del poblamiento se
caracteriza por la aparición de una serie de asentamientos en altura, controlando el territorio circundante y las vías de comunicación, junto a un hábitat en llano relacionado con la explotación
agrícola del entorno inmediato (Grau, 2002).
La población indígena responde a esta etapa con la creación
de nuevos asentamientos volcados al comercio y explotación de
los recursos mineros. Es una etapa donde las vías fluviales tienen
un papel determinante en la economía y en la difusión de los productos, como queda de manifiesto en la zona del río Mijares
(Clausell, 1997: 239), en el valle del Vinalopó (Poveda, 1998) y
entre los ríos Palancia y Ebro tras la creación de Sa Caleta.
Respecto a los aspectos ganaderos y agrícolas, desde el siglo
VIII hasta inicios del siglo VI a.n.e, la ganadería en las colonias
y en los asentamientos indígenas se ajusta en general a un mismo
modelo caracterizado por el predominio de los ovicaprinos, si
bien en ambos casos, el bovino es la especie principal en cuanto
al suministro cárnico. Los cerdos y las especies silvestres mantienen una presencia reducida, y a partir de las factorías se introducen dos nuevas especies domésticas, el asno y el gallo.
La agricultura se basa en el cultivo de cereales y leguminosas,
aunque ya desde los momentos iniciales la arboricultura juega un
papel muy destacado. Fenómeno que parece trasladarse a los
asentamientos indígenas de la costa por lo menos desde el siglo
VII a.n.e.
Para este momento presentamos los resultados de los niveles
correspondientes del Torrelló del Boverot, Vinarragell, Fonteta, el
Tossal de Sant Miquel y Alteret de la Vint-i-vuitena (citado como
Albalat de la Ribera). Los resultados de estos yacimientos los
compararemos con los del Puig de la Misericòrdia (Vinaròs)
(Castaños, 1994a), Puig de la Nau (Benicarló) (Castaños, 1995).
Excluiremos los estudios de fauna de Penya Negra (Crevillent) y
los Saladares (Orihuela), por los motivos que explicamos en las
conclusiones.
2.3. LA CULTURA IBÉRICA
El siglo VI a.n.e. supone la aparición de los rasgos distintivos
de la Cultura Ibérica: “Cultura en la que culminan los procesos
definidos durante el Bronce Final que fueron impulsados por la
presencia de las colonias fenicias. El área de localización se
extiende desde el Languedoc hasta la Baja Andalucía, amplia franja territorial donde se diferencian tres sectores, el septentrional, el
meridional y el central. En estos ámbitos, los rasgos más distintivos són el uso del ibérico, la asimilación de la moneda, la aplicación de una nueva tecnología del torno para la cerámica y del hierro para el instrumental agrícola, la mejora del material metálico,
así como del urbanismo de los hábitats” (Aranegui, 1998a).
En el País Valenciano se observa la presencia de varias tribus
distribuidas en diversos territorios autónomos organizados a
11
[page-n-25]
001-118
19/4/07
19:49
Página 12
partir de un lugar central, según indican las características de la
cultura material y más recientemente los estudios del poblamiento (Mata et alii, 2001).
Por las características de la cultura material se han establecido tres periodos: el Ibérico Antiguo, el Ibérico Pleno y el Ibérico
Final, en los que se producen importantes cambios sociales y
políticos y que a grandes rasgos los hemos utilizado para enmarcar las fases cronológicas con material faunístico de los yacimientos analizados.
Sobre las características de la Cultura Ibérica no nos extenderemos más ya que existe abundante bibliografía al respecto
(Aranegui et alii, 1983; Ruiz y Molinos, 1993; AA.VV., 1992;
AA.VV., 1998; De Hoz, 1983).
2.3.1. IBÉRICO ANTIGUO (575-550 / 475-450 A.N.E.)
Podemos considerar la etapa del Hierro Antiguo como gestante del desarrollo socio-económico que se consolida en esta fase
del Ibérico Antiguo. Fase en la que asistimos sobre todo a un auge
de los núcleos localizados en la vertiente oriental de la península
como respuesta de las sociedades prehistóricas avanzadas a la crisis del modelo expansivo orientalizante (Aranegui, 1998a).
Durante los siglos VI y V a.n.e. se produce una reestructuración del poblamiento: se tiende hacia una territorialización y
una ocupación más intensa (Sanmartí y Belarte, 2001; Bonet y
Mata, 2001). Todo esto se manifiesta en el abandono de algunos yacimientos que desempeñaron un papel importante en las
etapas precedentes como Penya Negra, el Cabeç de l’Estany, el
Alt de Benimaquia y el Puig de la Misericòrdia. Sin embargo
hay otros como los Villares y el Puig de la Nau que perduran, y
al mismo tiempo se crea también un gran número de asentamientos de nueva planta como el Castellar de Meca, la Seña, el
Oral, Torre la Sal, la Picola y la Torre de Foios. En la nueva
ocupación del territorio se tiende hacia la concentración de
poder en yacimientos principales rodeados por otros dedicados
a otras funciones.
En la cultura material queda patente el predominio de la
cerámica a torno oxidante y pintada con motivos geométricos,
disminuyendo la influencia fenicia a favor de las importaciones
griegas y etruscas (Abad, 1988; Fernández Izquierdo et alii,
1988; Oliver, 1986a).
Del siglo VI al V a.n.e., asistimos de forma evidente a la
consolidación y culminación de los territorios ibéricos autónomos con un hábitat jerarquizado y organizado alrededor de un
lugar central (Bonet y Mata, 2001) y a un cambio en el uso y
gestión de los recursos agropecuarios que se materializa en una
reducción de los espacios de bosques y pastos a favor de una extensificación agrícola. El hierro, junto a las nuevas especies introducidas, permitirán la puesta en cultivo de una mayor extensión de terreno. Se colonizarán aquellas tierras que con los arados de madera no era factible transformar y se ocuparán tierras
que por su elevada pendiente o por ser poco profundas y pedregosas no eran adecuadas para los cultivos tradicionales y sí que
las admiten los campos de vides y olivos (Iborra et alii, 2003).
Pautas que se consolidarán durante el periodo sucesivo.
Los yacimientos adscritos a esta cronología y de los que presentamos los datos de fauna son la Seña, el Tossal de Sant Miquel,
los Villares, el Torrelló del Boverot y la Torre de Foios que cotejaremos con los datos de la colonia fenicia de Fonteta.
12
2.3.2. IBÉRICO PLENO (450-400 / 200 A.N.E.)
El Ibérico Pleno es el período en el que las manifestaciones
culturales adquieren su mayor esplendor, acontecimiento que
incuestionablemente ha provocado una mayor atención por parte
de la investigación.
Para caracterizar este periodo hemos escogido el texto de
Aranegui (1998a: 27) quien en pocas líneas nos define claramente un momento donde las relaciones socio-económicas y políticas
responden a una mayor complejidad: “La cultura ibérica (siglos
IV y III a.n.e) constituye una superación de la exclusividad aristocrática a favor de la ciudad. Es la época de la afirmación de las
comunidades ciudadanas sobre las campesinas, con los santuarios
como exponente. Los iberos se integran en las culturas mediterráneas y muestran facies púnicas dentro de un contexto helenizante. Los contactos con Italia son, asimismo, evidentes a partir
del intercambio de cerámicas y ánforas. Este es el periodo de
máxima expansión de la falcata, la escritura, los jarros grises
monócromos y las cerámicas pintadas ibéricas, con un final coincidente con la Segunda Guerra Púnica”.
El Ibérico Pleno se puede dividir en dos fases. Una primera
corresponde a los siglos V-IV a.n.e., y otra a los siglos III e inicios del II a.n.e. En estos dos momentos se gesta y se desarrolla
“el cambio en la concepción del poder aristocrático desde las formas orientalizantes a las heróicas” (Ruiz Rodríguez, 1998).
En el aspecto poblacional se produce una nueva estrategia
territorial de carácter más amplio y que afecta a todo el País
Valenciano. Está motivada, según Ruiz Rodríguez (2000), por un
cambio en las relaciones sociales donde se tiende a la clientelización. Dependiendo de cómo se desarrollen estas nuevas relaciones sociales, observamos distintas respuestas, que quedan plasmadas en diferentes modelos: un modelo territorial polinuclear
(como el del valle del Guadalquivir), o en un modelo mononuclear (como el del Camp de Túria).
El mismo autor, en 1998, define el grupo gentilicio clientelar
como “una estructura propia de las sociedades estamentales que
han desarrollado un sistema de relaciones sociales nuevo sobre la
base de la sociedad aldeana de base parental con la que deberían
haber roto para poder reproducirse”.
Como hemos comentado anteriormente, a partir del siglo VI
a.n.e. comienza a dibujarse una estructuración del territorio en
torno a ciudades que culminará en el siglo III a.n.e., con el surgimiento de territorios políticos dirigidos desde los oppida.
A un nivel general la primera fase del Ibérico Pleno se caracteriza por las tensiones entre los territorios por el poder político y
social concentrado en determinadas ciudades, lo que provoca de
alguna manera que en un corto espacio temporal asistamos a la
creación de nuevos yacimientos como la Bastida y el Puig (Alcoi)
y a su posterior destrucción; de igual manera se destruyen necrópolis importantes y sus materiales son empleados en edificios
nuevos (Abad y Sala, 1992).
Durante la segunda fase observamos un paisaje de territorios.
Para este momento, en el País Valenciano contamos con yacimientos adscritos a tres territorios: el comprendido entre el bajo
Ebro y el río Mijares, el territorio comprendido entre los ríos
Mijares y Júcar y el que se extendería al sur del Júcar y ocuparía
toda la actual provincia de Alicante.
Estas divisiones corresponden “grosso modo” a lo referido
por las fuentes clásicas. No obstante en estos vastos territorios
[page-n-26]
001-118
19/4/07
19:49
Página 13
funcionaron ciudades para las que se ha propuesto territorios más
restringidos, establecidos a partir del tamaño de los asentamientos y su jerarquización (Bernabeu et alli, 1987; Grau y Moratalla,
1998; Bonet y Mata, 2001).
Estos territorios presentan diferencias muy marcadas en cuanto al desarrollo cultural.
Entre el bajo Ebro y el río Mijares se observa la ausencia de
núcleos urbanos y una mayor dispersión del poblamiento; el desarrollo urbano está más ralentizado (Arasa, 2001: 73). La cultura
material presenta algunos rasgos particulares, que no están presentes en otros territorios más meridionales, tal vez como consecuencia de un sustrato cultural diferente. Según Almagro Gorbea
(2001: 40) en este territorio, al igual que en el Noreste peninsular,
la influencia indoeuropea, a través de la Cultura de los Campos de
Urnas, se hace muy patente e imprime diferencias culturales
importantes respecto a otros territorios ibéricos.
Aquí parece que el poder político está en lugares próximos a
la costa, como la Punta d’Orleyl (La Vall d’Uixó) y el Solaig
(Betxí, Castellón), desapareciendo yacimientos del interior como
la Torre de Foios (Llucena del Cid, Castellón). En cualquier caso
faltan estudios de ámbito regional para definir bien las tendencias
del poblamiento.
Entre los ríos Mijares y Júcar hay que destacar varios territorios. En primer lugar, el territorio localizado al noreste del territorio de Edeta. Según Martí Bonafé (1998) aquí se observa una
articulación alrededor de una ciudad principal, Arse (Sagunto,
Valencia), que cuenta con un poblado grande: el Rabosero (Torres
Torres, Valencia), cinco aldeas menores y pequeños asentamientos entre los que se encuentran hábitats, alfares, atalayas y el
puerto del Grau Vell.
En segundo lugar, el territorio que abarca el Tossal de Sant
Miquel/Edeta. La ciudad de Edeta es el centro de un territorio que
se extiende en la comarca del Camp de Túria y yacimientos como
el Puntal dels Llops, Castellet de Bernabé y la Seña entran dentro
de sus límites.
El territorio de Edeta aparece articulado ya desde el siglo VI
a.n.e. con capital en el Tossal de Sant Miquel (Bonet, 1995), y la
fundación de dos poblados en llano la Seña (Villar del Arzobispo,
Valencia) y el Tos Pelat (Moncada, Valencia) (Burriel, 1997). En
la primera fase del Ibérico Pleno el territorio ya está configurado
con una mayor densidad de asentamientos localizados principalmente en el piedemonte de la sierra.
Aquí se han establecido cuatro categorías de asentamientos:
la ciudad (Tossal de Sant Miquel); pueblos o aldeas (la Seña o la
Monravana) (Bonet, 1995: 542); Caserios o granjas fortificadas
(Castellet de Bernabe) (Guérin, 1999: 88) y los fortines como el
Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 2002).
En tercer lugar, el territorio de los Villares/Kelin, Caudete de
las Fuentes. Según las fuentes clásicas la etnia de los Olcades
ocupó estas tierras interiores de la actual provincia de Valencia,
aunque no hay acuerdo en la verdadera adscripción étnica. Lo que
sí que está claro según los últimos estudios es que se trataría de una
zona no edetana (Mata et alii, 2001). Los restos arqueológicos
recuperados en el yacimiento, y en general en otros asentamientos
de la Comarca de Requena-Utiel, tienen una clara relación con los
materiales ibéricos procedentes del resto del País Valenciano, por lo
que no se duda de su pertenencia a la Cultura Ibérica. La acuñación
de moneda por parte de Kelin durante los siglos III y II (Ripollés,
2001), la extensión del asentamiento, su larga perduración, la
importancia de la presencia de importaciones cerámicas y monetales, así como la abundancia de material epigráfico en plomo, piedra
y cerámica, son algunas de las características definitorias que
demuestran su independencia respecto a otros territorios y su capitalidad en la comarca (Mata et alii, 2001). Recientemente se ha
planteado que su parte occidental, con el yacimiento del Molón
como caso más representativo, pudo formar parte de la Celtiberia
meridional (Almagro Gorbea et alli, 1996; Lorrio, 2001). Tomando
en consideración estas propuesta, el terrorio de Kelin sería un ámbito ibérico independiente entre edetanos y celtíberos.
Al Sur del Júcar se propone la existencia de varios territorios:
el de Saiti (Xátiva), el de la Serreta (Alcoi) y el del valle del
Vinalopó
El territorio de Saiti es poco conocido. Se sabe que la ciudad
se localiza en la Serra del Castell (Xàtiva, Valencia) y que su
dominio se extendería por el valle del Cànyoles donde se han
identificado algunas atalayas (Pérez Ballester y Borreda, 1998).
Entre los poblados asociados a la ciudad se encuentran la Bastida,
la Mola de Torró y el Pic del Frare. De este territorio disponemos
de la fauna recuperada en la Bastida (Bonet, 2001).
La Serreta ostentó la capitalidad de un nuevo territorio dentro
de la tribu de los contestanos. En el siglo V a.n.e. se documenta
en la comarca del Alcoià-Comtat un aumento en el número de
asentamientos como los poblados del Xarpolar o el Pixócol de
Balones a los que se subordinan pequeños asentamientos. A final
del IV a.n.e. cambia esta configuración, según se deduce del estudio ceramológico que nos habla de una producción propia (Grau,
1998-99: 317), se abandonan poblados como Covalta y el Puig, y
se concentra todo el poder en la Serreta. De este territorio están
publicados los datos faunísticos de Covalta, yacimiento que se
localiza en su extremo Norte, controlando el paso entre la Vall
d’Albaida y el valle del Serpis. Lamentablemente los datos faunísticos publicados por Sarrión (1979) no proceden de ninguna
excavación, y según describe el propio autor, fueron encontrados
de forma casual por él mismo en una grieta.
En las tierras del Vinalopó durante la primera fase del Ibérico
Pleno y como consecuencia de reajustes territoriales y tendencia a
la creación de grandes núcleos se crean l’Alcúdia y el Monastil, y
se abandonan yacimientos como el Puntal de Salinas y el Oral. Se
observa el mismo proceso que en otros ámbitos donde aparece la
ciudad con un territorio articulado y jerarquizado como es el caso
de l’Alcúdia (Elx, Alicante), el Tossal de Manises y el Monastil.
Existiendo toda una red de asentamientos destinados al aprovechamiento agropecuario y al control de vías de paso (Poveda, 1998).
De este territorio disponemos de los datos faunísticos del
poblado del Puntal de Salinas, vinculado al del Monastil (Elda,
Alicante). Por su localización en una zona elevada y sus estructuras defensivas debió cumplir una función defensiva y de control de las vías de comunicación hacia la capital. También se
plantea que pudo jugar un papel de control de la sal producida
en la laguna de Salinas, situada a dos km del asentamiento
(Poveda, 1998: 418), aunque las salinas quedan un poco lejos
del asentamiento.
Otros centros de importancia durante la etapa anterior como
el Oral, ya fuera del valle del Vinalopó, no se integran en la nueva
estructura social y desaparecen, mientras que otro poblado como
la Escuera toma el relevo.
Para la primera fase del Ibérico Pleno contamos con los resultados de los análisis faunísticos de los Villares, la Bastida, la Seña
13
[page-n-27]
001-118
19/4/07
19:49
Página 14
y el Castellet de Bernabé, que compararemos con los del Puig de
la Nau (Castaños, 1995) y con los de la Pícola (Santa Pola,
Alicante) (Badie et alii, 2000).
En la segunda fase del Ibérico Pleno los yacimientos analizados son Puntal dels Llops, la Seña, Tossal de Sant Miquel,
Castellet de Bernabé, los Villares y Albalat de la Ribera, que compararemos con los datos obtenidos en Puntal de Salinas (Iborra,
1997), los Arenales (Iborra, 1998) y la Illeta del Banyets (El
Campello, Alicante) (Martínez-Valle, 1997).
2.3.3. IBÉRICO FINAL (200-1 A.N.E.)
“En el periodo comprendido entre los siglos III al II a.n.e.
asistimos a la expansión imperialista cartaginesa por el sur y al
conflicto romano cartaginés, resuelto a favor de Roma. Los territorios conquistados por Roma se verán sujetos a todo un nuevo
sistema político, social y económico, que en el País Valenciano
debido a la poca incidencia de la Segunda Guerra Púnica, (a
excepción del episodio Saguntino) tomará un carácter más marcado, observándose una ruptura clara entre los modelos ibéricos y
los romanos” (Bonet y Mata, 1995: 162-163).
Tarradell (1978) definía la romanización como un proceso
que transforma la sociedad indígena en una comunidad bajo el
patrón itálico. A raíz de la conquista romana en el siglo II a.n.e.
los territorios ibéricos pierden autonomía política, algunos asentamientos se destruyen y se crean otros nuevos.
La respuesta de los pueblos ibéricos fue distinta. Polibio
(III, 97, 6) habla del contacto de los pueblos del territorio sep-
14
tentrional con los romanos, mencionando que eran tribus fáciles
de intimidar y que por ello fue sencillo el acceso a Sagunto. En
esta zona septentrional se observa que algunos asentamientos
continúan, y que aparecen nuevos poblados de reducido tamaño.
No obstante parece que se establece un modelo jerarquizado
donde un asentamiento mediano, como el Cormulló dels Moros
o el Tossal de la Balaguera (Pobla Tornesa, Castellón), controlan territorios en los que se establecen otros pequeños núcleos
(Arasa, 2001).
Al Sur del Mijares, algunas ciudades ibéricas continúan
como Kelin, Saguntum, Saitabi, Lucentum e Ilici, mientras que
decaen importantes centros como la Serreta, la Punta de Orleyl,
y como Edeta, acentuándose ahora un poblamiento en llano, bastante disperso en las zonas rurales (Abad, 1985: 342; Bonet y
Mata, 1995: 162-163).
En el Vinalopó la población se distribuye en tres tipos de
asentamientos: un oppidum, poblado en alto y poblados en
llano. El Monastil (Elda) funcionaría como un lugar central
oppidum, San Cristóbal, en Aspe, sería un ejemplo de poblado
en alto y el Campet-la Algualeja (Novelda-Monforte del Cid),
ejemplos de yacimientos en llano. Observándose en el resto del
país una menor densidad de poblados que en épocas anteriores
(Poveda, 1998).
Para este momento contamos con los yacimientos de la
Morranda, el Cormulló dels Moros, el Torrelló del Boverot y los
Villares, que compararemos con los datos del Puig de la
Misericòrdia (Castaños, 1994a).
[page-n-28]
001-118
19/4/07
19:49
Página 15
Capítulo 3
LA ARQUEOZOOLOGÍA IBÉRICA VALENCIANA.
HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN
La arqueozoología es una disciplina joven y de reciente incorporación a la investigación arqueológica en el País Valenciano.
Consecuencia de ello es la falta de unidad en los planteamientos
teóricos y en la metodología aplicada en los estudios faunísticos.
La primera cuestión que debemos plantear es dónde situamos
los estudios de fauna arqueológica. Existe una amplia bibliografía respecto a la posible vinculación de los estudios de fauna
arqueológica a las Ciencias Naturales o a la Historia (Grayson,
1979; Legge, 1978; Lyman, 1994; Morales, 1990), y en consecuencia a la conveniencia de denominar esta disciplina con los
términos Zooarqueología, o Arqueozoología.
En nuestro caso consideramos a ésta como una disciplina
arqueológica y por lo tanto nos alineamos con los que defienden
el termino Arqueozoología, asumido por numerosos investigadores europeos desde la creación del ICAZ (International Council of
Arqueozoology) el año 1976. Este posicionamiento no excluye
que incorporemos (en ocasiones) una perspectiva paleontológica
a la hora de abordar la descripción de las especies y su evolución.
En el País Valenciano los primeros análisis de fauna arqueológica se deben a Royo Gómez, que estudió la fauna recuperada
en las primeras excavaciones de Cova Negra (Royo, 1942). No
obstante, para el periodo que nos ocupa, habrían de transcurrir
varias décadas hasta que se realizaran las primeras investigaciones de fauna. Nos estamos refiriendo al estudio de la fauna del
Cabezo Redondo de Villena, realizado por la escuela de Munich
(Driesch y Boessneck, 1969), que supondrá la implantación de la
metodología alemana en los estudios de fauna, aplicada por estos
investigadores en numerosos yacimientos prehistóricos peninsulares. Estos trabajos supondrán un revulsivo para que comiencen
a desarrollarse importantes líneas de investigación. Este será el
caso de J. Altuna, desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que
tanto ha influido en la consolidación de la arqueozoología en el
Estado Español.
En las décadas de los setenta y ochenta la colaboración del
Dr. Davidson en diversos proyectos y sus análisis de faunas pleistocenas de yacimientos valencianos, entre los que es preciso des-
tacar la Cova del Parpalló (Gandia, Valencia), supone la incorporación de nuevos enfoques relacionados con la Nueva
Arqueología anglosajona.
Los arqueozoólogos valencianos se nutren de ambas líneas
e incorporan, en ocasiones, la visión más paleontológica de la
arqueozoología francesa, que tiene en Poplin a su máximo
exponente.
Tal vez como consecuencia de estos trabajos y en buena
medida por una creciente influencia de la arqueología anglosajona, durante los años 70 comienzan a considerarse con un mayor
interés los restos paleobiológicos de los yacimientos, incorporándose su estudio a los proyectos de investigación. En cualquier
caso falta una normativa para los estudios faunísticos de forma
que los resultados sean comparables. A pesar de que existen
varias propuestas metodológicas como las de Davis (1989),
Lyman (1994), Reizt y Wing (1999), Chaix y Méniel (1996),
todavía adolecemos de una línea de investigación y análisis
común, lo que conlleva que los conjuntos faunísticos de los yacimientos sean cotejables o no, dependiendo del arqueozoólogo que
los analice. En nuestro caso, y como consecuencia de nuestra formación en Historia, nos aproximamos a las muestras de huesos
desde una perspectiva arqueológica, aunque ello no implica que
nos apartemos de considerar aspectos paleobiológicos.
La investigación sobre la fauna y los recursos ganaderos en
época ibérica en el País Valenciano no se ha desarrollado en la
misma medida y con similar intensidad que la investigación de la
Cultura Ibérica.
La primera excavación oficial que se realiza en un yacimiento ibérico, la lleva a cabo D. Camilo Visedo Moltó, en la Serreta
(Alcoi), el año 1920. Las intervenciones en este yacimiento proseguirán en los años cincuenta y setenta, ya bajo la dirección de
Tarradell.
Tras la creación del Servicio de Investigación Prehistórica de
Valencia el año 1927, esta institución inicia las investigaciones de
la Cultura Ibérica. El año 1928 comienzan las excavaciones en la
Bastida de les Alcusses (Moixent). Los informes recopilados en la
15
[page-n-29]
001-118
19/4/07
19:49
Página 16
Labor del SIP dan cuenta del tratamiento dado a los restos faunísticos. Sin duda, se produce una recogida selectiva, primando
los huesos trabajados y aquellos que por sus características morfológicas llamaban la atención de los excavadores, como los colmillos de cerdos y jabalíes y las cornamentas de cabras, bovinos
y cérvidos.
En 1933 se inicia la excavación del Tossal de Sant Miquel y
al igual que ocurriera en la Bastida, el material óseo se recoge de
una manera muy selectiva. Claro está que se trataba del mismo
equipo de trabajo formado por Isidro Ballester, Luis Pericot,
Mariano Jornet y Gómez Nadal.
Esta falta de atención hacia los restos óseos era consecuencia
de los planteamientos teóricos que orientaban la investigación del
momento. La preocupación fundamental de los investigadores era
definir secuencias y establecer rasgos culturales a partir de los
restos arqueológicos. La fauna y otros restos paleobiológicos no
entraban en consideración pues pertenecían a la esfera de lo
ambiental y lo económico.
Y tampoco manifestaron interés por otras fuentes de información sobre la economía, como los textos clásicos. En este sentido
es preciso referirse a importantes trabajos recopilatorios como los
de Joaquín Costa (1891), que aportaban numerosa información
sobre la ganadería de los pueblos iberos y que no influyó en absoluto en los planteamientos teóricos de los primeros iberistas
valencianos.
Hay que tener en cuenta también la falta de tradición investigadora. A este respecto es preciso citar al paleontólogo Royo
Gómez, quien hasta su exilio realizó estudios de faunas arqueológicas, si bien es cierto que solamente estudió conjuntos pleistocenos, como Cova Negra y Parpalló. El exilio de este investigador
supuso una ruptura con la posibilidad de que se institucionalizaran los estudios arqueozoológicos en el País Valenciano, que no
volverían a realizarse hasta los años sesenta.
En la década de los 50 se inicia la excavación de otros importantes yacimientos. Don José Mª Soler comienza el año 1955 la
excavación del Puntal de Salinas (Salinas, Alicante), recogiendo
una muestra óptima de restos óseos. El año 1956, D. Enrique Pla
inicia las excavaciones en otro de los yacimientos ibéricos más
emblemáticos: los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia).
Los materiales recuperados aparecen citados también en la Labor
del SIP donde se especifican los conjuntos cerámicos, el material
de bronce y hierro y se hace una mención a “otros objetos de
menor interés”, donde suponemos habría que incluir los restos
óseos de animales. Sabemos por la publicación de los Villares
(Pla, 1980) que estos restos fueron escasos en la zona excavada y
que sólo aparecieron en el departamento 4 y en el cuadro XXI.
Las excavaciones en el yacimiento de la Balaguera (Pobla
Tornesa, Castellón) dirigidas por Jordá, el año 1950 (Jordá,
1952), también debieron proporcionar restos óseos, aunque no
hay noticias de ello.
A esta falta de interés hacia los restos óseos, en las primeras
etapas de la investigación de la Cultura Ibérica, se sumó una
nueva adversidad. La riada del Turia del año 1957, que afectó
trágicamente a Valencia, inundó los almacenes del SIP y provocó la pérdida de materiales y de información sobre los trabajos
realizados en fechas previas. No obstante, y con independencia
de la influencia de esta incidencia para la existencia de muestras, cabe suponer que la atención prestada a los restos faunísticos debió ser escasa.
16
No obstante, el desarrollo de estas excavaciones proporcionó
el hallazgo de material arqueológico relacionado con la agricultura y la ganadería, lo que estimuló un creciente interés por los
aspectos económicos en el País Valenciano.
En estos momentos encontramos dos posturas polarizadas
respecto a la importancia de la ganadería y la agricultura, con
autores como Caro Baroja (1946: 154) y Blázquez (1957: 49-50)
que describen a los íberos como un pueblo de economía ganadera, y Pla (1968) y Fletcher (1968: 48-49) que consideran a la
sociedad ibérica del territorio edetano eminentemente agrícola.
Este planteamiento para Edeta estaba basado en el registro
mueble arqueológico, y también en la aplicación de un cierto
actualismo que transmite al pasado el predominio que en el territorio valenciano tiene la agricultura. Y no valoraba en su totalidad
la trascendencia que pudieron tener los recursos ganaderos a falta
de contar con el material arqueológico pertinente para poder lanzar estas hipótesis.
Frente a este modelo, basado en parte, en una visión sesgada
del registro arqueológico del que se excluye la fauna, podríamos
contraponer los planteamientos desarrollados para la Edad del
Bronce, a partir de la excavación de un yacimiento, el Cabezo
Redondo, donde Don José Mª Soler recogió todos los materiales
arqueológicos, incluyendo los restos faunísticos, y cuya abundancia sirvió de base para plantear la importancia de la ganadería
durante la Edad del Bronce.
Precisamente el estudio de la fauna de este yacimiento, al que
ya hemos hecho referencia, sirvió de estímulo para nuevos trabajos. Para la etapa cronológica que nos ocupa hay que destacar los
estudios realizados por Von den Driesch (1975), por Inocencio
Sarrión (1979, 1986), por el Dr. Manuel Pérez Ripoll (1980,
1983), y por el Dr. Rafael Martínez Valle (1987-88). A ellos y a
partir de los 90 han seguido otros estudios, como los de Francisco
Blay (1992), los del Dr. Pedro Castaños (1994a) y los realizados
por mí misma (1997: 98; 2000 y 2002)
Durante estas décadas, los estudios arquezoológicos se consideran parte fundamental en los proyectos de investigación. No
obstante, falta integración con el resto de las disciplinas y en
numerosas ocasiones los análisis de fauna, como el resto de los
análisis considerados como “ciencias auxiliares”, quedan relegados a la consideración de apéndices en las publicaciones, “listas
de supermercado”, como apuntaba Davis (1989: 23), y los resultados no siempre se integran en la discusión arqueológica.
En 1994 las doctoras Bonet y Mata publicaban un artículo
donde textualmente afirmaban:
“La aportación de los estudios interdisciplinares constituye
un paso decisivo en el conocimiento de la economía ibérica, sin
embargo, los equipos adolecen todavía de una falta de cohesión, que se manifiesta en la forma de yuxtaponer toda esta
información en apéndices independientes sin que nadie se haya
atrevido a emprender, solo o en colaboración una síntesis general. En este sentido las ciencias auxiliares aplicadas al mundo
ibérico se encuentran todavía en un primer momento y es previsible que en un futuro, que esperamos próximo, alcanzará la
madurez que se desprende de su aplicación a las etapas culturales anteriores”.
Ante esta reflexión podríamos añadir que el mundo ibérico,
estudiado siempre desde una perspectiva tipológica, ha adolecido
de un modelo teórico que oriente la investigación sobre otros
aspectos de su cultura, entre ellos la economía.
[page-n-30]
001-118
19/4/07
19:49
Página 17
En los últimos años se han realizado algunas propuestas sobre
las actividades agropecuarias en época ibérica y su incidencia en
la economía, en otros territorios de la Cultura Ibérica.
Para el área de Cataluña se propone el desarrollo de una ganadería de tipo intensivo, basada principalmente en la explotación
de las siguientes especies: los ovicaprinos para el consumo cárnico y la producción de lana y leche; el cerdo como productor de
carne; los bovinos como productores de carne y como fuerza de
trabajo agrario; los équidos como fuerza de transporte y en tareas
militares (Gracia y Munilla, 1997: 428).
En las comunidades del interior del Guadalquivir se plantea el
establecimiento de una economía mixta ganado/cereal, con un
modelo de asentamientos que explotan la vega para la agricultura
y mantienen el ganado en las terrazas del Guadalquivir (Belén y
Escacena, 1992: 75-76).
La existencia de diferentes cabañas ganaderas en la campiña
de Jaén y en las tierras del Guadiana se explica a partir de la evolución del territorio durante los siglos V-III a.n.e. (Chapa y
Mayoral, 1998).
Para la mitad norte de la Península Ibérica Mª Fernanda
Blasco (1999) relaciona los modelos ganaderos exclusivamente
con los condicionantes ambientales. Desde nuestro punto de vista,
y ya que utiliza los datos de algunos de los yacimientos que nosotros estudiamos, pensamos que esta autora reduce en exceso la
importancia de la ganadería en la Edad del Hierro, al considerar
solamente la influencia ambiental en los modelos ganaderos. Tal
vez debido a que sólo tiene en cuenta la variable del número de
restos y no otras como el uso de las especies. También en su artículo examina los yacimientos fuera de su entorno inmediato, es
decir que descontextualiza los resultados de los estudios sin tener
en cuenta la cronología y la funcionalidad de los asentamientos.
Para el País Valenciano desde los años 80 se han planteado
modelos económicos en los que no existe un acuerdo respecto a
la trascendencia económica de la ganadería.
Los primeros resultados sobre ganadería, basados en estudios
paleobiológicos, son los realizados por Martínez Valle (1988-87 y
1991), quien tras el estudio arqueozoológico de tres yacimientos
ibéricos propone un modelo eminentemente ganadero para los
Villares, un cuadro ganadero más diversificado, para el Castellet
de Bernabé y un modelo ganadero extensivo adaptado a un territorio de media montaña para el Puntal dels Llops.
Mata (1998: 95-96), propone para los territorios de Edeta y
Kelin un modelo más decantado hacia la agricultura con base en
una agricultura extensiva de secano, complementada con el
huerto y el inicio de la arboricultura, acompañada por una ganadería menor.
Iborra, Grau y Pérez Jordà (2003) basándose en el registro
carpológico y faunístico afirman que durante el Bronce Final
existe una planificación económica, aunque limitada tecnológicamente, que se manifiesta en la diferente gestión de las cabañas
ganaderas según el tipo de asentamiento y en la diversificación
agraria que ya se observa en los momentos del Bronce Tardío y
que permite un mejor aprovechamiento de los campos.
En la etapa orientalizante, el modelo descrito se ve enriquecido por la introducción de especies nuevas, tanto animales como
vegetales. Se trata de un periodo de transición que culmina durante el Ibérico Antiguo, observándose un cambio en la estrategia
ganadera que prioriza al manejo de cabañas de ovicaprinos,
menos costosas y más rentables y compatibles con los recursos
agrarios. Además, la introducción de nueva tecnología en la
etapa anterior, junto con la presencia de especies animales nuevas y de nuevos cultivos permite aumentar las superficies cultivadas dándose una intensificación en la producción y una extensificación de las actividades agropecuarias que favorecen la
reducción de los espacios forestales. Durante el periodo ibérico
este modelo está completamente consolidado, dentro de un sistema jerarquizado.
Hasta ahora, mediante el estudio territorial, del urbanismo y
la tipología de las áreas domésticas de transformación y almacenamiento se han identificado modelos sobre la explotación de la
tierra y las relaciones sociales en el País Valenciano. En el caso
de Edeta se ha propuesto un modelo igualitario en el que los artesanos que habitaban en la ciudad, vivían en sus talleres y eran
propietarios de sus medios de producción. La tierra parece que
también tuvo un carácter individual y que su reparto, en origen,
sería equitativo, aunque esto va cambiando a lo largo del tiempo
y en el siglo II a.n.e. son patentes las grandes y pequeñas propiedades. Estos cambios son especialmente evidentes en el caserío
del Castellet de Bernabé, donde a partir de la segunda mitad del
siglo III a.n.e. hay una privatización del espacio y de los medios
de producción (Guérin, 1999). De igual forma en el territorio de
Kelin y según indica el registro arqueológico, el yacimiento parece estar orientado hacia una agricultura de secano donde la unidad de producción sería la familia (Mata, 1998).
Ante estos planteamientos también cabría preguntarse, en lo
referente a la ganadería, cómo se gestiona, considerando si las
formas de explotación son colectivas o privadas. Ya que a nuestro
parecer el uso comunal o privado de la ganadería, es un aspecto
del máximo interés ligado a las estructuras sociales ibéricas.
A estos modelos regionales habría que añadir los de carácter
general, como el formulado por Ruiz Rodríguez y Molinos
(1993). Estos autores proponen la existencia de cuatro modelos.
Los dos primeros son agrarios, basados principalmente en el cereal, con el complemento de la ganadería; en un caso, con predominio del bovino (como Puente Tablas) y en otro, de las ovejas
(como los Villares). El tercer modelo que observan es el pastoril,
relegado a zonas de escaso potencial agrícola, como Castellones
del Ceal y Puntal dels Llops. Finalmente citan un modelo de
época más tardía, que se basaría en la especialización en un determinado producto, como es el caso del yacimiento de Torre de
Doña Blanca, centrado en la actividad pesquera.
Actualmente, el grueso de la información que sustenta las distintas propuestas sobre los recursos ganaderos procede de los
estudios de restos faunísticos recuperados en excavaciones arqueológicas. Estos materiales, como restos paleobiológicos, están
sujetos a una problemática tafonómica que es preciso considerar
a la hora de plantear modelos de funcionamiento ganadero.
Con demasiada frecuencia se pretende convertir, de forma
automática, un conjunto de restos óseos arqueológicos en un
rebaño (fig. 3), sin valorar que la muestra conservada, es el resultado de un complejo proceso tafonómico que incluye una selección previa de los animales a consumir, la manipulación mediante el procesado carnicero, las alteraciones por carnívoros y depredadores y, finalmente, las provocadas por los procesos postdeposicionales.
Un ejemplo de esta problemática son los restos fracturados
durante el procesado carnicero, de los que es difícil obtener datos
precisos sobre edad y sexo. En el mejor de los casos los restos que
17
[page-n-31]
001-118
19/4/07
19:49
Página 18
Fig. 3. Conjunto de restos óseos.
con mayor frecuencia se recuperan completos son las falanges,
los carpos y los tarsos, de cuyo estudio se pueden extraer escasas
conclusiones sobre las características específicas e individuales.
Pero antes del enterrado definitivo de los restos otros agentes
tafonómicos, como perros y cerdos, pueden provocar alteraciones
importantes. Las más clásicas consisten en la destrucción de los
extremos articulares de los huesos largos, o la destrucción del
cuerpo mandibular que a corto plazo puede suponer la dispersión
de los dientes, haciendo muy difícil la obtención de datos precisos sobre edades de sacrificio (fig. 4).
Fig. 4. Mandíbula de ovicaprino, con mordeduras.
18
Finalmente, los ácidos húmicos, las bacterias y las raíces pueden ocasionar alteraciones definitivas para la destrucción de los
restos (Lyman, 1994).
Pero los avatares de la muestra original no finalizan con su
enterramiento. Las condiciones en las que se han recuperado
durante el proceso de excavación, a las que ya hemos hecho referencia, serán determinantes. Con demasiada frecuencia un escaso
rigor en la recuperación del material faunístico aporta muestras
incompletas (Meadow, 1980). Aspecto que afecta especialmente a
los restos de menor tamaño, macromamíferos jóvenes e infantiles,
micromamíferos, aves y peces (Payne, 1972).
En definitiva, un largo proceso en el que se produce una pérdida progresiva de información que es preciso valorar antes de
inferir cualquier resultado.
Esta desigual distribución se ve agravada por la disparidad de
las muestras estudiadas, en relación a los contextos espaciales. En
muchos casos sólo disponemos de información de grandes poblados y no de los pequeños asentamientos de su periferia, trascendentales para establecer modelos de ámbito regional. Del mismo
modo en algunas regiones no se disponen de datos para realizar
una visión diacrónica de la evolución de las estrategias ganaderas
y algunas de las muestras analizadas proceden de sondeos realizados en excavaciones de salvamento.
Con estas observaciones no pretendemos aportar una visión
pesimista sobre las posibilidades del registro faunístico en la
elaboración de modelos, sino llamar la atención sobre su especificidad.
Con todo y asumiendo las limitaciones intentaremos, desde la
fauna arqueológica, acercarnos a las sociedades que habitaron el
País Valenciano desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final.
El registro óseo será, junto con el resto de materiales hallados
en las excavaciones, donde incluimos los restos paleovegetales,
los indicadores para definir las pautas económicas seguidas en un
territorio, en un hábitat y la función de los asentamientos.
[page-n-32]
001-118
19/4/07
19:49
Página 19
Capítulo 4
METODOLOGÍA
4.1. CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN
El primer paso en nuestro trabajo ha consistido en la clasificación de los restos óseos. La determinación de los restos óseos
la hemos realizado con el método de la anatomía comparada, utilizando la colección de referencia del Museu de la Valltorta y del
Departament de Prehistória i Arqueologia de la Universitat de
València, así como con la ayuda de atlas de determinación como
el de Schmid (1972) y el de Barone (1976).
Para establecer las dimensiones fundamentales de los huesos
analizados hemos seguido el método de Von den Driesch (1976).
El análisis osteométrico nos permite estudiar las variaciones
esqueléticas de las distintas especies respecto a otras poblaciones,
actuales o ancestrales. De igual modo también podemos observar
como ha afectado la domesticación en algunas especies.
Principalmente con la aplicación del método podemos determinar
características morfológicas de la especie, edad y sexo a partir de
diversos huesos del esqueleto. Las medidas siempre aparecen
expresadas en milímetros, menos cuando indicamos la altura a la
cruz que aparece en centímetros, aunque detrás de la medida
siempre se señala si son cm o mm.
Para calcular la altura a la cruz de los individuos identificados
hemos utilizado los factores de conversión de Matolcsi (1970), para
los bovinos; de Teichert (1969, 1975) para el cerdo y el grupo de
ovicaprinos; de Kiesewalter (1888) para el caballo; de Godynicki
(1965) para el ciervo y de Harcourt (1974) para el perro.
A partir de las medidas de los huesos de ovejas y cabras más
comunes hemos intentado diferenciar los individuos sexualmente, para establecer la composición de los rebaños y obtener una
información sobre mínimos y máximos de ambos sexos.
Principalmente hemos agrupado los datos de los yacimientos contemporáneos y ubicados en un mismo territorio, y en una segunda estimación hemos aglutinado todas las medidas sin tener en
cuenta cronología y ubicación, siguiendo el trabajo de Pérez
Ripoll (1999). Los resultados de estos análisis quedan reflejados
en el capítulo séptimo dedicado al estudio de las especies.
La estimación de la edad de los animales, para reconocer la
estructura de la población de las especies, se ha establecido
mediante:
1. El desgaste de la dentición, utilizando para el grupo de los
ovicaprinos a Payne (1973) y en el caso de los animales de menos
de dos años la metodología que nos facilitó el Dr. Pérez Ripoll;
para el cerdo a Bull y Payne (1982); para el caballo a Levine
(1982); para los bovinos a Grant, (1982) y a Grigson (1982).
2. El grado de osificación de los huesos, utilizando para la cabra
a Noddle (1974); para el ciervo a Purdue (1983); para el cerdo, la
vaca, la oveja a Schmid (1972) y a Silver (1969). Todos los datos de
estos autores están sintetizados por Reitz y Wing (1999).
Las patologías observadas en los huesos se han descrito
siguiendo a Barker y Brothwell (1980).
Los grupos de edad que hemos establecido para las principales especies domésticas están en relación con el grado de desgaste dental y a la fusión de los huesos.
Para las ovejas y cabras hemos diferenciado 8 grupos de
edad. Para los infantiles y juveniles seguimos los criterios de
Morales que aparece publicado en Liseau (1998). Para el resto
de los grupos de edades, hemos establecido agrupaciones considerando en primer lugar el desgaste dental y en menor medida el potencial productivo que tienen en cada periodo de su
vida, de forma que la lectura de esos datos sea útil a la hora de
definir el modelo de gestión de los rebaños, siguiendo a Payne
(1973). Así, en neonatos incluimos los animales con menos de
seis semanas de vida; en infantiles los menores de 1 año; en
juveniles los animales menores de 2 años. Por lo que respecta
al grupo de subadultos, aquí incluimos los animales de 2 a 3
años. En el grupo de adultos-jóvenes tenemos los de 3 a 4 años
y en el de los adultos los de 4 a 6 años, finalmente a partir de
6 años los consideramos adultos-viejos y con más de 8 años
viejos.
Estas agrupaciones tienen un valor relativo. Algunas categorías como el caso de los subadultos se refieren a animales que no
han completado la fusión epifisaria, aunque está claro que a efec-
19
[page-n-33]
001-118
19/4/07
19:49
Página 20
tos reproductivos se podían considerar animales adultos. En cualquier caso hemos optado por esta división porque nos permite
dividir en un mayor número de grupos los animales sacrificados.
Queda claro, que es una aproximación a la estructura de edad de
sacrificio de las especies. Otras propuestas como las de Pérez
Ripoll (1999) y Altuna (1980) parecen más ajustadas a la estructura de población de los rebaños, pero las diferencias a la hora de
establecer las agrupaciones no impiden comparar los resultados.
Con el método de clasificación de la dentición, Payne describe tres modelos de explotación de los rebaños, aunque matiza que
los rebaños, en economías de subsistencia, no se mantienen para
explotar un único producto. Siguiendo con los tres sistemas de
explotación de los rebaños, el primero que explica es el de la producción de carne. Para conseguir esta producción se sacrifican
jóvenes machos con un peso óptimo, reservándose unos pocos
para la reproducción. La edad de la muerte de estos ejemplares
depende de varios factores, entre los que cita las condiciones de
pasto y las económicas, precio de venta en los mercados y demanda. También se suelen sacrificar hembras y animales heridos o
enfermos. Un segundo modelo es el de la producción láctea,
donde hay un predominio en el sacrificio de los animales que se
reservan para reproductores, tan pronto como la producción
lechera esta asegurada. El último modelo es el de la producción
de lana, donde hay un mayor énfasis en el animal adulto. Los
machos que no se necesitan para la reproducción se castran, así
como los adultos en los que la producción de lana empieza a
decrecer.
Para el cerdo seguimos los grupos de edad establecidos por
Bull y Payne (1982) donde los animales de 7 a 11 meses son
infantiles, los de 19-23 meses son juveniles, los de 31-35 meses
son adultos y los mayores de 36 meses son considerados viejos.
En el caso del bovino los grupos de edad los hemos establecido a partir de la fusión de los huesos y de la dentición (Grant,
1982 y Grigson, 1982).
4.2. ASPECTOS TAFONÓMICOS
Para establecer la historia tafonómica del conjunto óseo
hemos valorado todos los agentes posibles que han podido actuar
en su formación. Los más visibles son los antrópicos, es decir las
prácticas carniceras y culinarias, aunque también hay que tener en
cuenta la acción de los agentes naturales, como las características
del suelo, las bacterias o los carnívoros y la conservación diferencial consecuencia de la propia naturaleza de los huesos.
No obstante no era el objetivo de este trabajo realizar un estudio tafonómico de las muestras, sino aproximarnos a los agentes
de aporte y modificación a través de las marcas presentes en los
restos óseos. Éstas aparecen descritas en el capítulo sexto. En el
caso de los huesos quemados indicamos la coloración del hueso,
a partir de la que, y según Nicholson (1993: 411-428) podemos
deducir la temperatura a la que se quemaron.
En los huesos mordidos describimos qué superficie del hueso
ha sido afectada, así como si hay punzadas o arrastres.
Finalmente, en los huesos con marcas antrópicas realizadas
durante las prácticas carniceras, señalamos si se trata de fracturas
o de cortes, así como su localización sobre los huesos y a qué
momento del procesado del esqueleto corresponden, siempre que
esto sea posible. Para ello hemos utilizado la descripción proporcionada por Binford (1981), Pérez-Ripoll (1992) y Burke (2000).
20
También hemos incluido, en cuadros, los huesos que han sido
afectados por los procesos digestivos de los cánidos y los huesos
que han sido modificados para elaborar instrumentos.
Para cuantificar las modificaciones observadas sobre la
superficie de los huesos hemos realizado unos cuadros, donde
expresamos el número de restos y su porcentaje, con y sin alteraciones, las principales marcas observadas y entre las marcas de
carnicería distinguimos las realizadas durante tres momentos del
procesado de los esqueletos, troceado, desarticulación y descarnado. Estos cuadros están representados en el capítulo sexto,
donde resumimos los datos que hemos obtenido, sin realizar un
estudio exhaustivo sobre marcas.
También queremos indicar que en el transcurso de este trabajo, nos referimos a las marcas de desarticulación, como incisiones, marcas y cortes finos, marcas que están producidas por instrumental metálico en las zonas articulares. Las marcas realizadas
durante el troceado del esqueleto y sus huesos en unidades menores son descritas como fracturas y cortes profundos, realizados
por instrumental metálico pesado y normalmente se localizan en
porciones de diáfisis.
Todos los agentes que hemos mencionado influyen en la fragmentación de las muestras. Para expresar el estado de fragmentación de la muestra hemos utilizado dos métodos que nos proporcionan unos índices de fragmentación.
En primer lugar, hemos tenido en cuenta el peso de los fragmentos, tanto determinados como indeterminados que dividimos
por el número de restos correspondiente, y nos informa del peso
medio de los restos (Chaix y Meniel, 1996). Como segundo método para comparar las muestras hemos aplicado un índice obtenido con el logaritmo del número total de restos determinados e
indeterminados partido por el número mínimo de elementos “Log
(NRT/NME)” (Bernáldez, 2000). Los valores obtenidos con este
método indican que las muestras óseas menos fragmentadas
obtienen un número más cercano al “0” en las representaciones
gráficas. Los resultados de este método son los que nos permiten
adjetivar (medio, bajo…) el estado de fragmentación de los conjuntos faunísticos analizados.
Para los criterios utilizados en la cuantificación, en lo que se
refiere al recuento de los restos óseos, hemos tenido en cuenta la
metodología utilizada por Chaplin (1971), Payne (1972), Grant
(1975: 84), Klein y Cruz-Uribe (1984), Binford (1984), Lyman
(1994), Morales et alii (1994) y Bernáldez (2000). Para establecer la importancia de las especies identificadas, por una parte
hemos estimado el número de restos (NR) determinados especificamente (NRD) y el NR indeterminados (NRI), método problemático debido a la fragmentación y conservación diferencial de
las partes anatómicas y a la variabilidad del número de huesos de
cada una de las especies. A partir del NR, hemos establecido el
MNE que es el mínimo número de elementos del esqueleto necesario para contar por un espécimen, es decir huesos completos y
los extremos proximales y distales, considerando de igual modo
que un diente suelto es un elemento. En nuestro estudio, hemos
comprobado, que en muchos casos si utilizamos el NR para establecer la frecuencia de las especies, algunos de los taxones pueden aparecer maximizados. Por el contrario hay taxones identificados solo por fragmentos de diáfisis, que no aparecen en la
muestra si utilizamos el NME, como podemos observar en las
tablas de muchos yacimientos. Por lo tanto, para minimizar estas
desproporciones, hemos evitado contabilizar en los recuentos, las
[page-n-34]
001-118
19/4/07
19:49
Página 21
agrupaciones de astrágalos pulidos, los huesos en general trabajados y los esqueletos de animales enteros depositados como ofrendas domésticas, ya que consideramos que no formaban parte de la
basura doméstica y que su uso fue diferente. De esta forma hemos
suavizado el problema de la sobrerrepresentación que conlleva la
utilización del NR.
Para determinar el número mínimo de individuos (NMI) de
los taxones nos hemos basado en la lateralidad de los restos anatómicos. Este método también tiene problemas porque hay que
valorar si en realidad se trata de individuos o de partes del individuo, hay que tener en cuenta la preservación diferencial de los
restos, sobre todo, y en los conjuntos analizados la acción humana sobre el cadáver.
Un problema añadido a la hora de calcular el NMI es definir
la unidad de análisis. En poblados extensos podemos calcular el
NMI a partir de todos los restos obtenidos en el yacimiento o con
aquellos recuperados en las diferentes unidades espaciales.
Finalmente hemos optado por calcular los individuos representados en cada departamento o espacio identificado en la excavación, siempre que esto ha sido posible. Es decir no se obtiene a
partir de la muestra total analizada, sino separada ésta, por los
diferentes espacios donde se ha recuperado. Así para cada departamento o espacio, el NMI se obtiene teniendo en cuenta el elemento óseo más común y su lateralidad y éste se divide por el
número de veces que este elemento está en el esqueleto. Además
hemos considerado del mismo modo la presencia de animales
inmaduros y adultos observando los datos reflejados en los cuadros referentes a la edad de muerte según el desgaste mandibular
y según el grado de fusión ósea.
En cuanto a la frecuencia de las partes anatómicas del esqueleto de cada especie esta ha sido valorada teniendo en cuenta el
NME, a partir del que hemos conseguido el número mínimo de
unidades anatómicas (MUA). Una vez calculado el MUA, obtenemos su porcentaje considerando como el 100% el hueso mejor
representado. En las gráficas del MUA, hay una baja frecuencia
de elementos del miembro axial, ya que éstos principalmente han
sido identificados como fragmentos, condición que lo excluye del
recuento de unidades. Por ello junto a los cuadros del MUA de
cada especie en cada uno de los yacimientos analizamos añadimos otro cuadro donde presentamos el NR.
Tanto en el MUA como en el NME hemos agrupado los elementos anatómicos en grandes unidades como aparece descrito a
continuación.
Cabeza: Incluimos los restos craneales completos, mandíbulas, maxilares, dientes sueltos, órbitas, hioides, cuernas o astas
completas. Quedan excluidos los fragmentos de cráneo indeterminados, y los fragmentos de mandíbula o maxilar.
Tronco: En este grupo se contabilizan los restos de vértebras
enteras y el extremo articular de las costillas. Este grupo siempre
va a aparecer infrarrepresentado debido a que, aunque el número
de costillas identificadas es elevado, muchas son fragmentos
pequeños sin la cabeza articular por lo que no se atribuye especie
y pasan al grupo de indeterminados de macro o meso costillas.
Miembro anterior: Las unidades anatómicas de este grupo
son la escápula, el húmero, el radio y la ulna.
Miembro posterior: Las unidades de este grupo son la pelvis,
el fémur, la patela, la tibia y fíbula.
Patas: Aquí incluimos carpales, metacarpos, calcáneos, astrágalos, tarsales, metatarsos y falanges.
De esta forma podemos observar qué unidad anatómica se ha
conservado mejor y a partir de sus frecuencias inferir otros aspectos como los procesos carniceros, evaluar la posibilidad de que
exista un desplazamiento de carne fuera del asentamiento, definir
áreas de actividad, aproximarnos a la función del sitio, y en última estancia y después de tener en cuenta otras informaciones
contribuir a conocer mejor la estructura económica del asentamiento y del territorio y la organización social.
Para concluir con el recuento de los restos óseos, hemos recurrido también al pesado de los huesos. En los cuadros, queda
reflejado el peso (P) de los restos determinados por especie y de
los restos indeterminados. El peso de los huesos lo hemos utilizado para considerar aproximadamente el potencial de carne proporcionada por cada especie, de una forma muy simple. Sin
embargo conocemos que la relación entre el peso de los huesos
frescos/secos de una especie y su peso en carne puede no ser coincidente, por lo que el peso de los huesos en la cuantificación de
las muestras faunísticas puede ser problemático (Barret, 1993).
Por tanto se requiere de otro tipo de métodos para valorar la biomasa de las especies que dejaron restos óseos en el yacimiento,
como los propuestos por, y entre otros, White (1953), Grayson
(1973), Wheeler y Reitz (1978), métodos recogidos en el libro de
Reitz y Wing (1999).
Respecto a los restos indeterminados, éstos han sido clasificados en tres categorías: fragmentos indeterminados, fragmentos
de costilla de macro mamíferos (animales de talla superior a una
cabra o cerdo) y meso mamíferos (especies como la oveja, cabra
y cerdo).
4.3. LA COMPARACIÓN ENTRE
MUESTRAS DE YACIMIENTOS
Como más adelante se expondrá, las muestras analizadas proceden en muchos casos de sondeos o de espacios del asentamiento que representan una pequeña parte de la superficie habitada.
Ello supone un primer obstáculo a la hora de comparar las muestras y también limita la posibilidad de inferir pautas generales.
Tan sólo contamos con dos asentamientos excavados en su
integridad: el Puntal dels Llops y el Castellet de Bernabé.
En el caso del Puntal, toda la muestra ha sido analizada por
nosotros, con la excepción de un pequeño conjunto de huesos
analizado por Sarrión (1981). De la fauna del Castellet, más de
mil restos fueron analizados por Martínez Valle (1987-88).
Por lo tanto sólo en el caso del Puntal ha sido posible realizar
un estudio comparado de los huesos recuperados en diferentes departamentos para poder establecer la funcionalidad de los
mismos.
Para poder establecer qué espacios eran comparables entre sí,
hemos considerado el contenido fósil de cada uno de ellos, realizando un estudio de densidad de huesos por metros cúbicos excavados. A partir de aquí comparamos las partes anatómicas conservadas de las especies presentes en los departamentos. Elegimos el
%MUA y el NME observado para cada especie agrupado en cabeza, tronco, miembro anterior y miembro posterior y patas. A partir
del porcentaje del NME y para realizar la representación gráfica a
cada unidad le calculamos su logaritmo natural, Logaritmo LN de
X. Este mismo proceso lo utilizamos para calcular el Logaritmo
natural de un esqueleto real Y, en este caso el esqueleto de una
especie estándar, en contraste con el número de especímenes
21
[page-n-35]
001-118
19/4/07
19:49
Página 22
arqueológicos, estos se comparan con el esqueleto real como una
ratio. La ratio se obtiene al restar el log. de X y el log. de Y (Reitz
y Wing, 1999: 212). De esta forma en el gráfico que se obtiene, la
línea horizontal representa el valor esperado por un esqueleto completo y proporciona una línea base para la comparación.
Para los esqueletos de oveja, cabra, bovino y ciervo hemos
establecido que el NME para la unidad:
-Cabeza: es de 12 elementos, donde incluimos las dos cuernas
o astas, el occipital, las órbitas superiores que a veces incluyen el
frontal y lagrimal, las órbitas inferiores que a veces incluyen el
zigomático, los dos maxilares, las dos mandíbulas y el hioides.
-Tronco: es de 54 elementos: donde incluimos un atlas, un
axis, 5 vértebras cervicales, 13 torácicas, de las 6 o 7 lumbares
contamos 6, un sacro, 26 costillas y un esternón.
-Miembro anterior: son 14 elementos. dos escápulas, dos
húmeros proximales y dos distales, dos radios proximales y dos
distales, dos ulnas proximales y dos distales.
-Miembro posterior: son 12 elementos: dos pelvis con acetábulo, dos fémures proximales, dos fémures distales, dos patelas,
dos tibias proximales y dos tibias distales.
-Patas: son 70 elementos: 12 carpales, dos metacarpos proximales y dos distales, dos astrágalos, dos calcáneos, dos metatarsos proximales y dos distales, seis tarsales, ocho falanges primeras proximales y 8 distales, 8 falanges segundas proximales y 8
distales (divididas así porque aparecen en dos por prácticas carniceras) y 8 falanges terceras.
Para el esqueleto del cerdo hemos establecido el MNE para la
unidad de la:
-Cabeza: con 10 elementos, que son el occipital, las órbitas
superiores que a veces incluyen el frontal y lagrimal, las órbitas
inferiores que a veces incluyen el zigomático, los dos maxilares,
las dos mandíbulas y el hioides.
22
-Tronco: es de 57, donde incluimos un atlas, un axis, 5 vértebras cervicales, 14 torácicas, de las 6 o 7 lumbares contamos 6, un
sacro, de las 28-30 costillas contamos 28 costillas y un esternón.
-Miembro anterior: son 14 elementos: dos escápulas, dos
húmeros proximales y dos distales, dos radios proximales y dos
distales, dos ulnas proximales y dos distales.
-Miembro posterior: son 14 elementos: dos pelvis con acetábulo, dos fémures proximales, dos fémures distales, dos patelas,
dos tibias proximales, dos tibias distales y dos fíbulas.
-Patas: son 142, con 16 carpales, 8 metacarpos proximales y
8 distales, dos astrágalos, dos calcáneos, 8 metatarsos proximales
y 8 distales, 10 tarsales, 16 falanges primeras proximales y 16 distales, 16 falanges segundas proximales y 16 distales (divididas así
porque aparecen en dos por prácticas carniceras) y 16 falanges
terceras.
Para el esqueleto del conejo hemos establecido el MNE para
la unidad de la:
-Cabeza con 10 elementos, que son el occipital, las órbitas
superiores que a veces incluyen el frontal y lagrimal, las órbitas
inferiores que a veces incluyen el zigomático, los dos maxilares,
las dos mandíbulas y el hioides.
-Tronco es de 52, donde incluimos 25 costillas, 26 vértebras
y un sacro.
-Miembro anterior son 10 elementos: dos escápulas, dos
húmeros proximales y dos distales, dos radios proximales y dos
distales, dos ulnas.
-Miembro posterior son 12 elementos: dos pelvis con acetábulo, dos fémures proximales, dos fémures distales, dos patelas,
dos tibias proximales, dos tibias distales.
-Patas son 146 elementos: con 18 carpales, 10 metacarpos,
dos astrágalos, dos calcáneos, 10 metatarsos, 14 tarsales, y 90
falanges.
[page-n-36]
001-118
19/4/07
19:49
Página 23
Capítulo 5
CARACTERÍSTICAS Y ESTUDIO FAUNÍSTICO
DE LOS YACIMIENTOS
5.1. LA MORRANDA
5.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: El Ballestar (Castellón).
Cronología: Ibérico Final (ss. II-I a.n.e).
Bibliografía: Flors y Marcos, 1998.
Historia: El año 1996 un vecino de la población del Ballestar
descubre el yacimiento y recoge una serie de materiales arqueológicos que son cedidos al Ayuntamiento. Ese mismo año el
Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de
Castellón realiza un primer reconocimiento del yacimiento y de
sus materiales. Posteriormente, el año 1997 se inician las excavaciones arqueológicas (fig. 5) bajo la dirección de Enric Flors y
Carmen Marcos, realizándose una segunda campaña el año 1998
(Flors et alii,1998).
Paisaje: El yacimiento se localiza en los montes de la
Tinença de Benifassà a 653 m.s.n.m (fig. 6). Sus coordenadas
U.T.M. son 2620,15 de longitud y 45050,2 de latitud (mapa 546I (61-41), escala 1:25.000. Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG).
Ubicado en el piso bioclimático mesomediterráneo cuenta
con una temperatura media anual de 11-12 ºC.
El yacimiento se emplaza en un pequeño cerro sobre el cauce
del río Sénia, cerca de su nacimiento. La característica más relevante de su entorno es una abruptuosidad importante, con elevaciones de más de1000 metros y la abundancia de fuentes. El índice de abruptuosidad es de 22,7.
El paisaje de su entorno presenta una estructura en mosaico.
Existen bosques de pino negro (Pinus nigra) y carrascas
(Quercus sp), con sotobosque de sabinas (Juniperus phoenicea),
enebros (Juniperus oxicedrus), labiérnagos (Philirea sp) y coscoja (Quercus coccifera), y campos de cultivo abandonados en
los que crece un pastizal espontáneo. En el curso del río Sénia
crece un pobre bosque de ribera ya que el régimen de aguas del
río es discontinuo.
Fig. 5. Estructura del yacimiento (Flors y Marcos, 1998).
Territorio de dos horas: Hacia el Sur del poblado y en
dirección Este discurre encajado el río Sénia flanqueado a su
23
[page-n-37]
001-118
19/4/07
19:49
Página 24
Fig. 6. Territorio de 2 horas de la Morranda.
derecha por una zona montañosa denominada Les Umbries,
donde nacen varias fuentes. Por el Sur el territorio de explotación
de dos horas llegaría hasta la carena de la sierra (950-1040
metros) por la que discurre el Azagador del Esqueche (Canyada
de Esqueche) que desciende hasta el barranco de Requena, con
alturas de 700-600 m. Este camino ganadero continúa hacia
Rosell descendiendo por el Corral de Esqueche y les Tones. Otro
ramal, la Canyada del Mas Nou, desciende por el alto de la Sierra
hasta el Mas Nou, cerca de Bel.
Por el Norte se extiende hasta Els Reclots, en la curva de 900
metros. Incluye toda la Vall del Convent, tierra situada a 600-700
24
metros apta para el cultivo. El límite noreste sería el Barranc de
la Tenalla (107 minutos), pero es un recorrido complicado, cerrado por la Mola Rossa (801 m).
Por el Este siguiendo el curso del río Sénia podría llegar hasta
el barranco del Ferré, a través de un territorio encajado de montaña, área en la que abundan las minas de hierro, explotadas desde
época ibérica, según Oliver (1996).
Por el Oeste se inicia un recorrido ascendente a través de
territorio, al principio suave y más tarde quebrado y montañoso, que discurre por el fondo del valle, paralelo al barranco de
la Pobla de Benifassà, llegando al Barranc de la Pica. Más al
[page-n-38]
001-118
19/4/07
19:49
Página 25
Oeste el territorio se hace quebrado. Hay una zona llana con
tres masías, situadas en la cota de 800 m, en un terreno despejado. La mayor abundancia de fuentes se da en los alrededores
de la Pobla de Benifassà (d’en Ros, Font Lluny, Fte. del
Romero) (fig. 6).
Características del hábitat: Las excavaciones realizadas
pusieron de manifiesto la existencia de un poblado de pequeño
tamaño localizado sobre un espolón, sobre el cauce del río Sénia.
Para la excavación del poblado se establecieron dos áreas o sectores, a los que van referidos los restos óseos. El área 1, parece
que estuvo destinada al trabajo de la madera.
Hasta el momento se ha excavado parte de una muralla y dos
recintos o habitaciones (Flors y Marcos, 1998).
Una de las habitaciones, denominada recinto 3, contaba
con dos hogares. Por el hallazgo de abundantes huesos animales, ánforas, cerámica de cocina y un molino rotatorio se propone para este espacio una funcionalidad de área de transformación y preparación de alimentos. Entre los materiales cerámicos recuperados destaca un fragmento de Kalathos con
decoración figurada, en el que se representa un ciervo, y no
una cierva como apunta el autor, y dos aves que podrían ser
águilas. Este espacio estaba sellado por un potente nivel de
incendio.
La segunda habitación (habitación A) esta delimitada por cuatro muros y un banco adosado, bajo del cual apareció una cornamenta de ciervo junto a otros materiales de hierro y cerámica.
Este tipo de depósito es catalogado por el director de la excavación como un sacrificio ocasional sacramental, siguiendo a
Sanmartí y Santacana (1992: 42-43).
5.1.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Fig. 7. Planimetría de La Morranda (Flors y Marcos, 1998).
Características de la muestra: El material estudiado procede
de las dos campañas de excavación realizadas los años 1997 y
1998. Se recuperó en el área 1, área 2 y en los recintos 2 y 3 de
este espacio. También proceden del área 3, del recinto 3, de la
habitación A, habitación B y del área 4 (fig. 7).
El porcentaje de número de restos nos indica en qué espacios
se había acumulado más contenido fósil; éstos son el recinto 3, la
habitación A, el área 3 y la habitación B (gráfica 1).
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Area 1 Area 2 Area 2 R Area 3 Recinto 3 HB A
2,3
Gráfica 1. Distribución del NR.
HB B
Area 4
El conjunto de material analizado está formado por un total de
3.116 huesos y fragmentos óseos, que suponían un peso de 30.964
gramos.
Hemos determinado anatómica y taxonómicamente el 43,56%
de la muestra, quedando un 56,74% como fragmentos de huesos y
de costillas de meso y macro mamíferos indeterminados (cuadro 2).
El peso medio de los huesos determinados es de 17,98 gramos, mientras que los indeterminados tienen un peso medio de
3,79 gramos (cuadro 3).
La fragmentación del conjunto según el logaritmo entre el
número de restos y el número mínimo de elementos, tiene un
valor de 0,50.
Factores de modificación de la muestra: La fragmentación del
material no sólo es debida a los procesos de sedimentación y acumulación de material, sino también a los procesos sufridos antes
de su deposición como las prácticas carniceras (MC), al trabajo
del hueso (HT), al fuego (HQ) y las mordeduras de los cánidos
(HM) (gráfica 2).
En la muestra, un 11,97 % de restos presentaba este tipo de
modificaciones, siendo las más numerosas las producidas por las
prácticas carniceras y por la acción de los cánidos.
Los restos con marcas de carnicería son más abundantes en el
recinto 3 y en las habitaciones A y B del recinto 2. La misma distribución encontramos en los huesos mordidos.
25
[page-n-39]
001-118
19/4/07
19:49
Página 26
LA MORRANDA
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Asno
Perro
Gallo
Jabalí
Cabra Montés
Ciervo
Corzo
Oso
Liebre
Conejo
Águila real
NR
301
122
48
346
199
6
3
4
10
14
96
168
2
7
1
19
2
%
22,33
9,05
3,56
25,67
14,76
0,45
0,22
0,30
0,74
1,04
7,12
12,46
0,15
0,52
0,07
1,41
0,15
NME
219
82
42
245
140
6
3
3
9
12
77
99
1
6
1
17
2
TOTAL DETERMINADOS
1348
43,26
964
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
174
1284
1458
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
%
22,72
8,51
4,36
25,41
14,52
0,62
0,31
0,31
0,93
1,24
7,99
10,27
0,10
0,62
0,10
1,76
0,21
NMI
5
9
7
11
8
2
1
1
2
2
10
6
1
1
1
3
1
PESO
2847
771,6
235,8
4148,8
7942
335
133
16,6
9
178
1994,1
5331,1
12,7
261,2
0,9
27,8
2,3
%
11,75
3,18
0,97
17,12
32,75
1,38
0,54
0,07
0,04
0,73
8,22
21,99
0,05
1,08
0,004
0,11
0,01
24.246,90
78,30
82,47
4218,6
62,80
51
259
310
17,53
2499,4
37,20
TOTAL INDETERMINADOS
1768
56,74
6718
21,70
TOTAL
3116
LA MORRANDA
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
1039
309
1348
%
77,08
22,92
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
1458
310
1768
82,47
17,53
TOTAL
3116
71
964
NME
749
215
964
%
7,04
12,68
9,86
15,49
11,27
2,82
1,41
1,41
2,82
2,82
14,08
8,45
1,41
1,41
1,41
4,23
1,41
71
%
77,69
22,29
30964,9
NMI
46
25
71
PESO
16437,8
7809,1
24.246,90
71
%
67,8
32,2
4218,6
2499,4
6718
964
%
64,78
35,21
62,80
37,20
30964,9
Cuadro 2. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
1348
24246,9
17,98
45
NRI
1768
6718
3,79
40
NR
3116
30964
9,93
35
Cuadro 3. Índice de fragmentación según el peso de los restos (NRD,
determinados; NRI, indeterminados).
30
25
Los huesos quemados se concentran en el nivel de incendio
del recinto 3, mientras que los huesos trabajados proceden de los
siguientes espacios:
-habitación A: un astrágalo izquierdo de oveja, un astrágalo
derecho de cabra montés, ambos con las facetas lateral y medial
pulidas. También hay un fragmento de asta de ciervo trabajado.
-habitación B: un astrágalo izquierdo de ciervo y un astrágalo
izquierdo de oveja, ambos con las superficies lateral y medial pulidas. También un fragmento de asta trabajado como posible mango.
-área 3: dos astrágalos derechos de oveja y uno derecho y otro
izquierdo de cabra montés con las facetas medial y lateral pulidas.
26
20
15
10
5
0
HM
HQ
HT
MC
Gráfica 2. Huesos modificados (%).
-recinto 3: un astrágalo izquierdo de ovicaprino con las facetas medial y proximal pulidas.
[page-n-40]
001-118
19/4/07
19:49
Página 27
Las especies domésticas
La importancia de las especies domésticas es del 77,08%,
según número de restos, y suponen un peso del 67,8% (gráfica 3).
OVICAPRINO
D
Mandíbula
1
I
Edad
Mandíbula
1
2
21-24 MS
Mandíbula
1
3
4-6 AÑOS
9-12 MS
Cuadro 5. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Pelvis C
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
E.silvestres
23%
E.domésticas
77%
Gráfica 3. Importancia de las especies domésticas/silvestres.
Los taxones identificados son oveja, cabra, cerdo, bovino,
caballo y perro, y entre las aves, el gallo.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Se trata del grupo de especies que cuenta con mayor número
de restos, 471 huesos y fragmentos óseos con un peso del 15,9 %
de la muestra.
Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de
16 individuos, identificándose 9 ovejas y 7 cabras.
Las partes anatómicas mejor representadas según el MUA son
los elementos de las patas, seguidos con un valor menor por los
del cráneo, miembro anterior y posterior (cuadro 4).
MUA
Ovicaprino
Cabeza
17,9
Cuerpo
0
M. Anterior
3
M. Posterior
5
Patas
4,47
Oveja
0
0
7,5
3
24,12
Cabra
0,21
0
0,5
2
15,31
TOTAL
18,11
0
11
10
43,9
NR
Ovicaprino
Cabeza
211
Cuerpo
10
M. Anterior
21
M. Posterior
29
Patas
30
Oveja
4
1
31
19
67
Cabra
4
1
5
4
34
TOTAL
219
12
57
52
131
Cuadro 4. MUA y NR de los ovicaprinos.
Por el peso de sus huesos este grupo de especies se situaría en
cuarto lugar en cuanto a productores de carne para el consumo.
La edad de sacrificio de los animales consumidos según el
desgaste molar es de un individuo con una edad de muerte entre
los 9-12 meses, otro entre los 21-24 meses y tres entre los 4-6
años (cuadro 5).
Si nos fijamos en el grado de fusión de los huesos observamos además la presencia de un neonato y de animales menores de
1,5 años que no han podido ser atribuidos a su especie (cuadro 6).
Meses
6-8
10
10
36
42
30-36
36-42
18-24
30-36
NF
1
0
0
2
1
0
1
4
2
F
1
1
1
0
1
1
1
2
0
%F
50
100
100
0
50
100
50
33
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
6-8
36-42
10
10
36
30
18-24
42
30-36
36-42
18-24
20-28
13-16
NF
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
0
1
1
F
2
0
4
4
0
0
10
1
1
1
3
4
1
%F
100
0
100
100
0
0
100
100
100
100
100
80
50
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
9-13
23-36
23-60
19-24
23-60
23-36
NF
0
1
0
0
1
0
F
1
2
1
3
1
2
%F
100
66
100
100
50
100
Cuadro 6. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
En el grupo de las ovejas hay animales menores de 2 años y
también mayores, mientras que en el grupo de las cabras la muerte es de animales mayores de 3 años.
Respecto al sexo contamos con muy pocos datos, dada la
fracturación de la muestra. Hemos identificado la presencia de un
macho entre las ovejas y de una hembra entre las cabras.
En cuanto a las dimensiones de los animales, hemos podido
establecer la altura a la cruz a partir de varios metacarpos y metatarsos enteros. En las ovejas la alzada oscilaría desde los 644 mm
hasta los 540,8 mm. En las cabras hemos obtenido dos medidas
una es de 516,3 mm y la otra 504,7 de mm.
Del total de restos de estas especies, sólo 76 presentaban alteraciones en su superficie ósea, producidas por la acción antrópica
27
[page-n-41]
001-118
19/4/07
19:49
Página 28
(trabajo del hueso y marcas de carnicería), por la acción del fuego
y por las mordeduras de cánidos.
Las marcas que presentaban los huesos nos indican las prácticas carniceras. La desarticulación de las unidades anatómicas ha
producido incisiones finas sobre la diáfisis distal de húmeros,
sobre la superficie proximal de metapodios, sobre la superficie
dorsal de astrágalos y sobre el cuello de las escápulas. Otra actividad es la del descarnado que ha dejado incisiones oblicuas y
longitudinales sobre las diáfisis de húmeros, fémures, metapodios
y cuerpo escapular. Finalmente tenemos los cortes profundos y
fracturas realizados durante el troceado de las distintas unidades
anatómicas y de los huesos en porciones menores, que hemos
documentado en la superficie interdental de las mandíbulas, en
mitad de las diáfisis de metapodios, tibias, radios, fémures y
húmeros y sobre las epífisis de húmeros, radios y tibias.
El trabajo del hueso lo hemos documentado en 5 astrágalos de
oveja y 2 de ovicaprino que presentaban las facetas medial y lateral pulidas.
El cerdo (Sus domesticus)
Es la segunda especie en la muestra si tenemos en cuenta el
número de restos y el número mínimo de individuos. Hemos
identificado 346 huesos y fragmentos óseos que suponían un peso
del 17,84% de la muestra determinada. Los huesos pertenecen a
un número mínimo de 11 ejemplares.
La unidad anatómica mejor conservada en esta especie es la
cabeza, con un valor menor siguen los elementos de las patas, los
del miembro anterior y los del miembro posterior (cuadro 7).
MUA
Cerdo
Cabeza
25
Cuerpo
1,56
M. Anterior
13
M. Posterior
12
Patas
13,06
NR
Cabeza
Cerdo
164
Cuerpo
5
M. Anterior
55
M. Posterior
52
Patas
71
Cuadro 7. MUA y NR de cerdo.
Por la importancia relativa del peso de sus huesos suponemos
que esta especie sería la tercera más consumida en el poblado.
Las edades de los animales consumidos según nos indica el
grado de desgaste mandibular es de un animal menor de 7 meses,
de cinco con una edad de muerte entre los 7-11 meses, de uno
entre los 19-23 meses, de otro entre los 31-35 meses y de dos
mayores de 35 meses (cuadro 8).
Si nos fijamos en el grado de fusión de los huesos observamos la presencia de animales menores de 12 meses y mayores de
42 meses (cuadro 9).
El neonato identificado en la muestra (animal con una edad
de muerte entre los 0-7 meses) fue recuperado en el recinto 2
habitación A.
28
CERDO
D
Mandíbula
1
I
Edad
Mandíbula
5
2
7-1 MS
Mandíbula
1
1
19-23 MS
Mandíbula
1
Mandíbula
1
más de 35 ms
Mandíbula
1
más de 43 ms
0-7 MS
31-35 MS
Cuadro 8. Desgaste molar cerdo. (D. derecha / I. izquierda).
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 2 P
Meses
12
42
12
42
36-42
24
12
42
42
42
24
24-30
27
12
NF
2
1
3
2
2
3
1
1
1
1
3
2
2
1
F
5
1
7
0
3
1
6
0
1
2
8
0
2
0
%F
71
50
70
0
60
25
85
0
50
66
72
0
50
0
Cuadro 9. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar (NF)
y % fusionados.
Respecto al sexo, a partir de la morfología del pubis de tres pelvis, hemos identificado la presencia de dos hembras y de un macho.
En cuanto a las dimensiones de estos animales tan solo hemos
podido establecer la altura a la cruz de un individuo, a partir de la
longitud máxima de un metatarso III que convertida, nos da una
alzada de 907 mm.
Del total de huesos contabilizados 67 presentaban modificaciones producidas por la acción de los cánidos, por la acción del
fuego y por las prácticas carniceras.
Las marcas de carnicería identificadas son las producidas
durante el proceso de desarticulación de los elementos de las partes anatómicas como las incisiones identificadas en el cuello de
las escápulas, debajo de las epífisis proximales de fémures y
tibias y en la superficie dorsal de los astrágalos. Otras marcas son
los cortes profundos y fracturas producidos durante el troceado de
las unidades y elementos en porciones menores, fracturas identificadas en la mandíbula, detrás del molar tercero, y en la superficie interdental, en las diáfisis distales de húmeros, en mitad de las
diáfisis de tibias y sobre el acetábulo de las pelvis.
Finalmente hay que señalar los cortes longitudinales y oblicuos
localizados sobre el cuerpo de las escápulas y sobre las diáfisis de
húmeros que se han producido durante el descarnado de los huesos.
El bovino (Bos taurus)
El bovino es la tercera especie según el número de restos y
número de individuos. Hemos identificado un total de 199 huesos
y fragmentos óseos de esta especie, que suponen un peso del
32,75% de la muestra determinada. Los huesos pertenecen a un
número mínimo de 8 individuos.
[page-n-42]
001-118
19/4/07
19:49
Página 29
Las unidades anatómicas mejor conservadas son el miembro
posterior y las patas, seguidas con un valor menor por el miembro anterior y por la cabeza (cuadro 10).
MUA
Bovino
Cabeza
6,27
Cuerpo
2,87
M. Anterior
9,5
M. Posterior
14,5
Patas
10,61
NR
Bovino
Cabeza
86
Cuerpo
16
M. Anterior
33
M. Posterior
39
Patas
25
Por la importancia relativa del peso de sus huesos suponemos
que fue la especie que más carne proporcionó a los pobladores.
Las edades de sacrificio de estos animales, según el desgaste
dental, son de un animal menor de 24 meses y de 3 mayores de
38 meses (cuadro 11).
D
Mandíbula
1
Mandíbula
Meses
7-10
42
12-18
12-18
42-48
42-48
54
42
42-48
36-42
24-30
36-42
18
NF
0
0
1
0
0
2
2
0
0
2
1
0
0
F
3
2
1
6
2
2
13
2
4
1
4
5
1
%F
100
100
50
100
100
50
86
100
100
33
80
100
100
Cuadro 12. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Cuadro 10. MUA y NR de bovino.
BOVINO
BOVINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Falange 1 P
I
Edad
5
2
7-1 MS
Mandíbula
1
1
19-23 MS
Mandíbula
1
Mandíbula
1
más de 35 ms
Mandíbula
1
más de 43 ms
0-7 MS
31-35 MS
Cuadro 11. Desgaste molar bovino. (D. derecha / I. izquierda).
La edad de fusión de los huesos certifica los datos obtenidos
por el desgaste molar y se aproxima más a la edad de los animales incluidos en mayores de 38 meses, que según nos indica la
fusión de los huesos al menos la mayoría debía de tener mas de 4
años (cuadro 12).
Por la morfología del pubis de las pelvis sabemos de la presencia de 4 machos y de 2 hembras.
Ningún resto se conserva entero por lo que no hemos podido
obtener medidas para calcular la altura a la cruz de ninguno de los
individuos identificados.
Finalmente hay que señalar que del total de huesos de esta
especie hemos identificado alteraciones en la superficie ósea de
57 huesos. Estas modificaciones las han causado la acción del
fuego, las mordeduras de los cánidos y las prácticas carniceras.
En las prácticas carniceras hemos identificado cortes profundos y
fracturas que responden al despiece y al troceado de los huesos en
unidades menores, como las fracturas que han seccionado mandíbulas por la superficie interdental y detrás del molar tercero, atlas,
costillas, pelvis, húmeros, radios, fémures, tibias, astrágalos, calcáneos y metapodios. También hemos identificado incisiones producidas durante la desarticulación, como las localizadas debajo
de la epífisis proximal de metapodios y sobre la superficie dorsal
de astrágalos y las incisiones realizadas durante el descarnado de
los huesos, como las de forma longitudinal identificadas sobre el
cuerpo de las escápulas y sobre las diáfisis de húmeros y fémures.
El caballo (Equus caballus)
Hemos identificado nueve restos con un peso del 1,93% de la
muestra determinada y que pertenecen a un número mínimo de 2
individuos.
Los restos identificados son un fragmento de cráneo y órbita, seis dientes aislados, un húmero proximal y un metatarso
proximal.
A partir del desgaste de la corona de los dientes sueltos hemos
calculado la edad de muerte de los dos individuos, uno con una edad
no superior a los 4 años y un segundo fallecido entre los 7-8 años.
En el fragmento de cráneo y órbita hemos identificado un
corte profundo producido durante las prácticas carniceras, lo que
nos indica que este animal fue consumido.
El perro (Canis familiaris)
Para esta especie sólo hemos identificado cuatro restos de un
único individuo, de edad adulta, ya que sus huesos presentaban
las epífisis fusionadas. Los restos son un canino, un fragmento de
costilla, una ulna proximal y un metatarso distal.
El gallo (Gallus domesticus)
En la muestra analizada sólo hemos identificado la presencia
de un ave doméstica, se trata del gallo y su incidencia en el conjunto óseo es del 0,74% según el número de restos.
El gallo está presente con 10 restos que suponen un peso del
0,04% de la muestra determinada y que pertenecen a un número
mínimo de 2 individuos. Los huesos se encuentran repartidos
entre el área 2 y 3, la habitación A y la B, concentrándose más restos en la habitación B.
En ninguno de los huesos hemos determinado marcas de
carnicería.
Las especies silvestres
Las especies silvestres cuentan con una importancia destacada en
el yacimiento. Su frecuencia relativa según el número de restos es del
22,92%. En peso suponen el 32,25% de los restos determinados.
29
[page-n-43]
001-118
19/4/07
19:49
Página 30
Los taxones identificados son la cabra montés, el ciervo, el
corzo, el jabalí, el oso, la liebre, el conejo y entre las aves, el
águila real.
La cabra Montés (Capra pyrenaica)
De cabra montés hemos identificado 96 huesos y fragmentos
óseos, que corresponden a un número mínimo de 10 individuos.
El peso de sus restos es de un 8,22% de la muestra determinada.
Los huesos de esta especie se concentran más en el recinto 3 y en
la habitación A.
La unidad anatómica que se ha conservado mejor son las
patas, a esta unidad le sigue el miembro anterior pero con un valor
bastante inferior (cuadro 13).
MUA
Cabra montés
Cabeza
1,5
Cuerpo
0,9
M. Anterior
6,5
M. Posterior
1,5
Patas
El ciervo (Cervus elaphus)
Se trata de la especie silvestre que cuenta con un mayor
número de restos, en total 168 huesos y fragmentos óseos que pertenecen a un número mínimo de 6 individuos. El peso de sus restos supone un 21,99% de la muestra determinada por lo que se
trata de la segunda especie que aporta mayor cantidad de carne al
poblado. Los huesos de esta especie se concentraban en el recinto 3, en la habitación A y en la habitación B.
La unidad anatómica mejor conservada son las patas, a ella
sigue el cuerpo con un valor menor y el resto de unidades
(cuadro 15).
23,49
NR
Cabra montés
Cabeza
7
Cuerpo
5
M. Anterior
17
M. Posterior
11
Patas
y las superficies articulares de tibias, metapodios, radios, pelvis y húmeros.
La marcas producidas por las prácticas carniceras son las incisiones finas realizadas durante el proceso de desarticulación,
como las localizadas debajo de la epífisis proximal de metapodios, en la superficie medial y dorsal de astrágalos y en la superficie medial de las falanges. Otro tipo de marcas son las fracturas
y cortes profundos realizados durante el despiece del animal
como las localizadas en la superficie basal de las cuernas y las
fracturas producidas al trocear las diferentes unidades del esqueleto y los huesos en partes más pequeñas, se trata de marcas localizadas en mitad de las diáfisis de tibias, húmeros, metapodios,
radios y superficie proximal de ulnas.
Finalmente señalar la presencia de dos astrágalos que presentaban las facetas medial y lateral pulidas, huesos que han sido trabajados para convertirlos en piezas de juego (tabas).
60
Cuadro 13. MUA y NR de cabra montés.
MUA
Ciervo
Cabeza
La edad de sacrificio de esta especie según nos indica la
fusión de los huesos es de algún animal menor de 15 meses y el
resto mayor de 36 y de 60 meses (cuadro 14).
CABRA MONTÉS
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
9
M. Anterior
6,5
M. Posterior
4
Patas
Meses
9-13
11-13
4-9
33-84
24-84
26-36
19-24
23-60
23-36
11-15
NF
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
F
3
5
2
1
2
1
3
1
4
1
%F
100
100
100
100
100
50
100
100
100
50
Cuadro 14. Cabra montés. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
Con las medidas de los metapodios hemos calculado la altura
a la cruz de estos individuos que oscilaría entre los 644,6 mm
hasta los 727,7 mm.
En cuanto a las marcas y modificaciones de los huesos hay
que indicar la presencia de 11 huesos quemados; concretamenete astrágalos, pelvis, radios y fragmentos de cuerna, que presentaban una coloración marronácea y negruzca. También hay
12 huesos mordidos por cánidos, que han afectado las diáfisis
30
3,41
Cuerpo
16,23
NR
Ciervo
Cabeza
36
Cuerpo
12
M. Anterior
29
M. Posterior
29
Patas
62
Cuadro 15. MUA y NR de ciervo.
La presencia de todas las unidades anatómicas de esta especie, supone que el animal fue cazado en las inmediaciones y que
el procesado carnicero de su esqueleto se realizó en el poblado.
La edad de sacrificio de los individuos sacrificados la hemos
establecido a partir del desgaste dental que nos indica la presencia de un ejemplar muerto a los 20 meses y de dos con una edad
de muerte superior a los 32 meses (cuadro 16).
CIERVO
D
Mandíbula
2
I
Edad
1
Mandíbula
20 MS
más de 32 MS
Cuadro 16. Desgaste molar ciervo. (D. derecha / I. izquierda).
[page-n-44]
001-118
19/4/07
19:49
Página 31
Por otra parte la fusión de los huesos nos indica el predominio
en la muestra de animales mayores de 29 y 42 meses (cuadro 17).
CIERVO
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
12-20
5-8
más de 42
26-42
26-29
42
20-23
26-29
26-29
NF
0
0
1
1
0
0
0
0
0
F
4
3
1
1
6
2
5
3
3
%F
100
100
50
50
100
100
100
100
100
Cuadro 17. Ciervo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar (NF)
y % fusionados.
Las modificaciones observadas en los huesos son las producidas por la acción del fuego que han afectado a 8 huesos, mandíbula, áxis, húmero, fémur, astrágalos y metapodios, que han
adquirido una coloración blanca, gris y negra. Otras alteraciones
son los arrastres y mordeduras que han dejado los cánidos sobre
11 huesos, afectando las superficies articulares y las diáfisis.
Finalmente las prácticas carniceras han sido identificadas en
38 huesos. Las marcas observadas son las incisiones realizadas
durante la desarticulación de las unidades anatómicas, que hemos
identificado, en la superficie dorsal distal de las primeras falanges, sobre los cóndilos de los metapodios, en los epicóndilos de
los húmeros, debajo de la superficie articular de radios y metapodios y en la superficie articular de las ulnas.
Otras marcas son los cortes profundos y fracturas realizados
durante el troceado de las distintas unidades anatómicas y de los
huesos en porciones menores, estas fracturas están localizadas en
la mitad de las diáfisis o sobre las epífisis distales de tibias, metapodios, radios, húmeros, fémures, en mitad del atlas y en la superficie interdental y detrás del molar segundo de las mandíbulas.
Finalmente hay que señalar la presencia de incisiones paralelas y
oblicuas localizadas en las diáfisis de tibias y metapodios y realizados durante el descarnado de esos huesos.
Algunos de los huesos y astas de esta especie han sido utilizados para crear útiles, como dos fragmentos de asta pulidos y
cortados que podrían utilizarse como enmangues y un astrágalo
con las facetas medial y lateral pulidas que fue transformado en
una pieza de juego.
El jabalí (Sus scrofa)
Hemos identificado 14 huesos y fragmentos óseos que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos. Los elementos más
numerosos son los de las patas y los del miembro anterior.
Casi todos los huesos se recuperaron en la habitación A.
La edad de muerte la hemos establecido a partir de la fusión
ósea que nos indica una edad de muerte entre 36 y 42 meses.
La alzada calculada a partir de un astrágalo nos indica una altura a la cruz de 594,2 mm pero si calculamos ésta a partir de la longitud máxima de un metatarso III obtenemos una medida de 879,8
mm. Por tanto las medidas en este caso nos indican la presencia de
los dos individuos. Hay que matizar que la altura a la cruz estimada depende del hueso utilizado para realizar la conversión.
En cuanto a los huesos con modificaciones hemos observado
la presencia de mordeduras de cánido sobre la diáfisis de una tibia
y sobre la superficie proximal de dos calcáneos. El fuego ha afectado a un húmero que ha adquirido una coloración marronácea.
Finalmente hay cuatro huesos afectados por las prácticas carniceras, que presentan incisiones realizadas durante la desarticulación
como las localizadas en la superficie dorsal de un astrágalo y las
fracturas producidas durante el troceado de los huesos como las
identificadas sobre el olécranon de una ulna, y en mitad de las
diáfisis de una tibia y de un radio.
El oso (Ursus arctos)
Esta especie está presente con 7 restos de un único individuo.
Los restos determinados son un fragmento de molar, un atlas,
un húmero proximal, un astrágalo, un calcáneo, un metatarso IV
proximal y una falange primera (fig. 8).
Este animal debió ser consumido, tal y como nos hace suponer
la presencia de huesos de todo el esqueleto y también pudo aprovecharse su piel, ya que hemos identificado marcas de carnicería
en un calcáneo, concretamente en la superficie medial. Sus huesos
fueron depositados junto con otros restos óseos integrados en la
Fig. 8. Restos óseos de oso.
31
[page-n-45]
001-118
19/4/07
19:49
Página 32
basura doméstica y en dos de ellos, el metatarso IV y el astrágalo
encontramos arrastres y mordeduras producidas por los cánidos.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
De liebre sólo hemos identificado una escápula distal de un
individuo, y en la que no hemos identificado marcas de carnicería.
De conejo hay 19 restos de tres individuos. Las partes del
esqueleto que se han conservado mejor son los elementos del
miembro posterior y los de la cabeza (cuadro 18).
MUA
Conejo
Cabeza
2
Cuerpo
0,2
M. Anterior
0,5
M. Posterior
5,5
NR
Conejo
Cabeza
5
Cuerpo
1
M. Anterior
1
M. Posterior
12
Cuadro 18. MUA y NR de conejo.
En tres huesos de esta especie hemos identificado marcas de
carnicería, se trata de fracturas localizadas en la mitad de la diáfisis de un húmero y una tibia y debajo del trocanter de un fémur.
El húmero también presenta incisiones finas en la epífisis distal.
5.1.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
El conjunto analizado presentaba una fragmentación media,
debida fundamentalmente a las prácticas carniceras. Prácticamente
en restos de todas las especies, a excepción del perro y del águila,
hemos identificado marcas de carnicería, por lo que no dudamos
en catalogarlos como desperdicios culinarios.
De los diferentes espacios excavados, los de mayor contenido
fósil son el recinto 3, la habitación A, el área 3 y la habitación B,
según observamos en la dispersión de los restos (gráfica 1).
El recinto 3 es de forma rectangular y ocupa una superficie de
40 metros cuadrados (10 x 4 metros). En el se circunscribe una
casa, en la que se documentó un nivel de incendio y un suelo con
dos hogares, y materiales arqueológicos como pesas de telar,
cerámica de cocina y herramientas. Prácticamente toda la muestra ósea analizada, con más de 300 huesos determinados específicamente se concentraba en el estrato del incendio. De ellos 60,
estaban quemados. Sin embargo la mayoría presentaba marcas de
carnicería y mordeduras de cánido, además de estar representadas
todas las especies de mamíferos identificadas. Las partes del
esqueleto dominantes eran las patas y los restos del cráneo. Todo
ello nos lleva a plantear que antes del incendio, la casa se abandona y es utilizada como contenedor de desperdicios de cocina en
el último momento de ocupación del poblado.
La habitación A se localiza en el recinto 2 y tiene unas dimensiones aproximadas de 15 metros cuadrados (5 x 3 metros). Lo
más destacable de esta habitación es la recuperación de un conjunto de materiales que ha sido interpretado como una ofrenda.
Estaba formada por: una anilla de hierro, un fragmento de cerámi-
32
ca a torno, fragmentos de cerámica de cocina, restos de pescado y
un asta de un ciervo adulto. Tal y como lo describen sus excavadores (Flors y Marcos, 1998), a nuestro entender, el único material
que podría tener un carácter votivo es el asta de ciervo, sin descartar que se tratara de un acopio de asta para elaborar mangos u
otras herramientas, ya que está aserrada por debajo de la corona.
El resto de material faunístico está formado por huesos de
casi todas las especies identificadas en el yacimiento. De las principales especies como los ovicaprinos, el cerdo y el bovino la proporción de las diferentes unidades anatómicas está bastante equilibrada. Prácticamente todos los huesos presentaban marcas de
carnicería y mordeduras de cánido.
El área 3 ocupa una extensión de 180 metros (15 x 12
metros). Se trata de una unidad muy afectada por la erosión. Los
estratos contenidos en este espacio tienen una potencia mínima.
En los primeros niveles del área 3 se documentó la presencia de
abundantes restos craneales y de las patas de ovicaprino, cerdo,
bovino, cabra montés, ciervo y gallo.
Los huesos presentaban abundantes marcas de carnicería,
mordeduras producidas por cánidos. Hay que destacar la presencia de cuatro astrágalos, tres de oveja y uno de cabra montés, con
las facetas medial y proximal pulidas.
La habitación B se encuentra en el recinto 2 y tiene unas
dimensiones de 7 x 2 metros aproximadamente. El material faunístico recuperado presentaba marcas de carnicería y mordeduras
de cánido. También hay que destacar la presencia de un asta de
ciervo con el extremo superior aserrado.
Otros espacios cuentan con menor contenido fósil: en el área
1, con unas dimensiones de 11 x 13 metros aproximadamente, tan
sólo se recuperaron 129 restos. Se trata de una zona bastante erosionada, concentrándose los restos faunísticos en el extremo sur.
Por el material metálico que se recuperó, los directores de la excavación piensan que se trataría de una zona, en parte abierta, donde
se realizarían trabajos de la madera (Flors y Marcos, 1998).
En toda la muestra que hemos analizado y en conjunto, predominan las especies domésticas (77,08%), pero se cuenta con
unos porcentajes elevados de las silvestres (22,92%) (gráfica 3).
A partir de los cuatro sistemas de cuantificación utilizados describiremos la importancia de las especies en el yacimiento (gráfica 4).
El grupo de los ovicaprinos, en el que destaca la oveja sobre
la cabra, es el principal según nos indica el número de restos, de
elementos y de individuos. A este grupo de especies sigue el
cerdo, el bovino, que contaría con menos individuos que el resto
de estas tres especies, y tras ellos el ciervo y la cabra montés.
Esta elevada frecuencia de restos de ovicaprinos debe ser
reflejo del mantenimiento de rebaños mixtos de ovejas y cabras.
Cabe recordar que el entorno inmediato del asentamiento presenta
inmejorables condiciones para la ganadería ovicaprina. Las diferencias altitudinales que se producen en el territorio de dos horas
son una ventaja para la gestión de estos rebaños, y la existencia de
azagadores, como el del Esqueche, que comunican el valle con la
cresta de la sierra, indican actualmente la validez de este modelo.
Estas variaciones debieron permitir disponer de pastos abundantes
a lo largo de todo el año. En verano tras dos horas de camino los
rebaños podían explotar los pastos de la sierra, en el límite de los
1000 metros, mientras que en invierno las zonas llanas y el fondo
del valle del Ballestar, en las inmediaciones del asentamiento, servirían de refugio. Estos rebaños estuvieron destinados a la producción fundamental de carne, tal y como parecen indicar las eda-
[page-n-46]
19/4/07
19:49
Página 33
100%
80%
PESO
60%
NMI
40%
NME
NR
20%
al
ila
C
ab
Á
gu
C
L
ie
on
re
ej
o
e
br
so
O
zo
o
rv
or
ie
C
on
M
ra
C
té
s
lí
ba
Ja
o
lo
rr
al
G
Pe
lo
al
ab
B
ov
in
o
do
er
C
C
vi
ca
pr
in
o
0%
O
Gráfica 4. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
años. Para la cabra montés las edades de muerte más frecuentes
son de 3 años y de animales mayores de 5 años. Para el jabalí la
edad de muerte identificada es de un animal mayor de 3 años
La importancia de las unidades anatómicas mejor conservadas o más abundantes en la muestra analizada varía según las
especies. Entre los ovicaprinos y la cabra montés predominan los
elementos de las patas y del cráneo, que son las unidades anatómicas menos productivas, en términos alimenticios (gráfica 5).
En el cerdo y el bovino presentan un comportamiento similar,
con representación pareja de miembro anterior, posterior y patas,
si bien difieren en la importancia de los restos de cabeza, mucho
más abundantes en el cerdo
El ciervo se distingue por la presencia de restos axiales, escasos en las demás especies, y en general por una presencia equilibrada de todos los restos corporales, lo que interpretamos como
consecuencia de un aporte de animales completos al asentamiento. Esta abundancia de restos de esqueleto axial nos lleva a plantear a qué se debe la escasez de restos axiales de las demás especies. En el caso de los ovicaprinos y cerdos pueden haber desaparecido como consecuencia del procesado carnicero y de la acción
de los perros, pero en el caso del bovino, cuyas vértebras y costillas son de tamaño y resistencia similares a las de los ciervos podemos plantear la posibilidad de que no se aportaran al yacimiento.
50
Ovicaprinos
Cerdo
Bovino
Ciervo
Cabra montés
45
40
35
30
25
20
15
10
5
IO
S
M
.P
O
ST
ER
N
TE
RI
M
.A
PA
TA
R
R
O
PO
ER
CU
ZA
0
BE
des de muerte con una preferencia por el consumo de animales con
edad superior a los 4 años y con edad menor de 24 meses.
Los cerdos son la segunda especie en importancia. Cabe mencionar que alguno de los restos de mayor talla identificados como
pertenecientes a esta especie podrían ser de jabalíes. En el cerdo
hay más muertes de animales entre 7 y 11 meses; se busca por lo
tanto optimizar la crianza, sacrificando animales del año, con carnes de calidad y un peso rentable. El paisaje del entorno del yacimiento con un predominio de encinas debió ser medio idóneo
para la cría de esta especie.
Los bovinos son la tercera especie en importancia. Hay que
señalar la presencia de 8 individuos sacrificados, entre los que
hay animales menores de dos años y mayores de 3 años.
Para el caballo hemos identificado una muerte, menor de 4
años y otra entre los 7-8 años. Al igual que ocurre en otros yacimientos como Albalat de la Ribera los caballos son sacrificados a
unas edades en las que mantienen toda su fuerza productiva como
animales de trabajo o montura.
Para finalizar con las especies domésticas hay que mencionar
que también contaban con aves de corral.
Uno de los aspectos más particulares de este conjunto faunístico es la importancia de las especies silvestres. Sin duda alguna
el ambiente montañoso del entorno del yacimiento era favorable
para la práctica de la caza. Hay que recordar que estos montes de
la Tinença son actualmente uno de los lugares mejor conservados
de las tierras valencianas, en los que siempre han sobrevivido
ungulados silvestres como la cabra montés.
La caza fue una actividad importante, que proporcionó carnes
variadas. Las especies más cazadas fueron por este orden: el ciervo, la cabra montés y el conejo. En menor medida se cazaron
otras especies como el corzo, el oso, la liebre y el águila real.
La caza como fuente de aporte cárnico fue también relevante.
Al analizar la muestra según el peso de los huesos la importancia
de las especies se invierte, de forma que el bovino ocupa el primer
lugar, seguido por el ciervo, el cerdo y el grupo de los ovicaprinos.
Parece claro que las especies de mayor tamaño proporcionarían
más carne, aunque contemos con menos individuos sacrificados.
Entre las especies silvestres las más importantes por su aporte en carne son el ciervo y la cabra montés. La edad de muerte del
ciervo se ha estimado en animales menores de 2 y mayores de 3,5
CA
001-118
Gráfica 5. Unidades anatómicas de las principales especies (MUA).
33
[page-n-47]
001-118
19/4/07
19:49
Página 34
5.1.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
…/…
OVICAPRINO
Occipital
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Hioides
Axis
V. cervicales
V. torácicas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis C
Pelvis fragmento
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Patela
Falange 2 C
Falange 3 C
F
dr
i
1
1
4
1
63
39
4
1
36
38
1
2
2
1
fg
1
3
1
i
fg
4
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
7
1
1
6
1
2
2
1
1
6
1
1
2
2
10
1
1
1
1
2
1
1
2
i
1
4
63
39
1
1
1
1
OVICAPRINO
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Pelvis C
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Patela
Falange 2 C
Falange 3 C
i
NF
dr
1
i
dr
1
2
1
1
1
1
1
1
1
OVICAPRINO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes 9
Diente superior
105
Diente inferior
77
Escápula D
2
Húmero D
1
Radio P
1
Radio D
2
Metacarpo P
1
Pelvis C
2
Fémur P
1
Fémur D
2
Tibia D
6
Astrágalo
3
Calcáneo
2
Patela
1
Falange 2 C
1
Falange 3 C
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
fg
4
i
1
MUA
0,5
4,5
8,7
4,2
1
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
1
3
1,5
1
0,5
0,12
0,25
1
F
NF
dr
4
36
38
i
4
dr
1
2
1
…/…
34
F
1
6
2
2
1
1
4
3
1
5
NR Fusionados
277
NR No Fusionados
24
Total NR301
NME Fusionados
201
NME No Fusionados 18
Total NME
219
NMI
5
MUA 30,37
Peso 2847,2
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Escápula D
NF
dr
OVEJA NR
Cráneo
V. lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Pelvis fragmento
Fémur P
i
F
dr
1
1
2
1
1
2
3
7
NF
dr
fg
1
1
1
1
5
1
3
1
4
2
1
1
6
1
4
2
1
…/…
[page-n-48]
001-118
19/4/07
19:49
Página 35
…/…
OVEJA NR
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
i
F
dr
3
2
8
3
1
1
1
9
2
fg
2
i
5
5
2
3
1
1
2
6
1
1
1
2
1
1
OVEJA
NR Fusionados
113
NR No Fusionados
9
Total NR
122
NMI
9
NME fusionados
74
NME No Fusionados
8
Total NME
82
MUA
34,62
Peso
771,6
F
OVEJA NME
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D1
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P1
Tibia P1
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C2
Falange 3 C
OVEJA
Escápula D
Húmero P
Húmero D
i
1
1
2
1
3
4
6
1
NF
dr
1
i
2
3
2
4
2
8
3
2
3
11
1
1
9
2
2
6
1
1
NME
2
1
4
MUA
1
0,5
2
1
…/…
1
1
dr
NF
dr
fg
…/…
OVEJA
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
NME
4
1
3
7
10
1
1
1
3
17
5
5
9
2
2
2
2
MUA
2
0,5
1,5
3,5
5
0,5
0,5
0,5
1,5
8,5
2,5
2,5
1,12
0,25
0,25
0,25
0,25
CABRA NR
Cuerna
Diente superior
Diente inferior
V. cervicales
Escápula D
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
i
F
dr
fg
1
NF
i
2
1
1
1
1
2
1
6
2
2
1
1
1
1
4
1
1
2
6
2
2
1
1
1
1
2
CABRA
NR Fusionados
40
NR No Fusionados
8
Total NR
48
NMI
7
NME Fusionados
38
NME No Fusionados 4
Total NME
42
MUA
18,02
Peso
235,8
F
CABRA NME
Diente superior
Diente inferior
i
2
dr
NF
i
1
…/…
35
[page-n-49]
001-118
19/4/07
19:49
Página 36
…/…
F
CABRA NME
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
i
6
2
CABRA
Diente superior
Diente inferior
Escápula D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
NME
2
1
1
9
3
1
3
11
2
3
2
1
1
2
i
1
F
dr
1
BOVINO NR
Ulna diáfisis
Carpal 2/3
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Pelvis fragmento
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 P
MUA
0,16
0,05
0,5
4,5
1,5
0,5
1,5
5,5
1
1,5
1
0,12
0,12
0,25
BOVINO NR
Cuerna
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Hioides
Atlas
V. cervicales
V. torácicas
Sacras
V. indeterminadas
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
2
6
2
2
dr
2
…/…
NF
i
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
fg
2
14
i
NF
dr
1
2
11
12
13
16
7
2
2
1
1
2
3
1
3
1
3
1
1
1
5
3
3
1
2
1
3
3
1
1
2
2
2
1
1
…/…
36
BOVINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA
Peso
BOVINO NME
Cuerna
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
V. cervicales
V. torácicas
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal 2/3
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
i
1
1
5
1
1
2
1
5
5
1
1
1
F
dr
fg
1
i
2
8
2
2
2
1
3
1
1
3
5
2
2
1
1
1
1
1
1
184
15
199
8
127
13
140
43,75
7942
i
1
F
dr
1
i
NF
dr
1
11
12
2
3
1
3
1
3
2
13
16
2
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
5
1
NF
dr
2
8
2
3
1
2
2
…/…
[page-n-50]
001-118
19/4/07
19:49
Página 37
…/…
BOVINO NME
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 P
i
1
5
5
1
1
1
BOVINO
NME
Cuerna
2
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes 2
Diente superior
26
Diente inferior
29
Atlas
2
V. cervicales
4
V. torácicas
1
Escápula D
3
Húmero P
2
Húmero D
2
Radio P
6
Radio D
2
Ulna P
4
Carpal 2/3
1
Metacarpo P
2
Pelvis acetábulo
15
Fémur P
2
Fémur D
4
Tibia P
3
Tibia D
5
Astrágalo
10
Calcáneo
5
Metatarso P
2
Falange 1 C
1
Falange 1 P
1
Falange 2 C
1
Falange 2 P
2
CERDO NR
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Canino
Atlas
V. cervicales
F
dr
3
5
i
…/…
NF
dr
1
CERDO NR
V. lumbares
V. indeterminadas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal Radial
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Pelvis fragmento
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Fíbula diáfisis
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3 C
1
1
1
1
MUA
1
0,5
1
2,16
1,61
2
0,8
0,07
1,5
1
1
3
1
2
0,5
1
7,5
1
2
1,5
2,5
5
2,5
1
0,12
0,12
0,12
0,25
i
F
dr
5
NF
4
fg
16
1
i
dr
2
4
4
4
3
1
4
1
7
1
9
27
5
1
1
4
2
17
20
9
i
1
3
4
4
2
F
dr
2
1
6
3
1
NF
fg
i
dr
1
8
1
1
1
2
2
1
2
1
1
7
1
1
1
1
4
2
1
3
3
1
3
3
2
2
1
5
1
1
1
3
1
1
2
10
1
1
5
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
5
3
3
1
7
1
2
5
1
3
1
4
1
3
4
1
1
CERDO
NR Fusionados
283
NR No Fusionados
6
Total NR
346
NMI
11
NME Fusionados
188
NME No Fusionados 57
Total NME
245
MUA
64,62
Peso
4326,8
14
1
…/…
CERDO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
i
5
7
9
F
dr
4
4
17
i
2
4
NF
dr
4
4
1
…/…
37
[page-n-51]
001-118
19/4/07
19:49
Página 38
…/…
CERDO NME
Diente inferior
Canino
Atlas
V. cervicales
V. lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Carpal Radial
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3 C
i
27
5
1
1
1
3
4
2
1
1
1
3
F
dr
20
9
1
2
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
NME
7
2
1
8
4
6
9
3
6
1
5
3
3
3
1
7
2
5
1
3
1
4
1
4
MUA
7,5
9,5
1,5
3
3,5
1
0,4
0,16
3,5
1
5
1
2,5
0,5
2,5
2
3,5
0,5
1
1,5
5,5
…/…
MUA
3,5
1
0,5
1
0,5
0,3
0,5
0,1
0,3
0,06
0,3
F
3
1
1
1
1
1
2
1
2
5
4
…/…
CERDO
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3 C
4
1
CERDO
NME
Maxilar y dientes
15
Mandíbula y dientes 19
Diente superior
27
Diente inferior
54
Canino
14
Atlas
1
V. cervicales
2
V. lumbares
1
Escápula D
7
Húmero P
2
Húmero D
10
Radio D
2
Ulna P
5
Carpal Radial
1
Metacarpo P
5
Metacarpo D
4
Pelvis acetábulo
7
Fémur P
1
Fémur D
2
Tibia P
3
Tibia D
11
38
i
3
NF
dr
4
1
1
1
5
3
1
1
CABALLO NR
Cráneo y órbita
D2 superior
m3 inferior
Húmero P
MT II P
CABALLO
NR
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME No Fusionados
NME Fusionados
Total NME
MUA
Peso
i
1
dr
1
1
1
1
1
5
1
6
2
1
5
6
1,66
335
F
CABALLO NME
Cráneo y órbita
Diente superior
Diente inferior
Húmero P
MT P
NF
dr
i
1
dr
1
1
1
1
CABALLO
Cráneo y órbita
Diente superior
Diente inferior
Húmero P
MT P
NME
1
1
2
1
1
MUA
0,5
0,05
0,11
0,5
0,5
ASNO NR
P3 superior
M2 superior
P3 in ferior
F
dr
1
1
1
ASNO
Diente superior
NME
3
NF
dr
1
MUA
0,16
[page-n-52]
001-118
19/4/07
19:49
Página 39
…/…
F
dr
ASNO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
GALLO NR
Húmero P
Húmero D
Ulna diáfisis
Ulna D
Carpo Metacarpo
Tarso Metatarso
i
1
2
GALLO
Húmero P
Húmero D
Ulna D
Carpo Metacarpo D
Tarso Metatarso P
NME
3
3
1
1
1
GALLO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
PERRO NR
Canino
Costillas
Ulna P
Metatarso D
JABALÍ NR
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
3
1
3
0,16
132
F
dr
2
1
fg
fg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F
1
JABALÍ NME
Escápula
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
1
1
MUA
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
10
2
9
4,5
9
i
F
dr
1
JABALÍ
Escápula
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
fg
1
1
1
PERRO
Canino
Ulna P
Metatarso D
NME
1
1
1
PERRO
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
4
1
3
1,25
16,6
JABALÍ NR
Mandíbula
Escápula
Húmero D
i
1
NF
dr
i
MUA
0,25
0,5
0,5
F
dr
1
1
JABALÍ
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
fg
1
1
NF
dr
…/…
CABRA MONTÉS
Cuerna
Mandíbula
V. cervicales
V. lumbares
Escápula D
i
dr
1
1
NF
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
NME
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
13
1
14
2
12
6
i
2
F
dr
1
2
3
2
1
fg
3
1
i
NF
dr
1
…/…
39
[page-n-53]
001-118
19/4/07
19:49
Página 40
…/…
CABRA MONTES
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 D
Falange 3 C
i
3
2
1
2
3
F
dr
fg
1
i
1
1
6
1
1
3
1
7
6
1
2
1
3
1
3
1
2
1
1
2
1
2
1
CABRA MONTÉS
NR Fusionados
93
NR No Fusionados
3
Total NR
96
NMI
10
NME Fusionados
75
NME No Fusionados 2
Total NME
77
MUA
33,89
Peso
1994,1
CABRA MONTES
Cuerna
V. cervicales
V. lumbares
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
i
2
2
3
2
3
2
F
dr
1
i
NF
dr
1
2
1
2
3
1
7
6
2
6
1
3
2
10
1
3
2
1
…/…
40
dr
2
1
2
10
1
3
…/…
NF
CABRA MONTES
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 D
Falange 3 C
i
1
2
1
2
CABRA MONTES NME
Cuerna
3
V. cervicales
2
V. lumbares
3
Escápula D
3
Húmero D
5
Radio P
2
Radio D
1
Ulna P
2
Metacarpo P
9
Metacarpo D
2
Pelvis acetábulo
3
Tibia D
3
Astrágalo
17
Calcáneo
1
Metatarso P
9
Metatarso D
4
Falange 1 C
1
Falange 1 P
2
Falange 2 C
2
Falange 2 D
1
Falange 3 C
2
CIERVO NR
Occipital
Asta
Cráneo
Órbita inferior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Atlas
Axis
V. cervicales
V. lumbares
Sacras
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna p
Ulna diáfisis
F
dr
1
i
1
1
5
2
4
3
2
2
1
2
1
2
1
1
i
NF
dr
1
MUA
1,5
0,4
0,5
1,5
2,5
1
0,5
1
4,5
1
1,5
1,5
8,5
0,5
4,5
2
0,12
0,25
0,25
0,12
0,25
F
dr
1
3
1
3
1
2
1
4
2
2
Fg
1
3
9
1
NF
i
2
1
1
2
3
2
1
1
2
…/…
[page-n-54]
001-118
19/4/07
19:49
Página 41
…/…
CIERVO NR
Carpal radial
Carpal ulnar
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Cuneiforme
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
F
dr
1
1
2
1
3
i
1
3
1
3
1
2
2
4
1
2
1
3
3
3
2
1
Fg
3
7
4
2
1
1
1
1
2
5
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
2
1
CIERVO
NR Fusionados
165
NR No Fusionados
3
Total NR
168
NMI
6
NME Fusionados
96
NME No Fusionados 3
Total NME
99
MUA
39,14
Peso
5331,1
F
CIERVO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
Axis
V. cervicales
V. lumbares
Sacras
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal radial
i
1
5
2
4
3
2
2
1
1
1
1
dr
1
3
3
1
NF
i
1
2
4
2
1
1
1
NF
i
…/…
F
CIERVO NME
Carpal ulnar
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
i
1
3
1
1
2
4
1
1
2
5
3
1
1
2
CIERVO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes 4
Diente superior
9
Diente inferior
3
Atlas
4
Axis
3
V. cervicales
2
V. lumbares
2
Sacras
1
Escápula D
2
Húmero D
4
Radio P
3
Radio D
2
Ulna P
2
Carpal radial
1
Carpal ulnar
1
Metacarpo P
3
Metacarpo D
6
Pelvis acetábulo
1
Tibia P
2
Tibia D
5
Astrágalo
7
Calcáneo
3
Centrotarsal
1
Metatarso P
2
Metatarso D
3
Falange 1 C
6
Falange 1 P
4
Falange 1 D
2
Falange 2 C
5
Falange 2 P
1
Falange 2 D
1
Falange 3 C
3
dr
1
2
3
NF
i
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
MUA
0,5
2
0,75
0,16
4
3
0,4
0,6
1
1
2
1,5
1
1
0,5
0,5
1,5
3
0,5
1
2,5
3,5
1,5
0,5
1
1,5
0,75
0,5
0,25
0,62
0,12
0,12
0,37
…/…
41
[page-n-55]
001-118
19/4/07
19:49
Página 42
F
CORZO NR
Escápula D
Metatarso diáfisis
dr
1
F
Fg
CONEJO NME
Mandíbula y dientes
V. cervicales
Escápula C
Pelvis C
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
1
CORZO
Escápula D
NME
1
CORZO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
2
1
1
0,5
12,7
OSO
NR
Molar
Atlas
Húmero P
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso IV P
Falange 1 C
i
MUA
0,5
F
dr
CONEJO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA
Peso
fg
1
1
1
1
1
NME
1
1
1
1
1
1
OSO
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
i
1
MUA
1
0,5
0,5
0,5
0,2
0,05
F
dr
3
fg
NF
i
LIEBRE
Escápula D
1
1
2
1
1
1
2
2
1
LIEBRE
Escápula D
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
ÁGUILA
Falange 2 P
Falange 3 C
1
1
17
2
19
3
16
1
17
8,2
27,8
1
1
NR
NMI
NME
NMI
Peso
MUA
2
0,2
0,5
1,5
0,5
1
1
1
0,5
F
i
1
1
1
1
0,5
0,9
NME
1
MUA
0,5
F
i
NF
i
1
1
1
2
1
2
1
2,3
NF
i
1
1
1
2
2
1
CONEJO
NME
Mandíbula y dientes 4
V. cervicales
1
Escápula C
1
Pelvis C
3
Pelvis acetábulo
1
Fémur P
2
Fémur D
2
Tibia P
2
Tibia D
1
7
1
6
2,75
261,2
42
2
dr
3
1
1
OSO
Atlas
Húmero P
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
CONEJO
Mandíbula y dientes
Mandíbula
V. cervicales
Escápula C
Pelvis C
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
i
1
1
[page-n-56]
001-118
19/4/07
19:49
Página 43
5.1.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
OVICAPRINO
Maxilar
205,iz
Mandíbula
2003,iz
2003,iz
304,dr
1002,iz
2008,dr
2008,iz
2008,iz
2008,dr
2009,dr
2009,iz
9
24,9
24,07
19,6
23,3
Radio
501,iz
Ap
23,3
Pelvis
2008,dr
LA
24,5
Patela
401,iz
LM
23,7
Tibia
2,dr
Ad
26,7
Ed
19,9
Astrágalo
304,dr
LMl
30,4
EL
16,6
Falange 3
2,dr
401,dr
Ldo
24,6
21,4
Amp
6,9
6,6
OVEJA
Escápula
104,dr
2003,iz
8
15a
15b
13,3
44,8
23,7
16,04
22,4
22,8
21,2
LA
22,17
Radio
1002,dr
301,iz
Ap
Ad
30,8
29,2
Pelvis
304,iz
Ad
26,14
17,6
LMP
30,3
26,7
LA
22,5
Tibia
3002,iz
2011,dr
14,5
16,8
32,8
Húmero
3002,iz
304,iz
22,8
Ad
26,8
AT
29,4
28,3
Ed
17,2
17,5
LSD
32,8
29,19
LmC
18,5
18,5
20,6
22,8
15c
13,6
13,6
14,1
Astrágalo
201,iz
201,iz
203,dr
3002,dr
3002,dr
3002,dr
3002,iz
300,iz
301,dr
304,dr
304,dr
304,iz
304,iz
304,dr
304,dr
2011,iz
2011,iz
205,dr
LMl
29,2
26,8
23,4
27
24,3
Calcáneo
304,dr
304,dr
22
45,12
LM
54,19
51,2
AM
16,4
17,2
Metacarpo
201,iz
201,iz
3002,dr
3002,iz
3002,dr
3002,iz
300,iz
304,iz
304,dr
2011,iz
2003,dr
205,iz
Ap
Ad
22,3
22,6
22,5
22,1
25,8
Metatarso
2009,dr
2009,iz
201,iz
1002,iz
2011,iz
2003,iz
Falange 1
2008,iz
201,dr
203,dr
3002,dr
3002,dr
103,iz
300,iz
301,iz
28,9
25,8
28,4
27,5
27,5
32,3
29
28,7
25,8
28,4
26,5
23,9
19,3
LMm
28,1
25,3
22,1
26
23,5
26,5
27,1
24,5
26,2
26,3
26,6
30,03
27
26,7
25,1
15,2
14,5
16,4
15,3
15,4
16,6
EM
16,6
15,3
12,5
16
13,7
17,3
14,1
15,5
16,4
16,1
16,4
19
15,9
14,9
13,2
14,9
13,4
LM
110,6
LL
106,4
114,4
110,1
24,8
26,1
23,3
24,8
126,3
131,7
123,1
128,4
129,8
125,8
Ad
22,5
24
LM
129,4
LL
123,7
26,1
22,4
EL
14,3
14,5
12,8
14
13,2
Ad
19,4
17,4
14,2
17
15,9
18,9
16,18
17,3
17,8
16,8
22,08
14,4
17,8
17,8
15,7
AmD
20,8
23,11
23,8
20,06
22,5
22,4
Ap
18,4
13,8
17,4
19,07
18,24
22,9
Ap
11,2
15,5
11,1
11,7
9,2
11,8
Ad
11,2
10
15,7
14,3
10,2
10,2
9,8
10,8
LM pe
33,1
48,8
33,4
32,6
35,2
32,9
…/…
43
[page-n-57]
001-118
19/4/07
19:49
Página 44
…/…
Falange 1
304,dr
2011,dr
2003,iz
Ap
12
Ad
11,7
10,9
LM pe
38,3
12,5
Falange 2
3002,dr
1002,dr
Ap
12,4
10,9
Ad
9,4
9,12
LM
23,8
17,9
Falange 3
2008,iz
3002,dr
304,dr
Ldo
20,2
19,6
25,3
Amp
5,4
5,5
5,3
LSD
27,2
26,9
32,3
CABRA
Escápula
3002,dr
LA
19,08
LmC
20,2
Ap
Ad
26,9
Ed
20,7
27,5
27,5
22,4
22,4
El
18,05
Em
17,02
Ad
20,9
16,8
14,3
14,4
13,5
14,4
15,8
20,1
16,8
15,3
14,2
15,1
21,2
11,3
17,6
16,5
16,5
Tibia
2002,iz
2001,dr
3002,iz
3002,dr
LMl
33,1
29,2
31,7
26,3
28,3
25,4
25,5
28
LMm
32,1
27,2
28,5
24,6
26,4
24,5
24,5
26
Calcáneo
2002,dr
LM
55,6
Ap
25,3
26,9
25,16
23,7
24,3
24,6
23,8
Ad
Canino sup.
3002,iz
1002,iz
Mandíbula
2008,iz
2009,dr
2002,dr
3002,iz
Metatarso
2,iz
2008,iz
Falange 1
2003,dr
3002,dr
44
Ap
19,3
Ap
17,2
Ad
25,7
23,6
Ad
17,1
13,2
Ad
9,5
10,06
LM
22,13
24,9
28
55,1
Diámetro
14,1
11,3
15,5
9a
8
63,47
15b
28,3
36,11
34,3
15a
29,5
60,5
LM
LL
105,6
LM
101,2
LL
111,17 108,12
Lmpe
45,7
Diámetro
14,8
8,3
14,8
8,4
14,5
8,9
10,2
8
14,5
9,7
M3 inferior
2009,iz
3002,iz
3002,iz
3002,iz
401,iz
304,iz
2011,iz
L
35
33,3
32,1
29,9
27,7
29,8
21,3
A
14,6
14,8
16,2
14
15
14,6
17,02
Alt
15,2
17,9
12,3
11,3
11,6
13,08
5,02
Escápula
3002,dr
304,iz
LA
LMP
24,6
32,7
LmC
23,6
24,3
Ap
Ad
34,9
36,6
AT
28,8
29,9
36,26
29
AmD
18,3
26,12
25,6
Ap
11,8
12,2
Canino sup.
3002,dr
3002,dr
3002,iz
3002,iz
3002,dr
AM
20,4
Metacarpo
200,iz
2003,iz
2,dr
304,dr
201,iz
3002,iz
3002,iz
3002,iz
CERDO
Maxilar
3002,iz
30,9
Astrágalo
205,dr
2003,iz
200,iz
2011,iz
3002,dr
3002,iz
2002,dr
2002,iz
Falange 2
3002,iz
3002,iz
Húmero
401,iz
304,iz
2,dr
2001,iz
35,6
Ulna
2002,dr
3002,iz
2003,iz
APC
17,6
19,05
17,11
Pelvis
2009,dr
3002,dr
2003,iz
2003,iz
2003,iz
2001,dr
LA
26,4
36,33
27,7
25,3
27,5
29,9
EPA
36,6
Ea
[page-n-58]
001-118
19/4/07
19:49
Página 45
Ap
Amp
11,6
8,7
21,9
25,4
24,9
24,7
10,08
9,2
Astrágalo
2002,iz
3002,dr
3002,iz
401,iz
304,dr
2011,iz
2002,dr
LMl
33,2
40,3
34,5
34,4
39,3
38,2
33,2
LMm
31,7
36,9
37,5
35,9
31,7
2008
Metacarpo III
3002,dr
3002,dr
300,iz
2002,dr
Ap
15,05
14,2
19,6
26
Ad
Escápula
3002,iz
304,iz
LA
45,3
45,53
LmC
49
45,33
17,8
Húmero
2008,dr
Ad
72,8
AT
65,6
Metacarpo III
3002,dr
3002,dr
300,iz
2002,dr
Ap
15,05
14,2
19,6
26
Ad
Radio
2002,iz
2008,dr
3002,iz
2003,dr
Ap
75,13
Ad
Metatarso III
304,dr
2,dr
Ap
14,41
20,4
LSD
24,5
AScd
78,7
Ap
BOVINO
Mandíbula
2002,dr
Atlas
17,8
LM
19,7
97,11
Falange 2
2002,dr
3002,dr
401,dr
401,iz
2002,iz
21,5
14,6
19,2
14,9
Ad
14,9
19,7
13,3
18,7
19,7
15,5
12,8
13,09
18,3
Ap
14,1
14,7
15,6
14,6
12,7
Ad
11,4
13,1
13,2
11,2
10,7
14,6
LM pe
21,3
8,5
26,3
25,8
8
84,01
LMP
59,39
61,4
68,4
67,03
Ulna
3002,iz
3002,dr
304,dr
2,dr
EPA
55,5
EMO
45,19
51,9
44,15
Fémur
2001,dr
304,dr
Ad
Ap
12,6
12,2
Falange 1
2002,iz
3002,dr
3002,dr
203,iz
300,dr
401,dr
304,dr
304,iz
2001,dr
25,7
LM
57,2
Metatarso IV
3002,dr
2003,iz
Ed
Ldo
23,4
20,8
55,7
Metatarso V
2,iz
Ad
28,4
28,1
24,7
28,3
Falange 3
2002,dr
3002,dr
304,dr
304,dr
2003,iz
208,dr
Tibia
2001,iz
3002,iz
304,iz
2011,iz
2002,iz
AcF
44,3
Pelvis
201,dr
3002,dr
LA
49,58
65,84
Tibia
2001,iz
2008,dr
201,dr
401,dr
2001,dr
Ap
APC
42,8
30,26
Ad
95,93
29,5
45,4
34,6
44,8
LM
19,7
20,8
21,18
21,7
19,4
Ad
54
63,2
49,9
Ed
45,8
37,8
52,08
37,15
86,61
Carpal 2/3
304,iz
AM
31,7
Calcáneo
3002,iz
AM
34,98
45
[page-n-59]
001-118
19/4/07
19:49
Página 46
Astrágalo
2008,dr
201,dr
3008,dr
304,iz
304,iz
2,dr
2001,dr
2003,iz
LMl
66,2
53,06
44,4
56,2
60,56
59,7
58,5
60,4
Falange 1
203,dr
Ap
26,86
31,5
Falange 3
102,dr
51,29
50,2
51,9
EL
39,2
29,9
31,3
EM
TarsoMetatarso
304,iz
Ad
30,53
Falange 2
301,dr
2003,dr
LMm
28,05
30,6
Ad
39,2
33,43
36,4
36,8
Ad
39,9
40,6
37,5
LM
27,2
Húmero
2008,dr
2,dr
31,7
31,2
31
Amp
21,08
Alt
65,9
50,6
4
12,01
ASNO
P3 superior
200,dr
L
27,18
A
26,2
Alt
64,2
5
8,9
10
4,1
12
12,34
M2 superior
2008,dr
L
21,6
A
23,11
Alt
65,59
5
8,4
10
3,3
12
11,1
P3 inferior
3002,dr
L
27
A
17
Alt
85,57
4
12,9
8
5,3
11
11,8
APC
16,4
EPA
24,2
EMO
18,9
Did
6,1
CarpoMetacarpo
2001,dr
Ad
11,7
Fémur
102,iz
46
Ad
13,7
AT
39,2
31,2
11
7,9
55,7
MT III
3008,dr
CABRA MONTES
Cuerna
3002,iz
Ap
Ad
29,9
34,9
36,8
Ed
32,8
31,6
Ap
19,9
Ad
22,6
LM
94,2
41
33,76
42
40,55
46
41,77
Ad
13,4
14,8
13,36
AmD
6,7
LM
62,2
Escápula
2001,iz
LA
29,5
Ad
38,2
40,05
AT
34,2
35,8
39,4
Radio
301,iz
Ad
7,3
Ulna
2003,iz
LmC
25,2
25,17
29,4
Húmero
2002,iz
2009,iz
3002,dr
PERRO
Ap
17,4
16,8
APC
20,7
Tibia
2009,dr
3002,iz
3002,iz
2002,iz
A
13,5
11,7
GALLO
Húmero
2003,iz
2011,dr
2001,iz
Ad
47,2
40,02
LMP
37,8
36,16
45,35
L
28,5
28,6
Metapodio
3002,dr
Ap
34,9
Ulna
2001,dr
32,6
36,3
32
LA
27,07
28,18
Radio
2008,iz
55,15
53,4
56,5
JABALÍ
Escápula
3002,iz
2011,dr
2001,dr
CABALLO
M3 inferior
3002,dr
401,iz
Ulna
2008,iz
Ap
11,52
Ap
34
Ep
16,9
Ulna
3002,iz
301,iz
EMO
28,6
25,9
EPA
APC
31,46
27,67
Pelvis
301,iz
304,dr
LA
24,9
25,7
LFO
38,16
Tibia
2008,iz
3001,dr
3002,iz
1002,dr
Ad
28,7
32,08
31,9
32,2
Ed
24,85
26,3
23,32
Ea
24,55
[page-n-60]
001-118
19/4/07
19:49
Página 47
Patela
3002,dr
LM
36,4
Metacarpo
2001,dr
2001,iz
2009,iz
2009,dr
3002,dr
1002,iz
Ap
23,1
31,5
32,11
26,1
Ad
Atlas
AM
22,7
Metatarso
3002,iz
3002,dr
3002,iz
1002,iz
2,dr
2011,iz
2011,iz
32,45
Ap
25,4
21,9
22,04
24,6
27,3
22,3
3002
2001
LL
66,02
Axis
AScr
60,9
57,7
SBV
36,03
V. Cervical
AScr
86,25
AScd
61,08
Escápula
304,dr
103,dr
3002,dr
LA
29,09
40,7
LMP
39,6
47,5
58
Húmero
2002,dr
2003,dr
2008,dr
32,16 142,7
35,03 137,02 143,35
Ad
LL
33,4
29,2
152,9
160,3
25,6
135
Ad
49,34
51,8
52,26
AT
46,02
49,2
46,6
Radio
2011,dr
501,iz
401,iz
3002,dr
Ap
50,9
54,32
Ep
25,3
Ulna
2003,iz
APC
26,2
Centrotarsal
3002,dr
AM
42
Carpal radial
2003,dr
AM
16,12
Tibia
304,dr
2,iz
3002,iz
3002,dr
2008,dr
2008,dr
Ap
65,94
Calcáneo
2,iz
2008,dr
AM
31,3
39,12
Metacarpo
2011,iz
400,dr
1002,dr
103,dr
3002,dr
Ap
2
LM
LM
74
Astrágalo
2008,iz
2008,dr
2008,dr
2002,dr
2002,iz
2001,iz
2001,iz
3002,iz
3002,iz
3002,dr
3002,dr
3002,dr
301,iz
304,dr
304,dr
2011,dr
LMl
28,1
30,7
30,8
28
32,9
32,15
36,3
33,8
LMm
27,5
34,9
32,5
28,8
28
32,9
31,3
32,2
29,5
28,4
28,8
26,2
Falange 1
303,dr
304,iz
Falange 2
2001,dr
304,iz
Falange 3
304,dr
2001,iz
142
AM
30,38
CIERVO
Mandíbula
3002,iz
2002,dr
AScr
LM
3002
2001
Calcáneo
304,dr
36,4
30,2
29,9
34,2
33,1
AScd
81,15
EL
15,8
18,8
17,3
16,1
18,5
18,2
34,4
32,3
16,7
16,8
15,2
17,2
18,3
19,8
17,9
Ap
15,3
14,4
Ad
15,8
LM pe
38,6
Ap
LM
14,5
Ad
12,9
11,1
Amp
6,7
6,09
LSD
31,06
33,02
19,5
17,6
16,8
18,7
18,7
18,1
20,1
16,3
19,4
16,7
Ad
20,04
22,2
22,03
19,8
18,8
22,5
21,4
9
42,8
21,3
17,16
19,6
19,6
18,3
19,4
16,6
22,6
21,28
38,7
37,19
Ad
47,7
55,5
25,04
Ld
23,4
25
EM
17,5
LmC
Ad
Ed
42,4
50,6
33,15
39,11
44,13
45,76
31,76
34,1
74,03
LM
117,2
Ad
38,06
36,6
40,6
37,68
34,8
8
73,5
47
[page-n-61]
001-118
19/4/07
19:49
Página 48
Húmero
3002,iz
Ap
33,2
Astrágalo
304,dr
2,dr
401,iz
201,iz
LMl
51,18
53,4
51,7
53,3
LMm
Falange 1
2,dr
2,iz
2002,iz
2011,iz
200,iz
401,iz
201,iz
3002,dr
3002,iz
3002,iz
2002,iz
2002,dr
Ap
20,04
Ad LM pe
20,16 56,1
20,4
39,7
36,11
36,6
37,8
18,02
18,9
16,5
19,9
20,8
19,8
18,5
20,5
19,2
52,2
49,3
EL
29,3
31,9
28,8
29,3
EM
27,7
30,18
29,36
Ad
33,15
34,19
33,8
34,2
AM
50,83
MT IV
1002,dr
Ap
13,39
Ep
21,3
Falange 1
104,iz
Ap
13,81
LM
21,02
LIEBRE
Escápula
301,iz
Ad
Ap
61,96
Calcáneo
3002,iz
Metatarso
2,dr
102,iz
201,iz
3002,dr
3002,iz
LA
7,09
LMP
11,45
EA
10,73
2
17,3
16,05
13,3
3
36,5
34,1
31,2
4
17,3
18,21
16,4
LmC
4,5
19,9
17,8
51,6
CONEJO
Mandíbula
2008,iz
400,dr
401,dr
20,9
19,4
18,9
20,7
40,3
52,5
51,8
55,5
Escápula
401,dr
2,iz
Húmero
Falange 2
304,dr
2,dr
2,dr
2003,iz
104,iz
3002,dr
2001,dr
Ap
20,41
18,6
17,6
17,3
17,7
19,5
17,7
Ad
18,14
16,8
15,4
14,4
15,4
16,2
Falange 3
2003,iz
3002,dr
2001,iz
Ldo
43,1
47,02
45,6
Amp
12,2
13,5
12,4
AScd
62,22
AScr
73,41
Atlas
3002
5.2. El CORMULLÓ DELS MOROS
5.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Albocàsser y Tírig, Castellón.
Cronología: Aunque se han recuperado en superficie materiales de los siglos VI y III a.n.e., las estructuras excavadas y el
material recuperado, incluida toda la fauna, corresponden a los
siglos II-I a.n.e.
48
LA
8,05
7,9
7,9
LFO
14,9
LM
67,4
Fémur
200,dr
2003,dr
H
48,96
Ap
13,4
Pelvis
2001,dr
3002,iz
401,dr
OSO
Ad
5,9
Tibia
3002,iz
2002,dr
LSD
15,5
52,06
45,2
GLF
58,55
Radio
2008,dr
LM
40,65
38,17
37,8
37
37,9
40,3
Ad
8,8
AT
7,6
Ap
Atrc
DC
LM
LMC
15,7
Ad
13
12,6
15,6
6,5
89
85,5
ÁGUILA REAL
Falange 3
300
AP
9,45
LP
11,8
Ad
8,4
Bibliografía: Obermaier y Wernert, 1919; Durán y Pallarés,
1920; Bosch, 1924; Ripollès, 1975; Barberà, 1975; Oliver, 1986b,
1995; Arasa, 1995, 2001; Aranegui, 1996; Espí et alii, 2000.
Historia: El yacimiento, conocido localmente como el
Castellar, aparece citado en la Carta Puebla de Tírig del año1245,
por tratarse de un hito en la delimitación de los términos municipales de Tírig y Albocàsser.
Tras el descubrimiento de las pinturas rupestres de la Valltorta
el año 1917 se cita la existencia del yacimiento. Tanto Obermaier
y Wernert (1919) como los investigadores del IEC (Durán y
[page-n-62]
001-118
19/4/07
19:49
Página 49
Pallarés, 1915-1920) se refieren a él como un túmulo de la Edad
el Bronce, pero no se llevaron a cabo trabajos de excavación.
Durante el periodo de la Guerra Civil (1936-1939) el cerro
sobre el que se asienta el yacimiento fue utilizado para instalar
baterías defensivas, de las que quedan zanjas y trincheras, que
ocasionaron importantes destrucciones en la zona Oeste del yacimiento. A finales de los años sesenta comienza una etapa en la
que el yacimiento sufre expolios. Un grupo de “Misión rescate”,
de la población de Albocàsser realizó “excavaciones” en el sector
Oeste, abriendo catas en la base de la torre que flanquea la entrada al poblado. Producto de estas intervenciones es una importante colección de materiales cerámicos y metálicos que gracias a D.
Francisco Melià pudo conservarse en su integridad y que actualmente se encuentra depositada en el Museu de la Valltorta.
El estudio de materiales recogidos en superficie dió lugar a
varias publicaciones, entre ellas un estudio de algunas monedas
(Ripollés, 1975) y de grafitos ibéricos sobre cerámica (Barberá,
1975; Oliver, 1986 b). En los años 90 la colección de materiales
extraída por Misión Rescate es estudiada y publicada por Oliver
y Arasa (1995).
A partir del año 1998 se han realizado tres intervenciones
arqueológicas en el yacimiento, dirigidas por Israel Espí y yo
misma, dentro del proyecto de investigación “Arqueología del
Parque Cultural de Valltorta-Gasulla” (fig. 9).
Fig. 9.Vista aérea del yacimiento El Cormulló dels Moros (Iborra
y Ferrer, 1999).
Paisaje: El yacimiento se emplaza sobre un espolón, en la
confluencia del Barranc Fondo y de la Rambla de la Morellana a
440 m.s.n.m. Las coordenadas U.T.M són 44762 / 2499 (Mapa
cartográfico 570-IV (60-44) escala 1:25.000, Centro Nacional de
Información Geográfica (CNIG).
El territorio donde se ubica pertenece al piso bioclimático
Mesomediterráneo inferior, con una temperatura media anual de 13º
a 14º grados. La vegetación que encontramos en la actualidad está
muy degradada por la acción antrópica: encontramos un matorral
formado por coscoja (Quercus coccifera) acompañada por especies
termófilas como el lentisco (Pistacia lentiscus), y el labiérnago
(Phillyrea angustifolia). Solamente en los barrancos y zonas de
umbría se conservan especies más boscosas como el espino albar
(Crataegus monogyna), la zarzamora (Rubus ulmifolius), el endrino
(Prunus spinosa) y el cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb).
El espolón donde se asienta el yacimiento está delimitado por
el Barranc Fondo y la Rambla de la Morellana, barrancos de agua
intermitente que formarán el barranco de la Valltorta, que en
dirección este bajará hasta el corredor de les Coves de Vinromá.
Hacia el NO y SO se elevan el Montegordo de 836 m y el
Tormasal de 636 m, entre los que discurre el Barranc Fondo en
dirección a Albocàsser. En el entorno del yacimiento se localizan
varias vías pecuarias y hacia el sur la vereda real de la Balsa Llore
y la cañada real denominada “dels Monjes”.
Los accesos al poblado están en relación con la vía natural de
comunicación del corredor Tírig-la Barona en dirección NNESSO. El índice de abruptuosidad es de13,2.
Territorio de dos horas: (fig. 10) Por el Este se extiende
hasta los alrededores del Mas d’en Torres (poblado ibérico, 507
m), sobre el barranco del Agua. Desciende al Barranc de la
Valltorta y sube por la Roca del Migdía hasta los Planells y bordea la Valltorta. Es un territorio ondulado surcado por pequeños
barrancos y con algunas fuentes. Por el Oeste supera Montegordo
(836 m) aunque sólo aprovecha media umbría, hasta la cota 750,
sin embargo por la derecha, a media ladera de Montegordo llega
hasta la margen izquierda del Barranc de Sant Miquel. El poblado denominado “dels Torans” (Hierro Antiguo) queda a 135
minutos y el de Vistaalegre (Ibero romano) se incluye en el recorrido de dos horas. Por el Sur llega hasta el Coll de les Forques,
en la carretera de Coves de Vinromà. Deja a su derecha el
Tormassal y el Bobalar, descendiendo hasta el barranc Fondo.
Hay una buena zona de agua en las inmediaciones del Mas de la
Moleta, donde nace el barranco del Ullal, que vierte a la Valltorta
frente al Cormulló. Un azagador conduce del Coll de les Forques
(577 m) hasta El Tormasal (636 m). El límite sur estaría en el Coll
de les Forques, en la carretera de Coves de Vinromà. Por el Norte
llega hasta la Serra de la Creu (650), sobre el Barranc de la Creu,
atravesando el pie de monte de la sierra. Podría aprovechar con
fines ganaderos la parte alta de la sierra, aunque parece más interesante aprovechar las márgenes de la Rambla Morellana a la que
se accede en dirección NO. A 148 minutos se llega al Pou del Riu,
nacimiento del Riu de Sant Miquel. Por el NE atraviesa el Pla de
L’Om y comienza a descender a través del Valle de Tírig, llegando hasta el Barranc d’en Pujol.
Características del hábitat: En el transcurso de las campañas
de excavación se ha constatado la existencia de un hábitat Iberoromano de unas 0,8 ha, que ocupa toda la superficie del cerro.
Las únicas estructuras de hábitat documentadas hasta el
momento corresponden a una torre situada en la zona más accesible del asentamiento y a estructuras ubicadas en el sector sur,
donde se localiza una calle a partir de la cual se ordenan varios
departamentos, entre ellos un almacén.
En este sector la pendiente es de un 10%, por lo que en el sistema constructivo se recurre a realizar aterrazamientos con muros
de bancal y en algunos casos los departamentos se disponen escalonadamente.
De la torre se conserva tan solo un amontonamiento cónico de
tierra aportada desde el exterior. Suponemos que durante la vida
del poblado debió estar forrada de piedras y sillares, que fueron
extraídos en época reciente para construir bancales.
La calle identificada discurre en sentido oeste-este. A su
izquierda se han individualizado nueve departamentos. Entre
ellos destacamos un almacén, cuyos paralelos más cercanos tanto
49
[page-n-63]
001-118
19/4/07
19:49
Página 50
Fig. 10. Territorio de 2 horas del Cormulló dels Moros.
geográfica como arquitectónicamente son los de la Balaguera
(Pobla Tornesa) (Jordá, 1952) y el edificio de la Moleta del Remei
(Alcanar, Tarragona) (Gracia et alii, 1989). La funcionalidad de
este tipo de edificios se relaciona con el almacenaje de excedente, habiendo bastante consenso en que el producto a guardar fue
el cereal (Espí et alii, 2000).
De los estudios realizados en el yacimiento, destacamos el
dedicado a sus cerámicas, al utillaje metálico y a los restos paleobiológicos.
El conjunto cerámico es muy homogéneo con cerámica de
técnica ibérica y cerámicas de importación del tipo Campaninese
A y B-oïde, y en menor número las del tipo que hemos denominado “de pasta gris”. Entre los materiales metálicos destacamos
una sería de útiles agrícolas, entre los que se incluye un arado, un
legón y útiles de poda, que indican la importancia de la agricultura.
El antracoanálisis realizado por De Haro (en Espí et alii, 2000)
con los fragmentos de carbón disperso ha mostrado la presencia de
arce (Acer sp.), boj (Buxus sempervivens), aliaga (cf. Ulex parvi-
50
florus), olivo-acebuche (Olea europaea), pino salgareño (Pinus
nigra), quejigo (Quercus faginea), carrasca-coscoja (Quercus
rotundifolia-coccifera), aladierno-labiérnago (Rhamnus-Phillyrea)
y tejo (Taxus baccata).
Estos taxones indican una cobertura vegetal con un estrato
arbóreo dominado por la carrasca (Quercus rotundifolia). El
ombroclima subhúmedo debió permitir que el carrascal estuviera enriquecido en su estrato arbustivo con especies exigentes en
humedad, como el boj (Buxus sempervirens), el alierno-labiérnago (Rhamnus-Phillyrea) y el durillo (Viburnum sp.). En
umbrías, fondos de valle y barrancos se desarrollarían abundantes fanerofitos caducifolios, dominando en el estrato arbóreo los
quejigos (Quercus faginea), acompañados por tejos (Taxus baccata) y arces (Acer sp.). En las zonas más elevadas del territorio las carrascas y quejigos dejarían paso a un bosque de coníferas dominado por el pino salgareño (Pinus nigra) en el estrato arbóreo, acompañado en el estrato arbustivo por algunas
coníferas como sabinas y enebros, y algunas Rosaceae. En
zonas más resguardadas crecerían especies más termófilas como
[page-n-64]
001-118
19/4/07
19:49
Página 51
el pino carrasco (Pinus halepensis) y el lentisco (Pistacia lentiscus).
Por sus dimensiones, superiores a otros yacimientos próximos, y por la riqueza de los materiales recuperados, especialmente las importaciones, parece que el Cormulló fue un centro hegemónico en un amplio territorio, el corredor de Albocàsser Tírig/Catí, donde se localizan pequeños asentamientos contemporáneos (Arasa, 2001).
40
35
30
25
20
15
10
5
5.2.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
0
Dpt.1
Características de la muestra: El material analizado procede
de las campañas de 1998, 1999 y 2000 y se recuperó en los estratos de abandono y de relleno de los departamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, de la calle, de los vanos intramuros del almacén y de un
área abierta (fig. 11).
La muestra analizada está formada por 3650 huesos y fragmentos óseos que suponen un peso de 25514,1 gramos. Del total
analizado hemos identificado anatómica y taxonómicamente un
37,26%, quedando un 62,74% como fragmentos de costilla y de
diáfisis indeterminados de meso y macro mamíferos (cuadro 19).
El material se concentraba principalmente en los departamentos 3 y 5 y en la calle. Mientras que en el resto de departamentos y espacios analizados el material no es muy abundante
(gráfica 6).
La calle, al igual que ocurre en otros yacimientos, es un lugar
donde se suelen acumular todo tipo de residuos, entre ellos material faunístico que se ve afectado principalmente por la acción de
los cánidos como ocurre en este caso.
Por lo que se refiere al departamento 3, se encontró un suelo
de ocupación cortado por una gran fosa de forma irregular que
ocupaba casi todo el departamento, repleta de basura, restos cerá-
Dpt.2
Dpt.3
Dpt.4
Dpt.5
Dpt.6
Dpt.7
Dpt.8
Calle
Almacén
Área C Área Abierta
Gráfica 6. Distribución del NR.
micos rotos, restos de metales, piedras y una gran concentración
de fauna.
En el departamento 5 pudimos identificar y separar dos ocupaciones una datada entre el 175-150 a.n.e. y otra posterior ya del
siglo I a.n.e. El material faunístico se concentraba en el nivel más
antiguo, considerado como un nivel de relleno, que adecuaba el
espacio para la ocupación posterior.
Factores de modificación de la muestra: Los restos óseos analizados se caracterizan por estar afectados por las raíces de las
plantas, ya que el sedimento donde se encontraron tiene un alto
componente de materia orgánica. Las raíces de las plantas al
introducirse por las oquedades del hueso han provocado la fracturación de su estructura. Este tipo de agente de modificación
influye sobre unos restos que ya sufrieron las alteraciones inherentes del procesado carnicero de la época, y las alteraciones producidas por los perros y por los incendios que se han documentado en el yacimiento.
Fig. 11. Planimetría del sector este del Cormulló dels Moros.
51
[page-n-65]
001-118
19/4/07
19:49
Página 52
CORMULLÓ MOROS
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Asno
Caballo
Perro
Gallo
Jabalí
Cabra montés
Ciervo
Liebre
Conejo
Lirón
NR
376
159
45
275
139
3
13
12
14
6
6
208
7
95
2
%
27,65
11,69
3,31
20,22
10,22
0,22
0,96
0,88
1,03
0,44
0,44
15,29
0,51
6,99
0,15
NME
301
108
38
198
69
3
10
9
10
6
5
142
6
71
2
TOTAL DETERMINADOS
1360
37,26
978
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
1599
227
1826
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
428
36
TOTAL INDETERMINADOS
2290
TOTAL
3650
CORMULLÓ MOROS
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
1036
337
1360
%
76,18
24,78
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
1826
464
2290
79,74
20,26
TOTAL
3650
%
30,78
11,04
3,89
20,25
7,06
0,31
1,02
0,92
1,02
0,61
0,51
14,52
0,61
7,26
0,20
NMI
14
9
8
9
3
2
2
1
2
2
1
5
2
9
1
%
20,00
12,86
11,43
12,86
4,29
2,86
2,86
1,43
2,86
2,86
1,43
7,14
2,86
12,86
1,43
PESO
3574
2384,2
3770,2
19,2
442,2
56,8
16,5
67,7
30,9
6259,8
2
86,4
0,3
14,27
22,56
0,11
2,65
0,34
0,10
0,41
0,18
37,46
0,01
0,52
0,002
16710,2
70
%
21,39
65,490
6418,1
2385,8
62,74
8803,9
978
NME
746
232
70
%
76,28
23,72
34,51
25514,1
NMI
50
20
PESO
10263,1
6447,1
16.710,2
70
%
61,41
38,59
6418,1
2385,8
8803,9
978
%
72,46
27,54
72,90
27,10
25514,1
Cuadro 19. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
El índice de fragmentación según el peso de los restos, nos
indica un peso medio de 12,2 gramos por resto determinado y 3,84
gramos por resto indeterminado. Con el cálculo del logaritmo entre
el NR y el NME obtenemos un valor de 0,57 (cuadro 20).
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
1360
16710,2
12,2
NRI
2290
8803,9
3,84
NR
3650
25514,1
6,99
Cuadro 20. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
Del total de restos analizados solo un 6,60% presenta alteraciones producidas por el fuego, por la acción de los cánidos y
humanas. Hay huesos mordidos, quemados y con marcas de carnicería. No obstante la totalidad de la muestra se encuentra afectada por ácidos húmicos y raíces de plantas (gráfica 7).
En la muestra analizada también hay que señalar la presencia
de 7 huesos trabajados, se trata de astrágalos de ovejas, cabras y
52
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
HM
HQ
HT
MC
Gráfica 7. Huesos modificados (%).
cerdos que presentan las facetas laterales y medial pulidas y de un
metacarpo de ciervo, cortado y pulido para utilizar como un mango.
[page-n-66]
001-118
19/4/07
19:49
Página 53
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Se trata del grupo de especies del que se han recuperado más
restos en el yacimiento, un total de 580 huesos y fragmentos
óseos con un peso del 21,39% de las especies determinadas. Los
huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 17 individuos, contabilizándose 9 ovejas y 8 cabras.
Las unidades anatómicas mejor conservadas según el MUA
son los elementos de las patas, seguidos por los del miembro
anterior, de la cabeza y del miembro posterior. Y finalmente y
con escaso valor las vértebras y costillas enteras (cuadro 21).
MUA
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cabeza
21,7
1
1,5
24,2
Cuerpo
1,03
0
0
1,03
M. Anterior
11
14,5
2
27,5
M. Posterior
9
5,5
2,5
17
29,07
25,4
11
65,47
Patas
NR
TOTAL
Ovicaprino
Oveja
Cabra
TOTAL
Cabeza
201
12
5
218
Cuerpo
12
5
0
17
M. Anterior
55
48
6
109
M. Posterior
28
20
7
55
Patas
80
74
27
181
Cuadro 21. MUA y NR de los ovicaprinos.
Como ya hemos mencionado el peso de los restos de este
grupo de especies supone casi un 22% del total de las especies
determinadas, este peso utilizado para comparar el aporte cárnico
de las diferentes especies, sitúa la carne de ovejas y cabras en tercer lugar, por detrás de la de ciervo y del bovino.
La edad de muerte para este grupo según el desgaste dental
nos indica la presencia de dos animales infantiles, uno de entre 0
y 9 meses y otro entre 9-12 meses; uno de 21-24 meses; uno de
4-6 años y de dos de 6 -8 años (cuadro 22).
OVICAPRINO
D
Mandíbula
1
Edad
0-9 MS
1
21-24 MS
1
Mandíbula
I
1
Mandíbula
Mandíbula
9-12 MS
1
Mandíbula
1
Mandíbula
2
21-24 MS
4-6 AÑOS
1
6-8 AÑOS
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
6-8
36-42
10
36
30
18-24
42
30-36
36-42
18-24
30-36
13-16
13-16
NF
1
1
0
0
3
1
1
1
3
1
1
1
1
F
5
0
5
2
0
5
3
0
1
7
8
5
0
%F
83,33
0
100
100
0
83,33
75
0
25
87,5
88,88
83,33
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
6-8
10
10
36
30
18-24
42
30-36
36-42
18-24
30-36
20-28
13-16
13-16
NF
1
2
0
0
2
2
0
0
2
0
2
0
3
1
F
4
8
6
2
4
4
1
1
0
7
3
1
10
0
%F
80
80
100
100
66,66
66,66
100
100
0
100
60
100
76,92
0
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1P
Meses
9-13
23-84
11-13
33-84
23-36
23-60
19-24
23-60
23-36
11-15
NF
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
F
1
0
1
1
1
1
2
1
2
1
%F
100
0
100
100
50
100
100
100
100
33,33
Cuadro 22. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha/I. izquierda)
Cuadro 23. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
El grado de fusión ósea además nos informa de la presencia
en la muestra de dos animales neonatos, de al menos dos animales infantiles, tres juveniles y el resto de individuos podrían ser
subadultos o adultos (cuadro 23).
Así pues, el cuadro de mortandad para este grupo de especies
estaría formado por dos neonatos, dos de 9 a 12 meses, tres de 2124 meses, uno de 4-6 años y cinco de 6 a 8 años.
Si observamos la fusión de los huesos por especies, para la
cabra tendríamos una muerte de un animal menor de 15 meses,
otra de uno menor de 36 meses y seis muertes a edad adulta. En
el caso de la oveja tenemos la presencia de la muerte de cuatro
menores de 10 meses y del resto mayor de 24 y 36 meses.
La cabra podría proporcionar leche y cuando eran viejas ser
sacrificadas para carne y las ovejas principalmente estar destinadas
a producir carne.
53
[page-n-67]
001-118
19/4/07
19:49
Página 54
Para calcular la alzada de ovejas y cabras hemos utilizado la
longitud máxima de un metacarpo en el caso de la oveja y de dos
metatarsos para la cabra. La altura a la cruz de las ovejas oscilaría entre los 574 mm y en la cabra entre los 530 y los 585,11 mm.
Del total de restos identificados para este grupo de especies,
(580), hemos contabilizado un 11,7% que presentaba modificaciones. Estas modificaciones las hemos dividido en cuatro grupos, los restos quemados, los restos mordidos, los huesos con
marcas de carnicería y los huesos trabajados.
En total hay 31 huesos y fragmentos óseos quemados que presentan una coloración negra y marrón, sólo en dos casos la coloración del hueso es gris y blanquecina. La coloración nos indica
la temperatura que soportó el hueso, que mayoritariamente no fue
superior a los 400º a excepción de los dos huesos mencionados.
Los restos mordidos no son muy abundantes contabilizándose 16
en los que podemos observar arrastres sobre las diáfisis y cuerpo de
escápulas y mandíbulas y mordeduras sobre diáfisis y sobre epífisis.
Con marcas de carnicería tenemos 15 restos, las marcas son
cortes y fracturas. Las incisiones identificadas en la superficie
distal de los astrágalos, debieron producirse durante el desmembramiento, es decir cuando se separan las patas o tal vez durante
el troceado, para cortar los ligamentos, antes de partir la pata.
En el caso del miembro anterior las incisones están localizadas en el epicóndilo lateral del húmero distal y en el cuello de la
escápula. Estas marcas están en relación con el troceado, para
separar ligamentos y poder separar el húmero del radio y la escápula del húmero. Las otras marcas identificadas son fracturas realizadas durante el troceado de las diferentes unidades anatómicas
y se localizan en mitad de las diáfisis de tibias y radios.
Finalmente hay que señalar la presencia de huesos trabajados.
Se trata de astrágalos pulidos en sus carillas lateral y medial y que
posiblemente fueron utilizados como piezas de juego (tabas).
Hemos identificado dos astrágalos de cabra, uno derecho que presentaba una perforación central y el segundo izquierdo con la faceta lateral pulida. Los otros astrágalos identificados son de ovejas, los
dos izquierdos y tanto la faceta lateral como medial estaban pulidas.
El cerdo (Sus domesticus)
Para esta especie hemos identificado 267 huesos y fragmentos óseos, con un peso del total de las especies determinadas del
14,27%. El número mínimo de animales identificados es de 9.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor para
ésta especie son los elementos de la cabeza, sobre todo mandíbulas y maxilares. Del miembro anterior hay una mayor presencia
de escápulas, mientras que del miembro posterior con un valor
menor, por estar los huesos más troceados, se contabilizan más
acetábulos pélvicos y epífisis distales. Los elementos de las patas
y del cuerpo son los peor conservados (cuadro 24).
Esta especie ocupa un cuarto lugar detrás del grupo de los
ovicaprinos en relación con las especies proveedoras de carne.
Los animales consumidos son sacrificados, según el desgaste
dental, en tres momentos: a edades menores de 7 y 11 meses,
entre 19-23 meses y de 31-35 meses (cuadro 25).
Por el grado de fusión ósea observamos que en la muestra
también están presentes los animales subadultos, según nos indica la presencia de 7 ulnas proximales fusionadas que pertenecen
a cinco individuos (cuadro 26). En algunas ulnas proximales la
línea de sutura era visible, motivo por el que hemos considerado
una edad subadulta y no adulta.
54
MUA
Cerdo
Cabeza
14,1
Cuerpo
1
M. Anterior
9
M. Posterior
6,5
Patas
2,2
NR
Cerdo
Cabeza
114
Cuerpo
8
M. Anterior
38
M. Posterior
22
Patas
93
Cuadro 24. MUA y NR de cerdo.
CERDO
D
Mandíbula
1
I
Edad
0-7 MS
Mandíbula
1
Mandíbula
Mandíbula
1
7-11 MS
1
19-23 MS
1
31-35 MS
Cuadro 25. Desgaste molar cerdo. (D. derecha / I. izquierda).
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
12
12
12
42
36-42
24
12
42
24
24-30
27
24
12
NF
1
1
0
1
1
4
2
1
2
2
2
5
2
F
5
1
2
0
7
0
6
0
2
5
0
12
10
%F
83,33
50
100
0
87,5
0
75
0
50
71,42
0
70,58
83,33
Cuadro 26. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Así el patrón de sacrificio para los nueve individuos diferenciados estaría formado por dos animales infantiles, uno juvenil, al
menos cuatro subadultos y posiblemente dos adultos. (éstos últimos diferenciados por medidas).
Las dimensiones de los huesos, bastante fracturados, no nos
han permitido calcular la altura a la cruz para esta especie, pues
si bien la longitud máxima lateral (LMl) del astrágalo lo permitía,
el hecho de que la muestra estuviera formada principalmente por
animales menores de tres años, no nos garantizaba que la alzada
fuera correcta. Con las medidas si que hemos separado la existencia de dos animales adultos.
De los 267 huesos y fragmentos óseos de esta especie hemos
identificado un 12,35% de restos que presentaba alteraciones de
la estructura ósea debido a la acción del fuego, de los cánidos y
de las prácticas carniceras.
[page-n-68]
001-118
19/4/07
19:49
Página 55
El fuego había afectado a 10 huesos que presentaban la superficie con una coloración, marrón, blanca y gris. Los restos quemados se localizaban en el departamento 5. Hay también 17 huesos mordidos, la acción de los cánidos ha afectado las superficies
proximales, las articulares y las diáfisis.
Por lo que respecta a las prácticas carniceras hay cinco huesos que presentan fracturas, así como incisiones producidas
durante el proceso de desarticulación, como las localizadas en la
tróclea proximal dorsal de un astrágalo, y las fracturas realizadas
durante el troceado de los huesos en partes más pequeñas, identificadas en las diáfisis de húmeros y en las pelvis.
Finalmente en la muestra hay que señalar la presencia de un
astrágalo que presentaba las superficies medial y lateral pulidas.
El bovino (Bos taurus)
Para esta especie hemos identificado un total de 139 huesos y
fragmentos óseos, que suponían un peso del 22,56% de la muestra determinada. Hemos identificado un número mínimo de 3
individuos.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor son las
patas y el miembro anterior (cuadro 27).
MUA
Bovino
Cabeza
1,8
Cuerpo
0,87
M. Anterior
5
M. Posterior
3,5
Patas
7,83
NR
Bovino
Cabeza
41
Cuerpo
18
M. Anterior
21
M. Posterior
19
Patas
32
Cuadro 27. MUA y NR de bovino.
Según el peso de los huesos, utilizado para conocer que animal aportaba más carne, el bovino ocupa un segundo lugar en la
muestra analizada. La edad de los animales sacrificados para el
consumo es menos de 18 meses y más de 42 meses (cuadro 28).
Por lo que respecta a las alteraciones que presentaban los huesos de bovino hemos distinguido un 13% con mordeduras de
cánido, con incisiones, cortes y fracturas producidos por las prácticas carniceras y con una coloración diferente a causa del fuego.
En cuatro huesos hemos identificado mordeduras de cánidos.
También en cuatro huesos están patentes las señales del fuego, se
trata de huesos que presentaban una coloración marrón y negruzca.
En 11 restos hemos identificado marcas de carnicería.
Algunos huesos presentaban incisiones y fracturas producidos
durante la separación de las distintas partes del esqueleto y durante el troceado de los huesos en trozos menores, como los que presentaba un atlas, la superficie medial de un calcáneo, el borde
caudal de un olecranon, la superficie basal de una mandíbula y las
diáfisis de un húmero y de un radio. Otras marcas son las incisiones finas realizadas durante la desarticulación de algunos huesos
al ser cortados los ligamentos. Estos finos cortes los hemos obser-
BOVINO
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Calcáneo
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
12-18
12-18
42-48
42-48
54
42
42-48
36-42
18
18
NF
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
F
3
3
2
1
3
1
1
3
8
2
%F
75
100
100
100
100
50
50
75
100
100
Cuadro 28. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
vado en la superficie dorsal de las falanges y en el proceso coronoide de las mandíbulas.
Una falange primera perteneciente a un individuo adulto presenta una patología. En la superficie lateral de la articulación proximal se observa un crecimiento anormal de tejido óseo.
El asno (Equus asinus)
Hemos identificado tres restos que pertenecen a dos individuos. Se trata de dos molariformes inferiores izquierdos y de una
falange tercera.
El desgaste de la corona de los dientes pertenece a un animal
adulto mayor de cinco años.
No sabemos con certeza si esta especie fue consumida, ya que
no hay evidencia de marcas de carnicería en sus restos, aunque el
hecho de que se encontraran mezclados junto a los huesos de las
demás especies, nos hace pensar que formaría parte de los desperdicios de basura doméstica.
El caballo (Equus caballus)
De caballo tenemos 13 restos que pertenecen a dos individuos. Los restos identificados son: un fragmento de mandíbula,
tres dientes superiores, cuatro inferiores, un canino, un fragmento de pelvis, dos fémures proximales y una tibia distal.
La edad de los dos individuos diferenciados es de un animal
con una edad de muerte entre los 6-8 años según indica el desgaste de las coronas de los dientes y de otro ejemplar menor de 24
meses si seguimos el método de la fusión ósea.
En huesos de caballo hemos identificado marcas de carnicería,
en una pelvis fracturada por el isquion y en un fragmento mandibular.
El perro (Canis familiaris)
Hemos identificado 12 huesos y fragmentos óseos de un
único individuo. Los huesos son principalmente restos craneales y elementos de las patas, con tan solo un elemento del
miembro anterior.
La edad de muerte del individuo identificado es menor de 10
meses, ya que hay una ulna con la superficie proximal no soldada.
El gallo (Gallus domesticus)
Los restos identificados son 14 elementos; de las alas y de las
patas. Los huesos pertenecen a un número mínimo de dos individuos, un macho y una hembra.
En estos huesos no hemos identificado marcas de carnicería.
55
[page-n-69]
001-118
19/4/07
19:49
Página 56
Las especies silvestres
Las especies silvestres están muy bien representadas en la
muestra y su importancia relativa según el número de restos es del
24,78% y según el peso de los huesos del 38,59%. Los taxones
identificados son el jabalí, la cabra montés, el ciervo, la liebre, el
conejo y el lirón careto.
El jabalí (Sus scrofa)
Hemos identificado seis restos óseos que pertenecen a un
número mínimo de 2 individuos. Se trata de elementos de la patas
y un hueso del miembro anterior.
La edad de muerte que atribuimos a estos animales es de
menos de 30 meses y de edad adulta.
Un calcáneo presentaba incisiones profundas localizados en
el borde plantar.
La cabra montés (Capra pyrenaica)
De cabra hemos identificado 6 huesos que pertenecen a un
único individuo, para el que atribuimos una edad de muerte según
nos indica el desgaste molar, de entre 4-6 años. Los huesos identificados son una mandíbula, dos radios y dos falanges. Los fragmentos de radio presentan fracturas en mitad de las diáfisis, producto de las prácticas carniceras.
El ciervo (Cervus elaphus)
El ciervo cuenta con un total de 208 restos que suponen un
peso del 37,46% de la muestra determinada. Hemos identificado
la presencia de cinco individuos.
La unidad anatómica mejor conservada es la de las patas; a
ella sigue con una representación menor el miembro anterior y el
posterior (cuadro 29).
MUA
Ciervo
Cabeza
3,08
Cuerpo
2,05
M. Anterior
8,5
M. Posterior
Patas
7
CIERVO
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 P
NF
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
F
2
3
7
4
3
2
2
2
1
4
6
3
8
14
%F
100
100
100
100
75
100
100
66,66
50
80
85,7
100
100
100
Cuadro 30. Ciervo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
cie ósea de color negro y marrón debido a la acción del fuego.
Aunque son las prácticas carniceras las que más han afectado a los
huesos. Hay fracturas que han seccionado las diáfisis de los huesos largos en dos mitades, como podemos observar en metapodios,
radios, fémures, húmeros y tibias. Otras marcas identificadas son
las incisiones localizadas en astrágalos, epífisis distales de metapodios y húmeros y en zonas de inserción de ligamentos.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Para la liebre, hemos identificado siete restos pertenecientes a
dos individuos. Una vértebra cervical estaba quemada, habiendo
adquirido color marrón.
De conejo tenemos 95 restos que pertenecen a un número
mínimo de nueve individuos.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor son el
miembro anterior y el posterior (cuadro 31).
29,97
MUA
NR
Ciervo
Cabeza
38
Cuerpo
8
M. Anterior
28
M. Posterior
41
Patas
Cabeza
Conejo
5,08
Cuerpo
2,4
M. Anterior
12,5
M. Posterior
10,5
Patas
1,42
95
Cuadro 29. MUA y NR de ciervo.
Según el peso de los huesos, el ciervo es el animal que más
carne proporciona. La edad de sacrificio de los animales consumidos según nos indica el grado de desgaste dental es de un animal de 8 meses, dos de 32 meses y uno mayor de 32 meses.
La fusión de los huesos nos confirma las edades establecidas
por el estado de desgaste de las mandíbulas (cuadro 30).
Las marcas afectan a un 20,19% de los huesos de esta especie.
La acción de los perros que han dejado sus mordeduras y arrastres
sobre las diáfisis y superficies articulares de cinco huesos.
También hemos encontrado 12 huesos que presentaban la superfi-
56
Meses
12-20
5-8
más de 42
26-42
26-29
8-11
32-42
26-42
42
20-23
26-29
26-29
17-20
11-17
NR
Cabeza
Conejo
20
Cuerpo
4
M. Anterior
31
M. Posterior
34
Patas
10
Cuadro 31. MUA y NR de conejo.
Todos los huesos a excepción de dos tibias distales presentaban las epifisis soldadas, por lo que los individuos son mayoritariamente adultos.
[page-n-70]
19/4/07
19:49
Página 57
En dos fémures hemos identificado marcas de carnicería, se
trata de incisiones finas localizadas en el cuello del fémur y en la
superficie entre el intertrocanter y gran trocanter.
grupo principal, seguidos por el cerdo, ciervo, bovino y conejo. El
número mínimo de individuos (NMI) nos sigue mostrando al
grupo de los ovicaprinos como el primero, seguido por el cerdo,
el conejo, el ciervo y el bovino. Finalmente si basamos la comparación en el peso cambia el orden de importancia y nos sitúa al
ciervo como especie que más carne aporta, seguida del bovino, de
los ovicaprinos y del cerdo (gráfica 9).
En cuanto a las unidades anatómicas presentes por especie,
observamos como tanto en el grupo de los ovicaprinos, en el bovino y en el ciervo son las patas las más numerosas, mientras que de
cerdo se conserva mejor la unidad de la cabeza y finalmente en el
caso del conejo son las unidades del miembro anterior y posterior
las que presentan un mayor número de elementos (gráfica 10).
El lirón careto (Elyomis quercinus)
Para esta especie tan sólo hemos identificado dos restos.
5.2.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
El conjunto analizado presentaba un buen estado de conservación, ya que la fragmentación de la muestra no es excesiva, con
un valor del Logaritmo entre el NR y NME del 0,50.
La muestra esta formada principalmente por huesos de especies domésticas, mamíferos y aves. Los huesos de las especies silvestres también son importantes encontrando varias especies de
ungulados, lagomorfos y un roedor (gráfica 8).
70
Ovicaprino
60
Bovino
Cerdo
50
Ciervo
40
E. Silvestres
39%
Conejo
30
E. Domésticas
61%
20
10
te
s
ta
M
.P
os
Pa
r
rio
r
io
er
nt
M
Gráfica 8. Importancia de las especies domésticas/silvestres.
.A
Ca
Cu
er
be
za
po
0
Gráfica 10. Unidades anatómicas de las principales especies (MUA).
La importancia de las diferentes especies la hemos calculado
cuantificando el número de restos (NR), el número mínimo de
elementos (NME), el número mínimo de individuos (NMI) y el
peso de los huesos.
Según estas variables, si nos fijamos en la gráfica 9, el NR y
NME son semejantes y nos sitúan a los ovicaprinos como el
Todas las especies identificadas, menos el perro, el asno y el
lirón, presentan marcas de carnicería, y por lo tanto consideramos
consumidas por los habitantes del poblado. En los huesos de asno,
perro y lirón no hemos encontrado marcas de carnicería, aunque
su presencia junto a otros restos faunísticos procedentes de des-
100%
80%
PRESO
60%
NMI
NME
40%
NR
20%
n
Li
ró
jo
Co
ne
vo
br
e
Li
e
s
té
er
Ci
lí
on
ba
Ca
br
am
al
lo
Ja
G
lo
rro
Pe
ba
l
o
sn
o
A
do
in
Bo
v
Ce
r
Ca
vi
ca
pr
in
o
0%
O
001-118
Gráfica 9. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
57
[page-n-71]
001-118
19/4/07
19:49
Página 58
perdicios de comida, nos hace pensar que también fueron consumidos, a excepción de los restos de lirón.
La edad de muerte de las principales especies varía y nos
remite a diferentes modelos de explotación.
Según el material analizado en el yacimiento se mantenían
rebaños mixtos con más ovejas que cabras. El paisaje del entorno
inmediato parece especialmente adecuado para las cabras, más
que para las ovejas. No obstante en dirección Sur hacia el Coll de
les Forques y en el valle de Tírig, zonas incluidas en el radio de
dos horas hay tierras llanas con agua que suponemos proporcionarían pasto de calidad para esta especie. Entre los ovicaprinos
están presentes todos los grupos de edad, a excepción de los animales de 3 a 4 años. Parece que se está preservando este grupo de
edad, que se encuentra en condiciones óptimas para la reproducción y el mantenimiento del rebaño. La falta de especialización en
el sacrificio de un grupo de edad podría estar indicando una
explotación a escala doméstica de todos los recursos de estas
especies; lana, leche (presencia de neonatos) y carne.
Los bovinos, son la tercera especie doméstica en importancia
y la segunda según la carne aportada, después del ciervo, no obstante solo hemos identificado un NMI de tres ejemplares.
Respecto a su uso, las edades de sacrificio con la presencia de
adultos y la identificación de una falange con exostosis indican
que fueron utilizados en tareas de tiro. En este sentido cabe recordar, que entre los útiles recuperados en el yacimiento se encuentra una reja de arado de hierro. Además de este uso como animales de tracción contamos también con un animal menor de 18
meses sacrificado para el consumo.
El cerdo se consume de los 7 a los 11 meses, de los 19 a los
23 meses y de los 31 a 35 meses, con un predominio de los subadultos (4 ejemplares). Parece que se busca como en otros yacimientos, un equilibrio entre lograr carne de calidad y un máximo
peso. Los cerdos pudieron mantenerse en el interior del asentamiento en régimen de semiestabulación y alimentarlos en el
entorno del yacimiento, con los productos del bosque.
El caballo y el asno están presentes, aunque en bajas proporciones. Asnos y caballos también se mantendrían como fuerza de
transporte y tiro y en el caso del caballo hemos comprobado que
se consumía. El caballo se consume a edades menores de dos años
y mayores de 6 años. Al igual que en otros yacimientos sorprende el consumo de individuos en pleno rendimiento como animales de trabajo. Otras especies frecuentes en el yacimiento serían
los perros y los gallos.
De la presencia de especies silvestres, ciervo, cabra, jabalí y
conejo, podemos deducir la importancia de la caza en el poblado,
especies que aportaron buena parte de las proteínas a los habitantes del poblado, además de poder ser utilizadas sus pieles y cornamentas para otros usos. Éstas se cazaron a lo largo de todo el
año tal y como indica el amplio abanico de edades de sacrificio.
El ciervo se caza a los 8 meses, a los 32 y con más de 32 meses;
la cabra montés de 4 a 6 años, el jabalí de 30 meses y el conejo a
edad adulta.
El ciervo es la especie más cazada y consumida. Esta importancia del ciervo tiene una doble lectura, por una parte, es indicadora de la existencia de bosques bien conservados en el entorno
del yacimiento pero también tiene una lectura económica y social.
El Barranc de la Valltorta ha sido desde la prehistoria un lugar
privilegiado para la caza. Los resultados del antracoanálisis que
58
presentábamos al inicio de este capítulo indican el uso en el
poblado de maderas de arce, boj, olivo-acebuche, pino salgareño,
quejigo, carrasca-coscoja, aladierno-labiérnago y tejo. Así como
un ombroclima subhúmedo, que permitió el desarrollo de un
importante carrascal con un rico sotobosque, es decir un paisaje
caracterizado por la variedad de especies, lo que supone un entorno muy adecuado para el mantenimiento de una importante
población de ciervos y otros ungulados silvestres.
Por la recuperación de útiles agrícolas de hierro como arado,
azadas y podaderas deducimos que la agricultura fue una práctica
importante en el asentamiento, tal y como parece indicar el almacén identificado, que por su tipología parece estuvo destinado al
almacenamiento de cereales.
El cuadro ganadero identificado parece poco especializado,
mas ajustado a una explotación doméstica, que a generar excedentes, sistema complementario con la agricultura.
En este contexto la caza del ciervo desempeñó un papel complementario fundamental, aportando carne, pieles y astas para la
manufactura de útiles. No podemos dejar de mencionar el sentido
lúdico de esta actividad tan valorada en la antigüedad, tal y como
reflejan las escenas pintadas en los vasos cerámicos.
5.2.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN
ESQUELÉTICA
OVICAPRINO NR
Cuerna
Cráneo
Occipital
Órbita superior
Órbita inferior
Maxilar y dientes
Maxilar
Mand.+dient.
Mandíbula
Diente Sup.
Diente Inf.
Hioides
Cervicales
V. torácicas
V.indeterminadas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal 2/3
Carpal Intermedio
Carpal Ulnar
Metracarpo P
Metacarpo diáfisis
i
F
dr
2
1
1
i
NF
dr
1
fg
4
2
1
1
2
1
fg
1
1
1
1
4
1
55
31
3
3
2
5
1
4
1
42
29
4
4
2
2
2
2
1
3
1
4
2
6
1
5
1
5
1
1
1
1
1
6
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
6
2
…/…
[page-n-72]
001-118
19/4/07
19:49
Página 59
…/…
OVICAPRINO NR
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 3 C
F
dr
5
2
i
1
1
2
1
1
1
4
14
4
2
fg
i
1
1
1
2
2
1
1
1
3
6
4
3
1
2
1
1
1
5
5
1
2
3
2
2
4
1
OVICAPRINO
NR Fusionados
344
NR No Fusionados
32
Total NR
376
NMI
14
NME Fusionados
276
NME No Fusionados 25
Total NME
301
MUA
71,8
Peso
3574
F
OVICAPRINO NME
Occipital
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mand.+dient.
Diente Sup.
Diente Inf.
Hioides
V. cervicales
V. torácicas
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal 2/3
Carpal Intermedio
Carpal Ulnar
Metracarpo P
Metacarpo D
NF
dr
1
1
i
4
55
31
3
3
2
1
2
2
NF
dr
1
1
1
4
42
29
4
3
1
2
i
dr
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
6
5
…/…
F
fg
OVICAPRINO NME
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 3 C
OVICAPRINO
Occipital
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mand.+dient.
Diente Sup.
Diente Inf.
Hioides
V. cervicales
V. torácicas
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal 2/3
Carpal Intermedio
Carpal Ulnar
Metracarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 3 C
i
1
NF
dr
2
1
1
4
16
4
2
1
3
6
4
3
i
1
2
dr
1
1
1
1
5
5
1
2
3
2
2
4
NME
1
1
1
10
99
62
3
4
3
6
1
6
3
3
3
1
1
1
6
6
4
1
4
1
8
22
9
5
1
5
6
3
4
1
6
MUA
1
0,5
0,5
5
8,25
3,44
3
0,8
0,23
3
0,5
3
1,5
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
3
3
2
0,5
2
0,5
4
11
4,5
2,5
0,5
0,62
0,75
0,37
0,5
0,12
0,75
1
1
…/…
59
[page-n-73]
001-118
19/4/07
19:49
Página 60
…/…
OVEJA NR
Cuerna
Cráneo
Órbita sup.
Mandíbula
Hioides
Vert. indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal intermedio
Carpal Ulnar
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2C
Falange 3C
F
dr
i
1
fg
2
4
i
Fg
2
2
5
2
2
2
4
3
3
2
1
4
3
2
3
1
4
2
3
1
1
1
4
2
1
2
2
1
3
2
1
1
1
1
3
1
5
3
9
2
3
4
6
1
5
1
7
3
4
2
1
2
1
2
2
4
2
1
1
i
1
2
4
3
2
OVEJA
Ulna P
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2C
Falange 3C
i
3
NF
dr
1
2
1
2
2
1
dr
1
1
1
1
3
2
i
1
1
1
3
9
2
3
1
7
4
6
1
5
4
2
2
1
OVEJA
Cuerna
Órbita sup.
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2C
Falange 3C
NME
1
1
5
10
6
2
6
2
1
5
6
1
1
2
7
15
5
8
1
10
3
7
3
MUA
0,5
0,5
2,5
5
3
1
3
1
0,5
2,5
3
0,5
0,5
1
3,5
7,5
3,5
4
0,5
1,25
0,37
0,87
0,37
CABRA NR
Cuerna
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
i
2
3
1
1
F
F
NF
dr
1
2
4
3
2
i
dr
1
2
…/…
60
F
1
OVEJA
NR Fusionados
142
NR No Fusionados
17
Total NR
159
NMI
9
NME Fusionados
93
NME No Fusionados 15
Total NME
108
MUA
46,4
Peso
OVEJA
Cuerna
Órbita sup.
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
NF
dr
1
2
NF
dr
1
1
1
fg
2
i
1
1
1
1
1
…/…
[page-n-74]
001-118
19/4/07
19:49
Página 61
…/…
F
CABRA NR
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 3C
CABRA NME
Cuerna
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 3C
CABRA
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA
Peso
i
2
NF
dr
2
1
fg
i
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
i
1
F
dr
1
1
1
NF
i
1
1
2
1
1
8
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
2
1
41
4
45
8
34
4
38
17
CABRA
NME
Cuerna
1
Mandíbula y dientes
2
Escápula D
1
Húmero P
1
Húmero D
1
Radio D
1
Metacarpo P
4
MUA
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
2
…/…
CABRA
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 3C
NME
2
1
2
13
1
2
2
1
2
1
MUA
1
0,5
1
6,5
0,5
1
1
0,12
0,25
0,1
CERDO NR
Cráneo
Órbita
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente sup.
Diente Inf.
Canino
V. cervicales
V. indeterminada
Escápula D
Húmero D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal intermedio
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Fíbula diáfisis
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Astrágalo
Calcáneo
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
i
F
dr
1
4
3
2
8
11
2
4
3
1
5
1
2
fg
8
2
2
1
5
2
8
30
3
2
1
1
2
1
NF
dr
fg
4
3
2
1
1
1
3
i
1
7
1
2
1
1
1
4
1
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
3
3
1
1
3
1
1
1
1
5
2
5
4
5
1
4
9
1
5
2
1
6
1
1
3
2
3
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
3
1
2
3
2
…/…
61
[page-n-75]
001-118
19/4/07
19:49
Página 62
…/…
CERDO
NR Fusionados
239
NR No Fusionados
36
Total NR
275
NMI
9
NME Fusionados
164
NME No Fusionados 34
Total NME
198
MUA
32,8
Peso
2384,2
CERDO
Órbita
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente sup.
Diente Inf.
Canino
V. cervicales
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal intermedio
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
Calcáneo
Astrágalo
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
i
1
4
3
8
11
2
4
3
F
dr
2
5
8
30
3
1
1
NF
dr
1
2
1
1
2
2
1
5
1
4
2
1
2
4
1
2
1
1
1
1
1
9
5
2
1
6
1
1
2
1
MUA
4
0,5
2
2
4
0,5
2
4,5
1
3,5
7
0,68
0,37
0,11
0,62
0,12
0,06
0,25
i
F
dr
5
5
4
5
1
1
1
4
5
5
NME
8
1
4
4
8
1
4
9
2
7
14
11
6
2
10
2
1
4
1
2
1
2
1
5
CERDO
NME
Órbita
1
Maxilar y dientes
7
Mandíbula y dientes 11
Diente sup.
17
Diente Inf.
43
Canino
5
V. cervicales
5
Escápula D
6
Húmero D
2
Radio P
2
Radio D
1
1
3
MUA
0,5
3,5
5,5
0,94
2,38
1,25
1
3
1
1
0,5
…/…
62
i
CERDO
Ulna P
Carpal intermedio
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
Calcáneo
Astrágalo
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
3
1
1
1
2
1
2
3
BOVINO NR
Cráneo
Cuerna
Órbita
Diente superior
Diente inferior
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Atlas
V. cervicales
V. torácicas
V.indeterminadas
Costillas
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal Intermedio
Pelvis acetábulo
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
fg
2
5
2
3
i
NF
dr
fg
1
1
2
6
1
4
1
1
8
3
3
1
3
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
2
1
1
1
6
1
2
1
7
2
2
4
1
1
1
1
…/…
[page-n-76]
001-118
19/4/07
19:49
Página 63
…/…
BOVINO NR
Centrotarsal
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 P
Falange 3 C
BOVINO NME
Diente superior
Diente inferior
Mandíbula y dientes
V. cervicales
V. torácicas
Húmero D
Radio P 3
Radio D 1
Ulna P
Carpal Intermedio
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P 1
Fémur D1
Calcáneo2
Metatarso P
Centrotarsal
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 P
Falange 3 C
i
1
5
1
1
1
F
i
5
5
4
1
1
F
dr
fg
2
1
1
1
1
dr
4
5
1
NF
i
2
1
4
1
5
1
1
1
BOVINO
NME
Diente superior
9
Diente inferior
10
Mandíbula y dientes
1
V. cervicales
4
V. torácicas
1
Húmero D
4
Radio P 3
1,5
Radio D 2
1
Ulna P 1
0,5
Carpal Intermedio
1
Metacarpo P
1
Metacarpo D
1
Pelvis acetábulo
3
Fémur P 2
1
Fémur D2
1
Calcáneo4
2
Metatarso P
5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
MUA
0,75
0,55
0,5
0,8
0,07
2
0,5
0,5
0,5
1,5
2,5
…/…
dr
1
1
1
1
2
i
NF
dr
fg
…/…
BOVINO
Centrotarsal
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 P
Falange 3 C
BOVINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR139
NMI
3
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA 19
Peso 3770,2
CIERVO NR
Cráneo
Asta
Órbita inf.
Mand.+dient.
Mandíbula
Max+dient.
Diente superior
Diente inferior
Atlas
1
V. torácica
V. Lumbar
V.Caudales
Escápula D
Húmero D
Húmero diáfisis
Radio P 1
Radio diáfisis
Radio D 2
Ulna P 3
Ulna diáfisis
Carpal semilunar
Carpal radial
Carpal intermedio
Carpal 4/5
Carpal ulnar
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis fg1
Fémur P 1
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P 1
NME
1
7
2
1
2
1
1
MUA
0,5
0,87
0,25
0,12
0,25
0,1
0,1
131
8
64
5
69
i
F
dr
4
6
fg
i
NF
dr
fg
1
2
1
1
5
4
4
2
1
1
1
3
4
2
3
2
1
2
1
4
2
1
5
1
2
2
1
4
2
1
3
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
5
3
4
2
1
3
11
1
1
…/…
63
[page-n-77]
001-118
19/4/07
19:49
Página 64
…/…
CIERVO NR
Tibia diáfisis
Tibia D 2
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Patela
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Sesamoideo
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
CIERVO NME
Órbita inf.
Mandíbula y dientes
Maxilar y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
V. torácica
V. lumbar
V. caudales
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal semilunar
Carpal radial
Carpal intermedio
Carpal 4/5
Carpal ulnar
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis fg
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Patela
Metatarso P
Metatarso D
Sesamoideo
Falange 1 C
i
2
2
4
1
1
4
1
4
1
4
2
1
2
i
1
2
1
5
4
1
4
2
1
1
1
1
2
3
1
4
2
1
3
1
1
1
1
2
2
4
1
4
1
4
F
dr
1
fg
6
i
1
1
2
1
1
1
F
dr
12
1
1
i
NF
dr
4
2
1
1
2
5
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
11
3
1
1
1
1
1
1
2
1
4
…/…
64
fg
…/…
CIERVO NME
Falange 1 D
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
i
1
4
2
1
2
F
dr
2
8
CIERVO
NR Fusionados
202
NR No fusionados
6
Total NR
208
NMI
5
NME Fusionados
123
NME No Fusionados 19
Total NME
142
MUA
50,6
Peso
6259,8
1
2
1
4
2
8
NF
dr
CIERVO
NME
Órbita inf.
1
Mandíbula y dientes
2
Maxilar y dientes
1
Diente superior
9
Diente inferior
6
Atlas
1
V. torácica
4
V. lumbar
3
V. caudales
1
Escápula D
1
Húmero D
2
Radio P
3
Radio D
7
Ulna P
4
Carpal semilunar
1
Carpal radial
6
Carpal intermedio
4
Carpal 4/5
1
Carpal ulnar
1
Metacarpo P
4
Metacarpo D
17
Pelvis acetábulo
2
Fémur P
2
Fémur D
3
Tibia P
2
Tibia D
5
Astrágalo
3
Calcáneo
7
Centrotarsal
1
Patela
1
Metatarso P
5
Metatarso D
3
Sesamoideo
1
Falange 1 C
8
Falange 1 D
3
MUA
0,5
1
0,5
0,75
0,33
1
0,3
0,5
0,25
0,5
1
1,5
3,5
2
0,5
3
2
0,5
0,5
2
8,5
1
1
1,5
1
2,5
3,5
0,5
0,5
0,5
2,5
1,5
0,5
1
0,37
…/…
i
NF
dr
[page-n-78]
001-118
19/4/07
19:49
Página 65
…/…
CIERVO
Falange 2C
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
CABALLO NR
Mandíbula
Diente sup.
Diente inf.
Canino
Pelvis fg
Fémur P
Tibia D
CABALLO
Diente superior
Diente inferior
Fémur P
Tibia D
CABALLO NME
Diente superior
Diente inferior
Fémur P
Tibia D
NME
12
2
1
2
MUA
1,5
0,25
0,12
0,25
i
F
dr
i
fg
1
fg
1
NF
dr
2
F
i
1
2
1
dr
NF
dr
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
NME
3
4
2
1
F
i
3
MUA
0,25
0,22
1
0,5
1
1
i
1
2
1
1
1
ASNO NR
Diente Inferior
Falange 3C
F
dr
fg
NME
2
1
F
dr
fg
3
3
2
3
0,36
19,2
2
i
NF
dr
1
2
1
1
1
1
i
2
1
ASNO
Diente Inferior
Falange 3C
dr
1
1
PERRO
NR Fusionados
11
NR No Fusionados
1
Total NR
12
NMI
1
NME Fusionados
8
NME No Fusionados
1
Total NME
9
MUA
2,71
Peso
56,8
ASNO
NR Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
dr
NF
i
CABALLO
NR Fusionados
8
NR No Fusionados
5
Total
13
NMI
2
NME Fusionados
5
NME No Fusionados 5
Total NME
10
MAU
1,97
Peso
442,2
PERRO
Maxilar y dientes
Mandíbula
Diente inferior
Canino
Costillas
Ulna P
Metacarpo IV P
Falange 1C
Falange 2C
PERRO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula
Canino
Ulna P
Metacarpo IV P
Falange 1C
Falange 2C
fg
CONEJO NR
Mandíbula
Mandíbula y dientes
Diente inferior
Atlas
V. cervicales
Sacro
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Pelvis
Fémur P
MUA
0,11
0,25
i
4
5
F
dr
5
5
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
9
3
2
2
1
2
fg
i
NF
dr
3
2
1
2
5
…/…
65
[page-n-79]
001-118
19/4/07
19:49
Página 66
…/…
CONEJO NR
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcaneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1
Falange 3
i
1
2
2
1
3
3
2
1
F
dr
3
2
1
2
i
1
fg
2
NF
dr
1
5
CONEJO
NR Fusionados
93
NR No Fusionados
2
Total NR
95
NMI
9
NME Fusionados
69
NME No Fusionados 2
Total NME
71
MUA
31,9
Peso
86,4
CONEJO NME
Mandíbula y dientes
Diente inferior
Atlas
V. cervicales
Sacro
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcaneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1
Falange 3
i
5
1
2
1
1
1
5
1
1
2
2
1
2
2
1
3
3
2
1
CONEJO
NME
Mandíbula y dientes
10
Diente inferior
1
Atlas
1
V. cervicales
2
Sacro
1
Escápula D
2
Húmero D
10
Radio P
8
NME
3
2
3
4
4
4
6
1
3
3
2
1
LIEBRE NR
Maxilar y dientes
V. cervical
Húmero D
Pelvis acetábulo
Tibia D
F
dr
5
1
1
9
3
2
1
1
2
3
2
2
MUA
5
0,08
1
0,4
1
1
5
4
…/…
66
…/…
CONEJO
Radio D
Ulna P
Pelvis
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcaneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1
Falange 3
1
NF
dr
1
LIEBRE NME
Maxilar y dientes
Húmero D
Pelvis acetábulo
Tibia D
i
1
LIEBRE
Maxilar y dientes
Húmero D
Pelvis acetábulo
Tibia D
i
i
1
NME
1
2
1
2
LIEBRE
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA
Peso
MUA
1,5
1
1,5
2
2
2
3
0,5
0,37
0,37
0,11
0,05
F
dr
6
1
7
2
5
1
6
3
2
GALLO NR
Húmero D
Radio D
Ulna diáfisis
Pelvis
Fémur
Tarso Metatarso
Tibio Tarso
Falange 1
fg
NF
i
1
1
1
2
1
NF
i
1
1
2
i
1
F
dr
1
MUA
0,5
1
0,5
1
F
dr
fg
2
1
1
2
1
2
1
2
1
[page-n-80]
001-118
19/4/07
19:49
Página 67
F
GALLO NME
Húmero D
Radio D
Fémur
Tarso Metatarso
Tibio Tarso
Falange 1
I
1
D
2
1
2
2
1
JABALÍ NR/NME
Escápula D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1
F
i
dr
1
1
1
1
NF
dr
1
1
1
GALLO
Total NR
NMI
Total NME
MUA
Peso
14
2
10
4,66
16,5
GALLO
Húmero D
Radio D
Fémur
Tarso Metatarso
Tibio Tarso
Falange 1
NME
1
2
1
4
1
1
CABRA MONTES NR
Mandíbula y dientes
Radio P
Radio diáfisis
Falange 1
Falange 2
i
JABALÍ
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NMI
MUA
Peso
MUA
0,5
1
0,5
2
0,5
0,16
5
1
6
2
6
1,8
67,7
JABALÍ
Escápula D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1
NME
1
2
1
1
1
MUA
0,5
1
0,12
0,12
0,06
F
dr
1
1
1
OVICAPRINO
Maxilar
5,1077,dr
CABRA MONTES NME
Mandíbula y dientes
1
Radio P
1
Falange 1
2
Falange 2
1
LM3
17
AM3 AltM3
10
27,8
9
22,97
15c
15,24
12,2
15b
LM1
AltM1
11,2
10,8
12,07
21,14
12,39
26,16
LmC
12,81
Falange 1
1,1051,dr
MAU
0,5
0,5
0,25
0,16
AM2
11
Escápula
6,1073,dr
6
1
5
1,41
30,9
LM2
14
Mandíbula nº
5,1079,dr
6,1074,dr
1,1054,iz
1,1054,iz
2
1
CABRA MONTES NME NME
Mandíbula y dientes
1
Radio P
1
Falange 1
2
Falange 2
1
CABRA MONTÉS
Total NR
NMI
Total NME
MAU
Peso
5.2.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
Ap
11,57
OVEJA
Escápula
8,1065,dr
LS
18,4
LMP
20,8
Húmero
1063,dr
1,1054,iz
cll,1053,iz
Ad
25,1
29,79
22,54
AT
24,2
27,4
22,43
25,14
27,03
67
[page-n-81]
001-118
19/4/07
19:49
Página 68
Radio
5,1056,dr
5,1075,iz
1,1054,iz
3,1013,dr
3,1013,dr
Ap
Ad
29,06
Metatarso
5,1056,iz
3,1013,dr
Falange 1
2,1025,iz
5,1056,iz
5,1082,dr
5,1088,iz
1,1044,iz
1,1054,iz
3,1032,iz
4,1055,dr
4,1055,dr
cll,1052,iz
cll,1052,iz
em,1053,dr
26,8
23,41
32,69
AmD LMpe
31,7
35,2
9,6
12,05
10,5
12,85
11,82
12,61
13,43
11,82
AM
17,9
Falange 2
5,1056,iz
5,1079,dr
5,1079,iz
1,1054,iz
4,1055,dr
cll,1052,iz
Ap
10,2
14
10,1
9,4
11,46
10,05
Ad
7,5
11,4
7,6
8,3
9,58
8,83
LM
23
23,09
17,9
20,02
20,7
19,28
17,9
19,51
Falange 3
7,1068,dr
Ldo
18,4
Amp
6,17
LSD
24,5
CABRA
Escápula
5,1079,dr
LMP
33,2
LS
26,5
Húmero
5,1079,iz
Ad
35,2
AT
24
Radio
4,1053,dr
1,1054,iz
Ap
Ad
31,01
?
Ed
19,8
Ad
25,6
Ed
19,4
27,4
22,35
APC
20,3
17,5
17,3
16,96
Fémur
1,1054,iz
Ap
39,05
Tibia
5,1079,iz
1,1054,dr
3,1013,dr
3,1013,iz
4,1055,dr
cll,1052,dr
Ad
24,15
21,73
23,27
24,46
28,89
25,11
Calcáneo
2,1025,dr
4,1094,iz
2,1025,dr
3,1032,iz
LM
54,2
49,9
54,2
56,38
Carpal, intermedio
7,1068,dr
AM
18,4
Astrágalo
5,1056,dr
5,1056,iz
5,1075,dr
5,1077,iz
7,1068,iz
C,1095,iz
C,1095,iz
1,1044,iz
1,1044,iz
1,1054,dr
4,1055,iz
cll,1041,dr
LMl
28,2
27,7
25,6
30,14
26,6
31,31
Metacarpo
4,1053,dr
7,1068,iz
C,1095,dr
1,1044,iz
2,1029,dr
3,1032,iz
3,1013,iz
Ap
22,9
68
24,9
26,83
27,1
22,41
27,31
22,04
21,45
20,26
Ap
10,3
12,7
Ad
10,1
11,8
11,8
9,13
12,02
9,7
11,93
10,94
10,8
11,94
10,53
26,71
Ulna
4,1053,iz
6,1062,dr
1,1054,iz
3,1013,dr
Ap
21,3
20,26
Ed
10,36
10,69
9,61
26,4
37,87
31,8
34,92
31,58
38,63
32,32
31,46
17,18
22,28
19,41
LMm
26,5
24,4
26,9
24,8
29,26
27,08
23,5
21,91
25,9
22
26,94
Ad
25,6
21,57
23,7
20,48
El
15,5
15
13,7
17,16
13,6
Em
14
13,4
17,19
14,5
Tibia
4,1053,iz
5,1079,iz
3,1030,dr
30,19
Ap
12,3
15,22
15,1
12,55
15,17
17,5
10,88
16,38
LM
LL
Metacarpo
6,1086,iz
C,1095,dr
Ap
23
30,55
117,4
Metatarso
1,1027,dr
1,1043,iz
Ap
23,02
19,2
122,1
12,7
Ad
17,13
17,7
16,7
18,33
17,2
19,41
16,03
15,6
17,08
18,2
14,93
17,96
36,5
Ad
LM AmD
28,86 128,88 17,15
23,92 117,85 109,62
[page-n-82]
001-118
19/4/07
19:49
Página 69
Astrágalo
4,1055,dr
4,1055,iz
5,1056,iz
5,1056,iz
5,1057,iz
5,1071,dr
5,1077,iz
5,1082,dr
1063,iz
3,1032,dr
em,1048,iz
em,1048,dr
em,1048,iz
LMl
27
27,9
31,3
28,1
29,9
29,2
28,9
LMm
26
El
15,8
Em
15,8
26,2
26,8
28,8
27,7
27,8
28,08
23,5
29,74
29,13
25,8
24,14
16,5
15,7
16,7
19,9
14,8
17,3
15,4
17,6
28,4
30,88
30,75
45,7
26,34
14,1
16,32
17,48
14,86
14,06
14,9
18,07
16,07
15,54
13,72
Calcáneo
6,1086,dr
2,1025,iz
LM
61,34
60,31
18,36
Falange 1
5,1071,iz
Ap
13,5
Ad
13
LMpe
39,3
Falange 2
1,1054,dr
Ap
12,77
Ad
10,67
LM
22,75
Falange 3
2,1025,dr
Ldo
29,14
LSD
30,9
Amp
7,3
Ad
17,8
18,3
18,4
18,8
18,3
16,6
18,2
18,09
15,7
19,24
17,41
17,39
17,76
AM
Alt
17,8
APC
19,16
17
18,89
17,4
19,45
16,96
19,21
Pelvis
1,1054,dr
1,1054,iz
LA
29,16
28,46
Tibia
8,1065,iz
4,1055,dr
Ad
26,5
30,04
Astrágalo
5,1056,iz
5,1056,dr
5,1075,iz
5,1075,iz
5,1079,dr
6,1062,dr
1,1002,dr
1,1044,dr
em,1038,dr
4,1055,iz
LMl
35,6
34,7
34,9
34,13
34,17
37,4
38,4
33,6
33,08
MT III
6,1086,iz
C,1095,iz
1,1054,dr
Ap
16,1
20,69
15,15
MT IV
cll,1052,iz
Ap
13,02
Falange 1
5,1079,iz
2,1025,dr
3,1013,dr
4,1055,iz
cll,1041,dr
16,9
Ulna
2,1025,dr
2,1025,dr
6,1086,iz
7,1068,iz
C,1095,iz
1,1054,iz
1,1054,iz
Ap
12,8
13,7
16,2
11,98
15,5
Falange 2
2,1025,dr
C,1095,dr
2,1028,dr
2,1029,dr
3,1032,dr
cll,1052,dr
cll,1052,iz
5,1075,iz
Falange 3
C,1095,dr
cll,1041,iz
LMm
34,2
31,6
33
31,9
30,9
34,9
36,67
32,26
30,95
32,9
Ad
19,3
21,7
CERDO
Maxilar
C,1095,dr
C,1096,dr
3,1032,iz
4,1055,iz
cll,1052,iz
LM1
12,4
LM2
16,8
18,8
12,4
15,5
Mandíbula
C,1096,dr
LM3
17,2
Canino
2,1025,dr
C,1095,iz, sup
C,1095,dr, inf
3,1032,dr
D
15,15
12,7
12,1
15,94
Escápula
3,1013,iz
LmC
11,76
Húmero
cll,1052,dr
Ad
31,87
Radio
5,1079,dr
Ap
24,4
LM3 AltM1 AltM2 AltM3 Nº29
6,7
9,38
28,9
4,4
5,6
32,1
5,37
12,28
6,11
AT
27,85
Ad LMpe
12,12 33,3
15,24
10,6
14,6
28,49
31,38
31,3
Ap
13,4
15,9
15,85
15,26
14,36
13,38
14,82
13,7
Ad
12,13
14,6
13,72
12,82
12,38
11,94
12,6
LM
19,3
24,12
20,64
17,7
21,92
21,5
Ldo
24,4
22,7
LSD
25,7
23,88
Amp
9,72
8,34
69
[page-n-83]
001-118
19/4/07
19:49
BOVINO
Radio
3,1008,iz
em,1049,iz
Página 70
Ap
66,79
Falange 2
5,1082,
Húmero
7,1068,dr
Ad
83,7
Fémur
7,1068,iz
Ap
28,9
23,5
24,93
24,15
Ad LMpe AmD
29,4 56,68
26,8
55,1
21,4
52
23,94 49,99 20,46
22,08 48,37 19,9
49
59,66
Falange 2
5,1064,iz
cll,1052,dr
Ap
29,9
25,58
Ad
25,4
21,58
LM
37,2
35,75
Falange 3
5,1077,dr
Ldo
39,2
24,99
70
APC
13.8
Falange 1
C,1096,dr
Ap
9.13
Altpe
23.4
LM
31.8
Alt
10.12
L
24.8
A
17.8
Alt
57.7
nº13
11.5
nº12
11.9
A
26
24.2
Alt
nº5
nº9
nº13
nº12
72.4
12.5
3
10.8
12
A
21.12
Alt
66.9
nº5
13.7
nº9
2.7
nº13
9
nº12
11
LA
52.29
Aill
32.4
Ad
30,04
Ap
30.19
CIERVO
Mandíbula
5,1056,iz
3,1013,dr
PERRO
Mandíbula nº 2
3
5
8
9
10
11
12
em,1038,iz
34.94 30.72
em,1049,iz 117.2 113.6 97.8 66.1 61.1 32.7 35.4 21.1
Mandíbula nº 13
14
20 23bL 23bA 23bAlt
em,1038,iz
17.09
em,1049,iz
20
18.6 16.8 20.04 8.01 11.10
Ulna
em,1049,dr
Ldo
28.7
M1 superior
3,1014,iz
28,35
Lp4
16.6
AM
39.9
CABRA MONTÉS
Radio
1,1054,iz
AT
82,2
25,91
30,43
Maxilar nº
aa,1053,iz
4
12,2
JABALÍ
Tibia
4,1055,dr
AM
20,07
Falange 1
5,1056,iz,p
1063,iz
7,1068,iz
1,1054,dr,a
1,1054,iz,p
1,10154,dr,a
cll,1052,iz
em,1049,iz,p
Alt
60.06
Pelvis
3,1013,dr
Ap
43,72
Carpal/ulnar
3,10132,iz
A
13.4
M3 superior L
3,1013,iz 23.5
Ap
36,07
Metatarso
em,1048,dr
L
30.04
M2 superior L
C,1095,iz
27
3,1013,iz 23.7
AM
51,75
Metacarpo
1,1054,dr
LM
16.4
ASNO
M3 inferior
C,1095,iz
Ad
86,6
Centrotarsal
em,1049,iz
Ad
7.3
CABALLO
Incisivo
8,1065,dr
50,64
Ap
7.4
Falange 3
7,1068,iz
Ad
Ap4
9.2
Ad
6.8
Altp4
11.3
LMpe
29.47
Lm1
10.6
Am1
13.4
Altm1
6.7
LM1
16,18
Radio
3,1030,dr
3,1008,dr
3,1013,dr
3,1013,iz
3,1014,dr
3,1014,iz
Ap
49,16
Ulna
3,1032,dr
3,1013,iz
APC
26,48
34,29
Carpal, radial
5,1079,iz
3,1013,iz
3,1013,iz
3,1013,dr
cll,1052,iz
AM
18,4
19,49
20,6
21,26
20,21
AM1 AltM1 LM2
11,8
8,6
19,71
Ad
44,46
38,14
42,17
43,73
42,18
EPA
53,14
11
10,6
LM3
30,27
[page-n-84]
001-118
19/4/07
19:49
Página 71
Carpal, inter
4,1042,dr
5,1079,iz
1,1054,dr
3,1013,dr
Carpal 2/3
3,1014,dr
cll,1052,iz
AM
23,3
27,01
Carpal, ulnar
5,1079,iz
AM
21,7
Fémur
5,1079,dr
Ap
74,8
Ad
65,19
Tibia
C,1095,iz
3,1013,dr
3,1014,dr
4,1055,dr
Ad
42,49
40,75
43,27
41,86
Ed
33,49
32,4
31,56
32,06
Patela
5,1070,dr
LM
38,11
AM
42,6
Calcáneo
3,1014,iz
3,1014,iz
3,1014,iz
3,1014,dr
Falange 1
4,1055,dr
C,1095,dr
C,1095,dr
C,1095,dr
C,1095,dr
3,1032,iz
3,1032,iz
3,1013,iz
3,1013,iz
3,1013,dr
3,1013,dr
3,1013,dr
em,1049,iz
em,1050,dr
AM
17,9
24,4
20,41
18,79
LM
AM
112,57 39,71
33,42
33,52
104,54 36,15
Astrágalo
2,1025,dr
1063,iz
3,1032,iz
3,1013,iz
3,1014,dr
LMl
LMm
El
Em
50,6
53,57
53,04
54,51
47,5
50,42
49,95
49,54
26,9
27,46
28,51
28,7
28,03
31,09
30,37
29,66
Centrotarsal
5,1079,iz
AM
44,08
Metacarpo
5,1071,dr
3,1008,iz
3,1013,dr
3,1014,iz
Ap
Metatarso
3,1032,dr
3,1014,iz
3,1014,iz
4,1055,dr
cll,1041,dr
Ad
30,36
31,8
33,9
34,18
34,45
Ap
21,04
20,05
19,9
18,6
Falange 2
4,1055,dr
5,1056,iz
C,1095,dr
C,1095,iz
C,1096,dr
3,1032,dr
3,1032,dr
3,1013,dr
3,1013,iz
3,1013,iz
3,1013,dr
3,1013,dr
3,1013,iz
3,1014,iz
3,1014,iz
3,1014,dr
cll,1052,iz
cll,1009,dr
Ap
18,3
17,54
19,46
17,7
20,46
18,56
19,01
24,34
23
Falange 3
2,1025,iz
5,1075,iz
cll,1052,iz
Ldo
42,14
43,25
46,05
20,54
18,3
18,7
19,06
18,36
20,38
17,81
17,84
17,51
18,17
17,71
18,3
19,22
18,43
Ad LMpe AmD
20,14 54,03
19,44 51,16
19,05 53,1
17,6 50,27
20,16
52,26
17,95 49,73 14,68
17,08 51,7
18,57
50,82
18,18 51,46
17,43 46,37
17,07
20,68 53,32 17,38
Ad
14,6
14,72
17,56
14,8
16,93
16,37
16,92
21,04
20,52
18,57
15,7
15,33
LM
37,79
36,5
39,63
39
39,61
35,49
35,32
34,05
33,58
16,17
15,48
15,46
16,71
15,96
34,7
35,69
37,04
39,81
37,35
Amp
46,15
48,6
12,23
LSD
12,31
13,4
45,71
AmD
14,23
14,28
35,12
38,08
14,83
Alt
25,8
28,69
35,75
Ad
39,2
37,49
39,3
36,51
Ap
Ad
39,16
34,79
34,16
35,62
33,71
71
[page-n-85]
001-118
19/4/07
19:49
Página 72
5.3. LA TORRE DE FOIOS
5.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Llucena del Cid (Castellón).
Cronología: Ibérico Antiguo
Bibliografía: Bosch y Senent (1915-20); Gil-Mascarell
(1969-1973-1977-1978); Gil-Mascarell et alii (1996).
Historia: El yacimiento es prospectado por Bosch y Senent
(1915-20), quienes recogen las primeras cerámicas y las primeras
campañas de excavación empiezan en 1969 a cargo de Dra. GilMascarell.
Paisaje: El yacimiento se localiza en una elevación montañosa a 895 m.s.n.m. Sus coordenadas son 3º 22’05’’de longitud y
40º 08’10’’de latitud del mapa 615, escala 1/50.000. Mapa
Topográfico Nacional (fig. 12).
Ubicado en el piso bioclimático mesomediterráneo, cuenta
con una temperatura media anual de 10-11ºC.
El yacimiento se emplaza en una elevación rodeada por el
barranco del Salt del Cavall que desemboca en el río Mijares. El
índice de abruptuosidad es de 16,4.
El paisaje de su entorno presenta zonas de cultivo
de secano así como núcleos de encinares y matorral
bajo.
Características del hábitat: Las excavaciones realizadas
pusieron de manifiesto la existencia de un poblado que cuenta con
una torre de sección circular, varios departamentos y un edificio
arquitectónico similar a los almacenes ibéricos (Gil-Mascarell et
alii, 1996).
5.3.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material que presentamos
procede de las campañas de excavación realizadas durante
1973, 1977 y 1978, que se encontraban depositadas en el
Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de
València.
En este trabajo sólo presentamos un avance del estudio, que
actualmente se encuentra en curso, y por tanto incluimos un único
cuadro, con la importancia de las diferentes especies analizadas
(cuadro 32).
Fig. 12. Localización del yacimiento de la Torre de Foios.
72
[page-n-86]
001-118
19/4/07
19:49
Página 73
TORRE DE FOIOS
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Perro
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
278
47
28
61
61
4
5
33
1
23
%
51,39
8,69
5,18
11,28
11,28
0,74
0,92
6,10
0,18
4,25
NME
159
42
26
35
29
3
3
10
1
17
%
48,92
12,92
8,00
10,77
8,92
0,92
0,92
3,08
0,31
5,23
NMI
9
5
3
3
2
1
1
1
1
3
%
31,03
17,24
10,34
10,34
6,90
3,45
3,45
3,45
3,45
10,34
TOTAL DETERMINADOS
541
43,38
325
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
512
94
606
646,07
64,54
710,61
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
65
35
100
398,44
66,39
464,83
TOTAL INDETERMINADOS
706
TOTAL
1247
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
479
62
541
%
88,54
11,46
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
606
100
706
85,83
14,17
TOTAL
1247
56,62
%
28,20
8,73
4,71
10,23
33,66
2,87
1,12
10,14
0,05
0,29
4345,2
29
PESO
1225,16
379,3
204,8
444,45
1462,41
124,5
48,8
440,73
2,34
12,71
78,7
1175,44
325
NME
294
31
325
29
NMI
23
6
29
5520,64
%
79,31
20,69
29
PESO
3840,62
504,58
4.345,2
%
88,38
11,62
710,61
464,83
1175,44
325
%
90,46
9,54
21,3
60,45
39,55
5520,64
Cuadro 32. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
5.4. VINARRAGELL
5.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Burriana (Castellón).
Cronología: Bronce Final / Hierro Antiguo. Periodo
Ibérico / Ocupación Medieval.
Bibliografía: Pla, 1972; Mesado, 1974, 1988; Mesado y
Arteaga, 1979; Pérez Jordà y Buxó, 1995.
Historia: Las primeras excavaciones se realizaron bajo la
dirección de D. Domingo Fletcher durante los años 1968-1970
Paisaje: El yacimiento se localiza sobre una pequeña elevación, en la vertiente derecha del río Mijares, a 3 m.s.n.m.
Sus coordenadas son 75025 de longitud y 44204 de latitud del
mapa 615, escala 1/50.000. Mapa Topográfico Nacional
(fig. 13)
Ubicado en el piso bioclimático termomediterráneo, cuenta con una temperatura media anual de 16-17ºC.
El hábitat localizado en una zona de marjal presenta un
índice de abruptuosidad de 0,4.
El paisaje de su entorno presenta zonas de cultivo, así
como algunos reductos de vegetación típica de las zonas
húmedas.
Características del hábitat: Las excavaciones realizadas
pusieron de manifiesto la existencia de un poblado que cuenta con una estratigrafía divida en 6 fases, que según Mesado
abarcan desde el Bronce Final con elementos de Campos de
Urnas (Vinarragell I-II), pasando por un periodo de influencias fenicias (Vinarragell III), hasta el periodo Ibérico (Vinarragell IV) y finalmente una ocupación medieval
(Vinarragell, V-VI).
5.4.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material que presentamos
procede de las campañas de excavación realizadas durante
1980 y 1983, que se encontraban depositadas en el Museo de
Burriana. Campañas que se encuentran en fase de estudio por
D. Norberto Mesado, quien nos facilitó los restos óseos para su
análisis.
En este trabajo sólo presentamos un avance del estudio,
que actualmente se encuentra en curso, y por tanto incluimos
dos cuadros con la importancia de las diferentes especies analizadas para las fases Vinarragell II y III (cuadro 33 y cuadro 34).
73
[page-n-87]
001-118
19/4/07
19:49
Página 74
Fig. 13. Localización del yacimiento de Vinarragell.
VINARRAGELL
FASE II, BF/CU
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Perro
Ciervo
NR
105
31
21
89
110
31
1
15
%
26,05
7,69
5,21
22,08
27,30
7,69
0,25
3,72
NME
53
20
16
61
76
25
1
8
TOTAL DETERMINADOS
403
56,77
260
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
47
132
179
506,3
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
24
104
128
1568,3
TOTAL INDETERMINADOS
307
TOTAL
710
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
388
15
403
%
96,27
3,73
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
179
128
307
58,30
41,70
TOTAL
710
%
20,38
7,69
6,15
23,46
29,23
9,62
0,38
3,08
NMI
9
2
3
8
6
2
1
2
%
27,27
6,06
9,09
24,24
18,18
6,06
3,03
6,06
%
14,46
0,43
0,82
11,26
49,81
22,29
0,47
0,45
9779,34
33
PESO
1414,3
42,2
80,5
1101,2
4870,7
2180,2
46,4
43,84
82,49
43,23
2074,6
260
NME
252
8
260
33
NMI
31
2
33
11853,9
%
93,93
6,07
PESO
10263,1
43,84
9.779,3
%
99,56
0,44
506,3
1568,3
2074,6
260
%
96,93
3,07
24,40
75,60
33
Cuadro 33. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g). Vinarragell Fase II.
74
17,51
11854
[page-n-88]
001-118
19/4/07
19:49
Página 75
…/…
VINARRAGELL III
FASE III, CU/HA
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Perro
Gallo
Ciervo
Jabalí
Conejo
Liebre
NR
154
122
36
170
133
29
1
2
16
4
3
1
%
22,95
18,18
5,37
25,34
19,82
4,32
0,15
0,30
2,38
0,60
0,45
0,15
NME
82
64
30
121
86
20
1
2
6
4
2
1
TOTAL DETERMINADOS
671
61,95
419
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Mesoindeterminados
182
57
239
884
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
117
56
173
2018
TOTAL INDETERMINADOS
412
TOTAL
1083
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
647
24
671
%
96,42
3,58
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
239
173
412
79,74
20,26
TOTAL
1083
%
19,57
15,27
7,16
28,88
20,53
4,77
0,24
0,48
1,43
0,95
0,48
0,24
NMI
17
5
3
11
4
2
1
2
2
2
1
1
%
33,33
9,80
5,88
21,57
7,84
3,92
1,96
3,92
3,92
3,92
1,96
1,96
%
25,68
0,10
0,64
19,93
32,06
16,96
0,06
0,01
4,49
9,8
0,06
15497,5
51
PESO
3979,5
14,8
99,1
3089,4
4968
2629
9,93
1,5
696,5
84,23
38,05
2902
419
NME
406
13
419
51
NMI
45
6
51
18399,5
%
88,23
11,77
PESO
1479,16
706,4
15.498
%
95,45
4,55
884
2018
2902
419
%
96,89
3,11
15,77
69,54
30,46
51
18400
Cuadro 34. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g). Vinarragell Fase III.
5.5. El TORRELLÒ DEL BOVEROT
5.5.1.CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Almassora, Castellón.
Cronología: ss.X-II a.n.e
Bibliografía: Porcar, 1933; Bosch, 1953; Gil Mascarell,
1981, 1984; Uroz, 1983; Arasa, 1983; Clausell, 1987-88, 97;
Clausell, coord. 2002.
Historia: La primera noticia sobre la riqueza arqueológica
de la zona donde se ubica el Torrelló del Boverot, la da Porcar
el año 1933, en su estudio sobre la arqueología de la Plana de
Castellón. Años después, Bosch (1953) estudiará unas urnas
funerarias recuperadas en una necrópolis localizada en las inmediaciones del yacimiento, en la partida del Boverot. En fecha
más reciente otros autores como Gil Mascarell (1981,1984) y
Uroz (1983) se referirán al yacimiento en trabajos de síntesis
sobre el Bronce final y la Cultura Ibérica, respectivamente, tras
el estudio de materiales recuperados de forma fortuita en el
yacimiento.
Las primeras campañas de excavación tienen lugar el año
1983. Estos primeros trabajos consistieron en un sondeo estratigráfico en el que se alcanzaron niveles del Bronce Pleno (Arasa,
1983; Clausell, 1987-88/ 1997). Desde el año 1988, se vienen realizando trabajos ininterrumpidos de excavación (fig. 14), bajo la
dirección de D. Gerard Clausell, director del Museo Municipal de
Almassora.
Paisaje: El yacimiento se localiza en la plana de Castellón a
70 m s.n.m, sobre una terraza en la margen izquierda del río
Mijares. Las coordenadas son 3º, 32’ 20’’ de longitud y 39º 58’
38’’ de latitud, según el mapa 641, escala 1:50.000. Dirección
General del Instituto Geográfico y Catastral.
Ubicado en el piso bioclimático termomediterráneo,
cuenta con una temperatura media anual de 16 a 17º C. La
vegetación actual está muy influida por la actividad humana. En el entorno del yacimiento, abundan los cultivos de
secano y naranjales, aunque en zonas incultas podemos
75
[page-n-89]
001-118
19/4/07
19:49
Página 76
Fig. 14. Estructuras del yacimiento el Torrelló del Boverot
(Clausell, 2002).
encontrar un estrato arbustivo donde dominan los lentiscos
y la coscoja.
En las inmediaciones del río existen bosquetes de ribera,
con chopos, álamos y olmos. El índice de abruptuosidad es
de 1,4.
Territorio de 2 horas: Por el Este a través de un camino
llano llega hasta la partida Censal (El Caminàs, antigua Vía
Augusta) En este trayecto, cruzamos la Rambla de la Viuda.
Para llegar hasta el mar hay que emplear 148 minutos (fig. 15).
Por el Sur, después de cruzar el río Sec a 90 minutos, llega hasta
el Pla Redó, llanura en la que el nivel freático aflora a escasa
profundidad y en la que abundan las “Cenias” (norias de agua).
Por el Oeste, a través de un terreno llano ascendente llega hasta
Onda, donde se inicia el piedemonte de Espadán (240 m). Hacia
el SO llega hasta el yacimiento del Solaig (114 minutos) también en el piedemonte de Espadán, después de cruzar el río Sec.
Paralelo al río, en dirección NO, discurre el azagador del Corral
Blanco, que llega hasta el yacimiento del Bovalar de Onda, y
que pasa por la margen izquierda del río frente al Torrelló, con
el nombre de camino de les Trencades. Por el Norte, llega hasta
el inicio de las estribaciones Sur de la Sierra de Borriol (curva
de 200 m), sin ascender a la sierra. El primer tramo comprendido entre la Rambla de la Viuda al Norte y el río Mijares al Sur,
(partida del Boverot), es totalmente llano, pero al cruzar la
Rambla de la Viuda comienza un suave ascenso en la partida
Benadresa.
Características del hábitat: En las excavaciones realizadas
se ha puesto de manifiesto la existencia de un hábitat de 0, 14
ha, con una ocupación desde el Bronce Medio hasta el Ibérico
Final. Ha sido descrito como un tell fortificado, donde las
estructuras constructivas se superponen o se reutilizan en varios
momentos cronológicos. El director de las excavaciones distingue las siguientes fases, individualizadas por las modificaciones
constructivas y el material cerámico: una fase del Bronce Final
(950-800 a.n.e.), otra de Campos de Urnas (780-700 a.n.e.), dos
fases del Hierro Antiguo (680-650 a.n.e. / 640-620 a.n.e. y 600580 a.n.e.) y dos fases del periodo Ibérico (550-450 a.n.e. y 170140 a.n.e.).
La localización del yacimiento sobre una terraza del río
Mijares, a menos de 15 kilómetros de la costa, ha sido conside-
76
rada como un factor fundamental en la historia del asentamiento. El río sería la vía más importante de comunicación entre la
costa y las zonas del interior de Castellón y de Teruel. Así, el
poblado durante los siglos VIII-VII a.n.e. se convierte en un
centro distribuidor de las cerámicas fenicias y de otros materiales (Clausell, 1997).
Además del estudio de la cultura material y de estudios
constructivos del yacimiento, se han realizado estudios paleobiológicos, como el antracológico y el carpológico, llevados a
cabo por De Haro y Cubero, respectivamente (Clausell, 2002).
Las muestras de carbón analizadas han permitido identificar
la presencia de enebros, nogales, pino blanco y rojo, lentisco,
chopo, roble, carrasca, coscoja, aladierno y durillo. Las semillas
identificadas nos aportan información sobre la base alimenticia
de personas y animales: cereales como la cebada, el trigo y el
mijo, junto con legumbres como las lentejas. A partir de estas
identificaciones, se propone el desarrollo de un cultivo anual de
cereales, con la siembra en invierno y la recogida en verano,
otro de cereales con la siembra en primavera y la recogida a
finales del verano y un cultivo de leguminosas también de siembra invernal.
Finalmente, señalar que hemos publicado un avance sobre
los resultados del material faunístico del yacimiento (Iborra,
2002b) y que a continuación presentaremos un estudio completo de las muestras analizadas.
En el estudio del material hemos seguido las fases distinguidas por el director de la excavación, si bien la primera fase
del Hierro Antiguo, la hemos denominado fase “HA a” y la
segunda fase “HA b”. Del mismo modo para el Ibérico datado
entre el 550-450 a.n.e. hemos optado por la denominación de
Ibérico Antiguo. Hemos realizado estos cambios de nomenclatura por abreviar los nombres de las fases en las tablas y gráficos y por seguir una misma terminología en todos los yacimientos analizados.
5.5.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material que hemos analizado procede de las campañas de excavación de 1988, 89, 90,
91, 95 y 1997.
En total hemos estudiado 5.337 huesos y fragmentos óseos que han supuesto un peso de 25.904,5 gramos (cuadro 35).
Como ya hemos mencionado, el hábitat se asienta sobre un
montículo en el que se han sucedido diferentes ocupaciones culturales a lo largo del tiempo, en las que se han recuperado muestras faunísticas de diferente entidad numérica. Las ocupaciones
que han aportado más restos son las del Hierro evolucionado
(HA b) (640-620 a.n.e.), la del Ibérico Antiguo (550-450 a.n.e.),
las del Ibérico Final (170-140 a.n.e.) y las de Campos de Urnas
(780-700 a.n.e.).
Las especies identificadas en las muestras analizadas son
Oveja (Ovis aries), Cabra (Capra hircus), Cerdo (Sus domesticus), Bovino (Bos taurus), Caballo (Equus caballus), Asno
(Equus asinus), Gallo (Gallus domesticus), Ciervo (Cervus
elaphus), Conejo (Oryctolagus cuniculus) y Liebre (Lepus granatensis).
[page-n-90]
001-118
19/4/07
19:50
Página 77
Fig. 15. Territorio de 2 horas del Torrelló del Boverot.
LA MUESTRA ÓSEA DEL BRONCE FINAL (950-800 A.N.E.)
En la muestra analizada, se observa el dominio de las especies domésticas con un 92,80% según el número de restos, sobre
las especies silvestres con un 7,20%.
La muestra de este momento está formada por un total de 548
huesos y fragmentos óseos, que suponen un peso de 2035 gramos.
Del total analizado, ha sido posible identificar anatómica y taxonómicamente un 53,29%, quedando un 46,71% como restos indeterminados de meso y macro mamíferos (cuadro 36).
El peso medio de los restos determinados es de 5,57 gramos,
y el de los indeterminados de 1,58 gramos (cuadro 37).
La fragmentación del material según el logaritmo entre el
número de restos y número mínimo de elementos tiene un valor
del 0,55. En la fragmentación del material han influido las prácticas carniceras, de las que hemos identificado marcas en 16 restos; los cánidos de los que hemos observado 12 restos con sus
marcas y los agentes postdeposicionales relacionados con las
reocupaciones del asentamiento.
T. BOVEROT
NR Determinados
NR Indeterminados
TOTAL NR
PESO
BF
292
256
548
2035
CU
418
590
1008
4684,2
Las especies domésticas
La importancia de las especies domésticas es del 92,80%
según el número de restos y suponen un peso del 89,55%.
Los taxones identificados son: oveja, cabra, cerdo, bovino y
caballo.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los huesos de éste grupo de especies son los más
abundantes, con un total de 194 huesos y fragmentos
óseos, con un peso del 48,59% del total determinado. Los
restos identificados pertenecen a un número mínimo de
6 individuos.
HA a
171
168
339
1507,9
HA b
407
435
842
6093,7
IB. Antiguo
696
785
1481
5834,7
IB. Final
562
557
1119
5749
TOTAL
2546
2791
5337
25904,5
Cuadro 35. Número de restos y peso de los mismos, en cada uno de los niveles analizados.
77
[page-n-91]
001-118
19/4/07
19:50
Página 78
BF
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
292
1628
5,57
NRI
256
407
1,58
NR
548
2035
3,71
Cuadro 36. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
La unidad anatómica que se ha conservado mejor es la de las
patas. A ella siguen aunque con un valor de conservación menor
la cabeza y el miembro posterior (cuadro 38).
El peso de los huesos, nos indica que se trata del grupo de
especies que más carne aportan al poblado, en este momento del
Bronce Final. Las edades de sacrificio de los animales consumidos según el grado de desgaste de las mandíbulas, son de un
animal con una edad entre 9-12 meses, dos con una edad de
muerte de 21-24 meses y uno con una edad de muerte de 68 años.
La fusión de las epífisis de los huesos nos indica la presencia
de animales menores de 36 meses (cuadro 39). En cuanto al individuo con una edad de muerte menor a las seis semanas, se trata
de un animal que no fue consumido y que está depositado en la
habitación 3 como una ofrenda fundacional.
A partir de la longitud máxima de un calcáneo hemos calculado la altura a la cruz de una oveja, que tendría una alzada de
60,42 cm.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos,
hay evidencias de la acción de cánidos consistentes en la des-
TB. BRONCE FINAL
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Conejo
NR
142
36
16
25
50
2
14
7
%
48,63
12,33
5,48
8,56
17,12
0,68
4,79
2,40
NME
59
29
13
15
27
1
4
6
TOTAL DETERMINADOS
292
53,29
59
154
213
27,69
72,31
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
12
31
43
27,90
72,10
TOTAL INDETERMINADOS
256
46,71
TOTAL
548
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
271
21
292
%
92,80
7,20
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
213
43
256
83,20
16,80
TOTAL
548
El cerdo (Sus domesticus)
De cerdo hemos identificado un total de 25 restos, con un
peso del 9,15% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 4 individuos.
Aunque son muy pocos los restos identificados, podemos
agruparlos en restos del cráneo, del miembro posterior y de las
patas. Del miembro anterior no hay ningún elemento, y del cuerpo hay un fragmento de costilla que por su condición de fragmento no aparece reflejado en el cuadro 40 como unidad anatómica.
Según el peso de los huesos, esta especie se encontraría en
cuarto lugar en cuanto a proporcionar alimento para los habitantes, por detrás de las especies silvestres.
154
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
trucción de las superficies articulares de los huesos dejando porciones de diáfisis completamente destrozadas.
Abundan también las marcas de carnicería. Las marcas conservadas nos informan de un proceso de desarticulación de los
huesos cortando los ligamentos. A este tipo corresponden las incisiones observadas debajo de la epífisis proximal de los radios y
sobre el isquion. Hay también evidencias del troceado del esqueleto en las diferentes unidades anatómicas (marca dejada sobre
axis) y de un posterior seccionado de los huesos en partes menores como las fracturas observadas en radios, tibias y húmeros y
finalmente de finas incisiones realizadas durante el descarnado.
Respecto a las paleopatologías, hay que señalar una patología
oral identificada en una mandíbula, en la que el alveolo del premolar primero está ensanchado como consecuencia de un proceso infeccioso, y falta el alveolo del premolar segundo.
%
38,31
18,83
8,44
9,74
17,53
0,65
2,60
3,90
20
%
93,50
6,5
NMI
17
3
20
170
10,44
80
20
2035
%
85
15
20
Cuadro 37. Bronce Final. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
78
%
33,48
9,34
5,77
9,15
31,82
1.628
20
154
154
%
15,00
15,00
15,00
20,00
15,00
5,00
5,00
10,00
PESO
545
152
94
149
518
407
NME
144
10
154
NMI
3
3
3
4
3
1
1
2
PESO
1458
170
1.628
2035
%
89,55
10,45
[page-n-92]
001-118
19/4/07
19:50
Página 79
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
5
4
1
2,5
4
Oveja
0,5
0
1
2
7,88
Cabra
0,5
0
1
1,5
2,74
TOTAL
6
4
5
6
14,62
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
58
7
25
36
16
Oveja
1
0
9
4
22
Cabra
1
0
5
3
4
TOTAL
60
7
39
43
42
Cuadro 38. MUA y NR de los ovicaprinos.
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Metacarpo D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
6-8
18-24
30-36
36-42
36-42
18-24
30-36
20-28
NF
1
1
3
1
0
1
1
1
F
1
0
0
0
1
1
0
0
%F
50
0
0
0
100
50
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Radio P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Metatarso D
Meses
10
18-24
42
30-36
20-28
NF
0
0
0
1
1
F
2
2
3
2
0
%F
100
100
100
66,6
0
CABRA
Parte esquelética
Húmero D
Metacarpo D
Tibia D
Meses
11-13
23-36
19-24
NF
0
1
0
F
2
1
2
%F
100
50
100
huesos y del miembro posterior no hay nada, aunque algunos
elementos de las patas tal vez correspondan al miembro posterior (cuadro 41).
El bovino es la segunda especie que más carne aporta al
poblado por detrás del grupo de los ovicaprinos. Los animales
consumidos eran sacrificados a una edad superior a los 40 meses,
según nos indica el desgaste de los dientes de las mandíbulas.
Sin embargo, la presencia de un metatarso distal no fusionado también nos informa de la existencia de otro individuo sacrificado a una edad menor de 36 meses (cuadro 42).
Hemos identificado huesos marcados por la acción de los
cánidos y huesos que presentaban marcas de carnicería. Las marcas de carnicería identificadas son incisiones finas localizadas en
las superficie dorsal y medial de las falanges y en la superficie
dorsal del astrágalo. También hay cortes profundos y fracturas en
la superficie basal de mandíbulas y en mitad de las diáfisis de
húmeros.
CERDO
Parte esquelética
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia P
Fibula D
Metatarso D
Meses
12
42
42
30
27
NF
0
2
0
1
0
F
1
0
1
0
1
Cuadro 40. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
El caballo (Equus caballus)
Para esta especie hemos identificado dos restos, se trata de un
fragmento de mandíbula y de un sesamoideo. El fragmento de
mandíbula presentaba marcas producidas por golpes de un instrumento metálico que han partido el hueso, que relacionamos con el
procesado carnicero.
Las especies silvestres
La importancia de las especies silvestres según el número de
restos es del 7,20% y suponen un peso del 10,45%. Las especies
identificadas son el conejo y el ciervo.
Cuadro 39. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
MUA
Bovino
Cabeza
Los animales consumidos fueron sacrificados entre los 7-11
meses y entre los 19-23 meses. El estado de fusión de las epífisis
de los huesos nos indica la presencia de animales mayores de 30
y menores de 42 meses (cuadro 40).
Entre los huesos de esta especie sólo hemos observado dos
diáfisis de radios alteradas por las mordeduras de cánido.
2,05
Cuerpo
0,07
M. Anterior
0,5
M. Posterior
0
Patas
4,37
NR
Cabeza
El bovino (Bos taurus)
Hemos identificado 50 restos de esta especie, que suponían
un peso del 31,82% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de tres individuos.
Las unidades representadas con más elementos son las
patas y el cráneo, del resto de unidades apenas se conservan
%F
100
0
100
0
100
Bovino
19
Cuerpo
3
M. Anterior
4
M. Posterior
4
Patas
19
Cuadro 41. MUA y NR de bovino.
79
[page-n-93]
001-118
19/4/07
19:50
Página 80
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
Contamos con 7 restos que pertenecen a un número mínimo
de 2 individuos. Los elementos identificados son del miembro
anterior, el posterior y las patas. En los huesos de esta especie no
hemos identificado marcas de carnicería.
BOVINO
Parte esquelética
Radio D
Metacarpo D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
42-48
24-36
36-42
24-36
NF
0
0
0
1
F
1
1
2
0
%F
100
100
100
0
Cuadro 42. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
El ciervo (Cervus elaphus)
Hemos identificado 14 restos óseos pertenecientes a un
número mínimo de un único individuo. El peso de los huesos supone el 10,4% de la muestra determinada, por lo que
interpretamos que el consumo de carne de venado ocupó
un tercer lugar por detrás de la carne de ovicaprinos y
bovino.
Los restos identificados son principalmente fragmentos de
diáfisis de huesos largos, que fueron fracturados durante el consumo.
TB. CAMPOS DE URNAS
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
179
59
27
47
60
5
20
11
10
%
42,82
14,11
6,46
11,24
14,35
1,20
4,78
2,63
2,39
NME
85
37
21
34
36
4
11
11
7
TOTAL DETERMINADOS
418
41,46
246
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
78
392
470
16,59
83,41
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
37
83
120
30,83
69,17
TOTAL INDETERMINADOS
590
58,54
TOTAL
1008
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
377
41
418
%
90,19
9,81
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
470
120
590
79,67
20,33
TOTAL
1008
Valoración de la muestra del Bronce Final
En la muestra analizada observamos el dominio de las especies domésticas (92,1%) sobre las silvestres (7,9%). Entre las
especies domésticas los restos más abundantes son los pertenecientes al grupo de las ovejas y cabras, en segundo lugar los restos de bovino, en tercer lugar los de cerdo y finalmente los de
caballo. En las especies silvestres son más abundantes los restos
de ciervo a los que siguen los de conejo.
En el grupo de los ovicaprinos hemos establecido la edad
de muerte de seis individuos. Tal y como indica el cuadro de
mortandad, tres de ellos fueron sacrificados a una edad en la
que se prima la producción de carne, mientras que de los tres
restantes, hay un individuo cuyo sacrificio parece obedecer a
una finalidad ritual y los otros dos se mantuvieron hasta la
madurez posiblemente para obtener otros productos como la
leche y la lana.
Los cuatro cerdos identificados en este nivel fueron consumidos a diferentes edades tal y como se indica en la tabla.
En el bovino hemos determinado la edad de muerte de un
individuo menor de 36 meses y de dos adultos, por lo que esta
especie podría ser aprovechada para otros usos.
Según lo expuesto, la carne consumida procedía de los ovicaprinos, de los bovinos, del ciervo y en menor medida del
cerdo. Este consumo está constatado por la existencia de numerosas marcas de carnicería. Éstas han sido identificadas en huesos de oveja/cabra, bovino y en fragmentos costillares de meso
y macro mamíferos. Consisten en incisiones finas de orienta-
%
34,55
15,04
8,54
13,82
14,63
1,63
4,47
4,47
2,85
NMI
6
4
3
4
3
1
1
2
2
%
23,08
15,38
11,54
15,38
11,54
53,00
3,85
7,69
7,69
26
%
25,99
9,94
5,35
5,96
40,55
1,60
10,18
0,24
0,19
3.309,2
1375
246
NME
217
29
246
26
%
88,21
11,79
NMI
21
5
26
4684,2
%
80,76
19,24
PESO
2958,2
351
3.309,20
1375
246
26
Cuadro 43. Campos de Urnas. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
80
PESO
860
329
177
197,2
1342
53
336,8
7,9
6,3
4684,2
%
89,39
10,61
[page-n-94]
001-118
19/4/07
19:50
Página 81
ción paralela y oblicuas que se localizan en las diáfisis de los
huesos, debajo de las superficies articulares y en los astrágalos
y falanges.
LA MUESTRA ÓSEA DE CAMPOS DE URNAS
(780-700 A.N.E.)
La muestra ósea está formada por un total de 1.008 huesos y
fragmentos óseos, que suponían un peso de 4684,2 gramos. Del
total analizado, ha sido posible identificar anatómica y taxonómicamente un 41,46%, quedando un 58,54% como restos indeterminados de meso y macro mamíferos (cuadro 43).
El grado de conservación del material según el peso de los
restos nos indica que el peso medio de los restos determinados es
de 7,91 gramos, y el de los indeterminados de 2,33 gramos (cuadro 44).
CU
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
418
3309,2
7,91
NRI
590
1375
2,33
NR
1008
4684,2
4,64
Cuadro 44. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
La fragmentación de la muestra según se expresa con el logaritmo entre el NR y NME nos da un valor de 0,61. La fragmentación del material no sólo se debe a los procesos sedimentarios,
sino también a la intervención de agentes como los cánidos y a las
prácticas carniceras y a la acción del fuego. Hay también huesos
modificados para la elaboración de útiles.
La muestra analizada se caracteriza por el dominio de las
especies domésticas, con un valor del 90,19% según el
número de restos, sobre las especies silvestres con un valor
del 9,89%. Las especies identificadas son la oveja, la cabra,
el cerdo, el bovino, el caballo, el ciervo, la liebre y el conejo.
Las especies domésticas
Como ya hemos mencionado la importancia de las especies
domésticas según el número de restos es del 90,19%. Sus restos
representan el 89,39% del peso del material analizado. Las especies identificadas son la oveja, la cabra, el cerdo, el bovino y el
caballo.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Se trata del grupo de especies que cuenta con un mayor número de restos: 265 huesos y fragmentos óseos con un peso del
41,28% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 10 individuos, de los cuales 4 son
ovejas y 3 cabras.
La unidad anatómica mejor representada según el MUA son
las patas, seguidas pero con una peor representación por el miembro anterior y la cabeza (cuadro 45).
Por el peso de los restos, éste grupo de especies ocuparía
junto al bovino el primer lugar en cuanto al abastecimiento
de carne. La edad de sacrificio de los animales consumidos
según el desgaste molar, es de un animal de 2-6 meses, de
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
8,94
1,16
4
3
4,99
Oveja
0
0
4
3
7,74
Cabra
0,58
0
4
0
1,74
TOTAL
9,52
1,16
12
6
29,09
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
67
5
37
40
30
Oveja
2
0
17
10
29
Cabra
3
0
11
0
13
TOTAL
72
5
65
50
72
Cuadro 45. MUA y NR de los ovicaprinos.
tres de 9-12 meses, de tres de 21-24 meses y de dos de 46 años.
Si nos fijamos en el grado de fusión de las epífisis, observamos que entre las ovejas hay muerte en animales menores de 16
meses, mientras que en la cabra las muertes son todas en animales mayores de 23 meses (cuadro 46).
Hay además, restos de un neonato en la habitación 7. A pesar
de que no se hayan recuperado todos los huesos del animal interpretamos que se trata de una ofrenda ritual.
Respecto a las características de estos animales hemos calculado la altura a la cruz para dos ejemplares de oveja y para dos de
cabra, a partir de la longitud máxima de metacarpos y calcáneos.
La alzada de las ovejas oscilaría entre los 47, 76 cm y los 60,87
cm. Para la cabra la altura a la cruz variaría desde los 48,11 cm
hasta los 59,28 cm.
Del total de restos de este grupo de especies sólo 25 presentaban marcas en su superficie relacionada con diferentes causas.
Hay mordeduras de cánido, modificaciones por la acción del
fuego y marcas de carnicería.
Las marcas de los cánidos se han identificado en 8 restos con
arrastres y mordeduras.
El fuego ha afectado a dos huesos, que presentaban una tonalidad negra. Las marcas de carnicería estaban presentes en 14 restos, entre éstas hemos distinguido incisiones finas realizadas en el
proceso de desarticulación, en falanges, húmeros y costillas.
También cortes profundos y fracturas realizados durante la separación del esqueleto en las diferentes unidades anatómicas y
durante el troceado de los huesos en partes menores, patentes en
la superficie basal de cuernas, en la mitad de las diáfisis de húmeros (que parten el hueso de forma horizontal y vertical), en radios
y en vértebras; y finalmente incisiones paralelas sobre las diáfisis
de húmeros realizados al separar la carne del hueso.
En otro orden de cosas hay que señalar la presencia de una
patología ósea sobre una primera falange derecha que presenta en
su articulación distal excrecencias óseas.
El cerdo (Sus domesticus)
Es la tercera especie en la muestra si tenemos en cuenta el
número de restos y la segunda con el número mínimo de individuos. Hemos identificado 47 restos, con un peso del 5,96% de la
muestra determinada. Los restos pertenecen a un número mínimo
de 4 ejemplares.
81
[page-n-95]
001-118
19/4/07
19:50
Página 82
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Meses
6-8
10
10
36
30
18-24
30-36
18-24
30-36
NF
0
1
0
1
0
4
1
1
1
F
1
3
1
0
1
0
0
1
1
%F
100
75
100
0
100
0
0
50
50
OVEJA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
10
10
36
18-24
42
36-42
18-24
30-36
20-28
13-16
NF
0
0
2
0
0
1
0
1
1
1
F
3
3
0
2
1
1
3
2
4
1
%F
100
100
0
100
100
50
100
66,6
80
50
CABRA
Parte esquelética
Radio P
Ulna P
Calcáneo
Metatarso D
Meses
4-9
24-84
23-60
23-36
NF
0
0
1
1
F
1
1
2
2
%F
100
100
66,6
66,6
Cuadro 46. Ovicaprinos, Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
La unidad anatómica que conserva más elementos es el
miembro anterior, seguida por el miembro posterior con una peor
conservación (cuadro 47).
El peso de los huesos, nos sitúa a esta especie en un cuarto
lugar por detrás del ciervo. Las edades de los animales consumi-
MUA
Cerdo
Cabeza
1,44
Cuerpo
0,2
M. Anterior
6
M. Posterior
2,5
Patas
1.24
NR
Cabeza
Cerdo
15
Cuerpo
4
M. Anterior
16
M. Posterior
6
Patas
6
Cuadro 47. MUA y NR de cerdo.
82
dos según el desgaste de las mandíbulas nos indica, la presencia
de un individuo de entre 31-35 meses.
La edad de la fusión de los huesos nos informa que en la
muestra, hay ejemplares mayores de 42 meses y menores de 12
meses (cuadro 48).
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Calcáneo
Meses
12
12
12-18
42
36-42
72-84
42
24-30
NF
0
1
0
1
0
1
1
1
F
1
2
3
1
3
3
0
0
%F
100
66
100
50
100
75
100
0
Cuadro 48. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
También identificamos un neonato en la habitación 5, que
no fue consumido, y cuyo sacrificio relacionamos con una actividad ritual.
Por los rasgos morfológicos de una pelvis, hemos podido
identificar la presencia de una hembra. La escasez de huesos mensurables no nos ha permito calcular la altura a la cruz de estos
ejemplares.
Del total de los huesos contabilizados para esta especie,
hemos identificado 9 que presentaban marcas de diferente tipo.
Cuatro fueron producidas por la acción de los cánidos, una por la
acción del fuego y cuatro por las prácticas carniceras. Las marcas
de carnicería identificadas sobre húmeros, pelvis y costillas, son
consecuencia del despiece del esqueleto y del troceado de los
huesos en partes menores.
El bovino (Bos taurus)
El bovino es la segunda especie según el número de restos y
la tercera según los individuos. Hemos identificado un total de 60
huesos y fragmentos óseos, con un peso del 40,55% de la muestra determinada y que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Las unidades que han conservado más elementos son el
miembro anterior y las patas. Del miembro posterior, aunque
no hay ningún elemento completo, si que hemos identificado varios fragmentos de diáfisis de tibia y de fémur (cuadro 49).
El peso de los huesos de esta especie, nos indica que junto al
grupo de los ovicaprinos, proporcionó más carne a los habitantes
del poblado. La edad de sacrificio de estos animales es de ejemplares con una edad superior a los 50 meses.
Con la longitud máxima de un metatarso hemos calculado la
altura a la cruz para un ejemplar que mediría 104,54 cm.
Finalmente hay que señalar que del total de huesos identificados sólo hemos observado alteraciones en la superficie ósea de
8 restos, cinco con mordeduras y arrastres de cánido y tres con
marcas de carnicería. Las marcas de carnicería son fracturas realizadas durante el troceado de los huesos en partes menores, identificadas en costilla, húmero y metatarso.
[page-n-96]
001-118
19/4/07
19:50
Página 83
MUA
Cabeza
Bovino
1,47
Cuerpo
1
M. Anterior
3
M. Posterior
Patas
NR
Cabeza
0
3,36
Bovino
23
Cuerpo
3
M. Anterior
14
M. Posterior
6
Patas
14
Cuadro 49. MUA y NR de bovino.
El caballo (Equus caballus)
De caballo hemos identificado cinco restos con un peso del
1,60% de la muestra determinada y que pertenecen a un número
mínimo de 1 individuo, adulto y macho.
Los restos identificados son dos dientes superiores, un canino
y una falange 3, en ninguno de estos elementos hemos identificado
alteraciones producidas por animales o por marcas de carnicería.
Las especies silvestres
La importancia de las especies silvestres según el número de
restos es del 9,81%, con un peso del 10,61%. Los taxones identificados son el ciervo, la liebre y el conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
De ciervo hemos identificado 20 huesos y fragmentos óseos
con un peso del 10,18% de la muestra determinada. Los restos
pertenecen a un individuo adulto.
La unidad anatómica que conserva más elementos es la de las
patas. Para las demás unidades, los elementos son escasos quedando relegados a fragmentos de diáfisis.
En dos huesos de esta especie hemos identificado mordeduras
y arrastres de cánido. En tres huesos marcas de carnicería, producidas durante el troceado de los huesos en partes menores, son las
fracturas observadas en una mandíbula, en una ulna y un calcáneo.
También hay que señalar la presencia de un fragmento de asta
de unos 10 centímetros que presenta los extremos aserrados.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus
granatensis)
Hemos identificado 10 huesos y fragmentos óseos de conejo
pertenecientes a dos individuos y 11 de liebre que corresponden
a dos individuos. Todos los individuos identificados de ambas
especies son adultos, ya que ningún hueso presentaba las epifisis
por soldar.
En cuanto a las marcas de carnicería, hay una tibia de conejo
que presenta una incisión profunda en mitad de la diáfisis y otras
más finas y paralelas a lo largo de la diáfisis.
Valoración de la muestra de Campos de Urnas
El conjunto de fauna analizado, presenta las mismas características en cuanto a frecuencia de especies, que las descritas en el
nivel del Bronce Final. Las especies domésticas constituyen el
90% frente a un 10% de las silvestres. La única diferencia respecto al nivel anterior es una mayor importancia de las silvestres.
En el grupo de los animales domésticos, las edades de muerte identificadas en las principales especies, revelan una orientación ganadera dirigida básicamente hacia una producción cárnica.
Los animales más consumidos siguen siendo los ovicaprinos y los
bovinos, incrementándose incluso el consumo de éstos últimos
respecto al nivel anterior.
Refiriéndonos al consumo de estas especies, las marcas de
carnicería, son incisiones finas y paralelas que se localizan en las
diáfisis y en zonas de inserción de músculos, producidas en los
procesos de desarticulación y descarnado de especies como la
oveja, la cabra, el ciervo y el conejo. En los huesos de esta última
especie hemos identificado mordeduras producidas por la dentadura humana durante el consumo.
5.5.2.3. LA MUESTRA ÓSEA DE LOS INICIOS DEL
HIERRO ANTIGUO (680-670 A.N.E.)
La muestra ósea de este momento está formada por un total
de 339 huesos y fragmentos óseos, con un peso total de 1507,9
gramos. La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en un 50,54% del total, quedando un 49,55% como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminados de meso y macro
mamíferos (cuadro 50).
El estado de fragmentación de los restos óseos recuperados
según el peso, nos indica unos valores medios de 7,02 gramos por
resto determinado y un peso medio de 1,82 gramos por resto indeterminado (cuadro 51).
La fragmentación de la muestra según el logaritmo entre el
número de restos y número mínimo de elementos tiene un valor
del 0,51. En la fragmentación de la muestra han influido tanto los
procesos sedimentarios de los niveles superpuestos, como la
acción de los cánidos y humanos con las prácticas carniceras
sobre los huesos.
La muestra analizada está formada principalmente por especies domésticas y en menor medida de fauna silvestre. Los taxones identificados son la oveja, la cabra, el cerdo, el bovino, el
ciervo, la liebre y el conejo.
Las especies domésticas
La importancia de las especies domésticas es del 84,79%
según el número de restos y el peso de sus restos es del 95,54%.
Las especies identificadas son la oveja, la cabra, el cerdo y el
bovino.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Este grupo de especies, es el más numeroso tanto en número de restos, como en individuos. Hemos identificado un total de
89 huesos y fragmentos óseos, con un peso del 40,23% de la
muestra determinada. Los restos pertenecen a un número mínimo de 6 individuos. De ellos hemos identificado una oveja y dos
cabras.
La unidad anatómica mejor conservada es la de las patas, a
ella y con una conservación peor siguen las unidades del
miembro anterior, la cabeza y el miembro posterior (cuadro 52).
83
[page-n-97]
001-118
19/4/07
19:50
Página 84
TB.HA a (680-670)
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
68
13
8
23
33
4
3
19
%
39,77
7,60
4,68
13,45
19,30
2,34
1,75
11,11
NME
37
12
6
13
15
2
3
15
TOTAL DETERMINADOS
171
50,45
103
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
37
95
132
28,03
71,97
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
12
24
36
33,33
66,67
TOTAL INDETERMINADOS
168
49,55
TOTAL
339
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
145
26
171
%
84,79
15,21
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
132
36
168
78,57
21,43
TOTAL
339
%
35,92
11,65
5,83
12,62
14,56
1,94
2,91
14,56
%
35,29
5,88
11,76
5,88
11,76
5,88
5,88
17,65
103
%
26,77
5,32
8,14
12,29
40,02
5,57
0,11
1,77
1.201,90
17
PESO
321,8
64
97,8
147,7
481
67
1,3
21,3
79,71
306
NME
83
20
103
NMI
6
1
2
1
2
1
1
3
20,29
17
%
80,58
19,42
1507,9
NMI
12
5
17
%
70,58
29,42
PESO
1112,3
89,6
1.201,9
%
95,54
4,46
306
103
17
1507,9
Cuadro 50. Hierro Antiguo (a). Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
HA a
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
171
1201,9
7,02
NRI
168
306
1,82
NR
339
1507,9
4,44
Cuadro 51. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
El predominio que presentan los restos de estas especies,
teniendo en cuenta el peso nos indica una preferencia por el consumo de carne de oveja y cabra, al que sigue la carne de bovino.
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
5,22
0,2
2,5
3
2,24
Oveja
0
0
1,5
1
6,91
Cabra
0
9
1,5
0
1,12
TOTAL
5,22
0,2
5,5
4
10,27
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
19
1
5
6
6
Oveja
0
0
3
3
7
Cabra
0
0
5
0
3
TOTAL
19
1
13
9
16
Cuadro 52. MUA y NR de los ovicaprinos.
84
Las edades de muerte de los ovicaprinos según nos indica el
desgaste de las mandíbulas és de un animal menor de 6 semanas,
dos de 9 a 12 meses, uno de 21-24 meses y dos de 6-8 años (cuadro 53). De todos ellos el único que no fue consumido es el de
escasas semanas de vida, que se utilizó como una ofrenda fundacional.
Por la fusión de los huesos sabemos que tanto entre las cabras
como en las ovejas hay muerte a edades menores de 24 meses y
de animales entre los 24 y 36 meses (cuadro 54).
El estado de fragmentación de los huesos, ha dificultado
la obtención de medidas. Sólo hemos podido calcular la altura a la cruz para una oveja, a partir de la longitud máxima de
un calcáneo, con el que hemos obtenido una alzada de
53,92 cm.
En pocos huesos hemos observado marcas sobre la superficie
ósea. Seis huesos estaban quemados y presentaban una coloración
negruzca y gris producida por el fuego. Tan sólo hemos identificado mordeduras de cánido en un hueso y en cuanto a las marcas
de carnicería hemos identificado cortes relacionados con las frac-
OVICAPRINO
D
I
Edad
1
Mandíbula
0-6 SMS
Mandíbula
2
9-12 MS
Mandíbula
1
21-24 MS
Mandíbula
2
6-8 AÑOS
Cuadro 53. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
[page-n-98]
001-118
19/4/07
19:50
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Metacarpo D
Pelvis C
Fémur P
Fémur D
Página 85
MUA
Meses
6-8
10
18-24
42
30-36
36-42
NF
2
1
0
1
2
0
F
1
1
1
1
0
1
%F
33,3
50
100
50
0
100
Bovino
Cabeza
0,18
Cuerpo
0,72
M. Anterior
0
M. Posterior
1
Patas
NR
1,87
Bovino
Cabeza
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Meses
6-8
10
10
18-24
42
NF
0
0
0
1
0
F
1
1
1
0
2
%F
100
100
100
0
100
CABRA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Metacarpo D
Meses
11-13
4-9
23-36
NF
0
0
1
F
1
2
1
%F
100
100
50
Cuadro 54. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
turas realizadas durante el troceado de las distintas partes del
esqueleto. Éstas están localizadas en un axis, en la superficie
basal de una cuerna y en la diáfisis de un radio.
El cerdo (Sus domesticus)
Hemos identificado 23 huesos y fragmentos óseos, de manera que se trata de la segunda especie en importancia según el
número de restos. El peso de sus huesos es del 12,29% sobre el
total de la muestra determinada. Los huesos de cerdo pertenecen
a un único individuo.
Las unidades anatómicas que han conservado más elementos
son las patas y el cráneo.
Por el peso de los huesos de esta especie, sabemos que el consumo de su carne no es muy importante, ya que hay una preferencia por la carne de ovicaprinos y bovinos.
La edad de muerte del individuo identificado la hemos establecido a partir del desgaste de la mandíbula que es atribuible a
un animal de entre 7-11 meses.
Sólo hemos identificado una fractura realizada durante las
prácticas carniceras en la diáfisis de un húmero.
El bovino (Bos taurus)
El bovino es la segunda especie más importante en la muestra según el número de restos, con 33 huesos y fragmentos óseos,
que suponen un peso del 40,02% del total de la muestra determinada. Los restos pertenecen a un número mínimo de 2 individuos.
Los elementos que se han conservado mejor son, los de las
patas y los del miembro posterior (cuadro 55).
El peso de los huesos de esta especie, nos indica que se trata,
junto al grupo de los ovicaprinos, de las especies que más carne
aportaron a los habitantes del poblado.
6
Cuerpo
1
M. Anterior
10
M. Posterior
5
Patas
8
Cuadro 55. MUA y NR de bovino.
La edad de muerte de los individuos identificados es de animales adultos, según nos indica la fusión de las epífisis de los
huesos.
A partir de la longitud máxima de un metacarpo hemos podido calcular una altura a la cruz de 100,43 cm para uno de los
ejemplares identificados.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos,
hemos identificado un calcáneo con la superficie proximal mordida por un perro, y dos restos con marcas de carnicería: una costilla con un corte y un húmero fracturado.
Las especies silvestres
La importancia de las especies silvestres es del 15,21% según
el número de restos y suponen un peso del 4,46% del total de la
muestra determinada.
Los taxones identificados son el ciervo, la liebre y el conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
De esta especie hemos identificado cuatro restos de un único
individuo adulto. Éstos son: un diente, un húmero distal, una diáfisis de radio y un metacarpo proximal. Todos los huesos presentan marcas de carnicería, consistentes en fracturas realizadas
durante el troceado de los huesos en partes menores.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus
granatensis)
Hemos identificado tres restos de liebre de un único individuo
adulto, ya que los huesos presentaban las epífisis soldadas, y 19
restos de conejo que pertenecen a un número mínimo de tres individuos, dos adultos y uno joven, según se deduce de un húmero
con la epífisis proximal no soldada.
Valoración de la muestra del Hierro Antiguo inicial
(HA a)
El conjunto analizado presenta características comunes con
los niveles anteriores, si bien continúa incrementándose la presencia de las especies silvestres. Entre las especies domésticas
(84%), el grupo de ovicaprinos es el mejor representado, seguido por el bovino. La importancia de los restos de cerdo aumenta
85
[page-n-99]
001-118
19/4/07
19:50
Página 86
TB. HA b (640-630)
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
152
41
22
89
56
7
15
10
15
%
37,35
10,07
5,41
21,87
13,76
1,72
3,69
2,46
3,69
NME
76
35
19
49
35
2
6
5
15
TOTAL DETERMINADOS
407
48,34
242
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
65
292
357
18,2
81,8
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
21
57
78
26,92
73,08
TOTAL INDETERMINADOS
435
51,66
TOTAL
842
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
367
40
407
%
90,17
9,83
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
357
78
435
82,06
17,94
TOTAL
842
%
31,40
14,46
7,85
20,25
14,46
0,83
2,48
2,07
6,20
%
20
20
16,67
13,33
10
3,33
3,33
6,67
6,67
242
%
28,97
8,89
6,65
16,12
28,08
4,66
6
0,33
0,32
3.520,90
30
PESO
1020
313,1
234
567,5
988,5
164
211,2
11,5
11,1
57,78
2572,8
NME
211
31
242
NMI
6
6
5
4
3
1
1
2
2
42,22
30
%
87,19
12,81
6093,7
NMI
25
5
30
%
83,33
16,67
PESO
3287,1
233,8
3.520,90
%
93,35
6,65
2572,8
242
30
6093,7
Cuadro 56. Hierro Antiguo (b). Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
en este periodo, a costa de la menor presencia de bovinos y la
ausencia de caballos. Entre las especies silvestres (15%), los restos de ciervo son los más significativos en cuanto a aporte cárnico.
Las pautas de sacrificio identificadas para los individuos de
las tres principales especies siguen mostrando un cuadro de mortandad destinado para la obtención de carne. Los animales más
consumidos siguen siendo los ovicaprinos y el bovino.
Entre las alteraciones que hemos observado en los huesos las
más destacables son las marcas de carnicería. En este contexto las
modificaciones producidas por los perros son más escasas que en
los niveles anteriores.
LA MUESTRA ÓSEA DE LA SEGUNDA FASE DEL HIERRO
ANTIGUO (HA B)(640-630 A.N.E.)
La muestra ósea de este momento está formada por un total
de 842 huesos y fragmentos óseos, con un peso total de 6093,7
gramos. La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en un 48,34% del total, quedando un 51,66% como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminados de meso y macro
mamíferos (cuadro 56).
El estado de conservación de los restos óseos recuperados
según el peso nos indica un peso medio de 8,65 gramos por resto
determinado y un peso medio de 5,91 gramos por resto indeterminado (cuadro 57).
86
HA b
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
407
3520,9
8,65
NRI
435
2572,8
5,91
NR
842
6093,7
7,23
Cuadro 57. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
La fragmentación de la muestra calculada con el logaritmo
entre el número de restos y el número mínimo de individuos tiene
un valor del 0,54.
Como causas de la fragmentación tenemos que apuntar los procesos postdeposicionales de los niveles superpuestos y la intervención directa de otros agentes sobre la muestra antes de su enterramiento como son la acción de los cánidos, la acción del fuego y las
prácticas carniceras realizadas por los humanos. De estos últimos
agentes los que más han ayudado a la fragmentación del material
son las prácticas carniceras y la acción de los cánidos.
La muestra de este momento está formada por más restos de
especies domésticas que de silvestres, siendo los taxones identificados; la oveja, la cabra, el cerdo, el bovino, el caballo, el ciervo,
la liebre y el conejo.
Las especies domésticas
Como ya hemos mencionado, la importancia de las especies
domésticas según el número de restos es del 90,17% y suponen
[page-n-100]
001-118
19/4/07
19:50
Página 87
un peso del 93,35%. Las especies identificadas son la oveja, la
cabra, el cerdo, el bovino y el caballo.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Se trata del grupo de especies que cuenta con un mayor número de restos 215 huesos y fragmentos óseos con un peso del
44,51% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 11 individuos, identificándose 6
ovejas y 5 cabras.
La unidad anatómica mejor representada según el MUA son las
patas, seguidas por la cabeza y el miembro anterior (cuadro 58).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
8,99
0,47
3
1,5
2,37
Oveja
0
0
5,5
3,5
6,5
Cabra
1
0
1
1
4,99
TOTAL
9,99
0,47
9,5
5,5
13,86
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
65
4
36
25
22
Oveja
0
0
14
8
19
Cabra
3
0
2
3
14
TOTAL
68
4
52
36
55
Cuadro 58. MUA y NR de los ovicaprinos.
Por el peso de los restos este grupo de especies ocuparía el
primer lugar en cuanto al abastecimiento de carne. La edad de
sacrificio de los animales consumidos según el desgaste de las
mandíbulas es de tres animales de 9-12 meses, de uno de 21-24
meses, de uno de 4-6 años y de uno de 6-8 años (cuadro 59).
OVICAPRINO
I
Edad
Mandíbula
3
9-12 MS
Mandíbula
1
21-24 MS
Mandíbula
1
4-6 AÑOS
Mandíbula
1
6-8 AÑOS
Cuadro 59. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
La fusión de las epífisis de los huesos nos indica la presencia
entre las ovejas de un animal con una edad de muerte estimada en
menos de 8 meses, y de una cabra también menor de 9 meses
(cuadro 60).
En cuanto a las medidas sólo hemos podido calcular la altura
a la cruz para dos ovejas, para la cabra la fragmentación de la
muestra no nos ha permitido tomar las medidas de los huesos para
realizar este tipo de cálculo. La alzada de las ovejas es de 51,1 y
51,3 cm.
Las modificaciones observadas en los huesos son escasas,
tan sólo hay un resto quemado que presenta una tonalidad negra,
seis huesos mordidos, uno parcialmente digerido que debió ser
regurgitado y nueve con marcas de carnicería. Las marcas identificadas son incisiones finas sobre el epicóndilo distal de húmeros y debajo de la articulación proximal de metapodios, éstas
incisiones se produjeron durante la desarticulación, al tener que
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Pelvis C
Metatarso D
Meses
6-8
10
10
36
42
20-28
NF
0
0
1
1
1
1
F
2
2
1
1
2
0
%F
100
100
50
50
66,6
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Meses
6-8
10
10
36
18-24
42
36-42
18-24
NF
1
1
0
1
0
0
1
1
F
1
3
3
2
1
3
0
3
%F
50
75
100
66,6
100
100
0
75
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Meses
9-13
11-13
4-9
23-36
23-84
19-24
23-60
NF
0
0
1
0
1
0
1
F
1
1
0
1
0
1
0
%F
100
100
100
100
100
100
0
Cuadro 60. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
seccionar los ligamentos. Las otras marcas identificadas son
fracturas que parten los huesos por la mitad según planos horizontal y longitudinal. Estas fracturas las hemos observado en
húmeros y radios.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo es la segunda especie en cuanto a número de restos
identificados, con un total de 89 huesos y fragmentos óseos, que
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
Cerdo
3,3
0
4,5
M. Posterior
2,5
Patas
4,24
NR
Cabeza
Cerdo
46
Cuerpo
1
M. Anterior
14
M. Posterior
15
Patas
13
Cuadro 61. MUA y NR de cerdo.
87
[page-n-101]
001-118
19/4/07
19:50
Página 88
suponen un peso del 16,12% de la muestra determinada. Los restos pertenecen a un número mínimo de 4 individuos.
Las unidades anatómicas que cuentan con un mayor número
de elementos son las patas y el miembro anterior, seguidos aunque con peor conservación por los elementos de la cabeza y los
del miembro posterior (cuadro 61).
El peso de los huesos de esta especie ocuparía un tercer lugar
por detrás de los de bovino, lo que estaría indicando una importancia en el consumo inferior a la de ovicaprinos y bovinos. La
edad de sacrificio de los animales consumidos es de un ejemplar
con una edad de muerte entre los 7-11 meses, otro entre los 19-23
meses y un tercero entre los 31-35 meses.
A partir de la edad de fusión de los huesos podemos precisar
la presencia de dos individuos mayores de 24 meses (cuadro 62).
Hemos calculado la altura a la cruz para uno de los dos individuos adultos identificados en la muestra, a partir de la longitud
máxima de un metacarpo IV; la alzada obtenida es de 79,6 cm.
En cuanto a las modificaciones observadas sobre la superficie
de los huesos hay que señalar que sólo hemos identificado dos
huesos mordidos por cánidos y tres huesos con marcas de carniCERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Meses
12
42
12
12
24
12
42
42
42
24
27
NF
1
2
2
0
1
1
1
2
1
3
1
F
3
0
0
1
2
0
0
0
0
8
0
%F
75
0
0
100
66,6
0
0
0
0
72
0
Cuadro 62. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
cería. Estas son cortes profundos realizados al fracturar la mandíbula, un húmero y un calcáneo.
El bovino (Bos taurus)
Es la tercera especie según el número de restos, con 56 huesos y fragmentos óseos, que suponen un peso del 28,08% de la
muestra determinada. Los huesos pertenecen a un número mínimo de tres individuos.
Las unidades anatómicas que conservan más elementos son
las patas y la cabeza. En cuanto al miembro posterior no tiene
representación en la tabla, ya que solo contamos con fragmentos
de diáfisis y no hemos identificado ningún elemento completo
(cuadro 63).
El peso de los huesos de esta especie indica que su carne
ocupó un segundo lugar en el consumo de los habitantes del
poblado. Los animales sacrificados para el consumo presentan
una edad de muerte diversa. Según nos indica el desgaste de una
mandíbula hay un individuo sacrificado entre los 18-30 meses.
Según nos indica la edad de fusión de los huesos, los dos animales restantes tendrían uno una edad de muerte inferior a los 36
meses y otro superior a los 42 meses (cuadro 64).
88
MUA
Bovino
Cabeza
2,27
Cuerpo
0,25
M. Anterior
1
M. Posterior
0
Patas
5,12
NR
Bovino
Cabeza
21
Cuerpo
1
M. Anterior
7
M. Posterior
5
Patas
22
Cuadro 63. MUA y NR de bovino.
BOVINO
Parte esquelética
Húmero P
Radio P
Metacarpo D
Metatarso D
Meses
42
12-18
24-36
24-36
NF
1
0
2
1
F
0
1
1
1
%F
0
100
33,3
50
Cuadro 64. Bovino. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
La altura a la cruz del único animal adulto identificado la
hemos calculado a partir de la longitud máxima de un metacarpo,
que nos indica una alzada de 96,31 cm.
Finalmente las modificaciones que hemos observado sobre
los huesos de esta especie son principalmente las marcas de carnicería. Los fragmentos de los huesos largos identificados son
producto de un troceado del hueso en partes menores. Otras marcas son las incisiones finas que hemos identificado en la superficie dorsal de un astrágalo.
Hemos observado la presencia de un resto con malformaciones óseas. Se trata de una primera falange anterior de un animal
adulto que presenta un ensanchamiento anormal en la superficie
articular proximal, producida por desarrollar un esfuerzo acusado
o por pisar en terrenos blandos.
El caballo (Equus caballus)
Contamos con siete restos de un único individuo adulto. Los
restos identificados son fragmentos de mandíbula y de tibia, un
acetábulo de una pelvis y un metacarpo distal. Todos estos restos
presentaban evidencias de haber sido manipulados para el consumo, sobre todo por la presencia de fracturas producidas al trocear los huesos en porciones menores.
Las especies silvestres
Los restos de las especies silvestres no son muy abundantes y
su importancia según el número de restos es del 9,83%. En peso
suponen el 6,65% de la muestra determinada.
Los taxones identificados son el ciervo, la liebre y el conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
Para esta especie hemos identificado 15 huesos y fragmentos
óseos que pertenecen a un número mínimo de un individuo adulto, ya que los huesos presentaban las epífisis soldadas.
[page-n-102]
001-118
19/4/07
19:50
Página 89
En todos los huesos hemos observado la presencia de marcas
de carnicería, es decir fracturas producidas al trocear éstos en porciones menores.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Hemos identificado 10 huesos y fragmentos óseos de liebre
pertenecientes a un número mínimo de dos individuos adultos.
Las unidades anatómicas que cuentan con más elementos son el
miembro anterior y las patas.
De conejo contamos con 15 restos que pertenecen a un número mínimo de dos individuos adultos. La unidad con más elementos conservados es el miembro anterior. Para esta especie no
hemos identificado elementos de las patas.
Sobre la diáfisis de un fémur hemos observado la presencia de incisiones finas, producidas al separar la carne del
hueso.
Valoración de la muestra de la segunda fase del Hierro
Antiguo (HA b)
En este contexto la importancia relativa de las especies
domésticas (90%) y silvestres (9%) es similar a lo observado en
la muestra del Bronce Final, si bien el orden de importancia de las
distintas especies es diferente.
Al igual que en los momentos anteriores, el grupo principal
es el de los ovicaprinos. La diferencia con el resto de los contextos analizados está en relación con un importante incremen-
TB. IBÉRICO ANTIGUO (VI)
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
341
76
40
71
81
21
34
10
22
%
48,99
10,92
5,75
10,20
11,64
3,02
4,89
1,44
3,16
NME
148
54
25
37
35
17
13
9
22
TOTAL DETERMINADOS
696
46,99
78
619
697
19
69
88
21,59
78,41
TOTAL INDETERMINADOS
785
53,01
TOTAL
1481
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
630
66
696
%
90,51
9,49
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
697
88
785
88,79
11,21
TOTAL
1481
La muestra ósea de este momento está formada por un total
de 1481 huesos y fragmentos óseos, con un peso total de 5834,7
gramos. La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en un 46,99% del total, quedando un 53,01% como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminados de meso y macro
mamíferos (cuadro 65).
El estado de fragmentación, según el peso medio de los fragmentos es de 5,80 gramos para los restos determinados y de 2,28
gramos para los restos indeterminados (cuadro 66).
11,19
88,81
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
LA MUESTRA ÓSEA DEL IBÉRICO ANTIGUO
(550-450 A.N.E)
360
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
to de los restos de cerdo y una menor presencia de restos de
bovino.
Las pautas de sacrificio determinadas, indican el aprovechamiento cárnico del bovino y del cerdo. En el grupo de los ovicaprinos hay un mayor número de individuos sacrificados a una
edad adulta, lo que indica un aprovechamiento de este grupo de
especies para obtener otros productos aparte de la carne, como
podría ser la lana.
Las marcas de carnicería observadas en los huesos de bovino,
oveja, cerdo y conejo, son incisiones finas producidas durante el
proceso de desarticulación y descarnado.
Al igual que en el nivel anterior las mordeduras producidas
por los carnívoros son escasas.
%
41,11
15
6,94
10,28
9,72
4,72
3,61
2,50
6,11
NMI
14
6
7
5
3
2
3
2
4
%
30,43
13,04
15,22
10,87
6,52
4,35
6,52
4,35
8,70
%
34,37
6,12
4,66
7,28
28,45
9,66
8,62
0,05
0,79
4.038,30
69,21
1796,4
46
PESO
1388
247,3
188
294,1
1149
390
348
2
31,9
30,79
5834,7
NME
316
44
360
%
87,77
12,23
NMI
37
9
46
%
80,43
19,57
PESO
3656,4
381,9
4.038,30
%
90,54
9,46
1796,4
360
46
5834,7
Cuadro 65. Ibérico Antiguo. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
89
[page-n-103]
001-118
19/4/07
19:50
Página 90
OVICAPRINO
D
I
Edad
1
2-6 MS
IB. Antiguo
NR
Peso
Ifg(g/frg)
NRD
696
4038,3
5,8
Mandíbula
NRI
785
1796,6
2,28
Mandíbula
3
2
9-12 MS
NR
1481
5834,7
3,93
Mandíbula
2
2
21-24 MS
Mandíbula
1
1
4-6 AÑOS
Mandíbula
4
1
6-8 AÑOS
Cuadro 66. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
Cuadro 68. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
A partir del logaritmo entre el número de restos y número
mínimo de elementos se obtiene un valor del 0,61. En la fragmentación de la muestra ha influido la acción de los cánidos y de
los humanos con las prácticas carniceras sobre los huesos.
La muestra analizada la componen principalmente restos de
especies domésticas y en menor medida de fauna silvestre.
Las especies domésticas
La importancia de las especies domésticas es del 90,51%
según el número de restos y suponen un peso del 90,54%. Los
taxones identificados son: oveja, cabra, cerdo, bovino y caballo.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los huesos de este grupo de especies son los más abundantes,
con un total de 457 huesos y fragmentos óseos con un peso del
45,15% del total determinado. Los restos identificados pertenecen aun número mínimo de 14 individuos.
La unidad anatómica mejor representada es la de las patas, a
ella siguen aunque con un valor de conservación menor la cabeza
y el miembro anterior (cuadro 67).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
15,83
2,2
4,5
4
5,62
Oveja
0
0
6
0,5
12,62
Cabra
0
0
1,5
1
7,75
TOTAL
15,83
2,2
12
5,5
25,99
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
137
13
48
82
61
Oveja
0
0
24
10
42
Cabra
7
0
8
3
22
TOTAL
144
13
80
95
125
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Pelvis C
Tibia D
Calcáneo
Meses
6-8
10
42
18-24
30-36
NF
1
3
0
0
0
F
1
3
4
1
2
%F
50
50
100
100
100
OVEJA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo D
Fémur D
Calcáneo
Meses
10
10
30
18-24
36-42
30-36
NF
2
0
0
1
1
1
F
7
1
2
2
0
3
%F
77,7
100
100
66,6
0
75
Cuadro 69. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
Cuadro 67. MUA y NR de los ovicaprinos.
Hemos calculado la altura a la cruz de una oveja a partir de la
longitud máxima de un metatarso, obteniendo una alzada de
53,57 cm.
En cuanto a las modificaciones que han afectado a los huesos
de este grupo de especies, hay que indicar que son más abundantes las producidas durante el proceso carnicero. Se trata de evidencias del troceado de las diferentes unidades anatómicas y de los
huesos en partes menores, como las fracturas de sección longitudinal observadas en radios, metapodios y húmeros, y de las incisiones realizadas durante la desarticulación, como las observadas
en la epífisis distal de los húmeros localizadas en el epicondilo y
sobre la tróclea. También hay una diáfisis de un radio con incisiones paralelas producidas durante el descarnado. A estas marcas
siguen los huesos mordidos por perros y los huesos quemados.
El peso de los huesos nos indica que se trata del grupo de
especies que más carne aportan al poblado en este momento
del Ibérico de los siglos VI-V a.n.e. Las edades de sacrificio
de los animales consumidos es de un animal con una edad
entre 2-6 meses, tres entre 9-12 meses, dos una edad de
muerte de 21-24 meses, uno de 4-6 años y cuatro con una
edad de muerte de 6-8 años, según del desgaste molar (cuadro 68).
A partir de la fusión de las epífisis de los huesos podemos
establecer la presencia de animales menores de 10 y 24 meses en
el grupo de las ovejas, mientras que la edad de muerte de las
cabras supera los tres años, ya que todos los huesos identificados
presentaban las epífisis soldadas (cuadro 69).
El cerdo (Sus domesticus)
Hemos identificado un total de 71 restos con un peso del
7,28% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 5 individuos.
La unidad anatómica que ha conservado más elementos es el
miembro anterior, a ella siguen, pero con peor representación las
patas y la cabeza (cuadro 70).
Según el peso de los huesos, esta especie proporciona menos
alimento para los habitantes que las especies silvestres.
Los animales consumidos fueron sacrificados según el desgaste molar entre los 7-11 meses. La fusión de los huesos nos
ayuda a precisar la existencia de tres muertes a una edad menor
de 12 meses y de dos a una edad mayor de 24 meses (cuadro 71).
90
[page-n-104]
001-118
19/4/07
19:50
Página 91
MUA
Cerdo
MUA
Bovino
Cabeza
1,46
Cabeza
1,68
Cuerpo
0,07
Cuerpo
0,07
M. Anterior
5
M. Anterior
2
M. Posterior
0,5
M. Posterior
1
Patas
1,49
Patas
4
NR
Cerdo
NR
Bovino
Cabeza
20
Cabeza
Cuerpo
1
Cuerpo
3
M. Anterior
14
M. Anterior
13
M. Posterior
15
M. Posterior
15
Patas
17
Patas
21
Cuadro 70. MUA y NR de cerdo.
CERDO
Parte esquelética
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Tibia D
Meses
12
42
36-42
24
24
NF
4
1
1
1
0
F
3
0
1
2
1
29
Cuadro 72. MUA y NR de bovino.
%F
42,85
0
50
66,6
100
Cuadro 71. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
Hay que señalar la existencia de los huesos de un cerdo neonato que no fue consumido y que debió formar parte de una ofrenda ritual.
La altura a la cruz de uno de los ejemplares adultos la hemos
calculado a partir de la longitud máxima de un metacarpo y de un
metatarso IV. La alzada obtenida es de 71,60 cm.
Tres huesos presentaban las diáfisis mordidas por cánidos.
Entre las marcas de origen antrópico contamos con un fragmento
de fémur quemado con un color negro y doce huesos con marcas
de carnicería. Las marcas son fracturas realizadas durante el troceado de los huesos en partes menores.
El bovino (Bos taurus)
Hemos identificado 81 restos de esta especie, que suponían
un peso del 28,45% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de tres individuos.
La unidad con más elementos es de las patas, a ella sigue el
miembro anterior y con peor conservación el resto de unidades
(cuadro 72).
El bovino es la segunda especie que más carne aporta al
poblado por detrás del grupo de los ovicaprinos. Los animales
consumidos eran sacrificados a una edad adulta, ya que todos los
huesos presentaban las epífisis soldadas.
Hemos identificado dos huesos que presentaban alteraciones
por la acción de los cánidos, un hueso quemado de color negro y
nueve restos que presentaban marcas de carnicería. Las marcas de
carnicería identificadas son cortes localizados detrás del molar
tercero en las mandíbulas, incisiones en las superficies dorsal y
medial de las falanges y en la superficie dorsal del astrágalo.
También hay cortes profundos y fracturas realizados durante el
troceado de los huesos en partes menores.
El caballo (Equus caballus)
Hemos identificado 21 restos de caballo con un peso del
9,66% de la muestra determinada. Los restos pertenecen a un
número mínimo de dos individuos.
Los elementos más frecuentes son los pertenecientes al cráneo y a las patas.
La edad de los dos ejemplares identificados la hemos calculado a partir del desgaste de la corona de dos premolares. Así
tenemos un individuo con una edad de muerte entre los 7-9 años
y otro con más de 20 años.
Sabemos que esta especie fue consumida por las marcas de
carnicería que hemos identificado. Se trata de fracturas realizadas
durante el troceado de las partes del esqueleto, identificadas en
mandíbulas, una ulna, el acetábulo de una pelvis, un fémur, una
tibia y un metatarso.
Las especies silvestres
La importancia de las especies silvestres según el número de
restos es del 9,49% y suponen un peso del 9,46%. Las especies
identificadas son el ciervo, el conejo y la liebre.
El ciervo (Cervus elaphus)
Hemos identificado 34 restos óseos de tres individuos. Los
restos identificados son principalmente fragmentos de diáfisis.
Los elementos mejor conservados son los de las patas y los del
miembro anterior (cuadro 73).
MUA
Cabeza
Ciervo
0,24
Cuerpo
0
M. Anterior
1
M. Posterior
0,5
Patas
1,87
NR
Cabeza
Ciervo
10
Cuerpo
0
M. Anterior
5
M. Posterior
9
Patas
9
Cuadro 73. MUA y NR de ciervo.
91
[page-n-105]
001-118
19/4/07
19:50
Página 92
El peso de los huesos de esta especie supone el 8,62% de la
muestra determinada, por lo que el consumo de carne de venado
era importante para los habitantes del poblado. Los animales consumidos tenían una edad superior a los 26 meses, según observamos de la edad de fusión de los huesos (cuadro 74).
CIERVO
Parte esquelética
Húmero D
Metacarpo D
Fémur D
Meses
12-20
26-29
26-42
NF
0
0
1
F
2
1
0
%F
100
100
0
Cuadro 74. Ciervo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Hemos identificado mordeduras y arrastres de cánido sobre la
diáfisis de un radio. También hay restos quemados como fragmentos de asta, diente y un metapodio que presentan un color
negro. Entre las marcas de origen antrópico, realizadas durante el
proceso carnicero, hemos identificado: fracturas y cortes profundos realizados durante el troceado de los huesos en porciones
menores y que han sido observadas sobre las diáfisis de un metacarpo, en un húmero y en un radio.
Finalmente, hay que señalar la presencia de un fragmento de
asta con las superficies aserradas para la confección de útiles.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Contamos con 22 restos de conejo que pertenecen a un número mínimo de 4 individuos. Los elementos identificados con
mayor frecuencia son los pertenecientes al miembro posterior,
seguidos por los del miembro anterior y con peor representación
por los de las patas. En los huesos de esta especie no hemos identificado marcas de carnicería.
A partir de la fusión de los huesos hemos determinado la presencia de 2 individuos adultos y de dos infantiles.
De liebre hay 10 restos que corresponden a un número mínimo de dos individuos adultos. Para esta especie la unidad con más
elementos es el miembro anterior.
Sólo en un metatarso III hemos identificado marcas de carnicería, se trata de incisiones finas localizadas debajo de la superficie articular.
Valoración de la muestra del Ibérico Antiguo
El conjunto de restos analizado presenta la misma pauta
observada en los niveles anteriores, con un predominio del grupo
de los domésticos (90,51%) frente a los silvestres (9,49%). Entre
los animales domésticos, los ovicaprinos son el grupo principal
de especies. Como segundas especies el cerdo y el bovino.
Finalmente, en las especies silvestres los restos más abundantes
son los de ciervo.
Las pautas de sacrificio indican que el aprovechamiento
final de las especies fue la obtención de carne. Esto se ve claramente en las edades de sacrificio de tres cerdos y nueve ovicaprinos. El cerdo neonato no presentaba evidencias de haber
sido consumido y parece que pudo formar parte de un depósito
ritual.
Las edades de muerte del resto de los animales nos están
indicando aparte de su aprovechamiento cárnico de otros usos.
92
En el caso de los ovicaprinos adultos pudo haber un aprovechamiento de la lana y de la piel. Todos los restos de bovinos y de
caballos pertenecen a animales adultos, hecho que nos informa
sobre su posible utilización en tareas de tracción antes de su
sacrificio.
Los huesos que presentaban modificaciones son escasos,
alcanzando un 4,45% del total de la muestra analizada. Dieciseis
restos presentan marcas de cánidos en las superficies articulares,
dejando trozos de diáfisis completamente destrozados.
Las marcas de carnicería son las más abundantes, localizadas en 39 restos. Predominan las fracturas y los cortes profundos evidencias del troceado de las diferentes unidades
anatómicas y de los huesos en partes menores. A estas marcas
siguen las incisiones o cortes finos, que nos informan del proceso de desarticulación de los huesos cortando los ligamentos. Finalmente, hay que señalar la presencia de 10 huesos
afectados por el fuego, adquiriendo una coloración marrón y
negra. Esta coloración nos indica que los huesos no alcanzaron una temperatura superior a los 400º C. Así como el hallazgo de un fragmento de asta de ciervo con signos de haber sido
trabajado.
LA MUESTRA ÓSEA DEL IBÉRICO FINAL (170-140 A.N.E.)
La muestra está formada por un total de 1.119 huesos y fragmentos óseos, que suponen un peso de 5749 gramos. Del total
analizado ha sido posible identificar anatómica y taxonómicamente un 50,22%, quedando un 49,78% como restos indeterminados de meso y macro mamíferos (cuadro 75).
El peso medio de los restos determinados es de 8,34 gramos,
y el de los indeterminados de 1,90 gramos (cuadro 76).
La fragmentación de la muestra calculada con el logaritmo
entre el NR y NME nos da un valor de 0,52. Ésta no solo es debida a los procesos sedimentarios, sino también a la intervención de
otros agentes como los cánidos y a las prácticas carniceras y el
trabajo del hueso por parte de los humanos y finalmente, a la
acción del fuego.
La muestra analizada se caracteriza por el dominio de las
especies domésticas con un valor del 95,90% según el número de
restos, sobre las especies silvestres con un valor menor del 5%.
Las especies identificadas son la oveja, la cabra, el cerdo, el bovino, el asno, el gallo, el ciervo, la liebre y el conejo.
Las especies domésticas
Como ya hemos mencionado la importancia de las especies
domésticas según el número de restos es del 95,90% y suponen
un peso del 4,10%. Las especies identificadas son la oveja, la
cabra, el cerdo, el bovino, el asno y entre las aves el gallo.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Se trata del grupo de especies que cuenta con un mayor número de restos: 419 huesos y fragmentos óseos con un peso del
58,87% de la muestra determinada. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 15 individuos, identificándose 8
ovejas y 4 cabras.
La unidad anatómica mejor representada según el MUA es la
de las patas, seguida pero con una peor conservación por la cabeza y el miembro anterior (cuadro 77).
[page-n-106]
001-118
19/4/07
19:50
Página 93
TB. IBÉRICO FINAL (II)
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Asno
Gallo
Ciervo
Conejo
NR
238
120
61
70
47
2
1
12
11
%
42,35
21,35
10,85
12,46
8,36
0,36
0,18
2,14
1,96
NME
102
98
43
50
21
2
1
5
10
TOTAL DETERMINADOS
562
50,22
332
Meso Costillas
Meso Indeterminados
Total Meso Indeterminados
76
351
427
18,5
81,5
Macro Costillas
Macro Indeterminados
Total Macro Indeterminados
42
88
130
32,30
67,70
TOTAL INDETERMINADOS
557
49,78
TOTAL
1119
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
539
23
562
%
95,90
4,10
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
427
130
557
76,66
23,34
TOTAL
1119
%
30,72
29,52
12,95
15,06
6,33
0,60
0,30
1,51
3,01
NMI
15
8
4
4
2
1
1
1
2
%
39,47
21,05
10,53
10,53
5,26
2,63
2,63
2,63
5,26
PESO
1313
699
749
236
1209
480
4
10,23
0,09
4.690
81,57
1059
38
%
28
14,90
15,97
5,03
25,78
18,43
5749
NME
317
15
332
%
95,48
4,52
332
NMI
35
3
38
%
92,1
7,9
PESO
4206
484
4.690
38
%
89,69
10,31
5749
Cuadro 75. Ibérico Final. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
Por el peso de los restos, este grupo de especies ocuparía el
primer lugar en cuanto abastecedores de carne. La edad de sacrificio de los animales consumidos es de tres de 9-12 meses, de tres
OVICAPRINO
D
I
Edad
Mandíbula
3
2
9-12 MS
Mandíbula
3
21-24 MS
Mandíbula
1
3-4 AÑOS
IB. Final
NR
Peso
Ifg(g/frg)
Mandíbula
NRD
562
4690
8,34
Mandíbula
Cuadro 78. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
NRI
557
1059
1,9
NR
1119
5749
1
4
4-6 AÑOS
1
6-10 AÑOS
5,13
Cuadro 76. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
17,63
4,28
6
3,5
3,24
Oveja
0
0
9
4,5
23,12
Cabra
2
3
4,5
2,5
8,37
TOTAL
19,63
7,28
19,5
10,5
34,73
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
94
38
32
44
30
Oveja
0
0
28
17
75
Cabra
10
3
19
6
20
TOTAL
104
41
79
67
125
Cuadro 77. MUA y NR de los ovicaprinos.
de 21-24 meses, uno de 3-4 años y tres de 6-10 años, según el desgaste de molar (cuadro 78).
Si nos fijamos en el grado de fusión de los diferentes huesos, observamos que entre las ovejas hay muerte en animales
menores de 24 meses, y en las cabras también hay muertes a
edades menores de 13 meses, así como de animales entre 13 y
24 meses (cuadro 79).
Hemos calculado la altura a la cruz para los ejemplares de
oveja y para los de cabra, a partir de la longitud máxima de
radios, metacarpos, metatarsos y calcáneos. La alzada de las
ovejas oscilaría entre los 50,85 cm y los 60,64 cm. Para la
cabra la altura a la cruz variaría desde los 50,46 cm hasta los
61,90 cm.
Del total de restos de este grupo de especies, sólo 34 presentaban alteraciones en su superficie ósea, producidas por la acción
del fuego, por las mordeduras de cánidos y por la acción antrópica (marcas de carnicería y trabajo del hueso).
93
[page-n-107]
001-118
19/4/07
19:50
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Pelvis C
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Metacarpo D
Página 94
MUA
Meses
6-8
10
10
36
42
30-36
36-42
18-24
18-24
NF
0
2
0
3
0
1
1
1
4
F
1
3
3
0
2
0
0
2
0
%F
100
60
100
0
100
0
0
66,6
0
4,8
Cuerpo
0
M. Anterior
4,5
M. Posterior
1,5
Patas
2,85
NR
Cerdo
Cabeza
21
Cuerpo
3
M. Anterior
12
M. Posterior
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Meses
6-8
10
10
36
30
18-24
42
36-42
18-24
NF
0
0
0
0
2
4
0
0
0
F
4
5
4
1
2
1
3
1
5
%F
100
100
100
100
50
20
100
100
100
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Metacarpo D
Meses
9-13
11-13
33-84
19-24
23-60
23-36
23-36
NF
0
1
0
1
0
0
1
F
2
3
3
4
1
2
2
%F
100
75
100
80
100
100
66
Cuadro 79. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
8
Patas
24
Cuadro 80. MUA y NR de cerdo.
identificado 70 restos con un peso del 5,03% de la muestra determinada. Los restos pertenecen a un número mínimo de 4 ejemplares.
Las unidades anatómicas que conservan más elementos son la
cabeza y el miembro anterior (cuadro 80).
El peso de los huesos nos sitúa a esta especie en un cuarto
lugar por detrás del ciervo. Las edades de los animales consumidos según el desgaste molar, nos indica la presencia de una muerte entre los 6-7 meses, otra entre los 7-11 meses, una entre los 1923 meses y otra entre los 31-35 meses (cuadro 81) La edad de
fusión de los huesos nos informa que la muestra está formada
principalmente por ejemplares menores de 42 meses (cuadro 82).
Las medidas que hemos obtenido de esta especie nos han permitido calcular la altura a la cruz del ejemplar de tres años, que
tendría una alzada de 68,12 cm.
Del total de huesos contabilizados para esta especie hemos
identificado dos que presentaban modificaciones producidas
por la acción de los cánidos y dos por las prácticas carniceras.
Las marcas de carnicería identificadas son incisiones finas
CERDO
El fuego ha afectado a un metatarso que presentaba una tonalidad negra y marrón.
Las marcas de los cánidos se han identificado en 22 restos con
arrastres y mordeduras, que afectaban a las superficies articulares
y a las diáfisis. Hay que señalar la presencia de un astrágalo parcialmente digerido, suponemos que por un cánido, que posteriormente fue regurgitado.
Las marcas de carnicería están presentes en 6 restos. Entre
estas hemos distinguido incisiones finas realizadas durante el proceso de desarticulación, localizadas en la mandíbula y en dos
radios. También hay cortes profundos y fracturas realizados
durante la separación del esqueleto en las diferentes unidades
anatómicas y durante el troceado de los huesos en partes menores, patentes en la superficie basal de una cuerna y en la mitad de
las diáfisis de dos húmeros.
Tres astrágalos derechos y uno izquierdo de oveja presentaban las facetas medial y lateral pulidas, para convertirlos en objetos de juego.
El cerdo (Sus domesticus)
Es la segunda especie en la muestra si tenemos en cuenta el
número de restos y el número mínimo de individuos. Hemos
94
Cerdo
Cabeza
D
I
Mandíbula
Mandíbula
Edad
1
Mandíbula
6-7 MS
1
19-23 MS
1
Mandíbula
7-11 MS
1
1
31-35 MS
Cuadro 81. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
12
12
42
36-42
24
12
24
24-30
27
NF
1
1
1
0
3
1
1
2
0
F
4
1
0
1
0
0
0
0
1
Cuadro 82. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
%F
80
50
0
100
0
0
0
0
100
[page-n-108]
001-118
19/4/07
19:50
Página 95
sobre la superficie de una costilla y sobre la superficie medial
de un carpal.
El bovino (Bos taurus)
El bovino es la tercera especie según el número de restos y
número mínimo de individuos. Hemos identificado un total de 47
huesos y fragmentos óseos, con un peso del 25,78% de la muestra
determinada y que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos.
Las unidades que han conservado más elementos son las
patas, el miembro anterior y el posterior (cuadro 83).
MUA
0,27
Cuerpo
0,6
M. Anterior
1
M. Posterior
1
Patas
1,99
NR
Bovino
Cabeza
13
Cuerpo
10
M. Anterior
4
M. Posterior
8
Patas
Las especies silvestres
La importancia de las especies silvestres según el número de
restos es del 4,10%, con un peso del 10,31%. Los taxones identificados son el ciervo y el conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
De ciervo hemos identificado 12 huesos y fragmentos óseos
con un peso del 10,23% de la muestra determinada. Los restos
pertenecen a un individuo adulto.
Los restos identificados son un fragmento de asta, un diente,
una vértebra torácica, un radio distal, metapodios y falanges.
En dos restos, las diáfisis de un metapodio y un radio, hemos
identificado marcas de carnicería. Se trata de cortes profundos
producidos durante el troceado de los huesos en partes menores.
También hay que señalar la presencia de un fragmento de
metatarso pulido y con forma de punzón.
Bovino
Cabeza
El gallo (Gallus domesticus)
Sólo hemos identificado un ave de corral, se trata de un gallo,
representado por un único resto: un tarso metatarso proximal de
un individuo adulto.
12
Cuadro 83. MUA y NR de bovino.
El peso de los huesos de esta especie nos indica que fue la
segunda especie, después del grupo de los ovicaprinos, que más
carne proporcionó a los habitantes del poblado. Las edades de
sacrificio de estos animales es de un ejemplar menor de 42 meses
y de otro mayor (cuadro 84).
BOVINO
Parte esquelética
Húmero P
Ulna P
Tibia D
Calcáneo
Meses
42
42-48
24-36
24-36
NF
1
0
0
0
F
0
1
2
2
%F
0
100
100
100
Cuadro 84. Bovino. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
Finalmente hay que señalar que del total de huesos sólo
hemos identificado marcas en 5 restos, tres con mordeduras y
arrastres de cánido y dos con marcas de carnicería. Las marcas de
carnicería son incisiones finas sobre la superficie dorsal de dos
falanges.
En un metacarpo distal hemos observado que la incisura interarticular presentaba una separación más grande de lo normal,
quedando los cóndilos muy abiertos. Pensamos que se trata de
una deformación producida por un esfuerzo acusado y continuo
del animal, tal vez el tiro.
El asno (Equus asinus)
De asno hemos identificado dos restos que pertenecen a un
único individuo. Los restos identificados son un diente superior y
un metatarso proximal. El metatarso presenta la superficie de la
diáfisis con numerosos arrastres y mordeduras de perro.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
De conejo hemos identificado 11 huesos y fragmentos óseos
pertenecientes a dos individuos. Los individuos identificados presentaban las epifisis de la tibia distal por soldar.
Los restos identificados pertenecen a la cabeza, al miembro
anterior y al posterior. No hemos identificado ningún hueso con
marcas de carnicería.
Valoración de la fauna del Ibérico Final
En la muestra de este nivel la importancia de las especies
domésticas (95,9%) sigue prevaleciendo sobre las silvestres
(4,1%). En este momento se acentúan las pautas marcadas en el
nivel anterior, en cuanto a frecuencia de especies.
Los ovicaprinos son el grupo principal, mientras que como
segunda especie el cerdo presenta un incremento importante respecto a los periodos anteriores. Los restos de bovino son escasos
y los restos de caballo están ausentes en este contexto. En el conjunto faunístico hay que destacar entre las especies domésticas la
presencia de asno y de gallo. En las especies silvestres los restos
más abundantes son los de ciervo.
Las pautas de sacrificio indican un aprovechamiento cárnico
final de las tres principales especies, si bien tanto de los ovicaprinos como de los bovinos adultos se pudo realizar otro uso, para
obtener otros productos y beneficios.
Las marcas de carnicería son principalmente incisiones finas
y paralelas localizadas en las zonas de inserción muscular de los
huesos y cortes profundos en las diáfisis.
En el conjunto óseo analizado también existen mordeduras de
perros en las superficies articulares de huesos de oveja, cabra,
cerdo, ciervo y bovino.
5.5.3. VALORACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FAUNA DEL
TORRELLÓ DEL BOVEROT
En las distintas fases de ocupación del Torrelló del Boverot
hemos comprobado la existencia de diferencias en el estado de
conservación de las muestras. Las fases que han proporcionado
95
[page-n-109]
19/4/07
19:50
Página 96
más restos son Campos de Urnas, Ibérico Antiguo e Ibérico Final.
A estas fases siguen con menos restos la segunda fase del Hierro
Antiguo (HA b), el Bronce Final y la primera fase del Hierro
Antiguo (HA a).
Los huesos estaban más enteros en la muestra del HA b y en
la del Ibérico Final. Mientras que la fragmentación, según el logaritmo (NR/NME), es bastante similar en todos los momentos, si
bien es más acusada durante los Campos de Urnas y el Ibérico
Antiguo (cuadro 85) (gráfica 11).
100
95
90
E.silvestres
E.domésticas
85
80
Log (NR/NME)
IB.Final
al
in
uo
ig
A
b
a
0,52
Cuadro 85. Índice de fragmentación según el Logaritmo NR/NME.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
BF
CU
HA a
HA b IB IN IB FI
Ifg (Peso)
Ifg (Log NR/NME)
Gráfica 11. Índice de fragmentación de las muestras según el peso y
el Log (NR/NME).
También hemos observado variaciones en el uso de los animales, indicadas por la frecuencia relativa de las especies tanto en
número de restos, de individuos y peso como por las edades de
sacrificio y por la representación anatómica.
La fauna del yacimiento, está formada principalmente por
especies domésticas, como la oveja, la cabra, el bovino, el cerdo,
el caballo, el asno y entre las aves, el gallo. En la fauna silvestre
destaca la presencia de ciervo, conejo y liebre (gráfica 12).
En cuanto a la importancia de las especies cazadas, son más
significativas durante los espacios temporales de Campos de
Urnas y del Primer momento del Hierro Antiguo, es decir durante
los siglos VIII y VII a.n.e. Podemos suponer que esta mayor presencia de restos silvestres que en otros periodos posteriores, está
motivado por la necesidad de conseguir un recurso tan importante
como es la carne, o bien por que la caza fuera practicada como una
actividad de prestigio por una clase dominante asentada en el yacimiento rodeado de un entorno menos antropizado que en épocas
posteriores y por lo tanto más productivo en caza.
En cuanto a las especies domésticas, observamos un modelo
económico basado en la cabaña de los ovicaprinos en todos los
niveles estudiados. Cabe recordar, que el entorno del yacimiento
96
.F
0,61
IB
IB.Antiguo
nt
0,54
.A
0,51
HA b
IB
HA a
75
H
0,61
A
0,55
CU
H
BF
CU
Índice Frgt.
BF
001-118
Gráfica 12. Importancia de las especies domésticas/silvestres (%NR).
constituía un medio óptimo para ovejas y cabras, que podían
obtener buenos pastos en las terrazas del río Mijares, sin desplazarse excesivamente del yacimiento.
La segunda especie más importante hasta la segunda fase del
Hierro Antiguo es el bovino. Esta cabaña ganadera requiere de
mayores extensiones de pastos y abundante agua. El que su uso
principal fuese el abastecimiento cárnico, plantea la posibilidad de
que estos rebaños se mantuvieran fuera del yacimiento, río abajo
en la zona del estuario y que al Torrelló solamente llegara la carne.
A partir del Hierro Antiguo se producen cambios en la frecuencia e importancia de unas especies sobre otras que se irán
acentuando hasta el siglo II a.n.e, considerando el número de
restos y el de individuos. Fundamentalmente, se produce un
aumento progresivo del cerdo, especie cuyo coste de crianza es
reducido en contraposición al beneficio obtenido. El incremento de esta especie está relacionado con un descenso en la importancia del bovino y del consumo de caballo, como se puede
observar a partir del Ibérico Antiguo. En peso hay que señalar
que el bovino aparece como segunda especie más importante
por detrás del grupo de ovejas y cabras en todos los periodos
(gráfica 13 y gráfica 14).
El caballo se consume hasta prácticamente el siglo VI a.n.e.
En este momento parece que es sustituido por el consumo del
cerdo, observándose también un descenso en el consumo de carne
de vacuno.
Las edades de sacrificio observadas en las especies domésticas indican que hasta la segunda fase del Hierro Antiguo (HA b),
la cría de los animales está destinada fundamentalmente a la producción de carne, y parece que a partir de este momento hay un
uso diferente, dándose una gestión ganadera más diversificada.
Así a partir del siglo VI a.n.e. observamos un cambio en las edades de sacrificio. La edad de consumo de los ovicaprinos indica
un aprovechamiento no solo cárnico, sino también de lana, pieles
y lácteo (gráfica 15). El cerdo es una especie dedicada prácticamente a la producción cárnica y finalmente el bovino se sacrifica
cuando ya es adulto, lo que revela un aprovechamiento en tareas
de tiro y/o tracción.
Los bovinos y los caballos durante el periodo del Ibérico
Pleno fueron animales con un significado superior al de otras
especies, tal y como demuestra su abundante representación en la
iconografía ibérica. El caballo fue sin duda, un animal de presti-
[page-n-110]
001-118
19/4/07
19:50
Página 97
100%
Conejo
Liebre
Ciervo
Caballo
Bovino
Cerdo
Ovicaprino
80%
60%
40%
20%
0%
BF
CU
HA a
HA b
IB IN
IB FI
Gráfica 13. Importancia de las especies según el % NR.
gio, como lo atestiguan las fuentes clásicas que hacen mención a
los jinetes ibéricos. Esta especie está ausente en el Torrelló, en el
contexto del siglo II a.n.e, al igual que ocurre en las muestras de
fauna de otros yacimientos durante el Ibérico Pleno (Iborra,
2000). El hallazgo del esqueleto de un caballo ibérico completo
en las inmediaciones de Borriana (Mesado y Sarrión, 2000) indica que esta especie recibió un tratamiento distinto al de otras
especies consumidas.
Entre la fauna del Torrelló, hay que destacar la presencia del
asno y del gallo en el nivel del Ibérico Final.
Como hemos observado el grupo de especies más común y
numeroso es el de los ovicaprinos. En este grupo siempre hay el
doble de ovejas que de cabras en todos los niveles. Para entender
el uso de estas especies, y para qué tipo de producción era explotado el rebaño, hemos representado gráficamente la edad de sacrificio de estos animales comparada con la curva de supervivientes.
Para ello hemos agrupado los individuos del BF y CU y los
del HA a y HA b, para que las muestras fueran un poco más completas.
En los momentos del BF/CU (siglos IX-VIII) la edad de
muerte más frecuente es de animales de 6 meses a 2 años. Parece
que la explotación del rebaño estaba dirigida a la producción de
carne y de leche. Con el porcentaje de animales supervivientes
nos queda un rebaño formado principalmente por lactantes y animales de 3-4 años (gráfica 16).
En los niveles del Hierro Antiguo (s.VII a.n.e.) la edad de
muerte más frecuente es de animales de 9 meses a 1 año, a esta
edad sigue la muerte de animales de 6-8 años y de 1 a 2 años.
Parece que existe una orientación en la explotación del rebaño
hacia la producción cárnica y en menor medida también de lana.
El rebaño superviviente estaría formado por lechales, juveniles,
reproductores y adultos jóvenes productores de lana (gráfica 17).
En el nivel del Ibérico Antiguo, o inicial (s.VI-V a.n.e.) la
edad de muerte más frecuente es de animales mayores de 6 años,
aunque también se ha constatado muerte en los demás grupos de
edad, a excepción de los 3-4 años. Parece que existe una orienta-
ción en la explotación del rebaño hacia la producción principalmente de lana, y por supuesto también de carne y en menor proporción de leche. El rebaño superviviente estaría formado por
lechales y reproductores (gráfica 18).
En el nivel del Ibérico Final (s.II a.n.e) la edad de muerte más
frecuente es de animales infantiles, sobre reproductores y adultos/viejos. Parece que existe una orientación en la explotación del
rebaño hacia la producción cárnica y lanera. El rebaño superviviente estaría formado por lechales, por los reproductores necesarios y por los animales más productivos en lana, los de 4 a 6 años
(gráfica 19).
Como resumen de las pautas seguidas en los diferentes niveles
en cuanto a la explotación del ganado ovino y cabrío podemos decir
que durante los siglos IX-VIII a-n.e el rebaño es explotado principalmente para producir carne y algo de leche. En el siglo VII a.n.e.
el uso de las especies es principalmente cárnico con posiblemente
algo de lana. En los siglos VI-V a.n.e. se inicia una diversificación
en cuanto a los productos a explotar y se obtiene leche, carne y
lana. Finalmente durante el siglo II a.n.e. la explotación está dirigida casi exclusivamente a la producción cárnica y lanera.
Un aspecto de interés documentado en el Torrelló, es el uso de
animales neonatos en los ritos fundacionales. Ovicaprinos y cerdos
neonatos fueron enterrados en el yacimiento como ofrendas, formando parte de los posibles depósitos rituales. Los neonatos identificados en los niveles del Bronce Final y Campos de Urnas se
localizaron en la habitación 3 unidad 56 y en la habitación 5 unidad
200 respectivamente. En el nivel del siglo VII a.n.e, se localizó un
cerdo neonato en la habitación 7 unidades 132-133 y finalmente los
ovicaprinos neonatos recuperados en el nivel del siglo VI a.n.e,
estaban depositados en el departamento 6 unidad XII.
Prácticas similares han sido identificadas en otros yacimientos de la Cultura Ibérica, en los que las especies más frecuentes
son las ovejas, las cabras, los cerdos y los perros.
Finalmente, queremos señalar la práctica de actividades lúdicas
en el hábitat, indicada por la presencia de piezas de juego realizadas con huesos. En las muestras del siglo II a.n.e, en la habitación
13 unidad 361, se han identificado cinco astrágalos trabajados: tres
97
[page-n-111]
001-118
19/4/07
19:50
Página 98
100%
80%
Conejo
Ciervo
60%
Caballo
Bovino
40%
Cerdo
Ovicaprino
20%
0%
BF
CU
HA a
HA b
IB IN
IB FI
Gráfica 14. Importancia de las especies según el % Peso.
100
100%
90
80
80%
70
6-8 años
4-6 años
3-4 años
1-2 años
9ms-1 año
2-6 ms
60%
40%
60
%muertes
%supervivientes
50
40
30
20
20%
10
0
0%
BF
CU
HA a
HA b
IB IN
0-6MS 6MS1Año
IB FI
Gráfica 15. Edades de muerte en Ovicaprinos.
1,-2
4,-6
6,-8
Gráfica 16. Grupo Ovicaprinos. NMI (%) muertos y supervivientes
durante el BF/CU.
%muertes
%supervivientes
%muertes
%supervivientes
120
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
80
60
40
20
0
0-6MS 6MS1Año
1,-2
3,-4
4,-6
6,-8
Gráfica 17. Grupo Ovicaprinos. NMI (%) muertos y supervivientes
durante el HA a y b.
98
3,-4
0-6MS
6MS1 Año
1,-2
3,-4
4,-6
6,-8
Gráfica 18. Grupo Ovicaprinos. NMI (%) muertos y supervivientes
durante el Ibérico Antiguo.
[page-n-112]
001-118
19/4/07
19:50
Página 99
…/…
%muertes
%supervivientes
BRONCE FINAL
OVICAPRINO NR
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
120
100
80
60
40
20
0
0-6MS 6MS1Año
1,-2
3,-4
4,-6
derechos y uno izquierdo de oveja y un astrágalo derecho de cabra.
Estos huesos presentaban las facetas medial y lateral pulidas.
Estos objetos conocidos como tabas, se usaban en el mundo
clásico como piezas de juego, para leer el oráculo y como ofrendas a divinidades y a difuntos.
5.5.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
BRONCE FINAL
F
i
dr
Mandíbula y dientes
2
2
Mandíbula
2
5
Diente superior
8
NF
13
Cráneo
Diente inferior
fg
i
dr
2
6
9
Hioides
9
Atlas
1
Axis
NF
fg
3
2
8
1
6
8
i
1
dr
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
6,-8
Gráfica 19. Grupo Ovicaprinos. NMI (%) muertos y supervivientes
durante el Ibérico Final.
OVICAPRINO NR
i
F
dr
OVICAPRINOS
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA
Peso
BRONCE FINAL
OVICAPRINO NME
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
Axis
Escápula D
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
133
9
142
3
50
9
59
16,5
545
i
2
8
6
1
3
F
dr
2
13
9
NF
i
1
1
dr
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
Costillas
3
Escápula D
Húmero diáfisis
1
3
2
1
8
1
1
1
6
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
1
1
6
Metacarpo D
Pelvis fragmento
1
2
…/…
BRONCE FINAL
OVICAPRINO
NME
Mandíbula y dientes
4
Diente superior
21
Diente inferior
15
Atlas
1
Axis
3
Escápula D
2
Metacarpo P
1
Metacarpo D
1
Fémur P
3
Fémur D
1
Tibia P
1
Tibia D
2
1
MUA
2
1,75
1,25
1
3
1
0,5
0,5
1,5
0,5
0,5
1
…/…
99
[page-n-113]
001-118
19/4/07
19:50
Página 100
…/…
BRONCE FINAL
OVICAPRINO
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
NME
1
2
1
BRONCE FINAL
OVEJA NR
MUA
0,5
1
0,5
F
i
NF
dr
Cuerna
i
1
Radio P
2
Radio diáfisis
3
Carpal radial
1
Carpal intermedio
1
Carpal 2/3
1
Carpal 4/5
4
1
Metacarpo P
Metacarpo D
3
1
1
Pelvis acetábulo
1
2
Tibia D
1
Astrágalo
1
Calcáneo
2
Metatarso D
Falange 1 C
2
2
Falange 1 P
Falange 2 C
1
1
Falange 2 P
Falange 3
1
1
1
100
BRONCE FINAL
OVEJA
Cuerna
Radio P
Carpal radial
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Carpal 4/5
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3
F
i
dr
NF
i
1
1
1
1
NME
1
2
1
1
1
1
3
2
3
1
1
3
1
4
1
1
1
1
MUA
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1
1,5
0,5
0,5
1,5
0,4
0,5
0,12
0,12
0,12
0,12
1
BRONCE FINAL
CABRA NR
Condilo occipital
Húmero D
Radio diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Falange 1 D
Falange 3C
OVEJA
NR Fusionados
32
NR No Fusionados
4
Total NR
36
NMI
3
NME Fusionados
25
NME No Fusionados 4
Total NME
29
MUA
11,38
Peso
152
BRONCE FINAL
OVEJA NME
Cuerna
Radio P
Carpal radial
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Carpal 4/5
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
BRONCE FINAL
OVEJA NME
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3
F
i
dr
1
NF
i
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
2
2
2
1
1
F
i
1
2
1
dr
1
1
1
1
1
2
3
CABRA
NR Fusionados
16
NR No Fusionados
1
Total NR
17
NMI
3
NME Fusionados
12
NME No Fusionados
1
Total NME
13
MUA
5,74
Peso
94
NF
i
1
1
[page-n-114]
001-118
19/4/07
19:50
BRONCE FINAL
CABRA NME
Condilo occipital
Húmero D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Falange 1 D
Falange 3C
BRONCE FINAL
CABRA
Condilo occipital
Húmero D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Falange 1 D
Falange 3C
BRONCE FINAL
BOVINO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. torácica
Vértebras indet.
Costillas
Húmero diáfisis
Radio D
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Rótula
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
Página 101
F
i
1
1
dr
1
1
NF
i
BOVINO
NR Fusionados
34
NR No Fusionados
16
Total NR
50
NMI
3
NME Fusionados
25
NME No Fusionados 2
Total NME
27
MUA
6,99
Peso
518
1
1
2
3
1
1
NME
1
2
2
1
2
3
1
1
MUA
0,5
1
1
0,5
1
1,5
0,12
0,12
i
F
dr
1
2
2
3
2
2
1
2
fg
1
NF
i
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
BRONCE FINAL
BOVINO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
V. torácica
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
F
i
1
2
3
2
NF
i
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
BRONCE FINAL
BOVINO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes
2
Diente superior
4
Diente inferior
4
V. torácica
1
Radio D
1
Metacarpo P
2
Metacarpo D
1
Astrágalo
1
Calcáneo
2
Metatarso D
1
Falange 1 C
2
Falange 1 D
2
Falange 2 C
2
Falange 3 C
1
BRONCE FINAL
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
dr
MUA
0,5
1
0,33
0,22
0,07
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,25
0,25
0,25
0,12
i
F
dr
1
2
1
2
1
1
2
fg
2
i
NF
dr
2
…/…
101
[page-n-115]
001-118
19/4/07
19:50
Página 102
…/…
BRONCE FINAL
CERDO NR
Costillas
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Fibula P
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
BRONCE FINAL
CERDO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia P
Fibula P
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
F
dr
i
i
dr
BRONCE FINAL
CABALLO NME
Sesamoideo
NME
1
CABALLO
NR Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
3
25
1
1
0,12
MUA
0,12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F
dr
i
1
2
2
NF
i
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BRONCE FINAL
CONEJO NME
Ulna D
Pelvis C
Fémur D
Calcáneo
F
dr
i
MUA
0,5
1,5
0,11
0,05
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,06
fg
1
fg
1
1
1
2
1
1
F
i
2
1
dr
1
1
1
7
2
6
3
BRONCE FINAL
CONEJO
Ulna D
Pelvis C
Fémur D
Calcáneo
F
i
BRONCE FINAL
CONEJO NR
Radio diáfisis
Ulna D
Pelvis C
Fémur D
Calcáneo
CONEJO
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
BRONCE FINAL
CERDO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes
3
Diente superior
2
Diente inferior
1
Pelvis acetábulo
1
Fémur D
2
Tibia P
1
Fibula P
1
Metatarso P
1
Metatarso D
1
Falange 1 C
1
102
fg
1
1
CERDO
NR Fusionados
22
NR No Fusionados
3
Total NR
25
NMI
4
NME Fusionados
12
NME No Fusionados 3
Total NME
15
MUA
5,72
Peso
149
BRONCE FINAL
CABALLO NR
Mandíbula
Sesamoideo
NF
NME
1
3
1
1
MUA
0,5
1,5
0,5
0,5
i
F
dr
BRONCE FINAL
CIERVO NR
Mandíbula
Diente inferior
V. cervicales
Ulna P
Pelvis fragmento
Fémur diáfisis
Metatarso diáfisis
CIERVO
NR
NMI
MUA
Peso
1
1
fg
2
1
1
1
1
5
13
1
0,81
170
[page-n-116]
001-118
19/4/07
19:50
BRONCE FINAL
CIERVO NME
Diente inferior
V. cervicales
Ulna P
BRONCE FINAL
CIERVO
Diente inferior
V. cervicales
Ulna P
CAMPOS de URNAS
OVICAPRINO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Atlas
V. lumbares
Vértebras indet.
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1 D
Página 103
F
i
1
1
dr
1
1
NME
2
1
1
MUA
0,11
0,2
0,5
i
F
dr
1
1
4
1
15
11
1
1
5
NF
fg
2
i
dr
1
2
3
1
4
1
10
9
6
1
7
2
1
7
2
1
2
4
1
1
1
2
2
2
3
1
9
20
2
1
1
1
1
1
2
OVICAPRINO
NR Fusionados
166
NR No Fusionados
13
Total NR
179
NMI
3
NME Fusionados
74
NME No Fusionados 11
Total NME
85
MUA
22,09
Peso
860
2
1
1
1
1
2
2
1
10
CAMPOS de URNAS
OVICAPRINO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
V. lumbares
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 D
F
i
1
4
15
11
1
1
NF
dr
1
5
9
6
i
dr
1
1
3
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
1
1
2
1
1
2
2
CAMPOS de URNAS
OVICAPRINO
NME
Maxilar y dientes
2
Mandíbula y dientes 10
Diente superior
24
Diente inferior
17
Atlas
1
V. lumbares
1
Escápula D
1
Húmero D
4
Radio P
1
Radio D
1
Ulna P
1
Metacarpo P
2
Metacarpo D
4
Pelvis acetábulo
3
Fémur P
1
Tibia D
2
Calcáneo
2
Metatarso P
3
Falange 1 D
5
1
MUA
1
5
2
0,94
1
0,16
0,5
2
0,5
0,5
0,5
1
2
1,5
0,5
1
1
0,37
0,62
1
CAMPOS de URNAS
OVEJA NR
Mandíbula
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
F
NF
i
dr
1
2
3
5
4
fg
2
1
dr
2
1
1
1
1
3
…/…
103
[page-n-117]
001-118
19/4/07
19:50
Página 104
…/…
CAMPOS de URNAS
OVEJA NR
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 2 P
CAMPOS de URNAS
OVEJA NR
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 2 P
F
i
NF
dr
1
1
dr
1
1
1
1
1
4
2
1
2
1
4
3
1
1
2
1
1
F
i
1
dr
2
3
NF
dr
2
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
2
1
2
1
4
CAMPOS de URNAS
OVEJA
NME
Húmero D
3
Radio P
3
Radio D
2
Metacarpo P
1
Metacarpo D
2
Pelvis acetábulo
1
Fémur D
2
Tibia D
3
Calcáneo
3
Metatarso P
6
Metatarso D
1
Falange 1 C
8
1
1
1
1
MUA
1,5
1,5
1
0,5
1
0,5
1
1,5
1,5
3
0,5
1
CAMPOS de URNAS
OVEJA
NME
Falange 2 C
1
Falange 2 P
1
MUA
0,12
0,12
1
1
OVEJA
NR Fusionados
53
NR No Fusionados
6
Total NR
59
NMI
4
NME Fusionados
31
NME No Fusionados
6
Total NME
37
MUA
14,74
Peso
329
104
fg
CAMPOS de URNAS
CABRA NR
Cuerna
Cráneo
Diente superior
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Calcáneo
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
CAMPOS de URNAS
CABRA NR
Cuerna
Diente superior
Escápula D
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Calcáneo
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
F
i
dr
1
fg
NF
dr
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
F
i
1
1
1
dr
1
NF
dr
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
CABRA
NR Fusionados
25
NR No Fusionados
2
Total NR
27
NMI
3
NME Fusionados
19
NME No Fusionados
2
Total NME
21
MUA
6,32
Peso
177
CAMPOS de URNAS
CABRA
NME
Cuerna
1
Diente superior
1
Escápula D
1
Húmero D
3
Radio P
1
MUA
0,5
0,08
0,5
1,5
0,5
…/…
1
1
[page-n-118]
001-118
19/4/07
19:50
Página 105
…/…
CAMPOS de URNAS
CABRA
NME
Ulna P
1
Metacarpo P
1
Metacarpo D
3
Calcáneo
3
Falange 1 C
4
Falange 1 D
1
Falange 2 C
1
CAMPOS de URNAS
BOVINO NR
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Atlas
Vértebras indet.
Costillas
Húmero diáfisis
Radio P
Ulna diáfisis
Ulna P
Metacarpo P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
Falange 2 D
Falange 2 C
Falange 3 C
CAMPOS de URNAS
BOVINO NR
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
Radio P
Ulna P
Metacarpo P
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 2 D
Falange 2 C
Falange 3 C
BOVINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
0,5
0,5
1,5
1.5
0,5
0,12
0,12
F
dr
1
2
i
3
3
5
1
fg
1
8
1
1
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
F
i
3
5
1
2
2
2
dr
1
8
2
2
2
1
1
1
1
34
16
60
3
36
8,83
1342
CAMPOS de URNAS
BOVINO
NME
Mandíbula y dientes
1
Diente superior
3
Diente inferior
13
Atlas
1
Radio P
2
Ulna P
4
Metacarpo P
2
Calcáneo
1
Centrotarsal
1
Metatarso P
1
Falange 1 C
3
Falange 2 D
2
Falange 2 C
1
Falange 3 C
1
CAMPOS de URNAS
CERDO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. cervicales
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia diáfisis
Calcáneo
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
MUA
0,5
0,25
0,72
1
1
2
1
0,5
0,5
0,5
0,37
0,25
0,12
0,12
F
dr
fg
2
i
1
1
1
2
3
1
NF
dr
2
3
1
1
1
3
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
CAMPOS de URNAS
CERDO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
F
i
1
1
2
dr
NF
dr
…/…
105
[page-n-119]
001-118
19/4/07
19:50
Página 106
…/…
CAMPOS de URNAS
CERDO NME
Diente inferior
V. cervicales
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Calcáneo
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
F
i
3
1
dr
3
1
1
3
1
1
1
2
1
3
CERDO
NR Fusionados
42
NR No Fusionados
5
Total NR
47
NMI
4
NME Fusionados
29
NME No Fusionados
5
Total NME
34
Peso
197,2
MUA
11,38
CAMPOS de URNAS
CABALLO NR
Diente superior
Canino
Falange 3 C
Falange 3 D
106
MUA
0,5
0,5
0,11
0,33
0,2
0,5
1,5
1,5
1
1,5
0,5
2
0,5
0,5
0,12
0,06
0,06
F
i
2
1
1
fg
1
1
CAMPOS de URNAS
CABALLO NME NME
Diente superior
2
Canino
1
Falange 3 C
1
MUA
0,11
0,25
0,25
1
1
2
1
1
CAMPOS de URNAS
CERDO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes
1
Diente superior
2
Diente inferior
6
V. cervicales
1
Escápula D
1
Húmero D
3
Radio P
3
Radio D
2
Ulna P
3
Metacarpo P
1
Pelvis acetábulo
4
Tibia P
1
Calcáneo
1
Falange 1 C
2
Falange 2 C
1
Falange 3 C
1
NF
dr
1
1
1
CABALLO
NR Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
CAMPOS de URNAS
CONEJO NR
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Pelvis C
Tibia diáfisis
Metacarpo P
5
5
1
4
0,61
53
F
dr
1
2
1
i
2
1
1
1
1
CAMPOS de URNAS
CONEJO
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero D
Pelvis C
Metacarpo P
2
1
1
CONEJO
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
10
2
7
3,35
6,3
F
i
dr
1
2
CAMPOS de URNAS
CONEJO
NME
Mandíbula y dientes
1
Escápula D
2
Húmero D
2
Pelvis C
1
Metacarpo P
1
CAMPOS de URNAS
LIEBRE NR
Húmero P
Húmero D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Metatarso II C
MUA
0,5
1
1
0,5
0,5
F
i
2
fg
dr
2
2
2
2
1
[page-n-120]
001-118
19/4/07
19:50
CAMPOS de URNAS
LIEBRE NME
Húmero P
Húmero D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Metatarso II C
LIEBRE
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
Página 107
F
i
2
2
2
2
2
1
11
2
11
5,5
7,9
CAMPOS de URNAS
LIEBRE
NME
Húmero P
2
Húmero D
2
Fémur P
2
Fémur D
2
Tibia P
2
Metatarso II C
1
CAMPOS de URNAS
CIERVO NR
Asta
Cráneo
Mandíbula y dientes
Ulna P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Cálcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 3 C
CAMPOS de URNAS
CIERVO NME
Mandíbula y dientes
Ulna P
Cálcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 3 C
CIERVO
NR
NME
NMI
MUA
Peso
CAMPOS de URNAS
CIERVO
NME
Mandíbula y dientes
1
Ulna P
1
Cálcáneo
1
Metatarso P
2
Falange 1 C
5
Falange 3 C
1
dr
MUA
1
1
1
1
1
0,5
F
dr
i
fg
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
F
i
1
dr
1
1
1
3
20
11
1
3,24
336,8
1
2
1
3
3
HA a
OVICAPRINO
Cráneo
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. cervicales
Vértebras indet.
Escápula D
Húmero D
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Metatarso P
Falange 1 P
Falange 2 C
HA a
OVICAPRINO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
V. cervicales
Escápula D
Húmero D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Metatarso P
Falange 1 P
Falange 2 C
NR Fusionados
MUA
0,5
0,5
0,5
1
0,62
0,12
i
F
dr
2
NF
1
fg
3
i
dr
1
5
1
1
2
2
5
2
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
F
i
2
5
2
1
NF
dr
1
5
1
2
1
1
i
dr
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
60
…/…
107
[page-n-121]
001-118
19/4/07
19:50
Página 108
…/…
HA a
OVICAPRINO NR
NR No Fusionados
Total NR
NMI
F
i
8
68
6
HA a
OVICAPRINO
NME
Maxilar y dientes
3
Mandíbula y dientes
6
Diente superior
6
Diente inferior
4
V. cervicales
1
Escápula D
3
Húmero D
2
Metacarpo P
1
Metacarpo D
1
Pelvis acetábulo
3
Fémur P
2
Fémur D
1
Metatarso P
2
Falange 1 P
1
Falange 2 C
1
NME Fusionados
29
NME No Fusionados
8
Total NME
37
MUA
13,16
HA a
OVEJA NR
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
HA a
OVEJA NME
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
108
NF
dr
i
MUA
1,5
3
0,5
0,22
0,2
1,5
1
0,5
0,5
1,5
1
0,5
1
0,12
0,12
F
i
1
1
dr
NF
dr
1
2
dr
NF
dr
1
1
1
2
1
1
1
1
HA a
CABRA NR
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Falange 1 C
HA a
CABRA NME
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Falange 1 C
NME
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1,5
0,5
0,5
0,25
F
i
1
dr
NF
dr
2
1
1
1
1
1
F
i
1
dr
NF
dr
2
1
1
1
1
F
i
1
1
OVEJA
NR Fusionados
12
NR No Fusionados
1
Total NR
13
NMI
1
NME Fusionados
11
NME No Fusionados 1
Total NME
12
MUA
6,25
Peso
64
HA a
OVEJA
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
1
1
1
1
1
1
1
dr
CABRA
NR Fusionados
8
NR No Fusionados
2
Total NR
8
NMI
2
NME Fusionados
5
NME No Fusionados 1
Total NME
6
MUA
2,62
Peso
97,8
[page-n-122]
001-118
19/4/07
19:50
HA a
CABRA
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Falange 1 C
HA a
BOVINO NR
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. lumbares
Costillas
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 D
Falange 2 C
Falange 3 C
HA a
BOVINO NME
Diente superior
Diente inferior
V. lumbares
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 D
Falange 2 C
Falange 3 C
BOVINO
NR Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
Página 109
NME
1
2
1
1
1
MUA
0,5
1
0,5
0,5
0,12
F
dr
1
i
1
1
1
1
fg
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
F
2
2
NME
1
2
1
2
1
1
3
2
1
1
MUA
0,08
0,11
0,72
1
0,5
0,5
0,37
0,25
0,12
0,12
i
F
dr
1
2
2
i
1
1
1
2
1
HA a
BOVINO
Diente superior
Diente inferior
V. lumbares
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 D
Falange 2 C
Falange 3 C
dr
1
1
1
1
3
1
1
HA a
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente inferior
Húmero diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Astrágalo
Cuneiforme
Falange 1 C
Falange 1D
HA a
CERDO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente inferior
Metacarpo P
Metacarpo D
Astrágalo
Cuneiforme
Falange 1 C
Falange 1D
1
1
2
fg
3
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
F
i
1
1
2
dr
1
2
1
1
1
1
1
1
1
33
33
2
15
3,77
481
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
23
1
13
4,84
147
HA a
CERDO
NME
Maxilar y dientes
2
Mandíbula y dientes
1
Diente inferior
4
Metacarpo P
1
Metacarpo D
1
Astrágalo
1
MUA
1
0,5
0,22
0,5
1,5
0,5
…/…
109
[page-n-123]
001-118
19/4/07
19:50
Página 110
…/…
HA a
CERDO
Cuneiforme
Falange 1 C
Falange 1D
HA a
CONEJO NR
Mandíbula y dientes
Costillas
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Metatarso C
HA a
CONEJO NME
Mandíbula y dientes
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Metatarso C
NME
1
1
1
F
i
NF
dr
3
fg
dr
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
F
i
dr
3
1
1
1
1
3
2
NF
dr
1
HA a
CONEJO
NME
Mandíbula y dientes
3
Húmero P
1
Húmero D
3
Radio P
1
Radio D
1
Ulna P
2
Pelvis acetábulo
3
Metatarso C
1
F
i
1
1
1
HA a
LIEBRE NME
Radio P
Radio D
Calcáneo
F
i
1
1
1
LIEBRE
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
3
1
3
1,5
1,3
HA a
LIEBRE
Radio P
Radio D
Calcáneo
NME
1
1
1
2
1
1
CONEJO
NR No Fusionados
18
NR Fusionados
1
Total NR
19
NMI
3
NME No Fusionados 1
NME Fusionados
14
Total NME
15
MUA
7,12
Peso
21,3
110
HA a
LIEBRE NR
Radio P
Radio D
Calcáneo
MUA
0,5
0,06
0,06
HA a
CIERVO NR
Diente inferior
Húmero D
Radio diáfisis
Metacarpo P
HA a
CIERVO NME
Diente inferior
Húmero D
Metacarpo P
MUA
1,5
0,5
1,5
0,5
0,5
1
1,5
0,12
MUA
0,5
0,5
0,5
F
i
dr
1
1
1
1
F
i
dr
1
1
1
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
4
1
3
1,05
67
HA a
CIERVO
Diente inferior
Húmero D
Metacarpo P
NME
1
1
1
MUA
0,05
0,5
0,5
[page-n-124]
001-118
19/4/07
19:50
HA b
OVICAPRINO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. cervical
V. torácicas
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 C
HA b
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
V. cervical
V. torácicas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 C
Página 111
F
dr
i
NF
i
dr
3
2
3
1
8
12
fg
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
10
10
6
1
6
3
1
2
2
2
3
1
7
1
2
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
7
10
1
10
1
1
2
F
i
2
3
8
12
NF
dr
1
10
10
i
dr
3
1
1
2
1
3
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
OVICAPRINO
NR Fusionados
133
NR No Fusionados
19
Total NR
152
NMI
6
NME Fusionados
58
NME No Fusionados 18
Total NME
76
MUA
16,33
Peso
1020
HA b
OVICAPRINO
NME
Maxilar y dientes
3
Mandíbula y dientes
9
Diente superior
20
Diente inferior
24
V. cervical
2
V. torácicas
1
Escápula D
2
Húmero D
2
Radio P
1
Radio D
1
Metacarpo P
2
Pelvis acetábulo
3
Metatarso P
2
Metatarso D
1
Falange 1 P
1
Falange 2 C
2
HA b
OVEJA NR
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 D
HA b
OVEJA NME
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
MUA
1,5
4,5
1,66
1,33
0,4
0,07
1
1
0,5
0.5
1
1,5
1
0,5
0,12
0,25
F
i
NF
dr
1
2
1
1
2
fg
1
dr
1
2
2
6
1
1
1
4
2
1
1
2
1
1
1
2
4
F
i
1
2
2
6
1
1
dr
1
2
1
NF
dr
1
1
4
2
…/…
111
[page-n-125]
001-118
19/4/07
19:50
Página 112
…/…
HA b
OVEJA NME
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 D
F
i
dr
1
NF
dr
1
HA b
CABRA NME
Cuerna
Húmero D
Radio P
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Metacarpo P
Metacarpo D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 3 C
2
1
1
2
4
OVEJA
NR Fusionados
34
NR No Fusionados
7
Total NR
41
NMI
6
NME Fusionados
34
NME No Fusionados
3
Total NME
37
MUA
15,5
Peso
313,4
HA b
OVEJA
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 D
HA b
CABRA NR
Cuerna
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Fémur P
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 3 C
NME
1
4
3
3
10
1
3
1
3
1
1
2
4
i
NF
fg
1
i
dr
1
1
1
1
1
2
5
1
1
2
1
1
NF
dr
2
1
i
dr
1
1
1
1
2
5
1
2
1
1
CABRA
NR Fusionados
19
NR No Fusionados
3
Total NR
22
NMI
5
NME Fusionados
16
NME No Fusionados 3
Total NME
19
MUA
7,99
Peso
234
MUA
0,5
2
1,5
1,5
2
0,5
1,5
0,5
1,5
0,5
0,5
1
2
F
dr
2
1
F
i
HA b
CABRA
Cuerna
Húmero D
Radio P
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Metacarpo P
Metacarpo D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 3 C
HA b
BOVINO NR
Cráneo
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Hioides
V. caudales
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Radio P
Ulna diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
NME
2
1
1
1
1
1
7
1
2
1
1
MUA
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,5
0,5
0,25
0,12
0,12
i
F
dr
2
3
2
1
1
1
1
3
3
NF
fg
1
i
dr
3
1
2
1
2
1
1
2
2
…/…
112
[page-n-126]
001-118
19/4/07
19:50
Página 113
…/…
HA b
BOVINO NR
Tibia diáfisis
Astrágalo
Metacarpo P
Metacarpo D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 3 C
HA b
BOVINO NME
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Hioides
V. caudales
Húmero P
Radio P
Astrágalo
Metacarpo P
Metacarpo D
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 3 C
i
1
1
F
dr
fg
i
1
1
1
1
1
1
i
3
2
1
1
2
2
1
1
3
1
2
1
1
F
dr
1
3
3
NF
i
dr
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
BOVINO
NR Fusionados
49
NR No Fusionados
7
Total NR
56
NMI
3
NME Fusionados
28
NME No Fusionados
7
Total NME
35
MUA
8,89
Peso
988,5
HA b
BOVINO
NME
Mandíbula y dientes
1
Diente superior
6
Diente inferior
5
Hioides
1
V. caudales
1
Húmero P
1
Radio P
1
Astrágalo
1
Metacarpo P
1
Metacarpo D
3
Metatarso P
1
NF
dr
MUA
0,5
0,5
0,27
1
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
…/…
1
1
…/…
HA b
NME
Mandíbula y dientes
1
Metatarso D
2
Falange 1 C
4
Falange 1 P
4
Falange 1 D
1
Falange 3 C
2
HA b
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Canino
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Fibula diáfisis
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
MUA
0,5
1
0,5
0,5
0,12
0,25
i
F
dr
1
2
2
3
4
4
3
NF
fg
1
1
i
dr
1
15
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
3
1
CERDO
NR Fusionados
68
NR no Fusionados
21
TOTAL NR
89
NMI
1
NME No Fusionados 30
NME Fusionados
19
Total NME
49
MUA
14,54
Peso
567,5
HA b
CERDO NR
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
F
i
1
2
3
NF
dr
2
4
4
i
2
1
dr
1
1
2
…/…
113
[page-n-127]
001-118
19/4/07
19:50
Página 114
…/…
HA b
CERDO NR
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Astrágalo
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
F
i
dr
3
HA b
CABALLO NME
Pelvis acetábulo
Metacarpo D
CABALLO
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
114
i
2
1
1
2
1
1
1
dr
1
1
1
1
3
1
F
dr
1
1
1
1
F
i
1
dr
1
7
1
2
1
164
HA b
CONEJO NR
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
HA b
CONEJO NME
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
MUA
2
0,75
0,55
2
1
1
0,5
1,5
1,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,18
0,06
i
HA b
CABALLO
Pelvis acetábulo
Metacarpo D
CONEJO
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
fg
3
NME
1
1
MUA
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
HA b
CERDO
NME
Mandíbula y dientes
4
Diente superior
9
Diente inferior
10
Escápula D
4
Húmero P
2
Húmero D
2
Radio P
1
Metacarpo P
3
Metacarpo D
3
Pelvis acetábulo
1
Fémur P
1
Fémur D
2
Tibia P
1
Astrágalo
1
Metatarso D
1
Falange 1 C
3
Falange 2 C
1
HA b
CABALLO NR
Mandíbula
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Metacarpo D
NF
F
i
1
1
1
1
dr
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
F
i
1
1
1
1
dr
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
15
2
15
7,5
11,1
HA b
CONEJO
NME
Mandíbula y dientes
1
Escápula D
2
Húmero P
2
Húmero D
1
Radio P
2
Ulna P
2
Pelvis acetábulo
1
Fémur P
1
Fémur D
2
Tibia D
1
MUA
0,5
1
1
0,5
1
1
0,5
0,5
1
0,5
[page-n-128]
001-118
19/4/07
19:50
HA b
LIEBRE NR
Escápula D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Calcáneo
Metatarso C
HA b
LIEBRE NME
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Metatarso C
LIEBRE
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
HA b
LIEBRE
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Metatarso C
HA b
CIERVO NR
Asta
Diente superior
Escápula D
Fémur diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Metacarpo P
Falange 1 C
Falange 2 C
HA b
CIERVO NME
Diente superior
Escápula D
Tibia D
Astrágalo
Falange 1 C
Falange 2 C
Página 115
F
dr
i
fg
1
2
1
1
1
1
1
1
1
F
i
2
dr
1
1
1
1
10
2
5
2,5
11,3
NME
1
1
1
1
1
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
F
dr
i
fg
2
1
1
5
1
1
2
1
1
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
15
1
6
1,82
211,2
HA b
CIERVO
Diente superior
Escápula D
Tibia D
Astrágalo
Falange 1 C
Falange 2 C
NME
1
1
1
1
1
1
MUA
0,08
0,5
0,5
0,5
0,12
0,12
i
F
dr
IBÉRICO ANTIGUO
OVICAPRINO
Cráneo
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Atlas
V. cervical
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Ulna D
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1 P
3
2
33
20
1
6
11
5
25
16
1
4
2
1
1
4
1
2
3
3
1
2
1
3
1
1
2
1
2
2
NF
fg
9
i
dr
1
3
9
6
3
6
1
2
1
16
3
1
10
3
16
1
1
47
1
1
1
1
37
1
F
i
dr
1
1
1
1
1
1
IBÉRICO ANTIGUO
OVICAPRINO
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Atlas
V. cervical
Escápula D
F
i
3
33
20
1
6
1
NF
dr
11
25
16
i
1
dr
3
1
…/…
115
[page-n-129]
001-118
19/4/07
19:50
Página 116
…/…
IBÉRICO ANTIGUO
OVICAPRINO
Húmero D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 P
F
i
2
1
3
1
2
…/…
NF
dr
1
3
1
1
1
1
2
i
2
IBÉRICO ANTIGUO
OVEJA NR
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
dr
1
1
1
1
1
1
IBÉRICO ANTIGUO
OVEJA NME
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
OVICAPRINO
NR Fusionados
327
NR No Fusionados
14
Total NR
341
NMI
14
NME Fusionados
135
NME No Fusionados 13
Total NME
148
MUA
32,15
Peso
1388
IBÉRICO ANTIGUO
OVICAPRINO
NME
Mandíbula y dientes 18
Diente superior
58
Diente inferior
36
Atlas
1
V. cervical
6
Escápula D
2
Húmero D
6
Ulna P
1
Metacarpo P
3
Pelvis acetábulo
4
Tibia P
2
Tibia D
2
Astrágalo
1
Calcáneo
2
Metatarso P
5
Falange 1 P
1
IBÉRICO ANTIGUO
OVEJA NR
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia diáfisis
i
3
1
5
4
1
MUA
9
4,83
2
1
1,2
1
3
0,5
1,5
2
1
1
0,5
1
2,5
0,12
F
dr
4
fg
i
2
NF
dr
2
1
2
1
1
6
…/…
116
i
1
2
NF
fg
i
1
4
8
8
1
1
1
3
1
F
i
3
1
4
1
1
2
8
1
NF
dr
4
i
2
2
4
1
1
4
8
3
1
IBÉRICO ANTIGUO
OVEJA
NME
Húmero D
9
Radio P
1
Ulna P
2
Metacarpo P
8
Metacarpo D
3
Fémur D
1
Astrágalo
1
Calcáneo
4
Metatarso P
4
Falange 1 C
16
Falange 1 D
4
Falange 2 C
1
IBÉRICO ANTIGUO
CABRA NR
Cuerna
Escápula D
Húmero D
i
1
MUA
4,5
0,5
1
4
1,5
0,5
0,5
2
2
2
0,5
0,12
F
dr
dr
1
1
OVEJA
NR Fusionados
71
NR No Fusionados
5
Total NR
76
NMI
6
NME Fusionados
49
NME No Fusionados
5
Total NME
54
MUA
19,12
Peso
247,3
5
2
4
1
F
dr
fg
7
1
2
…/…
dr
[page-n-130]
001-118
19/4/07
19:50
Página 117
…/…
IBÉRICO ANTIGUO
CABRA NR
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
IBÉRICO ANTIGUO
CABRA NR
Escápula D
Húmero D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Falange 1 C
CABRA
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
i
1
1
1
1
fg
1
1
1
2
1
1
2
4
2
F
i
1
1
1
1
1
4
dr
2
7
1
i
1
3
6
1
1
MUA
0,5
1
4
1
0,5
0,5
1,5
0,5
0,75
2
5
4
fg
2
2
3
F
dr
3
1
i
1
1
1
2
2
1
1
2
fg
5
1
2
7
1
1
3
1
1
5
3
1
1
i
1
6
1
1
1
2
1
1
2
1
3
BOVINO
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
2
1
2
F
dr
…/…
IBÉRICO ANTIGUO
BOVINO NR
Radio P
Radio diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
Falange 1 D
IBÉRICO ANTIGUO
BOVINO NME
Órbita superior
Diente superior
Diente inferior
V. torácicas
Radio P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metacarpo P
Metatarso P
Falange 1 C
40
7
25
10,25
188
IBÉRICO ANTIGUO
CABRA
NME
Escápula D
1
Húmero D
2
Metacarpo P
8
Metacarpo D
2
Tibia P
1
Tibia D
1
Astrágalo
3
Calcáneo
1
Falange 1 C
6
IBÉRICO ANTIGUO
BOVINO NR
Cuerna
Órbita superior
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. torácicas
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
F
dr
3
7
1
F
81
3
35
8,75
1149
IBÉRICO ANTIGUO NME
Órbita superior
1
Diente superior
11
Diente inferior
5
V. torácicas
1
Radio P
4
Tibia D
2
Astrágalo
2
Calcáneo
2
Metacarpo P
2
Metatarso P
1
Falange 1 C
4
dr
5
4
3
1
1
1
MUA
0,5
0,91
0,27
0,07
2
1
1
1
1
0,5
0,5
2
1
1
…/…
117
[page-n-131]
001-118
19/4/07
19:50
Página 118
IBÉRICO ANTIGUO
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Canino
V. Torácicas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Fibula diáfisis
Metatarso P
Falange 1 C
F
dr
i
fg
3
2
i
118
fg
1
1
1
2
1
3
1
4
1
1
4
2
2
1
2
1
2
1
3
2
3
1
1
1
2
1
2
2
2
F
i
NF
dr
4
1
2
i
dr
1
1
3
1
1
1
2
2
2
3
2
1
2
3
1
1
1
1
3
3
CERDO
NR Fusionados
59
NR no Fusionados
12
TOTAL NR
71
NMI
5
NME No Fusionados 28
NME Fusionados
9
Total NME
37
MUA
8,52
Peso
294,1
IBÉRICO ANTIGUO
CERDO NME
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Canino
V. Torácicas
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia D
Metatarso P
Falange 1 C
NF
dr
1
1
3
1
1
1
2
IBÉRICO ANTIGUO
CERDO
NME
Mandíbula y dientes
1
Diente superior
1
Diente inferior
7
Canino
2
V. Torácicas
1
Húmero D
7
Radio D
1
Ulna P
2
Metacarpo P
5
Metacarpo D
3
Tibia D
1
Metatarso P
2
Falange 1 C
4
IBÉRICO ANTIGUO
CABALLO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Premolar 3 inferior
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
IBÉRICO ANTIGUO
CABALLO NME
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Ulna P
Pelvis acetábulo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
CABALLO
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
0,5
0,08
0,38
0,5
0,07
3,5
0,5
1
0,62
0,37
0,5
0,25
0,25
F
dr
1
i
fg
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
F
i
dr
1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
21
2
17
4,24
390
[page-n-132]
119-188
19/4/07
19:53
Página 119
…/…
IBÉRICO ANTIGUO
CABALLO
NME
Cráneo
1
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes
1
Diente superior
3
Diente inferior
6
Ulna P
1
Pelvis acetábulo
1
Metatarso P
1
Metatarso D
1
Falange 1 C
1
IBÉRICO ANTIGUO
CONEJO NR
Escápula D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
IBÉRICO ANTIGUO
CONEJO NME
Escápula D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
CONEJO
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
IBÉRICO ANTIGUO
CONEJO
NME
Tibia D
2
Metatarso P
1
Metatarso D
1
MUA
0,5
0,5
0,5
0,16
0,33
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
F
i
1
2
2
NF
dr
1
1
i
dr
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
i
1
2
2
F
dr
1
1
NF
i
dr
1
3
2
1
2
1
1
1
22
4
22
8,64
31,9
IBÉRICO ANTIGUO
CONEJO
NME
Escápula D
1
Ulna P
3
Metacarpo P
2
Metacarpo D
2
Pelvis
3
Fémur P
5
Tibia P
2
MUA
0,5
1,5
0,2
0,2
1,5
2,5
1
…/…
1
1
1
IBÉRICO ANTIGUO
LIEBRE NR
Mandíbula
Escápula D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
IBÉRICO ANTIGUO
LIEBRE NME
Escápula D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
LIEBRE
NR Fusionados
NMI
NME
MUA
Peso
F
dr
i
1
fg
1
2
2
1
1
1
1
F
i
1
dr
2
2
1
1
1
1
10
2
9
4,5
2
IBÉRICO ANTIGUO
LIEBRE
NME
Escápula D
3
Pelvis acetábulo
2
Fémur P
1
Fémur D
1
Tibia P
1
Tibia D
1
IBÉRICO ANTIGUO
CIERVO NR
Asta
Cráneo
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Húmero D
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
MUA
1
0,12
0,12
i
1
1
2
1
MUA
1,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
F
dr
fg
2
1
2
2
1
1
2
NF
dr
1
3
3
1
2
1
1
2
…/…
119
[page-n-133]
119-188
19/4/07
19:53
Página 120
…/…
IBÉRICO ANTIGUO
CIERVO NR
Metatarso diáfisis
Falange 1 P
Falange 2 C
IBÉRICO ANTIGUO
CIERVO NME
Diente superior
Diente inferior
Húmero D
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur D
Falange 1 P
Falange 2 C
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
i
dr
fg
1
dr
1
2
F
i
1
1
2
dr
NF
dr
2
2
1
1
1
2
34
3
13
3,61
348
IBÉRICO ANTIGUO
CIERVO
NME
Diente superior
1
Diente inferior
3
Húmero D
2
Metacarpo P
2
Metacarpo D
1
Fémur D
1
Falange 1 P
1
Falange 2 C
2
IBÉRICO FINAL
OVICAPRINO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Hioides
Atlas
V. cervical
V. torácicas
V. lumbares
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
…/…
IBÉRICO FINAL
OVICAPRINO
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Ulna D
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D 2
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
Falange 2 C
NF
OVICAPRINOS
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
MUA
Peso
MUA
0,08
0,16
1
1
0,5
0,5
0,12
0,25
i
F
dr
2
7
NF
4
13
fg
15
i
dr
2
15
12
4
1
3
3
2
2
1
2
2
13
6
1
1
3
27
3
6
2
1
1
IBÉRICO FINAL
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Hioides
Atlas
V. cervical
V. torácicas
V. lumbares
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
F
dr
i
NF
fg
5
2
i
1
2
6
1
2
2
1
2
2
1
2
1
7
1
4
1
18
1
5
9
2
1
223
15
238
15
87
15
102
34,65
1313
F
i
2
7
12
4
1
3
3
2
2
1
2
NF
dr
4
13
13
6
i
dr
2
1
1
3
1
1
2
1
1
3
2
1
2
1
1
…/…
…/…
120
dr
3
[page-n-134]
119-188
19/4/07
19:53
Página 121
…/…
IBÉRICO FINAL
OVICAPRINO
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 2 C
F
i
dr
2
i
dr
1
1
IBÉRICO FINAL
OVICAPRINO
NME
Maxilar y dientes
6
Mandíbula y dientes 22
Diente superior
25
Diente inferior
10
Hioides
1
Atlas
3
V. cervical
4
V. torácicas
2
V. lumbares
2
Escápula D
1
Húmero D
5
Radio P
3
Radio D
3
Metacarpo D
4
Pelvis acetábulo
2
Fémur P
1
Fémur D
1
Tibia D
3
Metatarso P
2
Falange 1 C
1
Falange 2 C
1
IBÉRICO FINAL
OVEJA NR
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
OVEJA
NR Fusionados
114
NR No Fusionados
6
Total NR
120
NMI
8
NME Fusionados
92
NME No Fusionados
6
Total NME
98
MUA
36,62
Peso
699
NF
MUA
3
11
2,08
0,55
1
3
0,8
0,15
0,33
0,5
2,5
1,5
1,5
2
1
0,5
0,5
1,5
1
0,12
0,12
i
2
F
dr
2
2
1
IBÉRICO FINAL
OVEJA NME
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
NF
3
3
fg
3
4
i
4
3
6
1
1
6
2
2
1
1
4
3
2
8
1
2
3
9
1
2
2
11
1
4
3
4
NF
dr
2
3
3
i
1
6
2
2
3
9
1
2
2
2
1
1
2
8
1
2
3
11
1
4
3
NME
4
5
4
1
4
9
5
3
1
5
14
2
2
6
20
2
6
5
dr
MUA
2
2,5
2
0,5
2
4,5
2,5
1,5
0,5
2,5
7
1
1
3
2,5
0,25
0,75
0,62
3
6
1
dr
3
1
1
3
1
2
F
i
2
2
1
1
1
3
1
2
2
IBÉRICO FINAL
OVEJA
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
121
[page-n-135]
119-188
19/4/07
19:53
Página 122
…/…
IBÉRICO FINAL
CABRA NR
Cuerna
Atlas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
F
dr
3
i
1
3
1
2
1
1
3
3
1
1
1
3
2
3
2
1
1
1
1
1
2
1
NF
fg
6
i
2
1
2
1
1
1
1
3
1
CABRA
NR Fusionados
58
NR No Fusionados
3
Total NR
61
NMI
4
NME Fusionados
40
NME No Fusionados 3
Total NME
43
NMI
20,37
Peso
749
IBÉRICO FINAL
CABRA NR
Cuerna
Atlas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
IBÉRICO FINAL
CABRA
Cuerna
Atlas
Escápula D
Húmero D
Radio P
F
i
1
3
1
2
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
NME
4
3
2
4
2
NF
dr
3
2
3
2
1
dr
1
3
1
MUA
2
3
1
2
1
…/…
122
i
1
1
1
1
dr
1
IBÉRICO FINAL
CABRA
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
IBÉRICO FINAL
BOVINO NR
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
V. torácicas
Costillas
Húmero P
Húmero diáfisis
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
NME
3
3
3
5
3
1
2
1
5
2
MUA
1,5
1,5
1,5
2,5
1,5
0,5
1
0,5
0,62
0,25
F
NF
i
dr
1
1
2
fg
4
3
2
3
7
1
2
1
3
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
BOVINO
NR Fusionados
46
NR No Fusionados
1
Total NR
47
NMI
2
NME Fusionados
20
NME No Fusionados 1
Total NME
21
MUA
4,86
Peso
1209
IBÉRICO FINAL
BOVINO NME
Diente superior
Diente inferior
V. torácicas
Húmero P
Ulna P
Tibia D
Astrágalo
Metacarpo D
dr
F
i
1
dr
1
2
NF
dr
3
1
1
1
1
1
1
…/…
[page-n-136]
119-188
19/4/07
19:53
Página 123
…/…
IBÉRICO FINAL
BOVINO NME
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
i
1
2
1
dr
1
3
IBÉRICO FINAL
Diente superior
Diente inferior
V. torácicas
Húmero P
Ulna P
Tibia D
Astrágalo
Metacarpo D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
NME
2
2
3
1
1
2
1
1
2
5
1
MUA
0,16
0,11
0,6
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,25
0,62
0,12
i
F
dr
2
1
2
IBÉRICO FINAL
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Canino
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
F
NF
dr
fg
6
i
2
NF
dr
fg
1
3
1
3
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
5
4
CERDO
NR Fusionados
55
NR no Fusionados
15
TOTAL NR
70
NMI
4
NME No Fusionados 36
NME Fusionados
14
Total NME
50
MUA
13,65
Peso
236
1
3
3
3
1
IBÉRICO FINAL
CERDO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Canino
Escápula D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 3 C
F
i
IBÉRICO FINAL
ASNO NME
Diente superior
Metatarso P
i
dr
2
1
2
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
5
4
1
3
3
3
IBÉRICO FINAL
CERDO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes
7
Diente superior
1
Canino
3
Escápula D
5
Radio P
2
Radio D
1
Ulna P
1
Metacarpo D
3
Pelvis acetábulo
1
Tibia P
1
Tibia D
1
Calcáneo
2
Metatarso P
2
Metatarso D
1
Falange 1 C
8
Falange 2 C
7
Falange 3 C
3
IBÉRICO FINAL
ASNO NR
Diente superior
Metatarso P
NF
dr
1
2
MUA
0,5
3,5
0,05
0,75
2,5
1
0,5
0,5
0,37
0,5
0,5
0,5
1
0,25
0,12
0,5
0,43
0,18
F
i
dr
1
1
F
i
dr
1
1
123
[page-n-137]
119-188
19/4/07
19:53
Página 124
…/…
ASNO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
IBÉRICO FINAL
ASNO
Diente superior
Metatarso P
IBÉRICO FINAL
CONEJO NR
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero diáfisis
Ulna P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
IBÉRICO FINAL
CONEJO NME
Mandíbula y dientes
Escápula D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
CONEJO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NME Fusionados
NME No Fusionados
Total NME
NMI
MUA
Peso
2
1
2
0,55
0
NME
1
1
MUA
0,05
0,5
F
i
1
dr
1
1
1
1
1
NF
i
2
1
2
F
i
1
1
1
dr
1
1
NF
i
2
1
F
dr
i
1
1
fg
4
1
1
1
1
IBÉRICO FINAL
CIERVO NME
Diente superior
V. torácica
Radio D
Metatarso D
F
1
1
1
CIERVO
NR12
NMI
NME
MUA
Peso
1
5
1,65
480
IBÉRICO FINAL
CIERVO
Diente superior
V. torácica
Radio D
Metatarso D
NME
1
1
1
2
i
dr
1
1
MUA
0,08
0,07
0,5
1
2
IBÉRICO FINAL
GALLO NR,NME
Tarso Metatarso P
9
2
11
8
2
10
2
5
4
IBÉRICO FINAL
CONEJO
NME
Mandíbula y dientes
2
Escápula D
1
Ulna P
1
Pelvis acetábulo
3
Tibia P
1
Tibia D
2
IBÉRICO FINAL
CIERVO NR
Asta
Diente superior
IBÉRICO FINAL
CIERVO NR
V. torácica
Radio D
Metacarpo diáfisis
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
i
GALLO
NR1
NME
NMI
MUA
F
i
dr
1
1
1
0,5
5.5.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
OVICAPRINO
MUA
1
0,5
0,5
1,5
0,5
1
F
dr
1
1
Mandíbula
fg
…/…
BF
BF
CU
CU
HA a
HA a
HA b
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
9
8
15b
15c
22,6
47,4
44,5
17,3
21
45,5
22,5
11,4
15
12,9
14,2
47,6
49,8
20
17,7
17,5
22
24,4
21
25
22
23,6
21,3
18
11
13
15a
12,3
13
…/…
124
[page-n-138]
119-188
19/4/07
19:53
Página 125
…/…
Mandíbula
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
9
23
8
11
13
15a
48,5
15b
21,4
17
18,3
18,7
18,4
18,4
18,5
20
19,5
26,2
22,3
23
23
22,3
20
15c
11,3
12,2
11
13,2
13,2
14,5
9,7
22,9
47
20
22,3
20,4
25,6
33,2
21
20,5
20
21,2
22,8
23,3
23,4
13,5
11
15
14,2
14,5
18,2
23,5
19,8
22,7
23,4
44,5
47,5
41,5
46,5
59,4
40
35
41,6
32,4
20,3
25,4
20,5
Tibia
IB VI
Ap
32,6
Calcáneo
IB VI
LM
50,2
Metacarpo
BF
Ap
18,3
Falange 1
CU
CU
Ad
10,6
10,4
Falange 2
CU
HA a
HA b
Ap
9,2
9
11,4
Ad
7
8
8,7
V. lumbar
CU
PL
25
Alt
35,5
AM
17,2
LM
18
19,4
22,3
14,3
17,5
14,4
17,2
15
16
OVEJA
Escápula
HA a
HA b
HA b
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
LS
27,5
25,8
32,2
34,3
AS
18,5
15
16,3
22,5
24
LmC
17,5
15,5
16,1
21,6
21,2
19
25,7
33,5
22,3
17,5
Húmero
CU
HA b
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Ad
24,9
24,5
27,8
23,5
30
27,5
27,6
28,8
25
23,9
28
27,1
31
24,6
23
23
Radio
BF
CU
HA a
HA b
HA b
HA b
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Ap
25
28,4
27
27,6
22,5
21
26
29
Ulna
HA b
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
APC
16,2
15,6
20,7
13,6
14,4
20,5
EPA
Pelvis
BF
LA
20
LFo
30,2
AT
23
27,7
27,4
27
28,3
23,6
23
25,8
27
23,5
Ad
AmD
LM
25,8
30,5
15,5
126,5
26
22,3
29
25,3
22
BF
Aill
6,5
12,6
HA a
31,5
HA a
26,8
HA b
20
31,6
15,4
…/…
125
[page-n-139]
119-188
19/4/07
19:53
Página 126
…/…
Pelvis
HA b
IB II
LA
25,2
28
Patella
CU
Ap
23,4
23,8
23
23,2
24,4
22,5
Astrágalo
BF
HA b
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
LMl
27,8
27,3
24,6
28,5
28,8
24,2
27
22,5
27,7
26,8
28
30,2
31,7
…/…
Metacarpo
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
LM
27
Tibia
BF
CU
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
Calcáneo
BF
CU
CU
HA a
HA b
IB VI
IB II
IB II
25,8
LM
53
53,4
41,9
47,3
45
43,6
53,2
49
LFo
Aill
Ad
18
17,5
18,6
17,5
23,5
23,3
LMm
25,7
26
23
27,2
27,2
22,2
25,7
21,5
26,4
24,3
27
28,7
29,5
24,6
24
El
14,3
15
14,4
14,4
15,5
14
Em
14,5
16,4
14,7
Ad
17,2
17,2
15,8
14,5
17,9
16
17,4
15
17,2
14,3
16
16
16,2
12,7
16,3
15
14,6
14,5
16
15,6
17,3
14,6
15
16
18
17
14
14,5
Ap
19,5
17
17,6
20
17,3
20
19,7
20,8
19,6
21,2
Metatarso
CU
CU
CU
CU
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Ap
Falange 1
20
18,3
20,8
19,1
LM
AmD
22,8
23,4
23,2
23,3
22
20,3
116,5
120,3
108
11,8
11,3
12,6
12,7
Ad
20
LM
17,5
16,2
16
18
16
106
109
118
18
20,5
17,6
17,2
18,1
17,8
Ap
21,2
20,8
21
130
130,5
123,6
Ad
LMpe AmD
9
BF
11,4
11
BF
10,3
9,9
32,9
30
BF
11,2
11
33
BF
8,6
8,8
29,7
CU
11
10,5
34,6
CU
12,2
10,6
32,6
CU
10,5
Ap
11
10
35
10
10
29
CU
10,7
10,6
33
CU
AM
20
Metacarpo
BF
BF
BF
CU
HA a
HA b
HA b
HA b
CU
CU
Centrotarsal
IB II
10,5
10
29,3
CU
22,2
21,3
18,8
17,5
20
19
21
29,4
10
31
11,6
11
31
10,1
9,8
30,4
10,3
9,9
27,7
HA b
10,2
9
30,8
HA b
10,9
HA b
8,9
IB VI
22,2
11,6
11
33,3
IB VI
104,5
…/…
126
10,1
10,5
HA b
AmD
10,3
HA a
LM
HA a
HA b
Ad
24
11,6
17,5
BF
AM
16,5
17
15,7
15
17,3
Ad
11
10,3
30
…/…
[page-n-140]
119-188
19/4/07
19:53
Página 127
…/…
Falange 1
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
Ap
12,4
11
11
12,6
12
10,4
14,4
10,6
Ad
11,7
10
10,6
12,4
11,7
9,5
13,4
9,6
10
8,2
LMpe AmD
32
31
31
36
36,6
31,4
42,8
34,6
Falange 1
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Ap
LMpe AmD
13,3
9,8
10,8
10
Ad
8
9,5
11,2
10,2
9,6
9,4
11,2
11
10,5
9,2
10,4
8,3
9,5
9,5
9,5
9,5
9,3
9,4
8,9
9
11,5
11,5
9
16
10,5
10,5
10,6
10,3
10
10
13
9,5
10
9,5
Falange 2
Ap
Ad
LMpe AmD
BF
12,2
9
10
9
22
Ap
9
10,5
10
10
9
9,5
Ad
7
9,3
8
8
8,5
8,5
7,6
LMpe AmD
20,5
6,5
19
17,6
17,5
Falange 3
BF
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Emb
5,6
5
5,2
5,2
5
5
5
Ldo
23
19,5
20,4
21,5
17,7
19,5
19,5
LSD
28
24,6
26,4
28,2
23,3
23
23
AmC
24,5
CU
…/…
Falange 2
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
8,5
10,2
9,6
9,7
12
12
10,9
11,2
10,5
9
10,5
10,5
10
10
11
11
11,6
11,5
10,5
15
11
11,5
11,2
11,2
11
27,4
33
30
30,7
34,5
34,5
35,5
32
33,7
32,8
23,2
32
33,5
33
31,8
32
33,4
33,5
28,7
41,5
32
32
31,6
32,3
33
9,3
10
8,7
8,7
CABRA
Atlas
IB II
Escd
49,5
9
9
8
35,5
29,3
32,4
32,5
IB VI
10
8,4
20,5
IB II
10,5
7,4
20
IB II
9,5
7,3
21
7,5
IB II
9,2
7,3
20,5
6,5
7,7
…/…
Escápula
IB VI
IB II
IB II
LS
26,3
35
30,5
AS
16
Húmero
BF
BF
CU
HA a
IB VI
Húmero
IB II
IB II
IB II
Ad
28
26,1
35,9
27
26,7
Ad
35,5
34,6
30,2
AT
27,6
Radio
HA a
HA a
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
7,5
7,7
7,5
7,5
8,5
8,5
21,8
20
Ap
34
31
Ad
20,5
24
33,5
26
26,6
AT
35
28,5
27,7
29
28,5
28
Ulna
CU
IB II
APC
19
21,2
EPA
29
28
Tibia
BF
BF
IB II
IB II
IB II
IB II
Ad
24,4
19,2
25
26,3
25,7
29
Ed
18,2
19
127
[page-n-141]
119-188
19/4/07
19:53
Página 128
…/…
Astrágalo
BF
BF
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
LMl
26
30
28,8
27,8
30
28,9
31,7
LMM
24,4
27,7
15,4
26
27,5
27,4
29,5
Calcáneo
CU
CU
IB VI
IB VI
IB II
LM
43,6
52
AM
15,4
17
52
52
18,5
Metacarpo
BF
CU
CU
HA a
HA b
HA b
HA b
HA b
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Ap
54,3
Ad
22,3
28,4
23,5
El
13,8
16
27,5
15
15,7
16,6
17,3
AmD
27
Ap
20,6
22,5
21,2
Falange 1
BF
CU
CU
CU
CU
CU
HA a
HA a
HA b
HA b
HA b
Ap
11,5
13,3
14
14,5
12
12
13
12
12,1
Falange 1
HA b
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
IB II
Ap
14,9
LM
42,6
10,6
15,6
13,2
11
14
13,2
13,5
13,3
14,2
14,5
Ad
15,8
15,7
11
15
13,5
11,3
13,3
13
13,2
13
15
14,5
Falange 2
CU
HA b
IB II
IB II
Ap
11,5
12
12,5
15,3
Ad
9,5
9,6
10,6
12,2
LMpe
21
20,4
26,3
25,5
Emb
18,5
5,7
Ldo
30
26,4
LSD
34
32,7
35
40,7
37
31,5
41,2
38,4
37,2
36,2
38,3
40,5
98,4
22,7
25,3
26,6
24,9
22,9
20,6
24,5
26,7
24,2
25
22,7
24,9
22,4
23,2
19,3
Ad
15
19
19
18,4
20
18,7
18
Falange 3
BF
HA b
LM
21,5
Metatarso
IB VI
IB II
IB II
CERDO
Mandíbula LP2-4 LM1-2 LM1-3 AltM1 AltM2
HA b
35
32
4
4,6
IB II
IB II
31
25,2
IB II
23,8
62,2
IB II
25,6
103,2
14,8
25
30,5
114,4
19,5
Ad
AmD
LM
28,6
15,3
122,7
Ad
12,4
12
13
13
13,4
11,4
12,6
12,4
12,6
12,1
12,4
LM
33,5
38
39,4
40,6
34,4
35,6
33
34,6
33,6
…/…
128
Em
13,5
17,2
15,8
16
16,5
15
18
M3inferior
CU
IB VI
L
30,3
32,2
A
14,4
15
Escápula
CU
HA b
IB II
IB II
IB II
IB II
LmC
12,5
16
21,5
LMP
Radio
BF
CU
HA b
IB II
IB II
Ap
29
25
23,8
22,6
Ulna
BF
CU
CU
IB VI
IB II
APC
15,8
18,4
15,8
18,4
17
21
22
34
34
31,3
31,5
Ad
25
EPA
24,6
25,6
33,4
34,5
Alt
8
13
LM3
28,6
AM3
28,7
27
17
14,1
15
[page-n-142]
119-188
19/4/07
19:53
Página 129
Falange 3
CU
HA b
IB II
Fíbula
IB VI
Ad
12,2
Astrágalo
HA a
HA b
LMl
35,2
41,1
Tarsal, Cuboide
FENa
AM
15
MTC III
IB VI
Ap
21,7
MTC IV
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
Ap
16
14,1
13
14,6
13,4
Ad
16,2
14,6
14
64,7
MT II
BF
Ap
5
Ad
9,4
LM
52,7
Metatarso III
IB II
Ap
15
Ad
14,5
Metatarso IV
IB VI
Ap
14,5
Falange 1
BF
CU
CU
HA a
HA b
HA b
HA b
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Falange 2
CU
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
LMm
34,3
37,4
Ld
23
26.5
24.6
MBS
9
10.5
10
DLS
25
26
26
BOVINO
Radio
IB VI
IB VI
Ap
59,5
77,5
Ulna
CU
CU
CU
IB II
APC
30,5
28
41,8
28,5
EPA
50
Tibia
IB VI
IB II
IB II
Ad
55
60,5
52,4
Ed
43
LM
77,2
Astrágalo
HA b
IB VI
IB II
LMl
53,2
57,5
65,8
LMm
50,4
53,8
53,6
El
29,5
31,3
34
Ad
13,2
LM
81
Centrotarsal
CU
AM
46,6
Ap
13,6
15
15
Ad
12
14
14
Metacarpo
CU
HA a
HA b
IB II
Ap
55,5
46,5
48,1
Ad
LM
46,5
49,6
62,2
166
159,2
14,8
13,5
14,3
11,3
10,5
12,6
11
15
15,5
15
12,6
13,2
12
13,4
10,9
7,9
12
11,4
14
14,5
LMpe
31,3
36,2
36,5
10,3
37,5
34,5
35
29,7
20
31,8
30,5
34,3
34,5
Metatarso
CU
IB VI
Ap
Ap
14,5
14,5
15
11
14,2
14,6
14,6
14,7
LM
75,6
76,3
12,5
10,2
9,9
12,8
33
Ad
12,9
13
11,2
11
12,6
13
12,7
13,9
LM
22
23,6
26
30,8
20,6
17,5
22
17,5
Falange 1
BF
CU
CU
CU
HA b
HA b
HA b
HA b
HA b
IB VI
IB VI
IB VI
IB VI
IB II
IB II
IB II
Em
30
32,5
29
Ad
35,2
40,5
37,2
LM
198
38,2
Ap
25,6
25
25,6
Ad
24,6
24
24,7
22,5
22,5
21,8
20
22,4
33,8
21
24,3
29
31
23,5
19
26,4
21,3
31,8
21,2
26,8
30
24,4
24,5
28,6
LMpe
48,7
48,4
47,2
48,4
52
46
47,3
50,7
44,8
47,2
51,4
,49,3,
45,6
50
129
[page-n-143]
119-188
19/4/07
19:53
Página 130
Falange 2
BF
IB II
IB II
IB II
IB II
IB II
Ap
23,5
24,5
25,3
26,6
24,8
26,2
Ad
20
21,7
20,5
23,2
20
21
LM
30,3
34
35,5
33
33
31,2
Falange 3
BF
CU
HA b
HA b
IB II
IB II
Ldo
39
48
56
39,6
54,4
46,5
Amp
17
18,3
27,9
22,9
24
20
LSD
51
62,5
78,1
70,1
71,5
57,2
LIEBRE
Escápula
IB VI
IB VI
IB VI
LMP
11
11
10,7
AS
10
9,6
9,5
LmC
7,7
6,5
6
LM
93,6
Húmero
CU
Radio
HA a
HA b
P3superior
IB VI
L
27,5
A
26
Alt
27,8
5
8,5
10
3,8
P2 inferior
IB VI
L
32
A
16,5
Alt
15
4
11
12
13,5
11
14,5
Ap
7,6
7,4
Ad
8,3
Pelvis
IB VI
IB VI
HA b
LA
7,2
9,2
9,5
LFo
14,4
Fémur
CU
IB VI
Ad
17
12,7
Tibia
CU
IB VI
IB VI
CABALLO
Mandíbula Lp2 Ap2 Altp2 Lm1 Am1 Lm2 Am2 Lm3 Am3 Altm3
IB VI
32 16,5 15
23 17,5 23
16 35,2 15
6
Ad
10
Ap
16
LM
28
29,1
AM
9
Ed
Ad
8,8
10,8
12
P3inferior
IB VI
IB VI
IB VI
L
26
27
27
A
17,4
17,2
18
Alt
47
54
46,5
4
15
13,3
14
9
2
0,15
0,5
11,9
10,5
Calcáneo
HA a
HA b
M1inferior
IB VI
IB VI
L
25
23
A
17,6
15,5
Alt
6,5
54
4
13,4
9
4,7
11
6,7
MT III
HA b
Ap
4,5
Ad
4,8
LM
49,3
M1 superior L
IB VI
22,5
A
26
Alt
33,3
5
5
10
3
12
10,5
13
9,5
MT II
CU
Ap
5,3
Ad
4,6
LM
35,5
M3superior
IB VI
A
22
Alt
53
5
15
9
3
12
12,2
13
11,9
nº2
15
12,3
14
nº3
32,8
nº4
18
Escápula
CU
CU
HA b
IB III-II
LMP
8,6
AS
7,3
8,5
7,1
7,3
Radio
HA a
HA b
HA b
Ap
5,5
6
5,9
Ad
5,4
L
28
Ulna
IB VI
EPA
69
Pelvis
HA b
LA
43,5
MT
IB VI
IB VI
Ad
40
Sesamoideo
BF
AM
42,5
Falange 3
CU
CU
130
11
LM
52
45,5
Ed
38,3
LS
22,2
26
AS
38,6
45,5
Alt
AM
Ldo
31,9
63,3
48,8
CONEJO
Mandíbula
HA a
HA a
HA a
15c
7,5
LmC
6
LM
56,7
[page-n-144]
119-188
19/4/07
19:53
Página 131
Ulna
HA a
HA a
HA b
IB VI
IB II
APC
5,3
5
5,3
5,4
4,5
EPA
7,5
LM
Escápula
HA b
LmC
38,8
7,3
65,8
Ulna
CU
APC
32
Húmero
BF
BF
HA a
HA a
HA b
HA b
Ap
Ad
7,8
7,5
7,8
8
Astrágalo
HA b
LMl
51
Metacarpo
IB VI
Ap
40,6
Metatarso
IB III-II
Ad
40
Falange 1
BF
CU
CU
CU
CU
IB II
Ap
16,3,
14,4
18,7
18
18,7
Falange 2
IB VI
HA b
Falange 3
CU
Pelvis
BF
BF
BF
CU
CU
HA a
HA a
HA a
HA a
HA b
HA b
IB VI
IB VI
IB II
IB II
LS
43,4
8,7
10,5
8,3
LA
6,8
6,9
7
7,4
7
7,2
7,2
7,4
8,5
7,04
7
6,5
8,4
7,5
Tibia
HA b
HA b
Ad
11
11,2
Ed
8,4
Fémur
BF
HA b
HA b
HA b
IB VI
IB VI
Ap
Metatarso V
CU
LM
15,3
18,6
17,8
18,3
13
45,6
Ap
17,9
20,4
Ad
16,4
17,9
LM
34,4
39,6
Emb
11,5
LSD
47,9
Ldo
43,4
Ap
31
Amd
21
53,5
52
LM
26,5
Metatarso III
FENa
IB VI
Ad
14,5,
15,1
17
LM
21,1
Ad
32
Ad
12,4
12,2
12,3
Calcáneo
BF
ASNO
Metatarso
IB II
LMm
48
LM
34
32,2
CIERVO
Mandíbula
CU
LM3
31,5
AM
8,8
Am3
13,7
15c
41
131
[page-n-145]
119-188
19/4/07
19:53
Página 132
5.6. EL TOSSAL DE SANT MIQUEL
5.6.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Llíria, Valencia.
Cronología: Siglos VI- II a.n.e.
Bibliografía: Ballester, 1940, 41,43,46 a; Cabré Aguiló, 1941;
Gómez Moreno, 1953; Ballester et alii, 1954, Beltrán Villagrasa
1968; Pla, 1968; Fletcher, 1956, 1984, 1985; Bonet y Mata 1982;
Uroz, 1983; Bernabeu et alii, 1987: Aranegui et alii, 1997 a y b;
Bonet, 1992, 1995; Llorens, 1995; Bonet y Mata, 2000.
Historia: El Tossal de Sant Miquel de Llíria es probablemente el yacimiento que más ha influido en la definición de la Cultura
Ibérica en tierras valencianas.
El yacimiento, ya aparece citado en textos del siglo XVIII, y
también Almarche lo menciona en su trabajo recopilatorio sobre
antigüedades del Reino de Valencia. Pero no será hasta los años
treinta, tras la creación del S.I.P., que comiencen las excavaciones.
Las primeras campañas de excavación tuvieron lugar desde
1933 a 1936 y fueron dirigidas por D. Luis Pericot, subdirector
del Servicio de Investigación Prehistórica, intervenciones que
recuperaron importantes vasos cerámicos e inscripciones ibéricas.
Después de la Guerra Civil, en los años 40 se llevan a cabo 8
intervenciones, dirigidas por D. Luis Pericot y D. Enrique Pla. En
los años 50 se realizan tres intervenciones más dirigidas por D.
Domingo Fletcher.
Los resultados de la excavación de 131 departamentos se
publican en 1954 por Ballester, Fletcher, Jordà, Pla y Alcacer,
quienes recogen un amplio catálogo sobre las cerámicas en el
Corpus Vasorum Hispanorum.
En los años 70 y 80 se realizan varios estudios sobre los materiales del yacimiento y el poblamiento por Gil Mascarell (1971),
por Bonet y Mata (1982), por Fletcher Valls (1985). En la década
de los ochenta comienza a articularse un amplio estudio interdisciplinar dedicado a estudiar el Camp de Túria en época Ibérica,
tomando como yacimiento central el Tossal de Sant Miquel.
Durante los años 1994 y 1997 se ha llevado a cabo un proyecto de restauración de la manzana 7 (figura 16), bajo la dirección de la Dra. Helena Bonet, trabajos que han proporcionado una
reducida muestra ósea. A esta autora se debe un amplio trabajo de
síntesis sobre el yacimiento (Bonet, 1995).
Paisaje: El yacimiento se localiza en el Camp de Túria,
sobre un cerro que domina la llanura litoral a 272 m.s.n.m. Las
coordenadas cartográficas son 43886 - 70628 del mapa 695-II,
escala 1:25.000. Centro Nacional de Información Geográfica
(CNIG).
El yacimiento se ubica en el piso bioclimático termomediterráneo, con una temperatura media de 17-18 grados centígrados.
Su entorno está profundamente antropizado. En el cerro crece un
ralo matorral y a sus pies, en el llano, se extienden campos de cultivo, no quedando restos de la vegetación natural.
La orografía del entorno es predominantemente llana. Hacia
el Este se extiende la llanura aluvial con escasas elevaciones de
171 a 177 m.s.n.m. Hacia el Sur se desciende suavemente hacia
la llanura aluvial y las terrazas del río Túria. En dirección Oeste
se extiende una zona de montes, de escasa altitud y hacia el Norte
el llano da paso a las estribaciones de la Sierra Calderona. El índice de abruptuosidad es de 5,2.
Territorio de 2 horas: Por el Este se extiende un territorio
prácticamente llano con alturas medias de 170 metros. No hay
132
Fig. 16. Vista aérea del Tossal de Sant Miquel (Bonet, 1995).
ningún relieve de mayor altura, el Cerro Pelao de Pobla de
Vallbona sólo alcanza 178 m.s.n.m. Al NE está el Tos Pelat de 226
y otros relieves similares que delimitan la cuenca del Barranco de
Olocau. En esta dirección no hay fuentes ni barrancos. La partida
Algesares puede hacer referencia a la extracción de yesos y tal
vez a la existencia de sal. Tampoco hay constancia de la existencia de azagadores. En esta dirección suponemos que el límite de
dos horas sería el Barranc de Olocau (figura 17).
Por el Sur el recorrido es descendente en suave caída, solo
interrumpida por Montiel (252). Al norte de esta loma está la partida Los Yesares y a 500 metros y al SW discurre un azagador que
se dirige hacia el Sur. No hay fuentes ni barrancos importantes.
Por el Oeste se extiende a través del Llano de la Vuelta y sube
a los montes de la Traviesa, actualmente zona forestal, desde
donde desciende hasta la Rambla Primera, límite del territorio de
dos horas. Desplazándonos hacia el NW evitamos estos relieves y
llegamos a la Rambla Castellarda y en su margen derecha encontramos Las Majadas, topónimo que hace referencia a un lugar de
descanso de ganados y pastores.
Por el Norte el territorio es muy llano, destacando sólo pequeños cerros (Caramelo, 216); Collado de los Perros (237); hasta
llegar al camino de los Frailes, limite del territorio, que surca un
llano situado a los pies de la Calderona. No hay fuentes ni azagadores.
Características del hábitat: Las primeras referencias sobre
la ciudad de Edeta y su demarcación territorial las encontramos
en los textos de Estrabón III, 4,1, Plinio III, 20 y Ptolomeo, II, &,
15. Citas sobre el gobernante de la ciudad y sobre su papel durante los acontecimientos de la II Guerra Púnica son mencionadas en
los textos de Tito Livio (XXVII,17) y Polibio (Historias X, 34-35,
1-3 / 40-3) (Bonet, 1995, 497).
Los restos encontrados en el cerro muestran una ocupación
anterior de la Edad del Bronce y una ocupación continuada desde
el Ibérico Antiguo (siglos VI-V a.n.e) hasta inicios del siglo II
a.n.e, momento en que la ciudad se destruye violentamente por un
incendio y se abandona.
[page-n-146]
119-188
19/4/07
19:53
Página 133
Fig. 17. Territorio de 2 horas del Tossal de Sant Miquel.
Durante el Ibérico Pleno el Tossal de Sant Miquel fue una ciudad que llegó a ocupar una extensión de entre 10 a 15 ha. El urbanismo del asentamiento se caracteriza por la construcción en ladera, adecuándose las casas y calles a las curvas de nivel del terreno. Las excavaciones antiguas permitieron identificar varias manzanas de casas, algunas de dos alturas. La construcción de las
casas se realiza directamente sobre el suelo natural o bien sobre
terrazas artificiales. En cuanto a las vías de circulación éstas se
dividen en calles, callejuelas y zonas de paso entre desniveles.
El último trabajo monográfico dedicado al yacimiento y su
territorio (Bonet,1995) plantea la evolución de la ciudad y su territorio desde el Bronce Pleno/Medio hasta la etapa Iberorromana.
Centrando esta visión de síntesis en la Cultura Ibérica queremos destacar la presencia de una fase del Hierro Antiguo e Ibérico
Antiguo documentada en los departamentos 42 y 56. En el territorio circundante los yacimientos contemporáneos son escasos,
entre ellos hay que mencionar el nivel II de la Seña (Villar del
Arzobispo) datado entre el siglo VI y V a.n.e.
De la primera fase del Ibérico Pleno (ss. V-IV a.n.e.) los restos son escasos, debido a los procesos de edificación y remodelación producidos durante el siglo III a.n.e, documentándose este
nivel en los departamentos 42 y 44. La segunda etapa del Ibérico
Pleno (ss. III-II a.n.e.) es la más rica en material arqueológico, y
Edeta se diferencia del resto de ciudades ibéricas por ser “el
núcleo más destacado en tamaño y prestigio, de toda la Edetania”.
Durante esta etapa se conoce perfectamente el urbanismo; hay
grandes viviendas como el conjunto de los departamentos 7 y 8,
un edificio religioso en la manzana 4 formado por los departamentos 12, 13 y 14. No hay constancia de la recuperación de restos de fauna en estos departamentos.
En la manzana 6 hay cuatro casas, una formada por los departamentos 19 y 20; una segunda por los espacios 21, 22, 26 y 28 y
dos casas más formadas por los departamentos 16, 17 y 18. En
este conjunto de construcciones tan solo se recuperaron restos de
fauna en el espacio 18 (figura 18).
Finalmente hay que destacar la manzana 7 donde se ha constatado una funcionalidad diferenciada de los espacios domésticos.
Aquí las casas constan de dos alturas y entre ellas se ha diferenciado una estancia formada por el departamento 41; otra por los
departamentos 42 y 43 (estancia con horno culinario); una tercera vivienda compuesta por los espacios 44 y 46 (estancia con gran
molino); y el espacio 15 donde se localizó un lagar, un molino y
un telar.
El territorio de Edeta durante la etapa del Ibérico Pleno está articulado entorno a la ciudad (Bernabeu, Bonet y Mata, 1987). Sus
límites quedan marcados geográficamente por la Sierra Calderona al
norte; por el río Túria al Sur, por la llanura aluvial al este y por las
sierras de Villar del Arzobispo y Losa del Obispo al oeste. Dentro se
incluyen, además de la ciudad, pueblos, aldeas, caseríos y atalayas.
Algunos de los yacimientos estudiados en este trabajo se incluyen
en el territorio de Edeta: la aldea de la Seña, el caserío del Castellet
de Bernabé y la atalaya del Puntal dels Llops.
133
[page-n-147]
119-188
19/4/07
19:53
Página 134
5.6.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Fig. 18. Planimetría del Tossal de Sant Miquel (Entorn).
Tras la II Guerra Púnica y a consecuencia de la presencia
romana se produce el colapso de este sistema. El yacimiento
continua ocupado; parece que parte de los materiales recuperados en los departamentos 104 al 131 podrían datarse en este
momento, aunque no está claro ya que se trata de excavaciones
antiguas. En los departamentos 111, 114 y 125 se recuperaron
restos de fauna.
A mediados del siglo II a.n.e, la ciudad se destruyó, sufriendo
saqueo e incendio. Con ella todo el sistema territorial se desmanteló surgiendo un nuevo sistema de poblamiento de núcleos más
pequeños y dispersos (Bonet, 1995, 528).
Tal y como se ha expuesto actualmente disponemos de información sobre la evolución de la ciudad y sobre su cultura material, pero falta información sobre aspectos ambientales y económicos, dado que en las excavaciones antiguas no se realizó una
recogida sistemática de muestras o éstas se extraviaron en la riada
del año 1957.
Las características del paisaje vegetal del Camp de Túria en
Época Ibérica son conocidas a partir de los trabajos realizados por
la Dra. Elena Grau (1990). A partir de los análisis antracológicos
y polínicos (Pérez Jordà et alii, 1999) se describen formaciones
de tipo termomediterráneo, caracterizada por un estrato arbóreo
con carrascas y pinos carrascos, desarrollándose quejigos y alcornoques en las zonas de umbría de las sierras y un estrato arbustivo con coscojas, lentiscos, romeros y otras especies. En las ramblas y orillas de ríos crecería una vegetación de ribera con chopos, fresnos y cañares entre otros.
Las intervenciones recientes en el Tossal de Sant Miquel han
proporcionados restos carpológicos estudiados por Pérez Jordà
(en Bonet, 1995, capítulo XVI), quien determina la presencia de
vid (Vitis vinifera), olivo (Olea europaea) y cebada (Hordeum
vulgare). Estos datos integrados con los resultados de otros yacimientos del territorio de Edeta, sirven para proponer una agricultura de secano, con cereales como la cebada y el trigo duro, con
presencia de frutales, como la vid, el olivo, el granado, la higuera, el manzano y con el cultivo de leguminosas, habas, lentejas y
arvejas (Pérez Jordà, 1995, 488).
134
Características de la muestra: Disponemos de materiales procedentes de diferentes campañas de excavación: un pequeño conjunto recuperado en las excavaciones realizadas entre los años 30
y 50 y otra pequeña muestra recuperada en las intervenciones de
los años 90.
La muestra de las excavaciones antiguas se recuperó en un
conjunto de departamentos de las laderas sureste y este del cerro.
De la ladera sureste hay fauna de los departamentos 2, 15, 18,
25, 33, 93, 102, 111, 114 y 125. De alguno de ellos contamos con
indicios sobre su funcionalidad. Sabemos que en el departamento
15 había una almazara, en el 18 un molino para cereales, el 25
debió funcionar como un depósito o almacén, y el 33 como una
zona de acceso o de distribución.
Los departamentos de la ladera Este que conservan fauna son
el 102, el 111 y el 125. Los departamentos 102 y 111 son viviendas, el primero de cierta importancia, y el departamento 125 un
espacio abierto.
Posiblemente toda la fauna proceda del nivel Ibérico Pleno,
pero al no especificar las capas no lo podemos saber. De todas
formas sabemos que no se recogió todo el material sino aquel que
por sus rasgos morfológicos o por tratarse de huesos trabajados
llamaba la atención de los excavadores.
El material más abundante procede de los sondeos realizados
durante el proyecto de restauración en los años 1994 y 1997.
Entre el material tenemos restos procedentes del nivel antiguo y
del pleno. El número de restos identificados en ambos niveles es
escaso, lo que limita una valoración de la muestra.
Los sondeos realizados en 1997 en la calle del departamento
46 capas 7, 8 y 9 y en el departamento 55 capas 5 y 6 proporcionaron restos faunísticos del Ibérico Antiguo.
En los departamentos 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 56, 58 y en
sondeos de la calle se recuperaron los restos faunísticos del
Ibérico Pleno.
Disponemos de información sobre la funcionalidad de estas
estancias. El departamento 42 constaba de dos plantas, la inferior
fue un área de molienda y en la superior se documentó un horno
doméstico.
Los Departamentos 44 y 46 forman parte de una misma unidad de la que no se ha podido definir su funcionalidad. El
Departamento 46, destaca la presencia de un molino.
El Departamento 43 es un espacio para tareas culinarias. El
Departamento 38 es un espacio que forma parte de una vivienda.
El Departamento 39 es un espacio muy amplio para el que se desconoce su función. El Departamento 40 es una vivienda con
dos niveles. Del Departamento 55 no se sabe función. El Departamento 56 podría ser un espacio con horno y el Departamento 58 es un espacio abierto.
LA MUESTRA ÓSEA RECUPERADA ENTRE
LOS AÑOS 30 Y 50
De todos los departamentos que se excavaron, nos ha llegado
material faunístico de 11 departamentos. La mayor parte de estos
departamentos están datados por sus materiales cerámicos en el
Ibérico Pleno. Aunque hay que señalar que en los departamentos
111, 114 y 125 también se recuperó material iberorromano y se
habla de estratos revueltos. Al tratarse de una muestra seleccionada hemos decidido considerar todos los restos juntos.
[page-n-148]
19/4/07
19:53
Página 135
De todos los espacios, el que más restos ha proporcionado es
el nº 102 con un total de 115, en los demás departamentos el
número de huesos recuperados no supera los 10 elementos (gráfica 20). Este departamento junto al nº 103 forman parte de una
gran vivienda.
Como característica de la muestra analizada tenemos que destacar que todos los restos han sido identificados anatómica y específicamente, ya que se trataba de elementos prácticamente enteros.
En esta muestra predominan los fragmentos de astas, las mandíbulas, las escápulas, los astrágalos y los metapodios, huesos enteros
que debido a su morfología reconocible fueron recogidos. Se trata
sin duda de una muestra claramente seleccionada en la que no se
recogieron los restos de menor talla ni los fragmentos (cuadro 86).
En cuanto a las especies identificadas observamos que tanto
en NR, NME y NMI el grupo de los ovicaprinos es el principal,
donde destaca más la presencia de la oveja. El cerdo es la segunda especie más importante, mientras que el resto de especies
determinadas, bovino, ciervo y conejo tienen un valor inferior al
5% (gráfica 21). A partir de los huesos determinados hemos podido estimar la edad de muerte para el grupo de los ovicaprinos,
cerdos y conejos.
Entre los ovicaprinos hemos determinado la presencia de un
animal adulto de entre 6-8 años, y de uno juvenil de entre 18-24
meses. Para el cerdo hemos identificado la existencia de un animal muerto entre los 7-11 meses y otro entre los 31-35 meses.
Finalmente la presencia de huesos de conejo con las epífisis no
soldadas nos remiten a una muerte subadulta.
En cuanto a las modificaciones identificadas en los huesos,
tenemos cuatro astrágalos con marcas de carnicería en la superficie dorsal distal, tres son de oveja y pertenecen al departamento
102, y uno es de bovino y se recuperó en el departamento 15.
También hay mordeduras humanas en una pelvis de conejo recuperada en el departamento 2.
Excavaciones 1933-53
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Ciervo
Conejo
NR
21
58
47
18
4
4
5
TOTAL DETERMINADOS
157
TOTAL INDETERMINADOS
%
13,38
36,94
29,94
11,46
2,55
2,55
3,18
140
120
100
80
60
40
20
0
Dp
t.2
Dp
t.1
5
Dp
t.1
8
Dp
t.2
5
Dp
t.3
3
Dp
t.9
3
Dp
t.1
02
Dp
t.1
11
Dp
t.1
14
Dp
t.1
23
Dp
t.1
25
119-188
Gráfica 20. Distribución del NR. Excavaciones de 193353.
Las modificaciones más numerosas son los huesos quemados,
se trata principalmente de astrágalos, recuperados en los departamentos 15, 102, 111 y 114. (cuadro 87).
Finalmente hemos identificado huesos trabajados;
-Departamento 2: un astrágalo de cerdo.
-Departamento 25: un fragmento de candil de asta de ciervo
con la sección distal cortada.
-Departamento 102: dos astrágalos de ovicaprino, nueve de
cabra, siete de oveja, cinco de cerdo, que presentaban las facetas
medial y lateral pulidas (tabas).
-Departamento 111: un astrágalo de cerdo perforado, un fragmento de metacarpo proximal de ciervo cortado y pulido y un
fragmento de asta cortado y pulido .
-Departamento 114: un astrágalo de ovicaprino, uno de cabra
y tres de cerdo con las facetas medial y lateral pulidas (tabas).
NME
20
58
47
18
4
2
4
%
13,07
37,91
30,72
11,76
2,61
1,31
2,61
NMI
12
33
25
8
1
1
1
153
81
153
%
14,81
40,74
30,86
9,88
1,23
1,23
1,23
81
0
TOTAL
157
Excavaciones 1933-53
Total especies domésticas
Total especies silvestres
NR
148
9
TOTAL
157
%
94,27
5,73
NME
147
6
153
%
96,08
3,92
NMI
79
2
%
97,54
2,46
81
Cuadro 86. Excavaciones de 1933 a 1953. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
135
[page-n-149]
119-188
19/4/07
19:53
Página 136
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Los restos de ovicaprino son un fragmento de tibia y el de
ciervo un fragmento lateral de tibia.
Hemos identificado marcas de carnicería en la diáfisis de tibia
de ciervo, que presenta una fractura antrópica en la superficie
caudal y otra fractura sobre la epífisis distal del metacarpo de
oveja. En el fragmento de diáfisis de tibia de ciervo hay arrastres
producidos por un cánido.
NR
NME
NMI
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS IV-II A.N.E.
Ovicaprino Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Ciervo
Conejo
Gráfica 21. Importancia de las especies según NR, NME y NMI.
Excavaciones de 1933-53.
ASTRÁGALOS
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Ciervo
Dpt. 15
2
1
Dpt. 102
14
49
43
6
1
Dpt. 111
1
1
1
2
Dpt. 114
1
1
1
4
Cuadro 87. Localización de los astrágalos recuperados durante las
excavaciones de 1933-1953.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS VI-V A.N.E.
El material del Ibérico Antiguo fue recuperado durante los
sondeos realizados el año 1997 y proviene de los departamentos
46 y 55. En el departamento 46 se recuperaron 8 restos y en el 55
un solo resto (cuadro 88).
IBÉRICO ANTIGUO
TSM 97.
Dpt. 46
NR
TOTAL
NR
1
Ovicaprino
Dpt. 55
NR
1
Oveja
5
Cabra
2
5
2
Ciervo
1
1
Total determinados
8
1
9
Meso indeterminados
1
2
2
Total Indeterminados
3
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Este grupo de especies es el más numeroso tanto en número
de restos como en individuos. Hemos identificado un total de 70
huesos y fragmentos óseos, pertenecientes a un número mínimo
de 6 individuos. Entre ellos hemos identificado la presencia de 4
ovejas y 1 cabra.
1
Macro indeterminados
El material del Ibérico Pleno esta formado por un total de 176
huesos y fragmentos óseos. Los restos proceden de los departamentos 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 56, 58 y de la calle.
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado
en un 75,56% del total determinado, quedando un 24,44 %
como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminados (cuadro 89).
El estado de conservación de los restos determinados es bastante bueno según nos indica el Logaritmo entre el número de restos y número mínimo de elementos El valor obtenido es del 0,29.
Los restos se concentran en la calle, en el departamento 58
que es una zona abierta, y en los departamentos 40 y 42 (gráfica 22).
La muestra analizada está formada principalmente por especies domésticas, con tres mamíferos oveja, cabra y bovino; y un
ave; el gallo. Las especies silvestres identificadas son el ciervo, el
conejo y la liebre (gráfica 23).
Las especies más importantes según el número de restos
(NR), número mínimo de elementos (NME) y número mínimo de
individuos (NMI) son el grupo de los ovicaprinos y el cerdo.
Mientras que los esqueletos mejor conservados son los de ovejas,
cabras, cerdo y gallo.
En los huesos de estas especies hemos identificado marcas de
carnicería en 13 restos y mordeduras producidas por cánidos en 8
huesos.
3
70
60
50
TOTAL
8
4
12
Cuadro 88. Número de restos y localización de las especies
identificadas en el nivel del Ibérico Antiguo.
En total, los 9 restos identificados pertenecen a las siguientes
especies: oveja, cabra y ciervo.
Los restos de oveja son: un fragmento de costilla, uno de
radio, uno de tibia, un fragmento de metatarso proximal y una
epífisis distal de metacarpo.
Los restos de cabra son: dos fragmentos de cuerna.
136
40
30
20
10
0
Dpt.38 Dpt.39 Dpt.40 Dpt.42 Dpt.43 Dpt.44 Dpt.46 Dpt.56 Dpt.58 Calle S2
Gráfica 22. Distribución del NR.
[page-n-150]
119-188
19/4/07
19:53
Página 137
TSM 94-97-98
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Gallo
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
31
23
16
24
7
17
10
2
3
%
23,31
17,29
12,03
18,05
5,26
12,78
7,52
1,50
2,26
NME
14
19
12
19
5
16
0
2
2
%
15,72
21,35
13,48
21,35
5,62
17,98
0
2,25
2,25
NMI
2
4
1
4
1
1
1
1
1
TOTAL DETERMINADOS
133
75,56
89
16
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
20
20
40
Macro costillas
Total Macro indeterminados
2
1
TOTAL INDETERMINADOS
43
TOTAL
176
89
16
TSM 94-97-98
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
118
15
133
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
40
3
43
TOTAL
176
%
12,50
25,00
6,25
25,00
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
24,44
%
88,72
11,28
NME
85
4
89
%
95,50
4,50
89
NMI
13
3
16
%
81,25
18,75
16
Cuadro 89. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
E. silvestres
11%
E. domésticas
89%
Gráfica 23. Importancia de las especies domésticas/silvestres.
Las partes anatómicas mejor representadas son los elementos
de las patas, mientras que el valor del resto de unidades está equilibrado (cuadro 90).
Las edades de muerte obtenidas a partir del desgaste molar,
nos indica la presencia de un animal sacrificado entre los 21-24
meses y dos con una edad de muerte entre los 6-8 años.
Si nos fijamos en el grado de fusión ósea observamos también la presencia de un individuo menor de 8 meses y de otro
menor de 24 meses, así como la existencia de adultos (cuadro 91).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
2,27
0
1
1
1
Oveja
0
0
0
2
6
Cabra
1,5
0
2
0
2,5
TOTAL
3,77
0
3
3
9,5
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
12
4
4
9
2
Oveja
0
0
1
6
16
Cabra
3
0
6
1
6
TOTAL
15
4
11
16
24
Cuadro 90. MUA y NR de los ovicaprinos.
A partir de la longitud máxima de tres metacarpos hemos
obtenido la altura a la cruz de dos ovejas y de una cabra. Para la
oveja, las alzadas obtenidas son 59,07 cm y 58,14 cm. La cabra
tendría una altura a la cruz de 44,98 cm.
En los huesos de este grupo de especies hemos observado la
presencia de mordeduras de cánido en las diáfisis de dos metacarpos y en una tibia. También hemos identificado marcas de carnicería, incisiones, cortes y fracturas.
Las incisiones se localizan debajo de las epífisis proximales,
en la superficie dorsal de un metacarpo y en un metatarso. Los
137
[page-n-151]
119-188
19/4/07
19:53
Página 138
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Metacarpo D
Tibia P
Meses
6-8
36-42
18-24
36-42
NF
1
1
1
1
F
0
0
0
0
%F
0
0
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Radio P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia D
Meses
10
18-24
42
30-36
18-24
NF
0
0
0
1
0
F
1
3
1
0
3
%F
100
100
100
0
100
Cuadro 91. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
puntos de fractura se concentran en mitad de las diáfisis de metapodios y tibias, sobre las epífisis distales de húmeros y metapodios y en la superficie basal de las cuernas.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo es la segunda especie más importante en la muestra
analizada. Hemos identificado un total de 24 huesos y fragmentos
óseos que pertenecen a un número mínimo de 4 individuos.
Las unidades anatómicas mejor conservadas en esta especie
son el miembro anterior y el posterior (cuadro 92).
MUA
Cabeza
Cerdo
0,96
Cuerpo
1
M. Anterior
2,5
M. Posterior
1,5
Patas
0,86
NR
Cerdo
Cabeza
7
Cuerpo
2
M. Anterior
6
M. Posterior
3
Patas
5
Cuadro 92. MUA y NR de cerdo.
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Radio P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Meses
12
12
24
42
42
24
27
NF
0
0
1
1
1
0
1
F
4
1
0
0
0
1
0
Cuadro 93. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
138
%F
100
100
0
0
0
100
0
La edad de los individuos identificados según nos indica el
grado de fusión ósea es de animales menores y mayores de 24
meses (cuadro 93).
Hemos identificado mordeduras de cánido en la diáfisis de
una ulna y en la superficie proximal de un calcáneo. También hay
marcas de carnicería en cuatro escápulas, se trata de cortes finos
localizados sobre el cuello.
El bovino (Bos taurus)
Para esta especie hemos identificado un total de siete restos
que pertenecen a un único individuo. Los restos identificados son
elementos craneales, del miembro anterior, posterior y de las
patas.
La edad de muerte estimada según nos indica el desgaste
molar es de más de 4 años.
En los huesos de esta especie hemos observado mordeduras
de cánido en la epífisis distal de un metacarpo y en el isquion de
una pelvis. También en la superficie lingual de una mandíbula
hemos identificado incisiones realizadas durante las prácticas carniceras.
Las especies silvestres
Las especies silvestres suponen el 11,28% del total de la
muestra determinada y entre ellas tenemos el ciervo, la liebre y el
conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
Hemos identificado un total de 10 restos que pertenecen a un
único individuo. Los restos identificados son fragmentos de diáfisis de radio y tibia y un fragmento de asta. Solamente en una
diáfisis de tibia hemos identificado mordeduras y arrastres de
cánido.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Los restos de estas especies han aparecido en dos agrupaciones distintas. Por una parte contamos con una serie de escasos restos recuperados junto a los demás huesos descritos y una segunda aislada en el Departamento 40 que por su especificidad será
considerada aparte.
Entre el conjunto de huesos de los sondeos se recuperaron tres restos de conejo que pertenecen a un único individuo, un fémur, una tibia y un metacarpo, y dos restos de liebre, también de un único individuo, una vértebra cervical y
una ulna.
En el departamento 40, sobre un banco, se localizaron metapodios y falanges de 4 patas de dos liebres y de 5 patas de 3 conejos. Estos huesos de las patas no los hemos incluido en el recuento general de restos ya que sobrevalorarían la importancia de estas
especies. La interpretación de este hallazgo parece responder a
que se trata de restos que se conservarían en las pieles de estos
animales y que podrían formar parte de algún contenedor de piel,
bolsa o atillo o bien ser parte de alguna prenda de vestir. Aunque
también pueden ser patas de conejo y liebre depositadas en un
banco, tras separarlas del resto del esqueleto, o formar parte de
piezas utilizadas como amuletos.
Las aves domésticas
El gallo (Gallus domesticus)
Hemos identificado un total de 17 huesos que pertenecen a un
único individuo. Las unidades anatómicas representadas son el
[page-n-152]
119-188
19/4/07
19:53
Página 139
miembro posterior tanto el derecho como el izquierdo, junto con
las patas y parte del miembro anterior.
Los huesos de gallo se recuperaron en un sondeo realizado en
la calle. Sus huesos no presentan marcas de consumo y además se
recuperaron los principales huesos articulados. Por esta circunstancia consideramos que se trata de un animal muerto y arrojado
a la calle o depositado en este lugar por algún motivo que desconocemos.
5.6.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
Los restos recuperados en las campañas de los años 50, pertenecientes al Ibérico Antiguo, son muy escasos como para intentar extraer conclusiones. Sólo podemos valorar el procedente de
la etapa del Ibérico Pleno, aunque también es una muestra muy
corta.
De esta última fase hay que señalar que los restos identificados son principalmente de especies domésticas entre los que están
presentes la oveja, la cabra, el cerdo y el bovino. Entre las silvestres los restos son de ciervo, conejo y liebre. Todos los huesos de
estos animales forman parte de desperdicios de basura doméstica
(gráfica 24).
La carne más consumida es la de ovejas sacrificadas a edades
juveniles y adultas-viejas. La carne de cerdo es la segunda más
consumida con una preferencia por los animales infantiles y juve-
niles. En el caso del bovino y del ciervo, liebre y conejo identificados se consumieron a una edad adulta. Los restos de gallo pertenecen a un animal no consumido arrojado o depositado en la
calle.
Finalmente hay que señalar la utilización de los huesos y
pieles de los animales, en este caso liebres y conejos, para realizar útiles, como es el caso de las posibles bolsas o pieles de
vestidos localizadas en el departamento 40. También queremos
indicar que en el inventario de materiales realizado por Bonet
(1995) se mencionan otros objetos de huesos trabajado. Destaca
el predominio de punzones o agujas para el cabello: 7 sin decorar, una aguja lisa sin cabeza, agujas decoradas con temas incisos, geométricos, algunas con la cabeza torneada (7 ejemplares)
y una aguja con cabeza decorada en forma de paloma, con paralelos en Covalta y Coimbra del Barranco Ancho. Hay, además
un fino tubo decorado con motivos geométricos, un colgante de
asta con una perforación, un mango de asta de ciervo, un fragmento de peine y tres discos perforados de hueso (posibles colgantes). De todos estos hallazgos queremos resaltar el tubo localizado en el departamento 103, que tiene unas dimensiones de
11,5 x 1,2 cm. Por las dimensiones y la forma debe estar realizado con una ulna de ave y recuerda a algunos de los tubos de
L’Or (Martí et alii, 2000) interpretados como silbatos o flautas.
Otro tubo de estas características se ha localizado en el yacimiento de la Seña.
100
90
NR
NME
NMI
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ovicaprino
Cerdo
Bovino
Gallo
Ciervo
Liebre
Conejo
Gráfica 24. Importancia de las especies según NR, NME y NMI.
139
[page-n-153]
119-188
19/4/07
19:53
Página 140
5.6.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
Excavaciones 1933-53
OVICAPRINO NR
Mandíbula y dientes
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Astrágalo
NR
NMI
NME
Excavaciones 1933-53
OVEJA NR/NME
Metacarpo D
Astrágalo
NR
NMI
NME
Excavaciones 1933-53
CERDO NR/NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Escápula D
Astrágalo
Falange 1P
NR
NMI
NME
Excavaciones 1933-53
OVICAPRINO NME
Mandíbula y dientes
Pelvis acetábulo
Astrágalo
Excavaciones 1933-53
CABRA NR/NME
Astrágalo
NR
NMI
NME
Excavaciones 1933-53
BOVINO NR/NME
Cóndilo occipital
Mandíbula y dientes
Astrágalo
NR
NMI
NME
140
F
DR
I
2
FG
1
1
12
21
12
20
5
F
I
DR
24
58
33
58
Excavaciones 1933-53
CIERVO NR
Asta
Metacarpo P
Metacarpo D
NR
NMI
NME
F
DR
I
FG
2
1
1
4
1
2
NF
DR
1
Excavaciones 1933-53
CIERVO NME
I
Metacarpo P
Metacarpo D
1
F
DR
1
F
DR
1
NF
I
1
Excavaciones 1933-53
CONEJO NR
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
NR
NMI
NME
33
F
I
1
DR
1
1
8
5
1
18
8
18
F
I
2
DR
1
5
12
F
I
25
47
25
47
DR
22
F
I
1
1
4
1
4
DR
1
1
I
NF
DR
1
1
1
1
5
1
4
Excavaciones 1933-53
CONEJO NME
I
Pelvis acetábulo
Fémur P
1
Fémur D
1
Tibia D
TSM 97-98
OVICAPRINO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Hioides
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Metatarso P
FG
i
1
2
1
1
1
F
DR
1
NF
DR
1
F
dr
1
1
1
1
Fg
NF
i
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
[page-n-154]
119-188
19/4/07
19:53
TSM 97-98
OVICAPRINO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Metatarso P
OVICAPRINO
NR
NMI
NME
MUA
Página 141
F
I
1
3
1
1
TSM 97-98
OVEJA NME
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
NF
I
1
1
1
1
1
1
1
F
I
4
1
DR
1
3
2
1
NF
I
1
1
3
1
1
1
OVEJA
NR
NMI
NME
MUA
I
4
MUA
0,5
1,5
0,16
0,11
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
F
DR
1
3
FG
NF
I
2
1
2
1
1
1
3
1
1
2
23
4
19
9,5
TSM 97-98
OVEJA
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
31
2
14
5,27
TSM 97-98
OVICAPRINO
NME
Maxilar y dientes
1
Mandíbula y dientes
3
Diente Superior
2
Diente Inferior
2
Escápula D
1
Húmero P
1
Metacarpo D
1
Pelvis acetábulo
1
Tibia P
1
Metatarso P
1
TSM 97-98
OVEJA NR
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
DR
NME
1
7
3
1
1
1
3
1
1
TSM 97-98
CABRA NR
Cuerna
Maxilar y dientes
Escápula D
Húmero D
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia diáfisis
Astrágalo
Metatarso diáfisis
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
I
1
1
MUA
0,5
3,5
1,5
0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
0,5
F
DR
1
1
1
1
1
1
FG
1
1
1
2
1
1
1
16
1
12
6
141
[page-n-155]
119-188
19/4/07
19:53
Página 142
…/…
TSM 97-98
CABRA
Cuerna
Maxilar y dientes
Escápula D
Húmero D
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Astrágalo
TSM 97-98
CABRA NME
Cuerna
Maxilar y dientes
Escápula D
Húmero D
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Astrágalo
TSM 97-98
CERDO NR
Cráneo
Maxilar
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Atlas
Vértebra Indt.
Escápula D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
TSM 97-98
CERDO NME
Maxilar
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
NME
2
1
1
2
1
2
2
1
TSM 97-98
CERDO NME
Atlas
Escápula D
Radio P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
MUA
1
0,5
0,5
1
0,5
1
1
0,5
F
I
1
1
1
1
1
I
1
1
1
DR
1
1
1
1
1
1
1
F
DR
FG
1
I
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
4
19
6,82
I
1
1
1
F
DR
I
NF
DR
2
1
…/…
142
NF
DR
TSM 97-98
CERDO
Maxilar
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Atlas
Escápula D
Radio P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
TSM 97-98
BOVINO NR
Mandíbula y dientes
Escápula D
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
F
I
1
1
1
NF
DR
I
DR
3
1
1
1
1
1
1
1
NME
1
1
3
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
MUA
0,5
0,05
0,16
0,25
1
2
0,5
0,12
0,5
0,5
0,5
0,5
0,12
0,12
F
DR
FG
1
1
1
1
TSM 97-98
BOVINO NME
Mandíbula y dientes
Escápula D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
F
i
1
1
1
1
1
BOVINO
NR
NMI
NME
MAU
7
1
5
2,5
[page-n-156]
119-188
19/4/07
19:53
Página 143
TSM 97-98
BOVINO
NME
Mandíbula y dientes
1
Escápula D
1
Metacarpo P
1
Metacarpo D
1
Pelvis acetábulo
1
GALLO
TSM 97-98
GALLO NR
Ulna diáfisis
Carpo-Metacarpo P
Fémur P
Fémur D
Tibio-Tarso P
Tibio-Tarso D
Tarso-Metatarso P
Tarso-Metatarso D
Falange C
TSM 97-98
GALLO NME
Carpo-Metacarpo P
Fémur P
Fémur D
Tibio-Tarso P
Tibio-Tarso D
Tarso-Metatarso P
Tarso-Metatarso D
Falange C
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
TSM 97-98
LIEBRE NR
V. cervical
Ulna P
NR 2
NMI1
F
i
dr
1
F
i
1
1
1
TSM 97-98
LIEBRE
V. cervical
Ulna P
NME
MUA
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
TSM 97-98
CONEJO NR
Metacarpo P
Fémur P
Tibia P
F
i
1
1
dr
1
1
1
1
3
TSM 97-98
GALLO
Carpo-Metacarpo P
Fémur P
Fémur D
Tibio-Tarso P
Tibio-Tarso D
Tarso-Metatarso P
Tarso-Metatarso D
Falange C
NME
1
1
2
1
1
1
2
7
MUA
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,23
i
F
dr
MUA
0,2
0,5
F
i
1
dr
1
1
NME
1
1
1
CONEJO
NR
NMI
NME
MUA
1
1
4
17
1
16
4,73
1
NME
1
1
2
0,7
TSM 97-98
CONEJO NR
Metacarpo P
Fémur P
Tibia P
1
GALLO
NR
NMI
NME
MUA
TSM 97-98
CIERVO NR
Asta
Radio diáfisis
Tibia diáfisis
10
1
0
3
1
3
1,1
MUA
0,1
0,5
0,5
5.6.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
Excavaciones 33-53
OVICAPRINO
Mandíbula
Dpt. 125
Dpt. 123
Fg
1
8
9
22
21
CERDO
Mandíbula
Dpt. 125
8
59,5
Escápula
Dpt. 2
LMP
33,5
8
15a
15b
50,5
35,8
22,5
15c
14,5
15,9
LmC
23,2
143
[page-n-157]
119-188
19/4/07
19:53
OVEJA
Astrágalo
Dpt. 111
Dpt. 102
Página 144
LMl
31
27,8
LMm
26
CABRA
Astrágalo
Dpt. 114
LMm
25
Em
14
BOVINO
Mandíbula
Dpt. 33
9
45
15c
31,8
LMl
65,2
57,4
LMm
57,6
54,3
CONEJO
Pelvis
Dpt. 2
LA
6,6
LFO
14,3
Fémur
Dpt. 18
Ap
16,5
Ad
12
14,7
Ad
20,5
17,9
Astrágalo
Dpt. 111
Dpt. 15
El
35,5
32
Em
Ad
42
37,6
8
43,6
47,9
46,7
Tibia
Calle 46,iz
Calle 46,iz
Dpt. 58,iz
Dpt. 58,iz
Ap
37,83
Astrágalo
Dpt. 42,iz
Metacarpo
Dpt. 42,iz
Dpt. 43,dr
Dpt. 43,dr
Calle 46,iz
Dpt. 58,dr
9
Ad
27,7
LMl
29,5
LMm
27,7
El
16,2
L
31
A
15,3
Alt
15
LS
29,2
24,4
24,5
AS
23,7
20,5
20,2
CERDO
M3 inferior
Dpt. 43,dr
21,4
22,9
18,7
20,3
18,7
LMl
26,8
LMm
24,7
El
14,2
Ap
20
21
20,6
17,9
21,3
Ad
21,4
LM
120,8
Ap
27,14
Ap
13,32
LS
54,61
AS
44,35
Ap
56,16
95
Ad
56,7
Ed
25,3
27,6
23,9
LMP
34,87
31,3
30,9
LM
Metacarpo
Dpt. 58,iz
GALLO
LMP
39,35
Ad
28,11
Húmero
Dpt. 58,iz
Dpt. 58,dr
Ad
34,6
32,27
LS
26,67
AT
34,7
30,2
Ap
16,05
Fémur
S2,dr
Ap
12,45
Ap
10,6
Carpo-MC
S2,iz
22,9
Ad
16,1
Ulna
S2,dr
Tarso-MT
S2,dr
S2,iz
Em
14,4
Ap
9,57
Tibio-tarso
S2,dr
S2,iz
Ap
16,25
Ad
10,81
118,9
ES
25,1
Em
16,5
Ad
19,4
LmC
22,81
20,4
24,4
Ldo
107,8
Ad
27,4
BOVINO
Escápula
Dpt. 56,iz
21,31
Tibia
Dpt. 58,dr
MT III
Dpt. 40,dr
LM
79
15b
Ad
Radio/cubito
Dpt. 58,dr
144
Ap
24,18
Escápula
Dpt. 40,dr
Dpt. 40,iz
Dpt. 58,dr
OVEJA
CABRA
Escápula
Dpt. 40,dr
21
Ad
31,63
23,5
Radio
Dpt. 58,iz
AT
14
39
Excavaciones 97-98
OVICAPRINO
Mandíbula
Dpt. 42,iz
Dpt. 58,iz
Dpt. 58,dr
Ap
Astrágalo
Dpt. 42,dr
Em
Metacarpo
Dpt. 40
Dpt. 42,iz
Metatarso
Dpt. 40,iz
El
16,2
14,5
CONEJO
Tibia
Dpt. 40,iz
Ad
8,24
Ap
14,4
LM
61,2
[page-n-158]
119-188
19/4/07
19:53
Página 145
5.7. EL CASTELLET DE BERNABÉ
5.7.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Llíria, Valencia.
Cronología: siglo V y siglo III a.n.e.
Bibliografía: Gómez Serrano, 1931; Ballester Tormo, 1946
b, Fletcher, 1947, 1968-69 ; Gil-Mascarell, 1971; Bonet Rosado,
1978; Guérin, 1987, 1995, 1999.
Historia: El yacimiento arqueológico del Castellet de
Bernabé fue dado a conocer por Gómez Serrano el año 1931. En
las décadas de los 60 y 70 se realizaron varias publicaciones sobre
sus materiales y su cronología a cargo de Fletcher (1968-69), de
Gil Mascarell (1971) y de Bonet Rosado (1978).
La primera intervención arqueológica se realizó el año 1983
como una excavación de urgencia, y a partir de 1985 se realizaron intervenciones ordinarias que han permitido la excavación de
todo el yacimiento y su restauración parcial (figura 19). Estas
intervenciones han sido realizadas bajo la dirección del Dr. Pierre
Guérin, quien recopila parte de los resultados en su Tesis Doctoral
(1995).
Fig. 19. Planimetría del Castellet de Bernabé
(cedida por Dr.D. Pierre Guérin).
Paisaje: El marco geográfico donde se localiza el yacimiento está formado por suaves elevaciones de la sierra Calderona
(montes de Olocau, los montes de Alcublas y las elevaciones de
Villar del Arzobispo) y la fosa cuaternaria de Casinos, dentro del
Sistema Ibérico.
El yacimiento se ubica en el piso bioclimático termomediterráneo con un clima caracterizado por una temperatura media
anual de 17-18ºC. La altitud es de 440 m.s.n.m y las coordenadas U.T.M son 6983 de longitud y 4402 de latitud. Mapa 667-III
(55-52) del Centro Nacional de Información Cartográfica
(CNIG).
El hábitat se levanta en una zona de escasa altitud junto al
camino de Alcublas a Llíria, que discurre por la rambla de los
Frailes. Las montañas inmediatas presentan una altitud no superior a los 500 m s.n.m, como el Navaix Oscur, el Racó del Rullo,
el Racó de Macario y la montaña de les Moles. En esta dirección
también encontramos la cañada Camarenos.
Toda la zona Norte se caracteriza por ser una zona montañosa con altitudes que oscilan desde los 598 m, hasta los 713 m,
donde encontramos el monte Bardina y el cerro Agudo. El índice
de abruptuosidad es de 14,3.
Territorio de 2 horas: Por el Sur se abre al llano de Casinos,
y en dos horas se desciende a través del llano de Casinos hasta el
paraje Capablanca, a 270 metros s.n.m. Hacía el Sur hay que
señalar la presencia de tres cañadas la de Cisneros, la Franxina y
la de Gloria y como zona más elevada a unos 435 m s.n.m el
monte Calero. En dirección SE los montes de Tabaira 483 m
s.n.m dan paso a una zona llana, donde se ubica el Pla del Rullo
y la Cañada Real y la de Casa Carlos (figura 20).
Hacia el Oeste está cerrado por pequeñas colinas con alturas
de más de 500 m (Navaix Oscur, 532 m; les Moles, 536 m). Es un
territorio surcado por pequeños barrancos cortos y sin caudal que
dificultan la marcha. En esta dirección se llega hasta la partida
Los Pinos (450 m) delimitada al Sur por la rambla de los Frailes
(que vierte a Artaj).
Por el Este el paisaje es montañoso. Relieves de casi 600 m,
como el Puntal del Llop condicionan el desplazamiento. Estas
elevaciones están en el territorio de dos horas. Entre el Caballo de
l’Olivera (541 m) y el Puntal del Llop (598 m), hay una buena
entrada hacia el Este. En esta dirección se llega hasta Les Vint i
Quatre, en el límite con el término de Altura. En dirección SE
siguiendo la Cañada Real de Aragón (CV-339) se llega hasta la
Monrravana invirtiendo 130 minutos.
Por el Norte, el terreno es muy quebrado ganando en altitud.
Siguiendo el recorrido de la Cañada Real de Aragón se llega al
Molló de Alt (750 m), límite Sur del llano de Alcublas. Por lo
tanto todo el territorio que se extiende al Norte del poblado es
montañoso y accidentado. Parece más un límite, que una zona de
recursos (sería buena zona de caza y de explotación forestal). Por
el NE entra otra vía ganadera hacia el valle del Palancia; el camino de l’Olivera que bordea el llano de Alcublas por el Este.
Características del hábitat: El yacimiento tiene una extensión aproximada de 1000 m2. Se ubica en el territorio de Edeta,
con la categoría de caserío.
El asentamiento es de planta rectangular y está rodeado por
un recinto amurallado, desprovisto de torres. La muralla dispone
de dos entradas, la principal localizada al final de una rampa de
acceso contigua a la muralla Oeste, y otra entrada secundaria realizada en una segunda fase de remodelación del asentamiento que
permite el acceso desde el exterior a un recinto privado.
En el yacimiento se distinguen una primera fase de ocupación
con material del siglo V a.n.e. recuperado en una cisterna, una
segunda fase de ocupación ya en el siglo III a.n.e. en la que el
director de la excavación diferencia dos momentos. Uno más
antiguo que se enmarca entre el 400 y el 200 y finaliza con una
destrucción violenta y uno más breve y reciente datado en el 200
(Guérin, 1999). Según Guérin se trataría de un asentamiento con
dos momentos: “un poblado en tiempos de paz y un poblado en
tiempos de guerra” momento en el que asistimos a la privatización del espacio y a la concentración de los medios de producción
en manos de los aristócratas (Ruiz Rodríguez, 1998).
El caserío se organiza a partir de una calle central donde se
distribuyen 46 departamentos, quedando todo el espacio dividido
en dos áreas, una gran vivienda y varios departamentos para la
transformación de alimentos y de materiales.
145
[page-n-159]
119-188
19/4/07
19:53
Página 146
Fig. 20. Territorio de 2 horas del Castellet de Bernabé.
Además de esta información sobre la cronología y el uso del
asentamiento contamos con un estudio antracológico (Grau,
1990), un estudio de las semillas (Pérez Jordá et alii, 1999) y un
análisis de la fauna recuperada en las primeras campañas
(Martínez-Valle, 1987-88).
Los datos antracológicos sitúan al Castellet de Bernabé en el
extremo del piso bioclimático termomediterráneo, con dominio
entre los árboles de pino carrasco (Pinus halepensis), seguido por
lentisco (Pistacea lentiscus), carrasca (Querqus ilex), vid (Vitis
sp), álamo (Populus alba) y olivo (Olea europaea).
Los datos carpológicos nos informan de la presencia entre los
cereales, de cebada, acompañada de trigo desnudo y de escanda
menor. Entre los frutales, destaca el cultivo de la viña, el olivo y
la higuera.
146
Un primer estudio de la fauna del Castellet del Bernabé fue
presentado en 1987-88 por Martínez-Valle, quien analizó el material de las excavaciones de 1984 a 1986 recuperado en los departamentos 1, 2, 3 y en la calle (cata 4) (cuadro 94).
Para este autor uno de los rasgos más característicos del material analizado es el dominio de las especies domésticas frente a las
silvestres. Además, en el grupo de las principales especies domésticas destaca la importancia de los ovicaprinos, seguidos por el
bovino y finalmente el cerdo. Estas especies fueron consumidas
por los habitantes del poblado, según se desprende de la existencia de marcas de carnicería. Se ha detectado la preferencia por el
consumo de ovejas y cabras juveniles y adultas, de cerdos infantiles y juveniles y de bovinos subadultos. En las especies silvestres hay un dominio del ciervo, animal que suponía un aporte de
[page-n-160]
119-188
19/4/07
19:53
CB (1987-88)
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Gallo
Ciervo
Cabra montés
Conejo
TOTAL
Página 147
NR
151
26
37
24
50
2
1
47
3
13
354
%
42,66
7,34
10,45
6,78
14,12
0,56
0,28
13,28
0,85
3,67
NMI
6
2
3
4
2
1
1
2
1
1
23
%
26,09
8,7
13,04
17,39
8,7
4,35
4,35
8,7
4,35
4,35
Cuadro 94. Importancia de las especies según el NR y NMI,
según Martínez Valle 1987/8.
carne importante. Su caza estaba motivada tanto por la protección
de las cosechas como por el aprovechamiento de los recursos del
medio (Martínez Valle, 1987-88).
5.7.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material que vamos a presentar fue recuperado en las campañas de excavación de 1987,
1993, 1994, 1995 y 1997 y proviene de dos contextos espaciales
de distinta cronología, una cisterna rellena con material del siglo
V a.n.e. (cata 43) y de los departamentos 24, 12, 13, 26, 29, 30 y
de la calle y pasillo Este, catas 4, 10, 11, 25, 28, 31y 23, espacios
datados en el siglo III a.n.e. De todos estos departamentos conocemos la funcionalidad del 12 y 13, que están relacionados con
actividades metalúrgicas (ver, fig. 19).
LA MUESTRA ÓSEA DEL SIGLO V A.N.E.
Los restos que presentamos, un conjunto faunístico formado
por 663 huesos y fragmentos óseos, con un peso de 5.219,9 gramos, proceden de un depósito/cisterna (cata 43) que contenía
diverso material arqueológico principalmente cerámico (figura 21).
De la muestra recuperada realizamos la identificación anatómica y taxonómica en un 53,54% del total, quedando un 46,26%
como fragmentos indeterminados (cuadro 95).
La muestra está formada principalmente por especies domésticas. Hay pocos restos de especies silvestres, aunque hay una
cierta diversidad en cuanto a especies, determinando restos de
mamíferos como el ciervo y el conejo y restos de aves como la
perdiz y la chova (gráfica 25).
El grado de fragmentación de la muestra es reducido. El peso
por fragmento nos indica la presencia de huesos enteros o parcialmente enteros, mientras que en los restos indeterminados el
escaso peso es exponente de su tamaño reducido (cuadro 96). El
logaritmo entre el NR/NME es de 0,41.
Al parecer se trata de un conjunto cerrado en época antigua,
tal vez de la amortización de una cisterna con basura doméstica.
Una característica esencial de la muestra es la ausencia de alteraciones producidas por el fuego, pero si que hemos identificado
marcas de carnívoros y las producidas por los procesos carniceros. En la capa 11 hemos identificado un total de 10 huesos mordidos y 21 huesos con marcas de carnicería.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Hemos identificado un total de 203 huesos de ovicaprinos,
diferenciándose 25 de oveja y 42 de cabra, todos ellos pertenecen a 12 individuos, siendo posible identificar cinco cabras y dos
ovejas.
Según el desgaste dental, de los 12 individuos identificados
tenemos 2 neonatos- infantiles, 1 infantil, 1 juvenil, 1 subadulto,
1 adulto-joven, 2 adultos, 2 adultos-viejos y 2 viejos (cuadro 97).
El grado de fusión corrobora las pautas marcadas por el desgaste
dental (cuadro 98).
También hemos observado que prácticamente todas las partes
anatómicas, a excepción de vértebras y costillas, tienen una
importancia similar y que hay huesos articulados de varios individuos (cuadro 99).
La altura a la cruz de las ovejas y cabras calculada a partir de
la longitud máxima de metacarpos y metatarsos nos informa de
que la talla de las ovejas del siglo V a.n.e. oscila desde los 50
hasta los 57 cm. Para la cabra en el siglo V a.n.e hemos obtenido
medidas que indican una altura a la cruz de 50 y 52 cm.
Hay que señalar la escasa presencia de marcas de carnicería,
y que las pocas que hemos observado se localizan en huesos de
cabra. Seis huesos de cabra pertenecientes a un mínimo de dos
individuos presentan marcas, lo que nos está indicando que al
menos dos cabras fueron depositadas después de haber procesado
el esqueleto. Las marcas consisten en cortes localizados en la
superficie basal de dos cuernas izquierdas, en incisiones producidas durante el proceso de desarticulación y localizadas en el diastema de una mandíbula izquierda, en el pubis de una pelvis
izquierda, en un húmero distal derecho y en dos radios proximales izquierdos.
Las mordeduras de los perros han afectado, a cuatro fragmentos de huesos de ovicaprino y a la superficie distal de un
metacarpo izquierdo de cabra.
Fig. 21. Estratigrafía de la estructura del siglo V a.n.e.
(cedida por Dr. D. Pierre Guérin).
El cerdo (Sus domesticus)
Los restos determinados para esta especie son 88 y pertenecen a 6 individuos.
147
[page-n-161]
119-188
19/4/07
19:53
Página 148
CASTELLET DE BERNABÉ s.V
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Asno
Gallo
Ciervo
Conejo
Perdiz común
Chova piquirroja
NR
136
25
42
88
21
1
1
8
25
7
1
%
38,31
7,04
11,83
24,79
5,92
0,28
0,28
2,25
7,04
1,97
0,28
NME
78
22
42
58
15
1
0
6
24
7
1
TOTAL DETERMINADOS
355
53,54
254
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
171
129
300
285
294,5
Macro indeterminados
Total Macro indeterminados
8
8
54,2
TOTAL INDETERMINADOS
308
TOTAL
663
CASTELLET DE BERNABÉ s.V
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
314
41
355
%
88,46
11,54
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
300
8
308
663
2,36
9,45
2,76
0,39
NMI
12*
2
5
7
1
1
1
1
3
3
1
%
40
23,33
3,33
3,33
3,33
3,33
10
10
3,33
30
PESO
1405,6
309,8
510,4
1166,9
720
%
30,65
6,76
11,13
25,44
15,70
0,6
455,8
13,4
2,8
0,9
0,01
9,94
0,29
0,06
0,02
4586,2
97,41
2,59
TOTAL
%
30,71
8,66
16,54
22,83
5,91
0,39
46,26
633,7
254
NME
216
38
254
30
%
85,04
14,96
254
5219,9
NMI
22
8
30
%
73,34
26,66
30
PESO
4113,3
472,9
4.586,2
%
89,69
10,31
5219,9
Cuadro 95. Contexto del siglo V a.n.e. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
La edad de muerte de estos animales son: un neonato, cuatro
infantiles/juveniles y un subadulto.
Según el desgaste dental, la muestra esta formada por cuatro
individuos cuya edad es de 7-11 meses y por uno de 31-35 meses
(cuadro 100). El grado de fusión ósea nos indica, también una
mayor presencia de animales cuyos huesos no presentan las epífisis soldadas (cuadro 101).
E.silvestres
12%
E.domésticas
88%
Gráfica 25. Importancia de las especies domésticas/silvestres.
148
CB. S V a.n.e
NRD
NR
355
Peso
4586,2
Ifg(g/frg)
12,91
NRI
308
633,7
2,05
NR
663
5219,8
7,87
Cuadro 96. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
Los esqueletos no están completos y son más abundantes los
restos craneales y los huesos de las extremidades anterior y posterior apreciándose un escaso número de elementos del tronco y
de las patas (cuadro 102).
La menor presencia de estas partes del esqueleto puede estar
relacionada bien con el tipo de procesado carnicero realizado
sobre el esqueleto antes de su deposición, o bien con la conservación diferencial, al identificarse una mayor presencia de individuos infantiles y juveniles, con huesos menos compactos.
También ha podido influir el tipo de recogida, dependiendo de si
se utilizó criba o no en la excavación del relleno de la cisterna.
Debido al predominio de animales inmaduros recuperados en
este contexto no han podido tomarse muchas medidas de los
huesos.
Seis huesos de cerdo presentan marcas de carnicería; como
las incisiones localizadas en un fragmento de fíbula, en el cuello y cuerpo de dos escápulas. También hay cortes en una man-
[page-n-162]
119-188
19/4/07
19:53
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Página 149
D
1
I
1
Edad
2-3 MS
1
3-6 MS
Mandíbula
1
9-12 MS
Mandíbula
1
21-24 MS
1
3-4 AÑOS
Mandíbula
1
Mandíbula
2
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
11,1
1,3
5
5
2,5
Oveja
1
0
3
1,5
3,6
Cabra
3
0
6,5
3,5
5,5
TOTAL
15,1
1,3
14,5
10
11,6
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
41
42
25
19
9
Oveja
2
0
6
4
13
Cabra
6
0
13
12
16
TOTAL
49
42
44
35
38
4 AÑOS
Mandíbula
1
2
6-8 AÑOS
Mandíbula
3
1
8-10 AÑOS
Cuadro 97. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Pelvis C
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Meses
6-8
10
3-10
36
30
42
30-36
36-42
36-42
18-24
13-16
NF
4
2
0
1
3
0
1
1
3
3
3
F
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
%F
0
0
100
0
33,3
100
50
0
0
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Radio P
Radio D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
10
36
42
30-36
36-42
20-28
13-16
NF
0
0
0
0
1
0
1
F
4
2
2
1
0
1
3
%F
100
100
100
100
0
100
75
CABRA
Parte esquelética
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Falange 1P
Meses
23-84
11-13
4-9
33-84
24-84
23-36
23-36
23-84
23-60
19-24
23-36
11-15
NF
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
F
1
4
2
1
2
2
1
1
1
3
1
2
%F
33,3
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
66,6
Cuadro 98. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
díbula localizados en el diastema, en una costilla y un radio distal que presenta un corte profundo y una fractura en mitad de la
diáfisis.
Cuadro 99. MUA y NR de los ovicaprinos.
CERDO
Mandíbula
D
1
Mandíbula
I
4
Edad
7-11 MS
1
31-35 MS
Cuadro 100. Desgaste molar cerdo. (D. derecha / I. izquierda).
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
12
42
12
12
42
36-42
24-27
42
42
24
24-30
24-27
24
NF
0
1
1
0
2
1
1
3
3
3
1
1
0
F
3
0
0
2
0
1
0
0
0
1
1
0
2
%F
100
0
0
100
0
50
0
0
0
25
50
0
100
Cuadro 101. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
También hay cinco huesos mordidos por cánidos que presentan mordeduras y arrastres.
El bovino (Bos taurus)
Hemos identificado 21 restos de bovino pertenecientes a un
único individuo. La edad de muerte estimada para este ejemplar
es de dos a tres años (subadulto), presentando alguno de sus huesos las epífisis no fusionadas (cuadro 103).
Este animal está representado por elementos de las patas y por
restos craneales y de los miembros anterior y posterior, con una
baja presencia de huesos del cuerpo. Éstos últimos elementos no
aparecen representados en el cuadro, por tratarse de cuatro pequeños fragmentos de costilla, sin la superficie articular (cuadro 104).
A partir de las medidas de un metacarpo y un metatarso
hemos establecido la altura a la cruz que oscila entre 107 cm y 97
cm. Aunque hay que valorar este dato con prudencia, podemos
apuntar que esta alzada sería menor que la de las razas neolíticas
149
[page-n-163]
119-188
19/4/07
19:53
Página 150
MUA
na y pertenece a un individuo adulto-viejo, con una edad de más
de 20 años. La mandíbula no presenta marcas de carnicería ni
mordeduras de perro.
Cerdo
Cabeza
9,8
Cuerpo
0,2
M. Anterior
5,5
M. Posterior
5,5
Patas
0,9
NR
El gallo (Gallus domesticus)
Este ave está presente en el depósito del siglo V a.n.e. con un
único resto. Se trata de un fragmento de húmero que presenta
mordeduras antrópicas.
Cerdo
Cabeza
31
Cuerpo
24
M. Anterior
11
M. Posterior
15
Patas
7
Cuadro 102. MUA y NR de cerdo.
(Martínez Valle, 1990: 127) y las actuales del País Valenciano
(VV.AA, 1986).
BOVINO
Parte esquelética
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 P
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
En la muestra ósea del siglo V a.n.e. los restos identificados
para esta especie son 8 y pertenecen a un único individuo.
Los elementos distales del ejemplar identificado presentaban las
epífisis soldadas por lo que le atribuimos una edad de muerte
adulta.
Los elementos identificados son los extremos distales de los
miembros anterior y posterior y algunas falanges. Hay también
dos fragmentos de asta, que aparecen en el cuadro del NR (cuadro 105).
MUA
Meses
12-18
42-48
54
24-36
18
18
NF
0
1
0
0
0
0
F
1
0
1
1
1
2
%F
100
0
100
100
100
100
Cuadro 103. Bovino. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
Ciervo
Cabeza
0
Cuerpo
0
M. Anterior
0,5
M. Posterior
0,5
Patas
1,2
NR
Ciervo
MUA
Bovino
Cabeza
1
Cuerpo
0
M. Anterior
1
Patas
2,7
NR
Bovino
Cabeza
3
Cuerpo
4
M. Anterior
2
M. Posterior
2
Patas
M. Anterior
1
M. Posterior
1
Patas
3
Cuadro 105. MUA y NR de ciervo.
Sólo hemos identificado marcas de carnicería en un hueso de
ciervo, se trata de un metacarpo distal derecho que presenta una
fractura en mitad de la diáfisis.
Las medidas obtenidas pertenecen a individuos de complexión similar a la de los ejemplares actuales.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
Hemos determinado 25 restos de conejo que pertenecen a tres
individuos. Dos de los individuos presentan una edad de muerte
adulta y el tercero inmaduro.
Las partes del esqueleto que mejor se conservan son los elementos el miembro anterior y posterior y en un último lugar las
patas (cuadro 106).
Una pelvis presenta incisiones producidas durante el proceso
de desarticulación.
10
Cuadro 104. MUA y NR de bovino.
El asno (Equus asinus)
En este conjunto, hemos identificado un fragmento de mandíbula derecha de asno con un molar tercero, que se recuperó en la
capa 11. El molar tercero presenta un fuerte desgaste de la coro-
150
0
1
M. Posterior
2
Cuerpo
Las marcas de carnicería se reconocieron en tres huesos; en
un metatarso proximal, en un radio proximal y en un fragmento
de costillas. La presencia de estas marcas puede estar relacionada
con la primera fase del descuartizamiento del esqueleto, con el
pelado y desarticulación.
Cabeza
Las aves silvestres
La perdiz común (Alectoris rufa) y la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Los restos de perdiz identificados son cuatro; un coracoides,
un tibiotarso y dos fémures que pertenecen a tres individuos, dos
inmaduros y un adulto.
[page-n-164]
119-188
19/4/07
19:53
Página 151
MUA
Conejo
Cabeza
0
Cuerpo
0
M. Anterior
5
M. Posterior
Patas
NR
4
0,55
Conejo
Cabeza
0
Cuerpo
0
M. Anterior
10
M. Posterior
9
Patas
6
Cuadro 106. MUA y NR de conejo.
La chova está presente con un solo resto, se trata de una ulna
izquierda. Las aves fueron cazadas y posiblemente las dos consumidas.
La perdiz es un ave que habita en las sierras del interior y costeras, en barrancos con abundante matorral y en zonas abiertas
como campos de cultivo (Urios et alii. 1991, 136). La chova es
una especie de zonas de interior montañosas y de sierras prelitorales.
LA MUESTRA ÓSEA DEL SIGLO III A.N.E.
Esta formada por un total de 3.781 huesos y fragmentos
óseos, que suponen un peso de 21.817,7 gramos.
CASTELLET DE BERNABÉ s.III
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Conejo
Liebre
NR
1311
102
135
341
171
6
184
196
2
%
53,55
4,17
5,51
13,93
6,99
0,25
7,52
8,01
0,08
NME
719
87
87
206
57
6
76
62
2
TOTAL DETERMINADOS
2448
64,74
1138
195
TOTAL INDETERMINADOS
1333
2448
TOTAL
3781
CASTELLET DE BERNABÉ s.III
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
2066
382
2448
%
84,39
15,61
Indeterminados
Costillas
TOTAL INDETERMINADOS
1138
195
1333
85,38
14,62
TOTAL
3781
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los restos de oveja y cabra son los más numerosos. Se han
identificado un total de 1.548 huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a 36 individuos, de los que hemos determinado 12 como
ovejas y 10 como cabras, lo que nos indica un equilibrio entre
ambas especies.
1302
Indeterminados
Costillas
Los restos de este contexto cronológico proceden de espacios
de circulación (catas 4,10, 11, 23, 25, 28, 31, y el Pasillo Este de
la Casa grande) y de siete departamentos (departamentos 12, 13,
21, 24, 26, 29 y 30).
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en
un 64,65% del total, quedando un 35,35% como fragmentos de
diáfisis y de costillas indeterminadas de animales de talla mediana como la oveja y el cerdo (meso mamíferos) y de talla grande
como el caballo o la vaca (macro mamíferos) (cuadro 107).
Los restos determinados tienen un peso medio de 6,35 gramos, mientras que el peso medio de los restos indeterminados es
de 2,34 gramos (cuadro 108).
El cálculo del logaritmo entre el NR/NME es de 0,46.
En la conservación de la muestra han influido varios factores de modificación, entre los que destacamos la acción antrópica, puesta de manifiesto por las marcas de carnicería, la acción
de los carnívoros (principalmente cánidos) y la acción del
fuego.
Del total de restos identificados sólo hay un 6,5% que presenta modificaciones. Entre los 246 huesos y fragmentos alterados, hemos distinguido huesos mordidos (HM, 22,76%), huesos
regurgitados (HR, 3,25%), huesos quemados (HQ, 52,03%) y
huesos con marcas de carnicería (MC, 21,95%) (gráfica 26).
%
55,22
6,68
6,68
15,82
4,38
0,46
5,84
4,76
0,15
NMI
36
12
10
12
5
1
4
5
1
%
41,86
13,95
11,63
13,95
5,81
1,16
4,65
5,81
1,16
%
53,84
5,58
5,94
8,12
13
2085
14,2
2
13,40
0,09
0,01
15563,7
86
PESO
8380
869
925
1264,5
2024
85,67
2787,5
339,5
35,26
3127
1302
NME
1162
140
1302
86
NMI
76
10
86
21818
86
%
88,38
11,62
PESO
13462,5
2101,2
15.563,7
%
86,50
13,50
2787,5
339,5
3127
1302
%
89,25
10,75
14,33
89,15
10,85
21818
Cuadro 107. Contexto del siglo III a.n.e. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
151
[page-n-165]
119-188
19/4/07
19:53
CB. S III a.n.e
NRD
Página 152
NR
2448
Peso
15563,7
Ifg(g/frg)
6,35
OVICAPRINO
Mandíbula
D
1
I
1
Edad
2-6 MS
NRI
1333
3121
2,34
Mandíbula
2
2
6-12 MS
NR
3781
21818
5,77
Mandíbula
3
4
21-24 MS
Mandíbula
1
3
2-3 AÑOS
Mandíbula
5
5
4-6 AÑOS
Mandíbula
3
4
6-8 AÑOS
Mandíbula
0
1
6-10 AÑOS
Cuadro 108. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
Las partes anatómicas mejor representadas son la cabeza y
las patas. Según el MUA, en el grupo de los ovicaprinos el elemento más común son las mandíbulas, los dientes aislados y los
maxilares con dientes. En las ovejas observamos que el hueso
más abundante es el astrágalo y en las cabras los cuernos (cuadro 109).
60
50
40
30
20
10
0
HM
HQ
HR
MC
Gráfica 26. Huesos modificados (%).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
88,6
9,67
13,5
3,5
13,7
Oveja
3
2
5
3,5
29,5
Cabra
10,05
0
2,5
1,5
16
TOTAL
101,65
11,67
21
8,5
59,2
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
733
35
167
194
182
Oveja
10
2
13
11
66
Cabra
52
10
17
6
50
TOTAL
795
47
197
211
298
Cuadro 109. MUA y NR de los ovicaprinos.
El peso de los huesos supone un 65% del total, lo que nos
indica una preferencia en el consumo de la carne de estas especies. Las edades de muerte determinadas según el grado de desgaste molar, indican el sacrificio de un animal menor de 6 meses,
dos de 6-12 meses, cuatro de 21-24 meses, tres de 2-3 años, cinco
de 4-6 años y uno de 6-10 años. Observándose una preferencia en
el consumo de animales juveniles, subadultos y adultos-viejos
(cuadro 110).
El grado de osificación también nos indica que tanto en cabra
como en oveja hay una selección en el sacrificio de animales
mayores de 11 y 23 meses (cuadro 111).
152
Cuadro 110. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
La altura a la cruz de las ovejas y cabras calculada a partir de
la longitud máxima de metacarpos y metatarsos nos informa de
que la talla de las ovejas oscila desde los 52 hasta los 61 cm.
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis C
Tibia D
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
6-8
36-42
10
3-10
36
30
18-28
42
18-24
6-16
6-16
NF
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
F
12
1
5
1
1
2
2
1
5
11
13
%F
92,3
100
100
100
50
100
100
100
83,33
100
100
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Meses
6-8
36-42
10
36
18-28
42
36-42
36-42
18-24
20-28
NF
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
F
2
1
6
1
3
2
0
1
5
4
%F
100
100
100
100
60
100
0
0
100
100
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1P
Meses
9-13
11-13
4-9
24-84
23-36
23-60
19-24
23-60
23-36
11-15
NF
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
F
1
1
2
1
5
1
2
1
0
10
%F
100
100
100
100
100
100
100
50
0
90,9
Cuadro 111. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
[page-n-166]
119-188
19/4/07
19:53
Página 153
Para la cabra es de 54 y 55 cm. Entre las ovejas hemos distinguido a un macho y entre las cabras a un macho y una hembra.
Hay alteraciones óseas producidas por la acción del fuego,
por los cánidos y por los humanos. Hemos identificado 59 restos
de ovicaprinos afectados por fuego. Abundan las marcas producidas por perros, agrupadas en dos categorías: mordeduras de las
que hemos identificado 30 huesos, y las producidas por los jugos
gástricos presentes en cuatro huesos. Respecto a las marcas antrópicas hemos identificado 31 restos con marcas del procesado carnicero. Estas marcas de carnicería responden al proceso de desarticulado y troceado del esqueleto.
El cerdo (Sus domesticus)
Es la segunda especie más frecuente en este contexto cronológico, con 341 restos identificados que pertenecen a doce individuos.
Las partes anatómicas mejor representadas son los restos craneales y los huesos del miembro anterior de la pata derecha;
curiosamente hay menos de la izquierda (cuadro 112).
MUA
Cabeza
20,96
2,2
M. Anterior
11,5
M. Posterior
Patas
4
2,22
NR
Cerdo
Cabeza
211
Cuerpo
10
M. Anterior
32
Patas
NF
1
0
0
2
0
0
1
1
1
0
2
2
2
F
8
4
3
1
4
2
1
1
2
1
3
4
1
%F
88,8
100
100
33,3
100
100
50
50
66,6
100
60
66,6
33,3
Cuadro 114. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
El bovino (Bos taurus)
En el contexto del siglo III a.n.e hay 171 restos pertenecientes a cinco individuos. Las partes anatómicas que cuentan con
más elementos son la cabeza y las patas, siendo muy escasos los
restos del miembro anterior y del posterior (cuadro 115).
51
M. Posterior
Meses
12
12
12
42
36-42
24-27
42
24
42
24-30
24-27
24
12
La altura a la cruz la hemos calculado a partir de los
astrágalos dando unas tallas que oscilan entre 59,6 cm hasta
63,3 cm.
Entre las modificaciones que presentaban los huesos de esta
especie hemos identificado 38 restos quemados, 13 mordidos por
cánidos, 3 regurgitados por cánidos y 10 con marcas de carnicería. Estas fueron producidas durante el proceso de desarticulación, durante el troceado del esqueleto y en algunos durante el
descarnado.
Cerdo
Cuerpo
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia D
Fíbula P
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 P
37
Cuadro 112. MUA y NR de cerdo.
MUA
Bovino
Cabeza
El cerdo aunque es la segunda especie más frecuente ocupa
un cuarto lugar en el consumo, ya que el peso de los huesos supone un 8,12 % del total.
Las edades de muerte de los individuos consumidos según el
grado de desgaste dental, nos indican la presencia de dos animales neonatos (que tal vez no fueron consumidos), uno con
una edad de muerte entre 7 y 11 meses, cuatro entre 17-22
meses, cuatro entre 31-35 meses y uno mayor de 35 meses (cuadro 113). El grado de osificación de los huesos también indica
una mayor abundancia de animales mayores de 22-24 meses
(cuadro 114).
5,9
Cuerpo
2,1
M. Anterior
1
M. Posterior
1
Patas
NR
6,1
Bovino
Cabeza
89
Cuerpo
14
D
2
Edad
0-1 MS
1
Mandíbula
I
7-11 MS
Mandíbula
4
1
17-22 MS
Mandíbula
4
2
31-35 MS
Mandíbula
2
1
más de 35 MS
Cuadro 113. Desgaste molar cerdo. (D. derecha / I. izquierda).
15
M. Posterior
26
Patas
CERDO
Mandíbula
M. Anterior
27
Cuadro 115. MUA y NR de bovino.
El peso de estos restos nos indica que se trata, junto al ciervo, de la segunda especie más consumida en el poblado
(8,12%).
Por la presencia de restos mandibulares hemos determinado
una edad de muerte subadulta para cuatro individuos, precisando
para dos de ellos una edad comprendida entre los dos y tres años
153
[page-n-167]
119-188
19/4/07
19:53
Página 154
BOVINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
I
1
1
2
Edad
24-30 MS
28-36 MS
más de 36 MS
Cuadro 116. Desgaste molar bovino. (D. derecha / I. izquierda).
y un animal que presentaba un desgaste molar propio de un individuo adulto-viejo (cuadro 116).
Todos los huesos postcraneales estaban fusionados por lo que
podemos deducir que la muerte de los animales se produjo después de los 36 meses.
En cuanto a las medidas no hay huesos completos con los que
se pueda calcular la estatura.
Respecto a las alteraciones diferenciadas en los huesos hemos
identificado 12 restos con quemaduras producidas por la acción
del fuego, 4 huesos mordidos por cánidos y 9 restos con marcas
de carnicería producidas durante el troceado del esqueleto.
El caballo (Equus caballus)
El caballo está presente con dos incisivos y cuatro molares
pertenecientes a un animal bastante viejo, según indica el acusado desgaste de la corona. Todos los restos fueron hallados en la
calle.
Los huesos de ciervo presentan tres tipos de alteraciones. Hay
17 restos quemados por el fuego, 11 mordidos por cánidos y finalmente en 9 huesos hemos observado marcas de carnicería que
corresponden a dos momentos del procesado cárnico. Hay marcas
de desarticulación producidas en un primer momento y marcas
producidas durante el troceado de las partes del esqueleto.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
El conejo y la liebre son las segundas especies silvestres más
importantes. Los restos de conejo son 196, mientras que de liebre
sólo hemos determinado dos restos. Esto puede ser debido a las
características del terreno, más apropiado para el conejo y a la vez
a la mayor densidad de población que adquiere esta especie en los
ecosistemas mediterráneos.
Los huesos de conejo pertenecen a cinco individuos: cuatro
adultos y un inmaduro. Mientras que de liebre hay dos restos de
un individuo adulto.
En el conejo los huesos más frecuentes son los del miembro
anterior y en la liebre los únicos restos diferenciados también son
del miembro anterior (cuadro 118).
MUA
Conejo
Cabeza
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
Entre las especies silvestres, el ciervo es la primera en cuanto a importancia económica en el contexto del siglo III a.n.e. Se
han recuperado 184 restos que pertenecen a cuatro individuos,
representados anatómicamente por los elementos de las patas y en
menor medida por las restantes unidades anatómicas (cuadro 117).
1,5
Cuerpo
1,36
M. Anterior
M. Posterior
Patas
NR
11
5
3,9
Conejo
Cabeza
30
Cuerpo
92
M. Anterior
MUA
Ciervo
27
M. Posterior
19
28
Cabeza
3,7
Patas
Cuerpo
1,5
Cuadro 118. MUA y NR de conejo.
M. Anterior
5
M. Posterior
2,5
Patas
11,6
NR
Cabeza
Ciervo
52
Cuerpo
4
M. Anterior
25
M. Posterior
35
Patas
68
Cuadro 117. MUA y NR de ciervo.
El ciervo fue junto con el bovino la segunda especie en
importancia para el consumo (13,40). Para dos de los cuatro individuos hemos establecido una edad de muerte juvenil y adulta,
según el grado de desgaste que presentaban los dientes de las
mandíbulas.
Las medidas nos indican la presencia de dos individuos no
adultos y de un adulto, de los cuales uno era un macho y dos
hembras.
154
El aporte cárnico de estas especies es muy puntual y
podría ser considerado como un complemento excepcional
(0,10%).
Cuatro huesos de conejo y uno de liebre presentaban modificaciones. Entre los huesos de conejo hemos identificado tres
restos con marcas de origen antrópico; una escápula y una pelvis con incisiones producidas durante el proceso de desarticulación y una ulna con mordeduras humanas en la superficie proximal.
Un calcáneo de esta especie presenta alteraciones por jugos
gástricos, signo de haber sido regurgitado por un perro.
También hay un hueso de liebre quemado.
5.7.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
Antes de hacer una valoración del conjunto hay que llamar la
atención sobre las diferencias observadas en la dispersión de los
restos y sobre las características de los contextos espaciales donde
se recuperaron.
[page-n-168]
19:53
Página 155
El material del siglo V a.n.e. proviene de un depósito
cerrado, estructura que contiene pese a sus menores dimensiones más material óseo que los distintos departamentos del
siglo III a.n.e. La fauna del siglo III a.n.e procede de departamentos y mayoritariamente de espacios abiertos, como la calle
y la plaza.
El depósito del siglo V a.n.e. presentaba en sus capas 9, 10 y
11 abundante material faunístico. Un gran número de los huesos
de oveja, cabra y cerdo estaban enteros y algunas partes anatómicas se enterraron articuladas. Del cerdo hay que señalar que los
restos de las patas son muy escasos. Los huesos de los mamíferos
de talla superior como el bovino y el ciervo, presentan marcas de
fractura en las diáfisis y sólo aparecen articulados los huesos de
las patas. En los mamíferos de menores dimensiones, como el
conejo se aprecia una ausencia de los restos craneales (gráfica 27).
Otra característica de este material es la ausencia de determinadas partes anatómicas, tanto de los mamíferos como de las
aves domésticas y silvestres, estas últimas presentes con muy
pocos elementos. Esta ausencia puede estar condicionada por dos
motivos: por una recogida no exhaustiva del material o porque
no fueron depositadas por quienes crearon y llenaron esta estructura.
Hay que señalar la presencia de marcas de carnicería que nos
indican un procesado del esqueleto del animal antes de ser depositado y la identificación de mordeduras de perros en los huesos,
acción que podemos interpretar como producida durante un espacio temporal en el que el depósito estuvo abierto y los perros
actuaron sobre los huesos antes de ser cubierto por las capas 9 y
10, o que los restos procedieran de otro espacio donde actuaron
estos animales antes de ser depositados en la cisterna.
Del uso del principal grupo de especies presentes en este contexto, los ovicaprinos, podemos establecer a partir de la edad de
sacrificio de 12 individuos un aprovechamiento principalmente
cárnico, seguido de la explotación en menor medida lanera
y láctea.
Sobre la fauna del siglo III hay que comenzar refiriéndose a
su distribución espacial. La dispersión de los restos, sigue la
misma pauta que la observada en otros yacimientos ibéricos
como en el Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) y en Los
Villares (Caudete de las Fuentes) donde siempre son más abun-
dante en los espacios abiertos, calles y plazas que en los departamentos.
El material faunístico del Castellet se encontraba concentrado
prácticamente en la calle tanto en las capas de derrumbe e incendio del último suelo de ocupación como en el estrato identificado
sobre el primer suelo de ocupación. En los dos niveles diferenciados en el siglo III a.n.e. parece evidente que la calle funcionó
como un contenedor de desperdicios (gráfica 28). Las partes anatómicas de las diferentes especies allí identificadas, corresponden
a desperdicios de comida, desechos vertidos a la calle durante el
momento de ocupación y también basura integrada en las tierras
utilizadas para nivelar las zonas de paso antes de la construcción
del último suelo de ocupación del poblado.
Una característica que hemos observado en los restos óseos
de este espacio de circulación es la presencia de marcas de carnicería, de mordeduras y de alteraciones producidas por los procesos digestivos de los perros, así como los huesos quemados procedentes del nivel de incendio.
Los departamentos han proporcionado escaso material faunístico, aunque hay que señalar que el departamento 26 contenía
una mayor concentración de huesos que el resto de los recintos.
La funcionalidad de este departamento no está clara, pero su cercanía a los departamentos 12 y 13 relacionados con actividades
metalúrgicas nos lleva a pensar que se trata de un almacén o zona
de acumulación de huesos que serán utilizados en este tipo de
actividades, como ya se ha observado en el yacimiento del Puntal
dels Llops (Ferrer Eres, 2002: 203).
Establecer el tipo de explotación ganadera desarrollada en el
poblado durante el siglo III a.n.e, a partir de los resultados obtenidos en la calle es sin duda un tanto arriesgado, ya que desconocemos el contenido de los vertederos que deberían estar localizados extramuros de los departamentos, como ocurre en otros asentamientos como en la Bastida. Antes de entrar a considerar esta
cuestión hay que tener en cuenta que la muestra analizada procede de un espacio transitado, donde los desperdicios óseos depositados han sido alterados considerablemente por los perros, quienes probablemente han influido negativamente en la supervivencia de muchos restos, como son los huesos de animales infantiles
(Iborra, 2000: 81).
Al cotejar los resultados faunísticos con los obtenidos
por Martínez Valle (1987-88) (gráfica 29), hemos observa-
16
14
12
Ovicaprino
10
Cerdo
8
Bovino
6
Asno
Ciervo
4
Conejo
2
ta
s
os
.P
M
M
.A
nt
te
rio
er
io
r
r
rp
o
Cu
e
ez
a
0
Pa
19/4/07
Ca
b
119-188
Gráfica 27. Unidades anatómicas de las principales especies (MUA).
155
[page-n-169]
19/4/07
19:53
Página 156
100
90
80
70
60
100%
80%
Co/Lie
Ciervo
Caballo
Bovino
Cerdo
Ovicaprino
60%
50
40
30
20
10
0
40%
20%
Dpt.12 Dpt.13 Dpt.21 Dpt.24 Dpt.26 Dpt.29 Dpt.32 Dpt.33 Calle
0%
Gráfica 28. Distribución del NR.
NR (8788)
NR
NMI
(87-88)
NMI
Gráfica 29. Comparación de los resultados de Martínez Valle
(198788) con los datos actuales a partir del NR y NMI.
do la misma frecuencia en cuanto a la importancia relativa
de las diferentes especies identificadas. Aunque en nuestro
estudio en el grupo de los ovicaprinos, los restos de oveja y
los de cabra mantienen un equilibrio. En cuanto al consumo
de las especies observamos que se amplía el espectro de
edades sacrificadas en el grupo de los ovicaprinos y en el
cerdo. También en el bovino hemos identificado la muerte
de un animal viejo además de los sacrificios de subadultos.
Los animales más jóvenes fueron destinados para el consumo.
Nuestro estudio nos indica una preferencia en el consumo de
oveja y cabra, especies principales en el aporte nutricional para
los pobladores. En un segundo lugar se consume la carne del
ganado vacuno y del ciervo, en un tercer lugar la de cerdo y, finalmente, la de conejos y liebres.
Los huesos de ovicaprinos identificados proceden de animales consumidos. Pero también hay que valorar la producción de
otros bienes como el estiércol, la lana, la piel y los huesos. La
escasa presencia de muerte infantil puede deberse a la acción de
los perros, animales que han podido consumir fácilmente los huesos de inmaduros.
La imagen que nos transmite el análisis faunístico es un cuadro ganadero muy diversificado. Todas las especies domésticas
están representadas si bien la cabaña ganadera predominante es la
de los ovicaprinos, característica general de los paisajes mediterráneos (gráfica 30).
Esta cabaña mixta, de pequeño tamaño se adapta bien a las
necesidades de una comunidad agrícola, asentada en un paisaje
de media montaña. El tipo de explotación de esta cabaña puede
interpretarse de dos formas. Como observamos en la gráfica 31,
los animales son sacrificados en casi todos los grupos de edad,
por lo que se aprovecharía la carne, si bien hay una presión en la
muerte de animales adultos y viejos. Se advierte además que en
edades menores aunque hay sacrificio, se trata de pocos animales muertos, por lo que observamos que el rebaño superviviente
está formado principalmente por grupos de edad infantiles y
jóvenes.
60
50
NR
40
NME
NMI
30
PESO
20
10
Li
eb
re
Co
ne
jo
Ci
erv
o
Ca
ba
llo
Bo
vin
o
Ce
rd
o
Ca
br
a
Ov
eja
0
Ov
ica
pr
ino
119-188
Gráfica 30. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
156
[page-n-170]
119-188
19/4/07
19:53
Página 157
120
100
80
%Muertes
%Superviviemtes
60
40
20
0
0-2 MS
2-6 MS
6-12
MS
1,-2
2,-3
4,-6
6,-8
8,-10
AÑOS
Gráfica 31. Grupo Ovicaprinos. Cuadro de edades de los animales muertos y supervivientes a partir del % del NMI.
La primera interpretación es que nos encontramos ante un
sistema poco estructurado, donde se comen a los animales adultos (gráfica 31). Lo que parece más probable, es que el sacrificio
se centra en el grupo de reproductores de 4 a 6 años, para controlar la estructura del rebaño. Con los animales supervivientes,
infantiles, jóvenes y subadultos, al no ser sacrificados, podemos
apuntar la posibilidad de que se consuman fuera del poblado. Por
tanto la explotación del rebaño parece estar orientada hacia la
producción de “animales para la venta”, además de aprovechar
otros recursos como el lanero, el lácteo y el cárnico. Hay que
considerar que la gráfica 31, refleja la presencia de ovejas y de
cabras, por lo que la mayor presencia de animales sacrificados a
edad adulta, nos permite considerar una explotación láctea en el
caso de las cabras.
La comunidad del Castellet también mantenía una pequeña piara de cerdos que podría localizarse en las inmediaciones
del poblado, en arboledas aclaradas dentro de cercados, o
incluso en espacios de pequeño tamaño anexos a los departamentos.
En cuanto a las especies silvestres hemos observado que los
recursos que ofrece el entorno son importantes por lo que cazan
mamíferos y aves. Además aprovechan las astas de los ciervos,
recogidas en el entorno donde se movían estos animales, posiblemente para manufacturar instrumentos. La caza de ciervos infantiles y adultos nos indica que se trata de una actividad no selectiva.
En resumen podemos concluir que la fauna del Castellet de
Bernabé durante el siglo III a.n.e, responde a una economía que
explota un amplio espectro de productos animales, y dedica una
parte de los excedentes a la venta, intercambio tributario hacia la
ciudad. Hacia el 200 a.n.e, en el Castellet de Bernabé la economía
no produce excedentes y todos los animales que se mantienen son
para el autoconsumo.
5.7.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
CASTELLET DE BERNABÉ, SIGLO V A.N.E.
CB V
OVICAPRINO
Cuerna
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
V. torácicas
V. lumbares
Costillas
Escápula D
Escápula fg
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
I
F
D
I
NF
D
9
6
2
3
4
4
4
4
1
Fg
3
1
11
2
2
5
22
2
1
2
1
2
2
1
3
Fg
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
…/…
157
[page-n-171]
119-188
19/4/07
19:53
Página 158
…/…
…/…
CB V
OVICAPRINO
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso diáfisis
Metatarso D
F
D
1
1
1
I
3
Fg
1
NF
D
1
2
3
I
4
OVICAPRINO
NR Fusionados
97
NR No Fusionados
39
Total NR
136
NMI
12
NME
78
MUA
24,9
Peso
1405,6
CB V
OVICAPRINO
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
V. torácicas
V. lumbares
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
F
I
9
4
4
13
2
NF
D
6
4
4
I
2
1
2
1
D
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
OVICAPRINO
NME
Mandíbula y dientes (2) 20
Diente sup (12)
9
Diente inf (18)
8
Torácicas (13)
13
Lumbares (6,7)
2
Escápula D (2)
4
Húmero D (2)
2
Radio P (2)
1
1
1
1
1
1
MUA
10
0,7
0,4
1
0,3
2
1
0,5
2
2
3
Fg
OVICAPRINO
NME
Radio D (2)
1
Ulna P (2)
3
Metacarpo P (2)
1
Pelvis acetábulo (2)
1
Fémur P (2)
2
Fémur D (2)
1
Tibia P (2)
3
Tibia D (2)
3
Metatarso D (2)
4
CB V
OVEJA NR/NME
Cuerna1
Radio P
Radio D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1P
Falange 1D
MUA
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
1,5
1,5
2
F
I
1
2
1
1
1
D
2
1
1
1
1
2
2
1
3
3
OVEJA
Cuerna (2)
Radio P (2)
Radio D (2)
Pelvis acetábulo (2)
Tibia P (2)
Astrágalo (2)
Metatarso P (2)
Falange 1 P (8)
Falange 1 D (8)
NME
2
4
2
2
1
1
4
3
3
OVEJA
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
PESO
NF
D
1
23
2
25
2
22
8,6
309,8
CB V
CABRA NR/NME
Cuerna
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
MC P
MUA
1
2
1
1
0,5
0,5
2
0,3
0,3
F
I
5
1
1
1
2
NF
D
1
I
D
2
3
1
1
2
1
1
…/…
…/…
158
[page-n-172]
119-188
19/4/07
19:53
Página 159
…/…
…/…
CB V
CABRA NR/NME
MC D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
MT P
MT D
Falange 1P
Falange 1D
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
I
1
1
1
1
2
1
1
1
36
6
42
5
42
19
510,4
CABRA
NME
Cuerna (2)
6
Húmero P (2)
3
Húmero D (2)
4
Radio P (2)
2
Radio D (2)
2
Ulna P (2)
2
Metacarpo P (2)
3
Metacarpo D (2)
2
Pelvis acetábulo (2)
1
Fémur P (2)
1
Tibia P (2)
2
Tibia D (2)
3
Astrágalo (2)
2
Metatarso P (2)
3
Metatarso D (2)
1
Falange 1 P (8)
3
Falange 1 D (8)
2
CB V
BOVINO
Cuerna
Condilo occipital
Mandíbula y dientes
Costillas
Radio P
Ulna P
Carpal radial
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Patela
Calcáneo
Metatarso P
I
NF
D
1
I
D
1
3
1
1
1
1
1
1
MUA
3
1,5
2
1
1
1
1,5
1
0,5
0,5
1
1,5
1
1,5
0,5
0,3
0,2
F
D
Fg
1
NF
D
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CB V
BOVINO
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1P
Falange 3C
I
Fg
1
NF
D
1
1
1
BOVINO
NME
Occipital (2)
1
Mandíbula y dientes (2)
1
Radio P (2)
1
Ulna P (2)
1
C.radial (2)
1
Metacarpo P (2)
1
Metacarpo D (2)
1
Pelvis acetábulo (2)
1
Patela (2)
1
Calcáneo (2)
1
Metatarso P (2)
2
Metatarso D (2)
1
Falange 1 P (8)
1
Falange 3 (8)
1
NR Fusionados
20
NR No Fusionados
1
Total NR
21
NMI
1
NME
15
MUA
6,7
Peso
720
CB V
CERDO
Occp
Órbita sup.
Órbita inf.
Max+dient.
Mand.+dient.
Mandíbula
Diente Sup.
Diente Inf.
Torácicas
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
MC IV D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Fíbula diáfisis
F
D
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,1
0,1
I
F
D
I
NF
D
2
2
3
3
1
2
3
2
1
4
2
3
1
Fg
2
Fg
4
20
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
3
1
…/…
…/…
159
[page-n-173]
119-188
19/4/07
19:53
Página 160
CB V
CERDO
Calcáneo
MT III D
Falange 1P
Falange 1D
F
D
…/…
CB V
CERDO NME
Órbita sup.
Max+dient.
Mand.+dient.
Diente Sup.
Diente Inf.
Torácicas
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
MC IV D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
MT III D
Falange 1P/1D
I
I
1
1
2
2
F
I
2
3
3
2
NF
I
D
3
2
4
2
3
4
1
D
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
CERDO
NME
Órbita sup (2)
2
Maxilar y dientes (2)
6
Mandíbula y dientes (2) 11
Diente sup (20)
2
Diente inf (20)
4
Torácicas (14/15)
4
Escápula D (2)
3
Húmero P (2)
1
Húmero D (2)
1
Radio P (2)
2
Radio D (2)
2
Ulna P (2)
2
Metacarpo D (8)
1
Fémur P (2)
1
Fémur D (2)
3
Tibia P (2)
3
1
1
1
2
3
3
1
1
4
CERDO
NR Fusionados
59
NR No Fusionados
29
Total NR
88
NMI
7
NME
58
MUA
21,9
Peso
1166,9
Fg
…/…
CERDO
Tibia D (2)
Calcáneo (2)
Metatarso D (8)
Falange 1 P (16)
Falange 1 D (16)
NME
4
1
1
2
2
MUA
2
0,5
0,1
0,1
0,1
I
F
D
CB V
CIERVO
Asta
Radio D
Metacarpo D
Tibia D
Metatarso D
Falange 2 P
Falange 2 D
TOTAL
NR CIERVO
NMI
NME
MUA
Peso
2
8
1
6
2,2
455,8
CIERVO
Radio D (2)
Metacarpo D (2)
Tibia D (2)
Metatarso D (2)
Falange 2 P (8)
Falange 2 D (8)
NME
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
NR
NMI
NME
MUA
MUA
1
3
5,5
0,1
0,2
0,2
1,5
0,5
0,5
1
1
1
0,1
0,5
1,5
1,5
Fg
2
1
CB V
ASNO
Mandíbula y dientes
…/…
160
Fg
NF
D
1
1
4
2
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
1
1
1
0,5
CB V
CONEJO
Escápula D
Radio P
Radio D
Ulna P
Ulna D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
MT III P
F
I
1
1
1
1
D
1
F
D
1
1
I
NF
D
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
…/…
[page-n-174]
119-188
19/4/07
19:53
Página 161
…/…
CB V
CONEJO
MT III D
MT II P
MT II D
Falange 1C
F
I
1
1
1
D
I
1
D
CHOVA PIQUIRROJA
MUA
Peso
I
MUA
0,5
1,5
1
1,5
0,5
0,5
1
1,5
0,5
0,5
0,2
0,3
0,05
F
D
1
1
Fg
I
NF
D
2
1
1
1
7
1
7
3,5
2,8
GALLO
Húmero
NR
NMI
NME
I
1
1
0,6
CHOVA PIQUIRROJA
Ulna D
NR
NMI
NME
F
I
1
1
1
1
…/…
F
D
F
I
0,5
0,9
CASTELLET DE BERNABÉ S. III
1
CONEJO
NME
Escápula D (2)
1
Radio P (2)
3
Radio D (2)
2
Ulna P (2)
3
Ulna D (2)
1
Pelvis acetábulo (2)
1
Fémur P (2)
2
Fémur D (2)
3
Tibia P (2)
1
Tibia D (2)
1
Metatarso P (8)
2
Metatarso D (8)
3
Falange 1 (18)
1
NR Fusionados
16
NR No Fusionados
9
Total NR
25
NMI
3
NME
24
MUA
9,55
Peso
13,4
CB V
PERDIZ
Coracoid P
Coracoid D
Tibio tarso P
Fémur P
Fémur D
NR
NMI
NME
MUA
Peso
…/…
NF
Fg
1
Fg
CB III
OVICAPRINO
Cuerna
Cráneo
Occipital
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Hioides 2
Atlas
1
Axis
5
V. cervicales
V. torácicas
V. lumbares
Vértebras indet.
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P 1
Radio diáfisis
Radio D 1
Ulna P 2
Ulna diáfisis
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Patela 1
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D 4
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metapodios
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3
I
13
27
173
91
F
D
24
62
3
1
15
30
167
70
Fg
I
NF
D
1
30
1
3
1
3
2
6
1
1
6
2
1
3
Fg
2
2
3
14
12
2
10
1
1
1
69
3
2
54
1
9
1
1
2
1
1
1
2
28
1
1
3
60
3
120
1
1
3
3
5
6
3
2
1
1
1
1
3
1
9
72
11
1
3
3
3
8
1
3
161
[page-n-175]
119-188
19/4/07
19:53
Página 162
…/…
CB III
OVICAPRINO NME
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Hioides
Atlas
Axis
V. cervicales
V. torácicas
V. lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Patela
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
I
13
27
173
91
2
1
5
2
1
3
NF
D
1
15
30
167
70
2
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
3
8
8
1
MUA
0,5
15,5
33
28,5
9,1
2
1
5
0,8
0,07
0,8
…/…
162
1
3
1
3
2
1278
33
1311
36
719
127
8380
CB III
OVICAPRINO
NME
Órbita superior
1
Maxilar y dientes
31
Mandíbula y dientes 66
Diente Superior
342
Diente Inferior
165
Hioides
2
Atlas
1
Axis
5
V. cervicales
4
V. torácicas
1
V. lumbares
5
D
2
12
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
3
8
9
5
3
1
I
1
CB III
OVICAPRINO
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Patela
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3
CB III
OVEJA NR
Cuerna
Cráneo
Órbita superior
Mandíbula y dientes
Hioides
Atlas
Axis
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centro Tarsal
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2 C
NME
13
1
5
1
2
2
1
1
3
2
1
1
6
2
6
11
12
13
11
2
MUA
6,5
2
2,5
0,5
1
1
0,5
0,5
1,5
1
0,5
0,5
3
1
3
1,3
1,5
1,6
1,3
0,2
I
1
F
D
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Fg
I
NF
D
Fg
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
1
1
1
1
4
3
12
5
1
5
2
10
1
1
5
2
1
2
2
3
1
[page-n-176]
119-188
19/4/07
19:53
Página 163
…/…
OVEJA
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
98
4
102
12
87
42,5
869
CB III
F
OVEJA NME
I
Cuerna
1
Mandíbula y dientes 2
Hioides
1
Atlas
1
Axis
1
Escápula D
1
Húmero P
1
Húmero D
1
Radio D
Carpal intermedio
1
Carpal 2/3
Metacarpo P
1
Metacarpo D
1
Fémur D
Tibia P
Tibia D
3
Astrágalo
12
Calcáneo
5
Centro Tarsal
1
Metatarso P
5
Metatarso D
2
Falange 1C
1
Falange 2 C
2
CB III
OVEJA
Cuerna
Mandíbula
Hioides
Atlas
Axis
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Carpal intermedio
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centro Tarsal
CB III
OVEJA
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2P
Falange 2 D
NME
2
3
1
1
1
2
1
6
1
2
1
7
5
1
1
5
22
6
2
NF
D
1
1
I
D
1
5
1
1
1
6
2
1
2
10
1
1
5
2
MUA
1
1,5
0,5
1
1
1
0,5
3
0,5
1
0,5
3
1,5
0,5
0,5
2,5
11
3
1
1
1
1
CB III
CABRA NR
Cuerna
Cráneo
Órbita superior
Mandíbula y dientes
Diente inferior
Costillas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Carpal radial
Carpal ulnar
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
NME
10
4
1
1
2
2
MUA
5
2
0,3
0,3
0,2
0,2
I
7
F
D
10
2
1
NF
Fg
18
7
I
D
6
1
10
1
1
1
1
12
1
1
1
3
2
2
3
1
4
1
1
1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
6
1
4
1
1
5
CABRA
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
132
3
135
10
87
30,5
925
CB III
CABRA NME
Cuerna
Mandíbula y dientes
Diente inferior
I
7
2
1
1
F
NF
D
10
1
I
D
…/…
…/…
163
[page-n-177]
119-188
19/4/07
19:53
Página 164
…/…
CB III
CABRA NME
Escápula D
Húmero D
Radio P
Ulna P
Carpal radial
Carpal ulnar
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
F
I
1
1
1
D
I
CB III
CERDO NR
Atlas
V. torácicas
Vértebras indet.
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo IV P
Metacarpo IV D
Pelvis
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Fíbula P
Fíbula diáfisis
Fíbula D
Astrágalo
Calcáneo
Cuneiforme
Metatarso III P
Metatarso III D
Metatarso IV P
Metatarso IV D
Metatarso II D
Metapodios
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3 C
D
1
1
1
1
3
2
1
4
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
6
7
5
5
CABRA
NME
Cuerna
17
Mandíbula y dientes
3
Diente inferior
1
Escápula D
1
Húmero D
1
Radio P
2
Ulna P
1
Carpal radial
1
Carpal ulnar
1
Metacarpo P
5
Metacarpo D
5
Fémur D
1
Tibia D
2
Astrágalo
6
Calcáneo
2
Metatarso P
3
Metatarso D
1
Falange 1 P
11
Falange 1 D
11
Falange 2 P
6
Falange 2 D
6
CB III
CERDO NR
Cráneo
Occipital
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Canino
Hioides
…/…
NF
I
3
4
33
27
2
1
4
4
1
1
1
MUA
8,5
1,5
0,05
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
2,5
2,5
0,5
1
3
1
1,5
0,5
1,3
1,3
0,7
0,7
F
D
1
1
10
18
29
5
Fg
41
2
2
6
14
1
I
1
1
1
2
NF
D
Fg
2
1
1
2
…/…
CB III
CERDO NME
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Canino 2
Hioides 1
Atlas
2
V. torácicas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P 2
F
D
I
2
1
2
6
1
3
3
Fg
I
3
4
3
7
2
7
3
1
1
2
3
1
2
3
5
1
1
9
1
1
1
6
1
1
1
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
2
1
1
1
2
F
I
3
4
33
27
5
1
2
1
3
1
2
2
NF
D
1
1
10
18
29
I
D
1
1
1
2
2
2
1
1
6
3
1
1
1
…/…
164
Fg
1
1
1
2
2
NF
D
[page-n-178]
119-188
19/4/07
19:53
Página 165
…/…
…/…
CB III
CERDO NME
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia D
Fíbula P
Fíbula D
Astrágalo
Calcáneo
Tarsales
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
F
I
1
2
1
1
6
1
1
2
2
4
4
1
1
2
NF
D
1
1
1
2
D
1
1
1
1
1
2
2
2
CERDO
NR Fusionados
307
NR No Fusionados
34
Total NR
341
NMI
12
NME
216
MUA
45,48
Peso
1264,5
CB III
CERDO
NME
Órbita superior
1
Maxilar y dientes
5
Mandíbula y dientes 17
Diente superior
53
Diente inferior
59
Canino
9
Hioides
1
Atlas
2
V. torácicas
1
Escápula D
9
Húmero D
4
Radio P
3
Radio D
3
Ulna P
4
Metacarpo P
1
Metacarpo D
2
Fémur D
2
Tibia D
2
Fíbula P
3
Fíbula D
1
Astrágalo
8
Calcáneo
1
Tarsales
2
Metatarso P
2
Metatarso D
5
Falange 1 P
6
I
MUA
0,5
2,5
8,5
2,94
3,27
2,25
1
2
0,2
4,5
2
1,5
1,5
2
0,12
0,25
1
1
1,5
0,5
4
0,5
0,1
0,25
0,62
0,25
CB III
CERDO
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
CB III
BOVINO
Cuerna
Cráneo
Occipital
Órbita sup
Maxilar
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Hioides
Axis
V. cervicales
V. lumbares
Vértebras
Costillas
Húmero
Radio P
Radio
Radio D
Carpal radial
Carpal ulnar
Carpal 2/3
Metacarpo
Fémur
Tibia P
Tibia
Tibia D
Fíbula
Fíbula D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME
4
3
1
2
MUA
0,37
0,18
0,06
0,12
Iz
F
dr
2
4
3
8
2
2
fg
27
27
3
2
7
2
1
1
3
4
5
7
1
6
1
1
1
1
2
7
1
12
1
1
1
2
1
2
5
1
1
7
1
1
1
1
1
1
171
5
51
17,2
2024
…/…
165
[page-n-179]
119-188
19/4/07
19:53
Página 166
…/…
BOVINO
NME
Maxilar (2)
2
Mandíbula (2)
4
Diente sup (12)
5
Diente inf (18)
10
Hyoides (1)
2
Axis (1)
2
Cervicales (5)
1
Lumbares (6,7)
3
Radio P (2)
1
Radio D (2)
1
C.radial (2)
1
C. ulnariramidal (2)
1
Carpal 2/3 (2)
1
Tibia P (2)
1
Tibia D (2)
1
Astrágalo (2)
7
Centrotarsal (2)
1
Metatarso D (2)
1
Falange 1 P (8)
1
Falange 1 D (8)
1
Falange 2 P (8)
2
Falange 2 D (8)
1
Falange 3 (8)
1
CB III
CIERVO
Asta
Occipital
Maxilar
Mandíbula
Diente sup
Diente inf
Axis
V. cervicales
V. lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero
Húmero D
Radio P
Radio
Radio D
Ulna P
Carpal radial
Carpal intermedio
Metacarpo P
Metacarpo
Metacarpo D
Fémur
Tibia P
Tibia
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Iz
MUA
1
2
0,4
0,5
2
2
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
F
dr
CB III
CIERVO
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso
Metatarso D
Metapodio
1falange C
1falange D
2 falange C
7
4
Iz
fg
1
5
1
1
1
2
2
3
1
12
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
7
1
1
2
3
4
4
22
1
3
…/…
166
1
4
1
3
CB III
CIERVO
Occipital (2)
Maxilar (2)
Mandíbula (2)
Diente sup (12)
Diente inf (18)
Axis (1)
Cervicales (5)
Lumbares (6,7)
Escápula D (2)
Húmero D (2)
Radio P (2)
Radio D (2)
Ulna P (2)
Escafoide (2)
Semilunar (2)
Metacarpo P (2)
Tibia P (2)
Tibia D (2)
Astrágalo (2)
Calcáneo (2)
Centrotarsal (2)
Metatarso P (2)
Metatarso D (2)
Falange 1 P (8)
Falange 1 D (8)
Falange 2 C (8)
NME
1
2
2
9
9
1
1
2
1
3
2
3
1
1
1
1
1
4
4
6
2
4
1
5
6
3
F
2
4
1
6
184
4
76
23,4
2085
CB III
CABALLO
Incisivo
Molares
NF
fg
19
1
3
1
1
CIERVO
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
2
2
2
3
Iz
F
dr
2
3
MUA
0,5
1
1
0,7
0,5
1
0,2
0,3
0,5
1,5
1
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
2
3
1
2
0,5
0,6
0,7
0,3
NF
fg
2
26
1
2
Iz
fg
[page-n-180]
119-188
19/4/07
19:53
Página 167
…/…
CABALLO
NR
NMI
NME
MUA
6
1
6
0,4
CABALLO
Incisivo (12)
Molares (12)
NME
2
4
CB III
CONEJO
Cráneo
Mandíbula
Diente inferior
Atlas
V. torácicas
V. lumbares
V. caudales
Costillas
Escápula C
Escápula D
Húmero P
Húmero
Húmero D
Radio C
Radio P3
Radio D
Ulna C
Ulna P 2
Ulna
Metacarpo P
Metacarpo D
Metacarpo diáfisis
Pelvis C1
Pelvis frg
Fémur P
Fémur
Fémur D
Tibia
Tibia P 1
Tibia D 1
Fíbula P
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso
Metapodios
CB III
CONEJO
Mandíbula (2)
Atlas (1)
Torácicas (13)
Lumbares (7)
Caudales (21-23)
Iz
9
MUA
0,1
0,3
F
dr
11
3
7
1
NF
fg
dr
1
2
2
1
86
1
4
1
4
2
fg
CB III
CONEJO
Escápula D (2)
Húmero P (2)
Húmero D (2)
Radio P (2)
Radio D (2)
Ulna P (2)
Ulna D (2)
Metacarpo P (8)
Metacarpo D (8)
Pelvis C (2)
Fémur P (2)
Fémur D (2)
Tibia P (2)
Tibia D (2)
Fíbula P (2)
Astrágalo (2)
Calcáneo (2)
Metatarso P (8)
Metatarso D (8)
NME
6
1
2
6
2
4
1
2
1
4
1
1
1
2
1
2
2
7
7
MUA
3
0,5
1
3
1
2
0,5
0,2
0,1
2
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
1
0,8
0,8
CONEJO
NR No Fusionados
3
NR Fusionados
193
Total NR
196
NMI
4
NME
62
MUA
22,76
Peso
14,2
1
2
1
1
1
3
CB III
LIEBRE
Radio P
Ulna P
1
3
F
Iz
1
1
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
2
1
1
1
2
CB III
LIEBRE
Radio P (2)
Ulna P (2)
NME
1
1
3
1
1
4
1
1
1
1
2
1
6
1
1
NME
3
1
1
2
2
1
2
MUA
1,5
1
0,07
0,2
0,09
MUA
0,5
0,5
3
9
…/…
167
[page-n-181]
119-188
19/4/07
19:53
Página 168
5.7.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
CASTELLET DE BERNABÉ, S.V.
OVICAPRINO
Mandíbula C43 c7,dr C43 c11,iz C43 c11,dr C43 c11,iz
Nº 1
143,2
Nº 3
40,8
Nº 5
103,8
Nº 6
119,7
Nº 7
57,15
77
Nº 8
47,8
51,5
47,5
51,7
Nº 9
25
18,2
22,4
Nº 11
31,4
Nº 15 a
28,8
Nº 15 b
21,3
21,6
13,8
Nº 15 c
12,3
L m3
21
24,1
A m3
7,8
7,5
Alt m3
36,6
Escápula
C43 c11
LmC
18,1
Radio
C43 c11,iz
C43 c11,iz
Ap
20,8
C43 c11,iz C43 c11,iz
C43 c11,iz C43 c11,dr C43 c11,dr C43 c11,dr C43 c11,iz
43,1
65,8
45
19,4
33,9
19,9
14
22
7,8
47,6
20,6
18,2
68,2
48,5
24,5
16,4
11,6
21,4
15,6
35,8
22,8
15,7
47
41,4
22,2
37,7
19,2
20,4
33,6
20
6,7
20,8
8,2
CABRA
Cuerna y cráneo
C43 c11,iz
C43 c11,iz
Nº 41
19,1
27,5
Nº 42
29,8
Ap
38
Húmero
C43 c11,iz
C43 c11,dr
C43 c11,dr
C43 c1,dr
Nº 41
42,1
Radio
C43 c11,iz
C43 c11,iz
C43 c11,dr
Ap
23,5
26,1
27,5
Ad
25,3
Pelvis
C43 c11,iz
LA
21,9
Fémur
C43 c11,iz
Ap
38,7
DC
18,5
Tibia
C43 c11,dr
Ad
22,05
Ed
16,8
AmD
12,5
Astrágalo
C43 c9,dr
LMl
29,5
LMm
27,3
El
15,9
Em
16,4
Ad
19,3
Metatarso
C43 c11,dr
C43 c11,iz
C43 c11,dr
C43 c11,iz
Ap
17,8
18,3
14,5
16,4
Ad
AmD
12,8
10,7
LL
Falange 1
C43 c9,dr
C43 c11,dr
C43 c11,dr
Ap
10,5
9,2
11,6
Ad
10,1
8,5
10,2
AT
28,1
30
28,1
33
AmD
15,6
14,8
LM
147,6
19,02
183
Ulna
C43 c11,dr
APC
16,7
EPA
23,2
Ap
28,6
32,1
33,1
Ad
24,4
Ep
14,2
17,3
AmD
13,3
LM
133,1
LA
21
LFO
34
LM
16,8
Tibia
C43 c11,iz
C43 c11,dr
C43 c11,dr
C43 c11,iz
Ap
Ad
25,2
22,02
26,7
Ed
19,4
16,9
19,4
AmD
13,1
12,1
13,8
LM
19,8
42,5
Pelvis
C43 c11,dr
Nº 40
12
Ad
29,8
31
29,9
33,5
Radio
C43 c11,dr
C43 c11,iz
C43 c11,dr
OVEJA
Cuerna
C43 c11,dr
168
AmD
15,5
12,7
15,2
LL
135,2
19,2
35,3
Metacarpo
C43 c11,dr
C43 c11,iz
107,3
LMpe
29,7
29,8
31,8
LM
142,2
Ap
21,7
Ad
24,6
29,7
AmD
14,1
18,5
LM
104
108,5
LML
99,1
Metatarso
C43 c11,iz
C43 c11,iz
C43 c11,dr
Ap
20,9
20,3
20,3
Ad
26,2
AmD
14,6
LL
114,1
LM
122,3
112
LML
125,9
[page-n-182]
119-188
19/4/07
19:53
Página 169
Astrágalo
C43 c11,iz
LMl
28
CERDO
Órbita
C43 c11,iz
C43 c11,iz
C43 c11,dr
C43 c11,dr
Ed
35,1
Metacarpo
C43 c11,dr
Ad
39,3
Ap
18
Ad
16
LMP
8,2
LmC
4,6
Ap
6
5,7
Ad
5,5
LM
56,9
APC
5,8
5,4
EPA
7,6
8,5
LM
68
EMO
7
7,5
LA
7,9
LFO
14,8
LS
16,3
LM
68,5
Fémur
C43 c7,dr
Ad
13
Tibia
C43 c9,iz
Ad
11,6
Metatarso III
C43 c11,iz
35,6
Ad
47,1
Pelvis
C43 c11,dr
29,4
21
10,2
7,8
Ed
33,2
Ulna
C43 c11,iz
C43 c11,dr
16c
Ad
49,4
Radio
C43 c11,iz
C43 c11,dr
16b
Ad
18,1
A
12
Falange 2
C43 c11,dr
Nº 24
28,1
27,5
27,7
22,5
9a
34,5
32,6
Em
16,2
L
28,8
Tibia
C43 c11,dr
El
14,6
ASNO
M3 inferior
C43 c11,dr
CIERVO
Radio
C43 c11,iz
LMm
25,6
Ap
4,7
Ad
5,1
LM
50,2
Ad
4,2
LM
47,7
Ad
9,6
LM
52,8
Mandíbula
C43 c11,iz
C43 c11,iz
9
54,9
Canino superior
C43 c11,dr
C43 c11,iz
C43 c11,iz
D
11,7
13,4
11,9
Ulna
C43 c11,dr
APC
19,1
Escápula
C43 c11,iz
C43 c11,dr
LSA
31,8
Radio
C43 c11,dr
Ap
25,5
Tibia
C43 c11,dr
Ad
25
Falange 1
C43 c11,dr
C43 c11,dr
Ap
15,2
13,9
Ad
14,7
12,7
BOVINO
Radio
C43 c11,dr
Ap
61,3
Ep
32,5
Ulna
C43 c11,dr
APC
36
Metatarso II
C43 c11,iz
Ap
3,3
Patela
C43 c9,dr
LM
46,5
Falange 1
C 43 c11
LM
19,8
Calcáneo
C43 c11,iz
LM
109,6
PERDIZ
Coracoid
C43 c9,dr
LM
35,5
Metacarpo
C43 c9,dr
Ap
45,8
Ad
46,8
AmD
22,3
LL
151,2
LM
161
Fémur
C43 c11,dr
Ap
10,5
Metatarso
C43 c11,iz
Ap
41,5
Ad
48,1
AmD
22,8
LL
193
LM
203
Tibio tarso
C43 c11,dr
Ad
7
Falange 3
C43 c11,iz
Ldo
55,3
Amp
19,1
Alt
20,15
LSD
54,1
CONEJO
Escápula
C43 c11,dr
LA
24
LmC
22,1
17,1
LMpe
32,6
34,5
LM
38,1
169
[page-n-183]
119-188
19/4/07
19:53
Página 170
CASTELLET DE BERNABÉ S. III
OVICAPRINO
Mandíbula
c4c0
c4c0
c4c0
c4c0
c10c2
c10c2
c10c2
c10c3
c10c4
c10c4
c10c4
c10c4
c10c4
c10c4
c10c4
c10c4
c10c4
c11c0
c11c0
c11c4
c11c4
c25c1
c25c2
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
9
11
15a
15,4
14,4
14
15,2
15,3
Astrágalo
D26c2
PE
LMl
26
25
15,2
14,7
14,7
Metacarpo
c2c3
c4c0
c10c4
Ad
21,3
23
21,7
Metatarso
c4c0
D33
15b
Ad
25,4
25,6
23,2
24
24,8
22,7
Ap
17,2
20
Falange 1
c10c3
c25c3
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
D24c3
C31c123
C31c123
c31c45
Ap
12,3
12
12
Falange 2
c25c3
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c31c123
c31c123
c31c45
15c
14,1
53,4
35,3
19,3
20,7
48,8
20
24
21
24,4
19
43,3
22,8
22,7
49,3
34
19,5
23
47,2
48,2
46,2
39
46,2
48,7
20,6
15,9
12,9
14,8
21
51
43,8
23,3
22,5
50,8
52,5
50,3
23
50,4
34,5
37,5
16,7
21,3
19,9
22,6
20,9
13,7
14,3
13,9
26,7
n22
39,5
28,7
Axis
c25c3
Ascr
42
Húmero
c4c0
Ad
29
Radio
c11c4
Ad
30,4
Ulna
c11c4
APC
25
Pelvis
c4c0
LA
24,6
EPA
11,2
LMm
24,7
24
Ad
16,5
Ad
11,6
LM
23,4
19,2
21
Cuerna
c4c0
c11c4
170
8
Tibia
c4c0
c4c0
c10c4
c10c4
c10c4
c11c0
OVEJA
Cuerna
c28c4
c28c4
Axis
c25c3
11,3
11,6
13
11,2
11,6
11,3
8
10,5
13,5
13,2
33,4
Ap
11,6
11,7
11,2
11
10,6
9,3
12
11,2
12
10
Ad
9,6
8,7
8,8
9
8,3
5,4
LM
22,4
22,5
22,4
21,8
21,8
21,8
7,3
10
21,5
25,6
42
51,5
55,5
41
34,5
36,4
Ascr
47,4
Lcde
62,7
11,7
37,3
SBV
23,8
[page-n-184]
119-188
19/4/07
19:53
Página 171
Húmero
c10c2
c11c4
c25c1
c28c4
c28c4
D26c2
Ad
25,9
30,8
29,7
27
28
34,5
C.Intermedio
c25c2
c25c2
Carpal 23
c28c4
Tibia
c4c0
c10c1
c31c123
c31c45
Ad
28,2
23,2
26
26
Calcáneo
c25c1
c25c3
LM
55,5
56,2
AM
18,7
26,8
Astrágalo
c4c0
c4c0
c10c3
c10c3
c10c3
c10c3
c11c4
c11c4
D24c1
c25c2
c25c3
c25c3
c25c3
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
D24c1
D26c2
C31c123
c31c123
c31c123
c31c45
c31c45
c31c45
c31c45
LMl
29,2
27,6
26,4
24,6
28,1
32,6
26,8
30,6
28,5
31,5
24,7
24,5
29,9
27,3
24
26
26,3
LMm
27,9
26,1
25,1
23,6
26,6
30,4
25,1
29,4
23,7
30
25,1
23,6
27,7
25,2
22,4
24,9
24
24
23
29,4
24,6
24,5
27,3
25
24,6
24,5
23
23,3
30,8
25,7
26,4
28,7
26,3
26
26,8
24,3
El
14,6
14,6
14,5
14
Em
15,6
15,2
16
13,7
17,2
18,5
Ap
19,2
17,2
20
19
18,3
19
20,9
21,6
20,5
Falange 1
c10c4
Falange 2
c31c123
c31c123
21,9
23
21,5
Ad
LM
20,9
23,7
24
119,6
121
127,7
22
22,4
Ad
21,2
LM
116,2
121
21,9
21
19
22,3
22,9
133,3
134,5
137,4
135,6
Ap
16
Ad
14,8
Lmpe
32,5
Ap
11,8
10,7
Ad
9,5
8,3
LM
22
21,5
18
16,2
Ap
23
22,2
Metatarso
c10c4
c11c3
c25c1
c25c2
c28c4
c28c4
c28c4
c28c4
D26c2
D26c2
c31c123
Ad
40,9
32,6
AM
21
23,4
Metacarpo
c10c4
c11c4
D24c1
D26c4
D26c4
D26c2
c31c123
c31c123
AM
11,5
13,2
AM
13,7
Fémur
c10c2
Centrotarsal
c28c4
c31c123
AT
25
29
29
CABRA
Húmero
c28c4
Ad
33
Radio
c28c4
14
14,3
15,6
14,2
15
14,6
13
16
13,8
14
15
14
15,5
14,8
16
14,6
15,5
15
15
C.Ulnar
c25c2
AM
13,4
C.Radial
PE
AM
18,5
Pelvis
c11c0
16
13,3
15,4
14,5
Ap
35,6
LA
21,6
Tibia
c4c0
c25c2
Ad
25,2
26,7
Calcáneo
c28c4
LM
59,9
AM
22
171
[page-n-185]
119-188
19/4/07
19:53
Página 172
Astrágalo
c10c4
c25c2
c28c4
c31c45
c31c45
c31c45
LMl
30,8
27,2
29,9
26,5
28,6
29,5
Centrotarsal
c28c4
AM
26,9
Metacarpo
c11c3
c11c4
c11c4
c25c2
c28c4
c28c4
c28c4
c31c45
c31c45
Ap
22,5
Metatarso
c11c4
c25c3
c31c45
c31c45
Ap
20,3
21
22,2
23,8
Ad
11
24,3
Falange 1
c4c0
c4c0
c10c3
c11c4
c11c4
c25c2
c25c3
D24c9
Ap
12,7
LMpe
35,7
13,2
13
14
Ad
12,8
11,3
11,2
12
13
12,7
12
13,4
Ap
10,9
11
14,5
11
13,5
Ad
9,3
8,2
11
8,5
10,5
LMpe
23,5
23,5
24,2
17,7
26,5
9a
7
90
Falange 2
C11c0
c25c2
c25c3
D26c4
c31c45
CERDO
Mandíbula
c10c4
c11c4
c25c2
c25c2
M3 superior
c31c45
c31c123
172
24,7
24
LMm
27,7
25,9
27,8
25
27,5
28
El
15,9
Em
17,2
15
14
15
15
16,4
14,3
16,8
16,5
LMP
30,4
29,5
LmC
21,2
20,5
19,8
Húmero
c31c123
Ad
37,5
AT
31,2
Ad
26
Ad
26,1
24,2
24,5
LM
114,2
Ulna
c10c3
c25c2
c31c45
APC
17,2
17,5
15,6
27,4
26
112,2
Tibia
c10c4
Ad
29,5
Astrágalo
c11c4
c25c3
D26c4
c28c4
c31c45
LMl
33,4
35,4
34,2
39
34,5
LMm
30,5
34
32,5
36,6
32,7
Ad
Metatarso III
c31c123
Ap
16
Ad
14,7
LM
74,5
MT IV
c31c123
Ap
13
Ad
15,6
LM
79,5
Falange 1
Ap
13,2
9,4
15,3
Ad
12,2
7
14,3
LM
22,6
22,5
30,6
Ap
Ad
9,6
11,6
9
LM
LM
112,3
114,9
37,4
39
41
30,4
34,8
c10c4
c31c123
Falange 2
c11c0
c11c0
c25c2
BOVINO
Mandíbula
c4c0
6,5
9
41,2
A
16,7
14,8
C.Ulnar
c11c3
AM
29
C.Radial
c10c3
35,7
36
L
31
23,2
Escápula
c25c2
c25c2
c31c123
Radio
c10c4
24,4
24,6
25
11,3
12,5
Ad
19,4
18,4
18,7
16
19,5
17,7
AM
41,2
Tibia
u13c3
Ad
56,8
EPA
37
29,5
39
20
21
[page-n-186]
119-188
19/4/07
19:53
Página 173
Astrágalo
c10c3
c11c0
D29c1
c31c45
LML
Centrotarsal
c31c45
AM
50,5
Metatarso
c11c0
Ad
37,6
Falange 1
c10c4
Ap
28,1
Ad
28
LMpe
60,6
Falange 2
c10c4
c10c4
Ap
24
28,5
Ad
19,6
LM
32,5
Ascr
14,3
Alt
11,7
CONEJO
Atlas
c25c3
53,5
58,8
54
v.torácica
c25c1
Ad
7,2
9,5
8,4
Escápula
c4c0
c11c4
c28c4
c28c4
c31c123
c31c45
LMP
9
8,5
10
Radio
c4c0
C10c4
C10c4
c11c3
c11c3
c28c4
c28c4
Ap
6
5,5
Ulna
D26c4
c28c4
D24c7
c31c45
APC
5
7,4
8,2
5,4
Ad
58,1
30,3
35,7
Pelvis
c25c2
c28c4
c28c4
D24c1
c31c123
c31c45
LM
64,5
64,9
Fémur
c10c3
c28c4
Ap
Metacarpo V
c31c45
LM
18,6
Ap
5,5
5,5
3,5
LM
33,6
32
Metatarso IV
c31c45
Ap
3
Metatarso V
c31c45
LFO
13
13,8
Metatarso II
c31c45
c31c45
Ap
Tibia
c28c3
D24c7
LA
8
6
8
7,8
8,5
7,5
Ad
13,5
12,8
Metatarso III
c4c0
c31c123
c31c45
Ascr
9,6
Húmero
c25c3
c28c4
D26c2
c31c123
LMM
57,4
LM
27
Ad
10,1
LM
35,5
34
Ad
4
LM
31
10,7
8,3
7,7
5,5
5,5
7,8
5,1
LS
LmC
7,2
4,5
4,5
4,5
LIEBRE
Ulna
c31c45
6,5
4,2
Radio
c31c45
Ap
7,7
Ad
LM
CIERVO
Maxilar
c11c4
21
67,2
5,2
6
APC
7
EPA
10,6
5,9
Mandíbula
c28c4
c31c123
EPA
7,6
12
5
8,7
8
71
Lm3
29,5
32
M1 superior
c28c4
L
21,5
A
19,5
Ulna
c4c0
APC
28,5
EPA
44
173
[page-n-187]
119-188
19/4/07
19:53
Página 174
Húmero
c4c0
c10c1
Ad
56,9
48,7
AT
53,5
47,8
Radio
c4c0
c10c3
D29c1
Ap
57,3
Ad
50,6
C. Intermedio
c25c3
AM
21,3
Tibia
c25c2
c28c3
Ad
45
46
MC
c28c3
Ap
42
Calcáneo
c4c0
c25c3
c31c45
AM
32,7
33,5
34,5
Centrotarsal
c25c3
c28c3
Astrágalo
c11c4
c11c4
D33
LMl
52,6
47,3
45,3
LMm
48,7
43,7
44,2
Metatarso
c10c3
c11c3
D26c4
Ap
El
29,3
Em
29,1
25,7
24,5
Ad
34,1
30
28,3
Ad
34,2
AM
40,2
41,2
41,3
30,5
32,5
Falange 1
c4c0
c11c3
c11c3
c11c4
c25c3
D29c1
Ap
18,3
19,3
16,2
Ad
17,5
18,6
12
18,7
18,9
15,1
Falange 2
c11c4
c25c3
c25c3
Ap
16,7
19,8
18
Ad
13
16
15,2
19
LM
53,2
53,4
54,5
46,8
LM
111,8
111,9
LM
38,8
37,2
5.8. EL PUNTAL DELS LLOPS
5.8.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Olocau, Valencia.
Cronología: Bronce medio y siglos IV-II a.n.e.
Bibliografía: Llobregat, 1962, Gil-Mascarell, 1971, Bonet y
Mata, 1981; Dupre et alii, 1981, Sarrión, 1981, Bonet y Pastor,
1984; Bonet y Mata 1991, 2001, 2002.
Historia: El año 1929 Gómez Serrano da a conocer el yacimiento, en los trabajos de catalogación de la Sección de
Antropología y Prehistoria de Anales del Centro de Cultura
Valenciana (T.II, Valencia, 201). El año 1951 el mismo autor
insiste en la importancia histórica del entorno donde se ubica el
yacimiento, donde existen otros restos de fortificaciones. Desde
entonces autores como Llobregat (1962) y Gil-Mascarell (1971)
incorporan el yacimiento en sus trabajos de síntesis sobre la
Cultura Ibérica. El año 1978 Helena Bonet analiza la función
defensiva del yacimiento, al controlar el paso estratégico entre el
valle del río Palancia y el Camp de Túria, y ese mismo año el
Servicio de Investigación Prehistórica inicia la primera campaña
de prospección, que precede a la campaña oficial de excavación
del año 1979.
El año 1981 Bonet y Mata, junto a otros colaboradores, publican los resultados de las excavaciones realizadas los años 1978 y
1979 en la serie de Trabajos Varios nº 71 del SIP. En 2002 se
publican los resultados completos, en el volumen 99 de la misma
serie (figura 22).
174
Fig. 22. Reconstrucción del Puntal dels Llops
(en Bonet y Mata, 2002).
Paisaje: El yacimiento se localiza en la Sierra Calderona a
427 metros s.n.m. Las coordenadas U.T.M son 43978 / 7108, del
mapa 667-IV (56-52), escala 1:25.000. Centro Nacional de
Información Geográfica (CNIG).
Ubicado en el piso climático termomediterráneo, el clima
actual cuenta con una media anual de 16 a 18 grados centígrados.
La vegetación del entorno inmediato es un pinar abierto con el
pino carrasco (Pinus halepensis) y especies de monte bajo. En las
laderas sur y oeste el estrato arbustivo esta formado por el brezo
[page-n-188]
119-188
19/4/07
19:53
Página 175
(Erica multiflora), el espino negro (Ramnus lycioides), el enebro
(Juniperus oxicedrus), el palmito (Chamaerops humilis), el acebuche (Olea europaea). En la ladera norte encontramos una vegetación mas densa con coscoja (Quercus coccifera), la sabina
(Juniperus sabina), el enebro (Juniperus oxicedrus), y el lentisco
(Pistacea lentiscus). Hacia el Norte todavía se detecta el cultivo
de algarrobo y olivo.
Al Oeste del yacimiento se extiende un bosque de coníferas
en alturas de 423 metros donde nace el Barranc de les Forquetes.
Tras una zona de tierras fértiles con cultivos de frutales a una altura de 283 metros se llega al Barranc de Zafra. Al Norte la extensión de coníferas y monte bajo llega hasta la Lloma de la Solana
(571 metros), cercana al yacimiento del Toll del Olivastre. Al Este
el barranc de Gátova deja paso a una zona fértil a 270 metros,
donde se localiza el pueblo de Olocau. Desde aquí se extiende una
zona de monte con alturas de 439 metros en el Puntal de la Tejería
y la Penya del Maimó con 434 metros. Entre estos montes discurren barrancos como el dels Lladres y el del Frare. Hacia el Sur
los barrancos citados forman el Barranc de Olocau y se extienden
suaves elevaciones de monte con alturas entre 200 y 300 metros.
El poblado se comunica por el Oeste con el Camp de Túria.
Hacia el Noroeste siguiendo el barranc de Gátova se accede hasta
el valle del Palancia y hacia el Este siguiendo el barranc del Frare
se adentra en la Sierra Calderona.
El índice de abruptuosidad es de 11,1.
Territorio de 2 horas: Cuando se desciende del Puntal en
dirección sur el territorio es suave y ondulado con alturas de 250300 m surcado por barrancos. Siguiendo el curso del Barranc de
Olocau se llega hasta la base de El Escalón (225 m) que junto a
otros cerros cierra por el oeste el curso del Barranc de Olocau
(figura 23). Por el Norte adaptándose a las crestas se llega hasta
la umbría de la Solana (hasta un cerro detrás de la Solana de 538
m), dando vistas al Barranco de la Cañada de los Sentadores. En
esta dirección se explota un territorio de altura (La Solana, 571 m)
situado 150 metros por encima del Puntal. Por el Oeste se llega
hasta el camino de Llíria a Alcublas, actual CV3380. En la base
del yacimiento encontramos el pie de monte de El Escopar, delimitado por el Barranc de Zafra que vierte el Barranc de Olocau,
y más allá una extensa llanura (Pla de Calvo, Pla de Calbets) de
alturas comprendidas entre 250 y 300 metros surcado por la
Rambla de la Escarigüela. Parece un territorio seco (no hay fuentes). Por el Este los desplazamientos están muy condicionados
por la orografía. Nada más descender del Puntal encontramos el
llano de Olocau surcado por el barranco y en el que abundan las
fuentes. Es el mejor terreno para mantener campos de cultivo
incluso huertos y frutales. En él converge el barranco del Frare,
vía de penetración hacia el Este, que permite llegar hasta el
Rodeno del Cantal y hacia el Barranc del Sentig (fuente abun-
Fig. 23. Territorio de 2 horas del Puntal dels Llops.
175
[page-n-189]
119-188
19/4/07
19:53
Página 176
dante). En los límites del territorio de dos horas queda el Castillo
del Real, al que se puede acceder a través de La Tejería por el
Barranc dels Lladres.
Características del hábitat: El yacimiento del Puntal dels
Llops es un pequeño asentamiento de 650 m2, encastillado en la
cima rocosa de una de las últimas estribaciones de la Sierra
Calderona.
El yacimiento está formado por un primer asentamiento de la
Edad del Bronce, sobre el que se ubica el poblado ibérico con origen en el siglo IV a.n.e y una destrucción violenta en el siglo II
a.n.e. (Bonet y Mata, 1981, 2002).
El yacimiento está delimitado por una estrecha muralla
sinuosa, de la que conservan más de cuatro metros de altura,
construida sobre la primitiva ocupación de la Edad del Bronce.
Una calle central recorre el yacimiento longitudinalmente
hasta una gran torre, de planta cuadrada, que domina todo el
llano del Camp de Túria y el llamado camino corto que, atravesando la Sierra Calderona, comunica con el valle del río
Palancia. Por su emplazamiento, por sus dimensiones y por su
sistema defensivo ha sido clasificado como fortín (Bernabeu et
alii,1987).
Dentro del fortín, 17 departamentos se alinean a un lado y
otro del eje de circulación de la calle. La calle es estrecha, con tan
solo de 2 m de anchura y está obstruida por las escaleras de piedra que se adosan a los departamentos. No parece por lo tanto que
permitiese el paso de carros.
Los departamentos parece que estuvieron destinados a diferentes funciones. Hay algunos pequeños que apenas proporcionaron material como el 7,9,10 y 11, que tal vez fueron áreas de reposo.
Otros departamentos estuvieron destinados a realizar actividades particulares o limitadas como el 12, 13 y 14, situados en el
sector Este. En el dpto. 12 se concentraban numerosos proyectiles de onda, en el 13 un molino y el 14 podría estar asociado al
culto porque hay cabezas votivas de terracota. Departamentos de
transformación de alimentos son el 5 y el 6 con molinos donde se
muele el cereal. Departamentos de almacenaje son el 2 y el 3 aunque también se transforman alimentos. Como departamento multifuncional queda el 4 donde hay un molino, cerámica de cocina,
instrumental agrícola y adornos de prestigio. Finalmente el dpto.
1 se identifica como un lugar de prestigio y culto (Bonet y Mata,
1997) (figura 24).
En la primera monografía del yacimiento (Bonet y Mata,
1981) se recogen a modo de anexos el estudio del polen realiza-
Fig. 24. Planimetría del Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 2002).
176
do por la Dra. Michèle Dupré y J. Renault Miskovsky y el estudio faunístico que realiza D. Inocencio Sarrión.
El análisis polínico concluye con la caracterización de un
paisaje antropizado con pinares en las zonas montañosas y superficie de cereal en los llanos, en clima suave, bastante cálido y
más húmedo que el actual, tal y como se desprende del hallazgo
de almez, aliso, nogal, avellano y tilo. De estas especies las que
confieren un carácter más húmedo son el aliso y el tilo.
Actualmente el aliso no está presente en la vegetación valenciana. Las alisedas más próximas se encuentran en los bosques de
ribera del bajo Ebro y en la Sierra de Gúdar, en la cabecera del
río Guadalope (Teruel) (Blanco et alii, 1997,480). Sí contamos
con tilos en el País Valenciano, aunque se trata de ejemplares
relictos refugiados en algunas umbrías de l’Alt Maestrat
(Agueras, com.per).
Sarrión analiza el material faunístico procedente de varias
catas localizadas en el departamento 1, en el departamento 15 y
en la calle. En su estudio este autor nos presenta un listado y descripción de los elementos anatómicos identificados para cada
taxón. En su trabajo se observa, como para los niveles ibéricos las
especies con más cantidad de restos son la cabra doméstica y el
ciervo y las que menos restos presentan son el vacuno y el gallo.
Los restos que analiza para los niveles del bronce son muy escasos y proceden de la cata A, es decir de la calle.
Debido a la utilización de diferentes metodologías no hemos
incluido los restos estudiados por Sarrión en nuestro análisis y
solamente haremos referencia a ellos en el apartado de modificaciones óseas. Aunque esto suponga un sesgo de información, pensamos que tampoco afecta a los resultados que vamos a presentar
ya que en realidad se trata de pocos restos.
Además de esta información paleoambiental y económica
contamos con estudios sobre la funcionalidad del yacimiento.
Bernabeu, Bonet, Guérin y Mata, realizan un análisis microespacial del poblado del Puntal dels Llops (1986). Ese mismo año presentan el yacimiento como una atalaya dentro del territorio de
Edeta. En 1991 Bonet y Mata presentan el yacimiento en el
Congreso de Fortificaciones donde plantean la existencia de áreas
no urbanizadas protegidas por un muro que servirían para guardar
ganado.
Recientemente el yacimiento ha sido objeto de una publicación monográfica, a cargo de las Dras Helena Bonet y Consuelo
Mata, junto con varios colaboradores. En este trabajo se publica
parte de nuestros resultados en los apartados V.4 y VII.4 (Bonet y
Mata, 2002).
Se incluye también el antracoanálisis realizado por la Dra.
Elena Grau (2002, 253) para los niveles del Bronce y los
Ibéricos que indican que la vegetación se caracterizaba en principio por formaciones boscosas de carrascales, acompañadas
por un sotobosque con coscoja y lentisco, ubicándose en las
zonas umbrías una vegetación más frondosa con el roble valenciano como principal especie arbórea. El proceso de degradación antrópica favoreció la expansión del pino carrasco acompañado por otras formaciones como coscojares, lentiscares,
tomillares y romerales.
Finalmente se incluye el estudio carpológico realizado por
Pérez Jordá (2002, 172), en el que se presenta la identificación de
vid, bellotas y granadas. Las bellotas usadas como alimento
humano desde épocas anteriores, siguen presentes. La vid y el
granado son una vez más indicativas de la práctica de la arboricultura en la Cultura Ibérica.
[page-n-190]
119-188
19/4/07
19:53
Página 177
5.8.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material estudiado se recuperó en las campañas de los años 1980, 81, 83 y 84. Corresponde
a tres agrupaciones estratigráficas: a los niveles de la Edad del
Bronce, a un paquete alterado, con materiales de la Edad del
Bronce e ibéricos y finalmente a niveles ibéricos. Vamos a analizar los conjuntos faunísticos de los estratos ibéricos, ya que los
resultados de la Edad del Bronce, los presentamos en la monografía del yacimiento (Bonet y Mata, 2002).
El conjunto de material analizado está formado por un total de
1771 huesos y fragmentos óseos, que suponían un peso de
12.826,85 gramos.
Hemos determinado anatómica y taxonómicamente el
61,32% de la muestra, quedando un 38,68% como fragmentos de
huesos y de costilla de meso y macro mamíferos indeterminados
(cuadro 119).
Los restos se recuperaron en: La Calle (Catas A y C / Calle EO capas 1 y 2 / Corredor capa 1 / Departamento 5 capa 2 /
Departamento 2 calle capa 2 / Departamento 6 calle capa 2 ). Y
en los departamentos: Departamento 1 capa 4; Departamento 2
capas 3 y 4; Departamento 3 capas 2, 3 y 4; Departamento 4 capas
1, 2, 3 y 4; Departamento 6 capa 3; Departamento 7 capa 2;
Departamento 13 capa 3; Departamento 14 capa 2; Departamento
15 capas 2 y 4; Departamento 16 capas 1 y 2: Departamento 17
(punta capa 1).
P. LLOPS IBÉRICO
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Gallo
Cabra montés
Ciervo
Conejo
Perdiz
NR
253
106
216
202
102
1
1
4
121
78
2
%
23,30
9,76
19,89
18,60
9,39
0,09
0,09
0,37
11,14
7,18
0,18
NME
91
88
180
124
71
1
1
4
89
75
2
TOTAL DETERMINADOS
1086
61,32
685
TOTAL
1771
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
881
205
1086
%
81,13
18,87
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
507
178
685
74,02
25,98
TOTAL
1771
Gráfica 32. Distribución del NR.
82
96
178
TOTAL INDETERMINADOS
Dpt.1 Dpt.2 Dpt.3 Dpt.4 Dpt.6 Dpt.7 Dpt.13 Dpt.14 Dpt.15 Dpt.16 Dpt.17 Calle
329
178
507
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
726
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
Como podemos observar en el gráfico la distribución del porcentaje del número de restos nos indica en que espacios se había
acumulado más contenido fósil, éstos son la calle y el departamento 3. También se distingue el departamento 4 y el departamento 14 (gráfica 32).
El peso medio de los huesos determinados es de 9,76 gramos,
mientras los indeterminados tienen un peso medio de 3,23 gramos
(cuadro 120). Según el logaritmo del NR/NME obtenemos un valor
de 0,38, que está indicando un estado de conservación medio.
Un rasgo común a parte del material analizado es la afección
por el fuego, consecuencia, al parecer, del incendio que sufrió el
yacimiento de manera que más de una tercera parte de los huesos
recuperados están quemados.
%
12,53
12,12
24,79
17,08
9,78
0,14
0,14
0,55
12,26
10,33
0,28
NMI
14
16
23
19
13
1
1
1
10
12
1
%
12,61
14,41
20,72
17,12
11,71
0,90
0,90
0,90
9,01
10,81
0,90
726
NME
556
170
726
726
111
%
76,58
23,42
NMI
87
24
111
82,720
2217,4
38,68
%
20,46
1,53
19,10
22,12
10,44
0,03
0,01
0,42
24,99
0,89
0,01
10609,45
111
PESO
2171
162,2
2026
2347
1108
3,1
1,5
44,4
2651
94,2
1,05
17,28
12826,85
%
78,37
32,63
111
PESO
7818,85
2790,65
10.609,5
%
73,70
26,30
12826,9
Cuadro 119. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
177
[page-n-191]
119-188
19/4/07
19:53
P.LLOPS
NRD
Página 178
NR
Peso
Ifg(g/frg)
1086
10609,45
9,76
80
NRI
685
2217,4
3,23
70
NR
1771
12826,85
7,24
60
Cuadro 120. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
50
40
El fuego es un agente de alteración importante de los huesos.
Dependiendo del grado de incidencia puede modificar su estructura, provocando que parte del conjunto, sobre todo los restos de
animales inmaduros, hayan podido desaparecer debido a la intensidad calórica. La coloración de los huesos informa sobre la intensidad sufrida por la muestra. Estas huellas eran más patentes en
los restos óseos procedentes de determinados departamentos.
Sabemos que el yacimiento se quemó violentamente y esto causó
que los huesos se quemaran pero ¿por qué en determinados departamentos los huesos están completamente calcinados?. Es posible
que algún otro tipo de actividad que requiriese las propiedades
obtenidas con la quema de los huesos se realizara en estos espacios.
El fuego modifica las formas de los huesos, influyendo en la
posibilidad de medirlos. En el análisis osteométrico hemos preferido tomar medidas de todos los huesos, aunque muchas de
ellas nos van a aportar datos erróneos sobre la morfología ósea.
En todos los casos hemos indicado aquellos que están calcinados
y quemados con una coloración marronácea, mediante un asterisco.
En los huesos y fragmentos óseos determinados e indeterminado encontramos huellas o marcas que nos indican modificaciones antrópicas o naturales que afectan a los elementos del esqueleto de las diferentes especies.
Del total del conjunto analizado que son 1771 restos hay un
40,65 % que ha sufrido modificaciones, estas son mordeduras,
quemaduras y marcas de carnicería. El resto no presenta alteraciones.
Una de las modificaciones observadas en los huesos son las
marcas relacionadas con las prácticas culinarias; el modo de descuartizar y aprovechar a las especies, ha dejado huellas de fracturación y marcas de carnicería sobre los huesos.
Además contamos con huesos marcados por perros que han
dejado arrastres y mordeduras en los extremos de numerosos huesos. La gráfica 33, presenta el porcentaje de huesos con marcas de
carnicería (MC), los huesos mordidos (HM), los huesos quemados (HQ) y los huesos trabajados (HT).
Los huesos quemados, un total de 527, son más abundantes en
el departamento 3, le sigue el departamento 4, la calle y el departamento 2. Estos huesos presentaban diferente coloración;
marrón, negro o carbonizado y blanco o calcinado, siendo más
numerosos los huesos calcinados. El color del hueso quemado
solo proporciona una guía general sobre la temperatura a la que
se quemó, con 200º los huesos adquieren una coloración marrón,
a los 300º el marrón se convierte en negro y a partir de los 700º
el hueso tiene una tonalidad blanquecina (Nicholson, 1993, 20:
411-428). La mayor parte de los restos quemados han podido ser
identificados a nivel taxonómico, aunque también hay unas pocas
costillas de meso y macro mamíferos.
Las mordeduras están presentes en 64 huesos identificados
taxonómicamente y en cuatro costillas. Estas marcas son más
abundantes en el departamento 3 y en la calle. Las huellas que
178
30
20
10
0
HM
HQ
HT
MC
Gráfica 33. Huesos modificados (%).
los carnívoros dejan en los huesos son arrastres y punzadas.
Aunque pueden aparecer huesos totalmente mordidos hay algunos que presentan estas marcas en sus partes más blandas, así en
el caso de las mandíbulas las mordeduras destruyen por completo la porción anterior, el ángulo, el ramus y el proceso condilar.
En los huesos largos como puede ser la ulna, la acción de los carnívoros produce la desaparición del olécranon. La ausencia de
huesos de animales neonatos, o de especies menores como conejos, pollos y otras aves silvestres puede deberse a la acción de
estos carnívoros.
Las marcas de carnicería están presentes en 94 restos. Hemos
distinguido entre huesos fracturados por un instrumento pesado
que ha dejado sus huellas y las finas marcas de utensilios como
cuchillos u otros que dejan incisiones de desarticulación. Éstas
son abundantes en el departamento 3 y en la calle. El 66% de
estas marcas se encuentran sobre huesos y fragmentos determinados y el 33% sobre restos no identificados de meso y macromamíferos y de costillas. Las marcas identificadas son las producidas durante el troceado de las diferentes unidades anatómicas, las
que corresponden a la desarticulación de esas unidades y huesos
y las realizadas durante el troceado de los huesos en partes menores.
Los animales además de producir alimentos, proporcionan
una amplia variedad de materias primas como cuero, tendones,
grasa y hueso que se utilizan para el adorno, vestido y otros usos
de carácter doméstico.
El empleo del hueso como materia prima para realizar útiles
se remonta al Paleolítico, y es frecuente durante el Neolítico
(Pascual Benito, 1995) y la Edad del Bronce (López Padilla,
2001). En época ibérica su uso se reduce prácticamente a elementos de adornos y algún instrumento para actividades artesanales.
En el yacimiento se han recuperado varios punzones realizados con fragmentos de diáfisis de huesos largos de macro mamífero, varios adornos como una aguja, un peine y un asta de ciervo con inscripción y también concentraciones de astrágalos pulidos de diferentes especies (Bonet y Mata, 2002). En la primera
publicación del Puntal dels Llops (1981), Sarrión describe la presencia de una concentración de 249 astrágalos recuperados en la
cata B, del departamento 15. De ellos 94 eran de cabra, 8 de
oveja, 52 que podían pertenecer a ambas especies, 93 de cerdo y
2 de jabalí. Estos astrágalos estaban quemados y presentaban
[page-n-192]
119-188
19/4/07
19:53
Página 179
Dpto.3 Dpto.4 Dpto.14 Dpto.15 Dpto.15 Calle
(Sarrión, 1981)
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Jabalí
TOTAL
3
1
4
17
7
36
22
2
1
84
1
1
1
52
8
94
93
3
1
2
2
249
4
Cuadro 121. Localización de los astrágalos de las especies
identificadas.
algunas raspaduras localizadas principalmente en la faceta lateral.
Las agrupaciones que hemos identificado a posteriori, proceden de los departamentos 3, 4, 14, 15 y de la calle. La localización de los astrágalos y las especies a las que corresponden se
muestran en el cuadro 121.
Los astrágalos han sido modificados mediante la abrasión
de las superficies angulosas, sus facetas lateral y medial, hasta
crear superficies planas, transformando el hueso hasta conseguir una pieza (taba). Todos los astrágalos presentaban las
superficies lateral y medial trabajadas, a excepción de la concentración del departamento 4. En este departamento de todos
los astrágalos (84) sólo hay 23 pulidos: 6 de cabra, 5 de oveja,
4 de ovicaprino y 8 de cerdo. Las concentraciones de los departamentos 4 y 15 podían estar sujetas a algún tipo de depósito
especial.
Estas piezas parecen haber sido utilizadas en la antigüedad
como fichas de juego con un valor similar a las monedas y en este
sentido cuando aparecen en necrópolis servirían para atribuir un
estatus social o económico al difunto, aunque la interpretación
más aceptada es que se trata de piezas de juego (Iniesta, 1987),
utilizándose también para alisar la cerámica y las pieles. Con las
tabas se realizaban varios juegos e incluso se leía el oráculo y servían como amuletos y ofrendas (Lafayete, 1877). Este autor, describe los principales juegos y tiradas realizados con estas piezas:
algunos de los juegos de tabas son el Penthelia, El Círculo, Par e
Impar.
Encontramos representaciones de estas piezas en vasos áticos
(Trías, 1967), y reproducciones de astrágalos en varias formas
plásticas, cerámica (Lamboglia, 1954), bronce y pasta vítrea
(Lillo, 1981: 429).
Aunque no hemos determinado ninguna taba perforada en el
Puntal, en otros yacimientos contemporáneos los astrágalos no
solo presentan sus facetas pulidas sino que están agujereados en
la mitad. Parece que la perforación se realizaba para pasar un
hilo, lo que permitía llevar los astrágalos agrupados, o para insertar una pieza metálica (plomo) de forma que la pieza ganara en
peso.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Se trata del grupo de especies del que se han recuperado más
restos en el yacimiento; un total de 575 restos con un peso del
41,09% de la muestra. Los huesos identificados pertenecen a un
número mínimo de 39 individuos. De las dos especies identificadas, la cabra es la más abundante tanto según el NR como según
el NMI.
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
12,05
2,34
8,5
5
4,07
Oveja
0,5
0
6,5
4,5
24,62
Cabra
3,5
1
11
10
52,24
TOTAL
16,05
3,34
26
19,5
80,93
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
59
49
50
54
41
Oveja
2
0
19
12
73
Cabra
7
1
22
20
166
TOTAL
68
50
91
86
280
Cuadro 122. MUA y NR de los ovicaprinos.
Las partes anatómicas mejor representadas según el MUA son
los elementos de las patas tanto en el caso de ovejas como de
cabras, a esta unidad anatómica siguen los huesos del miembro
anterior, miembro posterior, cabeza y finalmente y con escaso
valor las vértebras y costillas (cuadro 122).
OVICAPRINO
Mandíbula
D
1
I
2
Edad
21-24 MS
Mandíbula
2
1
4-6 AÑOS
2
6-8 AÑOS
Mandíbula
Cuadro 123. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
Respecto a la edad de muerte hemos identificado un predominio en el sacrificio de animales adultos aunque también hay
muertes de neonatos, infantiles, juveniles y subadultos. Según el
estado de desgaste molar, hay dos individuos sacrificados entre
21-24 meses, dos entre 4-6 años y dos entre 6-8 años (cuadro 123).
Según el grado de fusión de los huesos tenemos también animales sacrificados entre los 9-13 meses, entre los 11-15 meses y
entre los 24-42 meses (cuadro 124).
En el caso de las cabras hay sacrificio en todos los grupos de
edad, mientras que en las ovejas se observa la muerte de animales subadultos y adultos. En cuanto al sexo hay una mayor presencia de machos en las cabras y un equilibrio entre machos y
hembras para las ovejas.
Algunos huesos de oveja nos han permitido calcular la alzada
a la cruz que oscilaría entre 56,38cm y 61,85 cm. Para la cabra
hemos obtenido tres medidas que nos han permitido calcular la
altura a la cruz, así la alzada oscilaría entre los 52,35cm y los
64,72 cm.
Únicamente hemos identificado un hueso con patologías. Se
trata de un metacarpo izquierdo de cabra, procedente de la calle,
que presenta un crecimiento anormal del tejido óseo en la epífisis
proximal.
Del total de restos identificados para este grupo de especies, 575 restos, hemos contabilizado un 60,17% que presentaba modificaciones. Estas modificaciones las hemos dividido en
cuatro grupos, los restos quemados, los que presentaban mordeduras de cánidos, los que tenían cortes de carnicería y los
huesos trabajados. Este último grupo esta formado por astrága-
179
[page-n-193]
119-188
19/4/07
19:53
Página 180
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Tibia D
Metatarso D
Meses
6-8
10
10
30
18-24
30-36
36-42
36-42
18-24
18-24
13-16
NF
0
0
1
0
1
1
2
2
0
3
3
F
1
5
5
4
0
0
3
0
2
0
0
%F
100
100
83,33
100
0
0
60
0
100
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
6-8
10
10
36
30
18-24
36-42
18-24
30-36
20-28
13-16
NF
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
F
1
5
2
3
0
7
1
7
2
3
3
%F
100
100
100
75
0
100
100
100
100
100
75
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1P
Falange 2 P
Meses
9-13
11-13
4-9
33-84
24-84
23-36
23-84
23-60
23-60
19-24
23-60
23-36
11,-15
9-13
NF
0
0
0
0
0
4
1
2
0
0
2
2
1
1
F
1
10
5
3
3
15
4
1
3
6
5
7
1
0
%F
100
100
100
100
100
78,94
80
33,33
100
100
71,42
77,77
50
0
los, cuyas facetas medial y lateral aparecen pulidas (cuadro 125).
Como se refleja en el cuadro las alteraciones más frecuentes
son las producidas por el fuego, la mayor parte de los huesos estaban carbonizados y calcinados.
Las marcas de carnicería corresponden a las primeras fases del
procesado, del troceado del cráneo, del momento de desarticulación de las distintas unidades anatómicas y del separado de los
órganos del abdomen de las costillas.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo está presente con 202 restos, que pertenecen a un
número mínimo de 19 individuos. El peso de sus restos supone el
22, 12% del total de la muestra.
En el cerdo las unidades anatómicas mejor representadas son
el miembro posterior y el anterior, seguidas por los elementos de
las patas y del cráneo (cuadro 126).
Los individuos preferentemente son sacrificados a una edad
juvenil, entre los 19-23 meses. También hemos determinado una
muerte infantil entre los 7- 11 meses y una muerte subadulta entre
los 31-35 meses (cuadro 127). El grado de fusión de los huesos
nos indica también la presencia de al menos un individuo menor
de 12 meses (infantil) y de otro mayor de 42 meses (adulto) (cuadro 128).
Con las medidas de los huesos enteros recuperados hemos
podido calcular la altura a la cruz de estos animales cuya
media oscilaría entre los 64,79 cm y los 71,28 cm. Parece
que la medida de un metacarpo pudiera corresponder a un
jabalí.
En cuanto a las modificaciones, las más abundantes son las
quemaduras, en total 60. Se trata de huesos mayoritariamente calcinados y carbonizados. Solamente hemos identificado 7 restos
con mordeduras de cánidos. Con marcas de carnicería hay 6 huesos que nos están informando de cómo se desarticula el animal
(finas incisiones sobre la tróclea del húmero), como se separa el
MUA
Cabeza
Cerdo
8,04
Cuerpo
2
M. Anterior
M. Posterior
Patas
11,5
12
8,73
NR
Cerdo
Cabeza
47
Cuerpo
HM
17
17
9
43
H. MC
10
8
2
20
HT
17
44
7
68
Cuadro 125. Huesos quemados (HQ), huesos mordidos (HM), huesos
con marcas de carnicería (HCM) y huesos trabajados (HT).
180
39
Patas
HQ
83
87
45
215
37
M. Posterior
NR
Ovicaprino
Cabra
Oveja
TOTAL
4
M. Anterior
Cuadro 124. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
7
Cuadro 126. MUA y NR de cerdo.
CERDO
Mandíbula
D
1
I
Edad
7-11 MS
Mandíbula
2
3
19-23 MS
Mandíbula
1
1
31-35 MS
Cuadro 127. Desgaste molar cerdo. (D. derecha / I. izquierda).
[page-n-194]
119-188
19/4/07
19:53
Página 181
abdomen de las costillas (incisiones en las costillas) y cómo se
trocea el esqueleto partiéndolo por la mitad (golpes y cortes en el
sacro) y luego dividiendo las diferentes unidades anatómicas
(golpe y corte en calcáneo).
Finalmente hay 25 huesos trabajados; son astrágalos que presentan las facetas medial y lateral pulidas.
El bovino (Bos taurus)
El bovino está presente con 102 restos que pertenecen a un
número mínimo de 12 individuos. Los restos suponen el 10,44%
del peso.
Para esta especie las unidades anatómicas mejor representadas son los elementos de las patas y los del miembro posterior. El
resto de unidades tienen un valor similar, con una menor importancia del esqueleto axial (cuadro 129).
Sólo hemos determinado el sexo para cuatro individuos, a
partir del pubis de cuatro pelvis, dos machos y dos hembras. A
pesar de esta escasez parece que no hay una selección de sexos
en las pautas de sacrificio. Sin embargo sí que hemos observado una selección en las edades ya que hay un mayor número de
sacrificios de animales adultos, animales mayores de cinco
años. Además de estos individuos sólo hemos identificado huesos de un ejemplar subadulto de entre 2 y 5 años. Parece por lo
tanto que la cría de esta especie no estuvo destinada a la producción de carne y que los animales adultos pudieron ser utilizados en otras tareas de fuerza, además de realizar un aprovechamiento lácteo.
La altura a la cruz se ha establecido a partir del factor de
conversión de Matolcsi (1970) y nos indica la presencia de animales de 100 cm de talla media, alzada menor que la de algunos
ejemplares neolíticos de Jovades (Cocentaina, Alicante)
(Martínez Valle, 1990: 148) y que un ejemplar de los Saladares
(Orihuela, Alicante) (Driesch 1973). Sin embargo, estas alzadas
son similares a las obtenidas en otros yacimientos contemporáneos como el Castellet de Bernabé (Martínez Valle, 1987-88:
227).
En cuanto a los huesos con modificaciones hemos identificado 38 huesos carbonizados y calcinados. Con mordeduras de
perro hay 3 huesos y con marcas de carnicería seis huesos.
Las marcas de carnicería nos están informando del primer
proceso de la matanza, una vez desangrado el animal se separan
los cuernos (cortes en la superficie basal de las cuernas) y la cabeza del tronco (corte profundo en el atlas). Para el descarnado del
animal se separa la carne del esqueleto axial (incisiones finas en
apófisis de vértebras). El troceado de las distintas unidades anatómicas (fracturas en tibias y húmero) y finalmente hay un troceado, pelado y desarticulación de las patas (fracturas en metapodios y cortes e incisiones en las falanges).
Finalmente hay que señalar la presencia en el departamento 4
de dos astrágalos trabajados, con las facetas medial y lateral pulidas.
El caballo (Equus caballus)
Es la especie doméstica de menor presencia en la muestra
estudiada, ya que sólo hemos identificado un resto: un premolar
inferior decidual. El diente se localizó en la calle, delante del
departamento 6. Parece ser un diente desprendido de un animal
menor de tres años.
El caballo, aunque siempre con escasos restos, también está presente en otros yacimientos ibéricos como los Villares y Castellet de
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
12
42
12
12
42
36-42
24
12
42
42
24
24-30
27
NF
0
1
1
0
0
1
1
0
5
6
0
0
2
F
10
0
5
2
1
2
8
6
0
1
3
4
3
%F
100
100
83,33
100
100
66,66
88,88
100
0
14,28
100
100
60
Cuadro 128. Cerdo. Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
Bernabé. Esta especie requiere de cuidados especiales tanto en su
alimentación como en su mantenimiento y durante el Ibérico Pleno
es un animal considerado como bien de prestigio, tal como reflejan
sus representaciones en los vasos cerámicos de Edeta.
Las especies silvestres
Hemos identificado restos de ciervo, de cabra montés y de
conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
Entre las especies silvestres, el ciervo es la más importante
tanto por el número de elementos como por los individuos identificados. Hay que señalar que sus restos, 121, son más numerosos
que los del bovino y que el peso de sus huesos supone el 24,9%
del total determinado específicamente. Según este parámetro
sería la segunda especie más consumida, a la que seguiría el
cerdo.
Para el ciervo las unidades anatómicas con mayor entidad son
las patas y el miembro posterior, con menor importancia siguen
los restos del miembro anterior, los restos del tronco y de la cabeza (cuadro 130). Esto nos indica que los esqueletos de los animales cazados eran íntegramente transportados al poblado donde se
procedía a su procesado y, posiblemente, parte de sus huesos, ade-
MUA
Cabeza
Bovino
2,58
Cuerpo
1,68
M. Anterior
2,5
M. Posterior
Patas
NR
8
10,82
Bovino
Cabeza
11
Cuerpo
20
M. Anterior
10
M. Posterior
27
Patas
34
Cuadro 129. MUA y NR de bovino.
181
[page-n-195]
119-188
19/4/07
19:53
Página 182
MUA
En cuanto a las modificaciones hay 42 restos alterados por la
acción del fuego que presentan coloración blanquecina, negra y
marronácea.
Mordeduras de cánido sólo hemos identificado en tres huesos
y marcas de carnicería en 25 huesos. Las marcas nos indican de
cómo se proceso el cuerpo del animal muerto. Sabemos que se
peló por las incisiones encontradas en las órbitas y en el ramus de
la mandíbula, también que se separó la cabeza por los golpes de
fractura que presentan los axis, que se descarnó por las incisisones de las vértebras torácicas y que se troceó por los golpes sobre
el sacro y vértebras.
Ciervo
Cabeza
2
Cuerpo
3,3
M. Anterior
5,5
M. Posterior
8,5
Patas
15,19
NR
Ciervo
Cabeza
4
Cuerpo
10
M. Anterior
24
M. Posterior
27
Patas
56
Cuadro 130. MUA y NR de ciervo.
más de sus astas, eran utilizados en la fabricación de instrumentos.
De los doce individuos identificados en la muestra, sólo ha
sido posible establecer el sexo para tres de ellos, dos hembras y
un macho.
La edad de sacrificio la hemos establecido considerando el
grado de osificación de los huesos, de manera que dominan los
restos de animales adultos, pero también hay huesos de al
menos un individuo cuya edad rondaría los dos años (cuadro
131). Parece que en Puntal dels Llops hay una caza selectiva
hacia este grupo de edad. O que tal vez los grupos de machos
adultos ronden cerca del yacimiento y se abatan con más facilidad.
Las medidas son similares a las de otros yacimientos contemporáneos como el Castellet de Bernabé, los Villares (Martínez
Valle, 1987-88, 229) y aunque de cronología un poco más antigua
a las del Puig de la Misericòrdia (Castaños, 1994 a,T18). Al comparar estas medidas con las poblaciones actuales del Cantábrico
(Mariezkurrena y Altuna, 1983, 188,191) observamos medidas
análogas.
CIERVO
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
12-20
5-8
más de 42
26-42
26-29
8-11
32-42
26-42
42
20-23
26-29
26-29
17-20
11-17
NF
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
F
2
3
7
4
3
2
2
2
1
4
6
3
8
14
%F
100
100
100
100
75
100
100
66,66
50
80
85,7
100
100
100
Cuadro 131. Ciervo, Número de huesos fusionados (F),
sin fusionar (NF) y % fusionados.
182
La cabra montés (Capra pyrenaica)
La cabra montés es una especie cazada al igual que el ciervo.
Sus restos son escasos y pertenecen a un único individuo adulto.
Las partes anatómicas identificadas son tres elementos del miembro anterior y uno del miembro posterior, recuperados en el
departamento 3.
En los restos hemos identificado marcas de carnicería en la
superficie distal de un húmero derecho, que también presenta
mordeduras de perro.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
Entre las especies silvestres el conejo es la segunda más
importante tanto en número de restos (78) como de individuos
(12). Los restos de conejo suponen el 0,89 % del peso total de las
especies determinadas; un aporte cárnico escaso en la dieta de los
habitantes del asentamiento.
En el conejo, la unidad mejor conservada es el miembro posterior; a esta unidad siguen los huesos del miembro anterior, con
menor entidad los de la cabeza, y los de las extremidades (cuadro 132).
Los restos de conejo se localizaron principalmente en la calle
y en el departamento 14. Los huesos recuperados en el departamento 14 pertenecen a tres individuos, de uno de ellos se recuperaron prácticamente casi todos los elementos de los miembros
anterior y posterior, mientras que de los dos restantes los huesos
son más escasos.
En el conjunto analizado los elementos de esta especie pertenecen a diez individuos, dos infantiles y ocho adultos. Entre ellos
hemos determinado la presencia de dos machos y una hembra.
Como modificaciones que hayan alterado los huesos, tenemos
quemaduras en cinco huesos, un húmero mordido por humano y
finalmente escasos restos con marcas de carnicería: pequeñas
incisiones realizadas en la diáfisis de un fémur y en un calcáneo,
marcas producidas en el proceso de descarnado y desarticulación,
respectivamente.
Las aves
El gallo (Gallus domesticus)
En la muestra analizada sólo hemos determinado un tarso
metatarso de gallo. Este ave junto a los dos restos de la misma
especie identificados por Sarrión (1981) en la Cata C estrato
III, nos indica la presencia de dos individuos. Los restos de
gallo junto a los de otras aves silvestres, aunque están presentes en los yacimientos ibéricos, suelen ser escasos debido a la
falta de un cribado exhaustivo de todo el sedimento y a que se
trata de huesos de estructura frágil y fácilmente pueden ser
destruidos tanto por la acción de los sedimentos como por los
perros.
[page-n-196]
119-188
19/4/07
19:53
Página 183
MUA
Conejo
Cabeza
6,5
Cuerpo
0
M. Anterior
M. Posterior
Patas
10,5
16
2,21
NR
Conejo
Cabeza
13
Cuerpo
0
M. Anterior
21
M. Posterior
35
Patas
9
Cuadro 132. MUA y NR de conejo.
La perdiz común (Alectoris rufa)
La única ave silvestre identificada es la perdiz común. Los
restos determinados son un tibiotarso y un coracoides. La perdiz
es una de las aves silvestres más común en los yacimientos contemporáneos.
5.8.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
Para valorar los datos obtenidos vamos a considerar primero
la distribución de los restos en el asentamiento y en segundo lugar
la importancia de las especies.
En la gráfica 34, mostramos la distribución de los restos y el
grado de fragmentación de estos, a partir de los valores que ofrece el Logaritmo entre el NR y el NME.
Con los valores ofrecidos por el logaritmo observamos que el
espacio donde se conservan los huesos más enteros es el departamento 14, que se diferencia claramente del resto de espacios.
En el departamento 3 y la calle presentan una fragmentación
similar y mientras que en el departamento 4 la fragmentación es
mucho mayor.
El departamento 14 es una habitación de 15 metros cuadrados
localizada en el sector oriental del hábitat. En el interior del
departamento destaca la presencia de un hogar circular encon-
0,5
trándose sobre él y alrededor muchos restos de fauna. También
hay que destacar la presencia de material cerámico como las
cabezas votivas de terracota y los microvasos, que caracterizan al
espacio como un lugar donde se realizaron ceremonias de carácter religioso. En el centro se recuperó una concentración de caracoles (iberus alonensis).
Las especies de vertebrados identificadas son la oveja, la
cabra, el cerdo, el bovino, el ciervo, el conejo y el gallo. Los
huesos proceden de la capa 2, estrato asociado al derrumbe, y
debajo del cual apareció el suelo de la habitación. Así que exactamente no sabemos qué huesos estaban asociados al suelo de
ocupación. Aunque dado que la destrucción del poblado pone
fin a su existencia sospechamos que todos los huesos pueden
estar relacionados con comidas realizadas en ese espacio sagrado.
La representación anatómica de las distintas especies nos
indica:
-La presencia de un cerdo de tres años y medio casi completo, un adulto, en cuyos huesos no hemos encontrado marcas de
carnicería.
-La cabra y el ciervo están presentes con los elementos del
miembro posterior y patas. Huesos en los que hemos identificado
marcas de carnicería relacionadas con el proceso de desarticulación. Había también una taba de cabra pulida.
-El conejo está representado por dos individuos con todas las
unidades anatómicas. En estos restos sólo hemos identificado
marcas en un calcáneo, tal vez relacionadas con el pelado.
-Finalmente hay un resto de oveja y otro de gallo. En el caso
del gallo sabemos su sexo ya que el tarsometatarso identificado
portaba espolón.
Al analizar el contenido fósil de los restantes ámbitos del
Puntal del Llops, observamos que los espacios comparables en
cuanto metros cúbicos excavados son el 3, 4 y la calle, por lo que
nos centramos en su estudio.
En la calle es donde más metros cúbicos se han excavado, sin
embargo el contenido fósil por metro cúbico excavado es más alto
en el departamento 3 que en la calle y en el departamento 4 (cuadro 133).
Dpto. 3
Dpto. 4
Calle
LONGITUD ANCHURA POTENCIA m3
760
280
112
23,83
600
300
158
28,4
2959
210
275
39,6
NR
641
183
718
NR/m3
26,89
6,44
18,13
Cuadro 133. Contenido fósil de los tres espacios.
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Dep 3
Dep 4
Dep 14
Calle
Gráfica 34. Distribución de los restos a partir del Log (NR/NME).
El departamento 3 consta de dos plantas. Un primer piso y
una planta baja dividida en dos espacios. La parte trasera era una
zona de almacenaje ya que había ánforas. En esta zona se recuperaron numerosos huesos calcinados.
El departamento 4, es también de dos plantas. En el distinguen 3 zonas, una de transformación de alimentos, otra de
actividades metalúrgicas y un almacén de instrumental agrícola y armamento. En toda se recuperó abundante material
cerámico.
Lo primero que vamos analizar es el estado de fragmentación.
La calle cuenta con 718 restos, 307 de ellos son fragmentos indeterminados, así a simple vista se observa que la fragmentación es
183
[page-n-197]
119-188
19/4/07
19:53
Página 184
alta. En el departamento 3 de los 641 restos, hay 284 fragmentos
y en el departamento 4 de los 183 restos hay 16 indeterminados.
Por lo que parece la calle y el Dpto. 3 son los que presentan una
muestra más fragmentada.
Para el análisis del estado de fragmentación hemos hallado
los logaritmos en base 10 del cociente entre NRT/NME,
NRD/NME y NRD/NRI en los tres espacios analizados (gráfica 35).
En la curva obtenida con el logaritmos del cociente entre
número total de restos (NRT) y mínimo número de elementos
(NME), no se observan diferencias significativas entre los tres
espacios. En cambio al analizar tanto el número de restos determinados, número mínimo de elementos y número de indeterminados, la diferencia esta clara. Así, es en el departamento 4
donde la curva tiende hacia la normalidad que sería el 1, por
tanto se observa gráficamente como la fragmentación de los huesos en el departamento 4 es diferente respecto al Dpto. 3 y a la
calle.
Cómo se han usado las especies en estos espacios
Par analizar este punto haremos un estudio de edades y sexo,
partes anatómicas, y modificaciones observadas en los huesos
marcas de carnicería y huesos quemados.
Hay un predominio de adultos en los tres espacios, aunque en
el departamento 3 hay más variedad de edades (cuadro 134). La
presencia de neonatos en la calle y en el departamento 3 puede ser
indicativa de enterramientos rituales, aunque el esqueleto no aparece completo, y se trata de huesos sueltos. En cuanto al sexo de
los animales sacrificados en el cuadro 135 resumimos los resultados.
En la calle
En la calle los huesos pertenecen a cuatro ovejas adultas, de
las que al menos una de ellas era un macho.
De las cinco cabras de la calle hay dos machos y tres hembras.
Los huesos de cerdo recuperados en la calle son de un individuo infantil y cuatro adultos, se ha determinado el sexo para un
adulto que sería un macho. Para el bovino en la calle son de dos
individuos adultos machos. Los restos de conejo recuperados en
la calle pertenecen a cinco individuos siendo dos de ellos machos
y una hembra.
En el Departamento 3
Los huesos corresponden a dos ovejas juveniles y a tres adultas, de las que una era una hembra adulta (cuadro 135). Se ha
determinado el sexo para cinco de las seis cabras, hay cuatro
machos y una hembra. Hay tres cerdos y uno de ellos sería un
macho.
Hemos determinado el sexo para dos de los tres bovinos entre
los que hay dos hembras.
En las especies silvestres, los restos de ciervo del departamento 3 corresponden a dos hembras y a un macho.
En el Departamento 4
Hemos determinado el sexo para una oveja hembra y un
macho, de las cuatro adultas que hay en dicho departamento (cuadro 135). Así entre las ovejas hay más hembras. Para la cabra el
único individuo identificado es un macho adulto. De los dos cer-
EDADES
N
Ovicaprino
1
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Cabra montés
Ciervo
Conejo
CALLE
I
S
2
A
1
1
4
4
4
2
N
1
1
Dpto. 3
J
S
2
2
1
1 1
1
1
I
2
4
1
A
3
3
4
I
1
2
1
3
1
Dpto. 4
S
A
1
4
1
2
2
1
1
Cuadro 134. Edad de muerte de las especies identificadas
en los tres espacios.
SEXO
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Ciervo
Conejo
CALLE
H
1
2
3
1
2
Dpto. 3
M
M
4
1
1
2
Dpto. 4
H
1
1
M
1
1
H
1
2
2
1
Cuadro 135. Sexo de las especies identificadas en los tres espacios.
CALLE %MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
100
16,2
28,3
37,7
15,5
Oveja
4,95
0
39,6
29,7
100
Cabra
12,2
4,87
19,5
19,5
100
Bovino
33,3
56,6
16,6
83,3
100
Cerdo
85,7
71,4
100
85,7
61,1
Ciervo
25,8
53,5
28,5
38,7
100
Cabra montés
0
0
0
0
0
Conejo
61,1
0
38,8
100
46,6
Dpto.3 %MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
65,6
2,5
100
41,6
66,6
Oveja
0
0
26,7
6,66
100
Cabra
4,62
0
24,4
0
100
Bovino
30
0
30
100
100
Cerdo
70
20
90
100
76,6
Ciervo
11,7
13,4
46,6
75,7
100
Cabra montés
0
0
100
33,3
0
Conejo
0
0
0
100
0
Dpto.4 %MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ovicaprino
54
0
100
100
0
Oveja
0
0
0
13,2
100
Cabra
0
0
23,8
0
100
Bovino
0
0
0
83,3
100
Cerdo
25
0
100
75
21
Ciervo
0
0
0
50
100
Cabra montés
0
0
0
0
0
Conejo
0
0
100
100
0
Cuadro 136. % del MUA de las especies identificadas en los tres espacios.
184
[page-n-198]
119-188
19/4/07
19:53
Página 185
NRT/NME
NRD/NME
NRD/NRI
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Calle
dept.3
dept.4
Gráfica 35. Estado de fragmentación (Log10).
dos subadultos determinados no se ha podido determinar el sexo
para ninguno de ellos. Para dos bovinos adultos determinados no
hemos podido distinguir el sexo.
A continuación vamos a ver que partes anatómicas de las
especies identificadas están mejor o peor representadas en los
espacios que estamos analizando. Para ello hemos utilizado dos
métodos, por una parte el tanto por cien del MUA, que nos indica con un 100% la parte anatómica mejor representada, aunque de
esta unidad sólo hallan pocos restos y únicamente se contabilicen
los elementos y no los fragmentos (cuadro 136). El otro método
utilizado es el logaritmo natural del MNE de cada especie según
sus partes anatómicas. Los resultados se representan en gráficos
donde la línea horizontal del gráfico representa el valor esperado
por un esqueleto completo y proporciona una línea base para la
comparación.
Según los resultados a partir del Logaritmo natural, para el
ciervo, en la calle todas las unidades anatómicas de los dos individuos están bien representadas, aunque son más abundantes los
restos del tronco, es decir costillas y vértebras (gráfica 36). En el
departamento 3 las unidades anatómicas del miembro posterior
son las mejor representadas en los tres individuos determinados,
ocurriendo lo mismo en el departamento 4. Estos resultados varían un poco de los obtenidos con el %MUA.
En el bovino, en el departamento 4 hay restos del miembro
posterior y patas. En el departamento 3 a excepción de los elementos del tronco, el resto de unidades anatómicas está presente
con una mayor importancia de restos del miembro posterior y
patas. En la calle también hay más del miembro posterior y patas
(gráfica 37).
Para el cerdo en los tres espacios analizados las curvas se
superponen (gráfica 38). Para la oveja la unidad de las patas es la
que presenta más elementos tanto en el Dpto.3 y 4, mientras que
2
1
0
Cabeza
Tronco
M.anterior
M.posterior
Patas
-1
-2
Calle
-3
dept.3
-4
dept.4
Gráfica 36. Distribución de las unidades anatómicas del Ciervo a partir del Log difference scale.
2
1
0
Cabeza
Tronco
M.anterior
M.posterior
Patas
-1
-2
-3
calle
dept.3
dept.4
-4
Gráfica 37. Distribución de las unidades anatómicas del Bovino a partir del Log difference scale.
185
[page-n-199]
119-188
19/4/07
19:53
Página 186
2
1
0
Cabeza
Tronco
M.anterior
M.posterior
Patas
-1
-2
calle
-3
dept.3
dept.4
-4
Gráfica 38. Distribución de las unidades anatómicas del Cerdo a partir del Log difference scale.
1
0,5
0
-0,5
Cabeza
M.anterior
M.posterior
Patas
-1
-1,5
calle
-2
dept.3
-2,5
dept.4
Gráfica 39. Distribución de las unidades anatómicas del Oveja a partir del Log difference scale.
2
1
0
-1
Cabeza
Tronco
M.anterior
M.posterior
Patas
-2
-3
-4
Calle
dept.3
dept.4
Gráfica 40. Distribución de las unidades anatómicas del Cabra a partir del Log difference scale.
en la calle a excepción del cráneo, el resto de unidades esta presente por igual (gráfica 39). En la cabra (gráfica 40) también se
observa una mayor acumulación de patas en los departamentos
que del resto de unidades. Finalmente para el conejo en la calle
hay elementos craneales, del miembro posterior y anterior, mientras que en el departamento 14 aunque están presentes las mismas
unidades anatómicas hay más elementos del miembro anterior,
seguido del posterior y menos de la cabeza (gráfica 41).
186
De todos los datos analizados obtenemos que la distribución
de los restos es más semejante en la calle y departamento 3 que
en el departamento 4.
En cuanto a las modificaciones de los huesos recuperados en
estos espacios, hemos observado que los restos quemados son
más abundantes en el departamento 3 y hay menos en la calle.
Los departamentos 3 y 4 presentan pues un abundante volumen
de huesos calcinados, además la presencia de molinos y de cola-
[page-n-200]
119-188
19/4/07
19:53
Página 187
calle
dept.14
3
2
1
0
-1
Cabeza
Tronco
M.anterior
M.posterior
Patas
-2
-3
-4
Gráfica 41. Distribución de las unidades anatómicas del Conejo a partir del Log difference scale.
60
50
40
NR
NME
30
NMI
PESO
20
10
0
Ovicaprino
Cerdo
Bovino
Caballo
Gallo
Cabra montés Ciervo
Conejo
Perdiz
Gráfica 42. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
dores (braseros) entre el material cerámico, nos indica que los
restos una vez calcinados y procesados (molidos), fueron utilizados bien como combustible o bien con otra finalidad relacionada
con el proceso productivo metalúrgico llevado a cabo en el
departamento 2. La cendrada, es decir los huesos calcinados,
molidos y tamizados eran utilizados en la realización de las
copelas para refinar oro, plata y otros metales (Ferrer Eres, 2002:
203).
En cuanto a marcas de carnicería son más abundantes en la
calle y en el departamento 3, lo mismo ocurre para los huesos que
presentan roeduras de cánido.
La distribución de los 1771 restos recuperados en los niveles
ibéricos del Puntal dels Llops, es desigual.
Cabría señalar la importancia de la calle como receptáculo de
los despojos diarios, y como espacio donde los agentes modificadores como los cánidos y los componentes edáficos se han dejado notar más sobre la estructura de los huesos.
En segundo lugar hay que señalar la acumulación de fauna
en los departamentos 3 y 4, espacios donde el material óseo se
recuperó prácticamente calcinado y cuya función esta relacionada con la producción de “la cendrada” para el procesado de refinado de la plata, llevado a cabo en el departamento 2 (Ferrer
Eres, 2002).
Finalmente la acumulación de huesos en el departamento 14 puede ser a los restos de una banquete o comida
ritual.
En cuanto a la importancia de las distintas especies observamos que según el NR, NME y NMI el grupo de los ovicaprinos es
el más importante. Dentro de este grupo se distingue una mayor
presencia de cabras que de ovejas. Cerdo, bovino, ciervo y conejo completarían el cuadro según estos tres parámetros (gráfica 42).
Si atendemos al peso de los restos, el aporte cárnico estaría
proporcionado por el grupo de los ovicaprinos, seguidos por el
ciervo, el cerdo y el bovino. Aunque aquí la importancia de las
especies debe considerarse con precaución, ya que hay una
gran cantidad de restos quemados, mayoritariamente calcinados.
187
[page-n-201]
119-188
19/4/07
19:53
Página 188
Finalmente los esqueletos mejor conservados según el número mínimo de unidades anatómicas, son los de cabras, ovejas,
cerdo, ciervo, conejo y bovino.
El resto de especies identificadas en la muestra como el
caballo y las aves son poco significatívas al analizarlas en conjunto.
Cualitativamente hay una preferencia por el sacrificio de
animales subadultos y adultos considerando todas las especies.
Si analizamos individualmente cada una de ellas, para las
cabras la muerte está presente en todos los grupos de edad preferenciándose a los animales machos. En el caso de las ovejas
domina la muerte subadulta y adulta principalmente sobre
hembras. En el caso de los cerdos se observa muerte en todos
los grupos de edad, aunque hay más muerte juvenil, con una
mayor frecuencia de machos. El sacrificio de los bovinos es
preferentemente a edad adulta tanto en hembras como en
machos. En el caso del ciervo se observa la misma pauta que
para el bovino.
La actividad ganadera y cinegética desarrollada en el Puntal
dels Llops durante la época ibérica, debió de estar condicionada
por la ubicación del yacimiento y por la función de éste en el territorio de Edeta. La ubicación en un paisaje de media montaña, con
zonas de umbría, valles, barrancos y zonas de solana, potencia la
explotación de los recursos silvestres tanto vegetales como animales por la comunidad allí establecida. La presencia de ciervo y
cabra montés, especies que encontrarían un entorno óptimo en los
valles y barrancos con vegetación frondosa y en los roquedos de
las solanas respectivamente, indica este aprovechamiento de los
recursos silvestres.
188
A partir de la frecuencia de especies podemos hablar de una
ganadería basada en la cría y explotación de la cabra. Esta especie mejor adaptada al entorno paisajístico que la cabra proporcionaría carne, leche y pieles. Junto a ella y posiblemente formando
parte de los mismos rebaños (rebaños mixtos) estaría la oveja,
especie explotada por la carne y probablemente también por la
lana, si consideramos que hay un mayor número de muertes a
edad adulta.
El cerdo es una especie que requiere de pocos cuidados y
resulta muy provechosa, ya que se alimenta de recursos forestales
y de desperdicios y es uno de los animales del que se aprovecha
toda su carne.
Los bovinos identificados en el Puntal, aunque fueron
consumidos, tuvieron una función diferente durante el transcurso de su vida, utilizados posiblemente como animales de
tracción.
Caballos y perros estuvieron presentes en el poblado y no
fueron consumidos, desempeñando un papel diferente al resto
de las especies hasta ahora descritas. Los caballos se consideran bienes de prestigio y son animales cuyo coste de mantenimiento es elevado. Las representaciones en los vasos cerámicos de Edeta muestran a los caballos en las guerras, en las
cacerías y en los desfiles fúnebres, por lo que se relacionan
con determinadas clases de la sociedad ibérica: guerreros y
señores.
Los perros presentes en el poblado por las marcas que han
dejado sobre los restos óseos, debieron habitar el poblado continuamente y tal vez fueron utilizados en cacerías y en el cuidado
de los rebaños.
[page-n-202]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 189
5.8.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
OVICAPRINOS NR
Cráneo fragmento
Condilo occipital
Maxilar fragmento
Mandíbula y dientes
Mandíbula fragmento
Dientes superior
Diente inferior
Hioides
Axis
V. torácicas
V. lumbares
Vértebras fragmentos
Costillas fragmento
Escápula D
Escápula frag.
Húmero C
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis frag.
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1
Falange 2
Calle
F
4
1
1
5
TOTAL
NMI
OVICAPRINO
NME
Condilo occipital
1
Mandíbula y dientes
15
Dientes superior
18
Diente inferior
10
Hioides
2
Axis
1
NF
D1
F
D3
F
4
6
1
6
4
1
10
3
1
D4
F
NF
D6
F
D7
NF
D13
F
2
NF
1
2
2
2
NF
D15
F
1
NF
D17
F
1
1
1
2
1
6
14
1
1
1
2
11
1
6
3
5
3
3
4
4
2
3
1
1
1
1
3
1
1
2
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
5
1
1
1
1
1
10
1
3
2
2
9
1
8
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
91
2
7
1
1
1
88
2
6
1
30
2
1
3
1
6
1
6
1
2
9
1
1
2
1
MUA
0,5
7,5
1,5
0,55
2
1
…/…
189
[page-n-203]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 190
…/…
OVICAPRINO
V. torácicas
V. lumbares
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1
Falange 2
NME
3
2
1
5
6
1
4
1
1
1
1
5
2
2
1
2
2
3
1
OVICAPRINOS
NR
NMI
NME
MUA
Peso
253
14
91
31,96
217
OVEJA
Cuerna
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1D
NME
1
1
5
2
4
1
8
7
1
1
7
8
2
3
13
3
17
2
2
MUA
0,84
0,5
0,5
2,5
3
0,5
2
0,08
0,5
0,5
0,5
2,5
1
1
0,5
1
1
0,37
0,12
190
MUA
0,5
0,5
2,5
1
2
0,5
4
3,5
0,5
0,5
3,5
4
1
1,5
6,5
1,5
2,12
0,25
0,25
Calle
F
1
OVEJA NR
Cuerna
Cráneo fragmento
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1D
TOTAL
NMI
OVEJA
NR
NMI
NME
MUA
Peso
D2
F
D3
F
D4
F
D6
F
D7
F
D14
F
D15
F
D17
F
1
NF
2
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
2
1
1
2
14
1
1
6
1
1
1
2
1
4
7
106
16
88
36,1
162
2
4
2
5
37
4
1
2
1
1
1
22
2
1
4
2
5
2
2
36
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
[page-n-204]
189-209.qxd
19/4/07
CABRA NR
Cráneo fragmento
Cuerna
Atlas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3
Total
NMI
19:58
Página 191
Calle
F
4
5
1
NF
D1
F
D2
F
4
NF
NF
D4
F
NF
D6
F
D7
F
NF
1
D13
F
D14
F
D15
F
D17
F
2
5
1
1
1
11
6
1
1
1
2
1
2
6
3
2
5
2
10
D3
F
2
1
1
1
4
3
1
2
10
7
1
3
1
2
2
7
2
7
4
3
1
2
1
5
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
36
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
71
5
4
1
3
1
3
1
1
65
5
5
1
43
2
2
2
1
5
2
1
2
1
7
1
1
1
1
1
…/…
CABRA
Cuerna
Atlas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
NME MUA
7
3,5
1
1
1
0,5
10
5
5
2,5
3
1,5
3
1,5
23
11,5
19
9,5
3
1,5
5
2,5
3
1,5
3
1,5
6
3
18
9
7
3,5
2
1
18
9
9
4,5
CABRA
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 2 P
Falange 3
NME MUA
18
2,25
2
0,25
3
0,37
8
1
1
0,12
2
0,25
CABRA
NR
NMI
NME
MUA
Peso
216
23
180
77,74
2026
…/…
191
[page-n-205]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
CERDO NR
Órbita superior
Maxilar y dientes
Maxilar fragmento
Mandibula y dientes
Mandíbula fragmento
Diente superior
Diente inferior
Dientes fragmentos
V. sacras
Costillas fragmento
Escápula D
Escápula fragmento
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Ulna P
Ulna diáfisis
Radio P
Radio D
Metacarpo III P
Metacarpo III D
Metacarpo IV P
Metacarpo IV D
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Pelvis fragmento
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Fíbula P
Astrágalo
Calcáneo
Tarsal
Metatarso III P
Metatarso III D
Metatarso II P
Metatarso II D
Metatarso IV P
Metatarso IV D
Metatarso V D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3
Total
NMI
192
Página 192
Calle
F
1
1
3
2
2
2
8
1
1
2
2
NF
D2
F
NF
1
1
4
D3
F
2
1
2
3
2
1
1
1
1
1
3
2
NF
D4
F
1
NF
D6
F
D7
F
D13
F
D14
F
NF
D15
F
D16
F
D17
F
1
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
2
1
1
3
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
1
2
1
2
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
53
2
14
1
1
3
1
3
1
1
1
57
4
1
6
1
37
2
1
4
1
5
1
1
1
2
1
13
1
2
1
1
1
1
2
1
[page-n-206]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
CERDO
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandibula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Sacro
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Ulna P
Radio P
Radio D
Metacarpo III P
Metacarpo III D
Metacarpo IV P
Metacarpo IV D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Fíbula P
Astrágalo
Calcáneo
Tarsal
Metatarso III P
Metatarso III D
Metatarso II P
Metatarso II D
Metatarso IV P
Metatarso IV D
Metatarso V D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3
Página 193
NME MUA
4
2
3
1,5
8
4
5
0,27
5
0,27
2
2
10
5
1
0,5
6
3
3
1,5
2
1
1
0,5
2
0,25
2
0,25
9
1,12
7
0,8
6
3
5
2,5
7
3,5
3
1,5
3
1,5
5
2,5
4
2
1
0,1
2
0,25
1
0,12
1
0,12
1
0,12
1
0,12
1
0,12
1
0,12
8
0,5
1
0,06
2
0,12
1
0,06
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
202
19
124
42,3
2347
BOVINO NR
Cuerna
Órbita superior
Órbita inferior
Maxilar y dientes
Mandíbula fragmento
Diente superior
Diente fragmento
Atlas
V. cervicales
V. lumbares
Vértebras fragmento
Costillas fragmento
Escápula D
Escápula fragmento
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Ulna P
Carpal
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Patela
Falange 1 C
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 C
3 falange C
Total
NMI
Calle
F
D2
F
D3
F
2
1
D4
F
D6
F
D13
F
D14
F
D17
F
1
1
2
1
1
1
2
2
1
6
1
1
2
6
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
5
4
1
2
5
1
2
4
3
2
1
1
3
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
3
2
41
3
2
1
1
2
1
47
3
1
7
2
1
1
1
1
2
1
1
1
BOVINO
NR
NME
NMI
MUA
Peso
102
71
13
25,6
1108
193
[page-n-207]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
BOVINO NME
Página 194
NME MUA
Cuerna
Órbita superior
Órbita inferior
Maxilar y dientes
Diente superior
Atlas
V. cervicales
V. lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Ulna P
Carpal
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Patela
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
5
3
10
2
1
3
2
2
3
1
3
4
6
6
3
CABALLO NR/NME
D6
Diente inferior
1
CABALLO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
1
0,05
3,1
1
0,5
0,5
0,5
0,08
1
0,4
0,28
0,5
0,5
0,5
1
0,08
2,5
1,5
5
1
0,5
1,5
1
1
1,5
0,5
0,37
0,5
0,75
0,75
0,37
CABRA MONTÉS
Húmero D
Radio P
Ulna P
Tibia D
1
1
1
1
0,5
1,5
CABRA MONTÉS NR/NME
Húmero D
Radio P
Ulna P
Tibia D
D3
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
CABRA MONTÉS
NR
NME
NMI
MUA
Peso
4
4
1
2
44,4
CONEJO NR
Maxilar
Mandíbula y diente
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo IV C
Pelvis C
Pelvis frag.
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso II
Metatarso III
Metatarso V
Metatarso C
Total
NMI
CONEJO
GALLO NR/NME
Tarso Metatarso
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME MUA
Maxilar
Mandíbula y diente
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo IV C
Pelvis C
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Calle
F
3
8
3
1
NF
D4
F
D13
F
1
2
1
1
4
3
3
3
2
5
1
40
4
1
NF
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NME MUA
4
9
6
5
4
2
1
3
1
7
4
6
7
D14
F
1
1
3
3
2
1
2
4,5
3
2,5
2
1
0,5
1,5
0,1
3,5
2
3
3,5
…/…
194
D3
F
2
1
3
1
3
1
3
2
3
1
1
1
28
2
1
1
[page-n-208]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 195
…/…
CONEJO
Tibia D
Calcáneo
Metatarso II
Metatarso III
Metatarso V
Metatarso C
NME MUA
8
4
3
1,5
1
0,12
2
0,25
1
0,12
1
0,12
CONEJO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
78
10
75
35,2
94,2
PERDIZ NR/NME
Coracoides
Tibio Tarso
1
1
PERDIZ
NR
NMI
NME
MUA
2
1
2
1
CIERVO
Órbita superior
Mandíbula y dientes
Axis
V. torácicas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Carpal
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 2 P
Falange 2 D
Falange 3 C
NME MUA
3
1
3
4
2
3
3
1
2
1
2
2
6
3
3
3
2
4
7
1
5
3
4
6
5
5
5
1,5
0,5
3
0,3
1
1,5
1,5
0,5
1
0,08
1
1
3
1,5
1,5
1,5
1
2
3,5
0,5
2,5
1,5
0,5
0,75
0,62
0,62
0,62
CIERVO NR
Órbita superior
Mandíbula y dientes
Axis
V. torácicas
Costillas fragmento
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Centrotarsal
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1 C
Falange 1 D
Falange 2 C
Falange 3 C
Total
NMI
Calle
F
2
D2
F
2
1
4
1
1
D3
F
1
1
1
2
2
2
2
2
2
D4
F
D6
F
D7
D14
F
D15
F
D16
F
1
1
4
1
1
2
1
2
2
1
3
2
2
3
3
1
2
3
4
1
1
5
1
3
3
2
1
2
2
2
1
2
2
42
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
4
2
2
2
61
3
1
1
1
1
4
1
1
1
3
1
4
1
2
1
2
1
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
121
12
89
34,5
2651
195
[page-n-209]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 196
5.8.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
OVICAPRINO
Mandíbula nº
D3c3,dr
D3c3,dr
*D3c4,izq
Calle,izq
Calle,dr
D13c3,izq
D17 c1,izq
Calle,izq
9
22,4
24
25
24,5
22,7
25,6
19,7
23,2
Húmero
*D3c4,dr
LMI
Carpal 2/3
calle,dr
48,4
7
72
49,3
41,2
AM
14,5
29,2
29,7
LMm
28,6
28,2
27
Ad
18
19,5
18,3
19,6
18
15,6
OVEJA
Húmero
D3c3,izq
calle,dr
calle,dr
calle,dr
D14c2,iz
Ad
26,2
26
27
27,5
27,7
Radio
D3c4,dr
calle,dr
calle,izq
Ap
AT
26
26,4
26,2
26,8
Ad
25,7
34,6
24,5
Ulna
D3C3,dr
APC
16,9
EPA
24,4
Tibia
*D4c3,izq
*D4c4,izq
calle,dr
calle,izq
calle,dr
calle,dr
Ad
22
21,7
23,7
24,7
23,2
22,4
Ed
18,7
Calcáneo
calle,dr
LM
51
AM
18,7
12
59,8
13
60,5
15c
14,3
13,2
14,4
15b
17,5
18,7
18,7
15a
35,5
LMI
-30
25,6
29
-30,5
LMm El
-28,2 -15
23,6
24,5
28
16
24
-28,7 -15,4
25
Centrotarsal
D3c2,dr
D4c3,izq
*D3c2,izq
9
26
Astrágalo
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c2,iz
*D4c2,iz
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
8
Astrágalo
D4c3a,dr
*D4,c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
D4c3,izq
*D4c3,izq
EmO
20
AM
24,5
19
24,5
Ap
18,4
Ad
21
22,4
-15
LM
103,6
21,3
23,5
23
19,5
22,6
20
24,5
20,6
20,5
Metatarso
D2c2, izq
D3c3,izq
*D3c3,izq
*D4c3a,dr
*D4c3,izq
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c4,dr
calle,izq
calle,izq
calle,izq
D7c2,dr
CC1,dr
CC1,dr
Ap
20,3
18,6
19,9
19,5
17,7
Ap
12
11,4
9
9,3
10,5
10
10
10
12,6
13,4
120,6
Amd
11,6
Ad
24
22
119
118
-17,5
-16,3
Falange 1
D3c2,dr
D3c4,izq
D4c3,dr
*D4c3,izq
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,izq
calle,iaq
calle,izq
20,5
16,4
16
26,8
23,5
19,4
17,4
17,6
17,1
LM
134,4
125
129,7
-113,4
11,9
8,7
10
9,6
11
9,3
Amd
9,8
11
18,8
23,2
20
21,5
135,4
-125,3
118,5
20,8
20
116,7
122
Ad
11
10,3
8,4
8,4
9,7
9,5
LM pe
34,4
36
31
31
32
32
8,3
12,5
13,4
18
34
36
…/…
196
Ad
-18,8
17
18,2
LM
21
Metacarpo
D3c2,izq
D3c2,dr
D3c3,dr
D3c3,dr
D3c3,izq
D3c4,izq
D3c4,dr
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,dr
calle,dr
calle,iz
D6c3,dr
Em
-15,5
-19
[page-n-210]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 197
…/…
Falange 1
calle,dr
calle,dr
calle,dr
D17 c1,izq
CC1,
CC1,
Ap
11,9
12
10,9
10,4
33,1
32
Amd
9,5
9,6
Ad
11
11,5
10,6
10,6
11
10,7
AScd
42,6
AM
67
LM
54
Escápula
*D3c4,dr
LmC
19
LS
32,3
Húmero
*D3c4,izq
*D3c4,dr
*D3c4,izq
D4c1,izq
calle,iz
calle,izq
*calle, izq
calle,dr
Ad
31,4
28,6
AT
31
28
28,6
30,7
-28,5
29,2
31,7
29,6
Radio
D3c4,izq
D3c4,izq
*D3c4,dr
*D3c4,izq
calle,dr
Ap
32,2
CABRA
Atlas
calle
33,3
29
31,2
34,5
32
28,7
30,6
29,5
32,6
Ulna
*D3c4,izq
*D3c4,dr
calle,izq
calle,dr
calle,izq
APC
23,7
23,4
25,3
Tibia
*D3c4,dr
*D3c4,izq
D3c4,izq
calle,dr
calle,izq
calle,izq
D7c3,iz
D13c3,dr
Ap
37
40,2
Pelvis
D3c4,izq
calle,izq
Ad
24
EPA
27
25,6
29,4
30
Ad
Ed
24,6
27
26,3
20
39
27,5
22,2
LA
24,5
27
LM pe
37
39
34,8
31
33,1
32
Astrágalo
D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
LML LMM
29,8
27,3
28
26,4
27,6
23,6
26,5
25,7
29
28
28,5
27,5
28,5
24,6
26
24,9
28,7
26,4
25,6
29,8
27,6
29,5
28,5
27,8
26,4
31,3
28,9
26,3
24,6
25,5
24,2
30
28,4
28
Astrágalo
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,dr
*D4c3,izq
*D4c3,izq
*D4c3,izq
calle,izq
calle,dr
calle,dr
calle,dr
D14c2,dr
CC1
LML LMM
26,7
24
27,7
25,8
29,3
27,2
30,5
28,5
32,5
31,7
29,6
14
14,5
28
26,3
27,6
28,5
26
25,4
26
28,7
29,6
29,6
27,4
28,3
26,8
30
27,6
29,6
27,5
29
27
28,7
28
29,5
30
32
29,7
27
24,7
25,7
25
27,9
25,4
30,4
29
Calcáneo
calle,dr
CC1,dr
LM
60,7
52
Centrotarsal
calle,dr
calle,dri
EL
15,4
EM
16,3
Ad
20
14,2
14,3
15,5
15,5
14,6
15,3
13,7
14,5
14
15,5
17,4
17,2
18,7
14
18,7
16
17
18,4
15,5
15,5
14,5
15,5
13,4
13,8
15,4
17,5
16
13,3
16,5
15,2
14,4
17
17,5
20,3
19,4
17
20,2
15,5
16,7
18,6
EL
14,4
15
15
15,8
27,6
16,7
25,8
15
EM
15,5
14,5
16
16,6
21,5
18,4
24,3
15,7
16
15,7
13,4
17
16
15,6
16,4
18
15,7
16
15,6
18
15,5
Ad
16,7
18
19,3
19
AM
22
20,7
14,5
13,9
15
15
14,9
17
15,5
15
15,5
17
17
14,2
14,5
16,2
15,3
16
15
18,8
16,6
18,5
17,8
17,4
18,4
18
17,4
19,5
20,3
19
18
20
20,5
17
15,7
17,7
20,7
10,7
AM
21,5
20
197
[page-n-211]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 198
…/…
Metacarpo
D3c2,izq
D3c3,dr
D3c4,dr
D3c4,izq
D3c4,dr
D3c4,dr
D3c4,dr
D3c4,dr
calle,dr
calle,izq
calle,dr
calle,dr
calle,izq
calle,izq
calle,izq
calle,dr
calle,dr
calle,dr
D14c2,iz
CC1
Ap
AmD
15,5
16,4
18,7
17,5
15,7
23
24,2
27
16,3
15,8
18
26,8
23
25,4
LM
28
26,6
32,4
26,3
25,4
23,4
27,8
27,7
27,8
30,7
26,7
26,7
23,4
Ad
26,4
26,4
110,4
110,6
124,2
104,4
106,3
102,8
128
Ap
12,5
14,6
10,8
11,6
12,2
AmD
Falange 2
*D3c4,dr
*D4c3,dr
calle
calle,dr
calle,izq
D13c3,dr
CC1
CC1
Ap
12,3
10
11
13,6
13,2
12,7
12,3
12
AmD
Falange 3
calle,dr
calle,dr
17,1
15,5
18
26,3
26,3
27
26,2
32
35
Falange 1
calle,izq
D14c2,dr
D17c1,izq
CalleEOC2,d
CalleEOC2,d
MBS
7
LSD
12
10,4
21,8
9,7
Ad
10,7
14,3
9,9
11,7
12,3
LM pe
34,4
40,2
31
34
34,3
Ad
10,4
8,3
9
10,1
9,8
10,5
10,2
10
LM
22,3
18
21,4
22,4
20,6
28
25,8
22,4
8
62,5
9
28
CERDO
Metatarso
D1,izq
D3c4,izq
D3c4,izq
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
calle,izq
calle,dr
calle,izq
calle,izq
D6c3,dr
D6c3,dr
D7c2
CC1
Ap
17,8
22
20,6
18,7
22,7
21,7
-18,2
18,7
19,3
20,4
21
18,7
Falange 1
*D2c4,izq
*D3c2,izq
*D3c2,dr
*D3c4,dr
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,dr
calle,dr
calle,dr
calle,izq
calle,dr
calle,dr
calle,izq
calle,dr
*calle,dr
calle,dr
AmD
10,5
Ad
22
27,2
23,3
109,6
-22,9 -114,3
11,9
11,6
6
117,3
7a
93,3
92
62,7
Sacro
23,5
Ap
12
12,7
10,6
11,9
13,7
13,5
12,3
AmD
11,2
12,9
12,2
13
12,2
12,4
14,5
14,3
12,7
9,7
Ad
11,3
13,4
10
12
13,8
13
13,6
12,8
11,3
12,5
10,4
13,4
12,3
12
15
14,6
12,5
11,7
10,5
10,4
Ascr
29
Escápula
*D3c3,dr
D3c4.dr
*D3c4,dr
D3c4,dr
*D3c4,izq
*D3c4,dr
*D3c4,dr
D6c3,iz
D14c2,dr
D14c2,dr
LmC
21
21,6
21,7
20
17,6
19
19,4
21
21,2
20,6
LS
28,5
23,6
22,5
20
30,5
26,9
24,4
Húmero
*D3c2,izq
calle,izq
D14c2,iz
CEOc2,izq
Ap
Ad
28,5
AT
23,7
31,1
34,4
36,8
29,3
Radio
D3c2,dr
D14c2,iz
Ascr
23,5
24,3
113
LM pe
36,5
36,7
35
36,6
40
35,9
36,1
36,4
36,2
35,4
36,2
35,6
36
39,3
39
37
9a
30,3
30,3
30,6
30,6
31
34,6
12
59
16b
16c
42
39,2
16a
48
39,6
28
42,2
46
calle
…/…
198
Mandíbula
calle,iz
calle,dr
calle,dr
calle,iz
D3c4,dr
D3c4,izq
D14c2,dr
D14c2,izq
-22,2
11,8
13,1
14,1
12,6
21,4
20
LM
95,7
144
LA
32
31,2
29,5
[page-n-212]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 199
Ulna
D14c2,iz
EPA
29,7
Fémur
calle,dr
D14c2,iz
Ad
37,4
34,9
Tibia
D3c3,dr
*D3c4,dr
*D3c44,izq
Ad
23,8
23,6
24,5
Pelvis
calle,dr
calle,iz
calle,dr
LA
27,5
25,6
24,5
Astrágalo
*D2c3,izq
*D3c2,izq
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,izq
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
*D3c4,dr
LMI
33,8
38,2
34,9
Calcáneo
D17,iz
LM
66,6
AM
18,3
Metacarpo IV
D3c2,izq
D3c4,izq
*D3c4,izq
D3c4,dr
*calle,dr
*calle,iz
*D6c3,dr
calle,izq
Ap
13,3
15
13,7
12,6
14,7
12,6
12,3
12,9
Ad
14,9
16,5
Metatarso III
D3c4,izq
calle,izq
Ap
15
15,2
Metatarso IV
calle,izq
LM
50,4
Metacarpo III
calle,izq
Ap
13,7
37,4
34,5
38,8
35,4
37,9
36,8
34,3
EmO
23,1
Falange 1
D3c3,izq
D3c4,dr
D4c3,izq
calle,dr
D7c2,dr
D17
Ap
Ad
13
13,4
11,9
12,2
13,3
LM pe
15,3
14
12,8
14,5
19,5
Falange 2
D6c2,dr
Ap
15
Ad
14,3
LM
21
Falange 3
D3c4,izq
MBS
8,9
LSD
24
Ldo
22,5
Escápula
D3c4,dr
LMP LmC
49,8 35,4
LS
35,8
Húmero
*calle,dr
AT
60,4
Ulna
*D3c4,izq
APC
40,2
EPA
49,5
Patela
*D3c4,dr
LM
49
AM
-32,4
Carpal 2/3
CC1
LM
32,8
AM
34
Astrágalo
*D4c4,dr
*D4c4,dr
LMl
52,6
57,4
LMm El
41,4 29,5
Metacarpo
D3c3,izq
D3c4,dr
*D3c4,izq
calle,izq
Ap
-49,5
38,2
58,6
Ad
-56,6
Metatarso
D14c2,iz
D14c2,dr
Ap
40,7
40,9
Ad
44,6
43,7
1Falange
D3c3,izq
*D3c4,dr
*D3c4,dr
D4c3,izq
calle,dr
calle,dr
Ap
Ad LM pe
29,8
24,4 48,7
23,4 47,8
35
33,3
32
31,4
BOVINO
LmM
31
36
32,3
31,8
34,7
31,4
32,4
31
33,5
37
33,8
35
34,6
32,4
35,7
13,7
13
Ad
13,8
Lm
72
73,7
63,7
65,5
63,6
AmD
10,4
Em
25
Ad
33
LM
-154
172,2
52,7
26
22,7
-25,7
LM
186
185
31,5
29,9
LM
66
199
[page-n-213]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 200
2Falange
D3c3,izq
D3c4,dr
calle,dr
calle,izq
calle,izq
D13c3,iz
Ap
26,3
26
32
28,7
32,5
27
Ad
21
20,7
27,6
22,5
23,3
20,5
LM
36,2
32,9
37,5
37,4
36,4
37,8
3Falange
calle,izq
calle,dr
Amp
23,5
82,5
LDS
72
Lo
49
Falange 1
D3c4,izq
D3c4,dr
*D3c4,izq
*D3c4,dr
*calle,izq
calle,izq
calle,izq
Falange 2
D3c2,dr
D3c2,dr
calle,dr
calle,dr
D7c2,iz
Mandíbula
D3c2,izq
9
45,5
Radio
calle,izq
D3c4,dr
D3c4,izq
*calle,izq
Ap
23,5
(41.7)
(39.9)
Ulna
calle,dr
APC
27,4
EPA
44,9
Fémur
D14c2,iz
Ap
38.7
LP
82.6
Tibia
D3c2,izq
D3c4,izq
Ad
33.5
(43.2)
Calcáneo
D3c4,izq
calle,dr
LM
112.6
106
Astrágalo
*D3c2,dr
D3c3,izq
D3c4,izq
calle,izq
LMl LMm El
Em
Ad
48.4
45
27.5 26.7
29.5
(48.0) (45.6)
(27.6)
(48.3) (44.5) (27.2) (26.4) (30.4)
53
49.7 29.3
34.5
Ap
36.3
Metatarso
*D3c2,dr
D3c4,dr
calle,izq
D14c2,dr
Ap
35.3
(31.0)
33.2
34
17.7
17,9
MBS
10.5
9.7
17.2
Ad
17.7
17.8
17.3
17.4
17.7
17.6
16.5
Lm pe
50.2
50.2
49
42.5
50
Ad
15.6
16.2
14.4
17
15,8
AmD
13
15
LM
35.6
37.5
13,6
35
37,1
LSD
Ldo
44
39.5
45
CABRA MONTÉS
48,6
Metacarpo
*D3c2,izq
D3c4,izq
200
Ad
72
Ap
18
19
Falange 3
*D2c4,dr
*D3c4,izq
CIERVO
Ap
17
17.3
17.8
17.6
19.3
Radio
D3c4,dr
Ulna
*D3c4,dr
APC
26
Tibia
D3c4,izq
EC
37.6
Ap
33.2
Ad
28
EPA
28
CONEJO
AM
34
33.6
Ad
39
Ad
37.7
LM
AmD
22,7
Mandibula nº
calle,dr
calle,iz
calle,dr
calle,dr
calle,iz
CC1
2
15,3
13,9
14
14,6
14,1
14,6
Escápula
calle,izq
calle,dr
calle,dr
LMP
8
8.6
7.2
LS
3.5
3.7
3.5
AS
7.2
7.4
6.4
Húmero
D4c3,izq
calle,izq
calle,dr
D14c2,iz
Ap
12
14.5
Dp
Ad
Radio
calle,dr
*calle,dr
D14c2,dr
Ap
5,2
6
11
16
7.5
8.5
280.5
Ad
5.5
LM
55.7
5.5
59.5
LmC
4.4
4
3.4
[page-n-214]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 201
…/…
Ulna
D14c2,dr
D14c2,dr
D14c2,dr
APC
5
5.3
5.4
EPA
7.1
7.2
7.2
Pelvis
D3c3,dr
calle,izq
calle,dr
calle,izq
calle,izq
calle,dr
calle,dr
calle,dr
calle,izq
calle,izq
D13c3,dr
D14c2,iz
AA
LA
6.8
8,3
8
8,3
7
7
7.2
6.2
7.6
6.2
9,3
7.9
Fémur
D4c3,dr
calle,dr
*calle,dr
*calle,dr
D13c3,dr
Ad
11.3
13,2
14,4
14
12,2
Tibia
D4c3,dr
calle,dr
calle,dr
calle, izq
Ap
(11.0)
7,5
8
7,3
7,7
LM
63.4
69.3
LFO
14.7
LM
Tibia
calle,dr
calle,izq
calle,izq
D13c3
D14c2,iz
CC1,dr
*CalleEO
Ap
13
13.7
13
Ad
10.2
9.5
11
11,2
10.4
AT
90
92.2
10,8
LM
32.7
Ap
3.5
Ad
4
LM
32
31.9
27.7
Ap
13
Ad
12
LM
74
TibioTarso
D3c2,dr
AmP
8.8
Amp
11.1
Ad
7.7
Coracoides
D3c2,iz
14.6
14
LM
22.3
20.2
Metatarso III
D14c2,dr
61.5
Calcáneo
D14c2,dr
D14c2,dr
Metatarso II
calle
calle,dr
D14c2,dr
14
14.6
LM
AM
9.5
8.1
Ad
7.8
AmD
3.2
LM
38
GALLO
TMT
D14,puerta,dr
PERDIZ
Ad
AT
11,6
10.7
9.5
LM
8.3
8
Ed
7.5
AmD
3.9
LM
71
…/…
5.9. LA SEÑA
5.9.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Villar del Arzobispo (Valencia).
Cronología: siglos VI-II a.n.e.
Bibliografía: Fletcher, 1947; Gil-Mascarell, 1971; Bonet,
1988, 2000; Bonet y Guérin, 1991; Bonet y Mata, 1991, 2000;
Bonet et alii, 1999.
Historia: El yacimiento fue dado a conocer por Fletcher en
su estudio sobre la arqueología de la comarca de Casinos
(Fletcher, 1947) y más tarde será incluido por Gil Mascarelll
(1971) en su Tesis Doctoral. El año 1985 se inician las excavaciones ordinarias bajo la dirección de la Dr. Helena Bonet, quien
publica los primeros resultados en 1988 (fig. 25).
Paisaje: El yacimiento se ubica en la cubeta del Villar, depresión cuaternaria integrada en el Sistema Ibérico, a una altitud de
380 m.s.n.m. Sus coordenadas U.T.M son 6886 de longitud y
4396,8 de latitud, del mapa 667-III (55-42), escala 1:25.000,
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
Por sus características climáticas este territorio se incluye en
el piso termomediterráneo, cerca del límite con el piso mesomediterráneo. La temperatura media anual es de 17-18 ºC.
Fig. 25. Planimetría del sector central de la Seña (E. Díes Cusi).
201
[page-n-215]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 202
Fig. 26. Territorio de 2 horas de la Seña.
Actualmente el paisaje de su entorno es un mosaico de campos de cultivo de secano y regadío y pinares de pino carrasco
(Pinus halepensis) en las zonas montañosas. El entorno inmediato del yacimiento es un terreno llano surcado por la Rambla
Castellana que baja desde Villar del Arzobispo en dirección a
Llíria y por antiguos caminos y veredas. El índice de abruptuosidad es de 7,93.
El área donde se ubica el yacimiento, es decir la llanura del
Villar es zona de invernada para los ganados procedentes de las
zonas de interior montañosas. Varias rutas pecuarias confluyen en
la zona, además como veremos a continuación, algunos de los
caminos que llegan al yacimiento son cañadas y veredas.
Territorio de 2 horas: En dirección Noreste se encuentra un
macizo montañosos integrado en la Sierra Calderona, cuya máxima altura es Penya Roya (686 m) que queda en el territorio de dos
horas, igual que Monte Cañete (612 m) y la Volta Llarga, incluso
se llega hasta el curso de la Rambla de Artaj. Estas elevaciones
202
quedan en el límite del territorio de dos horas delimitando el
Llano de las Cañadas. Este recorrido discurre paralelo a la
Rambla de la Aceña y a la Cañada Real de Aragón, que pasa junto
al yacimiento. En este punto nace la Colada de la Senda del
Campo que se dirige hacia el oeste (fig. 26). Por el Oeste, siguiendo la Colada de la Senda del Campo llegamos hasta el piedemonte de la Sierra de Tarragón, cruzando el barranco del mismo nombre. A una hora del asentamiento, en dirección SW encontramos
topónimos que hacen referencia a la existencia de aguas superficiales: La Laguna, Alto de la Laguna, Hoya Manzana (posible
zona endorreica), actualmente cultivadas de viñas. Hay además
numerosas norias y aljibes. Por el Este, hay un paso entre lomas
por el que discurre la CV 35 y en parte el cordel de Villar del
Arzobispo a Llíria. Es un territorio llano, al parecer sin fuentes.
En dos horas se llega a la rambla de Artaj, a la altura de Cantalar
de Arriba o de Abajo. Por el sudeste existe un territorio montañoso que queda en el territorio de dos horas (Alto de Zalagardos,
[page-n-216]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 203
LA SEÑA VI-V
Ovicaprino
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
NR
32
59
1
1
1
%
34,04
62,77
1,06
1,06
1,06
NME
16
23
1
1
0
%
39,02
56,10
2,44
2,44
1
TOTAL DETERMINADOS
94
65,73
41
8
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
30
19
49
TOTAL INDETERMINADOS
49
TOTAL
143
41
8
LA SEÑA VI-V
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
93
1
94
NME
41
0
41
%
100
1
8
Total Meso Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
49
49
TOTAL
143
41
NMI
3
2
1
1
12,50
%
37,50
25
12,50
12,50
NMI
7
12,50
%
87,50
8
34,27
%
98,80
1,10
Cuadro 137. LS VI-V a.n.e. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
571 m) al menos hasta la cota 550. Por el Sur siguiendo el curso
de la Rambla Castellarda encontramos un territorio llano en suave
descenso hasta el Mal Paso. Aquí comienzan las caídas hacia el
Túria de algunos afluentes (barranco de la Fuente) y una serie de
pequeñas elevaciones (Serrecilla, 621 m; Caracierzo; Águila, 481 m).
Características del hábitat: Dentro del sistema mononuclear establecido en torno a la ciudad de Edeta (Tossal de Sant
Miquel) durante el Ibérico Pleno, la Seña se considera como un
poblado.
El poblado, de una hectárea de extensión, se emplaza junto la
Rambla de la Aceña, en un cruce de caminos y cuenta con una
muralla. Las casas se distribuyen a partir de una calle central bastante amplia. Entre las estructuras domésticas excavadas se han
identificado una almazara y una gran casa de unos 150 m2.
Este yacimiento ha sido definido como un centro de producción agrícola orientado al abastecimiento de la capital.
5.9.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material procede de las excavaciones realizadas los años 1985, 86, 87 y 1988. Las unidades
estratigráficas con material faunístico se adscriben a tres momentos cronológicos:
Los siglos VI -V a.n.e, Ibérico Antiguo: los siglos V-IV a.n.e,
primera fase del Ibérico Pleno y los siglos IV-II a.n.e, segunda
fase del Ibérico Pleno.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS VI-V A.N.E.
Está formada por un total de 143 huesos y fragmentos óseos.
Hemos determinado específicamente el 65,73 % de la muestra,
quedando un 34,72% como restos indeterminados de animales de
talla media (meso mamíferos) (cuadro 137). Los restos de este
contexto cronológico proceden de los siguientes departamentos;
Dpto. 3, capa 12; Dpto.6, cp 4 y cp 5; Dpto.14, cp 4.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Para este grupo de especies hemos determinado 32 restos que
pertenecen a tres individuos. Debido a que los restos identificados
son fragmentos y elementos mandibulares no hemos diferenciado
entre oveja y cabra. Las partes anatómicas mejor representadas y
conservadas son los restos craneales, con las mandíbulas y dientes aislados y los elementos del miembro anterior.
En cuanto a las edades de los individuos diferenciados, según
el desgaste mandibular, hay uno cuya muerte se estima entre los
21-24 meses (juvenil), uno de 3-4 años (adulto-joven) y uno entre
los 4-8 años (adulto).
La escasez de material y la falta de huesos enteros nos ha
impedido realizar el cálculo de la alzada de estos individuos.
En los huesos de los ovicaprinos hemos determinado las
siguientes marcas y modificaciones; una costilla con marcas de
carnicería, una ulna con la superficie proximal mordida por un
cánido, y un fragmento de húmero quemado, con coloración
negra en toda su superficie.
El cerdo (Sus domesticus)
Esta especie es la que ha proporcionado una muestra esquelética más completa. En total hemos recuperado 59 restos que pertenecen a dos individuos. Los huesos proceden del departamento
14, capa 4. En esta unidad se hallaron parte de los huesos de dos
cerdos infantiles, que no presentaban ningún tipo de modificación
de carácter antrópico, ni mordeduras de cánido.
203
[page-n-217]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Fémur P
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Página 204
Meses
12
12
12
42
36-42
42
24-30
27
24
NF
3
2
2
1
1
2
1
1
2
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuadro 138. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
En la muestra están representadas todas las unidades
(cuadro 138), con una mayor presencia de los restos craneales y
de los huesos del miembro anterior. La edad de muerte para estos
dos individuos la hemos determinado a partir del desgaste de un
maxilar y del estado de fusión de los huesos.
El desgaste del maxilar nos indica que hay un individuo cuya
edad de muerte se estima entre los 7 y 11 meses. El grado de
fusión corrobora este dato y también nos indica la presencia de
otro individuo también menor de 12 meses.
Parece que nos encontramos ante los restos de dos pequeños
cerdos enterrados en este departamento. El hecho de que no estén
completos estos individuos es porque parte de sus huesos se
incluyen en la unidad estratigráfica superior.
El bovino (Bos taurus)
Para esta especie solo hemos identificado un resto que se
recuperó en el departamento 6 capa 4. Se trata de la mitad de un
radio proximal izquierdo. El hueso está fracturado en sentido longitudinal.
El caballo (Equus caballus)
Sólo hemos identificado un canino superior izquierdo recuperado en el departamento 6 capa 4. El canino corresponde a un
individuo macho, cuya edad de muerte oscila entre los 8 y 13
años. Se trata de un ejemplar adulto.
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
De esta especie hemos determinado un fragmento de pelvis
que se encontraba en el departamento 6 capa 5.
Valoración del material
Para este momento del Ibérico Antiguo, el yacimiento de la
Seña ha proporcionado un escaso número de restos. Del conjunto
analizado destacamos, los dos cerdos infantiles recuperados en
del departamento 14 capa 4. Animales que presentaban los esqueletos prácticamente enteros y que por lo tanto no podemos considerar como desperdicios de comida sino más bien como animales
depositados en ese contexto por algún motivo especial. En este
mismo departamento también se recuperó un resto de microfauna, se trata de un fémur izquierdo de lirón careto.
El resto de las especies a excepción del caballo, ya que sólo
se ha recuperado un diente, parece que fueron consumidas.
LA SEÑA V-IV
Ovicaprino
Cerdo
Bovino
Gallo
Ciervo
Conejo
NR
14
20
1
15
2
1
%
26,42
37,74
1,89
28,30
3,77
1,89
NME
4
4
%
17
17
NMI
1
1
1
1
1
1
14
1
1
58
4
4
TOTAL DETERMINADOS
53
74,65
24
6
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
9
9
18
TOTAL INDETERMINADOS
18
TOTAL
71
24
6
LA SEÑA V-IV
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
35
3
38
Total Meso Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
18
18
TOTAL
71
25,35
%
92,11
7,89
NME
22
2
24
24
%
92
8
NMI
4
2
6
6
Cuadro 139. LS V-IV a.n.e. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
204
%
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
%
66,64
33,36
[page-n-218]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 205
El departamento 3 capa 12 ha proporcionado restos de ovicaprinos, sobre todo mandíbulas y dientes que nos han permitido
establecer la edad de muerte de tres individuos, identificándose el
sacrificio de animales infantiles, juveniles y adultos para este
grupo de especies.
En todo el conjunto los restos con modificaciones son escasos, diferenciándose marcas de carnicería en una costilla de ovicaprino y en un radio de bovino.
en el departamento 1 capa 4 y un fragmento distal de fémur
izquierdo en el departamento 2 capa 2.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS V-IV A.N.E.
Valoración del material
Para este momento de la primera fase del Ibérico Pleno, el
yacimiento de la Seña ha proporcionado un escaso número de
restos.
Todas las especies fueron consumidas, a excepción del gallo,
cuyos restos fueron depositados como una ofrenda en una urna de
inhumación, en el departamento 6 capa 3. Del grupo de los ovicaprinos, el individuo identificado fue sacrificado a una edad
juvenil. Para el cerdo hemos determinado un individuo sacrificado a edad adulta y unos restos de un animal infantil. Estos restos
parece que pertenecen a uno de los dos lechones identificados en
la capa 4 del mismo departamento pero del nivel anterior. Ante
esta constatación podemos considerar la posibilidad que los dos
lechones pertenezcan a este nivel inicial o incluso al momento
final del Ibérico Pleno y que sus restos formaran parte en un
depósito cerrado tipo cubeta, realizado en esta última fase y que
invade el estrato del Ibérico Antiguo.
Además de los restos descritos, hemos identificado un objeto
en hueso trabajado hallado en el departamento 3 capa 9. Se trata
de una ulna de buitre (Gyps fulvus) que presenta los dos extremos
cortados con un corte limpio y regular. En el extremo distal hay
una perforación que atraviesa el hueso ocupada por un remache
de hierro. Como decoración presenta incisiones finas y profundas
que rodean la diáfisis. Esta pieza apareció junto a una copa de
Cástulo.
Está formada por un total de 71 huesos y fragmentos óseos.
Hemos determinado específicamente el 74,65% de la muestra,
quedando un 25,35% como restos indeterminados de animales de
talla media (meso mamíferos). Los restos de este contexto cronológico proceden de los siguientes departamentos; Dpto. 1
capas 3 -4; Dpto. 2 cp 2 y cp 5; Dpto .6 cp3 y Dpto .14 cp 3 (cuadro 139).
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Para este grupo de especies hemos determinado 14 restos que
pertenecen a un único individuo. Debido a que los restos identificados son fragmentos y elementos mandibulares no hemos podido diferenciar entre ovejas y cabras.
Las partes anatómicas mejor representadas, son los restos craneales, mandíbulas y dientes, y los elementos de las patas. Por el
tipo de fracturación y las unidades anatómicas identificadas, consideramos esta muestra como depósito de desperdicios.
En cuanto a la edad de sacrificio según el desgaste molar, se
estima entre los 21-24 meses (juvenil).
El cerdo (Sus domesticus)
Esta especie está presente con 20 restos pertenecientes a un
mínimo de dos individuos. Once restos pertenecen a un ejemplar
adulto y 9 a un lechón. Estos últimos restos completan parte de
los dos esqueletos de cerdos identificados en el nivel anterior, del
Ibérico Antiguo. Por lo tanto consideramos que fueron incluidos
en esta unidad al no identificarse la fosa que los contenía durante
el proceso de excavación. Y que incluso esta fosa/depósito no
identificada pueda proceder de los momentos del Ibérico Pleno
fase I.
El bovino (Bos taurus)
Para esta especie solo hemos identificado un resto que se
recuperó en el departamento 2 capa 2. Se trata de una diáfisis de
húmero. El hueso presenta señales de haber sido fracturado con
un instrumento metálico para facilitar su consumo.
Las aves domésticas
El gallo (Gallus domesticus)
A esta especie pertenecen 15 restos de un individuo adulto y
de sexo masculino, ya que un tarsometatarso presentaba un espolón. El ave se recuperó en el interior de una urna funeraria junto
a los restos de un niño, en el departamento 6 capa 3. Se trata por
lo tanto de una ofrenda funeraria.
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
Para esta especie hemos determinado dos restos, una falange
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
Hemos identificado un solo resto; se trata de un fragmento
proximal de fémur izquierdo que presenta en la superficie craneal de la diáfisis una serie de incisiones finas producto del descarnado para su consumo.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS IV-II A.N.E.
Se trata del conjunto más numeroso formado por un total de
530 huesos y fragmentos óseos que suponían un peso de 3.905
gramos. Los restos de este contexto cronológico proceden del
espacio de circulación y de los departamentos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 13, 14 y 15 (cuadro 140).
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en
un 55%, quedando un 45% como fragmentos indeterminados y
fragmentos de costillas de meso y macro mamíferos.
El peso medio de los restos determinados, que estamos utilizando como primera aproximación al estado de conservación de
la muestra es de 2,20 gramos para cada fragmento (cuadro 141).
El cálculo del logaritmo entre NR y NME nos da un valor de
0,48.
Los factores que han contribuido en el estado de conservación
del conjunto analizado son el procesado carnicero y la acción de
los perros, aunque estos últimos han incidido de forma discreta.
En cuanto a las marcas de carnicería predominan las fracturas
realizadas en una última fase del procesado de los esqueletos.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Para este grupo de especies hemos determinado 175 restos
que pertenecen a un número mínimo de 7 individuos. De este total
205
[page-n-219]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 206
LA SEÑA IV-II
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
83
75
17
69
35
1
18
2
2
%
27,48
24,83
5,63
22,86
11,59
0,33
5,96
0,66
0,66
NME
47
45
10
42
18
0
7
2
2
%
27,17
26,01
5,78
24,28
10,40
NMI
4
5
2
3
2
1
2
1
1
TOTAL DETERMINADOS
302
56,98
173
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
154
42
196
324,3
76,8
401,1
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
24
8
31
86,2
16,4
102,6
TOTAL INDETERMINADOS
228
TOTAL
530
LA SEÑA IV-II
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
280
22
302
%
92,72
7,28
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
196
31
228
86,41
13,59
TOTAL
530
4,05
1,16
1,16
%
19,05
23,81
9,52
14,29
9,52
4,76
9,52
4,76
4,76
43,02
%
15,51
13,30
5,34
13,33
26,42
0,22
25,68
0,11
0,09
3401,3
21
PESO
527,6
452,4
181,5
453,5
898,6
7,4
873,3
3,9
3,1
87,11
503,7
173
NME
162
11
173
21
%
93,65
6,35
NMI
17
4
21
12,89
3905
21
PESO
2521
880,3
3.401,3
%
74,12
25,88
401,1
102,6
503,7
173
%
80,96
19,04
79,64
20,36
3401,3
Cuadro 140. LS IV-II a.n.e. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
NRD
NRI
NR
NR
302
228
530
Peso
3401,3
503,7
3905
Ifg (g/fto.)
11,26
2,2
7,36
Cuadro 141. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
hemos diferenciado 5 ovejas y 2 cabras. Se trata, según el peso de
sus huesos, del grupo de especies más consumidas en el yacimiento.
En cuanto a las partes anatómicas mejor representadas son los
elementos de las patas, metapodios y los elementos del miembro
posterior, seguidos por los restos craneales y los huesos del
miembro anterior. El esqueleto axial esta infrarrepresentado debido a que los huesos identificados, costillas y vértebras estaban
muy fragmentados y no se han contabilizado (cuadro 142).
La edad de sacrificio, establecida según el desgaste mandibular, indica la existencia de tres individuos muertos entre los 21-24
meses (juvenil) y uno entre los 6-8 años (adulto-viejo) (cuadro 143).
El estado de las soldaduras de las epífisis nos indica además
la presencia de un individuo menor de 18 meses (infantil/juvenil)
(cuadro 144).
206
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
OVICAPRINO
6,07
0
1
2
1,12
OVEJA
0
2,4
3
4,5
9,24
CABRA
0,5
0
1
1,5
2
TOTAL
6,57
2,4
5
8
12,36
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
OVICAPRINO
43
1
10
14
15
OVEJA
3
9
15
16
31
CABRA
1
0
3
4
8
TOTAL
47
10
28
34
54
Cuadro 142. MUA y NR de los ovicaprinos.
Hemos calculado las dimensiones de algunos ejemplares a
partir de la longitud máxima lateral (LML) de un astrágalo y la
longitud máxima (LM) de un calcáneo. Las medidas obtenidas nos
indican una alzada de 57,3cm y 65,32 cm. Para la cabra mediante
la LM de un metacarpo hemos obtenido una altura de 51,34 cm.
Las marcas de carnicería están presentes en tres huesos de
cabra y en seis de oveja. Entre los huesos de cabra, un metatarso
[page-n-220]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Página 207
D
I
3
Edad
21-24 MS
21-24 MS
6-8 AÑOS
2
1
riores, y parte del esqueleto axial. En sus huesos no se han identificado marcas.
Finalmente en el departamento 14 se recuperaron cinco restos
de un ovicaprino neonato: un diente decidual, una primera falange, dos metacarpos distales y un metatarso proximal.
Cuadro 143. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Radio D
Pelvis C
Tibia D
Falange 1 P
Meses
6-8
36
42
18-24
13-16
NF
0
1
0
1
1
F
1
0
2
1
0
%F
100
0
100
50
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Radio P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Meses
6-8
10
18-24
42
30-36
36-42
36-42
18-24
30-36
NF
0
0
2
0
2
3
1
0
1
F
4
6
0
2
0
0
0
1
2
%F
100
100
0
100
0
0
0
100
66,6
CABRA
Parte esquelética
Húmero D
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Meses
11-13
23-36
23-84
23-60
19-24
NF
0
0
0
1
0
F
1
1
1
0
1
%F
100
100
100
0
100
El cerdo (Sus domesticus)
Esta especie está presente con 69 restos, pertenecientes a tres
individuos y suponen un peso del 13,33%, siendo después del
ciervo la cuarta especie en aporte cárnico.
Las partes anatómicas mejor representadas son el cráneo y el
miembro anterior. El esqueleto axial y el miembro posterior presentan una representación nula, consecuencia de que tan sólo
están representados por dos fragmentos no cuantificables como
elementos: un fragmento de costilla y un fragmento de pelvis
(cuadro 145).
Cuadro 144. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
y un húmero presentan una fractura medial y una vértebra varias
incisiones profundas. Entre los restos de la oveja se vuelven a
observar huesos fracturados en mitad de la diáfisis o en sus extremos, es el caso de dos metacarpos, un metatarso y dos radios.
También hay un astrágalo que presenta una incisión fina en su
faceta dorsal.
Otras modificaciones observadas son las producidas por los
perros que han afectado a un metatarso de ovicaprino y a la superficie distal de un metacarpo de oveja. Los dos huesos se recuperaron en la calle.
Además de estos restos que serían restos de alimentación
abandonados como basuras, hay que señalar la identificación de
tres conjuntos de restos pertenecientes a tres individuos, de los
que se conservan un número importante de huesos.
En el departamento 3 se recuperó parte del esqueleto de una
oveja de entre 10 y 18 meses. De su esqueleto faltan las vértebras
y las costillas, así como algunas falanges. Estos huesos se conservan enteros y sólo hemos identificado unas marcas de carnicería en la faceta posterior de un astrágalo. La ausencia de parte del
esqueleto puede estar motivada por una recogida selectiva.
En el departamento 2 capa 4, encontraron 14 huesos articulados de una oveja juvenil. Se trata de las patas anteriores y poste-
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
CERDO
5,97
0
3,5
0
1,62
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
CERDO
44
1
15
1
8
Cuadro 145. MUA y NR de cerdo.
En cuanto la edad de muerte según el desgaste mandibular,
hay dos individuos sacrificados entre los 7-9 meses y uno entre
los 19-23 meses.
El grado de fusión de los huesos también nos indica la presencia de animales infantiles y juveniles (cuadro 146).
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo D
Calcáneo
Meses
12
12
12
24
24-30
NF
0
1
0
0
1
F
4
0
2
1
0
%F
100
0
100
100
0
Cuadro 146. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
En cuanto a las marcas sólo hemos identificado tres huesos
que presentaban señales de haber sido mordidos por perros, se
trata de un fragmento de escápula, la superficie proximal de una
ulna y la diáfisis de un radio.
Un radio proximal identificado, podría por sus dimensiones
ser de jabalí, siguiendo los criterios de Altuna.
El bovino (Bos taurus)
El bovino está presente en la muestra con 35 restos, que pertenecen a dos individuos, y que suponen el 26,42% del peso del
total de huesos. Se trata pues de la segunda especie después del
grupo de los ovicaprinos consumida en el poblado.
207
[page-n-221]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 208
Las partes anatómicas mejor representadas son las patas y el
miembro anterior. El esqueleto axial no tiene representación,
identificándose solamente un fragmento de costilla (cuadro 147).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
BOVINO
0
0
1,5
0,5
0,5
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
BOVINO
9
1
6
4
8
Cuadro 147. MUA y NR de bovino.
La escasez de restos no nos ha permitido estimar con certeza
la edad de los individuos diferenciados, aunque la presencia de las
epífisis fusionadas nos indica la madurez de los animales.
La longitud máxima de un metatarso completo nos ha permitido establecer una altura a la cruz de 109,82 cm. Este hueso comparado con otros contemporáneos del mismo territorio (Puntal
dels Llops y Castellet de Bernabé) destaca por su mayor longitud
y sin embargo posee la misma anchura proximal de dos ejemplares del Puntal que consideramos hembras, por lo que suponemos
que se trataría de un castrado.
En cuanto a las modificaciones observadas, en 12 huesos
hemos identificado fracturas producidas durante el procesado carnicero y mordeduras en la superficie distal de una escápula.
El caballo (Equus caballus)
Tan sólo un resto ha podido ser atribuido a esta especie: un
fragmento de molariforme superior. Debido a la mala conservación del resto no podemos saber que diente es, ni tampoco el
grado de desgaste que presenta.
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
Para esta especie hemos determinado 18 restos, que pertenecen a dos individuos y que suponen el 25,48 del peso total de los
huesos. Se trata de la tercera especie después del bovino consumida en el poblado.
En cuanto a las partes anatómicas mejor representadas son los
elementos del miembro anterior. Del esqueleto axial no hemos
determinado ningún elemento, mientras que del cráneo hay un
fragmento de mandíbula y un fragmento de cráneo.
La presencia de huesos con epífisis soldadas nos permite
hablar de animales adultos. Entre los huesos de esta especie hay
dos radios, dos metatarsos y un fragmento de mandíbula con marcas de fractura, realizadas durante el troceado de los huesos en
partes menores.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Hemos identificado un húmero y una pelvis de conejo y una
tibia proximal y distal de liebre. En la tibia hemos identificado
una incisión profunda en la mitad de la diáfisis.
208
5.9.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
El conjunto de huesos de esta segunda fase del Ibérico Pleno es
el que más restos ha proporcionado de los hasta ahora estudiados
para este yacimiento. Éstos se distribuyen de forma desigual. La
calle es el espacio que alberga más restos, distanciándose de forma
considerable de los departamentos. Entre ellos se destaca el número 6 que supera con creces a los demás.
En el departamento 6 las especies que tenemos representadas
son la oveja, la cabra, el cerdo, el bovino, el ciervo y la liebre. Hay
que señalar también la presencia de una mandíbula de tejón recuperada en la capa más superficial de este departamento (gráfica 43).
Llama la atención la disparidad en la distribución de las unidades anatómicas representadas en este departamento de las distintas
especies. En todas ellas predominan los restos pertenecientes a la
cabeza, como dientes y fragmentos de cuernas, seguidos por los de
las patas, conjunto formado solo por metapodios. El miembro posterior está representado por fragmentos de tibia y por tibias distales, mientras que del miembro anterior solo contamos con radios
distales en el caso del ciervo, y por húmeros distales y fragmentos
de escápulas en el caso de los ovicaprinos y cerdo. Este predominio de restos craneales, patas y extremos distales de los miembros,
que en definitiva son las partes de menor valor cárnico, puede interpretarse como consecuencia de una acumulación de desperdicios,
una vez destazado el animal. Los datos de excavación indican la
presencia de un relleno formado por un sedimento gris, con abundantes cenizas, donde aparecieron éstos huesos.
También hay que señalar una mayor presencia de huesos que no
presentaban modificaciones. De las marcas identificadas las más abundantes son las realizadas durante el proceso carnicero (gráfica 44).
En esta segunda fase del Ibérico Pleno la importancia de las
distintas especies queda reflejada en el gráfico 45. El grupo de ovicaprinos es el más importante tanto en número de restos como en
individuos y en peso. Además es la especie de la que se conservan
mejor todos los huesos del esqueleto. Ovejas y cabras son los animales más consumidos, aunque se observa una preferencia por la
carne de oveja. Los animales son sacrificados mayoritariamente a
una edad juvenil y sólo hay una muerte adulta.
Como segunda especie en número de restos y de individuos
está el cerdo. En peso ocupa un cuarto lugar, debido a que los huesos de los animales consumidos, infantiles y juveniles tienen menor
masa que los de los adultos. Del esqueleto de los cerdos se conserva un 63%, observándose la ausencia de elementos del miembro
posterior. Este hecho al igual que se observa en el Castellet de
Bernabé, puede indicar que esta parte del cuerpo no se consuma en
el yacimiento y que una vez tratada (salada, secada o macerada)
pueda estar destinada al mercado o salir hacia otro yacimiento. Los
jamones actuales son de animales menores de 2 años, por lo que los
animales identificados, aunque son pocos, tendrían una edad adecuada para esta finalidad.
La tercera especie, es el bovino en número de restos y en numero mínimo de individuos, pero es la segunda especie más importante en cuanto al aporte cárnico. Sabemos que fue una especie consumida a una edad adulta. Por lo que podemos pensar en otro uso
del animal antes de ser consumido.
Como cuarta especie esta el ciervo, aunque solamente hemos
determinado la presencia de un individuo. La conservación de las
partes anatómicas de este individuo es de un 18%, por lo que tal
vez el cadáver no llegara completo al poblado, sino algunas partes de éste.
[page-n-222]
189-209.qxd
19/4/07
19:58
Página 209
300
250
200
150
100
50
0
Calle
Dpt.2
Dpt.3
Dpt.4
Dpt.5
Dpt.6
Dpt.7
Dpt.8
Dpt.9
Dpt.10
Dpt.13
Dpt.14
Dpt.15
Gráfica 43. Distribución del NR.
HM
1%
HMC
6%
HSM
93%
Gráfica 44. Huesos sin marcas (HSM), huesos mordidos (HM) y con
marcas de carnicería (HMC).
Finalmente, la liebre y el conejo están presentes con pocos
restos y su aporte a la dieta es muy puntual.
Del conjunto analizado también hay que destacar la presencia
de animales que no fueron destinados al consumo y que se utilizaron en actividades de tipo ritual o social. Se trata de tres ovicaprinos, un neonato y dos juveniles, que aparecieron prácticamente enteros y que fueron depositados intencionadamente, ignoramos con qué finalidad.
Para finalizar, las muestras recuperadas en los diferentes
momentos cronológicos distinguidos en la Seña, son insuficientes
para realizar comparaciones entre ellas, ya que de los ss.VI-V
a.n.e, tan sólo se determinaron específicamente 94 huesos y de la
muestra de los ss. V-IV a.n.e. 54 huesos, siendo más abundante el
conjunto óseo de los ss.IV-II a.n.e, formado por 302 restos identificados taxonómicamente.
Únicamente cabe señalar el predominio de retos pertenecientes a las especies domésticas en los tres periodos diferenciados,
siempre con un valor mayor del 90%.
70,00
60,00
50,00
NR
NME
NMI
PESO
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Ovicaprino
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Liebre
Conejo
Gráfica 45. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
209
[page-n-223]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 210
…/…
5.9.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
LA SEÑA VI-V
OVICAPRINO NR
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero diáfisis
Ulna P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Metatarso diáfisis
Falange 3 C
OVICAPRINO NR
Mandíbula y dientes
NR
NMI
NME
MAU
LA SEÑA VI-V
OVICAPRINO NME
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Ulna P
LA SEÑA VI-V
OVICAPRINO
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Ulna P
LA SEÑA VI-V
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Costillas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Fémur P
F
dr
3
1
i
2
3
2
4
3
1
1
1
Fg
3
1
1
5
2
1
1
2
0,62
i
2
32
3
16
4,04
dr
3
3
1
1
NME MAU
5
2,5
2
0,16
7
0,38
1
0,5
1
0,5
i
NF
dr
2
1
1
Fg
9
2
1
1
1
1
NF
i
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
dr
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
NME MAU
3
1,5
2
1
2
0,11
1
0,05
3
1,5
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
2
1
1
0,5
1
0,12
2
0,12
CERDO NR
NR
NMI
NME
MAU
59
2
23
8,9
F
i
1
BOVINO
…/…
210
1
1
26
NF
dr
1
1
1
i
LA SEÑA VI-V
BOVINO NR/NME
Radio P
1
1
1
1
LA SEÑA VI-V
CERDO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Fémur P
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
LA SEÑA VI-V
CERDO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Fémur P
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
F
i
2
2
4
LA SEÑA VI-V
CERDO NR
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
NR
NMI
NME
MAU
1
1
1
0,5
LA SEÑA VI-V
CABALLO NR/NME
Canino
F
i
1
Fg
[page-n-224]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 211
LA SEÑA V-IV
CERDO NME
Diente Superior
Escápula D
Húmero D
CABALLO
NR
NMI
NME
MAU
1
1
1
0,25
LA SEÑA VI-V
CIERVO NR
Pelvis fg
F
Fg
1
LA SEÑA V-IV
CERDO
Diente Superior
Escápula D
Húmero D
CIERVO
NR
NMI
LA SEÑA V-IV
OVICAPRINO NR
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Costillas
Húmero diáfisis
Metacarpo D
Tibia diáfisis
Calcáneo
LA SEÑA V-IV
OVICAPRINO
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Metacarpo D
Calcáneo
LA SEÑA V-IV
OVICAPRINO NME
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Metacarpo D
Calcáneo
OVICAPRINO NR
NR
NMI
NME
MAU
LA SEÑA V-IV
CERDO NR
Cráneo
Mandíbula
Diente Superior
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Fíbula fg
1
1
F
dr
1
i
dr
1
1
NME MAU
2
0,11
1
0,5
1
0,5
CERDO
F
dr
1
1
1
F
i
1
NR
NMI
NME
MAU
NF
Fg
i
dr
20
1
4
1,11
LA SEÑA V-IV
BOVINO NR
Húmero diáfisis
2
3
1
F
dr
i
Fg
1
1
BOVINO
1
NR
NMI
2
1
LA SEÑA V-IV
GALLO NR
Coracoide P
Húmero P
Húmero diáfisis
Carpo-Metacarpo P
Fémur D
Tibio-Tarso D
Tarso-Metatarso P
Tarso-Metatarso D
Falange 1
Falange 2
NME MAU
1
0,5
1
0,08
1
0,5
1
0,5
F
dr
1
1
NF
i
dr
1
1
14
1
4
1,58
i
F
dr
1
i
NF
dr
LA SEÑA V-IV
GALLO NME
Coracoide P
Húmero P
Carpo-Metacarpo P
Fémur D
Tibio-Tarso D
Tarso-Metatarso P
Tarso-Metatarso D
Falange 1
Falange 2
1
Fg
5
1
Fg
7
1
1
1
1
1
1
1
F
i
1
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
F
i
1
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
GALLO
NR
NMI
NME
MAU
15
1
14
5
211
[page-n-225]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 212
…/…
LA SEÑA V-IV
GALLO
Coracoide P
Húmero P
Carpo-Metacarpo P
Fémur D
Tibio-Tarso D
Tarso-Metatarso P
Tarso-Metatarso D
Falange 1
Falange 2
LA SEÑA V-IV
CIERVO NR
Fémur diáfisis
Falange 1 C
LA SEÑA V-IV
CIERVO
Falange 1 C
LA SEÑA V-IV
CIERVO NME
Falange 1 C
LA SEÑA V-IV
CONEJO NR
Fémur P
Tibia diáfisis
LA SEÑA IV-II
OVICAPRINO NR
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso diáfisis
Falange 1P
NME MAU
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
2
1
1
0,5
2
1
2
0,2
3
0,3
i
1
1
F
dr
LA SEÑA IV-II
OVICAPRINO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Falange 1P
Fg
NME MAU
1
0,12
F
i
1
i
1
F
dr
LA SEÑA IV-II
OVICAPRINO NME
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Falange 1P
Fg
1
CONEJO
NR
NMI
NME
MAU
2
1
1
0,5
LA SEÑA V-IV
CONEJO NME
Fémur P
F
i
1
LA SEÑA V-IV
CONEJO
Fémur P
LA SEÑA IV-II
OVICAPRINO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo diáfisis
NME MAU
1
0,5
i
F
dr
3
2
8
7
9
4
NF
Fg
3
1
1
1
i
1
1
dr
1
2
1
1
2
5
1
3
1
…/…
212
i
F
dr
1
1
1
1
1
NF
Fg
i
1
1
1
6
1
7
dr
1
1
1
F
NF
i
dr
3
8
7
2
9
4
1
1
1
dr
1
2
1
1
i
1
1
1
1
1
1
F
NF
i
dr
3
8
7
2
9
4
1
1
1
dr
1
2
1
1
i
1
1
1
1
1
1
LA SEÑA IV-II
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Radio D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Falange 1P
NME MUA
1
0,5
6
3
17
1,41
14
1,16
1
0,5
1
0,5
2
1
2
1
2
1
1
0,12
OVICAPRINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
83
4
47
10,19
527,6
[page-n-226]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
LA SEÑA IV-II
OVEJA NR
Mandíbula
Atlas
V. cervicales
Sacro
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 3C
LA SEÑA IV-II
OVEJA NME
Atlas
V. cervicales
Sacro
Escápula D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 1P
Falange 3C
Página 213
F
dr
1
i
NF
Fg
2
i
dr
1
1
1
2
1
5
1
1
1
3
5
3
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
4
1
1
4
1
F
NF
dr
i
1
dr
3
1
2
1
1
1
2
2
1
NME MUA
1
1
2
0,4
1
1
4
2
2
1
7
3,5
2
1
2
1
2
1
3
1,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
3
1,5
3
1,5
8
1
1
0,12
1
0,12
OVEJA
1
2
2
i
1
2
1
1
1
5
1
LA SEÑA IV-II
OVEJA
Atlas
V. cervicales
Sacro
Escápula D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 1P
Falange 3C
1
NR
NMI
NME
MUA
Peso
LA SEÑA IV-II
CABRA NR
Cuerna
Húmero D
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
75
5
45
19,14
452,4
F
dr
i
1
Fg
NF
i
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
2
4
1
1
LA SEÑA IV-II
CABRA NME
Cuerna
Húmero D
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
F
i
1
dr
NF
i
1
1
2
1
1
1
1
1
213
[page-n-227]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 214
BOVINO
CABRA
Cuerna
NR
NMI
NME
MUA
Peso
LA SEÑA IV-II
BOVINO NR
Cuerna
Cráneo
Diente Superior
Diente Inferior
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
LA SEÑA IV-II
BOVINO NME
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero D
Metacarpo P
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
LA SEÑA IV-II
BOVINO
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero D
Metacarpo P
Tibia P
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
17
2
10
5
181,5
F
dr
i
Fg
2
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
7
1
1
1
2
1
2
1
F
i
3
1
2
1
dr
3
1
1
1
1
2
2
NME MUA
3
0,25
3
0,16
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
3
1,5
2
1
1
LA SEÑA IV-II
CERDO NR
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis fg
Fíbula diáfisis
Astrágalo
Calcáneo
Falange 1C
Falange 2C
LA SEÑA IV-II
CERDO NME
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Astrágalo
Calcáneo
Falange 1C
Falange 2C
i
F
dr
1
1
1
2
NF
Fg
9
i
dr
1
3
4
4
6
5
3
1
3
1
1
4
1
2
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
F
NF
i
dr
1
1
4
4
6
1
1
2
i
9
dr
1
5
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
214
35
2
18
6,41
898,6
69
3
42
12,09
453,5
[page-n-228]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
LA SEÑA IV-II
CERDO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Metacarpo D
Astrágalo
Calcáneo
Falange 1C
Falange 2C
LA SEÑA IV-II
CABALLO
Diente Superior
Página 215
LA SEÑA IV-II
CIERVO
Radio P
Radio D
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Metatarso P
NME MUA
2
1
4
2
4
0,22
9
0,5
9
2,25
4
2
1
0,5
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,06
1
0,06
F
dr
i
LA SEÑA IV-II
CONEJO NR/NME
Húmero D
Pelvis
Fg
1
LA SEÑA IV-II
CIERVO NME
Radio P
Radio D
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Metatarso P
NR
NMI
NME
MUA
Peso
2
1
2
1
3,9
LA SEÑA IV-II
CONEJO
Húmero D
Pelvis
1
1
7,4
LA SEÑA IV-II
CIERVO NR
Cráneo
Mandíbula
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
F
dr
i
1
1
2
1
2
1
1
1
F
dr
1
1
CONEJO
CABALLO
NR
NMI
Peso
NME MUA
1
0,5
3
1,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
Fg
6
LA SEÑA IV-II
LIEBRE NR/NME
Tibia P
Tibia D
NME MUA
1
0,5
1
0,5
F
i
1
1
LIEBRE
NR
NMI
NME
MUA
Peso
2
1
2
1
3,1
2
F
i
2
1
dr
1
1
LA SEÑA IV-II
LIEBRE
Tibia P
Tibia D
NME MUA
1
0,5
1
0,5
1
1
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
18
2
7
3,5
873,3
215
[page-n-229]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 216
5.9.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
Metatarso
IV-IIa.n.e.
D/I
D
I
D
Ap
18
18
19,6
Astrágalo
IV-IIa.n.e.
D/I
I
LMl LMm
25,3 24,5
Falange 1
Ap
10
10,5
11
12
10,7
11
10,6
10
Ad
9,7
LMpe
32,3
ss.IV-IIa.n.e.
D/I
D
I
I
I
D
I
D
I
10,9
11,7
10,6
10,6
10
9,5
21,7
37,7
31,6
31,4
32
32
Falange 3
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ldo
16,3
Emb
5
LSD
24,7
Húmero
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ad
30
AT
30
Radio
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ad
30.5
Tibia
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ad
25.7
Ed
19
MC
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
D/I
D
D
Ap
22.7
24.2
LM
105
M3 inferior
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
D/I
I
I
L
31,4
29,3
A
16,7
12
Escápula
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
D/I
D
D
LmC
19
23,5
Radio
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
D/I
I
D
Ap
30,3
26,5
MC V
IV-IIa.n.e.
D/I
D
LM
50
Falange 1
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ad
16,2
OVICAPRINO
Mandíbula
Ibérico Pleno
ss.IV-II a.n.e.
Ibérico Inicial
ss.V-IV a.n.e.
D/I
I
D
I
I
D
I
I
9
8
48
42,3
20,3
15c
22,3
21,3
24
15b
15,5
17,5
20,7
Escápula
VI-V a.n.e.
D/I
D
LmC
16,4
LS
26
Ulna
VI-Va.n.e.
D/I
I
APC
14,7
EPA
21,7
Pelvis
IV-IIa.n.e.
D/I
I
LA
20,7
12,5
36,1
ss.IV-IIa.n.e.
D/I
I
D
D
D
El
14,2
44
20,2
12,8
CABRA
OVEJA
Escápula
34,5
8,6
D
D
D
I
I
Ibérico Antiguo
ss.VI-V a.n.e.
15a
LS
28,7
28,7
31,8
27,3
LmC
19,3
19
AS
20
21
CERDO
Radio
IIV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
D/I
I
D
Ap
30
27,7
Tibia
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ad
21,5
Ed
17,4
Calcáneo
IV-IIa.n.e.
D/I
I
LM
57,3
AM
17
D/I
I
I
Ap
21,3
22
Ad
D
I
I
I
D
22
21,7
21,6
20,5
20,5
MC
19,5
ss.IV-IIa.n.e.
216
Alt
11,5
8,7
Em
15
Ad
16,9
[page-n-230]
210-238.qxd
19/4/07
Falange 2
IV-IIa.n.e.
19:59
Página 217
D/I
D
Ap
13,5
D/I
I
I
Lmc
57,5
46
D/I
D
D
D
I
Ap
54.5
D/I
I
D
I
Ap
48,2
41
40,5
D/I
D
Ad
11,7
LM
20,4
Escápula
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
Radio
Ibérico Final
ss.IV-IIa.n.e.
Metatarso
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
IV-IIa.n.e.
Ap
31.5
D/I
D
LM
111
AM
36
Falange 1
V-IVa.n.e.
BOVINO
Calcáneo
IV-IIa.n.e.
D/I
I
Ap
18.4
Ad
18
Húmero
IV-IIa.n.e.
D/I
D
Ad
8
Pelvis
IV-IIa.n.e.
D/I
D
LA
7
Fémur
V-IVa.n.e.
D/I
I
Ap
14.5
D/I
I
LM
96
Ap
13.5
D/I
D
D
Ap
Ad
13.5
LMpe
53.4
CONEJO
Ad
46.2
41.3
46.6
LM
LFo
14.3
LIEBRE
208
Tibia
IV-IIa.n.e.
Ad
11.2
CIERVO
MT
IV-IIa.n.e.
5.10. LOS VILLARES
5.10.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Caudete de las Fuentes (Valencia)
Cronología: VII-I a.n.e.
Bibliografía: Fletcher, 1978, 1981; Pla, 1962, 1980; Mata,
1989, 1991; Mata et alii, 1999; Mata et alii, 2001; Ripollés, 2001;
Grau et alii, 2001.
Historia: Tal y como recoge D. Enrique Pla en la primera monografía dedicada al yacimiento (Pla, 1980), desde el siglo XVIII
hay información escrita sobre la existencia de restos arqueológicos en los Villares de Caudete de las Fuentes.
Madoz y Almarche (citados en Pla, 1980) se refieren al yacimiento por la cantidad de materiales que se observan en su superficie y por el hallazgo de numerosas monedas. También adquirió notoriedad por ser, al parecer, el lugar de procedencia de un
casco de plata de la primera Edad del Hierro, depositado en el
Museo de Valencia de Don Juan (Martínez Santa Olalla, 1934, citado por Pla, 1980).
En 1956, D. Enrique Pla lleva a cabo la primera excavación
en el yacimiento y desde ese año realiza varias campañas los años
1957, 1959, 1975, 1979 y 1980, documentando una ocupación del
poblado desde el siglo VII hasta el I a.n.e. Los resultados de estos
trabajos fueron publicados en una monografía el año 1980 (Pla,
1980).
Las intervenciones en el poblado han sido continuadas por la
Dra. Consuelo Mata, quien publicó los resultados en una monografía aparecida el año 1991 (Mata, 1991) (fig. 27).
GALLO
Tarso MT
V-IV a.n.e.
V-IV a.n.e.
13.2
Paisaje: El yacimiento se localiza en la Plana de RequenaUtiel sobre una loma a 800 m.s.n.m. Las coordenadas cartográficas son 6477 / 43798 del mapa 693-IV (52-54), escala 1:25.000.
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
Ubicado en el piso bioclimático mesomediterráneo, el clima
actual cuenta con una temperatura media anual de 12 a 13º C. La
vegetación natural del entorno está bastante modificada por las
actividades agrarias. Predominan los campos de cultivo de almendros, vides y olivos y en las zonas no transformadas encontramos bosques de pino carrasco (Pinus halepensis), con carrascas aisladas y un estrato arbustivo compuesto por coscoja
(Quercus coocifera), espino (Crataegus sp), enebro (Juniperus
oxicedrus), aulaga y lentisco (Pistacea lentiscus).
El cerro donde se levanta el yacimiento apenas destaca del terreno circundante, un llano con pequeñas elevaciones. Al Sur se
levanta el Monte Atalaya con 850 m y hacia el Norte discurre el
río Madre de Cabañas, que recoge buena parte de su caudal en las
fuentes que manan al pie del yacimiento y que dan nombre a la
población. Aguas abajo se abre una fértil vega dedicada a cultivos
de huerta.
El asentamiento, se emplaza en un nudo de comunicaciones
en la vía natural que en sentido E-W comunica la meseta con la
costa mediterránea. Hacia el Norte discurre otra ruta que comunica Aragón con la meseta Norte y Andalucía.
También son importantes las rutas ganaderas. En el sector
Oeste de la loma donde se ubica el yacimiento existe un antiguo
paso de ganado que bordea el hábitat y discurre en dirección Sur
pasando por la Atalaya hasta encontrarse con la cañada de
Cuenca que se dirige hacia el Este. Por otra parte a unos siete ki-
217
[page-n-231]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 218
Fig. 27. Reconstrucción de una vivienda de los Villares (Entorn).
lómetros del yacimiento y en dirección SW la vereda real que
atraviesa el río Cabriel se une a la cañada de Cuenca, que pasa
por la población de Caudete y sale en dirección NE hacia tierras
de Aragón.
Territorio de 2 horas: Por el Sur llega hasta los Vallejos
(750 m) dejando a su derecha el barranco de Aguas Amargas (topónimo que puede indicar la presencia de sal). En este recorrido
sube hasta La Atalaya (859 m) y mantiene la cota de 850 hasta
el Puntal de la Yedra donde comienza a descender y las aguas
vierten ya a la cuenca del Cabriel, a través de la rambla de
Caballero. En cualquier caso la diferencia altitudinal entre
Villares y los Vallejos es de tan sólo 50 metros. Desde el Puntal
de la Yedra hasta los Vallejos se extiende un paisaje forestal
(Sierra de la Ceja) poblado de pinos y matorral mediterráneo
(fig. 28). Por el Oeste, llega hasta el camino del Horcajo (800
m), por un territorio llano sin fuentes, por el que discurre la autopista A-III. El río Magro discurre al Norte en sentido NW-SW.
Al SW, a una hora y media de los Villares se llega a las Salinas
Fig. 28. Territorio de 2 horas de los Villares.
218
[page-n-232]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
LOS VILLARES
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Perro
Ciervo
Cabra montés
Conejo
Liebre
Paseriforme
TOTAL
Página 219
Villares I
%
NMI
62,6
5
9,4
3
6,3
1
3,7
1
7,5
1
4,4
1
%
31,2
18,7
6,2
6,2
6,2
6,2
NR
300
48
30
28
44
14
4
2,5
1
6,2
5
1
1
2,1
3
1
1
158
1,8
0,6
0,6
1
1
1
16
6,2
6,2
6,2
7
5
2
483
1,4
1
0,4
1
1
1
46
2,1
2,1
2,1
NR
99
15
10
6
12
7
Villares II
%
NMI
62,1
22
9,9
7
6,2
4
5,7
5
9,1
3
2,8
1
%
47,8
15,2
8,6
10,8
6,5
2,1
NR
162
35
18
35
32
12
1
1
1
2
2
301
Villares III
%
NMI
53,8
17
11,6
4
5,9
2
11,6
7
10,6
2
3,9
2
0,3
1
0,3
1
0,3
1
0,6
1
0,6
1
39
%
43,5
10,2
5,1
17,9
5,1
5,1
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
NR
89
18
16
30
8
3
1
1
3
169
Villares IV
%
NMI
52,6
5
10,6
3
9,4
2
17,7
4
4,7
1
1,7
1
0,5
1
0,5
1
1,7
1
%
26,3
15,7
10,5
21
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
19
Cuadro 148. Importancia de las especies según el NR y NMI, según Martínez-Valle 1987-88.
de la Salobreja. Al Norte de las salinas discurre la vereda de
Vadocañas o cañada de Cuenca que se dirige hacia el Este pasando a 2 km al Sur de los Villares y por el Sur baja hasta
Vadocañas (camino histórico). Por el Norte llega aproximadamente al caserío de Las Cuevas. Es un territorio llano con alturas
de 800 m actualmente dedicados al cultivo de la vid. Al NW se
encuentra la Sierra de la Bicuerca. En dos horas se llega al Cerro
del Telégrafo (1051 m) siguiendo el camino viejo de
Fuenterrobles. En las estribaciones del Este de la Bicuerca con
alturas de 870 metros existen una serie de pequeños cerros en los
que abundan los corrales, de la Tinaja, de Chillares, de Criote,
del Zurraco, de la Hoya de la Escura, de don Luis, relacionados
con el aprovechamiento de los pastos de la sierra por los rebaños. El núcleo principal de corrales está a 113 minutos de los
Villares. La Cañada Real discurre hacia el Norte y al Oeste del
Cerro del Telégrafo, que en el corral de Monteagudo, al Norte de
Jaraguas, se junta con la vereda de Vadocañas, que en su recorrido hacia el Este se llama vereda de Cuenca. Por el Este a dos
horas y veinte minutos se llega al río Magro, exactamente se
llega hasta el Vadillo, topónimo que puede hacer referencia a un
paso del río.
Características del hábitat: Según los trabajos de Enrique
Pla en el sector Norte del asentamiento demostraron la existencia
de varias fases de ocupación. A una ocupación de la primera Edad
del hierro (estrato IV), sigue el estrato III que incluye el poblado
del Ibérico Antiguo, el II del Ibérico Pleno y finalmente el I el del
Ibérico Final, arrasado por las labores agrícolas.
Los trabajos de la Dra. Consuelo Mata han permitido precisar
con mayor concreción la historia del asentamiento. En la última
monografía sobre los Villares, C. Mata señala la presencia de
cinco niveles de ocupación en el poblado desde el Hierro Antiguo
hasta el Ibérico Final, atendiendo a la secuencia estratigráfica, a
las distintas remodelaciones y fases constructivas observadas, al
material cerámico y a la organización del hábitat en el territorio
de la ciudad de los Villares.
Los primeros momentos de ocupación del hábitat, se caracterizan por la llegada de un nuevo material tanto cerámico como
metálico, procedente del comercio fenicio, que desde la costa
empezaba a extenderse hacia el interior. La ubicación de los
Villares en una importante vía de paso del interior facilitó este
comercio y por lo tanto el crecimiento demográfico y económico
del hábitat, como se puede observar de las distintas remodelaciones urbanísticas. A partir del siglo VI a.n.e, en la cultura material se documenta la sustitución de las importaciones fenicias
por las griegas.
Los Villares durante el Ibérico Pleno tiene la categoría de
ciudad, y ha sido identificada con la ceca de Kelin. Se le ha atribuido un estatus de ciudad por su extensión, con unas 10 ha, por
su localización en un punto estratégico, por la acuñación de moneda y por la abundancia y variedad de materiales de importación
(Mata et alii, 2001).
El urbanismo de la ciudad durante el Ibérico Pleno es de
planta ortogonal con calles y casas agrupadas en manzanas. En el
sector Sur se ha constatado la presencia de varias viviendas, compuestas por departamentos destinados al almacenaje, a áreas de
molienda y a zonas de hábitat con la presencia de hogares. Una de
estas viviendas, la número 2 podría ser la casa de un gran propietario agrícola y comerciante, por la presencia de un molino, de
una estancia para aperos agrícolas y por la cantidad de ánforas encontradas, que demuestran una destacada capacidad de almacenar
víveres (Mata et alii, 1997).
El final de los Villares, con el abandono de la ciudad, se debe
a las Guerras Sertorianas.
Además de los aspectos citados sobre su evolución y urbanismo, contamos con información sobre las actividades económicas desarrollada en el asentamiento.
El 2001 publicamos un artículo titulado “Medio ambiente,
agricultura y ganadería en el territorio de Kelin en época ibérica”
(Grau et alii, 2001). De este trabajo desarrollaremos brevemente
los aspectos que nos han mostrado el estudio de los restos vegetales, sin mencionar los aspectos ganaderos ya que son los que
vamos a tratar en este capítulo.
Los estudios antracológicos, indican la existencia durante los
siglos VII y VI a.n.e. de un paisaje formado principalmente por
un encinar, que se va degradando y abriendo hacia formaciones
dominadas por el pino carrasco a partir de los siglos IV-III a.n.e.
También hay que señalar la presencia de un bosque galería en las
inmediaciones del río Madre de Cabañas, inmediato al poblado.
Esta transformación del paisaje, debió estar en buena medida
condicionada por las prácticas agropecuarias. En este sentido hay
que señalar que ya Pla llamó la atención sobre el instrumental
agrícola recuperado en el yacimiento (Pla, 1968), cuya funciona-
219
[page-n-233]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 220
lidad está relacionada con la preparación del terreno, con la
siembra, con el mantenimiento y con la recolección. Actualmente
a través de los estudios de semillas sabemos que especies se cultivaron, entre las que destacan la cebada, el trigo desnudo y el
mijo, observándose poca importancia para las leguminosas. Sin
embargo el desarrollo de los frutales esta constatado desde el
siglo VI a.n.e. con la presencia de vid, olivo, higuera, almendro,
granado y posiblemente manzano (Pérez Jordà et alii, 1999).
Un primer estudio de la fauna de los Villares fue presentado
por Martínez Valle (1991: 259) quien analizó el material recuperado en las excavaciones desarrolladas hasta 1985. El autor señala
como desde el Hierro Antiguo hasta el Ibérico Pleno hay una preferencia por el consumo de carne principalmente de ovejas, observándose una tendencia creciente al consumo de cerdos durante
el Ibérico Pleno. En cuanto a las especies silvestres estas tienen
poca incidencia en la economía del poblado (cuadro 148).
Esta primera valoración sobre los aspectos ganaderos de los
Villares será completada con los resultados que vamos a exponer.
5.10.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material que presentamos se
recuperó en las campañas de 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 2000 y
2001, y proviene de cinco contextos culturales. Así se ha distinguido material del Hierro Antiguo, del Ibérico Antiguo, de la primera y segunda fase del Ibérico Pleno y del Ibérico Final.
Documentándose una secuencia cronológica desde el siglo VII
hasta el siglo II a.n.e. (cuadro 149).
En las campañas de excavación realizadas en los Villares durante los años 90 y 2000 se han recuperado un total de 4.907
restos óseos. Como ya hemos mencionado el material procede de
varios contextos cronológicos, de todos ellos los más ricos en
fauna son los del Hierro Antiguo e Ibérico Antiguo, es decir los
siglos VII-VI a.n.e.
Las diferencias cuantitativas en la distribución de los restos
óseos tienen su origen en una desigual deposición de restos en
cada uno de los momentos analizados, ya que el área de excavación siempre ha ocupado las mismas dimensiones y los niveles diferenciados se han ido superponiendo unos a otros.
En los niveles de los siglos VII-VI a.n.e, la fauna se localizó
en el interior de fosas y en niveles de relleno, utilizados para nivelar, que actualmente están en estudio y de los que no podemos
precisar si formaban parte de estructuras de hábitat, de calles o de
zonas abiertas.
Durante los periodos más recientes, las muestras de fauna se
recuperaron en los departamentos de distintas viviendas y en las
calles, observando siempre una mayor acumulación de material
en las calles.
Por tanto la abundancia de material de los niveles antiguos se
vio beneficiada por proceder de estructuras cerradas que han favorecido su conservación, mientras que la fauna de los niveles más
recientes se recuperó, fundamentalmente en calles del poblado.
LOS VILLARES
DETERMINADOS
INDETERMINADOS
TOTAL
HIERRO ANTIGUO
NR
%
702
24,22
2196
75,78
2898
IBÉRICO ANTIGUO
NR
%
466
33,21
937
66,79
1403
Las especies identificadas en el yacimiento son principalmente domésticas y entre ellas contamos con la presencia de
ovejas (Ovis aries), cabras (Capra hircus), cerdo (Sus domesticus), bovino (Bos taurus), caballo (Equus caballus), asno
(Equus asinus) y perro (Canis familiaris). En cuanto a las especies silvestres hemos identificado ciervo (Cervus elaphus), conejo (Oryctolagus cuniculus) y liebre (Lepus granatensis).
Finalmente, destacar la presencia de aves silvestres como el
águila (Aquila sp), la perdiz (Alectoris rufa) y el ánade real (Anas
platyrhynchos).
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS VII-VI A.N.E.
(HIERRO ANTIGUO)
Está formada por un total de 2.898 huesos y fragmentos
óseos, que suponían un peso de 4170,6 gramos. La muestra procede de niveles de relleno y pavimentos sin estructuras asociadas
y de varias fosas.
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en
un 25%, quedando un 75% como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminadas principalmente de mesomamíferos
(cuadro 150).
Al calcular el índice de fragmentación según el peso de los
restos observamos como ese alto porcentaje de restos indeterminados está formado por astillas con un peso medio de 0,64 gramos
(cuadro 151).
Por otra parte al calcular el valor de la fragmentación con el
logaritmo entre el NR y el NME, obtenemos un valor del 0,77, lo
que demuestra una fragmentación elevada del material faunístico
en este momento.
Como causas, habría que hablar del tipo de procesado cárnico, pero también hay que valorar otras circunstancias postdeposicionales. Hay que mencionar en primer lugar que el material
está en niveles de relleno a una cota baja y sobre ellos se han realizado nivelaciones, construcción de suelos, muros y remodelaciones durante los seis siglos posteriores. Los niveles superpuestos al asentarse han comprimido los estratos inferiores.
La muestra faunística está formada principalmente por especies domésticas cuya importancia relativa supera el 90%. Entre
las especies domésticas, hemos identificado oveja, cabra, cerdo,
bovino, caballo y perro. La importancia de las especies silvestres
en la muestra analizada no supera el 5% y esta formada por mamíferos y aves. Entre los mamíferos, el ciervo, el conejo y la
liebre y entre las aves hemos identificado águila, perdiz y ánade
real.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los restos de oveja y cabra son los más abundantes en el conjunto analizado; se han identificado 488 huesos y fragmentos
óseos, que pertenecen a un número mínimo de 9 individuos, de
ellos, hemos determinado 7 como oveja y 2 como cabra.
IBÉRICO PLENO 1
NR
%
80
51,95
74
48,05
154
IBÉRICO PLENO 2
NR
%
195
64,57
107
35,43
302
Cuadro 149. Número de restos identificados en los niveles de Los Villares.
220
IBÉRICO FINAL
NR
%
78
52
72
48
150
TOTAL
NR
1521
3386
4907
[page-n-234]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 221
VILLARES HIERRO ANTIGUO
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Perro
Ciervo
Conejo
Liebre
Águila
Perdiz
Ánade
NR
323
138
27
102
74
11
1
4
14
4
1
2
1
%
45,95
19,63
3,84
14,51
10,53
1,71
0,14
0,57
1,99
0,57
0,14
0,28
0,14
NME
237
89
26
69
37
8
1
3
13
3
1
2
1
TOTAL DETERMINADOS
702
24,22
490
Meso costillas
Meso indeterminados
Total Meso indeterminados
200
1956
2156
9,28
90,72
Total Macro indeterminados
%
48,4
18,2
5,3
14,1
7,6
1,6
0,2
0,6
2,7
0,6
0,2
0,4
0,2
NMI
7
7
2
3
3
2
1
1
3
1
1
1
1
%
21,21
21,21
6,06
9,09
9,09
6,06
3,03
3,03
9,09
3,03
3,03
3,03
40
%
38,47
9,49
2,06
10,77
30,69
5,87
0,16
1,91
0,28
0,07
0,13
0,05
0,06
2758
33
PESO
1060,9
261,7
56,7
297
846,5
161,8
4,5
52,6
7,8
2
3,5
1,4
1,6
66,13
1229,1
183,5
TOTAL INDETERMINADOS
2196
75,76
TOTAL
2898
VILLARES HIERRO ANTIGUO
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
677
26
702
%
96,30
3,70
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
2156
40
2196
98,18
1,82
TOTAL
2898
1412,6
490
NME
467
23
490
33
%
95,31
4,69
NMI
25
8
33
33,87
4170,6
32
PESO
2689,1
68,9
2.758
%
97,50
2,50
1229,1
183,5
1412,6
490
%
75,76
24,24
87,00
13,00
4170,6
Cuadro 150. Hierro Antiguo. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
Las partes anatómicas mejor representadas según el número
mínimo de unidades anatómicas son las patas y el cráneo, a los
que siguen los elementos del miembro anterior (cuadro 152).
El peso de los huesos de este grupo de especies supone el
50,02% de la muestra determinada taxonómicamente, por lo que
la oveja y la cabra son las especies más consumidas en el poblado.
Las edades de los animales que fueron consumidos las hemos
determinado a partir del desgaste molar y del grado de fusión de
las epífisis. Atendiendo a las mandíbulas hemos distinguido el sacrificio de cinco individuos, uno con una edad de 6-9 meses, otro
HA
NRD
NRI
NR
NR
702
2196
2898
PESO
2758
1412,6
4170,6
Ifg (g/frgt)
39,4
0,64
1,43
Cuadro 151. Hierro Antiguo. Índice de fragmentación según el peso
de los restos (NRD, determinados; NRI, indeterminados).
entre 21-24 meses, un tercero con una edad de muerte entre 3-4
años y dos animales adultos/viejos con 8 años (cuadro 153).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
23,85
0,07
8,5
3,5
2,5
Oveja
1
2
8
5
20,5
Cabra
0
1
3,5
0,5
5,12
Total
24,85
3,07
20
9
28,12
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
221
1
45
31
25
Oveja
3
3
37
29
67
Cabra
1
0
8
1
17
Total
225
4
90
61
109
Cuadro 152. MUA y NR de los ovicaprinos.
221
[page-n-235]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 222
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
D
I
1
1
Edad
6-9 MS
21-24 MS
3 AÑOS
3-4 AÑOS
7-8 AÑOS
8-10 AÑOS
1
1
1
2
Cuadro 153. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
Si atendemos a la fusión de las epífisis observamos como
entre las cabras se realiza el sacrificio de animales mayores de 24
meses, mientras que en el caso de las ovejas se constata la muerte
de animales menores de 10 y 24 meses (cuadro 154).
Las medidas de los huesos nos han permitido calcular la altura a la cruz de ovejas y cabras. Para las ovejas a partir de la longitud máxima de un radio, metacarpo y calcáneo hemos obtenido
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Falange 1 P
Meses
6-8
36-42
10
10
36
42
30-36
36-42
18-24
30-36
13-16
NF
2
5
5
1
3
0
1
3
1
2
0
F
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
2
%F
0
0
0
50
0
100
0
0
0
0
100
OVEJA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
10
10
36
30
18-24
42
30-36
36-42
18-24
30-36
20-28
13-16
NF
1
0
1
2
2
0
1
1
0
0
1
1
F
5
2
1
1
5
3
1
0
4
2
2
2
%F
83,33
100
50
33,33
71,42
100
50
0
100
100
66,66
66,66
CABRA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo D
Tibia D
Calcáneo
Meses
9-13
23-84
11-13
4,-9
33-84
23-36
19-24
23-60
NF
0
0
0
0
1
0
0
0
F
1
1
1
3
0
1
1
1
%F
100
100
100
100
0
100
100
100
Cuadro 154. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
222
una alzada media de 53,29 cm, mientras que para la cabra la longitud de un metacarpo ha establecido una alzada de 51,83 cm.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos de
este grupo de especies, hay que señalar la presencia de 7 huesos
quemados con una coloración negra. También hay 15 restos mordidos, se trata de mordeduras y arrastres que han quedado patentes en diáfisis y superficies articulares. Finalmente hay que
destacar los cortes, incisiones y fracturas que presentan algunos
huesos, producto del procesado carnicero del esqueleto.
Las incisiones, están debajo del proceso condilar de la mandíbula, en el epicóndilo medial del húmero, en el relieve lateral
proximal del radio y en las superficies diarthrodiales, y faceta medial de la ulna. Todos estos finos cortes están producidos al seccionar los ligamentos que unen los huesos, durante el proceso de
desarticulación. Las fracturas sobre el diastema o parte interdental de la mandíbula, sobre la mitad de la diáfisis de húmero,
metapodios y tibia, sobre la epífisis distal y debajo de la epífisis
proximal de una tibia y sobre la epífisis distal de un húmero, se
realizaron durante el troceado de las distintas partes del esqueleto.
También hay radios partidos longitudinalmente.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo es la segunda especie con más restos identificados en
la muestra, un total de 102 restos que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Las partes anatómicas mejor conservadas para esta especie
según el número mínimo de unidades anatómicas son el cráneo y
el miembro anterior (cuadro 155).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
7,16
0,16
6,5
2
2,54
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
50
15
15
5
17
Cuadro 155. MUA y NR de cerdo.
El peso de los restos de cerdo supone un 10,77% del total de
la muestra determinada, por lo que se trata de la tercera especie
consumida en el poblado.
El grado de desgaste dental nos indica la presencia de un individuo sacrificado y consumido con una edad de muerte de entre
los 0 -7 meses y otro entre los 7-11 meses de edad.
Según la fusión de las epífisis en la muestra también hay
huesos de un animal adulto, mayor de tres años.
A partir de la longitud máxima de un metacarpo IV hemos podido calcular la altura a la cruz para el individuo adulto, que tendría una alzada de 74,23 cm.
En cuanto a las alteraciones identificadas en los huesos de esta
especie hay cinco huesos modificados por la acción de los cánidos
que han afectado a las superficies articulares de escápulas y radios.
Las marcas de carnicería identificadas consisten en fracturas
que se han producido durante el proceso del troceado de las dis-
[page-n-236]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 223
tintas partes del esqueleto. Éstas se localizan sobre la mitad de la
diáfisis de un húmero y sobre una mandíbula fracturada por detrás del molar tercero hasta el ángulo mandibular.
El bovino (Bos taurus)
El bovino está presente con 74 restos que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Las partes anatómicas mejor conservadas según el número
mínimo de unidades anatómicas son el miembro anterior, seguido
por el cráneo y el miembro posterior (cuadro 156).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
2,07
0,4
3,5
1
0,87
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
43
4
13
6
8
Cuadro 156. MUA y NR de bovino.
El peso de los restos de bovino supone un 30,69% del total de
la muestra determinada, siendo detrás del grupo de los ovicaprinos, la segunda especie consumida.
La edad de muerte de los animales consumidos es adulta, ya
que todos los huesos identificados presentaban las epífisis soldadas, por lo tanto se trata de animales mayores de 3,5 años.
Para uno de estos ejemplares hemos calculado la altura a la
cruz a partir de la longitud máxima de un húmero y hemos obtenido una alzada de 129,58 cm.
En los huesos de esta especie hemos observado mordeduras y
arrastres de cánido sobre la diáfisis de un húmero y marcas de
carnicería. Las marcas son incisiones finas sobre una costilla,
sobre el proceso coronoide y condilar de una mandíbula y sobre
los epicóndilos mediales de dos húmeros. El resto de marcas son
fracturas localizadas en la mitad de las diáfisis de metapodios, húmeros y radios y sobre el ramus ascendente de una mandíbula.
El caballo (Equus caballus)
El caballo está presente con 11 restos que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos.
Las partes anatómicas identificadas son elementos del cráneo,
principalmente dientes sueltos y elementos de las patas.
La importancia del caballo según el peso de sus restos es de
un 5, 87%, siendo la cuarta especie consumida en el poblado.
La edad de los animales consumidos según el grado de desgaste de los dientes, es de animales adultos, mayores de 10 años.
Sabemos que fueron consumidos, no sólo por el tratamiento
que se dio a sus huesos, asociados al resto de basura doméstica,
sino también por las marcas de carnicería identificadas, se trata de
fracturas producidas durante el troceado de las distintas partes
anatómicas.
De los restos de caballo, hay que destacar una hemimandíbula
izquierda que presenta una patología ósea apreciable en la superficie
lingual del diastema. En este espacio se observa un desplazamiento
del premolar segundo hacia la superficie labial, que parece haberse
producido por una presión continua sobre esa porción de la mandíbula. Podemos atribuir esta patología a la influencia de un bocado.
El perro (Canis familiaris)
Para esta especie, sólo hemos identificado un resto, se trata de
un calcáneo izquierdo, que pertenece a un individuo adulto.
El hueso no presentaba ninguna marca de carnicería.
Las especies silvestres
Las especies silvestres, contabilizando las aves, tienen una importancia menor dentro del conjunto analizado suponiendo un
3,70% de los restos determinados. En cuanto a aporte cárnico no suponen más del 2,50% del total del peso de los huesos determinados.
Hemos identificado la presencia de tres taxones de mamíferos; el ciervo, el conejo y la liebre.
El ciervo (Cervus elaphus)
De ciervo hemos identificado cuatro restos que pertenecen a
un individuo. Se trata de dos dientes, de una diáfisis de metatarso
y de una primera falange.
El peso de los restos de esta especie no supera el 2%, por lo
que suponemos que el aporte cárnico sería puntual en el consumo
del poblado.
El individuo identificado cuenta con una edad de muerte
adulta según se deduce del desgaste de los dientes.
Las marcas identificadas en los huesos son fracturas en la diáfisis de un metatarso y en la mitad de la falange.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus
granatensis)
Hemos identificado 14 restos que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos, mientras que de liebre solamente contamos
con tres restos de un único individuo.
En el conejo la unidad anatómica mejor conservada es el
miembro anterior.
En los huesos de estas especies no hemos identificado marcas
de carnicería.
Las aves silvestres
Hemos identificado la presencia de tres aves bastante diferentes, un águila de talla grande de especie indeterminada, una
perdiz y un ánade real.
El águila (Aquila sp)
Contamos con un fragmento de carpometacarpo izquierdo,
que debido a su estado fragmentario no ha podido ser identificado
específicamente
La perdiz (Alectoris rufa)
Hemos identificado un tibiotarso y un coracoide derecho
El ánade real (Anas platyrhynchos)
Contamos con una escápula derecha.
Dispersión de los restos en el nivel del Hierro Antiguo
La mayor parte de los huesos se recuperaron en niveles de relleno. Por las marcas que presentan parecen corresponder a basura doméstica depositada en estos niveles.
223
[page-n-237]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 224
VILLARES IB. Antiguo
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Perro
Caballo
Asno
Ciervo
Conejo
Liebre
Perdiz
NR
246
57
52
63
29
2
3
4
2
5
1
2
%
52,79
12,23
11,16
13,52
6,22
0,43
0,64
0,86
0,43
1,07
0,21
0,43
NME
123
44
52
41
16
2
3
2
1
4
1
2
%
42,27
15,12
17,87
14,09
5,50
0,69
1,03
0,69
0,34
1,37
0,34
0,69
NMI
6
3
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1
%
26,09
13,04
8,70
17,39
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
TOTAL DETERMINADOS
466
33,21
291
Total Meso costillas
Total Meso indeterminados
Total Meso indeterminados
132
734
866
588,1
Total Macro costillas
Total Macro indeterminados
Total Macro indeterminados
21
50
71
150,2
TOTAL INDETERMINADOS
937
TOTAL
1403
VILLARES IB. Antiguo
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
456
10
466
%
97,85
2,15
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
866
71
937
92,42
7,58
TOTAL
1403
66,79
%
43,90
7,16
5,71
10,65
26,46
0,28
1,71
3,38
0,58
0,14
0,01
0,02
2332,7
23
PESO
1024,1
167
133,1
248,4
617,3
6,5
40
78,8
13,6
3,2
0,3
0,4
75,96
738,3
291
NME
283
8
291
23
NMI
19
4
23
3071
%
82,61
17,39
23
PESO
2315,2
17,5
2.332,7
%
99,25
0,75
588,1
150,2
738,3
291
%
97,25
2,75
24,04
79,65
20,35
3071
Cuadro 157. Ibérico Antiguo. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
Hay otra parte de la muestra que la hemos aislado, ya que
estos huesos se recuperaron en estructuras bien diferenciadas:
cinco fosas, tres suelos o pavimentos y un hogar.
En la fosa 0358, hemos identificado tres restos de ovicaprino
(una mandíbula derecha y dos diáfisis, una de tibia y una de ulna),
dos restos de cerdo (un carpal y una vértebra lumbar) y dos restos
de conejo (una radio y una ulna derechos proximales).
En la fosa 0341 hemos determinado 2 restos de ovicaprino
(un fragmento de radio y un diente).
IB.A
NRD
NRI
NR
NR
466
937
1403
PESO
2332,7
738,3
3071
Ifg (g/frgt)
5
0,78
2,18
Cuadro 158. Ibérico Antiguo. Índice de fragmentación según el peso
de los restos (NRD, determinados; NRI, indeterminados).
224
En la fosa 0443 hemos identificado un resto de bovino (un
molar tercero inferior); doce restos de ovicaprino (una mandíbula
derecha, un hioides, tres dientes superiores, un fragmento de
radio, uno de ulna, tres de tibia y dos falanges); dos restos de
oveja (un astrágalo y una falange); un resto de cerdo (un canino)
y uno de ciervo (una falange).
En la fosa 0445 cuatro restos de ovicaprino (un fragmento de
mandíbula, un diente, una vértebra, un carpal, y una falange segunda).
En la fosa localizada en el relleno 208 se localizaron los
restos de un cerdo inmaduro.
Sobre el suelo 0319 se encontraban dos dientes, un fragmento
de tibia distal, un fragmento de radio y un fragmento de metacarpo
proximal de ovicaprino, además de un metacarpo IV de cerdo.
Sobre el suelo 0418 habían un maxilar, un fragmento de mandíbula y uno de radio de ovicaprino.
[page-n-238]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 225
Sobre el suelo 0409 se encontraban 13 dientes, 6 fragmentos
entre cráneo, pelvis, húmero, fémur, metatarso y calcáneo y una
falange segunda de ovicaprino. Tres restos de cerdo, dos falanges
y un canino. Cinco restos de bovino, cuatro dientes y un radio y
dos restos de conejo una vértebra y un maxilar.
Asociados al hogar 0362 habían cinco restos indeterminados
de meso mamífero, de color negro y blanco.
LA MUESTRA ÓSEA DEL SIGLO VI A.N.E.
(IBÉRICO ANTIGUO)
Esta formada por un total de 1.403 huesos y fragmentos
óseos, que suponían un peso de 3071 gramos. La identificación
anatómica y taxonómica se ha realizado en un 33%, quedando un
66% como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminadas
principalmente de mesomamíferos (cuadro 157).
Al calcular el índice de fragmentación según el peso de los
restos observamos como ese alto porcentaje de restos indeterminados esta formado por astillas con un peso medio de 0,78 gramos
(cuadro 158).
Por otra parte al calcular el valor de la fragmentación con el
logaritmo entre el NR y el NME, obtenemos un valor del 0,68, lo
que demuestra una fragmentación alta en este nivel.
La muestra faunística está formada principalmente por especies domésticas cuya importancia relativa supera el 90%. Entre
las especies domésticas hemos identificado oveja, cabra, cerdo,
bovino, caballo, asno y perro. La importancia de las especies silvestres en la muestra analizada no supera el 5% y está formada
por mamíferos y aves. Entre los mamíferos, el ciervo, el conejo y
la liebre y entre las aves hemos identificado perdiz.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los restos de oveja y cabra son los más abundantes en el conjunto analizado, se han identificado 355 huesos y fragmentos
óseos, que pertenecen a un número mínimo de 9 individuos, de
ellos hemos determinado 3 como oveja y 2 como cabra.
Las partes anatómicas mejor representadas según el número
mínimo de unidades anatómicas son las patas y el cráneo, a los
que siguen los elementos del miembro anterior (cuadro 159).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
14,44
3,6
4,5
0,5
2,37
Oveja
0,08
0
4,5
3,5
7,5
Cabra
2
0
4
4,5
11,74
Total
16,52
3,6
13
8,5
21,61
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
134
17
48
40
5
Oveja
1
16
9
10
30
Cabra
4
0
8
9
31
Total
139
33
65
59
67
Cuadro 159. MUA y NR de los ovicaprinos.
El peso de los huesos de este grupo de especies supone el
56,77% de la muestra determinada taxonómicamente, por lo que
la oveja y la cabra son las especies más consumidas en el poblado.
Las edades de los animales que fueron consumidos las hemos
determinado a partir del desgaste dental y del grado de fusión de
las epífisis. Atendiendo a las mandíbulas hemos distinguido el sacrificio de 6 individuos, uno con una edad de 4-6 meses, dos de
9-12 meses, otro entre 21-24 meses y dos con una edad de muerte
entre 4-6 años (cuadro 160).
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
D
I
1
2
Edad
0-9 MS
9-12 MS
21-24 MS
4-6 AÑOS
1
3
Cuadro 160. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
Según la fusión de las epífisis, entre las cabras se sacrifican
animales adultos, mientras que en las ovejas hay sacrificio de animales juveniles y adultos (cuadro 161).
OVICAPRINO
Parte esquelética
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna D
Metacarpo D
Fémur P
Meses
36-42
10
3-10
36-42
42
18-28
30-36
NF
1
3
1
1
1
2
1
F
0
2
0
0
0
0
0
%F
0
40
0
0
0
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Falange 1 P
Meses
6-8
10
36
30
18-24
30-36
36-42
18-24
30-36
13-16
NF
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
F
1
4
1
0
2
1
0
1
1
5
%F
100
100
100
0
66,66
50
0
50
50
83,33
CABRA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Calcáneo
Meses
11-13
4,-9
33-84
23-84
23-60
23-60
23-60
NF
0
0
1
0
0
1
0
F
2
3
0
3
2
1
1
%F
100
100
0
100
100
50
100
Cuadro 161. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
Para este grupo de especies hemos calculado la altura a la
cruz a partir de un metacarpo para las ovejas, obteniendo que al
menos un individuo tendría una alzada de 57,5 cm. En el caso de
las cabras a partir de dos metacarpos y un metatarso hemos obtenido una alzada máxima de 51,93 cm y una mínima de 50,7 cm.
En cuanto a las alteraciones identificadas en la superficie de
los huesos, hay tres huesos quemados que han adquirido una co-
225
[page-n-239]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 226
loración blanquecina y negruzca. También hemos observado mordeduras de cánido en la diáfisis de un radio y en la superficie proximal de un calcáneo. Finalmente hay que señalar la presencia de
marcas de carnicería, entre las que distinguimos las incisiones
finas localizadas en la tróclea distal de un astrágalo, en el epicóndilo medial de un húmero, en el proceso jugular del occipital y en
el proceso condilar de la mandíbula. Por otra parte tenemos fracturas realizadas durante el troceado de las distintas partes del esqueleto, localizadas en la mitad de las diáfisis de tibias y en la
zona basal de mandíbulas, así como radios fracturados longitudinalmente.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo es la segunda especie con más restos identificados en
la muestra, un total de 63 restos que pertenecen a un número mínimo de 4 individuos.
Las partes anatómicas mejor conservadas para esta especie
según el número mínimo de unidades anatómicas son el miembro
anterior, el cráneo y el miembro posterior (cuadro 162).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
3,47
0,2
5
2,5
1,68
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
32
4
11
10
6
Cuadro 162. MUA y NR de cerdo.
El peso de los huesos supone el 10,65% del total de la
muestra determinada, por lo que se trata de la tercera especie consumida en el poblado por detrás del bovino.
Las edades de los animales sacrificados para el consumo
según el grado de desgaste dental, son de un animal infantil entre
0 y 7 meses y otro juvenil entre los 7 y 11 meses.
Si nos fijamos en la fusión de las epífisis de los huesos
también observamos la presencia de animales mayores de 12 y
36 meses. Por tanto en la edad de sacrificio sería de animales
de 0-7 meses, de 7-11 meses, y de más de 36-42 meses (cuadro 163).
Para uno de los animales adultos hemos calculado la altura a
la cruz a partir de la longitud máxima de un metacarpo IV, obteniendo una alzada de 73,71 cm.
En cuanto a las alteraciones identificadas en la superficie de
los huesos, sólo hemos identificado marcas producidas por la acción de los cánidos: mordeduras y arrastres en la superficie basal
de una mandíbula, y corrosión en la cortical, consecuencia de
haber sido parcialmente digerida y regurgitada.
El bovino (Bos taurus)
El bovino es la tercera especie más importante según el número de restos, en total hemos diferenciado para este taxon 29
huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo
de 1 individuo.
226
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Fíbula P
Meses
12
42
12
42
36-42
24
42
42
24
24-30
NF
0
1
2
1
2
2
1
1
2
1
F
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
%F
100
0
50
0
33,33
0
0
0
0
0
Cuadro 163. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Las unidades anatómicas conservadas son escasas contabilizándose 16 elementos. Principalmente éstos pertenecen a dos unidades, a las patas y al miembro posterior (cuadro 164).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
0,36
0
6
2
1,37
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
9
0
6
2
9
Cuadro 164. MUA y NR de bovino.
El peso de los huesos supone el 26,46% del peso total determinado, por lo que la carne de esta especie es la segunda más consumida en el poblado.
Las edades de los animales sacrificados para el consumo,
según deducimos de la fusión de las epífisis de los huesos, es de
animales adultos mayores de 3,5 - 4 años.
Sólo hemos identificado marcas de carnicería. Los restos de esta
especie están todos fracturados a excepción de las falanges. Las fracturas han separado los huesos en dos o varios fragmentos, identificando así el radio y metatarso proximal y los fragmentos de diáfisis
de húmero, radio y metatarso. También los fragmentos de costillas y
el fragmento de pelvis (acetábulo) son producto de las prácticas carniceras, es decir del troceado del esqueleto en pequeñas porciones.
El perro (Canis familiaris)
De perro hay dos restos: un fémur distal y una falange segunda, que pertenecen a un individuo. En estos restos no hemos
identificado marcas de carnicería, pero el hecho de que aparezcan
junto con la basura doméstica es indicativo tal vez de que fueron
consumidos como ocurre en poblados de la Edad del Bronce.
El caballo (Equus caballus)
Para esta especie hemos identificado tres restos, dos dientes
inferiores y una falange tercera. Los restos pertenecen a un único
individuo, que según nos indica el desgaste de la corona tendría
una edad de muerte adulta, entre los 13-14 años.
[page-n-240]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 227
VILLARES IB. Pleno 1
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Asno
Ciervo
Conejo
NR
48
11
1
8
2
4
1
1
4
%
60
14
1
10
3
5
1
1
5
NME
25
11
1
6
1
4
1
0
2
%
49,02
21,57
1,96
11,76
1,96
7,84
1,96
0
3,92
NMI
2
2
1
1
1
2
1
1
1
%
16,67
16,67
8,33
8,33
8,33
16,67
8,33
8,33
8,33
TOTAL DETERMINADOS
80
51,94
51
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
72
1
73
80,07
Macro indeterminados
Total Macro indeterminados
1
1
10,5
TOTAL INDETERMINADOS
74
TOTAL
154
VILLARES IB. Pleno 1
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
75
5
80
%
93,75
6,25
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
73
1
74
98,65
1,35
TOTAL
154
48,06
90,57
51
NME
49
2
51
12
NMI
10
2
12
80,57
19,43
466,07
%
83,33
16,67
12
PESO
316,9
58,6
375,5
%
84,39
15,61
80,07
10,5
90,57
51
%
96,07
3,93
%
20,21
13,24
8,79
6,34
15,29
17,60
2,93
15,13
0,48
375,5
12
PESO
75,9
49,7
33
23,8
57,4
66,1
11
56,8
1,8
88,41
11,59
466,07
Cuadro 165. Ibérico Pleno 1. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
No hemos identificado marcas de carnicería, pero al aparecer
en niveles de relleno junto a otros huesos producto de la basura
doméstica, parece probable que fuera consumido.
El asno (Equus asinus)
De asno hay cuatro restos de un único individuo, se trata de
una mandíbula con dientes, de una diáfisis de radio y de una ulna
proximal. Los restos postcraneales están fusionados y los dientes
presentan un acusado desgaste en la corona dental, por lo que le
atribuimos una edad de muerte adulta.
Este animal fue consumido ya que hemos identificado marcas
de carnicería en sus huesos. La mandíbula presenta un corte profundo delante del premolar segundo, además está fracturada en el
espacio interdental. La ulna también esta fracturada por debajo de
la superficie articular y el fragmento de radio es producto de la
fracturación intencionada del hueso.
Las especies silvestres
Las especies silvestres no son muy importantes en la muestra
analizada, suponen un 3,70% de los restos determinados y por lo
que se refiere a aporte cárnico según el peso de sus huesos no superan el 2,50% del peso total determinado.
Hemos identificado restos de tres especies de mamíferos; el
ciervo, el conejo y la liebre.
El ciervo (Cervus elaphus)
De esta especie tan sólo hay dos restos, un fragmento de diáfisis de fémur y una patela. Los restos son de un único individuo.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
De conejo hay cinco restos que pertenecen a un único individuo y para la liebre tan sólo hemos identificado un resto de otro
individuo.
Las aves silvestres
Hemos identificado dos restos de perdiz (Alectoris rufa): un
coracoides y un tibiotarso de un único individuo.
Dispersión de los restos en el nivel del Ibérico Antiguo
Las muestras faunísticas recuperadas en este nivel proceden de las siguientes unidades estratigráficas: UE: 0041,
0101, 0102, 0104, 0111, 0112, 0222, 0227, 0230, 0233, 0234,
0240, 0241, 0248, 0249, 0257, 0267, 0273, 0295, 0304, 0314,
227
[page-n-241]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 228
0323, 0365, 0398, 0399. Aparte de este material hemos distinguido el perteneciente a dos fosas (0253 / 0263) y a un suelo
de ocupación (0400), cuyos restos han sido tratados separadamente. La cronología de las fosas, no está clara, ya que podrían ser también del Ibérico Pleno aunque de momento el material cerámico está en estudio y no disponemos de los resultados.
En una fosa se recuperó el esqueleto de un perro con dentición decidual y todos los huesos por fusionar, por lo que contaba
con escasos meses de edad cuando fue sacrificado.
En la segunda fosa se localizó el esqueleto de una cabra
macho, de edad adulta aunque no mayor de seis años. Su cráneo
presenta unas cornamentas asimétricas; una con la curvatura
normal y otra de menor recorrido y bastante corta.
En el suelo de ocupación identificamos un radio proximal de
bovino, fracturado por mitad de la diáfisis. Los metapodios, radio
y tibia de una cabra subadulta, y la tibia distal de un cerdo subadulto. También se recuperaron 9 fragmentos de mesomamíferos
quemados de color negro y una falange segunda de cabra con la
misma coloración.
Está formada por un total de 154 huesos y fragmentos óseos,
que suponen un peso de 460,07 gramos.
Los restos de este contexto cronológico proceden de niveles
de los departamentos 19, 20 y 21 y de niveles sin estructuras asociadas.
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en
un 51,94%, quedando un 48,06% como fragmentos de diáfisis y
de costillas indeterminadas principalmente de mesomamíferos
(cuadro 165).
Al calcular el índice de fragmentación según el peso de los
restos observamos como el peso medio de los restos determinados
es de 4,69 gramos, mientras que el de los restos indeterminados
es de 1,22 gramos (cuadro 166).
NR
80
74
154
PESO
1
375,5
90,57
460,07
Ifg (g/frgt)
6-9 MS
4,69
1,22
2,98
Cuadro 166. Ibérico Pleno 1. Índice de fragmentación según el peso
de los restos (NRD, determinados; NRI, indeterminados).
Por otra parte al calcular el valor de la fragmentación con el
logaritmo entre el NR y el NME, obtenemos un valor del 0,47, indicando una fragmentación media en este nivel.
La muestra faunística está formada principalmente por especies domésticas cuya importancia relativa supera el 90%. Entre
las especies domésticas hemos identificado oveja, cabra, cerdo,
bovino, caballo y asno. La importancia de las especies silvestres
en la muestra analizada es del 6,25% y esta formada por dos mamíferos, el ciervo y el conejo.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los restos de oveja y cabra son los más abundantes en el conjunto analizado, se han identificado 60 huesos y fragmentos
228
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
Patas
O/C
1,66
0,5
2
0,62
Oveja
0
1,5
0
2,87
Cabra
0
0
0
0,5
Total
1,66
2
2
3,99
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
Patas
O/C
26
8
10
4
Oveja
0
3
0
8
Cabra
0
0
0
1
Total
26
11
10
13
Cuadro 167. MUA y NR de los ovicaprinos.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS V-IV
(IBÉRICO PLENO, FASE 1)
IB. P. 1
Mandíbula
NRD
NRI
NR
óseos, que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos, de
ellos hemos determinado 2 como oveja y 1 como cabra.
Las partes anatómicas mejor representadas según el número
mínimo de unidades anatómicas son las patas. A ellas siguen los
elementos del miembro anterior y posterior, y finalmente las mandíbulas y dientes sueltos. No hemos determinado ningún elemento del cuerpo, como costillas y vértebras (cuadro 167).
El peso de los huesos de este grupo de especies supone el
42,24% de la muestra determinada taxonómicamente, por lo que
la oveja y la cabra son las especies más consumidas en el poblado.
Las edades de los animales que fueron consumidos las hemos
determinado a partir del grado de fusión de las epífisis.
Observando la presencia de animales menores de 10 meses, menores de 28 meses y mayores de 36-42 meses (cuadro 168).
OVICAPRINO
Parte esquelética
Húmero P
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Ulna D
Falange 1 P
Meses
36-42
30-36
36-42
18-24
42
13-16
NF
0
2
1
0
1
1
F
1
0
0
1
0
0
%F
100
0
0
100
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metatarso D
Meses
3-10
10
30
18-28
NF
1
0
0
1
F
0
1
1
1
%F
0
100
100
50
Cuadro 168. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
Hemos obtenido muy pocas medidas para este grupo de especies, principalmente son las correspondientes a dientes sueltos, o
las epífisis proximales y distales de huesos, que en ningún caso
nos han permitido establecer la alzada de estos individuos. En la
muestra analizada los huesos pertenecen mayoritariamente a animales con las epífisis sin soldar, contabilizando un solo adulto.
Las marcas de carnicería identificadas en este grupo de especies, se produjeron durante el troceado de las diferentes unidades
anatómicas del esqueleto. Se trata de fracturas en la mitad de las
diáfisis (horizontal) y en vertical dejando fragmentos laterales, de
los metapodios, húmero, tibia, fémur y pelvis, dejando de ésta el
acetábulo.
[page-n-242]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 229
El cerdo (Sus domesticus)
De cerdo hemos identificado un total de 8 restos que pertenecen a un número mínimo de 1 individuo.
Los elementos identificados son escasos y estos son craneales, del miembro anterior y de las patas (cuadro 169).
MUA
Cabeza
M. Anterior
Patas
Cerdo
0,36
0,5
0,18
NR
Cabeza
M. Anterior
Patas
Cerdo
5
1
2
Cuadro 169. MUA y NR de cerdo.
El peso de los huesos de esta especie supone el 6,34% del
total de la muestra determinada. La edad del único individuo
identificado es de un animal juvenil, no mayor de 24 meses.
En los huesos de esta especie no hemos identificado marcas
de carnicería, ni otro tipo de alteraciones de la estructura ósea
producida por la acción del fuego o de los cánidos.
El bovino (Bos taurus)
De bovino hemos identificado tan sólo dos restos, que pertenecen a un único individuo. Se trata de una diáfisis de fémur y del
acetábulo de una pelvis, cuyo peso supone el 15,21% de la
muestra determinada específicamente. Estos dos restos presentan
marcas de fracturación que se han producido durante el troceado
de las diferentes partes del esqueleto.
El caballo (Equus caballus)
Los restos de esta especie son dos dientes superiores, un
fémur proximal y un metatarso proximal. Los restos pertenecen a
dos individuos adultos, según nos indica el desgaste de la corona
de los dientes, uno con una edad de muerte estimada entre los 1415 años y otro entre los 19-20 años.
En el metatarso proximal hemos identificado marcas de carnicería; se trata de una fractura localizada en la diáfisis, producida
durante el troceado de las partes del esqueleto. Además el hecho
de que los restos estaban asociados junto a los huesos de otras especies consumidas y que forman parte de los desperdicios de la
basura doméstica, indica el consumo de esta especie.
Entre los huesos de esta especie hay que considerar el fémur
proximal, se trata de la cabeza de un fémur que presenta una perforación central y marcas de haber sido cortada.
El asno (Equus asinus)
Para esta especie hemos determinado un resto, se trata de un
diente, un premolar segundo superior, que consideramos de un
animal adulto según deducimos del desgaste de la corona.
Las especies silvestres
Las especies silvestres cuentan con un número reducido de
huesos en la muestra analizada, y su importancia relativa según el
número de restos es del 6,25%. Sin embargo en cuanto a peso su
importancia aumenta suponiendo el 15,61% de la muestra determinada, alcanzando una importancia similar a la de otras especies
como el bovino y el caballo. Los taxones silvestres identificados
son el ciervo y el conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
De ciervo tan sólo hemos identificado un resto, se trata de una
diáfisis de tibia que pertenece a un individuo. El resto presenta
una fractura en su superficie lateral y es producto de la fracturación de la tibia en trozos más pequeños.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
El conejo está presente con cuatro restos, dos fragmentos de
costilla, una escápula distal y una pelvis. Los huesos identificados
pertenecen a un único individuo.
Hemos identificado marcas de carnicería en la escápula, se
trata de una incisión fina y longitudinal localizada en el cuello.
Distribución de los restos en el nivel del Ibérico Pleno fase 1
Los restos proceden de tres departamentos y de niveles sin estructuras asociadas (NSEA). En los contextos analizados no hay
muchos restos, concentrándose más en el departamento 20 y en
los niveles sin estructuras asociadas. Los restos proceden principalmente de niveles de relleno, a excepción de las unidades estratigráficas 0187 y 0193 donde el material aparece asociado a
hogares (cuadro 170).
VILLARES IB. Pleno 1
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Asno
Ciervo
Conejo
TOTAL DETERMINADOS
Dpt.19
5
1
0
3
1
1
0
1
0
12
Dpt.20
16
6
0
1
0
0
1
0
3
27
Dpt.21
6
4
1
1
0
1
0
0
1
14
NSEA
21
0
0
3
1
2
0
0
0
27
TOTAL INDETERMINADOS
14
20
16
24
TOTAL
26
47
30
51
Cuadro 170. Ibérico Pleno 1. Distribución de los restos óseos.
En este momento del Ibérico Pleno 1 (ss V-IV a.n.e), se han
distinguido dos fases en el departamento 20, diferenciadas por remodelaciones constructivas. En una primera fase del departamento 20 y asociado con un hogar se recuperaron en la UE 0193,
dieciséis restos de fauna, de ellos 8 son fragmentos indeterminados de mesomamífero. Los 8 restantes pertenecen a una oveja,
un cerdo y un conejo; de oveja hay un metatarso distal, dos fragmento de fémur, otro de pelvis, y uno de una falange primera. De
cerdo se ha identificado un premolar superior y de conejo una
pelvis izquierda y una costilla. Ninguno de estos huesos presentaba alteraciones producidas por el fuego o por la acción de los
cánidos.
En la segunda fase del departamento y también asociado a un
hogar se recuperó material faunístico procedente de la UE 0187.
En total cinco restos; dos dientes de ovicaprino, uno de asno, un
radio y una ulna proximal de oveja y una escápula de conejo. Los
huesos no presentaban signos de estar quemados, aunque tanto en
229
[page-n-243]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 230
los huesos de oveja como en los del conejo hemos identificado
marcas de carnicería.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS III-II
(IBÉRICO PLENO, FASE 2)
La muestra ósea de los siglos III-II a.n.e. está formada por un
total de 302 huesos y fragmentos óseos, que suponían un peso de
821,91 gramos (cuadro 171).
Los restos de este contexto cronológico proceden de dos viviendas: La vivienda 2 (formada por el departamento 16 que
consta de dos habitaciones 1 y 2, y el departamento 17 con las habitaciones 9 y 10) y la Vivienda 3 (formada por el departamento
18 con las habitaciones 3 y 4, y el departamento 21). También se
recuperó material procedente de niveles de relleno y destrucción
entre muros (fig. 29).
La identificación anatómica y taxonómicamente se ha realizado en un 64,56%, mientras que el 35,44% restante ha sido clasificado como restos indeterminados y fragmentos de costillas de
meso y macro mamífero.
El estado de conservación de la muestra es medio, según indica el peso de los huesos. Así el peso medio de los restos determinados es de 3,75 gramos, y el de los restos indeterminados de
0,83 gramos (cuadro 172).
Fig. 29. Planimetría de los Villares, fase del Ibérico Pleno.
VILLARES IB. Pleno 2
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Conejo
Liebre
NR
90
32
6
19
10
1
5
27
5
%
46,15
16,41
3,08
9,74
5,13
0,51
2,56
13,85
2,56
NME
27
26
5
12
6
1
1
23
5
%
25,23
25,23
4,67
11,21
5,61
0,93
0,93
21,50
4,67
TOTAL DETERMINADOS
195
64,56
106
Total Meso indeterminados
Total Macro indeterminados
106
1
99,07
0,93
85,9
3,2
TOTAL INDETERMINADOS
107
35,44
89,1
TOTAL
302
%
VILLARES IB. Pleno 2
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
158
37
195
%
81,02
18,98
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
106
1
107
99,07
0,93
TOTAL
302
22
%
72,64
27,36
NMI
17
5
22
%
28,15
31,25
5,92
11,33
12,55
3,14
6,52
1,00
0,14
89,16
%
77,27
22,73
PESO
676,7
56,11
732,8
85,9
3,2
89,1
106
10,84
821,91
22
Cuadro 171. Ibérico Pleno 2. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
230
PESO
206,3
229
43,4
83
92
23
47,8
7,3
1,01
732,81
22
106
NME
77
29
106
NMI
2
9
1
3
1
1
1
3
1
821,91
%
92,34
7,66
10,84
[page-n-244]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 231
Por otra parte al calcular el valor de la fragmentación con el
logaritmo entre el NR y el NME, obtenemos un valor del 0,45, indicando una fragmentación media en este nivel.
La muestra faunística está formada principalmente por especies domésticas cuya importancia relativa es del 81,02% según el
número de restos. Entre las especies domésticas hemos identificado oveja, cabra, cerdo, bovino y caballo. La importancia de las
especies silvestres en la muestra analizada es del 18,98% y esta
formada por tres mamíferos, el ciervo, la liebre y el conejo.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los restos de oveja y de cabra son los más numerosos, se han
identificado un total de 128 huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo de 11 individuos, de ellos hemos determinado 9 como oveja y 1 como cabra, lo que nos indica una
mayor importancia de las ovejas.
Las partes anatómicas mejor conservadas según el número
mínimo de unidades anatómicas son sin duda las patas. Con una
peor conservación encontramos el miembro anterior, seguido por
el posterior y el cráneo (cuadro 173).
La unidad de la que se conservan menos elementos es el
cuerpo, aunque sabemos que hay costillas, que por su condición
de fragmentos no aparecen representadas.
El peso de los huesos de este grupo supone el 65,32% del
total, lo que indica una preferencia en el consumo de la carne de
estas especies. Preferentemente se sacrificaban animales de 4-6
años, de 6-8 años y de 8-10 años, según nos indica el grado de
desgaste dental y el estado de fusión de las epífisis, que en los
huesos de estas especies está totalmente soldado.
La fragmentación de los huesos no nos ha permitido calcular
la alzada de estos animales.
En cuanto a las modificaciones identificadas, hay que destacar que este nivel es el que ha proporcionado un mayor número
de huesos quemados. Hay 30 huesos de ovicaprino quemados que
han adquirido distinta coloración según la temperatura del fuego,
con un número mayor de restos de color negro.
En cuanto a las mordeduras de cánido hemos observado su
presencia en la epífisis distal de una tibia de cabra.
Las marcas de carnicería identificadas son todas fracturas realizadas en el proceso de troceado de las unidades anatómicas y
huesos. Estas las hemos identificado en la mitad de las diáfisis de
metapodios, tibias y ulnas y en las pelvis, donde han seccionado
el ilion, isquion y pubis, dejando tan sólo el acetábulo.
Finalmente, hay que señalar la presencia de 8 astrágalos trabajados. Presentan las facetas lateral y medial pulidas y en seis de
ellos hemos observado una perforación central.
El cerdo (Sus domesticus)
De cerdo hemos identificado un total de 19 huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Aunque los restos son muy escasos para esta especie, las
partes anatómicas que conservan más elementos es el cráneo y el
miembro posterior (cuadro 174).
El peso de los huesos supone el 11,33% del total de la muestra
determinada, por lo que el consumo de la carne de esta especie
ocuparía un tercer lugar por detrás de la carne de bovino.
Las edades de muerte de los dos animales identificados según
nos indica el grado de desgaste dental, es de un animal con una
edad de 7-11 meses y otro con 19-23 meses.
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
1,47
0
0,5
1
0,12
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
8
0
2
3
6
Cuadro 174. MUA y NR de cerdo.
Si observamos la fusión de los huesos de esta especie también
observamos la presencia de un animal menor de 24 meses y de
otro mayor de 42 meses, es por lo que en la muestra contamos con
tres individuos (cuadro 175).
CERDO
Parte esquelética
Radio P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Falange 1 P
Meses
12
12
42
24
NF
0
0
0
2
F
1
1
1
0
%F
100
100
100
0
Cuadro 175. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
La fragmentación de los huesos no nos ha permitido calcular
la alzada del único animal adulto.
Hemos observado huesos modificados por la acción del
fuego: una tibia y a una fíbula, que han adquirido una coloración
blanquecina y una superficie cuarteada. Además contamos con
marcas de carnicería identificadas en un radio seccionado por la
mitad de la diáfisis.
El bovino (Bos taurus)
De bovino hemos identificado un total de 10 huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo de 1 individuo.
Aunque los restos son muy escasos para esta especie, la
unidad anatómica que conserva más elementos es el miembro
posterior (cuadro 176).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
0,19
0
0,5
0
2,54
NR
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
3
2
0
2
Cuadro 176. MUA y NR de bovino.
231
[page-n-245]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 232
El peso de los huesos supone el 12,55%, por lo que se trata de
la segunda especie consumida en el poblado por detrás del grupo
de los ovicaprinos. La edad de muerte del único individuo diferenciado es adulta, ya que todos los huesos analizados presentaban las epífisis soldadas y los dientes un grado de desgaste
avanzado.
Las medidas obtenidas son escasas, tan sólo de los dientes
aislados y de la ulna proximal, por lo que no hemos podido calcular la alzada del individuo.
Por lo que respecta a las alteraciones óseas hemos distinguido
marcas producidas por la acción de los cánidos, concretamente en
la diáfisis de una ulna. Hay también marcas de carnicería, como
las incisiones finas y paralelas que presenta una falange 1 y las
fracturas producidas durante el troceado de los huesos en unidades menores, localizadas en las diáfisis de los huesos.
El caballo (Equus caballus)
De caballo tenemos tan sólo un resto, se trata de una tercera
falange seccionada por la mitad.
Las especies silvestres
Las especies silvestres cuentan con un número reducido de
huesos en la muestra analizada, y su importancia relativa según el
número de restos es del 18,98%. En peso suponen un 7,66%. Los
taxones silvestres identificados son el ciervo, la liebre y el conejo.
El ciervo (Cervus elaphus)
De ciervo hemos identificado 5 restos, entre los que se encuentran tres fragmentos de asta, un diente aislado y una diáfisis
de tibia.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
De conejo hemos identificado 27 restos pertenecientes a tres
individuos y cinco restos de liebre de un solo individuo (cuadro 177).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
1,5
0
2
4
0,59
Liebre
0,5
0
0
0
0,36
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
4
0
8
8
7
Liebre
1
0
0
0
4
Cuadro 177. MUA y NR de conejo y liebre.
En el conejo las unidades anatómicas mejor conservadas son
el miembro anterior y el posterior. En el caso de la liebre los
restos son muy escasos.
En el conejo por la fusión de los huesos sabemos que al
menos uno de los tres individuos diferenciados es infantil, ya que
presenta las epífisis por fusionar.
En dos huesos de conejo, un fémur distal y un húmero proximal hemos identificado mordeduras humanas.
232
Distribución de los restos en el nivel del Ibérico Pleno fase 2
El material de esta fase procede de dos viviendas y de los niveles de relleno y destrucción de varios muros (cuadro 178).
La vivienda 3
La vivienda 3, la forman el departamento 18 con dos habitaciones la nº 3 y la nº 4 y el departamento 21.
La fauna del departamento 18 proviene de dos habitaciones,
la número 3 y la 4. La número 3 proporcionó 43 restos óseos,
mientras que en la número 4 se recuperaron 24 restos.
En la habitación 3 hay que destacar la presencia del esqueleto
de un conejo adulto prácticamente entero, y huesos sueltos de
otro conejo más joven. En algunos huesos se han observado mordeduras humanas. En esta habitación también contamos con los
huesos de un ovicaprino con evidencias de haber sido consumidos. Sus huesos aparecen troceados y hay también las mitades
distales de la diáfisis de una tibia y de un húmero quemados parcialmente, con una coloración marronácea consecuencia de haber
estado expuestos al fuego con carne.
En la habitación 4 también encontramos señales en un radio
proximal de ovicaprino de su exposición al fuego, y alteraciones
de la cortical en una diáfisis de tibia de un ciervo, producidas por
un exceso de hervido.
La fauna del departamento 21 la componen 71 restos óseos,
que podemos considerar desperdicios de comida. Las especies a
las que pertenecen estos restos son , ovicaprino, cerdo, bovino,
caballo, conejo y ciervo. A excepción del ciervo cuyos restos son
tres fragmentos de un candil de asta; del bovino del que hemos
hallado un diente y del conejo, en los huesos de las demás especies hemos observado marcas producidas durante el troceado de
los huesos en unidades menores. Se trata de diáfisis y epífisis
fracturadas. De todos los huesos destacaremos la tercera falange
de caballo, de la que se conserva una mitad, ya que se trata de un
casco fracturado.
La vivienda 2
La vivienda 2 la forman el departamento 16, con la habitación
1 y 2 y el departamento 17 con las habitaciones 9 y 10.
En el departamento 17, en la habitación 9 que es la sala central donde se encuentra un hogar la fauna asociada presenta
marcas de carnicería. Se trata de fragmentos troceados para el
consumo, incluso algunos están quemados. Los huesos pertenecen a ovicaprinos, bovino y cerdo. En esta habitación hay que
señalar la presencia de 4 astrágalos derechos de oveja, 2 izquierdos y 1 derecho de cabra, que además de encontrarse juntos
y asociados a un banco, estaban quemados y tenían las facetas
medial y lateral pulidas, presentando cinco de ellos una perforación central.
En una esquina de la habitación se identificó una fosa (0169)
que contenía parte del esqueleto de una oveja: parte del cráneo y
del cuerpo y el miembro posterior. La oveja tenía una edad de
muerte no superior a 1,5 años y presentaba el acetábulo de la
pelvis quemado de color negro.
En el mismo departamento y en la habitación 10 sólo se han
identificado dos huesos de ovicaprino quemados y uno de
cerdo.
En el departamento 16, habitación 1 recuperaron 25 restos,
siete de ellos indeterminados, el resto pertenecen a oveja, cabra y
cerdo. Todos los restos estaban quemados ya que se localizaron
en el nivel de destrucción de dicha habitación. De todos los restos
[page-n-246]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 233
VIVIENDA 3
VILLARES IB. Pleno 2
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Conejo
Liebre
TOTAL DETERMINADOS
DEPT.18
HB.3
8
DEPT.21
HB.4
7
2
1
26
3
1
1
3
1
2
DEPT.16
HB.1
8
4
2
4
21
5
36
10
35
18
TOTAL INDETERMINADOS
5
14
36
41
24
71
25
1
6
ENTRE MUROS
HB.10
2
12
1
3
7
TOTAL
VIVIENDA 2
DEPT.17
HB.2
HB.9
3
14
4
22
12
4
7
5
7
21
15
53
45
7
21
15
98
Cuadro 178. Ibérico Pleno 2. Distribución del NR.
señalaremos la presencia de un astrágalo izquierdo de oveja con
una perforación central.
En la habitación 2 del mismo departamento se localizaron 7
restos de fauna, tres fragmentos de ovicaprino y cuatro astrágalos
de oveja, todos ellos quemados.
LA MUESTRA ÓSEA DEL SIGLO II A.N.E.
(IBÉRICO FINAL)
La muestra de este momento se recuperó en los estratos superiores de la habitación 2 del departamento 16.
Está formada por un total de 150 huesos y fragmentos óseos,
que suponían un peso de 906,1 gramos. La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en un 52%, quedando un 48%
como fragmentos de diáfisis y de costillas indeterminadas principalmente de mesomamíferos (cuadro 179).
Al calcular el índice de fragmentación según el peso de los restos
obtenemos un peso medio de 10,79 gramos por resto determinado, y
un peso de 0,89 gramo por resto indeterminado (cuadro 180).
Por otra parte al calcular el valor de la fragmentación con el
logaritmo entre el NR y el NME, obtenemos un valor del 0,41,
una fragmentación media del material faunístico en este nivel.
Como causas, habría que hablar del tipo de procesado cárnico.
La muestra faunística está formada principalmente por especies domésticas cuya importancia relativa es del 94,87% según el
número de restos. Entre las especies domésticas hemos identificado oveja, cabra, cerdo, bovino, caballo y asno. La importancia
de las especies silvestres en la muestra analizada es del 5,13% y
esta formada por restos de ciervo.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los restos de oveja y cabra son los más abundantes en el conjunto analizado, se han identificado 40 huesos y fragmentos
óseos, que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos.
Las partes anatómicas mejor representadas según el número
mínimo de unidades anatómicas son los elementos del miembro
anterior y cráneo (cuadro 181).
El peso de los huesos de este grupo de especies supone el
21,62% de la muestra determinada taxonómicamente.
Las edades de los animales que fueron consumidos las hemos
determinado a partir del desgaste de dientes que pertenecerían a
dos mandíbulas una de un animal sacrificado entre los 21-24
meses y otra de uno de 6-8 años.
Tan sólo hay 9 restos mensurables, siendo estos principalmente dientes aislados, por lo que no hemos podido calcular la altura a la cruz para este grupo de especies.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos, hay
huesos quemados y huesos con marcas de carnicería. Cuatro
huesos de este grupo de especies están quemados con una coloración blanquecina y marronácea.
El otro tipo de modificación es la fragmentación de los huesos
producto de las prácticas carniceras. Hemos identificado la presencia de marcas producidas durante el troceado de los huesos en
unidades menores, localizadas en la mitad de las diáfisis de húmeros y radios. También hay un fragmento de cuerna y cráneo de
cabra que presenta cortes producidos al separar la cornamenta del
resto del cráneo.
Finalmente hay que señalar la presencia de un astrágalo cuya
superficie ósea ha sido alterada al realizar una perforación central.
En un espacio anexo a la vivienda 2 y localizado entre el departamento 17 y el departamento 21 de la vivienda 3, se ubicaba
un banco o muro corto (UE 0175), adosado a otro muro mayor.
Una de las piedras que formaba parte del banco era un trozo de
molino reutilizado y colocado con la superficie cóncava hacia el
suelo. Debajo de éste, localizamos la pata delantera derecha y un
metacarpo de la izquierda de una oveja, menor de 16 meses.
Identificamos un carpal 2/3 derecho, los dos metacarpos con la
epífisis distal no soldada, las dos primeras y las dos segundas falanges con la epífisis proximal no soldada y una tercera falange.
Todos los huesos estaban en posición anatómica.
El cerdo (Sus domesticus)
De cerdo hemos identificado un total de 9 huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo de 1 individuos.
Los restos son muy escasos para esta especie y las partes anatómicas que se conservan son los elementos del cráneo y los de
las patas.
233
[page-n-247]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 234
VILLARES IB. Final
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Asno
Ciervo
NR
34
5
1
9
6
1
18
4
%
43,59
6,41
1,28
11,54
7,69
1,28
23,08
5,13
NME
18
5
0
8
4
1
18
4
TOTAL DETERMINADOS
78
52,00
58
Total Meso indeterminados
Total Macro indeterminados
70
2
TOTAL INDETERMINADOS
72
TOTAL
150
VILLARES IB. Final
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
74
4
78
%
94,87
5,13
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
70
2
72
97,22
2,78
TOTAL
150
%
31
9
0
14
7
1
31
7
PESO
182
%
21,62
68
125
23
374
70
8,08
14,85
2,73
44,41
8,31
842
92,92
97,22
2,78
57,9
6,2
90,33
9,67
48,00
64,1
7,08
%
14,29
14,29
14,29
14,29
14,29
14,29
14,29
14,29
8
58
NME
54
4
58
NMI
1
1
1
1
1
1
1
1
8
NMI
7
1
8
%
87,50
12,50
8
PESO
772
70
842
%
91,68
8,32
57,9
6,2
64,1
58
%
93,10
6,90
906,1
90,33
9,67
906,1
Cuadro 179. Ibérico Final. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
El peso de los huesos supone el 8,08% del total de la muestra determinada. La edad de muerte se ha estimado entre los 31-35 meses.
Un metacarpo estaba quemado, adquiriendo una coloración
negra. En un fragmento de pelvis hemos distinguido marcas de
fractura producidas durante su procesado.
El bovino (Bos taurus)
De bovino hemos identificado 6 restos de un único individuo.
Las unidades anatómicas que se han conservado son los elementos de la cabeza y los de las patas.
El peso de los huesos de esta especie supone el 14,85 del total
de la muestra determinada. Estimamos una edad de sacrificio
adulta para el individuo identificado.
Hay que señalar que el metacarpo proximal está fracturado
por debajo de la epífisis y los fragmentos de mandíbula son producto del troceado de este elemento en porciones menores.
El caballo (Equus caballus)
Para esta especie hemos identificado un diente, un molar tercero superior, perteneciente a un animal adulto, con una edad de
entre 8-9 años.
El asno (Equus asinus)
También en este caso sólo contamos con dientes; se trata de
cinco dientes superiores, siete inferiores y 6 incisivos. Todos ellos
de un mismo individuo para el que estimamos una edad adulta
según indica el desgaste de la corona.
234
Las especies silvestres
Para este momento final del ibérico no hemos identificado
muchos restos de taxones silvestres. Y aunque el porcentaje de las
especies silvestres frente a las domésticas según el número de
restos sea de un 5,3%, este esta formado por escasos restos de una
única especie, el ciervo.
El ciervo (Cervus elaphus)
Hemos identificado 4 restos de ciervo de un único individuo.
Los elementos identificados son de las patas posteriores: tibias,
astrágalo y metatarso.
El peso de estos huesos supone un 8,31% de la muestra determinada.
Las tibias y metatarso están fracturadas en las diáfisis, y una
tibia esta quemada y presenta una coloración negruzca.
5.10.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
Las excavaciones realizadas en el yacimiento de los Villares
durante la década de los 90 y los inicios del año 2000, han proporcionado un total de 4.907 huesos y fragmentos óseos de distintas especies de mamíferos y aves. Del total de restos recuperados hemos podido determinar anatómica y taxonómicamente un
30,99%, quedando un 69,01% como fragmentos de costilla y
restos indeterminados de meso y macro mamíferos.
La muestra analizada procede de niveles arqueológicos de
distinta cronología, que abarcan desde el Hierro Antiguo (ss VIIIVII a.n.e) hasta el Ibérico Final (s. II a.n.e).
[page-n-248]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 235
Los contextos culturales con una mayor concentración de
restos óseos son el Hierro Antiguo (HA) y el Ibérico Antiguo
(IA). A ellos siguen, con una marcada diferencia, los niveles del
Ibérico Pleno 2 (IB.P 2), del Ibérico Pleno 1 (IB.P 1) y del Ibérico
Final (IB. FIN) (gráfica 46).
Ifg (Peso)
Ifg (Log NR/NME)
7
6
5
4
70
3
60
2
50
1
40
0
30
HA
IB.A
IB. P 1
IB. P 2
IB.FIN
20
Gráfica 47. Fragmentación de las muestras analizadas.
10
0
HA
IB. A
IB.P 1
IB. P 2
IB. FIN
Gráfica 46. Número de restos de los diferentes momentos de
ocupación.
Si bien el espacio donde se ha localizado todo el material es
el mismo, influye en la densidad de los hallazgos las transformaciones constructivas realizadas desde el siglo VIII hasta el siglo II
a.n.e.
Esta desigualdad de restos en las fases de ocupación del asentamiento puede deberse en gran medida a las diferencias funcionales de los contextos excavados.
El material de los momentos más antiguos procede principalmente de rellenos que no están asociados a estructuras concretas
y que han soportado remodelaciones, construcciones de muros,
realización de zanjas, fosas y superposición de niveles durante 5
siglos.
Sin embargo la fauna del Ibérico Pleno 1, 2 y del Ibérico Final
procede de contextos específicos; principalmente de habitaciones
destinadas a almacenes, molinos, áreas de trabajo doméstico y descanso, localizadas en el interior de viviendas. Por lo que ya se advierte que el material es escaso, ya que éste tiende a concentrarse
fuera de los espacios habitados como las calles y los basureros.
Aunque los restos sean más abundantes en los momentos más
antiguos, estos están peor conservados, debido principalmente y
como ya hemos mencionado, a la superposición de los niveles arqueológicos en el yacimiento.
Si analizamos la fragmentación de los restos según el peso en
gramos de los mismos, observamos como el peso de los huesos
aumenta desde los niveles inferiores a los más recientes, en los
que los huesos son de mayor tamaño. De igual manera al analizar
la fragmentación a partir del Logarítmo entre el número de restos
(NR) y el número mínimo de elementos (NME), los niveles más
recientes son los más cercanos a una fragmentación 0 (gráfica 47).
Pero la mayor fragmentación de los restos de los niveles antiguos no puede deberse sólo a factores postdeposicionales. Otros
factores como el procesado carnicero, la acción de los cánidos, la
acción del fuego sobre los huesos y el trabajo del hueso han debido de influir en el estado de la muestra.
El porcentaje de restos con modificaciones en todos los niveles cronológicos no supera el 20%. Hemos distinguido los
restos que presentaban marcas de carnicería (MC), los huesos
quemados (HQ), los huesos mordidos por cánidos (HM) y los
huesos trabajados (HT) (gráfica 48).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
HT
HQ
HM
MC
HA
IB.A
IB.P.1
IB.P.2
IB.F
Gráfica 48. Huesos modificados (%).
En cada momento han incidido un tipo de alteraciones.
Durante el Hierro Antiguo los restos óseos presentan una similar
presencia de marcas de carnicería, de mordeduras de perro y de
quemaduras.
Sin embrago durante el Ibérico Antiguo, los restos con alteraciones suponen tan sólo el 3,28% de toda la muestra analizada.
Predominan los restos con alteraciones debidas a la acción del
fuego, observándose en ellos distintas coloraciones, desde el marrón hasta el blanco y azul. Las diferentes tonalidades nos indican
que los huesos alcanzaron una temperatura desde los 300º hasta
los 700ºC. A los huesos quemados siguen en número los que
tienen en su superficie ósea marcas de carnicería. Las principales
marcas observadas son las producidas durante el troceado de las
distintas unidades anatómicas y de los huesos en porciones menores, es decir fracturas y cortes profundos. A éstas siguen las incisiones o cortes finos realizados durante la desarticulación de los
huesos. También hay que indicar que se localizaron mordeduras
de cánido en cuatro huesos, un hueso regurgitado por perro y otro
trabajado, un fragmento de diáfisis de mesomamífero pulido.
Para el primer momento del Ibérico Pleno hay una mayor incidencia de las prácticas carniceras en la muestra, mientras que en
el segundo momento del Ibérico Pleno es el fuego el que afecta
más a los restos.
235
[page-n-249]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 236
Por último en el conjunto óseo del Ibérico Final la muestra
presenta, sobre todo, marcas de carnicería y de fuego.
En cuanto a la presencia de especies durante los casi siete siglos de ocupación del yacimiento, observamos una cierta estabilidad. Casi las mismas especies están presentes desde el inicio de
la secuencia y sólo se producen cambios cuantitativos y en el uso
que se hace de ellas.
En la muestra analizada hemos identificado mamíferos domésticos (oveja, cabra, cerdo, bovino, perro, caballo y asno), mamíferos silvestres (ciervo, conejo y liebre) y aves silvestres
(perdiz, águila indeterminada y ánade).
En toda la secuencia del poblado se repite el dominio de las
especies domésticas sobre las silvestres (gráfica 49).
Entre las especies domésticas, las más importantes tanto en
número de restos como en individuos son el grupo de los ovicaprinos, el cerdo y el bovino.
Cuantitativamente la importancia de estas especies no ha variado mucho en la secuencia, en número de restos (NR), número
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
HA
IB.A
IB. P 1
IB. P 2
IB.FIN
Esp. Silvestres
Esp. Domésticas
Gráfica 49. Importancia de las especies domésticas/silvestres.
mínimo de individuos (NMI) y Peso domina siempre el grupo de
los ovicaprinos. La segunda especie es el cerdo en NR e individuos, aunque ocupa un tercer lugar en Peso. El bovino ocupa un
tercer lugar en restos e individuos, pero un segundo en cuanto a
peso (gráfica 50).
Del resto de las especies hay que señalar la presencia del caballo en toda la secuencia, y del asno a partir del siglo VI a.n.e.
(Ibérico Antiguo). El perro esta presente desde los momentos más
antiguos, hasta el siglo VI a.n.e. (Si bien suponemos su presencia
con posterioridad, dada la abundancia de huesos que conservan
mordeduras).
Como hemos comprobado a todo lo largo de la secuencia del
yacimiento el grupo de especies más importante tanto en número
de restos, como en número mínimo de individuos son los ovicaprinos. Y siempre hay más oveja que cabra, a excepción del
Ibérico Antiguo.
En el sacrificio de los ovicaprinos encontramos diferencias
según el momento cronológico.
En el nivel del Hierro Antiguo hay sacrificio en cuatro grupos
de edad, de 0-1 año; de 1-2 años; de 3-4 años y de más de 8 años.
En el Ibérico Antiguo hay más muertes en dos grupos de edad
entre 1-2 años y 4-6 años, aunque también hay muerte de 0-1 año
y de 2-3 años.
Durante la primera fase del Ibérico Pleno se sacrifican animales de 0-1 año; de 1-2 años y de 4-6 años.
En la segunda fase del Ibérico Pleno el sacrificio se centra en
animales de 4-6 años, de 6-8 años y de 8-10 años.
En el Ibérico Final la edad de muerte es de 1-2 años y de 6 8 años.
Durante los periodos más antiguos (ss. VII-VI a.n.e.) y durante el Ibérico Final (s. II a.n.e.) sólo podemos decir que fueron
utilizadas para la alimentación, es decir para la producción de
carne, ya que hemos identificado muy pocos individuos en cada
momento.
En el Ibérico Pleno si juntamos las dos fases (1 y 2), es decir
desde el siglo V al III a.n.e, obtenemos un número mínimo de 14
individuos. La edad de sacrificio de estos animales comparada
80
70
60
HA
50
IB.A
40
IB.P 1
IB.P 2
30
IB. FIN
20
10
0
O/C NR O/C NMI
O/C
PESO
Cerdo
NR
Cerdo
NMI
Cerdo
PESO
Bovino
NR
Bovino
NMI
Gráfica 50. Importancia de las principales especies según NR, NMI y Peso.
236
Bovino
PESO
[page-n-250]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 237
100
90
80
70
60
muertos
50
supervivientes
40
30
20
10
0
0-1
1-2
2-3
3-4
4-6
6-8
8-10
Gráfica 51. Grupo Ovicaprinos. Cuadro de edades de los animales muertos y supervivientes a partir del % del NMI.
con la curva de supervivientes, nos permite decir hay un aprovechamiento principalmente lanero y lácteo, además del cárnico.
La muerte es de adultos viejos, manteniendo a los animales entre
1 y 6 años cuando son más productivos para dar lana (gráfica 51).
Con el porcentaje de animales supervivientes nos hacemos
una idea de cómo estaba formado el rebaño. Parece ser que el rebaño estaría formado principalmente por animales de 2 a 4 años.
A la hora de hacer una lectura de estos datos hay que mencionar
que es ésta precisamente la edad más productiva de lana (Buxadé
1996, 154), por lo que suponemos que el rebaño estaría orientado
hacia esta producción.
El estado de fragmentación y las escasas medidas de los
restos nos ha impedido establecer el sexo de los animales. En
cualquier caso suponemos que el rebaño contaría con un número importante de machos, ya que son los que más lana producen.
No disponemos de datos para evaluar el tamaño del rebaño.
Conocemos las características de los individuos y el perfil de sacrificio pero no hay manera de saber la importancia numérica de
estos rebaños, ya que tampoco se han encontrado rediles ni estructuras para su estabulación. No obstante suponemos que la opción de producir lana sólo resulta rentable manejando rebaños
amplios, ya fueran de uno o varios propietarios.
Una fórmula común en las prácticas ganaderas es la agrupación de varios rebaños que facilita el manejo de los animales y sus
desplazamientos por el territorio.
El potencial pecuario del territorio de los Villares es bastante
importante ya que se dispone de pasto fresco en la vega del río
Madre de Cabañas y de los subproductos que proporciona una
agricultura basada en la explotación de los cereales y la arboricultura.
Además las características geográficas de su entorno favorecen esta actividad. Su altitud media de 700 metros facilita ciclos vegetativos adecuados a la alimentación del ganado ovicaprino, pero además las diferencias altitudinales localizadas en
su periferia posibilitan desplazamientos transterminantes de ca-
rácter estacional. En su periferia y sin abandonar el territorio
propuesto para la ciudad de Kelin existen elevaciones con alturas superiores a los 1200 metros, que constituyen buenas zona
de pasto durante el verano y en su franja oriental; la Derrubiada
en el valle del río Cabriel, ha sido hasta época reciente por su
escasa altitud (300 m) y su clima templado uno de los invernaderos tradicionales de los ganados de la comarca y zonas próximas.
La importancia que adquiere la oveja en el yacimiento y el
uso de los rebaños para la producción de lana, parecen ajustarse
bien a las características de un paisaje que hasta el siglo XVIII
tuvo en la ganadería de ovicaprinos una de sus actividades más
productivas (Piqueras, 1991).
La ganadería de bovinos tuvo un carácter secundario. En el
consumo de carne de bovino encontramos una pauta general en
toda la secuencia: los animales se sacrifican a una edad adulta, es
decir mayores de 4 años. Sólo para los momentos finales del ibérico hemos identificado algún diente con un desgaste muy acusado, que pertenecería a un adulto/viejo.
En el cerdo se repite la misma pauta desde el siglo VII hasta los
siglos V-IV a.n.e, observándose el sacrificio de individuos menores
de 1 año y de 1-2 años. A partir del siglo III a.n.e, estas muertes se
acompañan con animales de 4-6 años y finalmente en el siglo II
a.n.e sólo hemos constatado la muerte de ejemplares de 2-3 años.
Una vez hemos determinado que grupos de edad de las principales especies domésticas son consumidas. Vamos a ver que
partes del esqueleto son las representadas, o mejor conservadas.
Para ello utilizaremos el número mínimo de unidades anatómicas
(MUA).
En los periodos más antiguos Hierro e Ibérico Antiguo (ss.
VII-VI a.n.e.) la representación anatómica de los ovicaprinos
muestra la misma pauta, con escasa presencia de elementos del
cuerpo y del miembro posterior. También observamos una distribución anatómica similar en los ovicaprinos de los dos momentos
diferenciados durante el Ibérico Pleno en los que se constata una
mejor representación de las patas. Finalmente la representación
anatómica de los ovicaprinos del Ibérico Final es diferente, con
237
[page-n-251]
210-238.qxd
19/4/07
19:59
Página 238
una mejor representación de los restos craneales y del miembro
anterior (gráfica 52).
HA. O/C
IB.A. O/C
IB. P 1. O/C
IB. P. O/C
IB. FIN. O/C
HA. Bovino
IB.A. Bovino
IB. P 1. Bovino
IB. P 2. Bovino
IB. FIN. Bovino
4
3,5
3
2,5
2
1,5
30
25
20
1
0,5
15
0
Cráneo
10
5
0
Cráneo
Cuerpo M. Anterior M. Posterior
Patas
Gráfica 52. Distribución de las unidades anatómicas de los
ovicaprinos (MUA).
En el cerdo la distribución anatómica de sus restos durante el Hierro Antiguo e Ibérico Antiguo es similar, con
menor relevancia de las unidades del cuerpo, miembro
posterior y patas.
Durante la primera fase del Ibérico Pleno, los huesos de cerdo
son bastante escasos y los mejor conservados son los elementos
del miembro anterior.
La distribución del esqueleto del cerdo en el segundo momento del Ibérico Pleno se caracteriza por una mayor presencia
de restos craneales y del miembro anterior. En el Ibérico Final la
unidad mejor conservada es la de las patas (gráfica 53).
Cráneo
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
8
7
6
5
Cuerpo
M. Anterior M. Posterior
Patas
Gráfica 54. Distribución de las unidades anatómicas del bovino
(MUA).
servan elementos del miembro posterior. En el Ibérico Pleno 2
son los elementos del miembro anterior los más numerosos y en
el Ibérico Final sólo hay elementos del cráneo y de las patas (gráfica 54).
La información expuesta hasta ahora procede de restos de alimentación, que nos permite acercarnos a la gestión de las diferentes especies, pero existen también otros hallazgos, los que denominaremos depósitos especiales, es decir restos de animales no
consumidos que al parecer debieron tener un carácter sacro o ritual. Estos depósitos especiales, serían el resultado de sacrificios
de carácter privado y de ofrendas de ámbito doméstico. Este es el
inventario de los depósitos especiales identificados en la secuencia:
-En el nivel del Hierro Antiguo hay un cerdo con todos los
huesos no fusionados se recuperó en la unidad 208 en la esquina
Oeste.
-En el nivel Ibérico Antiguo en la campaña de 1998 se recuperó un perro entero en la fosa 253. El animal es infantil y presenta todos los huesos por fusionar. En la UE 0263 también se recuperó una cabra entera adulta, un macho no mayor de seis años.
El animal, tenía los cuernos asimétricos uno corto y curvado y
otro largo más recto.
4
3
2
1
0
HA.
Cerdo
IB.A.
Cerdo
IB. P 1.
Cerdo
IB. P 2.
Cerdo
IB. FIN.
Cerdo
Gráfica 53. Distribución de las unidades anatómicas del cerdo
(MUA).
En cuanto al bovino durante el Hierro Antiguo, se observa
con una mayor presencia de elementos craneales y del miembro
anterior. Durante el Ibérico Antiguo la distribución de sus restos
es diferente con una mejor conservación de las patas y del
miembro posterior. A partir del primer momento del Ibérico Pleno
los restos de bovino son más escasos y en este nivel sólo se con-
238
-En el nivel del Ibérico Pleno fase II, en la habitación 9 de la
vivienda 2 y en una esquina, se identificó una fosa (0169) que
contenía parte del esqueleto de una oveja, con una porción del
cráneo, cuerpo y miembro posterior. La oveja tenía una edad de
muerte no superior a 1,5 años y presentaba el acetábulo de la
pelvis quemado de color negro.
En este mismo nivel y en un espacio anexo a la vivienda 2,
entre el departamento 21 y el departamento 21 de la vivienda 3,
se localizó un banco o muro corto 0175, adosado a otro muro
mayor. Una de las piedras que formaba parte del banco era un
trozo de molino reutilizado y colocado con la superficie cóncava
hacia el suelo. Debajo de este localizamos la pata delantera de una
oveja, menor de 16 meses.
-En el nivel del Ibérico Final, se localizó un banco (0175).
Una de las piedras que lo formaba era un trozo de molino, debajo
del que se localizó la pata delantera de una oveja menor de 16
meses.
[page-n-252]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 239
…/…
5.10.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
VILLARES HA
OVICAPRINO
Cuerna
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
V. torácica
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna diáfisis
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1P
Falange 2P
Falange 3C
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES HIERRO ANTIGUO
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
V. torácica
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
i
3
5
55
43
2
F
dr
3
4
42
32
NF
fg
2
3
i
15
2
1
2
dr
1
3
3
1
8
2
3
4
2
3
2
2
3
2
1
2
2
1
1
3
6
3
5
1
5
1
1
3
10
1
1
10
1
3
2
1
1
287
36
323
7
237
38
###
NME MUA
7
3,5
11
5,5
101
8,41
80
4,44
2
2
1
0,07
2
1
5
2,5
5
2,5
2
1
3
1,5
2
1
1
1
VILLARES HA
OVICAPRINO
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1P
Falange 2P
Falange 3C
VILLARES HA
OVEJA
Cráneo
Órbita inferior
Atlas
Axis
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 2C
Falange 3C
OVEJA
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME MUA
2
1
1
0,5
3
1,5
1
0,5
2
1
1
0,5
2
0,25
4
0,5
2
0,25
i
F
dr
NF
fg
1
i
dr
2
1
1
2
1
1
5
1
1
3
3
4
1
5
1
1
1
1
1
1
2
3
3
5
1
1
4
2
1
3
1
1
7
1
2
1
2
1
2
1
1
1
3
7
1
5
4
2
10
2
2
7
2
2
2
1
2
2
127
11
138
7
89
36,5
261,9
…/…
239
[page-n-253]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 240
…/…
VILLARES HA
OVEJA
Órbita inferior
Atlas
Axis
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1 P
Falange 2C
Falange 3C
VILLARES HA
CABRA
Axis
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 2C
VILLARES HA
CABRA
Axis
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
NME
2
1
1
3
6
2
2
3
8
7
3
2
1
4
9
2
6
3
14
2
4
4
i
1
1
1
F
dr
fg
NF
dr
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
NME
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
2
1
MUA
1
0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1
0,5
3
1
NME
6
3
CABRA
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
1
1
1
1,5
3
1
1
1,5
4
3,5
1,5
1
0,5
2
4,5
1
3
1,5
1,75
0,25
0,5
0,5
…/…
240
VILLARES HA
CABRA
Falange 1C
Falange 2C
26
1
27
2
26
10,12
56,7
VILLARES HA
BOVINO
Cráneo
Órbita inferior
Maxilar
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
V. cervicales
Costillas
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
VILLARES HA
BOVINO
Órbita inferior
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
V. cervicales
Húmero P
Húmero D
Radio P
Pelvis acetábulo
Fémur D
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
i
F
dr
MUA
0,75
0,37
fg
19
1
1
3
8
2
2
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
1
2
1
2
1
NME
1
1
5
12
2
1
4
2
1
1
1
4
2
MUA
0,5
0,5
0,41
0,66
0,4
0,5
2
1
0,5
0,5
0,12
0,5
0,25
[page-n-254]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 241
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES HA
CERDO
Cráneo
Occipital
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Canino
V. lumbares
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia D
Fibula P
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Falange 1P
Falange 2C
VILLARES HA
CERDO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Canino
V. lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Fibula P
Calcáneo
Falange 1P
Falange 2C
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
74
3
37
7,84
846,5
i
F
dr
NF
fg
2
1
1
1
1
9
5
1
6
1
10
3
i
1
2
dr
1
2
4
14
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
77
25
102
3
69
18,36
297
3
VILLARES HA
CABALLO
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Canino
Húmero diáfisis
Astrágalo
Metacarpo P
Falange 1C
i
1
1
1
F
dr
fg
1
1
1
2
1
1
1
CABALLO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
11
2
8
2,16
161,8
VILLARES HA
CABALLO
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Canino
Astrágalo
Metacarpo P
Falange 1C
NME MUA
1
0,5
2
0,11
1
0,05
1
0,25
1
0,5
1
0,5
1
0,25
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
NME
3
5
2
19
8
1
6
1
3
2
1
1
5
2
1
1
3
3
2
MUA
1,5
2,5
0,11
1,05
2
0,16
3
0,5
1,5
1
0,5
0,12
0,62
1
0,5
0,5
1,5
0,18
0,12
VILLARES HA
PERRO
Calcáneo
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES HA
CIERVO
Diente superior
Diente Inferior
Metatarso diáfisis
Falange 1P
F
i
1
1
1
1
0,5
4,5
i
1
F
dr
fg
1
1
1
241
[page-n-255]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 242
…/…
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES IB.A
OVICAPRINO
Radio diáfisis
Radio D
Ulna diáfisis
Ulna D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Falange 1C
Falange 2C
4
3
1
0,25
52,6
VILLARES HA
CIERVO
Diente superior
Diente Inferior
Falange 1P
NME
1
1
1
VILLARES HA
PERDIZ
Tibio Tarso
Coracoid
NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
dr
1
1
2
1
2
1
1,4
VILLARES HA
ÁNADE REAL
Escápula
F
dr
1
VILLARES HA
ÁGUILA
Carpo Metacarpo
F
i
1
MUA
0,08
0,05
0,12
VILLARES IB.A
OVICAPRINO
Cráneo
C.Occipital
Órbita superior
Maxilar
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
Axis
V. cervicales
Vértebras indeter.
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
1
1
1
0,5
3,5
i
2
2
20
27
3
3
3
F
dr
3
19
13
NF
fg
1
1
1
23
3
i
5
dr
3
2
4
1
1
5
6
6
1
1
1
1
19
1
2
1
…/…
242
NF
fg
9
i
dr
1
1
1
1
2
2
3
1
2
2
7
27
1
VILLARES IB.A
OVICAPRINO
Maxilar
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
Axis
V. cervicales
Húmero P
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna D
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
Falange 1C
Falange 2C
ÁGUILA
NR
NMI
NME
MUA
Peso
i
F
dr
2
NME
2
9
42
44
3
3
3
1
5
1
1
1
2
2
1
2
1
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
224
22
246
6
123
25,41
###
VILLARES IB. ANTIGUO
OVEJA
Diente superior
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
MUA
1
4,5
3,5
2,44
3
3
0,6
0,5
2,5
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
0,25
0,12
i
F
dr
1
1
2
2
1
NF
2
2
i
dr
1
1
1
1
fg
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
…/…
[page-n-256]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 243
…/…
VILLARES IB. ANTIGUO
OVEJA
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2C
OVEJA
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
dr
i
fg
i
1
2
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
2
5
2
4
1
46
11
57
3
44
15,58
167
MUA
0,08
1
2
0,5
1
0,5
1,5
1
1
0,5
1
2
1
0,5
0,75
0,5
0,75
F
i
1
2
1
1
dr
…/…
VILLARES IB. A
CABRA
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
F
i
1
1
2
2
2
1
CABRA
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES IB. ANTIGUO
OVEJA
NME
Diente superior
1
Escápula D
2
Radio P
4
Radio D
1
Ulna P
2
Metacarpo P
1
Metacarpo D
3
Pelvis acetábulo
2
Fémur P
2
Fémur D
1
Tibia D
2
Astrágalo
4
Calcáneo
2
Metatarso P
1
Falange 1C
6
Falange 1P
4
Falange 2C
6
VILLARES IB. A
CABRA
Cuerna
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
C.Radial
C.Intermedio
C.Ulnar
C. 2/3
C.4/5
Metacarpo P
Metacarpo D
NF
NF
dr
2
1
i
dr
1
2
NME
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
3
2
2
3
2
2
2
1
4
4
5
3
2
dr
1
2
1
1
2
1
2
2
3
2
2
i
1
dr
1
49
3
52
2
52
22,24
133,1
VILLARES IB. A
CABRA
Cuerna
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
C. Radial
C. Intermedio
C. Ulnar
C. 2/3
C. 4/5
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
NF
MUA
1
1
1
1
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1
1
1,5
1
1
1
0,5
2
2
0,62
0,37
0,25
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
…/…
243
[page-n-257]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
VILLARES IB.A
CERDO
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Canino
V. cervicales
V. Indeterminadas
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis fg
Fémur P
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Fibula P
Fibula diáfisis
Metatarso P
Falange 1D
Falange 2C
VILLARES IB.A
CERDO
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Canino
V. cervicales
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia P
Tibia D
Fibula P
Metatarso P
Falange 1D
244
Página 244
i
F
dr
NF
fg
3
i
dr
1
1
1
1
1
7
5
1
1
45
18
63
4
41
12,85
248,4
1
1
2
4
2
1
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
VILLARES IB.ANTIGUO
BOVINO
Cráneo
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Costillas
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Pelvis acetábulo
Tibia P
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
i
1
F
dr
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
NME
1
1
2
2
11
3
1
1
1
4
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
MUA
0,5
0,5
1
0,11
0,61
0,75
0,2
0,5
0,5
2
0,5
1,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,12
0,06
VILLARES IB.ANTIGUO
BOVINO
NME
Diente superior
3
Diente Inferior
2
Radio P
1
Pelvis acetábulo
1
Tibia P
1
Metatarso P
1
Falange 1C
2
Falange 2C
4
Falange 3C
1
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
29
1
16
3,23
617,3
VILLARES IB.A
PERRO
Fémur D
Falange 2
F
i
1
1
PERRO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
fg
3
1
2
1
2
1
6,5
MUA
0,25
0,11
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,5
0,12
[page-n-258]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
VILLARES IB.A
PERRO
Fémur D
Falange 2
VILLARES IB. ANTIGUO
CABALLO
Diente Inferior
Falange 3C
Página 245
CONEJO
NME
1
1
NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
0,5
0,5
F
i
1
1
dr
1
VILLARES IB. A
CONEJO
Escápula D
Radio P
Pelvis acetábulo
Metatarso C
3
1
3
0,36
40
VILLARES IB.ANTIGUO
CABALLO
NME
Diente Inferior
2
Falange 3C
1
VILLARES IB. A
ASNO
Mandíbula y dientes
Radio diáfisis
Ulna P
MUA
0,11
0,25
F
dr
1
i
VILLARES IB. A
ASNO
Mandibula y dientes
Ulna P
VILLARES IB.A
CIERVO
Fémur diáfisis
Patela
NR
NMI
NME
MAU
Peso
VILLARES IB. ANTIGUO
CONEJO
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Pelvis acetábulo
Metatarso C
F
i
1
MUA
0,5
0,5
0,5
0,12
LIEBRE
fg
2
1
ASNO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME
1
1
1
1
VILLARES IB. A
LIEBRE
Metatarso P
CABALLO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
5
1
4
1,62
3,2
4
1
2
1
78,8
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
1
0,12
0,3
VILLARES IB. A
PERDIZ
Coracoid
Tibio Tarso
F
i
dr
1
1
PERDIZ
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME
1
1
MUA
0,5
0,5
i
F
dr
1
2
1
1
0,5
13,6
fg
1
VILLARES IB.P1
OVEJA
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo P
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
2
1
2
1
0,4
F
i
NF
dr
i
dr
1
1
1
2
1
1
1
3
9
2
11
2
F
i
dr
1
1
1
1
1
245
[page-n-259]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
VILLARES IB.P1
OVEJA
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo P
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Página 246
NME
1
1
1
2
1
2
3
VILLARES IB.P1
CABRA
Metacarpo D
MUA
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
0,37
F
dr
1
CABRA
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
1
0,5
33
OVEJA
NME
MUA
Peso
VILLARES IB.P1
OVICAPRINO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso diáfisis
Falange 1P
VILLARES IB.P1
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Húmero P
Metacarpo P
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Falange 1P
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
246
11
4,37
49,7
i
F
dr
1
3
5
3
4
NF
fg
2
1
2
i
2
1
2
dr
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
4
VILLARES IB.P1
CERDO
Diente superior
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Metacarpo D
Falange 1P
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
VILLARES IB.P1
CERDO
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Metacarpo D
Falange 1P
F
dr
i
2
NME
1
6
12
1
1
2
1
1
1
41
7
48
2
26
4,78
75,9
MUA
0,5
0,5
0,66
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,12
dr
1
1
1
6
2
8
1
NME
2
1
1
1
1
MUA
0,11
0,25
0,5
0,12
0,06
CERDO
1
i
1
1
1
1
NF
fg
1
1
NME
MUA
Peso
6
1,04
23,8
VILLARES IB.P1
BOVINO
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
dr
1
F
fg
1
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
2
1
1
0,5
57,4
VILLARES IB.P1
CABALLO
Diente superior
Fémur P
Metatarso P
F
dr
2
1
1
[page-n-260]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 247
…/…
VILLARES IB.P2
OVICAPRINO
Diente superior
Diente Inferior
Costillas
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Astrágalo
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 2P
CABALLO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
4
1
4
1,11
77,1
VILLARES IB.P1
CABALLO
Diente superior
Fémur P
Metatarso P
NME
2
1
1
VILLARES IB.P1
ASNO
Diente superior
F
Iz
1
MUA
0,11
0,5
0,5
ASNO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
1
0,05
23
VILLARES IB.PLENO I
CIERVO
Tibia diáfisis
fg
1
1
1
56,8
VILLARES IB.P1
CONEJO
Costillas
Escápula D
Pelvis acetábulo
i
F
dr
fg
2
1
1
fg
1
2
9
1
1
12
1
2
1
1
1
9
1
8
1
1
VILLARES IB.P 2
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Húmero D
Radio P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Astrágalo
Falange 1C
Falange 2P
CIERVO
NR
NMI
Peso
i
2
5
F
dr
4
5
NME
2
1
6
10
1
1
2
1
1
1
1
OVICAPRINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
90
2
27
5,79
206,3
MUA
1
0,5
0,5
0,55
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,12
0,12
CONEJO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES IB.P1
CONEJO
Escápula D
Pelvis acetábulo
VILLARES IB.P2
OVICAPRINO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
4
1
2
1
0,1
NME
1
1
MUA
0,5
0,5
i
F
dr
2
1
fg
5
3
VILLARES IB.P 2
OVEJA
Cráneo
Mandíbula
Diente Inferior
Axis
Costillas
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 2C
i
F
dr
fg
1
1
1
1
1
1
1
9
2
7
1
1
4
1
11
…/…
247
[page-n-261]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
VILLARES IB.P 2
OVEJA
Axis
Pelvis acetábulo
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 2C
Página 248
NME
1
1
2
16
1
4
1
VILLARES IB.P 2
CERDO
Mandíbula y dientes
Diente Inferior
Canino
Radio P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Falange 1P
MUA
1
0,5
1
8
0,5
0,5
0,12
OVEJA
NR
NMI
NME
MUA
Peso
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
32
9
26
11,62
229
VILLARES IB.P 2
CABRA
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Tibia D
Astrágalo
Falange 1C
F
i
dr
1
VILLARES IB.P 2
BOVINO
Diente superior
Diente Inferior
Costillas
Radio diáfisis
Ulna P
Falange 1P
Falange 3C
1
1
1
1
1
CABRA
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES IB.P 2
CABRA
Radio P
Radio D
Tibia D
Astrágalo
Falange 1C
VILLARES IB.P 2
CERDO
Mandíbula y dientes
Diente Inferior
Canino
Húmero diáfisis
Radio P
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia P
Fíbula diáfisis
Falange 1P
248
6
1
5
2,12
43,4
NME
1
1
1
1
1
i
1
2
VILLARES IB.P 2
BOVINO
Diente superior
Diente inferior
Ulna P
Falange 1P
Falange 3C
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
0,12
F
dr
1
1
NME
2
4
1
1
1
1
2
15
4
19
3
12
3,09
83
i
1
2
NF
fg
i
1
1
dr
1
1
1
1
1
NME
1
2
1
1
1
10
1
6
0,93
92
VILLARES IB.P 2
CABALLO
Falange 3C
i
1
1
1
CABALLO
1
1
4
2
NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
dr
fg
3
1
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
1
0,22
0,25
0,5
0,5
0,5
0,12
1
1
1
0,25
23
MUA
0,1
0,1
0,5
0,1
0,1
[page-n-262]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 249
…/…
VILLARES IB.P 2
CIERVO
Asta
Diente Inferior
Tibia diáfisis
NR
F
i
VILLARES IB.P 2
CONEJO
Tibia P
Metatarso C
Falange 1C
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
fg
3
1
1
5
CIERVO
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
0,05
47,8
VILLARES IB.P 2
LIEBRE
Mandíbula y dientes
Metatarso C
Falange 1C
F
i
1
2
2
VILLARES IB.F
OVICAPRINO
Diente superior
Diente Inferior
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio diáfisis
Tibia diáfisis
Metatarso diáfisis
Falange 1C
LIEBRE
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES IB.P 2
LIEBRE
Mandíbula y dientes
Metatarso C
Falange 1C
VILLARES IB.P 2
CONEJO
Mandíbula y dientes
Diente Inferior
Húmero P
Húmero diáfisis
Radio P
Ulna P
Ulna diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Metatarso C
Falange 1C
VILLARES IB.P 2
CONEJO
Mandíbula y dientes
Húmero P
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
5
1
5
0,86
1,01
NME
1
2
2
i
1
1
NF
fg
i
dr
1
1
1
1
3
4
NME
3
1
3
1
1
2
3
1
1
1
1
1
MUA
1
0,37
0,22
F
dr
2
7
i
4
3
fg
2
1
1
12
1
1
OVICAPRINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
0,5
0,25
0,11
F
dr
3
1
1
1
2
1
NME
2
3
4
24
3
27
3
23
8,59
7,3
34
1
18
1,67
182
VILLARES IB.F
OVICAPRINO
Diente superior
Diente Inferior
Húmero D
Falange 1C
NME
6
10
1
1
VILLARES IB.F
OVEJA
Húmero D
Ulna P
Astrágalo
Falange 1C
MUA
0,5
0,55
0,5
0,12
F
i
1
1
1
dr
1
1
OVEJA
MUA
1,5
0,5
1,5
0,5
0,5
1
1,5
NR
NMI
NME
MUA
VILLARES IB.F
OVEJA
Húmero D
Ulna P
Astrágalo
Falange 1C
5
1
5
2,12
NME
1
2
1
1
MUA
0,5
1
0,5
0,12
…/…
249
[page-n-263]
239-250.qxd
19/4/07
20:00
Página 250
VILLARES IB.FI
CABRA
Cuerna
NR
NMI
F
fg
1
1
1
VILLARES IB.F
BOVINO
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Metacarpo P
i
1
1
1
1
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
4
1
4
2
70
F
dr
1
1
VILLARES IB.FI
CIERVO
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
NME
1
1
1
1
VILLARES IB.F
ASNO
Diente superior
Diente Inferior
Incisivos
i
4
4
3
MUA
0,5
0,5
0,5
0,5
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
6
1
4
0,71
125
VILLARES IB.F
CERDO
Diente superior
Diente Inferior
Pelvis fg
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1D
Falange 2C
F
dr
i
1
1
1
1
1
1
1
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
VILLARES IB.F
CERDO
Diente superior
Diente Inferior
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1D
Falange 2C
VILLARES IB.FI
CIERVO
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
250
9
1
8
0,96
68
NME
1
2
1
1
2
1
MUA
0,05
0,11
0,5
0,12
0,12
0,06
F
i
1
dr
1
1
1
dr
1
3
3
ASNO
fg
1
1
F
NR
NMI
NME
MUA
Peso
18
1
18
1,35
374
VILLARES IB.F
ASNO
Diente superior
Diente Inferior
Incisivos
NME
5
7
6
VILLARES IB.FI
CABALLO
Diente superior
NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
dr
1
1
1
1
0,05
23
MUA
0,27
0,58
0,5
[page-n-264]
251-254.qxd
19/4/07
20:01
Página 251
5.10.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
OVICAPRINO
Mandíbula
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
HA,IZ
HA,IZ
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.PLENO, 2,DR
8
50
9
13
14
15a
49,2
26,3
46,6
47,7
44,1
41,6
49,5
21
22,6
21,7
20,3
21
34,8
58,4 87,05
45,9
15b
21,9
20,3
15c
19,1
18,7
18,3
14
21,7
OVEJA
Húmero
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
IB.ANTIGUO,DR
IB.FINAL, DR
IB.PLENO 2,IZ
IB.PLENO,2,DR
IB.PLENO,2,DR
Ad
22,11
27,4
28,2
25,7
24,5
26,3
27,7
27,5
AT
Radio
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.FINAL, DR
IB.FINAL, IZ
IB.PLENO,2,DR
Ap
26,5
32,5
Ulna
HA,IZ
HA,IZ
IB.ANTIGUO
APC EPA
15,4 21
16,8 25,9
15,3
27
25,7
25,3
26,2
22,8
Ad LM
24,5 136,5
23,1
24,9
30
29,5
22,6
Tibia
HA,DR
HA,DR
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 2, DR
Ap
35
Ad
Pelvis
HA,DR
LA LFO
24,6 36,7
Calcáneo
HA,IZ
LM
50,3
Centrotarsal
IB.ANTIGUO
AM
19,1
Fémur
IB.PLENO,2,IZ
Ad
31,6
24,7
21
22,5
13
12,7
12,4
12
14
Astrágalo
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.FINAL, IZ
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, IZ
IB.PLENO 2, IZ
IB.PLENO 2, IZ
LMl LMm EL EM Ad
24,3 22,8 13,5 14,7 15,7
25,3 23,5 14,2 16,5 18,2
25,7 23,8 12,7 13,5 15,8
27 24,5 14
15
17
24,9
29 27,4 16 17,2 20
27 24,4
16
29,4 27,7 15,3 15 18,7
24,3 24,2
23,5 13,4 14
25 23,6 14,5 13,5 16
25,9 24,6 14,2 14,5 16,1
23 22,3 12
13 14,2
26,2 24 14,3 13,2 17
26,6 25 13,7 13,2 18
25 24,2 13,9 13,9 15
Metatarso
HA,DR
HA,DR
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 1,IZ
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO,2,DR
Ap
18,4
Metacarpo
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.PLENO 1,IZ
IB.PLENO 1,IZ
Falange 1
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
HA,IZ
HA,IZ
Ad AmD
19,5
16,2
16,3
16,7
9,5
19,5
Ap
18,4
18,8
19,7
Ad
21,7
22
20,3
LM
LL AmD
100
97,5
22
18,4
19,1
21,5
23,7 121,6 117,6
24,9
13
19,5
19,5
Ap
10
12,5
12
10,3
10,6
14,5
10,3
10,2
9,6
10,5
10,3
8,7
11,7
8,2
10,4
Ad LM pe
8
17,5
12 36,4
11,5 37,8
11,1
9,7
14,6
9,13
9,3
8,6
10,5
10,3
8,5
11,5
7,9
9,5
30,3
40,4
32,1
28,5
31,1
30,5
29,8
29,6
34,8
27,4
32,5
…/…
251
[page-n-265]
251-254.qxd
19/4/07
20:01
Página 252
…/…
Falange 1
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.ANTIGUO,IZ
IB.FINAL, DR
IB.FINAL, IZ
IB.PLENO 1,IZ
IB.PLENO 1,IZ
IB.PLENO 1,IZ
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO 2, IZ
IB.PLENO, 2, IZ
IB.PLENO,2,DR
IB.PLENO,2,DR
30,2HA,DR
HA,DR
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 1,IZ
IB.PLENO 2, DR
IB.PLENO,2,DR
Falange 2
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,IZ
IB.PLENO 2, DR
Ap
8,8
10,9
12,4
12
9,4
11
10,1
10,1
11,3
9,9
10,1
10,5
9,8
9,9
9,9
11,9
18,4
Ad LM pe
7,9
28
Calcáneo
HA,DR
LM
51
9,2
14,3
12,5
8,6
10
8,7
9,3
10,7
9,5
10,1
9,5
9,2
9,3
8,8
10,5
Astrágalo
HA,DR
HA,DR
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.PLENO 2, DR
LMl LMm El
Em Ad
26,1 24,6 13,4 15,3 16,5
27,7 23,8 13 13,9 16
27,2 24,8 13,7 14,6 17
25 23,4 12,8 14,5 16,9
30 27,4 16 17,5 17,4
27,5 26,6 15 16,4 15,9
Metacarpo
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.PLENO 1,DR
Ap
21,3
21,4
21,5
25
Metatarso
IB.ANTIGUO
IB.PLENO, 2, IZ
Ap
17,7
22,2
Ad LM LL AmD
21,6 111,8 106 10,8
Falange 1
HA,IZ
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 2, iz
IB.PLENO,2,DR
Ap
13,1
12,3
12,4
12,2
12
12,6
15
Ad LM pe
12,9 34,8
12 33,2
11,7 34,7
11,9 34,7
12,2 34,2
12,3 34,6
13,4 39,8
14,2 41,4
Falange 2
HA,DR
HA,IZ
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
Ap
14,5
14,5
14,4
12,2
12
12,3
Ad
10,5
10,1
10,3
9,5
9,4
9,6
38
39
29,5
33,9
31,8
30
29,9
39,5
31,3
29
30,9
32,1
19,5
16,2
16,3
16,7
Ad
8,3
8
6,7
8
6,7
6,6
8,3
8,9
8,2
8,3
8
LM
20,3
20
15,9
17,5
17,1
18,2
20,4
19
21,2
18,5
CABRA
Escápula
HA,IZ
LMP LS LmC
24,7 21,6 16,8
Húmero
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
Ad
28,6
27
27
Radio/cubito
HA,DR
HA,IZ
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO,DR
IB.PLENO 2, DR
Ap APC EPA
27,4
27,4 21,6 21,5
26,4
28,2 21,5 24
27,6
Tibia
IB.ANTIGUO
IB.ANTIGUO
Ad
23,2
23,2
252
25,8
9,5
19,5
Ap
10,5
10
9,4
8,9
8,5
9,4
10
10,4
9,6
10,5
9,6
Ad LM LL AmD
25,4 106
25,7 105,9 101,3 13,3
25,4 106,2 101,4 10,2
CERDO
Cráneo
IB.ANTIGUO,iz
24
31,8
Escápula
HA,IZ
IB.ANTIGUO,DR
LmC LMP
22,6
22 31,5
Radio
IB.PLENO 2, IZ
AT
28,2
26,9
26,9
Ap
22,5
Astrágalo
IB.PLENO,2,DR
IB.ANTIGUO,DR
LMl LMm
43,4 39,9
22 31,5
Ad
24,6
LM
22
23
22,6
20,8
20,9
19,2
AmD
10,9
10,3
10,2
10,13
10
10,4
[page-n-266]
251-254.qxd
19/4/07
20:01
Página 253
CABALLO
MC IV
HA,IZ
IB.ANTIGUO,IZ
Ap
14,3
14
Ad
15,6
15
LM
70,5
70
Falange 2
HA,DR
IB.FINAL, DR
Ap
Ad LM pe
11
10,6 19
Falange 1
HA,DR
IB.PLENO 1,IZ
Ap
16,5
14,2
Cráneo
HA,DR
Húmero
HA,DR
Ap
95
Metacarpo
IB.FINAL,IZ
Falange 1
HA,IZ
IB.ANTIGUO,DR
Ap
27,5
26,4
Ad
26
25
Falange 2
IB.ANTIGUO
HA,IZ
HA,DR
IB.ANTIGUO,DR
IB.ANTIGUO
HA,IZ
HA,DR
IB.ANTIGUO,DR
Ap
25,3
28,6
27
27,8
25,3
28,6
27
27,8
Ad
21,9
24
23
24,2
21,9
24
23
24,2
Falange 3
HA,IZ
IB.ANTIGUO,DR
Mandíbula
IB.PLENO,2,IZ
Mandíbula
IB.PLENO,2,IZ
Calcáneo
HA,IZ
Falange 2
IB.ANTIGUO,IZ
1
127
7
73
2
3
4
116,9 117,4 109
8
9
10
66,4 62 32,6
LM AM
40,04 15,04
Ap
11
6
104,5
12
13
14
29,5 20,1 19,5
A
17
Alt
29
4
17,2
9
2,2
11
11,3
L
25,6
A
20,3
Alt
6,14
L
24
A
25,3
Alt
29
5
14
12
10,5
13
9
L
30
A
24
Alt
20
5
16,4
9
4,8
10
2
12
10,7
L
27,4
A
27
Alt
5
10,57
9
3
10
4
12
13
L
25,4
A
16,9
Alt
22,5
4
14,6
8
5,3
9
7,4
11
4,5
L
26,4
A
23
Alt
55
5
13,2
12
11,6
13
11
EPA Emo
61,2 48,2
GB GH LmT
52,54 56,2 54,4
Ap
41,6
Falange 1
5
104
11
35
L
28,6
HA
PERRO
11
10,3
Metacarpo
HA,IZ
Amp LSD
20,6 58,5
57,2
8
4,7
Astrágalo
HA,DR
LM
35
31,3
32,5
33
35
31,3
32,5
33
4
15,5
Ulna
IB.PLENO,1,DR
LM
54,9
56,4
Alt
17,2
M3 superior
IB.FINAL,dr
Ap
48,4
A
16,7
M1 inferior
HA,iz
APC EPA
26,3 40,4
11
9,3
P4 superior
HA,IZ
Ulna
IB.PLENO,2,IZ
8
5
M1 superior
IB.PLENO 1, DR
LM
313
Alt
16,2
M3 superior
IB.PLENO1,DR
BT
SD
80,92 41,7
A
14,9
M1 superior
HA,DR
Ad
90
4
14,4
P3 inferior
HA,DR
23
51,7
Alt
22
P3 inferior
IB.ANTIGUO,DR
BOVINO
A
17,2
P2 inferior
IB.ANTIGUO,IZ
Ad LM pe
14
37
L
34
Ap
42,7
Falange 3
IB. ANTIGUO
13
P2 inferior
HA,DR
HP
Ld
31,75 43,34
GL
50
GB
58,7
P3 inferior
IB.ANTIGUO,DR
L
20,6
A
15,4
Alt
18
4
12
8
4
11
8,5
P2 superior
IB.PLENO 1, IZ
L
26,7
A
18,5
Alt
19,4
Ad
40
9
3,6
11
14,5
LM
65,6
ASNO
19
20
21,6 17,9
Ad LM pe
9
22
253
[page-n-267]
251-254.qxd
19/4/07
20:01
Página 254
P2 superior
IB.FINAL, IZ
L
30
A
20
Alt
44,2
5
4,5
9
3,6
10
3,4
12
13
11,7 10,4
P4 superior
IB.FINAL, IZ
L
25,5
A
24,5
Alt
61,4
5
9,5
10
4,5
12
12,5
13
10,5
P4 superior
IB.FINAL, IZ
L
25,5
A
24,5
Alt
61,4
5
9,5
10
4,5
12
12,5
13
10,5
M1 superior
IB.FINAL, IZ
L
21,7
A
23
Alt
52,5
5
9
12
10
13
9
M2 superior
IB.FINAL, IZ
L
20,5
A
20,7
Alt
54
5
8,5
12
9,4
13
8,5
Fémur
IB.PLENO 2,DR
IB.PLENO 2,IZ
Ap
15
17
Tibia
IB.PLENO 2,IZ
Ap
14,3
Calcáneo
HA,DR
LM
20,5
Metatarso II
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 2,IZ
LM
46,5
44,4
AT
Ad
LM
12,5
86
Ap
7,3
Ad
4,8
LM
46
LIEBRE
P2 inferior
IB.FINAL, IZ
L
24,6
A
13,4
Alt
42
4
11,6
P3 inferior
IB.FINAL, IZ
L
24,7
A
16
Alt
57,7
4
11
12,3 10,2
M3 inferior
IB.FINAL, IZ
L
22,5
A
12,4
Alt
59
4
11,5
CIERVO
Tibia
IB.FINAL,DR
Ad
45
2
14,4
14,5
16,2
Escápula
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 1,DR
LMP
8,3
10
LS
4,2
Húmero
HA,IZ
IB.PLENO 2,IZ
Ap
Ad
8,4
11,4
Radio
HA,DR
IB.ANTIGUO
IB.PLENO 2,DR
IB.PLENO 2,DR
Ap
5,8
7,2
6
6
254
Ad
11
Metatarso II
IB.ANTIGUO,DR
Ap
7
Ad
5
Ap
11,2
6,3
Ad
PERDIZ
Tibio Tarso
IB.ANTIGUO
HA,DR
Escápula
HA,DR
Mandíbula
HA,IZ
HA,IZ
IB.PLENO 2,DR
Pelvis
HA,DR
IB.PLENO 1,IZ
11
9,5
Húmero
HA,DR
ÁNADE
CONEJO
Ulna
HA,DR
IB.PLENO 2,DR
11
12,3
3
30,7
APC EPA
5,8
7,9
4,5
6,9
LA
7,3
7,5
LFO
15,4
4
15,8
15,8
AS
7,3
9,6
LmC
4,6
5,6
Dic
10,34
[page-n-268]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 255
5.11. LA BASTIDA DE LES ALCUSSES
5.11.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Moixent (Valencia)
Cronología: siglo IV a.n.e
Bibliografía: Fletcher, Pla y Alcacer, 1965 y 69; Díes et alii,
1997; Bonet et alii, 2001.
Historia: El yacimiento es conocido desde el año 1909, pero
no será hasta el año 1928 cuando el Servicio de Investigación
Prehistórica lleve a cabo la primera excavación del lugar. En esta
primera etapa se realizan cuatro campañas de excavación entre
los años 1928-1931, dirigidas por D. Isidro Ballester y D. Luis
Pericot. Durante estos años se llegaron a excavar un total de 245
departamentos, ricos en materiales cerámicos y de hierro. En los
años 60 Fletcher, Pla y Alcácer, publican en dos volúmenes los
materiales de 100 departamentos (Fletcher et alli, 1965 y 1969).
En los años 80 se realiza un sondeo a cargo de Domingo Fletcher
y N. Lamboglia. Finalmente durante los años 90 y en el 2000 se
han reanudado las intervenciones arqueológicas bajo la dirección
de Dra. Helena Bonet y Dr. Enrique Díes Cusí. En los últimos trabajos realizados en el yacimiento se ha realizado un estudio completo del urbanismo y la arquitectura del poblado (fig. 30).
Fig. 30. Vista aérea de la Bastida (en Bonet, 2001).
Paisaje: El yacimiento se localiza en una loma amesetada de
la Serra Grossa a 742 m.s.n.m. Las coordenadas cartográficas
U.T.M son 42987 / 69105 del mapa (820-I), escala 1:25.000.
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
Ubicado en el piso bioclimático termomediterráneo, el clima
actual cuenta con una temperatura media anual de 15-17º C.
La vegetación actual del entorno inmediato es un pinar mesomediterráneo con pino carrasco (Pinus halepensis) y pies aislados
de carrasca (Quercus ilex) y en el estrato arbóreo un sotobosque
de enebros (Juniperus oxicedrus), coscojas (Quercus coccifera) y
sabinas (Juniperus phoenicea), principalmente.
Hacia el Norte se extiende el Pla de les Alcusses, donde se
cultivan la vid, los olivos y cereales. Hacia el Este el Barranc de
la Bastida, bastante encajado, separa el cerro de la zona montañosa de Moixent, donde se ubica el Barranc del Brunyidor y el pic
Xocolatero de 774 m.s.n.m. En dirección Sur se extiende el Pla de
Mallaura y el Barranc de Fontanars zona de cultivo de vid.
El yacimiento se localiza en una encrucijada de caminos que
permiten el paso desde la meseta hacia el litoral. Las vías naturales son el corredor de Montesa al que se accede por el río
Cànyoles y el curso del río Vinalopó por el corredor de CaudeteVillena. En dirección noreste y siguiendo el Barranc de La
Bastida encontramos una vía pecuaria que, por el corredor de
Almansa, comunica con los llanos y pastos de Almansa.
El índice de abruptuosidad es de 6,7.
Territorio de 2 horas: Por el Sur llega hasta los Olivares, al
pie de la Sierra de La Solana, exactamente hasta la cota de 650 m
(fig. 31). Todo el territorio situado al sur es predominantemente
llano, con alturas de alrededor de 600-650 m. La Bastida está a
742 m y la Lloma Llana, máxima altura de ese sector de la Sierra
de la Solana, a 996 m. El llano situado al Sur tiene fuentes y nacimientos de barrancos (Barranc de Fontanars) que vierte sus
aguas a la Rambla del Posino (afluente del Cànyoles). La mitad
oriental de este valle esta cerrada por pequeñas lomas de alrededor de 650 metros que sirven de divisoria de aguas. Los barrancos que nacen al Este, vierten al Barranc de Golgorrubia,
afluente del Clariano. Por el Este llega hasta la casa de San José.
Es un recorrido por alturas medias de 700 metros y pequeñas barrancadas. Es un paisaje similar al del cerro de La Bastida, pero
de relieves más suaves. El único accidente importante que lo
cruza es el Barranc de la Bastida, situado a los pies de la loma de
la Bastida, que vierte sus aguas al Cànyoles. Un azagador sube
desde la Casa del Hondo hasta la Sierra de Moixent, a 723 m. Por
el Oeste llega hasta la rambla del Posino, cerca de la partida
Biosca. Atraviesa el llano de la Casa de los Arenales y va descendiendo a través de lomas de 550-500 metros hasta la rambla.
Por el Norte se desciende de la loma de la Bastida y se atraviesa
un territorio ligeramente ondulado hasta llegar al río Cànyoles a
400 m.s.n.m.
Características del hábitat: El poblado se localiza sobre una
cima amesetada y tiene una extensión de 3,5 ha. Todo su perímetro está defendido por una muralla con torres adosadas al exterior y cuatro puertas. En su extremo oeste ha sido identificada
una estructura de cierre que en un primer momento fue interpretada con una albacara de 1,5 ha, siguiendo paralelos en el mundo
islámico, pero más recientemente ha sido definida como una estructura defensiva de la muralla (Díes et alii, 1997).
En 1997 se publican los resultados de los trabajos de excavación y restauración llevados a cabo en los años 90 (Díes et alli,
1997). En ellos se realiza un análisis pormenorizado de las viviendas, de su arquitectura y funcionalidad. En 1998 se publica el
estudio de la casa 10, a la que se atribuye una posible función palacial (Díes, Álvarez, 1998).
El poblado tiene un urbanismo ortogonal, con casas de planta
cuadrangular agrupadas en manzanas que están separadas por calles. Se han definido cinco conjuntos donde se ubican varias casas
y una casa aislada, la nº 11. El conjunto nº 1 es una vivienda, los
conjuntos nº 2 y nº 3 son manzanas de casas, el nº 4 se corresponde con la casa 10, otros departamentos y una calle, y finalmente el conjunto nº 5 es un edificio cultual (Díes y Álvarez,
1998: 327).
Además de esta información sobre el urbanismo disponemos
de resultados de otros estudios. El año 1965 se publican los resultados de las excavaciones llevadas a cabo en 1928-31
(Fletcher, Pla y Alcácer, 1965). En el volumen 24 de la serie de
Trabajos Varios del SIP, se describen algunos restos óseos recuperados en 50 de los departamentos excavados, entre ellos se
255
[page-n-269]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 256
Fig. 31. Territorio de 2 horas de la Bastida.
menciona la presencia de una mandíbula de cabra en el departamento 1, de un colmillo de jabalí en el departamento 12 y de otro
en el 26, de dientes y una mandíbula de cánido en el departamento
20 y finalmente de molares de cáprido en el 22.
Fig. 32. Planimetría de la Bastida (Entorn).
256
En el volumen 25 de la Serie Trabajos Varios del SIP
(Fletcher, Pla y Alcácer, 1969) en tres de los 50 departamentos
que publican, en concreto en el 60, 66 y 78 mencionan la existencia de huesos animales, astas de ciervo, dientes de jabalí y astrágalos pulidos.
En estas fechas tienen lugar estudios pioneros sobre la economía del poblado como el de Pla (1968-70) donde a partir del
instrumental agrícola recuperado en el yacimiento y de la presencia de cereales, se insiste en la importancia de la agricultura.
En 1997 se publica el estudio de Pérez Jordà sobre los restos
carpológicos de la Bastida en el APL XXII, pág. 90 (Díes et alii,
1997). Este autor identifica tres especies de cereal: la cebada vestida, el trigo desnudo y el mijo. Entre las leguminosas sólo se documenta la presencia de las habas y en cuanto a los frutales, la vid
y el olivo. Estos datos junto a los obtenidos en otros yacimientos
ibéricos del área valenciana, indican, según Pérez Jordà, la práctica de una agricultura extensiva con el uso del barbecho, junto
[page-n-270]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 257
BASTIDA
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Asno
Cabra montés
Ciervo
Liebre
Conejo
Sisón
NR
343
99
25
132
121
68
1
6
1
2
1
%
42,93
12,39
3,13
16,52
15,14
8,51
0,13
0,75
0,13
0,25
0,13
NME
207
52
18
99
69
40
1
1
1
0
1
%
42,33
10,63
3,68
20,25
14,11
8,18
0,20
0,20
0,20
TOTAL DETERMINADOS
799
51,64
489
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
620
58
678
538,1
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
36
34
70
196,4
TOTAL INDETERMINADOS
748
TOTAL
1547
BASTIDA
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
788
11
799
%
98,62
1,38
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
678
70
748
90,65
9,35
TOTAL
1547
0,20
NMI
25
9
5
12
7
1
1
1
1
1
1
%
39,06
14,06
7,81
18,75
10,94
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
48,36
%
25,94
4,31
2,33
10,61
33,26
22,35
0,21
0,96
0,01
0,01
0,01
7351,74
64
PESO
1906,9
316,8
171,2
780,3
2445,3
1643,4
16,2
70,34
0,6
0,5
0,2
90,920
734,5
489
NME
485
4
489
64
NMI
59
5
64
8086,24
%
92,18
7,82
64
PESO
7263,9
87,84
7.351,7
%
98,81
1,19
538,1
196,4
734,5
489
%
99,18
0,82
9,08
73,27
26,73
8086,24
Cuadro 182. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
con un sistema de agricultura intensiva con el cultivo de leguminosas y productos hortícolas.
5.11.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características del material: El material que vamos a presentar fue recuperado en las campañas de excavación realizadas
los años 1997, 1998, 1999 y 2000, bajo la dirección de la Dra.
Helena Bonet y del Dr. Enrique Díes.
El material procede de diferentes zonas del asentamiento,
como se muestra en el plano. De la muralla norte, de la muralla
oeste puerta oeste (MOPO), de la albacara, de la Casa 10, del camino de ronda de la casa 10 y del vertedero de la casa 11
(fig. 32).
La muestra ósea de la Bastida está formada por un total de
1.547 huesos y fragmentos óseos, con un peso total de 8.086, 24
gramos. Los restos proceden de espacios abiertos como son las
puertas de entrada y el camino de ronda de la casa 10 y de un vertedero de la casa 11.
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en
un 51,64 % del total, quedando un 48,36% como fragmentos de
diáfisis y de costillas indeterminados de meso y macro mamíferos
(cuadro 182).
El estado de conservación de los restos óseos recuperados
según el peso nos indica un peso medio de 9,2 gramos por resto
determinado y un peso medio de 0,98 gramos por resto indeterminado. El valor del logaritmo entre el NR y el NME es de 0,50
(cuadro 183).
Los factores de modificación que han afectado a la muestra
analizada son el procesado carnicero, evidenciado a través de las
marcas de carnicería, el fuego y la acción de los cánidos (gráfica 55).
De los 1.547 restos analizados el 82, 23% no presentaba
ningún tipo de marcas, aunque se trata principalmente de pe-
257
[page-n-271]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 258
NR
PESO
Ifg (g/frgt)
799
748
1547
NRD
NRI
NR
7351,74
734,5
8086,24
9,2
0,98
5,22
Cuadro 183. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
HM
4%
HQ
10%
MC
3%
OVICAPRINO
MMandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
NR SM
83%
Gráfica 55. Huesos modificados (%). Huesos quemados (HQ);
huesos mordidos (HM); huesos con marcas de carnicería (MC) y
huesos sin marcas (NR SM).
queñas astillas indeterminadas, en el gráfico aparecen en la categoría de número de restos sin marcas (NR SM). Del total hay un
3,23% con marcas de carnicería (MC), un 4,33% de huesos mordidos (HR) y un 10,21% de huesos quemados (HQ).
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Este grupo de especies es el más numeroso tanto en número
de restos, como en individuos. Hemos identificado un total de 467
huesos y fragmentos óseos para este grupo de especies, pertenecientes a un número mínimo de 25 individuos. De todos los individuos hemos determinado la presencia de 9 ovejas y de 5 cabras.
Del mismo modo los restos de oveja son más numerosos que los
de cabra.
Las partes anatómicas mejor representadas son las unidades
anatómicas de la cabeza y de las patas. Para la cabra sorprende la
nula presencia de los restos del miembro anterior y el escaso valor
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
32,13
1,08
2,5
2,5
3,86
Oveja
0,5
0
6
3,5
10,4
Cabra
2
0
0
1,5
3,62
Total
34,63
1,08
8,5
7,5
17,88
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
401
24
86
108
68
Oveja
8
0
60
52
78
Cabra
8
0
10
10
22
Total
417
24
156
170
168
Cuadro 184. MUA y NR de los ovicaprinos.
258
de las unidades del miembro posterior, que están representadas
por el húmero distal y la tibia, es decir partes de escaso aporte cárnico (cuadro 184).
El peso de los huesos con un valor del 32,58% del total, nos
indica así mismo una preferencia en el consumo de la carne de
estas especies, cuyo aporte cárnico ocupa un segundo lugar después del bovino.
Las edades de muerte de ovejas y cabras obtenidas a partir del
desgaste molar, nos indican la presencia de seis animales sacrificados entre los 9-12 meses (infantil), tres entre los 21-24 meses
(juvenil), cuatro entre los 24-36 meses (subadultos) y uno entre
los 3-4 años (adulto-joven), cinco entre los 4-6 años (adultos) y
siete entre los 6-8 años (adultos/viejos) (cuadro 185).
D
3
I
Edad
9-12 MS
21-24 MS
2-3 AÑOS
3-4 AÑOS
4-6 AÑOS
4-6 AÑOS
6-8 AÑOS
6-8 AÑOS
3
4
1
5
1
7
4
Cuadro 185. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
El grado de fusión de las epífisis de los huesos nos corrobora
los datos obtenidos con el método anterior (cuadro 186).
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
6-8
30-36
36-42
36-42
20-28
13-16
NF
0
2
2
1
5
0
F
2
0
0
0
0
1
%F
100
0
0
0
0
100
OVEJA
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
10
10
36
30
18-24
36-42
18-24
30-36
20-28
13-16
NF
1
0
2
0
1
0
0
0
1
1
F
5
1
2
1
1
2
4
1
0
1
%F
83,33
100
50
100
50
100
100
100
0
50
CABRA
Parte esquelética
Metacarpo D
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Meses
23-36
23-60
23-60
19-24
NF
1
1
0
0
F
1
0
1
1
%F
50
0
100
100
Cuadro 186. Ovicaprino. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
[page-n-272]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 259
Debido a la fragmentación de los huesos, disponemos de
apenas restos para calcular la altura. La alzada a la cruz de ovejas
y cabras ha sido calculada a partir de un único calcáneo y de varios astrágalos. Las medidas de los astrágalos pensamos que no
son muy fiables, ya que no existe seguridad de que pertenezcan a
individuos adultos.
De todos modos, para la oveja, la longitud máxima de un calcáneo nos permite calcular una alzada de 56,43 cm y las medias
de cinco astrágalos nos indican una altura de 57,38 cm. Entre las
ovejas hay individuos cornados.
Para las cabras sólo contamos con las medidas de tres astrágalos, cuya media nos indica una altura a la cruz de 53,29 cm.
En cuanto a las modificaciones que han afectado a los huesos
de este grupo de especies, las más numerosas son las producidas
por el fuego. Hay un total de 31 huesos quemados de color marrón, negro y algunos con una tonalidad gris. A excepción de dos
restos quemados recuperados en la muralla oeste puerta norte, el
resto de huesos quemados proceden del vertedero de casa 11.
Un total de 19 restos presentaban marcas de carnicería. Las
marcas documentadas son principalmente fracturas producidas
sobre la superficie basal de las cuernas y las fracturas sobre el
diastema y ramus horizontal de la mandíbula. Otras están relacionadas con el troceado del esqueleto en porciones más pequeñas;
son las fracturas documentadas sobre las epífisis distales de los
húmeros y las fracturas y cortes profundos localizados en la mitad
de las diáfisis de tibias y radios.
Hay seis restos con marcas que proceden del vertedero de la
Casa 11, nueve del camino de ronda de la Casa 10, dos de la
puerta norte y dos del MOPO.
Para este grupo de especies hemos identificado mordeduras
de perro en 35 restos, recuperados mayoritariamente en el vertedero de la Casa 11. En 7 restos que proceden del camino de ronda
de la Casa 10 y en un resto de la puerta norte y otro del MOPO.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo es la segunda especie con más restos, con un total de
132 huesos y fragmentos óseos que pertenecen a un número mínimo de 12 individuos.
Las partes anatómicas que se han conservado mejor en esta
especie son los restos craneales y las unidades del miembro posterior y anterior (cuadro 187).
Los elementos del cuerpo no están presentes en el cuadro, no
hemos determinado ninguna costilla para esta especie y solamente 4 fragmentos de vértebra indeterminadas, que por su conMUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
CERDO
11,66
0
5
70
4,44
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
CERDO
138
4
42
36
38
Cuadro 187. MUA y NR de cerdo.
dición de fragmento no aparecen reflejadas en el recuento de unidades anatómicas.
Los metapodios y falanges también son unidades poco representadas debido posiblemente al sistema de recogida de material,
sin cribado de las tierras.
El peso de sus restos coloca a esta especie en tercer lugar en
cuanto aporte cárnico, con un valor del 10,61% del total. El consumo de cerdo se realizaba sobre animales preferentemente subadultos y juveniles.
La edad de muerte según el método del desgaste molar nos indica la presencia de una muerte entre los 7-11 meses (infantil), de
tres muertes entre los 19-23 meses (juvenil), de cuatro entre los
31-35 meses (subadulto) y de una entre los 43-47 meses (adulto)
(cuadro 188).
CERDO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
D
I
1
1
Edad
7-11 MS
19-23 MS
19-23 MS
31-35 MS
31-35 MS
43-47 MS
3
4
3
1
Cuadro 188. Desgaste molar cerdo. (D. derecha / I. izquierda).
El grado de fusión de los huesos también indica la presencia
de animales subadultos y juveniles (cuadro 189).
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
12
12
42
36-42
24
12
42
42-48
24
24-30
27
NF
0
0
1
1
1
0
1
0
3
0
1
F
1
1
0
3
2
2
0
1
2
2
0
%F
100
100
0
75
66,6
100
0
100
40
100
0
Cuadro 189. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Para esta especie son pocos los restos conservados enteros
que nos han permitido calcular la alzada de estos animales. A
partir de un metacarpo IV y de un metatarso III, hemos obtenido
una altura a la cruz de 71,28 cm y de 70,61. Se trata de tallas elevadas, tal vez demasiado para cerdos domésticos, por lo que
pueden pertenecer a jabalíes. Aunque la alzada de los animales
varía según el hueso utilizado para estimar la altura a la cruz.
En cuanto a las modificaciones observadas sobre los huesos
hay que señalar la presencia de 9 restos quemados recuperados en
el vertedero de la Casa 11, la coloración de los huesos es blanca,
gris, marrón y negra.
Las marcas de carnicería identificadas son las producidas durante la primera fase y la última del procesado carnicero. A la primera fase atribuimos las marcas identificadas en las mandíbulas
259
[page-n-273]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 260
se trata de incisiones finas localizados en la superficie lingual y
en la zona de inserción de la hemimandíbula y las fracturas observadas en la superficie basal de las mismas. Marcas producidas
durante la desarticulación del esqueleto. Finalmente, las fracturas
observadas sobre las superficies proximales de ulnas y calcáneos
y en las diáfisis de radios y tibias, son las producidas durante el
troceado de las diferentes partes del esqueleto en porciones consumibles.
En 17 restos hemos observados mordeduras y arrastres producidos por la acción de los cánidos, los restos proceden del vertedero de la Casa 11 y del camino de ronda de la Casa 10.
El bovino (Bos taurus)
Los restos identificados para esta especie son 121, que pertenecen a un número mínimo de 7 individuos. Tanto en número de
restos como en individuos el bovino es la tercera especie más importante.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor son las
patas, es decir carpales, tarsales, metapodios, calcáneo, astrágalo
y falanges. A estos elementos sigue la unidad del miembro posterior, y con un valor menor los restos de la cabeza y del miembro
anterior (cuadro 190).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
BOVINO
4,27
0
6
2,5
8,83
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
BOVINO
56
32
46
32
76
Cuadro 190. MUA y NR de bovino.
No está representada la unidad del cuerpo, aunque tenemos
que citar que se han identificado cinco fragmentos de vértebras
indeterminadas y 11 de costillas, que por su condición de fragmentos no aparecen en el cuadro.
El peso de los restos de bovino supone el 33,26% del total de
las especies determinadas, por lo que se trata de la especie de la
que se obtiene un mayor beneficio cárnico, junto con el grupo de
los ovicaprinos.
La edad de muerte establecida a partir del grado de fusión de
los huesos, nos indica la presencia de dos individuos con una
edad menor de tres años (juvenil/subadulto), para el resto de animales identificados se observa una edad de muerte adulta
(cuadro 191).
La fragmentación de los restos ha impedido estimar la altura
a la cruz de estos animales. Aunque e las medidas de los huesos
parecen indicar la presencia de un animal joven, de un macho y
de un grupo más numeroso de hembras.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos, las
quemaduras son las más abundantes. Hay un total de 28 huesos
quemados que proceden del vertedero de la Casa 11. La colora-
260
BOVINO
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
12-18
12-18
42-48
54
42
24-30
36-42
24-36
NF
0
0
0
0
0
0
2
0
F
3
3
1
3
1
1
0
1
%F
100
100
100
100
100
100
0
100
Cuadro 191. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
ción de los restos es negra, marrón y gris. La actuación de los cánidos se ha dejado notar en 6 restos, cuatro recuperados en el vertedero de la Casa 11 y dos en el camino de ronda de la Casa 10.
Las marcas de carnicería documentadas nos hablan de las distintas fases del procesado carnicero de esta especie. Los cortes
identificados en astrágalos y falanges pueden estar haciendo referencia al pelado y también a la desarticulación. Las fracturas localizadas en el diastema de la mandíbula y en la zona basal también se refieren al procesado de la cabeza. Finalmente las fracturas localizadas en pelvis, escápulas, húmeros y metapodios
hacen referencia al troceado de las distintas unidades anatómicas.
El asno (Equus asinus)
El asno está presente con 68 restos que pertenecen a un único
individuo. Todos los restos proceden del vertedero de la Casa 11.
El peso de los restos supone el 22,35% del total de las especies
determinadas. Se trata de una especie no consumida.
La conservación de las partes del esqueleto indica que los elementos de las patas son los mejor conservados. A ellos siguen los
del miembro posterior y dientes.
La unidad anatómica del miembro anterior sólo esta representada por la presencia de una escápula, mientras que la unidad
axial no tiene valor, ya que aunque hay 8 fragmentos de vértebras
indeterminadas y 9 de costillas, por su condición de fragmentos
no aparecen representados (cuadro 192).
La edad de muerte se ha establecido por el desgaste de los
dientes atribuyendo a este individuo una edad de entre los 6-8
años.
Para calcular la altura a la cruz hemos utilizado la longitud lateral de una tibia y la longitud lateral de un metatarso, obteniendo
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
ASNO
2,66
0
0,5
3
7,44
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
ASNO
27
17
1
5
18
Cuadro 192. MUA y NR de asno.
[page-n-274]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 261
un valor de 109 cm y 102 cm respectivamente. La alzada de este
asno estaría entre los valores obtenidos.
Por lo que se refiere a las modificaciones óseas, la característica común a todos los huesos de asno es que estaban quemados,
unos más que otros, adquiriendo diferente coloración desde marrón claro en los huesos menos afectados por el fuego, hasta una
coloración negra y gris. También hemos identificado mordeduras
de perro en la superficie proximal del calcáneo.
1200
1000
800
600
400
Las especies silvestres
La cabra montés (Capra pyrenaica)
Sólo hemos determinado un resto de cabra montés, se trata de
un metatarso proximal derecho, con un peso de16,2 gramos, que
supone un 0,21% del peso total de las especies determinadas. El
resto se recuperó en el camino de ronda de la Casa 10.
El ciervo (Cervus elaphus)
De ciervo hemos determinado 6 restos que pertenecen a un individuo adulto. Los restos determinados son tres fragmentos de
asta, una diáfisis de fémur, una diáfisis de metatarso y una epífisis
proximal de metatarso izquierdo.
Los restos suponen un 0,76% del peso total de las especies
determinadas y el aporte cárnico es puntual.
En cuanto a las modificaciones óseas, los huesos con alteraciones se encontraban en el vertedero de la Casa 11. Hay un fragmento de asta y de metatarso quemados con una coloración marrón, mordeduras de perro sobre la epífisis proximal de un metatarso que también presenta una fractura en la diáfisis.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Hay un resto de liebre y dos de conejo que pertenecen a un individuo para cada taxón.
Para la liebre se trata de una escápula distal recuperada en la
muralla oeste puerta oeste. Los restos de conejo son una diáfisis
de húmero y una de ulna que se recogieron en el vertedero de la
Casa 11 y en la puerta norte.
En estos restos no hemos observado ningún tipo de modificación que pueda haber alterado la superficie ósea.
Las aves silvestres
El sisón (Tetrax tetrax)
Para esta ave hemos determinado un resto, se trata de un radio
proximal izquierdo que fue recuperado en el vertedero de la
Casa 11.
El sisón es un ave esteparia de la familia de los otididos que
habita en las estepas y en las grandes extensiones de cultivo de
cereal.
5.11.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
Los restos analizados provienen de las últimas excavaciones
realizadas en el yacimiento y fueron recuperados en su mayor
parte fuera de los espacios de hábitat, es decir en espacios de circulación como el camino de ronda utilizado como vertedero de la
Casa 10, el vertedero de la Casa 11 y en las puertas norte y oeste
(gráfica 56).
Tan sólo en un caso se recuperaron restos en el interior de un
espacio doméstico: la casa 10, de donde proceden un total de 22
restos óseos.
200
0
MOPN
MOPO
CASA 10 VERTEDERO VERTEDERO
C-10
C-11
Gráfica 56. Distribución del NR.
El vertedero de la Casa 11 es el que concentra una mayor
cantidad de restos. La fauna recuperada es doméstica y silvestre. Entre los animales domésticos están la oveja, la cabra,
el cerdo, el bovino y el asno. Las especies silvestres están representadas por el ciervo, el conejo y por un ave (sisón). Las
partes anatómicas, a excepción del asno, son principalmente
restos craneales con la presencia mayoritaria de mandíbulas y
dientes sueltos. También son abundantes los elementos de las
patas, metapodios y falanges articulados en casi todas las especies y finalmente abundan los fragmentos de diáfisis y de costillas.
Se trata de un depósito formado por basura doméstica, en
el que hay restos de escaso valor alimenticio separados durante el procesado carnicero. Y fragmentos desechados después del troceado y consumo de las partes con mayor aporte
cárnico.
En este conjunto hay que destacar la presencia de los restos
de un asno. Este animal no fue consumido y la presencia de abundantes restos craneales, del miembro posterior derecho completo
y de otros elementos del esqueleto, nos lleva a pensar que se trata
de un animal completo.
En el vertedero se han distinguido tres niveles; uno de fundación, otro de uso y el tercero de abandono. Por la presencia de
marcas de perros sobre los huesos deducimos que se trata de un
depósito abierto durante los distintos momentos de ocupación.
También está documentada la acción del fuego en el vertedero durante el nivel de uso, es decir hay una quema intencionada de la
basura que afecta a los huesos quemándolos de forma desigual.
En la fase de abandono aparecen los restos de asno. Sus huesos
presentan al igual que los de la fase anterior un quemado desigual
de su superficie, predominando los colores marrón y negro.
Tenemos la duda de sí se trata de un fuego intencionado para
quemar al animal y evitar el proceso de descomposición del
mismo, ya que la casa11 no dista muchos metros del depósito, o
si por el contrario el animal murió durante el momento de destrucción e incendio violento del poblado, hecho que parece más
probable, ya que este se localizó en el nivel de abandono del poblado y porque abandonar un cadáver de tamaño considerable en
las inmediaciones de una vivienda resultaría muy molesto.
El material localizado en el camino de ronda de la Casa 10 se
caracteriza por la presencia de huesos de especies domésticas y la
261
[page-n-275]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 262
70
60
50
NR
40
NME
NMI
30
PESO
20
10
0
Ovicaprino
Cerdo
Bovino
Cabra
montés
Ciervo
Liebre
Conejo
Sisón
Gráfica 57. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
ausencia de silvestres. Entre los restos de las domésticas hay un
mayor número de restos de ovejas y cabras. Esta abundancia se
debe principalmente a la dispersión de los dientes de las ovejas, lo
que determina la preeminencia de este grupo. Sin embargo, sí que
es significativo el hecho de que tanto las ovejas como las cabras
estén representadas por un mayor número de individuos que los
cerdos y bovinos. Los restos atribuidos a meso mamíferos y macro
mamíferos, es decir fragmentos no determinados específicamente
aunque si anatómicamente, son casi todos fragmentos de costillas.
Para algunas especies como el bovino encontramos restos articulados como las falanges. Las partes anatómicas dominantes son los
fragmentos de diáfisis, de cráneo y mandíbulas, frente a los restos
de epífisis de los huesos largos. Se trata de basura doméstica,
aunque no está claro que el material pertenezca sólo a la Casa 10,
ya que el camino de ronda puede ser un lugar donde se acumule
diariamente basura de varias casas, además este material fácilmente puede ser dispersado por el paso de las personas y por la acción de los perros. Por tanto no podemos considerarlo como un
vertedero como ocurre con el depósito de la Casa 11.
Analizando la muestra en su conjunto observamos el predominio de las especies domésticas sobre las silvestres (gráfica 57).
Entre las especies domésticas, los ovicaprinos son el grupo
principal en el yacimiento y además las partes del esqueleto de
ambas especies (ovejas y cabras) son las mejor conservadas. Hay
que señalar una mayor presencia de oveja que de cabra. En este
grupo de especies están representados todos los grupos de edad.
Observamos una selección en el sacrificio de animales de 6 a 10
años, aunque también hay que señalar la muerte infantil/juvenil y
la de animales subadultos.
El cerdo es la segunda especie en restos, elementos y en individuos, también es el segundo animal que conserva mejor las distintas unidades anatómicas. Sin embargo, en aporte cárnico se
sitúa por detrás del bovino. Para el cerdo claramente hay una selección de los animales juveniles y subadultos, ya que sólo hay
una muerte infantil y una adulta.
Como tercera especie en restos, elementos, individuos y en
unidades anatómicas conservadas está el bovino. Se trata de una
262
especie cuyo aporte cárnico, según el peso de sus restos supera al
proporcionado por ovejas y cabras. Los bovinos son sacrificados
a una edad adulta, aunque hay que señalar la presencia de dos
muertes a edad juvenil/subadulta.
Por lo que respecta a las especies silvestres su presencia en la
muestra analizada es mínima. Sorprende esta escasez, dado el paisaje forestal donde se ubica el asentamiento, y también la importancia que según los trabajos de Pla debió tener la agricultura en
el asentamiento, actividad que debió necesitar dar caza a los potenciales destructores de cosechas. Sin embargo los datos parecen
evidenciar que se trata de un recurso puntual. Una posible explicación es que el medio estuviera tan transformado por la agricultura y el pastoreo como para hacer desaparecer los ungulados silvestres. Pero resulta poco creíble habida cuenta que en el territorio de dos horas se incluyen zonas montañosas poco aptas para
la agricultura, en las que sin duda debieron mantenerse los recursos forestales, incluidos los herbívoros silvestres. Mas parece
esta escasez consecuencia de una elección o un problema de
muestreo.
Habría que señalar por otra parte que algunos restos identificados como pertenecientes a cerdos podrían ser jabalíes dada su
elevada altura a la cruz.
En el yacimiento, los animales más comunes son las ovejas
y cabras, por lo que podemos pensar que se trata de rebaños
mixtos, mantenidos tal vez extramuros, en lo que se ha denominado albacara o en cercados construidos con materiales perecederos.
Esta cabaña estaría sustentada por los pastos naturales y por
los productos cerealísticos, ya que el cultivo de cereales está identificado en el poblado y la identificación del ave esteparia, el
sisón, también nos indica la presencia de campos de cereal cerca
del hábitat.
La explotación de la cabaña de ovejas y cabras estaría orientada hacia la producción de lana, y en menor medida de carne,
según podemos observar en la distribución del grupo de edades de
animales muertos y vivos (gráfica 58).
Los cerdos podrían mantenerse en pocilgas dentro del poblado, en espacios de pequeñas dimensiones.
[page-n-276]
255-263.qxd
19/4/07
20:02
Página 263
120
100
80
60
%Muertes
%Supervivientes
40
20
0
0,-6 ms
6,-12 ms
1,-2
2,-3
4,-6
6,-10
AÑOS
Gráfica 58. Grupo Ovicaprinos. Cuadro de edades de los animales muertos y supervivientes a partir del % del NMI.
Los bovinos más costosos de mantener, debían de requerir
un cuidado especial. Además de ser consumidos fueron destinados a las labores del campo y al tiro de carros. El entorno de
la Bastida incluye áreas optimas para esta especie, ricas en
agua y pastos como en Fontanars. El diagrama de dispersión
de las medidas de los huesos más numerosos parece indicar la
existencia de un grupo de restos de pequeño tamaño que podría corresponder a una mayor presencia de hembras. El mantenimiento de hembras hasta edad avanzada está justificado
por la cría de terneros como los que se consumieron en el poblado y también para trabajar en el campo. En este último sentido hay que valorar las zapatas de rejas de arado de hierro recuperadas en los departamentos 46 y 49 del yacimiento (Pla,
1968).
Además del vacuno, los asnos pudieron ser usados en tareas
de transporte. El individuo identificado en el vertedero de la casa
11 era un animal de talla reducida sólo apto para transportar pequeñas cargas, un elemento útil sin duda para acarrear leña, agua
y colmenas, como se ha venido haciendo hasta época reciente en
el medio rural.
Los perros están ausentes en la muestra analizada, pero sabemos de su existencia por las marcas de mordeduras dejadas
sobre otros huesos.
Finalmente, hay que mencionar la identificación de huesos
trabajados. En los ajuares documentados en las excavaciones antiguas del yacimiento se detallan los hallazgos. Predominan los
punzones y las agujas de sección circular. Hay también fragmentos de mangos, como unas cachas de mango de puñal del
Dpto. 48, una planchuela con decoración de círculos del Dpto. 47,
un fragmento de laminilla de marfil en el Dpto. 37, y un posible
alfiletero en el Dpto. 30. En la muestra analizada hemos identificado un astrágalo de cabra que presenta una perforación central y
la superficie lateral pulida, que fue modificado intencionadamente para ser utilizado como una pieza de juego (taba).
Contamos también con un fragmento de asta de ciervo con una
superficie pulida, que perteneció a un mango.
263
[page-n-277]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 264
5.11.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
CONEJO NR
Húmero diáfisis
Ulna diáfisis
NR
NMI
NR
NMI
Peso
V.C11
Fg
1
1
2
1
2
1
0,5
OVICAPRINO NR
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
Costilla fg
V. cervicales
Sacro
Vértebras indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
MC diáfisis
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Astrágalo
MT diáfisis
Metatarso D
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2C
Iz
NR
NMI
4
264
PN
Fg
2
1
MOPN
F
dr
4
1
Fg
1
Iz
1
2
4
1
MOPO
F
dr
Fg
5
2
Iz
CASA 10
F
dr
Fg
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
7
1
11
9
7
2
22
2
2
1
2
[page-n-278]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
OVICAPRINO NR
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
Costilla fg
V. cervicales
Sacro
Vértebras indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
MC diáfisis
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Astrágalo
MT diáfisis
Metatarso D
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2C
Página 265
VERTEDERO CASA 10
F
Iz
dr
Fg
Iz
4
1
10
6
1
5
4
5
4
2
NF
dr
2
2
VERTEDERO CASA 11
F
NF
Iz
dr
Fg
Iz
dr
4
2
Iz
7
3
31
18
2
12
6
47
27
2
11
1
21
20
4
1
1
1
16
5
37
27
3
Iz
NF
dr
6
3
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
19
12
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
3
2
1
1
20
14
2
3
3
2
1
14
1
1
1
2
12
1
1
8
1
1
2
2
1
19
2
1
23
320
23
343
25
207
42,8
1906,9
21
5
13
5
3
2
56
11
98
1
16
16
8
8
6
26
21
2
64
1
1
4
14
NR
NMI
OVICAPRINOS
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
dr
TOTAL
F
Fg
5
2
10
4
5
OVICAPRINO
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
V. cervicales
Sacro
Escápula D
Metacarpo P
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Astrágalo
Metatarso D
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2C
Total
1
1
1
102
102
93
93
20
124
124
NME MUA
2
1
1
0,5
37
18,5
85
7,08
55
3,05
2
2
4
0,8
1
1
5
2,5
1
0,5
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
5
2,5
1
0,12
1
0,12
1
0,12
207
42,8
265
[page-n-279]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
OVEJA NR
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Metacarpo P
MC diáfisis
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Astrágalo
MT diáfisis
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
OVEJA NR
Cuerna
Cráneo
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
MC diáfisis
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Astrágalo
Metatarso P
MT diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
266
Página 266
MNPN
F
Iz
dr
MOPO
F
Iz
dr
CASA 10
F
Iz
dr
Fg
1
1
VERTEDERO CASA 10
F
NF
Iz
dr
Fg
Iz
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2
1
VERTEDERO CASA 11
F
NF
Iz
dr
Fg
Iz
dr
1
3
1
2
1
2
1
5
2
5
1
1
1
1
1
Iz
1
2
1
6
1
2
2
2
1
3
3
1
1
2
Fg
2
1
12
1
4
1
4
2
6
1
3
0,5
2
4
1
4
2
0,5
2
2
1
3
1,5
4
1
7
2
2
0,5
3,5
1
1
7
2
5
1
52
0,5
0,87
0,25
0,62
0,12
20,4
5
2
1
12
3
1
1
1
3
30
NME MUA
1
0,5
5
5
17
NF
dr
1
1
2
1
22
3
1
1
1
1
2
3
4
2
Iz
1
3
2
1
3
1
1
2
1
2
2
4
TOTAL
F
dr
1
1
1
1
8
2
2
2
31
7
6
1
2
1
30
32
3
3
2
T
[page-n-280]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
OVEJA
NR F
NR No F
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
LIEBRE NR
Escápula D
NR
NMI
NME
MUA
Peso
Página 267
93
6
99
9
52
20,4
316,8
MOPO
dr
1
1
1
1
0,5
0,6
CABRA NR
Cuerna
Radio/cúbito diáfisis
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 2C
NR
NMI
CABRA
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
CIERVO NR
Asta
Fémur diáfisis
Metatarso P
MT diáfisis
NR
NMI
CASA 10
F
Iz
dr
F
Iz
1
Iz
1
1
1
VERTEDERO C11
F
NF
dr
Fg
dr
2
1
3
1
1
1
1
TOTAL
Iz
1
2
dr
2
3
1
1
1
1
2
1
2
10
2
3
2
1
1
1
1
0,5
0,5
1
3
1
2
3
18
0,5
1,5
0,5
0,25
0,37
7,12
1
1
2
2
1
NME MUA
1
0,5
4
2
1
1
1
1
1
7
NF
dr
1
1
1
F
Fg
1
1
1
1
1
1
9
2
1
2
11
4
3
2
1
T
23
2
25
5
18
7,12
0
MOPO
Fg
1
1
VERT.C11
Iz
Fg
2
1
2
1
1
1
3
TOTAL
Iz
Fg
3
1
1
1
1
5
267
[page-n-281]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
CIERVO
Metatarso P
Página 268
NME MUA
1
0,5
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
CERDO NR
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Vértebras indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Fibula
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
268
6
1
1
0,5
70,34
Iz
MNPN
F
dr
Fg
MOPO
F
Iz
dr
C10
NF
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
2
VERT. CASA 10
F
Iz
dr
Fg
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
5
1
3
4
1
1
NF
dr
1
2
Iz
VERT. CASA 11
F
dr
Fg
Iz
1
8
1
1
2
6
1
2
1
2
8
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
122
10
132
12
99
28,1
780,3
1
1
1
4
1
1
3
2
4
1
1
1
9
1
1
13
2
9
25
21
6
29
2
1
7
[page-n-282]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 269
TOTAL
CERDO NR
Cráneo
Órbita superior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Vértebras indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Fíbula
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
SISÓN
Radio P
NR
NMI
NR
NMI
NME
MAU
Peso
Iz
2
5
1
4
8
1
1
2
2
1
2
1
F
dr
1
1
2
7
Fg
10
2
2
Iz
NF
dr
NME MUA
3
7
13
0,44
1,22
4
2
1
0,5
1
4
0,5
2
4
4
2
1
0,5
0,5
1
0,5
1
1
1,5
3,5
6
8
22
1
0,5
5
5
3
3
1
4
2
1
99
2,5
2,5
1,5
0,37
0,12
0,25
0,12
0,06
28,1
4
4
6
2
2
1
1
1
1
2
1
2
8
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
3
1
39
1
1
1
42
11
41
2
8
1
T
V. C11
Iz
1
1
1
1
1
1
0,5
0,2
269
[page-n-283]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
BOVINO NR
Cuerna
Órbita superior
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente inferior
Hioides
Costilla fg
Vértebras indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Carpal 2/3
Metacarpo P
MC diáfisis
Pelvis acetábulo
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Astrágalo
Metatarso P
MT diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1D
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
270
Página 270
Iz
MNPN
F
dr
Iz
MOPO
F
dr
Iz
CASA 10
F
dr
Fg
Iz
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
VERT. CASA 11
F
NF
dr
Fg
Iz
dr
5
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
11
3
1
4
6
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
7
2
1
2
7
3
1
1
1
1
1
1
6
1
8
3
2
20
5
2
33
2
32
2
2
[page-n-284]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
BOVINO NR
Cuerna
Órbita superior
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
Costilla fg
Vértebras indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Carpal 2/3
Metacarpo P
MC diáfisis
Pelvis acetábulo
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Astrágalo
Metatarso P
MT diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1D
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
BOVINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
Página 271
Iz
2
TOTAL
F
dr
Fg
5
1
1
NF
Iz
NME MUA
3
1
1,5
0,5
1
0,5
6
5
1
0,5
0,27
1
5
2,5
3
3
1,5
1,5
1
2
4
0,5
1
2
3
1,5
1
0,5
1
2
1
2
0,5
1
0,5
1
1
7
2
9
5
69
0,5
0,87
0,25
1,12
0,62
21,6
2
2
3
4
1
1
1
3
1
1
1
2
1
4
1
1
2
1
2
11
5
6
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3
2
1
2
1
1
3
1
3
2
35
4
1
6
3
42
5
42
2
2
T
119
2
121
7
69
21,6
2445,3
271
[page-n-285]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
ASNO NR
Cráneo
Orbita superior
Hueso nasal
Mandibula y dientes
Diente superior
Diente inferior
Costillas fragmento
Vértebras fragmento
Carpal intermedio
Escápula D
Metacarpo P
Metacarpo IV P
Metacarpo II P
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia P
Tibia D
Patela
Calcáneo
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso II P
Metatarso D
Metapodio D
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3C
NR
NMI
NR
NMI
NME
MUA
Peso
Página 272
Iz
1
1
2
2
5.11.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
TOTAL
F
dr
Fg
11
1
NME MUA
1
1
2
6
6
1
4
4
0,5
0,5
1
0,33
0,33
9
8
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
11
1
1
1
29
1
68
1
40
13,6
1643,4
28
T
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
40
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,75
0,25
0,5
13,2
OVICAPRINO
Mandíbula
izquierda
derecha
derecha
izquierda
izquierda
izquierda
derecha
derecha
derecha
derecha
derecha
derecha
derecha
derecha
derecha
derecha
izquierda
izquierda
derecha
derecha
derecha
izquierda
izquierda
izquierda
izquierda
3
Húmero
CABRA MONTÉS NR
Metatarso P
NR
NMI
NR
NMI
NME
MUA
Peso
21,7
21,7
23
24,6
26,2
272
49,5
45,4
11,3
18,6
19
18
13,6
52
30,3
44,3
45,8
48,2
47,3
46,7
46,5
47,5
26,5
19
21,7
Ad
27,5
Ad
21,3
22,5
21,8
21,4
22,1
25,2
25,5
Calcáneo
15c
44,6
24,7
Tibia
iz
15a
12,5
35,3
22,2
AT
26,9
28,3
27,3
23,4
24,3
Ap
30
iz
iz
iz
dr
dr
iz
iz
13
15b
16,5
20,4
81
19,4
22
28,4
25,3
24,8
iz
12
20,2
OVEJA
Hdr
iz
dr
iz
dr
8
48,4
47,8
37,8
Radio
CASA 10
Iz
dr
1
1
1
1
1
1
0,5
16,2
9
17,4
19,9
22,8
21,8
LM
49,5
Ed
17,2
18,2
18,4
19,4
45,8
47,7
36,4
18,8
18
22,3
19,9
19
19,7
19,4
20
16,5
19
18
12,3
18
22,3
12,3
14,2
13,7
13,3
11,8
13,5
11,7
13,3
19,8
13,6
14,2
[page-n-286]
264-312.qxd
19/4/07
Astrágalo
iz
iz
dr
iz
dr
dr
Metatarso
20:03
LMI LMm
25,6 24
24,5
25
24
27,4
Página 273
iz
Ap
10,5
9,9
12,7
9,8
10,4
11
10
9,15
9,9
12,5
9,4
9,8
10,3
9,3
8,6
30,3
39,4
29,5
28,3
30
30,4
31,5
Ap
11,3
11,4
Ad
9,8
9,3
14
16
12,8
15,7
16,5
15,3
16,6
Falange 2
iz
dr
Ad LM pe
11,3
36
11,7 34,6
Falange 2
Ap
12,3
11,8
11,4
Ad
10
9
9
9a
34,8
8
L
30,5
32,7
31,5
21,6
Escápula
LmC
18,8
Radio
Ap
24,5
Ulna
APC
17,3
19,9
19,5
Pelvis
LM
23,4
19
iz
dr
iz
dr
dr
dr
dr
dr
Ap
12,4
12,7
M3 inferior
dr
dr
dr
iz
Ap
20,13
18,3
22,8
17,7
Falange 1
Ad
16,6
Ap
16,9
Metacarpo
iz
dr
iz
iz
Em
14
Falange 1
Mandíbula
dr
iz
iz
23,8
24,7
22,6
25,5
El
14
23,8
13,7
14
13
LA
27,4
Lfo
35,7
Tibia
Ad
26,6
26,2
Ed
dr
iz
dr
iz
dr
LM AmD
26,5
22,4
24,3 7,8
CERDO
Ad LM pe AmD
8,5
8,5
8,5
8,3
dr
dr
iz
dr
iz
21
16,6
11
33,4
60,4
61,8
A
13,7
14,7
15,3
12,8
Alt
13,2
12,3
11,5
7,6
CABRA
Tibia
iz
Astrágalo
Ap
36.7
dr
dr
iz
LMl LMm El
20,5 28,5 15,5
18,5
31,5 28,8
Metacarpo
dr
Ap
21,6
dr
Em
11,2
Ad
17,4
iz
iz
24,3
18,2
Fíbula
iz
Ad
13,2
273
[page-n-287]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 274
MT III
dr
Ap
12,3
Ad AmD LM
13,9 10,5 75,6
MC IV
dr
Ap
13,7
Ad AmD LM
14,2 10,3 67,7
MC III
iz
dr
dr
Ap
19,2
17,7
20,4
Falange 1
iz
iz
iz
iz
iz
Ap
Ad
16
14
13,6
13
14,3
12
12,3 11,9
15,1 13,18
Falange 2
iz
Ap
15,7
Ad
14,7
LM pe AmD
33,2 12,3
29,9
34,5
32,7
34,05
LM
22
BOVINO
Mandíbula
dr
9
8
Lm3
48,2 81,34 34,8
Escápula
dr
dr
dr
AS LMP
48,9
69
Húmero
dr
Ad
65,5
Radio
dr
LS AmC
56 53,7
50,4
56,8
Falange 1
dr
iz
iz
dr
dr
iz
dr
Ap
29,2
26,5
29,5
27,7
31,06
29,5
29,7
Ad LM pe
25,2 57,09
24,2 50,3
35,4 56
25,7 50,5
28,6 57,2
26,8 56,9
28,7
Falange 2
dr
dr
iz
iz
dr
dr
dr
dr
iz
dr
Ap
27,5
27,2
24,8
26,5
24,5
29,7
25,5
29,2
24,2
Ad LM
21,8 33,5
22,4 34,5
21,4 35,2
22,8 34,7
19,2 35,8
23,2
22,3 31
21,3
24,7 39,8
23,3 36,12
Falange 3
iz
iz
dr
dr
Ldo
47,2
48,7
49,8
27,2
AmD
LSD Amp
66,4 22,1
62,5 21,3
69,6 23,1
62 17,4
23,8
30,8
23,8
27,2
24,8
25,4
ASNO
Mandíbula
dr
iz
iz
9a
34,8
Ap
67,3
Mandíbula
dr/iz
8
15
82,06 46,7
22c 22b
33,3 63,65
Ulna
dr
APC EPA
38,5 52,5
P2 superior
dr
L
32,2
A
22,2
Alt
47
5
7,16
9
3,6
10
6,7
12
22,3
Carpal 2-3
iz
AM
31,5
P4 superior
dr
L
27
A
25,3
Alt
59
3
4,6
4
5
12
12
13
10
Astrágalo
dr
LMl LMm El
62,7 58,7 33,4
M1 superior
dr
L
27
A
23,4
Alt
61,6
3
4
12
13
13
11,2
Metacarpo
dr
iz
dr
Ap
50,5
49,4
57
P2 inferior
dr
L
29,9
A
15
Alt
48,2
4
14
11
13,5
P3 inferior
dr
L
25,8
A
17,2
Alt
56,2
4
16,3
11
13
Metatarso
iz
Ap
42
P4 inferior
dr
L
26,3
A
27,2
Alt
68
4
15,9
11
13,7
M1 inferior
iz
L
26,4
A
Alt
57,5
4
15,4
11
13
274
AT
59,5
Ad
56,7
Ad
39,5
8
21
16,6
11
33,4
60,4
61,8
13
11,2
[page-n-288]
264-312.qxd
19/4/07
M3 inferior
dr
20:03
L
27
Página 275
Falange 2
Alt
52
dr
Tibia
AM LM AS
LS
39,8 33,5 26,5
37,4 28,52 27,08 15,7
dr
Carpal -inter. AM
iz
14,4
Astrágalo
Ap
Ad LM
30,9 20,02 29,3
Falange 3
A
11,6
dr
iz
AM
32,5
Ape
Ldo
23,9 30,9
CIERVO
dr
Ap
63,6
Ad
45,4
Metapodio
iz
Ad
28,8
Ed
31,3
LM
27,1
LL AmD
25 27,07
AmD
21,4
Carpal -inter. AM
iz
14,4
MT
iz
Ap
36.2
LIEBRE
Metatarso
dr
Falange 1
iz
dr
iz
Ap
32,3
Ad
29,8
Ap
Ad
30,9
33,19 26,9
33,6
LM LL AmD
198 192,5 22,12
LM AmD
56,6
56,8
20,3
20,4
5.12. ALBALAT DE LA RIBERA
(ALTER DE LA VINTIHUITENA)
5.12.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: núcleo urbano de Albalat de la Ribera
(Valencia).
Cronología: ss VIII-VII a.n.e y ss III-II a.n.e.
Bibliografía: Sarrió Goçalbo, 1958; Fletcher, 1964 y 1965;
Pla, 1966; Gil-Mascarell, 1971; Uroz, 1983; Martínez Pérez,
1984 y 1985; Serrano Varez, 1987; Pla y Martí, 1988.
Historia: En 1958 Sarrió Gonçalbo da a conocer el yacimiento en una nota de prensa de un diario municipal, atribuyéndolo a la ciudad de Sucro, citada en los textos clásicos. Años después el Servicio de Investigación Prehistórica y más concretamente Fletcher (1964) y Pla (1966) inician los primeros estudios
sobre el yacimiento.
En 1995 y 1996 se realizan dos intervenciones de urgencia en
el núcleo urbano llevadas a cabo por D. Xavier Vidal y Dña.
Carmen Martínez.
Paisaje: El yacimiento se localiza sobre una pequeña elevación no mayor de 14 m.s.n.m en la vertiente izquierda del río
Júcar, en un meandro. Las coordenadas cartográficas U.T.M son
7257 de longitud y 43452 de latitud, del mapa 747-III (29-29), escala 1:25.000. Centro Nacional de Información Geográfica
(CNIG).
Ubicado en el piso climático termomediterráneo, el clima actual cuenta con una temperatura media anual de 17-18º C. La ve-
Escápula
dr
LS
9,17
AS
9,5
LMP AmC
9,9
5,8
CABRA MONTÉS
Metatarso
dr
Ap
23,7
Ep AmD
21,3 16,7
getación actual es consecuencia de la transformación de los
suelos aluviales en campos de regadío, donde predominan los cítricos y los arrozales. Sin embargo en las márgenes del río Júcar
podemos encontrar especies típicas de ribera como el taray, los
sauces, los chopos y abundante vegetación arbustiva. En marjales
próximas crecen comunidades acuáticas con carrizo y eneas,
como especies predominantes.
En cuanto a la orografía, el entorno del yacimiento es prácticamente llano entre el Júcar y las zonas inundadas de la Albufera, actualmente cultivadas de arroz. El índice de abruptuosidad es de 0,3.
Territorio de 2 horas: Desde Albalat (14 m) y siguiendo una
dirección Norte la altura del terreno desciende, con cotas de 10, 6
y 4 metros. En esta dirección encontramos arrozales ganados a las
marjales. Éstos llegan hasta una distancia de 1 km de la población, en la partida de les Jovades, si bien la partida Vintihuitena
penetra como una lengua de tierra firme en los arrozales, 3 km al
norte del pueblo. Es, en cualquier caso, un territorio de escasa altitud, en el que abundan las surgencias y las fuentes, con “Ullals”
como el de la Mula y el Ullal Gros (fig. 33). Por el Oeste el territorio va progresivamente ganando altura. Por terreno llano se
llega en una hora hasta el Carrascalet (Algemesí) a 18 metros de
altura, junto al río Magro. Cruzando el río se llega hasta l’Alcúdia
situada a 40 metros de altura. Por el Este en dos horas llegamos a
los arrozales de Cullera, partida del Saladar, descendiendo hasta
cotas de 1 metro s.n.m. Hacia el Sur, discurre por un territorio totalmente llano hasta el pie de monte de la Sierra de la Murta y
llega hasta las primeras elevaciones (El Xalvegón, el barranco de
la Font del Llop) que delimitan el valle de la Murta por el Norte.
Hacia el SE junto a un antiguo camino ganadero está la partida
275
[page-n-289]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 276
Fig. 33. Territorio de 2 horas de Albalat de la Ribera.
del Bovalar, referencia toponímica a la existencia de un espacio
de pastos para el ganado. Hacia el Sur se puede acceder a las vías
de penetración hacia el interior de la Meseta por el corredor del
valle del Júcar y por el río Cànyoles.
Características del hábitat: Los trabajos realizados hasta
ahora han sido muy puntuales. Tan sólo se han llevado a cabo
tres sondeos de reducida extensión en el asentamiento. No existe,
por otra parte, ninguna publicación de los resultados de estas excavaciones, por lo tanto desconocemos las características del hábitat y las características de las estructuras de procedencia de la
fauna.
No obstante si se confirman las hipótesis de la atribución del
yacimiento a la ciudad de Sucro estaríamos ante un asentamiento
extenso.
Las fuentes clásicas describen Sucro como una próspera
ciudad en la desembocadura de un río. Los aportes de sedimentos
por el río Júcar desde el interior y la colmatación de la llanura li-
276
toral serían responsables del retroceso de la costa, a lo largo del
Holoceno reciente (Roselló, 1972, Mateu, 1983, Fumanal et
alii, 1993).
5.12.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características de la muestra: El material analizado se recuperó en las excavaciones de urgencia realizadas en los años 1995
y 1996, en tres sondeos practicados en calles del municipio
cuando se llevaban a cabo obras de alcantarillado. Estos trabajos
permitieron establecer una estratigrafía con dos momentos de
ocupación. El primero datado entre los siglos VIII-VII a.n.e
(Hierro Antiguo) y otro en los siglos III-II a.n.e (segunda fase del
Ibérico Pleno). La fauna estudiada procede de estos dos niveles de
ocupación (cuadro 193).
Los restos analizados son escasos, un total de 323 en el nivel
del Hierro Antiguo y solamente 81 restos recuperados en el nivel
[page-n-290]
264-312.qxd
19/4/07
NRD
NRI
TOTAL
20:03
Página 277
Hierro Antiguo
197
126
323
Ibérico Pleno
44
31
81
TOTAL
241
163
404
Cuadro 193. NR determinados e indeterminados en los dos niveles.
del Ibérico Pleno. La escasez de restos es debida al carácter de urgencia de la intervención y a lo limitado del sector excavado, tratándose de estrechas zanjas.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS VIII-VII A.N.E.
El conjunto de material analizado está formado por un total de
323 huesos y fragmentos óseos, que suponen un peso de 2.206,3
gramos. La identificación anatómica y taxonómica ha sido posible en un 60,99%, quedando un 39,01% como fragmentos de
huesos y costillas de meso y macro mamíferos indeterminados
(cuadro 194).
El estado de conservación según el peso de los restos nos indica un peso medio por hueso determinado de 9,94 gramos, mientras que los restos indeterminados tienen un peso medio de 1,95
gramos (cuadro 195). Según el logaritmo del NR/NME obtenemos un valor de 0,48.
La conservación de la muestra está condicionada por varios
agentes que han actuado sobre ella, entre los que destacamos la
acción humana y en segundo lugar la actividad depredadora de
los cánidos.
De los 197 restos determinados, sólo un 16% presentaban
marcas de carnicería, cortes y pulidos para realizar instrumentos
y roeduras de cánidos. Las mordeduras y arrastres de cánido se
han identificado sobre las diáfisis y sobre las zonas articulares de
los huesos de bovino y oveja principalmente.
Por lo que respecta a las marcas de carnicería estas son más
evidentes en los huesos de bovino, en los que encontramos incisiones finas y profundas realizadas durante el proceso de desarticulación, como los localizados en el ramus ascendente de una
mandíbula y los localizados sobre un carpal. Se trata de incisiones que han seccionado ligamentos. No obstante las marcas
más frecuentes son las fracturas. Muchos de los fragmentos son el
resultado de la fracturación del hueso en partes pequeñas para facilitar su consumo; se trata de marcas realizadas durante el troceado de las distintas unidades anatómicas.
Otras modificaciones observadas son las realizadas para
transformar huesos en instrumentos, como la diáfisis de un húmero de bovino recortada hasta adquirir la forma de un raspador
y un metacarpo de oveja con el que se ha elaborado un punzón.
Las especies domésticas
Todos los restos identificados pertenecen a taxones domésticos: la oveja, la cabra, el cerdo, el bovino y el caballo. Entre los
restos de caballo no es posible negar la presencia a animales silvestres.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los ovicaprinos son el segundo grupo de especies más frecuente en la muestra analizada. En total tenemos 66 restos de
oveja y cabra, que suponen un 23,95% del peso de todos los
restos determinados específicamente. En este grupo la oveja predomina mientras que de cabra sólo hay un resto. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo de 6 individuos.
Las partes anatómicas mejor representadas según el MUA son
los elementos de la cabeza, mandíbulas, maxilares y dientes
sueltos. No hemos identificado elementos del cuerpo, aunque seguramente éstos se han determinado como pequeños fragmentos
de costillas de mesomamífero en la categoría de indeterminados
(cuadro 196).
ALBALAT RIBERA. Hierro Antiguo
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
NR
40
25
1
15
107
9
%
20,30
12,69
0,51
7,61
54,31
4,57
NME
28
8
1
11
56
9
%
24,78
7,08
0,88
9,73
49,56
7,96
NMI
4
2
1
2
4
2
%
26,67
13,33
6,67
13,33
26,67
13,33
TOTAL DETERMINADOS
197
60,99
113
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
68
28
96
137,3
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
22
8
30
109
TOTAL INDETERMINADOS
126
TOTAL
323
15
39,01
PESO
469,8
%
23,97
151,7
1251,2
87,3
7,74
63,84
4,45
1960
88,83
246,3
113
15
11,17
2206,3
Cuadro 194. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
277
[page-n-291]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
HA
NRD
NRI
NR
Página 278
NR
197
126
323
PESO
1960
246,3
2206,3
Ifg (g/frgt)
9,94
1,95
6,83
Cuadro 195. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
4,35
0
0,5
0,5
0,5
Oveja
0
0
2,5
0,5
1
Cabra
1
0
0
0
0
Total
5,35
0
3
1
1,5
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
21
0
7
8
4
Oveja
1
1
13
4
6
Cabra
1
0
0
0
0
Total
23
1
20
12
10
Cuadro 196. MUA y NR de los ovicaprinos.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo está presente con 15 restos, que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos. El peso de sus restos supone el
7,74% del total de la muestra.
Las partes anatómicas mejor representadas según el MUA
son los elementos de la cabeza, restos mandibulares y dientes
sueltos (cuadro 199).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
2,1
0
1,5
0
0,06
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
21
0
7
8
4
Cuadro 199. MUA y NR de cerdo.
Según el grado de desgaste molar, hemos precisado la edad de
muerte de los seis individuos diferenciados. Hay uno con 2-4
meses, dos entre 21-24 meses, dos entre 3-4 años y uno entre 4-6
años (cuadro 197).
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
D
I
1
Edad
2-4 MS
21-24 MS
3-4 AÑOS
4-6 AÑOS
2
2
1
Cuadro 197. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
En el caso de la oveja el grado de fusión de las epífisis nos
indica la presencia de animales adultos y de subadultos
(cuadro 198).
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio D
Ulna P
Pelvis acetábulo
Meses
6-8
10
36
30
42
NF
0
0
1
1
0
F
2
1
0
0
2
%F
100
100
0
0
100
Cuadro 198. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar (NF) y % fusionados.
La escasez de restos mensurables no nos ha permitido calcular la altura a la cruz para los individuos identificados
En los huesos de estas especies hemos observado la presencia
de marcas de carnicería en dos húmeros. Se trata de incisiones
finas localizados en la superficie medial de la diáfisis y en la tróclea distal. Ls primeros se relacionarían con el descarnado-consumo, los segundos fueron realizados para separa ligamentos en
la desarticulación del codo.
Hay también mordeduras de cánidos sobre el diastema y el
ángulo mandibular de dos mandíbulas y sobre las diáfisis de metacarpos, radios y tibias.
278
Las edades de muerte de los dos individuos estimada a partir
del grado de desgaste dental, es de un individuo sacrificado entre
los 31-35 meses y de otro mayor de 35 meses.
Los huesos de esta especie no son numerosos y las medidas
obtenidas son de dos mandíbulas, por lo que no hemos podido estimar la alzada de estos animales.
Por lo que respecta a modificaciones sólo hemos identificado
marcas antrópicas, concretamente fracturas localizadas sobre las
epífisis distales de dos húmeros y un fémur, producidas durante la
separación de las patas.
El bovino (Bos taurus)
Los huesos de bovino son los más frecuentes en la muestra
con un total de 107 huesos y fragmentos óseos que suponen un
peso del 63, 84% del total de huesos determinados taxonómicamente. Los huesos identificados pertenecen a un número mínimo
de 4 individuos.
Las partes anatómicas mejor conservadas para esta especie
según el MUA son las patas y los elementos del miembro posterior y por igual miembro anterior y cabeza (cuadro 200).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
3,46
1
3,5
4
5,09
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
44
5
11
12
21
Cuadro 200. MUA y NR de bovino.
[page-n-292]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 279
Para esta especie predominan los restos de animales adultos,
según nos indica la fusión de los huesos, aunque también hay que
señalar la presencia de un individuo juvenil con una edad de
muerte estimada entre uno y dos años (cuadro 201).
BOVINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 2 P
Meses
7-10
12-18
12-18
54
42-48
24-30
36-42
24-36
18
NF
0
0
0
1
0
0
0
0
0
F
3
1
3
0
1
2
3
1
5
%F
100
100
100
0
100
100
100
100
100
Cuadro 201. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Las escasas medidas obtenidas debido a la fragmentación de
los restos, no nos han permitido calcular la altura a la cruz de
estos individuos.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos, hay
que señalar la presencia de un hueso trabajado. Se trata de una
diáfisis de húmero, en cuyo extremo proximal se observan
muescas, presentando una forma que asemeja los frentes activos
de los raspadores.
La acción de los cánidos está presente en dos pelvis y en la
epífisis distal de un metapodio.
Finalmente, hay que señalar las marcas de carnicería.
Contamos con el ramus ascendente de una mandíbula con incisiones finas realizados durante el proceso de desarticulación,
similares a las localizadas sobre un carpal, que atribuimos
también a la desarticulación. También hay abundantes marcas
resultado de la fracturación del hueso en partes pequeñas, realizadas durante el troceado de las distintas unidades anatómicas.
El caballo (Equus caballus)
Esta especie está presente con nueve restos, que suponen
un peso del 4,45% de la muestra determinada anatómicamente. Los restos pertenecen a un número mínimo de dos individuos.
Los animales fueron consumidos, ya que en uno de sus restos
hay marcas de carnicería; un fragmento distal de escápula, fracturada por el cuello. Por otra parte el hecho de que estos restos
fueran recuperados junto a otras especies igualmente consumidas
formando parte de la basura doméstica, avala el consumo del caballo.
La edad de muerte de los caballos la hemos establecido a
partir del grado de desgaste de la corona dental. Hay un individuo
adulto de 8-9 años y otro joven/subadulto, menor de 4 años. En
ambos casos se trata de animales sacrificados en edades aptas
para realizar trabajos o para ser usados como montura, circunstancia que contradice estos usos y respalda su uso como animal
de consumo.
Con los restos identificados y dado que hay pruebas de su
consumo, no podemos pronunciarnos sobre la pertenencia de
estos restos a animales domésticos o silvestres.
LA MUESTRA ÓSEA DE LOS SIGLOS III-II A.N.E.
La muestra del Ibérico Pleno es bastante escasa, con un conjunto formado por un total de 81 huesos y fragmentos óseos, que
suponen un peso de 1.524,7 gramos. El estado de conservación
según el peso de los restos nos indica un peso medio por hueso
determinado de 41,52 gramos, mientras que los restos indeterminados tienen un peso medio de 1,95 gramos. Según el logaritmo
del NR/NME obtenemos un valor de 0,48 (cuadro 202).
IB. P 2
NRD
NRI
NR
NR
44
37
81
PESO
1417,1
107,6
1524,7
Ifg (g/frgt)
32,2
2,9
18,82
Cuadro 202. Índice de fragmentación según el peso de los restos
(NRD, determinados; NRI, indeterminados).
La identificación anatómica y taxonómica ha sido posible en
un 54,32%, quedando un 45,68% como fragmentos de huesos y
costillas de meso y macro mamíferos indeterminados
(cuadro 203).
La conservación de la muestra es bastante buena, estando constituida por fragmentos y huesos bastante completos. Del total de
restos analizados hemos identificado modificaciones de carácter antrópico, como las marcas de carnicería y los huesos quemados, así
como modificaciones producidas por perros, en tan sólo 11 restos.
Las especies domésticas
Al igual que ocurría en el nivel anterior, hay una ausencia de
especies silvestres y los taxones identificados son los mismos que
los observados en el nivel infrayacente.
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Los ovicaprinos están presentes con 16 restos, observándose
más huesos de oveja que de cabra. En total suponen un 16% del
peso de todos los restos determinados específicamente. Los huesos
identificados pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Aunque los restos para este grupo de especies es muy escaso,
las partes anatómicas mejor representadas según el MUA son los
elementos de las patas y de la cabeza, seguidos por los del
miembro anterior y posterior (cuadro 204).
Según el grado de desgaste molar hemos precisado la edad de
muerte de dos individuos. Hay uno con 21-24 meses y uno entre
6-8 años.
El grado de fusión de las epífisis en el caso de la oveja nos indica la presencia de otro individuo infantil (cuadro 205).
La escasez de restos mensurables no nos ha permitido calcular la altura a la cruz para este grupo de especies.
En sus huesos hemos observado la presencia de marcas de
carnicería en una tibia distal, con una fractura en mitad de la diáfisis. Un metacarpo proximal de oveja está quemado, presentando
una coloración blanca.
Respecto a las modificaciones por otros agentes hay mordeduras de cánidos sobre el diastema de una mandíbula y en las diáfisis de un metatarso, un radio y una tibia.
El cerdo (Sus domesticus)
Hemos identificado 16 restos de cerdo, que pertenecen a un
número mínimo de 3 individuos. El peso de sus restos supone el
9% del total de la muestra.
279
[page-n-293]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 280
ALBALAT RIBERA. Ib. Pleno 2
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
NR
6
9
1
16
11
1
%
13,64
20,45
2,27
36,36
25,00
2,27
NME
2
6
1
9
7
1
TOTAL DETERMINADOS
44
54,32
26
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
%
7,69
23,08
3,85
34,62
26,92
3,85
NMI
1
2
1
3
1
1
%
11,11
22,22
11,11
33,33
11,11
11,11
PESO
228,1
%
16,10
275,1
849
64,9
19,41
59,91
4,58
1417,1
92,94
12
8
20
48,2
44,79
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
11
6
17
59,4
55,20
TOTAL INDETERMINADOS
37
107,6
7,05
TOTAL
81
9
45,68
26
9
1524,7
Cuadro 203. Ibérico Pleno, 2. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
1,13
0
0
0
0
Oveja
0
0
0,5
1
1,5
Cabra
0
0
0,5
0
0
Total
1,13
0
1
1
1,5
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
1,36
0
1
0,5
0,12
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
5
0
0
0
1
Oveja
0
0
2
4
3
Cabra
0
0
1
0
0
Total
5
0
3
4
4
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
5
0
2
4
1
Cuadro 204. MUA y NR de los ovicaprinos.
OVEJA
Parte esquelética
Húmero D
Pelvis acetábulo
Tibia P
Metatarso D
Meses
10
42
36-42
18-28
NF
1
0
0
0
F
0
1
1
1
Cuadro 206. MUA y NR de cerdo.
%F
0
100
100
100
Cuadro 205. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.
Las partes anatómicas mejor representadas según el MUA
son los elementos de la cabeza, restos mandibulares y dientes
sueltos, seguidos por los huesos del miembro anterior. Aunque
hay que señalar que la muestra analizada es muy escasa
(cuadro 206).
Las edades de muerte de los dos individuos estimada a partir
del grado de desgaste molar es de un individuo sacrificado entre
los 0-7 meses y de otro entre los 7-11 meses.
280
Sin embargo la fusión ósea nos indica también la presencia de
otro individuo mayor de 36 meses, a quien pertenecerían la escápula distal y la ulna proximal fusionadas.
Los huesos de esta especie no son numerosos y están bastante
fragmentados por lo que no hemos podido estimar la alzada de
estos animales.
Por lo que respecta a las modificaciones identificadas han
sido producidas durante el proceso carnicero y están presentes en
una escápula. Se trata de un corte profundo en mitad del cuerpo
de la escápula, producido al trocear la paletilla.
También hay huesos modificados por la acción de los cánidos, sus mordeduras y arrastres han afectado a la epífisis distal
de una escápula y a las diáfisis de dos tibias.
El bovino (Bos taurus)
Para esta especie hemos determinado 11 restos, que pertenecen a un individuo y que suponen un peso del 60% del total de
la muestra determinada taxonómicamente.
[page-n-294]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 281
Las partes anatómicas mejor conservadas para esta especie
según el MUA son los elementos del miembro anterior
(cuadro 207).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
0,08
1
1,5
0,5
1,12
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
1
2
4
1
3
Cuadro 207. MUA y NR de bovino.
La edad de muerte del único animal identificado se estima
en adulta, ya que los huesos presentaban las epífisis fusionadas.
En cuanto a las modificaciones observadas en sus huesos, hay
que señalar la presencia de dos metapodios fracturados en mitad
de la diáfisis, como consecuencia de proceso carnicero. Mientras
que las mordeduras producidas por los cánidos se han dejado
notar sobre un metacarpo, un metatarso y un axis.
El caballo (Equus caballus)
Esta especie está presente con tan sólo un resto, que pertenece
a un único individuo. Se trata de un astrágalo izquierdo.
5.12.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
La valoración final de los conjuntos analizados está condicionada por la escasez de restos, sobre todo en el conjunto del
Ibérico Pleno en el que se han identificado menos de 100 restos
óseos. Esta escasez se debe al tipo de intervención arqueológica,
ya que el material procede de unas zanjas realizadas para la conducción del agua en el municipio, zanjas de escasa profundidad y
anchura.
Sin embargo el conjunto del Hierro Antiguo con casi 200
restos determinados taxonómicamente, deja una ventana abierta a
la interpretación.
En la gráfica 59 queda de manifiesto la importancia del bovino tanto en número de restos, en elementos y sobre todo en
peso sobre el resto de especies. El grupo de los ovicaprinos ocuparía el segundo lugar en el conjunto analizado, aunque destacándose del resto de especies por ser el taxon con más individuos. A este grupo sigue el cerdo, que no supera el 20%, por lo
que se trata de una especie con poca relevancia, aunque está presente. Finalmente el caballo, es el animal menos numeroso (gráfica 59).
El predominio del bovino es patente a través de cualquiera de
las variables utilizadas. Se observa la misma tendencia en el NR,
NMI y PESO y debe ser consecuencia del medio físico en el que
se localiza el yacimiento: tierras bajas, marjales y costa, un paisaje óptimo para mantener una cabaña bovina de cierta entidad.
El resto de las especies son muy adaptables, pudiendo convivir en
este paisaje.
Por las edades de sacrificio del bovino, entre las que predominan los adultos, deducimos que esta especie fue utilizada
por su fuerza y por un aprovechamiento lácteo. Las marcas
identificadas permiten hablar de un consumo. Sólo contamos
con cuatro individuos, tres adultos y un juvenil de uno a dos
años.
Sorprende este predominio de adultos siendo ésta la especie
mejor representada, ya que cabría esperar que estuvieran presentes en la muestra otros grupos de edades. Podemos explicar
esta abundancia desde dos hipótesis. O bien es consecuencia de
una recogida parcial del material que ha despreciado los restos
óseos de especies de menor tamaño con huesos pequeños, como
los de ovicaprinos, y por lo tanto se trataría de un predominio
falso, o bien este predominio de bovinos adultos, indicador del
100
90
80
70
60
muertos
50
supervivientes
40
30
20
10
0
0-1
1-2
2-3
3-4
4-6
6-8
8-10
Gráfica 59. Importancia de las especies según NR, NME, NMI y Peso.
281
[page-n-295]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 282
mantenimiento de una cabaña de adultos, podría estar indicando una especialización en la producción de terneros que no
serían consumidos en el asentamiento (sólo tenemos un individuo).
Respecto a su consumo observamos como las frecuencias de
sus partes anatómicas están equilibradas, con la excepción del
cuerpo, cuya escasez puede tener relación con la destrucción por
perros. Deducimos por lo tanto un consumo de toda las partes de
los animales sacrificados en el asentamiento.
Del resto de las especies poco se puede afirmar dada su escasez. Los ovicaprinos, ovejas fundamentalmente, se consumen
en un amplio abanico de edades, indicando una escasa especialización.
Sorprende así mismo la ausencia de restos de especies
silvestres, tan frecuentes en asentamientos próximos de la
Edad del Bronce como Muntanya Assolada (Martí Oliver,
1983). Esta ausencia puede estar relacionada con las características del territorio de explotación o en una falta de
motivación por esta actividad como se observa en algunos
asentamientos de orientación predominantemente ganadera
(Uerpman, 1978).
Respecto a la primera hipótesis ya hemos visto que en el territorio de dos horas se incluyen zonas de marjal y hacia el oeste
y sur pequeñas elevaciones. Estos ecotonos, contacto de zonas encharcadas y tierra firme de escasa altitud, constituyen zonas de
alta productividad animal y no dudamos que en el periodo de vida
del poblado abundó la fauna silvestre en su entorno, especialmente los ciervos y los caballos silvestres. Tal vez, los restos de
caballo identificado pertenezcan a formas silvestres, con lo cual
sí tendríamos evidencia de la práctica de la caza. No obstante sorprende la ausencia de restos de ciervo tan abundantes en otros yacimientos contemporáneos.
El conjunto del Ibérico Pleno es poco significativo, ya que
sólo contamos con 44 restos determinados taxonómicamente. No
obstante conviene señalar que se produce un cambio destacado en
la importancia de los restos de bovino cuyo NR desciende en un
25 % respecto al nivel anterior y un aumento de los restos de
cerdo. Los ovicaprinos se mantienen en porcentajes similares. Al
igual que en el nivel anterior, no se documenta la presencia de
animales silvestres.
Los cambios en la importancia del bovino deben relacionarse
con transformaciones en el modelo ganadero experimentado por
la población desde el Bronce Final-Hierro Antiguo hasta el
Ibérico Pleno, aspecto en el que incidiremos en otro apartado,
antes que por cambios ambientales o climáticos para los que no
contamos con evidencias.
…/…
ALBALAT RIBERA
OVICAPRINO NR
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Metatarso diáfisis
i
ALBALAT RIBERA
OVICAPRINO NR
Cuerna
Cráneo
Mand.+dient.
Mandíbula
Diente Sup.
Diente Inf.
i
2
2
1
F
dr
3
1
7
2
fg
1
1
NF
i
1
…/…
282
fg
3
NF
i
1
1
2
1
2
1
1
1
ALBALAT RIBERA
OVICAPRINO NR
Mand.+dient.
Diente Sup.
Diente Inf.
Húmero D
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
NME
6
9
3
1
1
1
MUA
3
0,75
0,16
0,5
0,5
0,5
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MAU
Peso
39
1
40
4
21
5,41
469,8
ALBALAT RIBERA
OVEJA NR
Mandíbula
V. indeterminadas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Metatarso diáfisis
i
F
dr
1
5
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
5
1
1
1
2
NF
fg
1
1
i
dr
1
1
1
2
2
1
1
2
2
5.12.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
ALBALAT DE LA RIBERA. HIERRO ANTIGUO
F
dr
23
2
25
2
8
4
[page-n-296]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
ALBALAT RIBERA
OVEJA NR
Escápula D
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
ALBALAT RIBERA
CABRA NR
Cuerna
Página 283
CABALLO
NME
2
1
1
1
2
1
MUA
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
NR
NMI
NME
MUA
Peso
ALBALAT RIBERA
CABALLO NR
Mandíbula y dientes
Diente Sup.
Diente Inf.
Canino
Escápula D
i
dr
1
1
1
1
0,5
ALBALAT RIBERA
CERDO NR
Maxilar y dientes
Maxilar
Mandíbula y dientes
Diente Sup.
Diente Inf.
Canino
Escápula D
Húmero D
Ulna P
Fémur diáfisis
Falange 3 C
MUA
0,5
0,16
0,16
0,25
0,5
i
F
dr
1
1
Cuerna
F
dr
i
2
Cráneo
fg
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
1
3
2
1
3
1
Escápula D
Radio P
2
Radio diáfisis
1
1
Carpal Intermedio
1
2
Metacarpo P
1
Metacarpo diáfisis
i
2
1
1
1
2
2
1
1
i
1
1
2
1
1
1
Carpal Ulnar
2
Pelvis acetábulo
ALBALAT RIBERA
CABALLO NR
Mandíbula y dientes
Diente Sup.
Diente Inf.
Canino
Escápula D
1
3
Carpal 4/5
15
1
11
3,66
151,7
3
Fémur diáfisis
F
dr
1
0,5
0,05
0,05
0,5
1
0,5
0,06
F
dr
Tibia P
Tibia D
1
2
1
Astrágalo
Calcáneo
1
2
1
2
Metatarso diáfisis
Metatarso D
1
3
Tibia diáfisis
5
1
Patela
NF
dr
3
1
Carpal 2/3
ALBALAT RIBERA
CERDO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Sup.
Diente Inf.
Canino
Húmero D
Ulna P
Falange 3 C
2
4
Húmero D
2
1
4
1
Húmero diáfisis
1
6
5
Costillas
1
1
1
4
1
Axis
1
1
dr
1
1
Diente Inf.
1
i
15
Diente Sup.
1
NF
fg
1
Mandíbula
CERDO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME
1
3
3
1
1
ALBALAT RIBERA
BOVINO NR
F
CABRA
NR
NMI
NME
MUA
9
2
9
1,57
87,3
1
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3 C
1
3
1
1
2
2
1
283
[page-n-297]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
BOVINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
ALBALAT RIBERA
BOVINO NR
Cuerna
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Sup.
Diente Inf.
Axis
Escápula D
Húmero D
Radio P
Carpales
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso D
Patela
Falange 1C
Falange 2C
Falange 3 C
Página 284
ALBALAT RIBERA
OVEJA NR
Húmero D
Radio diáfisis
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Tibia diáfisis
Metatarso D
105
3
107
4
56
17,05
1251,2
NME
2
1
2
7
7
1
3
1
3
6
1
4
1
2
2
3
1
1
2
5
1
MUA
1
0,5
1
0,58
0,38
1
1,5
0,5
1,5
0,6
0,5
2
0,5
1
1
1,5
0,5
0,5
0,25
0,62
0,12
i
1
1
1
F
dr
1
NME
2
1
1
284
NME
1
2
1
1
1
F
dr
1
MUA
0,5
1
0,5
0,5
0,5
CABRA
ALBALAT RIBERA
CERDO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y d.
Diente inferior
Canino
Escápula D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
fg
…/…
MUA
1
0,08
0,05
9
2
6
3
NR
NMI
NME
MUA
OVICAPRINO
ALBALAT RIBERA
OVICAPRINO NR
Mandíbula y dientes
Diente Sup.
Diente Inf.
2
1
ALBALAT RIBERA
CABRA NR
Escápula D
1
6
1
2
1,13
228,1
NF
dr
1
1
2
1
1
ALBALAT RIBERA
OVEJA NR
Húmero D
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Tibia P
Metatarso D
1
NR
NMI
NME
MUA
Peso
fg
OVEJA
NR
NMI
NME
MUA
ALBALAT DE LA RIBERA . IBÉRICO PLENO 2
ALBALAT RIBERA
OVICAPRINO NR
Mandíbula y d.
Mandíbula
Diente Sup.
Diente Inf.
Metacarpo diáfisis
F
dr
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
1
0,5
i
1
F
dr
fg
1
1
1
1
2
1
1
1
2
12
4
16
2
9
2,98
275,1
[page-n-298]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
ALBALAT RIBERA
CERDO NR
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente inferior
Canino
Escápula D
Ulna P
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Página 285
5.12.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
NME
1
1
2
1
1
1
1
1
MUA
0,5
0,5
0,11
0,25
0,5
0,5
0,12
0,5
i
F
dr
OVICAPRINO
Mandíbula
HA,DR
HA,IZ
IB.PLENO,IZ
IB,PLENO,IZ
ALBALAT RIBERA
BOVINO NR
Diente superior
Axis
Húmero D
Radio P
Ulna P
Pelvis acetábulo
Falange 1 C
47,2
9
22
23
23,3
23,3
15a
15b 15c
19,6 12,3
22 14,4
21,4 15
OVEJA
Ulna
ALBALAT RIBERA
BOVINO NR
Diente superior
Axis
Vértebra ind.
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
8
HA,IZ
APC EPA
18 24,7
Tibia
IB.PLENO,dr
Ap
41,3
Metacarpo
HA,IZ
IB.PLENO,dr
Ap
22
17,4
Metatarso
IB.PLENO,dr
Ad
21
fg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CABRA
1
Escápula
IB.PLENO,dr
NME
1
1
1
1
1
1
1
MUA
0,08
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,12
LmC
16,5
CERDO
Mandíbula
HA,IZ
HA,IZ
8
65,5
9a
37,3
BOVINO
HA,DR
Tibia
Ad
50,5
11
1
7
3,2
849
Metacarpo
HA,DR
Ap
59,5
Falange 1
HA,DR
Ap
28
Ad
26,5
LM
53,4
F
i
1
Falange 2
HA,DR
Ap
24,9
Ad
21,5
LM
35,4
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
ALBALAT RIBERA
CABALLO NR
Astrágalo
CABALLO
CABALLO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
1
1
0,5
64,9
Mandíbula
HA,IZ
22c
37,7
P4 superior
HA,DR
L
23,7
A
27,4
Alt
54,8
5
10,7
12
11,5
13
10,6
M1 superior
HA,DR
L
23,5
A
24,5
Alt
60
5
11,8
12
11
13
10
285
[page-n-299]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 286
5.13. LA FONTETA
5.13.1. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Localización: Guardamar del Segura, Alicante.
Cronología: VIII-VI a.n.e.
Bibliografía: González Prats, 1986-1989, 1990, 1998, 1999;
González Prats y Ruiz, 1997; González Prats et alii, 1999; Azuar,
1989.
Historia: Desde los años 70 Schubart y Arteaga anunciaron la
existencia de un enclave fenicio, en la desembocadura del Segura.
En los años 80 las excavaciones realizadas por Rafael Azuar en la
Rábita Califal, en la desembocadura de este río, sacaron a la luz
dos tramos de una muralla fenicia. Se demostraba de esta manera
que el buscado asentamiento fenicio se localizaba bajo las ruinas
de la Rábita islámica.
El año 1996 se iniciaron dos proyectos de investigación arqueológica en el yacimiento bajo la dirección de Rafael Azuar y
Pierre Rouillard al frente de un equipo franco español y por
Alfredo González Prats de la Universidad de Alicante.
Ambos equipos han venido excavando en dos sectores del
mismo yacimiento, con diferentes interpretaciones.
Para Rafael Azuar y Pierre Rouillar los niveles protohistóricos de la Rábita de Guardamar son más modernos y conservan
un asentamiento indígena orientalizante.
Alfredo González, quien denomina al yacimiento La Fonteta,
interpreta el asentamiento como un enclave colonial fenicio, fundamental para entender el proceso de aculturación de las sociedades indígenas (fig. 34).
Fig. 34. Estructuras del yacimiento de la Fonteta (Gónzalez Prats,
1998).
Hemos estudiado la fauna recuperada en las excavaciones realizadas por ambos equipos. Pese a ello, sólo presentaremos en
esta ocasión los resultados del análisis de la fauna procedente de
La Fonteta, yacimiento del que hemos obtenido una secuencia
cronológica desde el siglo VII hasta el III a.n.e. con un número de
restos considerable.
286
Paisaje: El yacimiento se localiza en una pequeña elevación
de 25 m.s.n.m, en la margen derecha del río Segura a 1,5 km al
Sur de su actual desembocadura. Su entorno inmediato es un extenso cordón dunar, de una anchura aproximada de 1 km. Desde
el yacimiento al mar media una distancia de 500 metros.
Las coordenadas cartográficas U.T.M son 7061 / 42195, del
mapa 914-II (56-71), escala 1:25.000. Centro Nacional de
Información Geográfica (CNIG).
El yacimiento se ubica en el piso bioclimático termomediterráneo, y el clima actual cuenta con una media anual de 17º-18º
grados.
La vegetación actual está compuesta en su estrato arbóreo por
abundantes pinos carrascos y cerca del río por árboles de ribera
como sauces y tarais. El pinar existente, es consecuencia de las
repoblaciones realizadas a finales del siglo XIX para proteger al
pueblo de Guardamar del avance de las dunas (Llobregat, en
Azuar, 1989). En el estrato arbustivo encontramos especies de
matorral entre las que predomina el lentisco y especies como la
salicornia.
El índice de abruptuosidad es de 2.
Territorio de 2 horas: Su entorno presenta escasa altitud,
como era de esperar en un enclave costero. Hacia el Oeste se extiende la fértil llanura del Segura, más amplia en su margen izquierda que en la derecha donde queda constreñida por pequeñas
elevaciones. Hacia el Sur y Suroeste se extiende el cordón dunar
y unas pequeñas elevaciones como el monte del Castillo de
Guardamar a 64 metros, el monte de las Rabosas a 82 m, el
monte del Estaño a 57 m y más al sur el Moncayo (105 m) que
dan paso a un extenso llano situado al Norte de las Salinas de la
Mata. En esta dirección encontramos topónimos como las
Cañadas, la Cañada del Padre Ginés, la Cañada Vives y la
Cañada del León (fig. 35). Hacia el Norte desemboca del río
Segura, con su cauce canalizado. La línea de costa continua con
un extenso cordón dunar y en el interior encontramos la Sierra
del Molar de apenas 100 metros de altitud pero suficientes para
separar las cuencas del Segura y el Vinalopó, que en este punto
forma extensas marjales. En dirección Este, se encuentra el mar,
abastecedor de importantes recursos marinos: pescados, mariscos y sal.
Características del hábitat: La Fonteta, es un asentamiento
fenicio con una extensión aproximada de 10 ha. Su creación ha
sido puesta en relación con el abastecimiento de materias primas,
como los metales y la sal, y por su fácil comunicación a través del
río Segura con el poblamiento indígena del interior, y con la Alta
Andalucía (González Prats 1986-89).
En el yacimiento se han distinguido dos momentos, un primer
momento arcaico (Fases I, II y III) y un segundo momento más
reciente (fases IV, V, VI, VII y VIII), cuando el hábitat está protegido por un sistema defensivo. En el momento arcaico, se ha
documentado una arquitectura de material perecedero, que evoluciona hacia construcciones realizadas con muros de tapial y finalmente hacia la construcción de zócalos de piedra. La fase III se
caracteriza por una importante actividad metalúrgica (hierro y
cobre).
En el momento reciente, también se ha comprobado la importancia de la actividad metalúrgica, ya que en la fase VII se documentó un horno y un nódulo de litargirio. En la arquitectura de
esta fase reciente se describió una vivienda pluricelular con cinco
estancias. Los muros son de zócalo de piedras y los lienzos de las
paredes de adobes. En la Fase VI la mayor parte del recinto es un
[page-n-300]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 287
Fig. 35. Territorio de 2 horas de la Fonteta.
vertedero, sobre el que se asienta la fase VII (González Prats,
1990; González Prats y Ruiz, 1997).
taban cementados con la arena que cubre el yacimiento, presente
hasta en las trabéculas de las epífisis, y otros habían perdido materia ósea como consecuencia del Ph ácido del suelo.
5.13.2. ESTUDIO FAUNÍSTICO
Características del material: El material que presentemos procede de la fase III y de las fases VI y VII. Es decir del momento
arcaico de Fonteta (fase III), correspondiente a la primera mitad
del siglo VII a.n.e. y del momento reciente de Fonteta (fases VI y
VII), datadas en el siglo VI a.n.e.
El material de la Fase III, se recuperó en los cortes 5, 7, 8 y
14. El de la Fase VI, en los cortes 5, 8 y 26, y el de la Fase VII en
los cortes 5, 7 y 8 (fig. 36).
A diferencia de otros yacimientos en los que hemos utilizado
el peso de los huesos para establecer la importancia de las especies, en esta ocasión hay que relativizar estos datos, debido a la
extraordinaria alteración de los huesos. Muchos restos óseos es-
LA MUESTRA ÓSEA DE FONTETA III
(670-625 A.N.E.)
Está formada por un total de 1.410 huesos y fragmentos
óseos, con un peso total de 3,950,5 gramos.
La identificación anatómica y taxonómica se ha realizado en un
31,42%, quedando un 68,58% como fragmentos de diáfisis y de
costillas de macro y meso mamíferos indeterminados (cuadro 208).
El estado de conservación de los restos es pésimo. El suelo
que cubre el yacimiento está formado por limos y arenas que en
nada favorecen la conservación de los restos óseos. Éstos presentan un aspecto muy endeble con la cortical de las diáfisis adelgazada y cubierta por amplias depresiones formadas por la corro-
287
[page-n-301]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 288
FONTETA F-III
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Perro
Ciervo
Corzo
Conejo
NR
187
35
23
38
91
2
1
25
2
39
%
42,21
7,90
5,19
8,58
20,54
0,45
0,23
5,64
0,45
8,80
NME
93
17
14
15
48
2
TOTAL DETERMINADOS
443
31,42
224
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
621
150
771
80,54
19,46
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
137
59
196
69,89
30,11
TOTAL INDETERMINADOS
967
68,58
TOTAL
1410
Total especies domésticas
Total especies silvestres
TOTAL DETERMINADOS
NR
377
66
443
%
85,11
14,89
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
771
196
967
79,74
20,26
TOTAL
1410
16
1
18
%
41,52
7,59
6,25
6,70
21,43
0,89
1
7,14
0,45
8,04
NMI
8
5
3
3
2
1
3,45
2
1
3
%
27,59
17,24
10,34
10,34
6,90
3,45
14
6,90
3,45
10,34
%
22,84
94,3
1418,8
278,4
0,49
284,9
95,8
15,2
3,31
49,73
9,76
2852,9
29
PESO
651,5
72,22
9,99
3.36
0,53
579,9
517,7
1097,6
224
NME
189
35
224
29
NMI
23
6
29
3950,5
%
79,31
20,69
29
PESO
2457
395,9
2.852,9
%
86,13
13,87
579,8
517,7
1097,5
224
%
84,38
15,62
27,78
52,83
47,17
3950,5
Cuadro 208. Fonteta III. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
Fig. 36. Planimetría de la Fonteta (Gónzalez Prats, 1999).
288
sión del hueso. Las epífisis no se suelen conservar y cuando aparecen están en un estado de extrema falta de consistencia.
Ésta es una de las causas por las que hay un mayor número de
restos no determinados específicamente.
Por esta razón, no vamos a aplicar el método del índice de
fragmentación según el peso, ya que este peso no es real, sino
consecuencia de la influencia de factores postdeposicionales. Sí
que vamos a utilizar el valor del Logaritmo entre el NR y NME,
que después nos servirá par cotejar esta muestra con las otras. El
valor obtenido es de 0,79.
Aparte de los factores edáficos que han alterado toda la
muestra, otros agentes han influido en la conservación de los
restos. En este sentido hemos observado la acción del fuego con
quemaduras presente en un 3% de los restos, los cánidos responsables de un porcentaje de 1% de huesos mordidos y los procesos
carniceros, de los que hemos identificado marcas en un 2%. La
escasa presencia de marcas de carnicería y de mordeduras de
perro es consecuencia de la fragilidad del tejido óseo dañado por
los agentes edáficos.
[page-n-302]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 289
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Este grupo de especies es el más numeroso en cuanto a restos
con un total de 245 huesos y fragmentos óseos determinados. Los
huesos corresponden a un número mínimo de 8 individuos, de los
que 5 son ovejas y 3 cabras.
La unidad anatómica mejor conservada es el cráneo, a través
de mandíbulas y dientes sueltos. A esta unidad sigue el miembro
anterior, mientras que miembro posterior y patas tienen una representación similar (cuadro 209).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
12,8
0
5
0,5
1,7
Oveja
1
0
1,5
2,5
2,7
Cabra
2
0
1
1,5
1,3
Total
15,8
0
7,5
4,5
5,7
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
90
1
43
42
11
Oveja
5
1
13
10
4
Cabra
4
2
3
5
10
Total
99
4
59
57
25
Cuadro 209. MUA y NR de los ovicaprinos.
Sorprende la ausencia de elementos del esqueleto axial, ya
que no se ha identificado ningún fragmento de vértebra, y sólo algunos fragmentos de costilla, que debido a su condición de fragmentos no podemos contabilizar con este método. Esta ausencia
de los elementos del cuerpo, antes que por otro motivo, debe ser
consecuencia de la propia morfología del hueso especialmente
sensible a los procesos de alteración. Las vértebras y costillas
tienen una estructura ósea muy débil al estar formadas sobre todo
por tejido esponjoso. De tal manera, que los factores edáficos han
podido destruir por completo estos restos.
El desgaste de las series molares, nos indican la presencia de
dos muertes infantiles, un animal de 1 a 2 meses y otro con 9-12
meses. Hay una muerte juvenil de 21-24 meses, tres adultas de 4
a 6 años y tres adultas/viejas, una de 6-8 años y dos de 8-10 años
(cuadro 210).
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
D
1
1
1
1
1
2
I
1
3
1
Edad
1-2 MS
9-12 MS
21-24 MS
4-6 AÑOS
6-8 AÑOS
8-10 AÑOS
Cuadro 210. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
El grado de fusión de los huesos determinados para estas especies nos indica la presencia de animales infantiles, juveniles,
subadultos y adultos (cuadro 211).
No se conserva ningún resto completo por lo que no
hemos podido calcular la altura a la cruz para ovejas y cabras,
aunque sí comparar las dimensiones con restos de las otras
fases.
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Ulna P
Tibia D
Falange 2 P
Meses
6, 8
36-42
10
10
30
18-24
13-16
NF
1
1
2
0
0
0
1
F
1
0
0
3
1
1
0
%F
50
0
0
100
100
100
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Radio P
Ulna P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Meses
6, 8
10
30
18-24
30-36
20-28
NF
1
0
1
0
0
0
F
2
2
1
5
1
1
%F
66,6
100
50
100
100
100
Cuadro 211. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar (NF) y % fusionados.
En cuanto a las marcas, hay que señalar la presencia de
huesos quemados, huesos mordidos y huesos con marcas de carnicería.
Hemos identificado 12 huesos mordidos por perros. Se trata
de diáfisis de huesos largos totalmente alteradas.
También hemos determinado 7 restos quemados con coloración, negra, marrón y gris. Por lo que respecta a las marcas
de carnicería, éstas están presentes en 15 restos. Se trata de
restos con fracturas e incisiones. Las fracturas se localizan en
la zona basal de las cuernas, debajo de la epífisis proximal de
radios, húmeros y tibias, en la mitad de las diáfisis de húmeros, radios, fémures, tibias y metacarpos y sobre las epífisis distales de húmeros y tibias. Estas fracturas están relacionadas con el troceado de las diferentes unidades anatómicas.
Las incisiones están localizadas en la superficie lateral de una
tibia, y en la superficie medial de un radio. Este tipo de marcas se
producen durante el descarnado de las diferentes unidades anatómicas.
También hay que señalar la presencia de un hueso trabajado;
se trata de un astrágalo pulido en sus cuatro facetas.
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
1,41
0
1
0,5
2,18
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
11
0
12
9
5
Cuadro 212. MUA y NR de cerdo.
289
[page-n-303]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 290
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo está presente con 38 restos que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor en esta
especie son, las patas y la cabeza. Del cuerpo no se ha identificado ningún fragmento de vértebra, ni de costilla (cuadro 212).
El desgaste molar, nos indica la presencia de un individuo infantil con una edad de muerte de 7-11 meses. Con el análisis de
la fusión de los huesos, observamos la presencia de dos animales
infantiles, menores de 12 meses.
Para esta especie, sólo hemos determinado tres huesos mensurables: un astrágalo y dos falanges. Con estas medidas no
hemos podido calcular la alzada de estos animales.
En cuanto a las marcas identificadas en los huesos, hay una
escápula y un húmero con las superficies articulares mordidas por
perros. No hemos determinado ningún otro tipo de marca sobre
los huesos de esta especie.
El bovino (Bos taurus)
Hemos identificado 91 huesos y fragmentos óseos de esta especie, que corresponden a un número mínimo de 2 individuos. El
bovino es la segunda especie más importante, entre las domésticas.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor son las
patas, con los metapodios, tarsales y falanges (cuadro 213).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
1,6
0
2
1,5
3,8
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
36
14
12
14
15
Cuadro 213. MUA y NR de bovino.
De la unidad axial sí que hemos determinado 12 fragmentos
de costilla y dos fragmentos de vértebras indeterminadas, que por
ser fragmentos no se contabilizan en este cuadro.
La edad de los animales presentes en la muestra la hemos calculado a partir del grado de fusión de los huesos y a excepción de
una muerte de un animal menor de 3 años, el resto de huesos pertenece a animales sacrificados con más de 4 años (subadultos y
adultos) (cuadro 214).
De los 48 elementos determinados para esta especie, sólo
hemos obtenido medidas de 12 de ellos, que no nos han permitido
calcular la alzada de estos animales.
En cuanto a las modificaciones observadas en los huesos,
hemos distinguido mordeduras de cánidos en la superficie proximal de una ulna y marcas de carnicería en 6 huesos. Las marcas
son incisiones realizadas durante el proceso de desarticulación
sobre el ramus ascendente de una mandíbula y de fracturas localizadas, unas en la mitad de las diáfisis de una tibia y de un húmero; y otras debajo de la epífisis proximal de un radio y dos metatarsos.
290
BOVINO
Parte esquelética
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia P
Metatarso D
Meses
12, - 18
12, -18
42-48
42-48
24-46
54
42-48
42-48
24-36
NF
0
0
0
0
0
0
0
1
1
F
1
3
2
1
1
1
1
0
0
%F
100
100
100
100
100
100
100
0
0
Cuadro 214. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
El caballo (Equus caballus)
Para esta especie hemos identificado dos restos, que pertenecerían a un único individuo. Los restos son un premolar cuarto superior y un fragmento distal de húmero izquierdo.
La edad de la muerte del caballo, calculada con el premolar,
es de entre 11 y 12 años, es decir que se trataba de un individuo
adulto.
La presencia de una fractura intencionada sobre la diáfisis
distal del húmero, evidencia que el caballo fue consumido.
El perro (Canis familiaris)
De perro sólo hemos identificado un fragmento de metapodio,
en el que no hemos observado marcas de carnicería.
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
El ciervo está presente con 25 restos, que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos. Esta especie es la más importante
entre las silvestres, en cuanto aporte cárnico.
La conservación de las diferentes partes del esqueleto indica
que hay más elementos de las patas y del miembro anterior. Del
esqueleto axial, no se ha determinado ningún fragmento de vértebra, ni de costilla, sin embargo del miembro anterior si que
hemos identificado una diáfisis de tibia y una de fémur (cuadro
215).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ciervo
0,3
0
2
0
2,7
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ciervo
11
0
5
3
6
Cuadro 215. MUA y NR de ciervo.
La presencia de huesos con las epífisis fusionadas nos permite hablar de una edad de muerte adulta para estos dos individuos diferenciados.
[page-n-304]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 291
A partir de la longitud máxima de un metacarpo, hemos calculado la altura a la cruz de uno de los dos individuos. La alzada
obtenida es de 120,5 cm.
En los huesos de esta especie hemos determinado la presencia
de mordeduras de cánido sobre la superficie proximal de un húmero y marcas de carnicería en cinco restos. Las marcas de carnicería son consecuencia de las fracturas producidas durante el
proceso de troceado de las diferentes unidades anatómicas. Así
hay una diáfisis de metatarso con varios golpes de fractura, y fracturas debajo de la epífisis proximal de un húmero y de un fémur
y sobre la epífisis distal de un húmero y de un radio.
El corzo (Capreolus capreolus)
Hemos determinado dos restos: una escápula distal derecha y
una diáfisis de fémur.
En los restos no hemos observado marcas de carnicería, ni
mordeduras de perro.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
Está presente con 39 restos que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Las partes del esqueleto mejor conservadas para esta especie,
son los elementos del miembro anterior. La presencia de diáfisis
de húmeros, radios, fémures y tibias, indica un consumo de esta
especie (cuadro 216).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
0,5
0
4
2,5
2
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
2
2
16
15
4
Cuadro 216. MUA y NR de conejo.
Todos los huesos identificados presentaban las epífisis fusionadas, por lo que atribuimos una edad de muerte adulta para los
tres individuos diferenciados.
Otras especies. Reptiles
En la muestra analizada hemos identificado una mandíbula de
un lagarto (Lacerta sp.)
LA MUESTRA ÓSEA DE FONTETA VI
(600-560 A.N.E.)
Está formada por un total de 1.716 huesos y fragmentos
óseos, que suponen un peso de 8.220,6 gramos.
La identificación anatómica y taxonómica ha sido posible en
un 33,33%, quedando un 66,67% como fragmentos de hueso y de
costilla indeterminados de meso y macro mamíferos (cuadro 217).
La muestra de Fonteta VI, al igual que la anterior, estaba muy
afectada por las condiciones edáficas, que han alterado bastante la
superficie ósea de los huesos, dificultando la identificación de
marcas y en muchos casos la identificación anatómica del resto
óseo.
La fragmentación según el logaritmo del NR entre el NME
nos da un valor de 0,75.
Las marcas que hemos observado en los restos de esta
muestra son mordeduras por cánidos, que no superan el 1% en el
total del conjunto analizado, las alteraciones producidas por el
fuego, con un 4,95 % del total y las marcas de carnicería con un
1,98%.
Como ya hemos mencionado las modificaciones que ha sufrido la muestra han dificultado la identificación de marcas como
las mordeduras y los cortes producidos durante el proceso carnicero.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Este grupo de especies es el más numeroso en cuanto a número de restos, con un total de 296 huesos y fragmentos óseos determinados. Los huesos corresponden a un número mínimo de 16
individuos. Contando con la presencia de 5 ovejas y 2 cabras.
Las unidades anatómicas mejor conservadas son los restos
craneales, con mandíbulas y dientes sueltos. A esta unidad sigue
el miembro anterior, las patas y finalmente el miembro posterior.
Para el esqueleto axial no hay representación en el recuento de
unidades anatómicas, aunque si que hemos identificado 11 fragmentos de vértebras indeterminadas y de 20 costillas, pero por
tratarse de fragmentos no aparecen en el cuadro (cuadro 218).
Conocemos las edades de los 15 individuos identificados, que
ha sido establecida según el desgaste molar. Hay dos muertes infantiles una con 2-4 meses y otra con 9-12 meses. El grupo más
numeroso es el de los animales sacrificados a una edad juvenil
entre los 21-24 meses con siete individuos. Hay además tres animales con una edad de muerte adulta (4-6 años) y tres adulta-vieja
(6-8 años) (cuadro 219).
En el grupo de animales sacrificados a edades infantiles y juveniles está atestiguada la presencia de una cabra, tal y como se
deduce de la identificación de restos óseos sin epifisar. También
se advierte una mayor presencia de animales con las epífisis soldada (cuadro 220).
Los huesos mensurables para este grupo de especies no son
muy numerosos. Para calcular la altura a la cruz de las ovejas
hemos utilizado la longitud máxima de un radio y hemos obtenido
una alzada de 58,16 cm.
Hay 20 huesos de estas especies que presentan alteraciones
producidas por el fuego. Se trata de huesos con una coloración
negra y marrón principalmente.
También hemos identificado mordeduras y arrastres de perro
en 13 huesos, sobre todo en diáfisis de huesos largos, en mandíbulas y en epífisis distales.
Las marcas de carnicería están presentes en 12 huesos y corresponden a diferentes fases del procesado carnicero. Hay
cuernas con cortes localizados en la superficie basal, producidos
al separar el estuche córneo y mandíbulas con cortes en el diastema. Abundan las incisiones producidas durante la desarticulación, localizadas sobre la tróclea distal de los húmeros, y sobre
todo los cortes producidos durante al troceado de las distintas unidades anatómicas. A este grupo pertenecen las fracturas localizadas debajo de la epífisis proximal del radio, en mitad de las diáfisis de radios, pelvis, fémures y tibias. Finalmente hay marcas
291
[page-n-305]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 292
FONTETA F-VI
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Liebre
Conejo
NR
221
59
16
44
125
3
37
2
65
%
38,64
10,31
2,80
7,69
21,85
0,52
6,47
0,35
11,36
NME
103
36
9
21
78
3
21
1
28
TOTAL DETERMINADOS
572
33,33
300
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
637
260
897
71,01
28,99
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
154
93
247
13,46
86,54
TOTAL INDETERMINADOS
1144
66,67
TOTAL
1716
Total especies domésticas
Total especies silvestres
NR
468
104
TOTAL DETERMINADOS
897
247
1144
TOTAL
1716
NMI
16
5
2
3
3
1
2
1
3
%
44,44
13,89
5,56
8,33
8,33
2,78
5,56
2,78
8,33
%
28,89
218,7
4247
240,8
1088
1,6
49,5
2,66
51,66
2,93
13,24
0,02
0,60
8220,6
36
PESO
2375
68,97
2528,6
1170,5
3699,1
300
%
81,82
18,18
572
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
%
34,33
12
2
7
26
1
7
0,33
9,33
NME
250
50
36
%
83,33
16,67
300
11919,7
NMI
30
6
%
83,33
16,67
36
PESO
708,1
1139,1
%
86,14
13,86
8220,6
78,40
21,60
2528,6
1170,5
3699,1
300
31,03
35
68,35
31,65
11919,7
Cuadro 217. Fonteta VI. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
producidas durante el descarnado como las finas incisiones localizadas en las diáfisis mediales de una tibia y un radio.
El cerdo (Sus domesticus)
El cerdo está presente con 44 restos que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
Las unidades anatómicas que se han conservado mejor en esta
especie son el miembro anterior, seguido por el cráneo y las patas.
Del cuerpo no se ha identificado ningún fragmento de vértebra, ni
de costilla (cuadro 221).
La edad de muerte según el desgaste molar es de dos infantiles entre los 7 y 11 meses de edad.
Pero si nos fijamos en la fusión de los huesos aparte de los
dos animales infantiles, en la muestra también hay huesos de al
menos un animal adulto, mayor de 36 meses (cuadro 222).
Para esta especie, debido a la fragmentación de los restos no
hemos podido calcular la alzada del único animal adulto presente
en la muestra.
292
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
10,36
0
1
2,5
3
Oveja
0,5
0
8,5
2
4,7
Cabra
1,5
0
0
2
0,62
Total
18,36
0
9,5
6,5
8,32
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
106
31
35
39
9
Oveja
2
1
7
9
16
Cabra
3
0
5
6
1
Total
111
32
47
54
26
Cuadro 218. MUA y NR de los ovicaprinos.
No hemos observado marcas en ninguno de los huesos identificados.
[page-n-306]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
Página 293
D
I
1
1
4
1
1
1
7
3
3
Edad
2-4 MS
9-12 MS
21-24 MS
4-6 AÑOS
6-8 AÑOS
Cuadro 219. Desgaste molar ovicaprinos.
(D. derecha / I. izquierda).
OVICAPRINO
Parte esquelética
EHúmero D
Radio P
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Falange 1 P
Falange 2 P
Meses
10
10
42
30-36
13-16
13-16
NF
0
0
0
1
1
1
F
1
1
5
0
0
0
%F
100
100
100
0
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Fémur P
Tibia D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1 P
Meses
6, 8
10
10
36
30
30-36
18-24
30-36
20-28
13-16
NF
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
F
3
2
7
1
2
3
1
2
2
0
%F
100
100
100
100
66,6
100
100
100
66,6
0
OVEJA
Parte esquelética
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Meses
33-84
23-36
19-24
NF
1
0
1
F
0
1
2
%F
0
100
0
Cuadro 220. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar (NF) y % fusionados.
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
1,75
0
3,5
1
1,06
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
15
0
16
6
3
Cuadro 221. MUA y NR de cerdo.
El bovino (Bos taurus)
Hemos determinado 125 huesos y fragmentos óseos de esta
especie, que corresponden a un número mínimo de 3 individuos.
CERDO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Metacarpo D
Tibia P
Tibia D
Metatarso D
Meses
12
12
12
42
36-42
24
42
24
27
NF
0
1
1
1
0
4
1
1
1
F
1
0
2
0
1
0
0
0
0
%F
100
0
66,6
0
100
0
0
0
0
Cuadro 222. Cerdo. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
El bovino, es la segunda especie más importante entre las domésticas.
Hay un cierto equilibrio en la presencia de partes anatómicas,
con la excepción del cuerpo. Las unidades anatómicas que presentan un estado de conservación similar son las patas, el cráneo
y el miembro anterior, seguidos por el miembro posterior y el esqueleto axial (cuadro 223).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
5,2
1,7
5
3,5
5,6
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
46
11
19
16
33
Cuadro 223. MUA y NR de bovino.
Para esta especie hemos determinado la edad de muerte de
los tres individuos diferenciados a partir de la fusión ósea. Como
observamos en el cuadro hay huesos de un animal infantil con una
edad menor de los 10 meses, y el resto de huesos pertenecerían a
un animal subadulto y tal vez a otro adulto o también subadulto.
No lo podemos precisar, ya que en el grupo de animales adultos
entran desde los 24 a los 60 meses (cuadro 224).
A pesar de las medidas obtenidas, sólo podemos calcular la
alzada de un ejemplar a partir de la longitud máxima de un metatarso, que nos informa de una altura a la cruz de 109,82 cm.
Hay cinco huesos de bovino quemados, que han adquirido
color marrón y negro. Hemos identificado dos huesos con mordeduras sobre la superficie proximal y sobre la diáfisis de dos metatarsos.
Finalmente, hay 13 restos con marcas de carnicería. La
mayor parte de estas marcas fueron realizadas durante el troceado de las distintas partes anatómicas, como son las fracturas
en mitad de las diáfisis de metapodios, húmero, fémur, radio, escápula y mandíbula. Hay también huesos, que conservan incisiones poco profundas localizadas sobre las diáfisis, como algunos metapodios y tibias, que se produjeron durante el descarnado del hueso.
293
[page-n-307]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
BOVINO
Parte esquelética
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Metatarso D
Página 294
Meses
7,-10
42-48
12, - 18
12, -18
42-48
24-36
54
42
42-48
24-30
24-36
NF
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
F
1
1
2
3
2
1
2
1
1
2
1
%F
50
100
100
100
100
50
100
100
50
100
50
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
1,5
0
7,5
3,5
1
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
8
6
19
25
7
Cuadro 224. Bovino. Número de huesos fusionados (F), sin fusionar
(NF) y % fusionados.
Cuadro 226. MUA y NR de conejo.
El caballo (Equus caballus)
Para esta especie hemos identificado tres restos: un diente, un
radio proximal y una pelvis. Los huesos pertenecen a un único
animal.
El diente, es un premolar segundo superior, con un estado de
desgaste similar al de los animales con una edad entre 13 y 14
años. El radio identificado presentaba una fractura en la diáfisis,
realizada durante el troceado de las diferentes unidades anatómicas del animal. Pensamos, por lo tanto, que estos restos corresponden a un caballo adulto consumido.
Todos los huesos presentaban las epífisis soldadas, pertenecientes a un animal adulto, para el que también se ha determinado
un maxilar con dientes. Los únicos restos del ejemplar infantil
son los mandibulares.
Debido a la fragmentación de los huesos no hemos podido
calcular la altura a la cruz.
En cuanto a las marcas, sólo hemos identificado marcas de
carnicería. Los cortes que hemos observado son profundos y se
encuentran localizados en las diáfisis de un húmero, dos fémures
y sobre la epífisis distal de una tibia. Se trata de huesos fracturados durante el troceado de las diferentes unidades anatómicas
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
Hemos contabilizado 37 huesos y fragmentos óseos que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos.
En el conjunto de los silvestres su importancia numérica se
sitúa por detrás del conejo, pero en cuanto aporte cárnico, se trata
de la especie silvestre más importante.
Las unidades anatómicas mejor representadas son las patas,
seguidas por la cabeza. Los elementos del miembro anterior y el
posterior son escasos en la muestra (cuadro 225).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ciervo
2,36
0
1
1
4,12
NR
Ciervo
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ciervo
16
0
3
8
10
Cuadro 225. MUA y NR de ciervo.
Para el esqueleto axial no hemos identificado la presencia de
ningún fragmento de vértebra ni de costilla.
El estado de desgaste dental, nos indica la presencia de un
ejemplar infantil, con una edad de muerte estimada entre los 6-8
meses.
294
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis)
Hemos identificado un total de 65 huesos y fragmentos óseos,
de conejo que pertenecen a un número mínimo de tres individuos.
Mientras que de liebre sólo hay dos restos de un mismo individuo,
se trata de un fragmento de húmero y un radio proximal.
Del esqueleto del conejo, las unidades anatómicas mejor conservadas son el miembro anterior, seguido por el miembro posterior, mientras que la cabeza y patas tienen el mismo valor. Para el
esqueleto axial sí que se han determinado seis fragmentos de costilla (cuadro 226).
Todos los huesos presentaban las epífisis soldadas, por lo que
los individuos diferenciados son adultos.
Sólo hay una pelvis de conejo que presenta la superficie ósea
quemada de color marrón y negra. En dos huesos de conejo,
hemos identificado marcas de carnicería, se trata de finas incisiones localizadas sobre el cuello de una escápula y sobre la epífisis distal de un húmero.
LA MUESTRA ÓSEA DE FONTETA VII
(560-550 A.N.E.)
Está formada por un total de 793 huesos y fragmentos óseos,
que suponen un peso de 1.146,5 gramos.
La identificación anatómica y taxonómica ha sido posible en
un 32,66%, quedando un 67,34% como fragmentos de hueso y de
costilla indeterminados de meso y macro mamíferos (cuadro 227).
La muestra de Fonteta VII, al igual que las anteriores, estaba
muy afectada por el Ph del suelo donde se encontraba, factor que
ha condicionado la identificación anatómica y taxonómica de los
restos. La fragmentación según el logaritmo del NR entre el NME
nos da un valor de 0,80.
[page-n-308]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 295
FONTETA F-VII
Ovicaprino
Oveja
Cabra
Cerdo
Bovino
Caballo
Ciervo
Conejo
Zorro
Tejón
NR
117
35
9
30
34
1
22
9
1
1
%
45,17
13,51
3,47
11,58
13,13
0,39
8,49
3,47
0,39
0,39
NME
57
26
6
9
9
1
7
7
1
1
TOTAL DETERMINADOS
259
32,66
124
Meso indeterminados
Meso costillas
Total Meso indeterminados
390
55
445
87,64
12,36
Macro indeterminados
Macro costillas
Total Macro indeterminados
60
29
89
67,41
32,59
TOTAL INDETERMINADOS
534
67,34
TOTAL
793
Total especies domésticas
Total especies silvestres
NR
226
33
TOTAL DETERMINADOS
259
Total Meso Indeterminados
Total Macro Indeterminados
TOTAL INDETERMINADOS
445
89
534
TOTAL
793
%
45,97
20,97
4,84
7,26
7,26
0,81
5,65
5,65
0,81
0,81
NMI
7
3
2
3
1
1
1
2
1
1
%
31,82
13,64
9,09
13,64
4,55
4,55
4,55
9,09
4,55
4,55
%
30,51
90,7
402,3
52,4
228,4
3,4
9,1
10,4
7,91
35,09
4,57
19,92
0,30
0,79
0,91
1146,5
22
PESO
349,8
70
237,3
254
491,3
124
%
87,25
12,75
NME
108
16
22
%
87,10
12,90
124
1637,8
NMI
17
5
%
77,28
22,72
22
PESO
895,2
251,3
%
78,08
21,92
1146,5
83,34
16,66
237,3
254
491,3
124
30
22
48,31
51,69
1637,8
Cuadro 227. Fonteta VII. Importancia de las especies según el NR, NME, NMI y Peso (g).
Las modificaciones que hemos observado son escasas, suponen el 3,4% del total de la muestra analizada. Predominan las
causadas por los procesos carniceros, donde hay un mayor número
de fracturas y cortes profundos realizados durante el troceado del
esqueleto, que de marcas realizadas durante la desarticulación de
los huesos y descarnado. A todas éstas siguen las producidas por
la acción de los cánidos. También hay que señalar la presencia de
un asta de ciervo con evidencias de haber sido trabajada.
Las especies domésticas
Los ovicaprinos (Ovis aries, Capra hircus)
Para este grupo de especies, hemos identificado un total de
161 huesos y fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo de siete individuos, con una mayor presencia de ovejas que
de cabras.
Las unidades anatómicas mejor conservadas son las patas y la
cabeza, seguidas por el miembro posterior, el anterior y el cuerpo
(cuadro 228).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
8,5
0,2
1,5
1,5
3,36
Oveja
1,58
1
2
2,5
4,42
Cabra
0
0
0
0
3
Total
10,8
1,2
3,5
4
10,78
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
O/C
64
6
16
20
10
Oveja
6
1
9
5
14
Cabra
0
0
1
0
8
Total
70
7
26
25
32
Cuadro 228. MUA y NR de los ovicaprinos.
Las edades de muerte se han calculado a partir del desgaste
dental, que nos indica la presencia de tres individuos con una
295
[page-n-309]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 296
edad de muerte juvenil (21-24 meses), dos con una edad adulta
(4-6 años) y una adulto-viejo de más de 8 años (cuadro 229).
OVICAPRINO
Mandíbula
Mandíbula
Mandíbula
D
3
I
4
2
1
1
Edad
21-24 MS
4-6 AÑOS
8 AÑOS
Cuadro 229. Desgaste molar ovicaprinos. (D. derecha / I. izquierda).
Con el método de la fusión ósea ampliamos esta información.
Hay un animal neonato identificado por un metacarpo y animales
menores de 36 meses, es decir presencia de animales subadultos
y juveniles, así como animales mayores de 42 meses, adultos
(cuadro 230).
OVICAPRINO
Parte esquelética
Escápula D
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Calcáneo
Falange 1 P
Meses
6, 8
18-24
42
30-36
36-42
30-36
13-16
NF
0
1
0
1
1
1
1
F
2
0
1
0
0
0
0
%F
100
0
100
0
0
0
0
OVEJA
Parte esquelética
Húmero P
Radio P
Ulna P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Metatarso D
Meses
36-42
10-ene
30
18-24
42
36-42
20-28
NF
1
0
0
0
0
1
0
F
0
1
1
2
4
0
1
%F
0
100
100
100
100
0
100
Cuadro 230. Ovicaprinos. Número de huesos fusionados (F), sin
fusionar (NF) y % fusionados.Cuadro 209. MUA y NR de los
ovicaprinos.
Con las medidas obtenidas podemos calcular la altura a la
cruz de dos ovejas y una cabra.
Para las ovejas a partir de la longitud máxima de dos metacarpos hemos obtenido una alzada de 67,09 cm y de 64,74 cm. En
el caso de la cabra la altura a la cruz ha sido calculada con la longitud máxima de un metacarpo que nos presenta a un animal
de 63,57 cm.
Algunos huesos de estas especies presentaban las epífisis y
diáfisis mordidas por cánidos y ocho huesos tenían marcas de carnicería. Las marcas son incisiones finas realizadas durante la desarticulación de los huesos, como las observadas sobre la tróclea
del húmero, sobre la superficie medial de una ulna y las localizadas debajo de la epífisis proximal de los metapodios. Son
marcas localizadas en la zona de inserción de los ligamentos. Otro
tipo de marcas son las fracturas producidas durante el troceado de
los huesos y están localizadas sobre la epífisis distal y diáfisis de
una tibia y sobre el diastema de una mandíbula.
Las parte del esqueleto mejor conservada es el cráneo, aunque
en realidad son muy pocos los elementos identificados, ya que la
muestra está formada mayoritariamente por fragmentos de diáfisis (cuadro 231).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
2
0
1,5
0,5
0,5
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Cerdo
17
0
6
4
3
Cuadro 231. MUA y NR de cerdo.
Las edades de muerte de los tres individuos identificados se
han establecido a partir del desgaste dental, que nos indica la presencia de tres individuos infantiles, de entre 7 y 11 meses.
Al estar formada la muestra por animales infantiles no hay
ningún hueso mensurable.
En cuanto a las marcas de carnicería hemos identificado tres
huesos con marcas: una hemimandíbula con una fractura en la
sínfisis mandibular, un calcáneo con un corte en la superficie proximal y una tibia con incisiones en la diáfisis proximal.
El bovino (Bos taurus)
Para esta especie hemos identificado 34 huesos y fragmentos
óseos que pertenecen a un número mínimo de un individuo.
Aunque los restos no son muy abundantes, las partes del esqueleto que se han conservado mejor son las patas. Hay que señalar que del esqueleto axial se han identificado dos fragmentos
de vértebras indeterminadas y dos fragmentos de costillas, que
por su condición de fragmentos no se incluyen en el recuento de
unidades anatómicas (cuadro 232).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
0,71
0
0
0,5
1,24
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Bovino
10
4
5
7
8
Cuadro 232. MUA y NR de bovino.
El cerdo (Sus domesticus)
Para esta especie hemos identificado un total de 30 huesos y
fragmentos óseos, que pertenecen a un número mínimo de 3 individuos.
296
Todos los huesos identificados estaban fusionados por lo
que estimamos una edad adulta para el individuo diferenciado.
[page-n-310]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 297
En los huesos de bovino hemos observado mordeduras de cánido sobre un metacarpo y marcas de carnicería sobre cinco
restos. Las marcas son mayoritariamente fracturas producidas durante el troceado del esqueleto, presentes en un radio, en un húmero y un metacarpo. También hay un corte profundo sobre la superficie distal de un calcáneo.
El caballo (Equus caballus)
Sólo tenemos un resto de caballo, se trata de un molar primero superior. Por el desgaste de la corona hemos estimado la
presencia de un animal adulto con una edad de muerte de 5 o 6
años.
Las especies silvestres
El ciervo (Cervus elaphus)
Para esta especie hemos contabilizado 22 huesos y fragmentos óseos que pertenecen a un número mínimo de un individuo. Entre las especies silvestres, es la que presenta más restos.
Los huesos mejor conservados son los de las patas, seguidos
por los del miembro anterior y el posterior, y finalmente los elementos de la cabeza (cuadro 233).
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ciervo
0,05
0
0,5
0,5
0,86
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Ciervo
7
0
4
4
7
Cuadro 233. MUA y NR de ciervo.
Todos los huesos presentaban las epífisis fusionadas, por
lo que estimamos una edad adulta para el individuo identificado.
Hay un metatarso con la diáfisis mordida y cuatro huesos con
marcas de carnicería. Las marcas son fracturas realizadas durante
el troceado de las distintas unidades anatómicas, y están presentes
en las diáfisis de un metacarpo, en un radio, en un fémur y en una
tibia.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
En la muestra hay nueve restos de esta especie, que pertenecen a un número mínimo de 2 individuos.
Las unidades anatómicas que mejor se conservan son las
patas y por igual el miembro anterior y el posterior (cuadro 234).
En los huesos de esta especie no hemos observado ningún
tipo de marca.
El zorro (Vulpes vulpes)
Sólo hay un resto, se trata de una pelvis derecha.
El tejón (Meles meles)
Hemos identificado una mandíbula derecha, de esta especie.
MUA
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
0
0
2
0,5
1
NR
Cabeza
Cuerpo
M. Anterior
M. Posterior
Patas
Conejo
0
0
2
0,5
1
Cuadro 234. MUA y NR de conejo.
5.13.3. VALORACIÓN DE LA MUESTRA
Como característica de la muestra analizada hay que volver a
señalar el mal estado de conservación debido a los factores edáficos. Factores que sin lugar a dudas han condicionado la posibilidad de aportar información a este conjunto óseo.
Todo el material analizado está muy afectado por los procesos
postdeposicionales. Los huesos presentan profundas modificaciones, no tanto en su superficie externa sino en toda su estructura.
No se trata de las modificaciones propias de los huesos expuestos a la intemperie, en los que se produce un cuarteamiento
de la cortical. En Fonteta el proceso parece diferente. Aquí los
huesos presentan alterada toda su estructura como consecuencia
del contacto con unos sedimentos muy ácidos así como por el desarrollo de colonias de hongos y, bacterias, favorecidas por un
cierto grado de humedad, que crecen en las superficies de los
restos descomponiendo su estructura.
Este proceso, ha dificultado la identificación de las marcas
dejadas durante el procesado carnicero, así como las mordeduras
realizadas por cánidos.
No parece que el fuego haya influido de forma notable en la
muestra, ni por el grado de incidencia ni por la temperatura alcanzada. Los huesos quemados son escasos y los identificados
anatómica y taxonómicamente presentan un color marrón y negro
lo que indica que la temperatura alcanzada no superó los 400º
(Nicholson 1993, 20: 411-428). Pensamos por lo tanto que se trata
de restos quemados durante el consumo y descartamos que se
usaran como combustible, ya que en este caso habrían adquirido
un color blanco y azulado.
En las tres muestras analizadas el material se acumuló en un
corto periodo de tiempo, ya que las fases están bien datadas y corresponden a ciclos cortos. Así en Fonteta III los 1.410 restos analizados se acumularon en un periodo de 45 años del 670 al 625
a.n.e. Para Fonteta VI hay un total de 1.716 restos acumulados en
un periodo de 40 años del 600 al 560 a.n.e y finalmente la muestra
más escasa es la de Fonteta VII con 793 restos depositados en un
periodo de 10 años del 560 al 550 a.n.e.
La fragmentación que presentan las muestras está provocada,
principalmente, por los procesos postdeposicionales, a los que ya
hemos hecho referencia, y aunque es muy importante en los tres
conjuntos analizados, es más acusada en Fonteta VII (gráfica 60).
297
[page-n-311]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 298
Log (NR/NME)
0,81
0,8
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
FIII
FVI
FVII
Gráfica 60. Estado de fragmentación de los restos a partir del Log
(NR/NME).
En los dos momentos diferenciados en el yacimiento; la fase
arcaica (Fonteta III) y la fase reciente (Fonteta VI-VII), los conjuntos faunísticos analizados están formados por un mayor número de restos pertenecientes a especies domésticas. Las especies
silvestres presentan un porcentaje menor del 20% en las tres
muestras (gráfica 61).
Esp.Domésticas
Esp. Silvestres
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
FII
FVI
FVI
Gráfica 61. Importancia de las especies domésticas/silvestres.
Entre las especies domésticas destaca siempre el grupo de los
ovicaprinos y desde la fase de Fonteta III hasta Fonteta VII, se
observa como este grupo formado en un principio por ovejas y
cabras, se inclina a favor de un número mayor de ovejas que de
cabras.
El segundo grupo más importante son los bovinos, más numerosos durante Fonteta III y Fonteta VI, estando presentes con
menos restos en Fonteta VII. Finalmente para el cerdo ocurre lo
contrario y observamos como en 120 años el número de sus restos
aumenta en las muestras, aunque siempre mantiene el mismo número de individuos.
Según el NR hay un mayor número de restos para el grupo
de los ovicaprinos, seguido por el bovino, el cerdo, el conejo y el
ciervo. Las líneas del NR y NME se superponen en muchos
casos.
Según el NME de cada especie, los ovicaprinos mantienen el
primer lugar, mientras que los valores del bovino y cerdo por una
parte y ciervo y conejo por otra se equiparan.
298
Según el NMI hay más ovicaprinos, seguidos por cerdos y conejos. A estas especies siguen los bovinos y ciervos con un número mínimo de individuos similar.
El resto de especies presentes en la muestra como el corzo, el
perro, el tejón, el zorro y la liebre tienen una importancia similar.
En cuanto a la representación esquelética de las principales
especies en cada una de las fases, observamos que para el grupo
de los ovicaprinos, las unidades anatómicas representadas en
Fonteta III y Fonteta VI son las mismas, sólo es diferente en
Fonteta VII. Fonteta VII conserva mejor las partes de la cabeza y
las patas.
Para el bovino observamos también diferencias en esta fase.
El depósito de Fonteta VII conserva unidades anatómicas diferentes a las representadas en Fonteta III y Fonteta VI. Se repite el
mismo esquema que con el grupo de los ovicaprinos siendo la cabeza y las patas las unidades anatómicas que se conservan mejor.
En el caso del cerdo, aunque los restos son más escasos las
partes del esqueleto se conservarían por igual en Fonteta III y
Fonteta VII, mientras que en Fonteta VI la unidad mejor conservada sería el miembro anterior.
Entre las especies silvestres, ciervo y conejo, las partes del esqueleto mejor conservadas son las mismas en las tres fases. Para
el ciervo son las patas y para el conejo los elementos del miembro
anterior.
Podemos concluir que los depósitos analizados de las tres
fases están formados por desperdicios de comida. Se trata por lo
tanto de basura doméstica. Si bien hay que matizar que en la
muestra de Fonteta VII, los restos de ovicaprinos y bovinos podrían proceder de los desechos de un matadero, se trataría de basura “industrial”.
En cuanto al consumo de especies a excepción del perro,
zorro y tejón en cuyos huesos no hemos identificado marcas de
carnicería, por lo que no podemos asegurar su consumo, parece
que el resto de especies fueron consumidas. Entre ellas siempre
hay un mayor consumo de carne de ovejas y cabras, seguido por
la carne de bovino, de ciervo, de cerdo, de caballo, de corzo y de
conejos y liebres.
Las diferencias en la conservación de las unidades anatómicas de las especies en las tres fases es mínima. Únicamente parece diferenciarse el comportamiento del MUA de ovicaprinos y
bovinos en la fase VII lo que podría estar indicando diferencias en
las pautas de consumo, que de momento y ante lo reducido de la
muestra no podemos valorar.
Entre las especies domésticas, las ovejas y las cabras son los
animales más comunes. Las ovejas toman mayor importancia que
las cabras a partir del 600-560 a.n.e.
Según nos indica el patrón de sacrificio se producen diferencias en el manejo de estas especies a lo largo del periodo de
vida del asentamiento. Entre el 670 y el 625 a.n.e (Fonteta III)
se observa un sacrificio en todos los grupos de edad, un poco
más acusado hacia adultos-jóvenes y adultos. Parece que no hay
una selección en un grupo determinado y que sé esta primando
la producción de carne. En el momento reciente de Fonteta, del
600 al 550 a.n.e, hay una selección en la matanza de animales
juveniles. Lo cual parece corresponder con un aprovechamiento
principalmente cárnico, observándose un modelo especializado
en el consumo de carne de animales de entre 21-24 meses (gráfica 62).
El cerdo es un animal con pocos restos en las muestras, pero
está presente en las tres fases analizadas y cuenta con más huesos
[page-n-312]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 299
5.13.4. TABLAS DE REPRESENTACIÓN ESQUELÉTICA
FIII
FVI
FVII
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Neonato
Infantil
Juvenil
Subadulto
Adulto
Gráfica 62. Grupo ovicaprinos. Cuadro de edades de los animales
muertos.
en el momento reciente de Fonteta. Su uso exclusivo, es para proporcionar carne y en las tres fases se ha observado el sacrificio de
animales infantiles de 7 a 11 meses.
El bovino, es un animal que durante el momento arcaico de
Fonteta sólo se aprovecha como proveedor de carne, ya que los
animales se sacrifican a edades juveniles y subadultas. A partir de
Fonteta VI, es decir del siglo VI a.n.e, su uso cambia, observándose también el sacrificio de animales subadultos y adultos, lo
que estaría indicando que en este momento podría ser aprovechada en otros usos.
El caballo es una especie consumida, pero probablemente
también se utilizó para otros fines. Durante la fase de Fonteta III
y VI, la edad de los caballos es de animales mayores de 10 años,
mientras que en Fonteta VII el animal sacrificado tenía entre 5-6
años.
La tendencia hacia una mayor selección en las edades de
sacrificio para ovicaprinos y bovinos a partir del siglo VI
a.n.e marcaría, aparte de otros indicios como una mayor presencia de restos de cerdo, el inicio de una fase en Fonteta con
una población más estable. Esta mayor estabilidad se ve
corroborada por la construcción de la muralla a partir de la
Fase Fonteta IV.
Las especies silvestres no fueron muy importantes en la economía de la colonia. Entre ellas el ciervo y el conejo son las especies más comunes. Del ciervo no solamente se aprovechó su
carne, sino que la presencia de un fragmento de asta trabajado en
Fonteta VII, nos indica que sus astas eran utilizadas como materia
prima para realizar útiles. Destaca la presencia de corzo, más que
por su importancia numérica, por lo que supone como indicador
de la existencia de bosques en las inmediaciones del asentamiento.
La fauna identificada en Fonteta es muy similar, en su conjunto, a la identificada en otras colonias fenicias como
Toscanos (Uerpmann 1973, 38), el Cerro del Villar (Montero
1999, 318) y el Castillo de Doña Blanca (Roselló y Morales
1994, 210), localizadas al igual que Fonteta cerca de la desembocadura de ríos. La cabaña principal está formada por el grupo
de los ovicaprinos y en segundo lugar queda el ganado vacuno,
mientras que el cerdo y las especies silvestres tienen menos entidad.
Fase III 670-625 a.n.e
FONTETA F-III
OVICAPRINO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente superior
Diente Inferior
Hioides
Costillas
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo diáfisis
Pelvis fg
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 2C
Falange 2P
Falange 2D
i
F
dr
1
4
2
9
18
1
6
4
15
16
1
1
NF
fg
1
i
dr
2
2
7
1
1
1
5
1
1
4
3
2
1
2
1
2
2
5
1
1
1
1
1
1
2
3
1
6
5
5
10
7
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
175
12
187
8
93
20
651,5
FONTETA F-III
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
hioides
Húmero P
Húmero D
Radio P
Ulna P
Tibia D
NME
2
14
24
34
3
1
1
2
3
1
1
MUA
1
7
2
1,8
1,5
1
0,5
1
1,5
0,5
0,5
…/…
299
[page-n-313]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 300
…/…
FONTETA F-III
OVICAPRINO
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 2C
Falange 2P
Falange 2D
Total
FONTETA F-III
OVEJA
Cuerna
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Ulna diáfisis
Metacarpo diáfisis
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Metatarso P
Falange 1C
Falange 1D
NME
1
1
1
1
1
1
1
93
MUA
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
20
i
F
dr
1
Fg
NF
dr
FONTETA F-III
CABRA
Cuerna y Cráneo
Cuerna
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio P
MC diáfisis
Tibia D
Tibia diáfisis
Astrágalo
Metatarso diáfisis
Falange 1C
1
1
1
F
dr
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
3
1
1
NR
NMI
NME
MAU
23
3
14
5,8
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
FONTETA F-III
OVEJA
Cuerna
Mand.+dient.
Escápula D
Radio P
Ulna P
Tibia D
Calcáneo
MT P
Falange 1C
Falange 1D
Total
NME MUA
1
0,5
1
0,5
3
1,5
2
1
1
0,5
5
2,5
1
0,5
1
0,5
1
0,1
1
0,1
17
7,7
OVEJA
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MAU
NME
34
1
35
5
17
7,7
3
FONTETA F-III
CABRA
Cuerna y Cráneo
Cuerna
Escápula D
Radio P
Tibia D
Astrágalo
Falange 1C
Total
FONTETA F-III
CERDO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio diáfisis
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Fíbula diáfisis
Astrágalo
Metatarso V C
Metatarso diáfisis
Falange 1C
Falange 1P
FONTETA F-III
CERDO
Maxilar y dientes
Diente Superior
NME MUA
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
3
1,5
2
1
3
0,3
14
5,8
i
F
dr
NF
Fg
2
i
dr
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1
NME
2
MUA
1
…/…
300
Fg
CABRA
1
2
1
i
1
[page-n-314]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 301
…/…
FONTETA F-III
CERDO
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Húmero D
Fémur D
Astrágalo
Metatarso V C
Falange 1C
Falange 1P
Total
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
FONTETA F-III
BOVINO
Cuerna
Cráneo
Órbita inferior
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Costillas
Vertebra fragmento
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio D
Ulna P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetáb
Pelvis fg
Fémur D
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia diáfisis
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1D
Falange 2C
Falange 3C
Sesamoideos
NME
3
1
1
1
1
1
1
2
1
15
FONTETA F-III
BOVINO
Diente Superior
Diente Inferior
Húmero D
Radio D
Ulna P
MC D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Tibia P
Astrágalo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1D
Falange 2C
Falange 3C
Sesamoideos
Total
31
7
38
3
15
4,09
94,3
i
F
dr
3
5
8
9
1
1
2
NF
Fg
2
6
1
2
i
dr
12
2
2
5
1
1
1
NME
11
14
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1
2
1
46
BOVINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
91
2
91
2
48
8,9
1418,8
FONTETA F-III
CABALLO
Diente superior
Húmero D
NR
NMI
NME
MUA
Peso
MUA
0,16
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,12
0,06
4,09
i
1
1
2
1
2
0,55
278,4
MUA
0,9
0,7
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
0,3
0,1
0,1
0,2
0,1
8,9
F
dr
Fg
1
2
FONTETA F-III
PERRO
Metapodio
1
6
i
F
dr
Fg
1
1
3
1
1
PERRO
1
1
NR
NMI
Peso
2
1
1
14
1
3
1
1
1
1
FONTETA F-III
CIERVO
Cráneo
Mandíbula
Diente Inferior
Escápula fragmento
Húmero D
Radio P
i
1
3
1
1
1
F
dr
Fg
3
4
1
…/…
301
[page-n-315]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 302
…/…
FONTETA F-III
CIERVO
Radio D
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Astrágalo
Falange 1C
Falange 1D
i
1
F
dr
Fg
1
2
1
1
1
1
FONTETA F-III
CONEJO
Mandíbula
Húmero D
Radio P
Ulna P
Pelvis acetáb
Fémur P
Fémur D
Calcáneo
MT III C
MT II P
MT II C
Total
CIERVO
25
2
16
5
284,9
FONTETA F-III
CIERVO
Diente Inferior
Húmero D
Radio P
Radio D
Astrágalo
Falange 1C
Falange 1D
Metacarpo P
Metacarpo D
Total
NME
7
2
1
1
1
1
1
1
2
16
MUA
0,3
1
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,5
1
5
i
1
4
F
dr
1
6
FONTETA F-III
CONEJO
Mandíbula
Diente Inf.
Escápula fg
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Pelvis acetáb
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
LACERTA
mandíbula
6
1
1
1
i
1
2
3
Fg
5
1
1
2
2
1
2
1
39
3
18
9
15,2
1
Fase VI 600-650 a.n.e.
2
1
1
0,5
95,8
F
dr
1
1
1
2
MNE MUA
1
0,5
2
1
4
2
2
1
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
18
9
Fg
1
…/…
302
Fg
CONEJO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
CORZO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
i
F
dr
1
1
1
1
1
NR
NMI
NME
MUA
Peso
FONTETA F-III
CORZO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
…/…
FONTETA F-III
CONEJO
Fémur D
Tibia diáfisis
Calcáneo
Metatarso III C
Metatarso II P
Metatarso II C
FONTETA F-VI
OVICAPRINO
Cuerna
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Hioides
Vértebras fragmento
Costillas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Carpal Intermedio
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
i
F
dr
1
6
3
13
15
14
4
10
13
3
1
1
1
1
1
2
1
1
3
i
NF
dr
2
1
1
3
1
Fg
3
4
3
Fg
8
1
11
20
9
6
2
8
3
3
…/…
[page-n-316]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 303
…/…
FONTETA F-VI
OVICAPRINO
Pelvis fg
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Calcáneo
Falange 1C
Falange 1P
Falange 2P
i
F
dr
1
Fg
7
10
15
i
NF
dr
1
1
1
1
1
1
FONTETA F-VI
OVICAPRINO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Húmero D
Radio P
Carpal Intermedio
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Falange 1P
Falange 2P
Total
NME MUA
2
1
23
11,5
26
2,16
32
1,7
1
0,5
1
0,5
1
0,5
2
1
5
2,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
103
22,9
OVICAPRINO
NR No Fusionados
NR Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
14
207
221
16
103
22,9
2375
FONTETA F-VI
OVEJA NR
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Atlas
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Pelvis fg
Fémur P
Tibia diáfisis
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Fg
I
3
2
1
5
4
1
FONTETA F-VI
OVEJA
Mandíbula y dientes
Escápula D
Húmero D
Radio C
Radio P
Ulna P
Radio D
Fémur P
Tibia D
Astrágalo
Calcáneo
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2C
Total
OVEJA
NR No Fusionados
NR Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
F
D
1
1
2
1
I
D
1
2
NF
Fg
I
D
1
1
1
1
NME MUA
1
0,5
3
1,5
2
1
1
0,5
7
3,5
3
1,5
1
0,5
3
1,5
1
0,5
1
0,5
2
1
1
0,5
3
1,5
4
0,8
1
0,12
1
0,12
1
0,12
36
15,7
3
56
59
5
36
15,7
FONTETA F-VI
CABRA NR
Cuerna+Cráneo
Cuerna
Radio diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia diáfisis
Tibia D
Falange 2 C
i
1
2
F
dr
1
1
3
Fg
NF
dr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
CABRA
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
1
3
1
I
1
1
F
D
1
3
NF
Fg
1
1
4
1
3
1
1
2
1
…/…
FONTETA F-VI
OVEJA NR
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2C
2
14
16
2
9
4,12
1
1
…/…
303
[page-n-317]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
FONTETA F-VI
CABRA
Cuerna+Cráneo
Cuerna
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Tibia D
Falange 2 C
Total
FONTETA F-VI
BOVINO NR
Cuerna+Cráneo
Cuerna
Cráneo
Órbita sup.
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Atlas
Axis
Cervicales
Torácicas
Lumbares
Costillas
Vértebra fragmento
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
Ulna P
Ulna diáfisis
Carpal 2/3
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1D
Falange 2C
Falange 2P
Falange 2D
Falange 3C
Página 304
NME MUA
1
0,5
2
1
1
0,5
1
0,5
3
1,5
1
0,12
9
4,12
i
2
1
1
2
7
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
2
1
F
dr
1
1
1
2
3
8
1
1
1
1
i
dr
9
1
3
1
1
1
NF
Fg
2
2
4
1
2
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
5
2
1
2
1
1
NME MUA
1
0,5
3
1,5
2
1
3
0,4
5
0,8
15
1
1
1
1
0,4
2
0,1
2
0,1
1
0,1
2
1
1
0,5
2
1
3
1,5
2
1
1
0,5
2
1
2
1
1
0,5
2
1
2
1
1
0,5
2
1
11
1,3
1
0,1
2
0,2
1
0,1
1
0,1
3
0,3
78
21
BOVINO
NR No Fusionados
NR Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
4
121
125
3
78
21
4247
2
1
1
1
1
1
6
FONTETA F-VI
BOVINO
Órbita sup.
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Atlas
Axis
Cervicales
Torácicas
Lumbares
Escápula D
Húmero P
Húmero D
Radio P
Ulna P
Carpal 2/3
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur D
Tibia D
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1D
Falange 2C
Falange 2P
Falange 2D
Falange 3C
Total
1
1
2
1
FONTETA F-VI
CERDO NR
Cráneo
Órbita inferior
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Canino
Escápula D
Húmero diáfisis
Húmero D
Radio P
i
F
dr
Fg
1
1
i
NF
dr
1
1
Fg
1
2
1
2
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
…/…
304
[page-n-318]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 305
…/…
FONTETA F-VI
CERDO NR
Radio diáfisis
Radio D
Ulna P
Ulna diáfisis
Pelvis fg
Fémur diáfisis
Tibia P
Tibia D
Tibia diáfisis
Fíbula diáfisis
Astrágalo
Metatarso D
Falange 1D
i
F
dr
Fg
2
i
NF
dr
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
NME MUA
1
0,5
2
1
2
0,1
3
0,15
1
0,5
1
0,5
3
1,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,06
21
7,31
9
35
44
3
21
7,31
218,7
FONTETA F-VI
CIERVO NR
Asta
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Húmero diáfisis
Radio P
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
i
F
dr
1
1
NF
Fg
2
1
1
i
1
1
2
3
1
1
1
1
1
i
1
1
1
dr
1
2
1
1
1
…/…
Fg
3
i
NF
dr
1
2
1
1
39
1
40
4
21
5,41
469,8
FONTETA F-VI
CIERVO
Cráneo
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Radio P
Carpal 2/3
Metacarpo P
Metacarpo D
Fémur P
Tibia D
Metatarso P
Falange 1D
Total
1
1
CERDO
NR No Fusionados
NR Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
F
dr
2
CIERVO
R Fusionados
NR No Fusionados
Total NR
NMI
NME
MAU
Peso
1
FONTETA F-VI
CERDO
Maxilar y dientes
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio D
Ulna P
Tibia P
Tibia D
Astrágalo
Metatarso D
Falange 1D
Total
Fg
…/…
FONTETA F-VI
CIERVO NR
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Falange 1D
Falange 3C
MNE MUA
1
1
1
0,5
1
0,5
2
0,16
5
0,2
2
1
1
0,5
2
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
2
1
1
0,12
21
7,48
FONTETA F-VI
CABALLO NR
Dientes
Radio P
Pelvis acetábulo
NR
NMI
NME
MUA
Peso
FONTETA F-VI
CONEJO NR
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Costillas
Escápula D
Húmero D
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
F
i
1
1
dr
1
NME MUA
1
0,05
1
0,5
1
0,5
3
1
3
1,05
240,8
4
F
dr
3
1
3
3
2
2
2
1
1
1
i
Fg
6
1
2
…/…
305
[page-n-319]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 306
…/…
FONTETA F-VI
CONEJO NR
Ulna diáfisis
Pelvis acetábulo
Fémur P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Calcáneo
Metatarso diáfisis
FONTETA F-VI
CONEJO
Mand.+dient.
Escápula D
Húmero D
Radio P
Ulna P
Pelvis acetáb
Fémur P
Calcáneo
Total
i
3
2
1
F
dr
3
1
3
3
2
…/…
FONTETA F-VII
OVICAPRINO NR
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Pelvis fg
Fémur P
Fémur diáfisis
Fémur D
Tibia diáfisis
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1D
Fg
1
3
7
4
NME MUA
3
1,5
5
2,5
5
2,5
3
1,5
2
1
6
3
1
0,5
3
1,5
28
14
CONEJO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
FONTETA F-VI
LIEBRE NR
Húmero fg
Radio P
NR
NMI
NME
MUA
Peso
65
3
28
14
49,5
i
F
dr
Fg
1
1
2
1
1
0,5
1,6
NME MUA
1
0,5
FONTETA F-VII
OVICAPRINO
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Diente Inferior
Hioides
Axis
Cervicales
Escápula D
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis aceta
Fémur P
Fémur D
Calcáneo
Metatarso D
Falange 1C
Falange 1P
Falange 1D
Total
i
3
F
dr
1
2
NF
Fg
1
5
1
i
dr
1
1
1
1
3
1
2
1
12
1
3
1
1
1
1
NME MUA
11
5,5
15
1,2
15
0,8
1
1
1
1
1
0,2
3
1,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,12
1
0,12
1
0,12
57 15,06
Fase VII 560-550 a.n.e.
FONTETA F-VII
OVICAPRINO NR
Cráneo
Maxilar
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Hioides
Axis
Cervicales
Vértebra fragmento
Costillas
Escápula D
i
7
5
8
4
1
1
1
F
dr
4
3
6
11
NF
Fg
1
1
i
dr
10
1
FONTETA F-VII
OVEJA, NR
Órbita inferior
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
2
…/…
306
110
7
117
7
57
15,1
311
2
1
3
1
OVICAPRINO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
i
F
dr
1
2
1
1
NF
1
Fg
i
dr
…/…
[page-n-320]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 307
…/…
FONTETA F-VII
OVEJA, NR
Axis
Escápula D
Húmero P
Húmero diáfisis
Radio P
Radio diáfisis
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2C
FONTETA F-VII
OVEJA
Órbita inferior
Mandíbula y dientes
Diente Superior
Axis
Escápula D
Húmero P
Radio P
Ulna P
Metacarpo P
Metacarpo D
Pelvis acetábulo
Fémur D
Metatarso P
Metatarso D
Falange 1C
Falange 2C
Total
OVEJA
NR No Fusionados
NR Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
FONTETA F-VII
CABRA NR
Radio diáfisis
Metacarpo diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo D
Metatarso P
Metatarso diáfisis
Metatarso D
i
F
dr
CABRA
NF
Fg
1
1
i
dr
1
3
1
1
1
2
9
2
6
3
1
FONTETA F-VII
CABRA
Metacarpo P
Metacarpo D
Metatarso P
Metatarso D
Total
1
1
2
1
NR
NMI
NME
MUA
3
NME MUA
1
0,5
3
1,5
1
0,5
1
0,5
6
3
1
2
1
1
1
2
1
NME MUA
1
0,5
2
1
1
0,08
1
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
3
1,5
2
1
4
2
1
0,5
2
1
1
0,5
3
0,3
1
0,1
26
11,5
FONTETA F-VII
CERDO
Mandíbula y dientes
Escápula D
Ulna P
Tibia D
Calcáneo
Total
2
33
35
3
26
11,5
i
F
dr
1
CERDO
NR Fusionados
NR No Fusionados
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
2
1
1
i
2
F
dr
1
NF
Fg
2
1
5
1
1
1
i
1
1
dr
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
NME MUA
4
2
1
0,5
2
1
1
0,5
1
0,5
9
4,5
25
5
30
3
9
4,5
90,7
Fg
1
1
1
FONTETA F-VII
CERDO NR
Mandíbula y dientes
Mandíbula
Diente Superior
Diente Inferior
Escápula D
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Ulna P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Fíbula diáfisis
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Falange
FONTETA F-VII
BOVINO NR
Cuerna+Cráneo
Cuerna
Cráneo
Mandíbula
Diente Superior
I
F
D
1
Fg
1
2
1
1
1
…/…
307
[page-n-321]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 308
…/…
FONTETA F-VII
BOVINO NR
Diente Inferior
Vértebra fragmento
Costillas
Húmero diáfisis
Radio diáfisis
Metacarpo P
Metacarpo diáfisis
Pelvis acetábulo
Pelvis fragmento
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Calcáneo
Metatarso diáfisis
Falange 1 C
Falange 1 D
FONTETA F-VII
BOVINO
Cuerna+Cráneo
Diente Superior
Diente Inferior
Metacarpo P
Pelvis acetábulo
Calcáneo
Falange 1 C
Falange 1 D
Total
I
F
D
1
1
FONTETA F-VII
CIERVO
Diente inferior
Escápula D
Metacarpo P
Tibia D
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 3 C
Total
Fg
2
2
2
2
2
1
1
1
3
2
1
CIERVO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
1
3
1
1
FONTETA F-VII
CIERVO NR
Asta
Cráneo
Diente inferior
Escápula D
Húmero diáfisis
Ulna diáfisis
Metacarpo P
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
Tibia D
Metatarso diáfisis
Falange 1 P
Falange 1 D
Falange 3 C
308
F
dr
Fg
5
1
NF
i
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
i
F
dr
2
Fg
2
1
1
1
1
1
CONEJO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
34
1
9
2,45
402,3
i
22
1
7
1,91
228,4
FONTETA F-VII
CONEJO NR
Escápula D
Radio P
Metacarpo P II
Metacarpo D II
Pelvis acetábulo
Fémur diáfisis
Tibia diáfisis
NME MUA
1
0,5
2
0,16
1
0,05
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,12
1
0,12
9
2,45
BOVINO
NR
NMI
NME
MUA
Peso
NME MUA
1
0,05
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,12
1
0,12
1
0,12
7
1,91
FONTETA F-VII
CONEJO
Escápula D
Radio P
Metacarpo P II
Metacarpo D II
Pelvis acetábulo
Total
FONTETA F-VII
CABALLO NR
Diente superior
NR
NMI
NME
MAU
Peso
9
2
7
3,5
3,4
NME MUA
2
1
2
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
7
3,5
i
1
1
1
0,05
52,4
F
dr
1
Fg
NME MUA
1
0,05
[page-n-322]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 309
FONTETA F-VII
ZORRO NR
Pelvis acetábulo
NR
NMI
NME
MAU
Peso
OVEJA
F
dr
1
Fg
NME MUA
1
0,5
F
dr
1
i
Fg
NME MUA
1
0,5
Escápula
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
LMP LA LmC
17,3
19,03
29,7 22,08 18,15
21,5
23,02 19,8
19,8
Húmero
FASE VI,iz
FASE VI,iz
Ad
AT
30,52 29,79
25,49 24,92
Radio
FASE III,dr
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VII,iz
Ap
Ad LM LL
30,9
31,06
30,3
30,8
33,33
29,3 26,8 144,7 137,9
28,9
Ulna
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VII,iz
APC EPA
19,07
15,3
14,6
15,9 24,19
20,9 23,8
Pelvis
FASE VII,dr
FASE VII,dr
LA LFO
27,3 38,9
28
Tibia
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VII,dr
FASE VII,iz
Ad
23
24,8
24,6
24,9
25,4
25,52
27,7
15,28
32,62 20,52
19,5 14,3
14,9
Astrágalo
FASE VI,iz
LMl LMm
25,9 24,5
Calcáneo
FASE III,dr
LM
53,18
32,2
21,7
Metatarso
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VII, iz
FASE VII, iz
Ap
1
1
1
0,5
9,1
FONTETA F-VII
TEJÓN NR
Mandíbula y dientes
NR
NMI
NME
MAU
Peso
i
1
1
1
0,5
10,4
5.13.5. MEDIDAS DE LOS HUESOS
OVICAPRINO
Mandíbula
FASE III,dr
FASE III,dr
FASE III,dr
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VII,dr
FASE VII,dr
FASE VII,dr
FASE VII,iz
FASE VII,iz
FASE VII,iz
9
42,68
21,6
22,5
23,21
23,01
19,4
21,4
47,3
42
27,4
22,81
24,04
22,03
20,05
50,99
35,18
19,11
25,77
22,48
27,89
20,52
24,6
24,7
25,5
19,7
22,5
22,6
Escápula
FASE VI,dr
LmC
16,8
8
15a
15b
15c
13,8
13,2
14,3
13,3
21,03
31,8 19,9
47,9 35,15 17,8 11,8
48,78 20,5 14,18
47,02
21,28 15,37
38,91 21,13
10,7
23,5 15,52
22,06
43,17
55,5
21,3
15,2
12,08
49,3
50
19,3
13,9
Ad
21,75
20
24,2
18,4
309
[page-n-323]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 310
Metacarpo
FASE VII,iz
FASE VII,iz
Ap
Ad AmD LM LL
25,92 14,65 132,4 128
24,1 25,2
137 134
Falange 1
FASE III,dr
FASE VI,dr
FASE VII,dr
FASE VII,dr
FASE VII,dr
FASE VII,iz
Ap
11,3
9,8
10,1
11,8
11,1
12
Falange 2
FASE III,dr
FASE VI,iz
FASE VII,dr
Ap
11,6
10,7
9,4
CERDO
Escápula
FASE VI,dr
LmC
18,24
Ad LM pe
11,2 34,17
Radio
FASE VI,dr
Ap
24,4
8,7
12,3
10,7
12,1
Ulna
FASE VI,dr
APC
18,4
35,1
36,1
Astrágalo
FASE III,dr
LM
29,4
Ad
LM
8,1
9
22,2
17,9
Falange 1
FASE III,dr
FASE III,iz
Ap
17,4
17,3
30,7
CABRA
Ad
15,9
15,7
LM
37,8
33,2
BOVINO
Cuerna
FASE VI,dr
FASE VI,iz
42
31,12
29,5
Maxilar
FASE VI,iz
Radio
FASE III,dr
Ap
29,6
Ulna
FASE III,iz
APC
19
Pelvis
FASE VI,iz
LA LFO
20,59 39,48
Tibia
FASE III,dr
FASE III,dr
FASE III,dr
FASE VI,iz
Ad
Ed
22,7 18,06
28,7 21,11
26,01
24,7 18,8
Astrágalo
FASE III,iz
FASE VI,iz
LMl LMm EL
26,7 25 14,2
24,8 24,12 14,3
15,1
Metacarpo
FASE VII, dr
FASE VII,iz
Ap
22,5
Ad
25,7
23,1
LL
128
Metatarso
FASE VII,dr
FASE VII, iz
FASE VII, dr
Ap
21,09
20,9
Ad
Falange 1
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VI,dr
Ap
Ad LM pe
14,28 13,82 39,5
13,15 12,12 36,3
13,3
39,7
Falange 2
FASE VI,iz
Ap
13,6
Ep AmD
14,7 17,7
LCde H
95,08 82,37
Ad
AT
76,6 61,2
78,76 70,54
72,4 65,9
Radio
FASE III,dr
FASE III,iz
FASE VI,iz
LM
130
EM
Ad
17,1
16,6
82,31 40,2
72,75
67,34
Ulna
FASE III,iz
FASE VI,dr
Ap
APC EPA
44,01 66,4
45,6
Astrágalo
FASE III,dr
LMl LMm EL
62,8 55,9 37
LM
20,9
Ap
Ep
AfP
Metacarpo
FASE III,dr
FASE VI,iz
FASE VII,iz
Ap
Ad LM
48
41,96 48,49 208
Falange 1
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
Ap
23,2
32,3
EM
35,8
Ad
42,6
LL
AmD
Ad
64,5
52,8
Ad LM pe
22,1 49,4
29,7 52,8
57,01
25,05 22,32 53,2
29,6 30,2 56,4
23,7 23,2 53,7
…/…
310
Ad
67,9
46,9
Metatarso
FASE III,iz
FASE VI,iz
23,7
Ad
11
Axis
FASE VI
Húmero
FASE III,dr
FASE VI,dr
FASE VI,dr
Asp
22,2
21 Lm3 Am3 Altm3
76,95 29,6 21,6 40,6
201 22,91
[page-n-324]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Página 311
…/…
Falange 1
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VII, dr
FASE VII, iz
Ap
Ad LM pe
24,18 23,15 52,17
25,5 24,8 51,15
24,7
25,3 24,7 55,8
23,56
24 21,9 53,7
28,9 25,7 53,1
22,6
24,2
25,4 55,3
Falange 2
FASE III,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
Ap
29,1
24,9
27,4
25,9
Ad
23,3
21,7
25,6
LM
37,7
35,4
40,8
Falange 3
FASE III,dr
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,iz
Ldo
54,07
57,3
41,3
45,6
47,5
Amp
27,09
25,3
19,8
19,13
20,87
LSD
70,04
79,3
54,9
59,9
61,44
Metacarpo
FASE III,dr
FASE III,dr
Ap
40,5
Ad LM
41,5 265
38,37
Metatarso
FASE VI,dr
Ad
37,8
Falange 1
FASE III,dr
FASE VI,iz
Ad
18,06
18,6
Falange 3
FASE VII,dr
LL AmD
260 22,12
Ldo Amp LSD
36,9 11,8 41,9
CORZO
Escápula
FASE III,dr
LMP AmC
20,8 15,7
ZORRO
Pelvis
FASE VII,dr
Tibia
FASE VII,dr
CIERVO
LA
13,6
Ap Amd
18,57 7,6
CONEJO
Cráneo
FASE VI,iz
38
99,91
Húmero
FASE III,iz
Ad
51,6
AT
46,9
Radio
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VII, dr
Ap
Ep
50,26 26,18
49,6
Carpal,inter
FASE VI,iz
AM
24,9
Fémur
FASE VI,iz
Ap
83,92
Tibia
FASE VI,iz
FASE VII,dr
Ad
Ed
47,7 37,17
45,2 34,3
Astrágalo
FASE III,iz
FASE VII,dr
LMl LMm EL
46,9 43,6 25
53
48
30
Metacarpo
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VII
Ap
34,9
Mandíbula
FASE VI,dr
Ep
26,5
36,6
LMP
LS
7,9
Húmero
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VI,iz
FASE VI,iz
EM Ad
26,4 28,4
31 33,9
3
30
Escápula
5BIa2b,dr
FASE VII,dr
Ad
43
2
13,3
Ad
8,01
8,2
7,69
8,2
8,1
8,05
7,5
Radio
FASE III,dr
FASE III,iz
FASE III,iz
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VII,iz
FASE VII,iz
Ap
5,7
5,6
5,3
5,7
5,8
5,7
5,5
Ulna
FASE VI,dr
4
17,2
APC
5,6
8,8
39
311
[page-n-325]
264-312.qxd
19/4/07
20:03
Pelvis
FASE III,dr
FASE III,dr
FASE VI,dr
FASE VI,iz
FASE VI,iz
LA
5,8
7,3
6,4
6,9
7,8
Fémur
FASE III,dr
FASE VII,dr
Ad
12,9
12,2
Calcáneo
FASE III,dr
FASE VI,dr
FASE VI,iz
LM
20,7
22,2
21,76
Metatarso II
FASE III,iz
LM
33,3
MT III
FASE III,iz
LM
33,6
LIEBRE
Radio
FASE VI,iz
312
Ap
7,11
Página 312
TEJÓN
Mandíbula
FASE VII,dr
12
13
17,34 15,8
14
18
19
15,9 37,88 16,2
P2 inferior
FASE VI,iz
L
28,8
Alt
22,3
P4 superior
FASE III,iz
20
15,5
CABALLO
A
15
4
11,7
9
2,6
11
11
L
24,3
A
Alt
5
28,6 40,17 10,1
9
4,2
10
3,2
12
11,9
13
11
M1 superior
FASE VII,dr
L
27,8
A
26,8
9
4,5
10
2,4
12
12,9
13
11,2
Radio
FASE VI,iz
Ap
Ep
80,54 40,32
Húmero
FASE III,iz
AT
68,4
Alt
70,5
5
12,4
[page-n-326]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 313
Capítulo 6
RESUMEN DE LAS MARCAS ANTRÓPICAS
Y LAS PRODUCIDAS POR OTROS AGENTES
BRONCE FINAL
Para el Bronce Final disponemos de información de dos yacimientos: El Torrelló del Boverot y Vinarragell.
En las fases del Bronce Final/Campos de Urnas del Torrelló
del Boverot, los huesos que presentaban modificaciones suponen
el 5,26% del total de la muestra analizada. Las marcas más numerosas son las dejadas por las prácticas carniceras y por la acción de los cánidos. Entre las marcas de carnicería identificadas
predominan las fracturas producidas durante el troceado del esqueleto y de los huesos en unidades menores, a éstas siguen las de
desarticulación y en muy pocos huesos hemos observado marcas
de descarnado. Hay solamente tres huesos quemados que no alcanzaron una temperatura superior a los 400ºC, según nos indica
su coloración negruzca. Y tan sólo un hueso trabajado, un fragmento de asta de ciervo (gráfica 63/cuadro 235).
En el yacimiento de Vinarragell, la fase II presenta un 13, 94%
de restos con modificaciones del total de la muestra analizada.
Estas modificaciones están producidas en primer lugar por la ac-
18
14
12
10
8
6
4,64
4
0,43
0,61
0
VINA-II
HIERRO ANTIGUO
Para los yacimientos con niveles del Hierro Antiguo el
primer aspecto al que queremos hacer referencia es el estado de
fragmentación de las muestras (gráfica 64). De los yacimientos
que hemos analizado las muestras más fragmentadas son las de
los Villares y de Fonteta y al igual que ocurría en el momento
anterior, es el yacimiento de Vinarragell el que mejor y más
completos conserva los huesos, según nos indica el índice de
Log(NR/NME)
Ifrg(NR/PESO)
16,69
16
2
ción de los cánidos, que han mordido los huesos destrozando las
zonas articulares y dejando arrastres sobre las diáfisis. En segundo
lugar hay que hablar de los procesos carniceros que han influido
también en la fracturación de los huesos. Las marcas más abundantes son las producidas durante el troceado del esqueleto y de los
huesos en unidades menores, a éstas siguen las de desarticulación,
localizadas tan sólo en 5 restos y una única marca de descarnado.
En este conjunto sólo hemos identificado la presencia de un hueso
quemado que presentaba una tonalidad marrón.
TB (BF/CU)
Gráfica 63. Bronce Final. Fragmentación de la muestra
(LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Log(NR/NME)
Ifrg(NR/PESO)
16,98
7,23
0,41
0,54
6,83
0,48
VINA-III TB (HA b) ALB (HA)
0,77
1,43
LV (HA)
0,79
FON-III
(s.VII)
Gráfica 64. Hierro Antiguo. Fragmentación de la muestra
(LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
313
[page-n-327]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 314
BRONCE FINAL
VINARRAGELL
NR
%
403
56,77
307
43,23
710
NR DETERMINADOS
NR INDETERMINADOS
TOTAL NR
H. MODIFICADOS
HUESOS CON MARCAS
M. CARNICERÍA
H. MORDIDOS
H. REGURGITADO
H. QUEMADOS
H. TRABAJADOS
TORRELLÓ BOVEROT
NR
%
710
45,63
846
54,37
1556
99
13,94
82
5,26
30
68
30,30
68,68
46
32
56,10
39,02
1
1,02
3
1
3,66
1,22
TOTAL
99
BRONCE FINAL
MARCAS DE CARNICERÍA
TROCEADO
DESARTICULACIÓN
DESCARNADO
82
NR
24
5
1
%
80,00
16,66
3,34
NR
32
11
3
%
69,56
23,92
6,52
Cuadro 235. Modificaciones observadas en los huesos del Bronce Final.
fragmentación según el peso y el logaritmo entre el NR/NME.
No obstante estas diferencias se deben a factores no culturales,
así la extrema fracturación de Fonteta es consecuencia de la
profunda alteración de los huesos por el tipo de sedimento y en
los Villares, sin duda alguna, influye el que se trate del último
nivel estratigráfico localizado, cubierto por cinco siglos de ocupación continuada. Además, no podemos olvidar el tipo de recogida de material empleado en cada yacimiento. En cualquier
caso exponemos un resumen de las marcas identificadas en
cada yacimiento, cuyos datos se muestran en el cuadro
(cuadro 236).
HIERRO ANTIGUO
NR DETERMINADOS
NR INDETERMINADOS
TOTAL NR
H. MODIFICADOS
HUESOS CON MARCAS
M. CARNICERÍA
H. MORDIDOS
H. REGURGITADO
H. QUEMADOS
H. TRABAJADOS
TOTAL
HIERRO ANTIGUO
MARCAS DE CARNICERÍA
TROCEADO
DESARTICULACIÓN
DESCARNADO
VINARRAGELL
NR
%
617
61,95
412
38,05
1083
Así, en cuanto a las modificaciones que hemos observado sobre
los huesos, queremos destacar aquellas marcas realizadas durante las
prácticas carniceras, las producidas por la acción de los cánidos, por
el fuego y por los humanos durante la fabricación de útiles de hueso.
A nivel general, observamos que el yacimiento con más
marcas es Vinarragell (11,08%) y el que menos los Villares.
Parece que la fragmentación va en este caso unida a la presencia
de marcas y Vinarragell, que es el yacimiento con los huesos
menos fracturados, es también el que tiene un mayor número de
marcas, mientras que uno de los más fracturados, los Villares,
conserva un número menor de marcas.
TORRELLÓ BOVEROT
NR
%
578
48,94
603
51,06
1181
VILLARES
NR
%
702
24,22%
2196
75,76%
2898
ALBALAT RIBERA
NR
%
197
60,99
126
39,01
323
120
11,08
54
4,57
69
2,38
31
9,60
59
4,18
40
79
33,34
65,83
39,13
31,88
17
12
54,84
38,71
32
18
54,24
30,51
0,83
53,70
27,78
1,85
14,82
1,85
27
22
1
29
15
1
8
1
54
20
28,99
2
31
6,45
8
1
59
13,56
1,69
120
VINARRAGELL
NR
%
29
72,50
6
15,00
5
12,5
TORRELLÓ BOVEROT
NR
%
24
82,76
3
10,34
2
6,90
69
VILLARES
NR
%
22
81,48
4
14,82
1
3,70
ALBALAT RIBERA
NR
%
15
88,24
2
11,76
Cuadro 236. Modificaciones observadas en los huesos del Hierro Antiguo.
314
FONTETA
NR
%
443
31,42
967
68,58
1410
FONTETA
NR
%
27
84,38
4
12,50
1
3,12
[page-n-328]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 315
Log(NR/NME)
Ifrg(NR/PESO)
5
4,42
4,5
3,93
4
3,5
3
2,18
2,5
2
1,5
0,8
1 0,61
0,58
0,68
0,54
0,5
0
TB (IB.A) LV (IB.A) LS (IB.A) TF (IB.A) FON-VII
(s.VI)
Gráfica 65. Ibérico Antiguo. Fragmentación de la muestra
(LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
En todas las muestras se observa la presencia de mordeduras
de perros, pero hay diferencias. El conjunto que conserva más
marcas es Vinarragell con un 66% sobre el total y el Torrelló el
que menos (27,7 %).
En Vinarragell las marcas más comunes son las producidas por
los perros que han afectado sobre todo las articulaciones de los
huesos. A éstas siguen las de carnicería, con un claro predominio
de las realizadas durante el troceado del esqueleto y de los huesos
en unidades menores. Hay 6 de desarticulación y 5 de descarnado.
Tan sólo hemos identificado la presencia de un hueso quemado.
Estas proporciones son muy diferentes en el vecino yacimiento
del Torrelló del Boverot, donde los huesos con modificaciones suponen el 4,57% de toda la muestra estudiada. En este caso las principales alteraciones son las producidas en las prácticas carniceras,
con un mayor porcentaje de cortes y fracturas realizados durante el
troceado de las diferentes unidades anatómicas. A éstas siguen las
de desarticulación y descarnado. Y también son más abundantes los
huesos quemados que suponen casi un 15% de los huesos con
marcas, cuya coloración nos indica que éstos alcanzaron temperaturas desde 300º hasta 700ºC. En contra, los huesos mordidos
tienen una menor importancia relativa, con la presencia de un
hueso regurgitado por perro. También hay un hueso trabajado: un
astrágalo de ciervo con todas las facetas pulidas.
Parece, a la vista de estos resultados, que en Vinarragell se
produjo en procesado menos intenso de los huesos que en el
Torrelló y que al contrario los perros incidieron con más frecuencia sobre los despojos en Vinarragell. La interpretación de
estas diferencias no es fácil, sobre todo porque las muestras proceden de parte de los asentamientos, no excavados en su totalidad.
En cualquier caso y a modo de hipótesis planteamos distintas funciones para ambos asentamientos. La menor presencia de marcas
en Vinarragell puede deberse a que se trate de un “espacio de producción”, en el que no se consuma toda la carne producida.
Mientras que en el Torrelló estaríamos en un “espacio de consumo”. Tal vez incida en esta diferencia la mayor frecuencia de
marcas de descarnado en Vinarragell, proceso que estaría ligado a
la preparación de carne para el consumo fuera del asentamiento.
El resto de las muestras analizadas no aportan mucha información, aunque en cualquier caso se parecen más por las marcas
a Torrelló que a Vinarragell.
En el yacimiento de Albalat de la Ribera, los huesos con
marcas suponen un 9,60% del total de la muestra. Destacan los
huesos con marcas de carnicería sobretodo aquellas realizadas durante el troceado del esqueleto y huesos. Hemos identificado un
corte profundo sobre un carpal de bovino que nos indica el desuello del animal previo al resto del procesado del esqueleto. A
estas marcas siguen las mordeduras y arrastres dejados por los
huesos. También hay dos huesos trabajados.
En los Villares, tan sólo el 2,38% presentaba alteraciones, ya
que la muestra analizada está formada principalmente por fragmentos indeterminados. Las marcas de carnicería y las marcas
producidas por las mordeduras de perros son las más frecuentes.
Entre las marcas de carnicería destacan las producidas durante el
troceado del esqueleto y de los huesos en unidades menores. Hay
20 huesos quemados con una coloración negra, marrón, blanca y
gris, tonalidades que indican que los huesos alcanzaron temperaturas desde los 300º hasta los 700ºC.
Finalmente en la fase III de la colonia de Fonteta, hay un 4,18%
de huesos con alteraciones del total de la muestra estudiada. Las
marcas que predominan son las producidas durante las prácticas
carniceras, sobre todo las realizadas durante el troceado del esqueleto y de los huesos en unidades menores. Hay 18 huesos con mordeduras de perro, ocho quemados con una coloración negra, marrón y gris y uno trabajado, un astrágalo de ovicaprino quemado.
IBÉRICO ANTIGUO
En los yacimientos que hemos analizado del Ibérico Antiguo,
hemos advertido que las muestras más fragmentadas son las de
los Villares y las de la colonia fenicia de la Fonteta, según nos indica el índice de fragmentación a partir del peso y del logaritmo
entre el NR/NME (gráfica 65). Pensamos que los principales
agentes que han influido en esta fragmentación son de orden sedimentológico; en el caso de los Villares, con una superposición
importante de otros niveles de ocupación y en Fonteta, por la reacción producida tras el contacto del hueso con unos sedimentos
muy ácidos. Es decir los agentes postdeposicionales son los principales causantes.
Esta circunstancia influye sin duda en el bajo porcentaje de
marcas identificadas, en ambos yacimientos; tan sólo hemos advertido la presencia de éstas (huesos con marcas de carnicería,
quemados, mordidos, regurgitados y trabajados) en un 3,28% del
total de los Villares y en un 3,4% de los niveles del siglo VI a.n.e
de la colonia de la Fonteta. Pero curiosamente también es bajo en
la muestra ósea de los otros yacimientos analizados de este momento y que no presentan una alteración de sus superficies tan
marcada como los anteriores. En Torre de Foios sólo están presentes en un 3,61% del total de restos y en el Torrelló del Boverot
en un 4,45% (cuadro 237).
Entre estas alteraciones, las más frecuentes son las producidas
por las prácticas carniceras, a excepción del yacimiento de la
Torre de Foios, donde son más numerosos los huesos afectados
por la acción de los cánidos.
Antes de describir las marcas de carnicería queremos hacer
referencia a los huesos mordidos por perros. La acción de estos
animales es evidente por las mordeduras y arrastres que han dejado principalmente sobre las diáfisis de los huesos, y por la destrucción de las superficies articulares.
Entre las modificaciones antrópicas distinguimos los huesos
quemados y las marcas de carnicería. En cuanto a los huesos quemados y siguiendo a Nicholson (1993), en la Torre de Foios y en
los Villares, la coloración de estos restos indica que alcanzaron
315
[page-n-329]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 316
IBÉRICO ANTIGUO
NR DETERMINADOS
NR INDETERMINADOS
TOTAL NR
TORRE DE FOIOS
NR
%
541
43,30
706
56,60
1247
H. MODIFICADOS
HUESOS CON MARCAS
M. CARNICERÍA
H. MORDIDOS
H. REGURGITADO
H. QUEMADOS
H. TRABAJADOS
TOTAL
IBÉRICO ANTIGUO
MARCAS DE CARNICERÍA
TROCEADO
DESARTICULACIÓN
DESCARNADO
VILLARES
NR
%
466
33,2
937
66,7
1403
LA SEÑA
NR
94
49
143
TORRELLÓ BOVEROT
NR
%
696
46,90%
785
53,01%
1481
FONTETA
NR
%
259
32,6
534
67,3
793
46
3,61
41
3,28
3
66
4,45%
27
3,4
9
29
0
5
3
46
19,57
63,04
11
4
1
24
1
41
26,83
9,76
2,44
58,54
2,44
1
1
0
1
0
3
39
16
0
10
1
66
59,09
24,24
21
5
0
0
1
27
77,78
18,52
10,87
6,52
TORRE DE FOIOS
NR
%
4
44,44
5
55,56
0
VILLARES
NR
%
7
63,64
4
36,36
0
LA SEÑA
NR
0
1
0
15,15
1,52
TORRELLÓ BOVEROT
NR
%
32
82,05
5
12,82
2
5,13
3,70
FONTETA
NR
%
16
76,19
4
19,05
1
4,76
Cuadro 237. Modificaciones observadas en los huesos del Ibérico Antiguo.
una temperatura de 300º y 700º, mientras que en el Torrelló del
Boverot y en la Seña la temperatura que alcanzaron los huesos no
superó los 300ºC. Finalmente en cuanto a las marcas de carnicería
las más usuales son los cortes profundos y las fracturas realizadas
durante el troceado de las distintas partes anatómicas y de éstas en
unidades menores. A éstas, siguen las de la desarticulación de los
huesos tras el corte de los ligamentos. Mientras que las huellas de
descarnado están prácticamente ausentes, documentándose tan
sólo en dos huesos del Torrelló del Boverot y en uno de la Fonteta.
IBÉRICO PLENO 1
Las muestras faunísticas que hemos analizado de la primera
fase del Ibérico Pleno 1, proceden de los Villares, la Seña, el
Castellet de Bernabé y la Bastida. En ellas hemos advertido una
fragmentación de los huesos muy similar, según nos indica el índice de fragmentación a partir del peso y del logaritmo entre el
NR/NME (gráfica 66). Solamente se diferencia un poco la muestra
9
7,87
8
Log(NR/NME)
Ifrg(NR/PESO)
7
6
5,22
5
4
2,98
3
2
1
0
0,5
0,47
0,41
0,47
LS (IB.PI)
CB (IB.PI)
LV (IB.PI)
IBÉRICO PLENO 2
BAST (IB.PI)
Gráfica 66. Ibérico Pleno 1. Fragmentación de la muestra
(LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
316
del Castellet de Bernabé, donde los huesos parece que están más
enteros y por lo tanto tienen un peso mayor. En este caso, no hay
que olvidar, que esta muestra proviene de un contexto cerrado, una
cisterna colmatada, según el director de la excavación.
Siguiendo con este aspecto y por lo que se refiere a las marcas
observadas en las muestras analizadas, hay que destacar que el
conjunto que presenta un mayor porcentaje de restos óseos con
marcas es la Bastida donde hemos identificado un 18,42% de
huesos con modificaciones. Para los otros yacimientos el porcentaje de huesos con marcas no supera el 10% (cuadro 238).
En los cuatro conjuntos hemos observado unas pautas similares en el tratamiento carnicero: el procesado del esqueleto
animal que hemos documentado es, la desarticulación de las diferentes unidades anatómicas y de los huesos y el troceado de estas
unidades y de los huesos en trozos menores. Siendo siempre dominantes las fracturas y cortes profundos, es decir las marcas relacionadas con el troceado.
Las mordeduras y arrastres que los cánidos han dejado sobre
los huesos están bastante bien representadas en la Bastida. Este
tipo de acción de los perros provoca que el conjunto analizado
presente un mayor número de fragmentos de diáfisis que de superficies articulares.
También hay que destacar los huesos quemados, especialmente abundantes en la Bastida, donde éstos han adquirido diferentes tonalidades, marrón, gris y negro, por la acción del fuego.
Estas coloraciones y siguiendo a Nicholson (1993) nos indican
una temperatura que no superó los 700ºC.
Finalmente, sólo hemos identificado un hueso trabajado en el
yacimiento de los Villares; se trata de la cabeza de un fémur de
caballo cortada y perforada, que pudo usarse como aplique o remate de algún instrumento.
En las muestras analizadas del periodo Ibérico Pleno, fase 2, hay
que indicar que hemos observado una fragmentación menor de los
[page-n-330]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 317
IBÉRICO PLENO, 1
VILLARES
NR
%
80
51,94
74
48,06
154
NR DETERMINADOS
NR INDETERMINADOS
TOTAL NR
H. MODIFICADOS
HUESOS CON MARCAS
M. CARNICERÍA
H. MORDIDOS
H. REGURGITADO
H. QUEMADOS
H. TRABAJADOS
TOTAL
13
8,44
12
LA SEÑA
NR
%
94
65,73
49
34,27
143
3
CASTELLET BERNABÉ
NR
%
355
53,54
308
46,26
663
2,09
30
1
1
4,52
20
10
1
1
13
IBÉRICO PLENO, 1
MARCAS DE CARNICERÍA
TROCEADO
DESARTICULACIÓN
DESCARNADO
285
18,42
49
67
169
3
VILLARES
NR
%
11
91,60
1
8,40
BASTIDA
NR
%
799
51,64
748
48,36
1547
30
LA SEÑA
NR
%
1
CASTELLET BERNABÉ
NR
%
15
75
5
25
285
BASTIDA
NR
%
46
93,87
3
6,13
Cuadro 238. Modificaciones observadas en los huesos del Ibérico Pleno, Fase 1.
huesos en el yacimiento del Tossal de Sant Miquel, aunque no hay
que olvidar la escasez de restos estudiados. Los otros conjuntos presentan una fragmentación similar, según nos indica el índice de fragmentación a partir del peso de los huesos y del valor del logaritmo
entre el NR/NME, diferenciándose los Villares con un peso medio
de los restos bastante inferior al del obtenido en las otras muestras,
es decir que se trata de la muestra más fracturada (gráfica 67).
Al analizar las modificaciones que han sufrido los conjuntos
estudiados comprobamos que en el Puntal dels Llops los huesos
están más alterados debido, en parte al uso que hicieron de los
huesos como material de combustión durante las prácticas metalúrgicas realizadas en el fortín, lo que influye en la escasez de otras
marcas como son las realizadas por los humanos y por los perros.
Al igual que en el resto de los yacimientos analizados las
marcas de carnicería más abundantes son las producidas durante
los procesos de troceado del esqueleto y de sus huesos en unidades menores. También hemos identificado marcas de desarticu-
lación y de descarnado. A este yacimiento y siguiendo un orden
de importancia en cuanto a huesos con modificaciones siguen las
muestras de los Villares y de Albalat de la Ribera. En los Villares
la muestra está más afectada por la acción del fuego y en Albalat
por las mordeduras de los cánidos. En el Tossal de Sant Miquel,
aunque la muestra es escasa, hay una mayor presencia de marcas
de carnicería sobre todo las producidas durante el troceado del esqueleto y sus huesos. En la Seña, las principales alteraciones que
han sufrido los huesos son las producidas por las prácticas carniceras y en Castellet de Bernabé hay un mayor número de huesos
quemados por el incendio que sufrió el yacimiento. Tanto los
huesos mordidos como los afectados por las prácticas carniceras
tienen una misma representación. Entre las prácticas carniceras
documentadas en este yacimiento hay que hablar del troceado,
desarticulación y descarnado de los huesos, observándose un
mayor número de marcas referidas al troceado del esqueleto y sus
huesos (cuadro 239).
20
18
16
14
12
Log(NR/NME)
10
Ifrg(NR/PESO)
8
6
4
2
0
TSM
LS
LV
PLL
CB
ALB
(IB.PII)
(IB.PII)
(IB.PII)
(IB.PII)
(IB.PII)
(IB.PII)
Gráfica 67. Ibérico Pleno 2. Fragmentación de la muestra (LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
317
[page-n-331]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 318
TOSSAL S. MIQUEL
NR
%
133
75,56
43
24,44
176
1771
IBÉRICO PLENO, 2
NR DETERMINADOS
NR INDETERMINADOS
TOTAL NR
H. MODIFICADOS
HUESOS CON MARCAS
M. CARNICERÍA
H. MORDIDOS
H. REGURGITADO
H. QUEMADOS
H. TRABAJADOS
TOTAL
24
13,63
PUNTAL DELS LLOPS
NR
%
1086
61,32
685
38,68
3781
720
16
8
IBÉRICO PLENO, 2
MARCAS DE CARNICERÍA
TROCEADO
DESARTICULACIÓN
94
64
24
40,65
527
35
720
TOSSAL S. MIQUEL
NR
%
11
68,75
5
31,25
PUNTAL DELS LLOPS
NR
%
58
61,70
26
27,65
10
10,65
CASTELLET BERNABÉ
NR
%
2448
64,74
1333
35,26
530
246
6,5
LA SEÑA
NR
%
302
56,98
228
43,02
302
38
7,16
LOS VILLARES
NR
%
195
64,56
107
35,44
81
58
19,2
ALBALAT RIBERA
NR
%
44 54,32
37 45,68
15
54
56
8
128
31
7
13
4
4
10
1
246
38
33
8
58
18,51
CASTELLET BERNABÉ
NR
%
42
77,7
8
14,8
4
7,5
LA SEÑA
NR
%
29
93,54
1
3,23
1
3,23
15
LOS VILLARES
NR
%
12
92,3
1
7,7
ALBALAT RIBERA
NR
%
4
Cuadro 239. Modificaciones observadas en los huesos del Ibérico Pleno, Fase 2.
IBÉRICO FINAL
En los conjuntos faunísticos del Ibérico Final, hemos observado una fragmentación muy similar según nos indica el índice de
fragmentación según el peso medio de los restos y el valor del logaritmo entre el NR/NME (gráfica 68). De éstos conjuntos hemos
encontrado un mayor número de restos modificados por las prácticas carniceras, por la acción de los perros y por el fuego, en relación con el número de restos identificados, en los yacimientos
de los Villares y de la Morranda.
En los Villares las prácticas carniceras y el fuego han afectado
a un total de 21 restos. En la Morranda a estos dos factores de modificación hay que agregar las mordeduras de perros y los huesos
trabajados por los humanos. Son más numerosos los restos con
marcas de carnicería, donde predominan las dejadas tras el troceado del esqueleto y de los huesos en unidades menores, seguidas por las de desarticulación y muy pocas de descarnado. En
este yacimiento hay un mayor número de huesos quemados que
soportaron temperaturas de 300 y 400º C, pero también hay algunos que alcanzaron los 700ºC, según nos indica la coloración
de su superficie ósea.
En el yacimiento del Cormulló dels Moros hay un 6,60% del
total de restos con alteraciones, donde predominan las provocadas por la acción del fuego, seguidas por las marcas de carnicería. Los huesos quemados soportaron una temperatura inferior
a los 400 ºC a excepción de los hallados en el departamento 5
que alcanzaron una temperatura superior a los 700ºC. Entre las
marcas de carnicería destacan las producidas durante el troceado
del esqueleto y los huesos, seguidas y en menor proporción por
las marcas de desarticulación. Finalmente, en el Torrelló del
Boverot las marcas identificadas son escasas y las más numerosas son las realizadas durante el procesado cárnico (cuadro
240).
A continuación presentamos algunos de los huesos que presentaban marcas de carnicería (figs. 37 a 53) y mordeduras por
cánidos (figs. 54 a 56).
Log(NR/NME)
Ifrg(NR/PESO)
12
Log(NR/NME)
Ifrg(NR/PESO)
12
9,93
10
8
6,99
6,04
5,13
6
8
4
0,52
0,41
0,57
2
0,5
0
0,52
0,41
0,57
0,5
0
TB (IB.F)
LV (IB.F)
CM
LM
Gráfica 66. Ibérico Pleno 1. Fragmentación de la muestra
(LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
318
6,99
6,04
5,13
6
4
2
9,93
10
TB (IB.F)
LV (IB.F)
CM
LM
Gráfica 68. Ibérico Final. Fragmentación de la muestra
(LogNR/NME) y Peso medio de los restos óseos.
[page-n-332]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 319
IBÉRICO FINAL
NR DETERMINADOS
NR INDETERMINADOS
TOTAL NR
H. MODIFICADOS
HUESOS CON MARCAS
M. CARNICERÍA
H. MORDIDOS
H. REGURGITADO
H. QUEMADOS
H. TRABAJADOS
TOTAL
IBÉRICO FINAL
MARCAS DE CARNICERÍA
TROCEADO
DESARTICULACIÓN
DESCARNADO
LA MORRANDA
NR
%
1348
43,26
1768
56,74
3116
373
11,97
CORMULLÓ DELS MOROS
NR
%
1360
37,26
2290
62,74
3650
241
163
106
74
41
91
13
373
6,60
119
7
241
LA MORRANDA
NR
%
121
74,23
36
22,08
6
3,69
TORELLÓ BOVEROT
NR
%
562
50,22
557
49,78
1119
13
1,61
LOS VILLARES
NR
%
78
52
72
48
150
21
11
11
1
1
14,00
10
13
CORMULLÓ DELS MOROS
NR
%
56
75,67
18
24,33
TORELLÓ BOVEROT
NR
%
5
45,45
6
54,55
LOS VILLARES
NR
%
11
Cuadro 240. Modificaciones observadas en los huesos del Ibérico Final.
Fig. 37. Marcas de carnicería. Astrágalo de ovicaprino (Vinarragell).
Fig. 39. Marcas de carnicería. Húmero de cerdo (Vinarragell).
Fig. 38. Marcas de carnicería. Mandíbula de bovino (Vinarragell).
Fig. 40. Marcas de carnicería. Falange primera de Bovino (Fonteta).
319
[page-n-333]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 320
Fig. 41. Marcas de carnicería. Fémur de ovicaprino (Fonteta).
Fig. 44. Marcas de carnicería. Mandíbula de bovino (Bastida).
Fig. 42. Marcas de carnicería. Húmero de oveja (Fonteta).
Fig. 45. Marcas de carnicería. Húmero de ciervo (Bastida).
Fig. 43. Marcas de carnicería. Mandíbula de ovicaprino (Bastida).
Fig. 46. Marcas de carnicería. Escápula de cerdo (Tossal de Sant
Miquel).
320
[page-n-334]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 321
Fig. 47. Marcas de carnicería. Cuerna de oveja (Castellet de
Bernabé).
Fig. 50. Marcas de carnicería. Húmero de cabra montés (La
Morranda).
Fig. 48. Marcas de carnicería. Escápula de ovicaprino (Castellet de
Bernabé).
Fig. 51. Marcas de carnicería. Tibia de ciervo (La Morranda).
Fig. 49. Marcas de carnicería. Mandíbula de cerdo (Puntal dels
Llops).
Fig. 52. Marcas de carnicería. Húmero de ciervo (La Morranda).
321
[page-n-335]
313-322.qxd
19/4/07
20:06
Página 322
Fig. 53. Marcas de carnicería. Calcáneo de ciervo (La Morranda).
Fig. 55. Huesos mordidos. Escápula de cerdo (Castellet de Bernabé).
Fig. 54. Huesos mordidos. Pelvis de ovicaprino (Bastida).
Fig. 56. Huesos mordidos. Húmero de cerdo (Castellet de Bernabé).
322
[page-n-336]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 323
Capítulo 7
ESTUDIO DE LAS ESPECIES
7.1. LOS OVICAPRINOS
7.1.1. ANTECEDENTES
Las ovejas y las cabras son el grupo taxonómico mejor representado en todos los contextos analizados. La presencia de
estas especies domésticas empieza a documentarse en los registros fósiles de yacimientos Neolíticos como la Cova de L’Or
(Pérez Ripoll, 1980) y la Cova de les Cendres (Bernabeu et alii,
1999) y desde estos momentos son un grupo de animales comunes en yacimientos prehistóricos. Son, junto con los bovinos,
el grupo de especies domésticas más frecuente durante el
Neolítico Final como queda de manifiesto en Les Jovades
(Martínez Valle,1990, 124) y continúan con frecuencias elevadas
en yacimientos del Horizonte Campaniforme de Transición
como Arenal de la Costa (Martínez Valle, 1990: 124) y en poblados de la Edad del Bronce como el Cabezo Redondo (Driesch
y Boessneck, 1969), la Illeta dels Banyets (Benito, 1994) y La
Lloma de Betxí (Sarrión, 1998).
Sin duda estas altas frecuencias tienen relación con su adaptabilidad a los ambientes mediterráneos, su fácil manejo en estas
tierras y la diversidad de productos que generan sus rebaños: lana,
pelo, cueros, estiércol y por supuesto leche y carne.
Pero si es fácil detectar la presencia de ovicaprinos en los
yacimientos no siempre resulta sencillo distinguir los restos
que pertenecen a la oveja y a la cabra, por lo que en ocasiones las posibilidades de concretar los modelos ganaderos
se complica. En cualquier caso, parece que la oveja predomina en todos los periodos analizados. En los yacimientos
del Hierro Antiguo y de la Cultura Ibérica del País Valenciano la oveja es la especie principal, tal y como demuestran
las frecuencias obtenidas en los yacimientos que hemos analizado, como el Torrelló del Boverot y los Villares entre
otros, con la única excepción del Puntal dels Llops donde
predomina la cabra.
A continuación nos centraremos en describir la información
obtenida para ambas especies. Encabezando cada apartado ha-
cemos un resumen sobre aspectos relativos a su gestión, por lo
que puedan aportar de cara a interpretar la presencia de estos animales en los yacimientos analizados. Estos datos, en buena medida, proceden de tratados de ganadería actuales, demasiado influidos por las normas del mercado, pero hemos seleccionado
aquella información referida a modelos extensivos de explotación. También incluimos referencias de las fuentes clásicas sobre
el manejo de estas especies.
7.1.2. LA OVEJA (Ovis aries)
La gestión de los rebaños de ovejas
Los rebaños ovinos son muy adaptables pero encuentran un
entorno óptimo en las tierras altas y de suave orografía, favorables al desarrollo de pastos (fig. 57).
La disponibilidad de alimento de calidad es fundamental,
sobre todo por tratarse de una especie menos versátil que la cabra.
Para su alimentación las razas rústicas españolas requieren un
promedio de cuatro a cinco kg de hierba al día, además del complemento de la sal que debe ser proporcionada por el ganadero
Fig. 57. Paisaje mediterráneo con un rebaño de ovejas.
323
[page-n-337]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 324
Fig. 58. Tijeras de esquilar de la Bastida.
(salgar), en la medida de dos gramos por cabeza, considerando un
peso medio de la res de 45 kg.
El principal alimento del ganado ovino es el pasto natural, los
restos de la siega del cereal y en invierno las hojas de árboles de
ribera y las hojas de olivos. Columela considera que el mejor alimento para las ovejas es la cebada mezclada con habas
(Columela, De re rust.).
Según Aran (1920) en los sistemas extensivos los prados
secos proporcionan buena parte del alimento al ovino como el esparto, el tomillo, la aulaga, el arnallo y el sisallo, mientras que en
los prados más frescos se alimentarían de tréboles, iris, juncos,
airas, barrilleras y lino. En los prados silíceos y frescos encontrarían avena, fleolas, cinosorus y agrostis.
No se debe dejar de mencionar la importancia de las plantas
henificables, por lo que supone de ventaja para alimentar a las
ovejas durante el invierno, cuando escasea el alimento en el
campo. Los tréboles, la esparceta, la galega y otras plantas muy
nutritivas como la aulaga, la ortiga, la achicoria, la gualda, el arnallo y el sisallo, son susceptibles de ser almacenadas, una vez secadas y prensadas.
Respecto al manejo de los rebaños es preciso referirse, en
primer lugar, al control del ciclo sexual. Hay disparidad de opiniones sobre cual es el periodo más favorable para la cubrición.
Para algunos autores ésta debe producirse entre diciembre y febrero, con un máximo en enero, para que los partos se produzcan
desde finales de marzo hasta junio (Forcada Miranda, 1996). Para
otros, la mejor época para la monta es julio y agosto, de forma que
los corderos nacen a los cinco meses en enero y después de los
tres meses y medio de lactancia, en abril, ya disponen de pasto natural para su alimentación (Aran, 1920). Este calendario coincide
más o menos con el que nos describe Columela, autor del siglo
primero de nuestra era, para quién la cubrición debía producirse
desde abril hasta julio. Además hay que considerar que en una
economía tradicional como la ibérica uno de los factores que influirían en la actividad reproductiva, aparte de la alimentación,
debía ser el fotoperiodo ya que los días cortos estimulan la actividad reproductiva y los largos la inhiben (Buxade,79, 1996).
La modalidad de control del ciclo sexual dependerá, en cualquier caso, de la orientación productiva del rebaño. Las ovejas
son una de las especies más rentables, por su capacidad de producir carne, productos lácteos, lana, piel y estiércol y en función
del producto que se prime, se organizará la gestión del rebaño.
Si se prima la producción de carne se sacrificarán los machos
jóvenes cuando hayan alcanzado un peso óptimo. También se
pueden sacrificar hembras dependiendo del tamaño del rebaño y
de su capacidad de reproducción, de igual manera los animales
324
enfermos y los viejos también servirán para obtener carne, de
peor calidad. En los sistemas tradicionales la carne de estos animales de peor calidad para consumir fresca, era secada y consumida como cecina.
Si lo que se pretende es producir leche se realizaran sacrificios de neonatos y de infantiles, con 25-30 días y 10-12 kg de
peso para poder seguir ordeñando a la madre durante varias semanas.
Si el objetivo es la producción de lana entonces se mantendrán en el rebaño los animales hasta la edad de seis años, cuando
la producción lanera empieza a decaer (Payne, 1973). La máxima
producción lanera se da entre los dos y los cuatro años, con una
producción media de 2-3 Kg de lana por animal y año. No obstante, en la producción de lana influyen otros factores además de
la edad (Ryder, 1983): el sexo, ya que los carneros producen más
que los castrados y las ovejas; el estado fisiológico, ya que en las
hembras la gestación y la lactancia reducen la cantidad y la calidad de la lana; el tipo de parto ya que los corderos nacidos de
partos dobles son menos productivos; la alimentación, y por supuesto los factores ambientales estacionales.
La esquila de la cabaña ovina se hace una vez al año, normalmente en primavera. Varrón, cita que esta práctica se lleva a
cabo durante el equinoccio de primavera y durante el solsticio de
verano, manteniendo a las ovejas en ayunas durante tres días, para
después cortar la lana con tijeras o bien desollar la piel. En el registro arqueológico de la Bastida de les Alcusses se recuperaron
unas tijeras de esquilar (fig. 58) y además son numerosas las fusayolas y pondera hallados en los yacimientos ibéricos del País
Valenciano. Las fuentes clásicas (Estrabón, III,2,6) (Plinio, VIII,
191) también hacen referencia a la calidad de la lana ibérica tanto
de las béticas como las del interior, y hacen un elogio de las
prendas tejidas con su lana.
Otro producto importante son las pieles, ya que si son flexibles y de buena calidad tienen un alto valor. Las mejores son las
de los corderos de 2 a 3 meses y las de las hembras más fáciles de
desollar que los machos (Daza Andrada, 1996: 174).
Finalmente, hay que mencionar el estiércol producido por
estos animales, por su importancia como abono orgánico para los
cultivos. Se puede conseguir el estiércol bien de los corrales, habiendo preparado correctamente la cama con paja, o bien dejando
a los animales que pasten sobre los barbechos. Actualmente una
oveja produce 14,1 Kg al año por Kg de peso vivo de ganado productor (Daza Andrada, 1996, 178)
Fig. 59. Mano de mortero de los Villares.
[page-n-338]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 325
La oveja, desde el Bronce Final
hasta el Ibérico Final
Para conocer la morfología de las ovejas ibéricas disponemos
de tres fuentes de información: las representaciones pictóricas o
escultóricas de esta especie en la iconografía ibérica, las descripciones de las fuentes clásicas y mediante el análisis de sus rasgos
osteológicos.
No abundan las representaciones de ovinos en la iconografía
ibérica. Una mano de mortero recuperada en los Villares está decorada con dos cabezas de animales (fig. 59). Se observa que una
de ellas representa claramente un carnero con los cuernos enroscados y estrías muy marcadas. Su perfil fronto-nasal convexo
coincide con los rasgos craneales de la actual raza manchega,
mientras que los cuernos enroscados serían más propios de la raza
merina. Además de ésta representación existe un colgante de
bronce recuperado en el Puig de la Nau en el que también se representa un carnero, si bien por su reducido tamaño no se pueden
observar rasgos morfológicos destacables.
Fuera del País Valenciano existen otras representaciones. Hay
un exvoto del santuario ibérico del Collado de los Jardines (Santa
Elena, Jaén), fechado entre los siglos III-II a.n.e, que representa
una oveja cuyos rasgos son semejantes a la raza manchega. De
Sevilla procede el pequeño carnero de Osuna, que presenta también los cuernos enroscados, con abundantes estrías y un perfil
fronto-nasal recto, escultura datada en el siglo II a.n.e. (fig. 60)
A pesar de este corto repertorio iconográfico, las fuentes insisten en la importancia de las ovejas entre los iberos (Polibio
XXXIV,8,9; Estrabón III, 2,6; Plinio VIII, 191).
Siglos después Columela, describe la existencia, ya en época
romana, de ovejas de diferente tamaño, atendiendo a su ubicación
en monte o en llano y según el pelaje de los animales también diferencia entre la oveja sedosa y la hirsuta. Y aporta incluso sugerencias para mejorar la gestión de los rebaños como seleccionar
los carneros que sean altos, largos y de vientre desarrollado, rabo
largo, frente ancha y cuernos retorcidos (Columela, De re rust.).
Pero sin duda alguna, son los datos osteológicos los que con
certeza nos proporcionaran más información sobre la morfología
de las ovejas en el área del País Valenciano. Así pues pasamos a
describir las características observadas en cada uno de los momentos cronológicos diferenciados. Antes es pertinente advertir
que dado el estado de fragmentación de las muestras no disponemos de muchos restos mensurables y que para obtener muestras
suficientemente abundantes hemos tenido que agrupar los yacimientos con una misma cronología y ubicados en un mismo territorio. Hemos huido de agrupar restos de otros territorios ante la
posibilidad de que pudieran existir razas con distribución regional
(cuadro 241).
Antes de comparar las medidas de los diferentes periodos y
yacimientos intentamos separar los restos de machos de los de las
hembras, lo que no siempre ha sido posible. En cualquier caso
hemos comprobado que los rebaños del Ibérico Pleno del territorio de Edeta, que constituye una de las muestras más numerosa,
estarían formados por un mayor número de hembras que de machos. Constatándose lo mismo para los rebaños del Ibérico Final
del Norte del País Valenciano.
Aparte de esta consideración, si analizamos conjuntamente
todas las medidas obtenidas para los metatarsos y metacarpos
(LM y Ad) de todas las muestras, obviando las diferencias cronológicas, los gráficos que obtenemos nos informan de una mayor
presencia de hembras que de machos. En los metacarpos las dimensiones mínimas de los machos serían una LM de 125mm y
una anchura distal de 25mm (gráfica 69 y gráfica 70).
Los machos tendrían unos metatarsos con unas dimensiones
mínimas de 135mm de longitud máxima y una anchura distal de
22 mm. Con la anchura de la articulación distal de la tibia también se observa un porcentaje mayor de hembras. En este caso las
hembras se sitúan con unas anchuras distales inferiores a los
25mm (gráfica 71).
140
135
130
125
120
115
110
105
100
15
17
19
21
23
25
27
29
Gráfica 69. Oveja (Ibérico Pleno). Medidas del metacarpo LM/Ad.
140
135
130
125
120
115
18
Fig. 60. Pequeño carnero de Osuna (Sevilla).
20
22
24
26
28
Gráfica 70. Oveja. Metatarso LM/Ad.
325
[page-n-339]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 326
HUESO
Húmero Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
Nº
1
1
2
1
1
1
2
MÁX-MÍN
24,9
18
53,4-41,9
45,6
24
20
19,8-19,02
MEDIA mm
24,9
18
47,6
45,6
24
20
19,4
YACIMIENTO
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Vinarragell
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Vinarragell
CRONOLOGÍA
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Húmero Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Metatarso Ad
2
5
2
2
2
30,5-25,4
25,4-23
27,7-25,5
25,9-25,2
24,2-21,7
28
24,54
26,61
25,56
22,97
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fenicio ss. VII-VI
Fenicio ss.VII-VI
Fenicio s.VI
Fenicio s.VI
Fenicio s.VI
Húmero Ad
Húmero Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
3
2
1
7
1
2
1
4
1
4
1
28,2-22,1
27,8-24,5
24,7
24,08-20,03
50,3
47,3-45
47,9
20,3-22
22,2
23,1-20,5
19,5
25,9
26,15
24,7
22,05
50,3
46,15
47,9
21,5
22,2
22,3
19,5
Los Villares
Torrelló Boverot
Los Villares
Vinarragell
Los Villares
Torrelló Boverot
Vinarragell
Los Villares
Torrelló Boverot
Vinarragell
Los Villares
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
3
7
4
3
1
1
1
2
1
25-23,6
30-23,5
28,8-24,5
18,6-17,5
21
43,6
44
23,7-24,9
17,5
24,4
26,6
26,7
17,86
21
43,6
44
24,3
17,5
Torre de Foios
Torrelló Boverot
Vinarragell
Torrelló Boverot
Los Villares
Torrelló Boverot
Torre de Foios
Los Villares
Torrelló Boverot
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Radio Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
4
7
3
5
2
7
10
1
4
3
2
1
7
2
4
6
1
1
7
28,4-24,8
34,5-25,9
27,7-26,3
27,7-26
25,7-24,5
25,5-21,3
28,2-22,7
22,5
24,7-22,4
27,6-23,9
56,2-55,5
51
26,8-21
22,9-21,4
24-20,9
22,9-19
19,5
21
24-20
26,5
29,27
27,16
26,88
25,1
22,82
22,64
22,5
23,5
25,6
55,85
51
20,42
22,15
22,65
21,38
19,5
21
21,64
Bastida
Castellet Bernabé
Los Villares
Puntal Llops
Puntal Llops
Bastida
Castellet Bernabé
Los Villares
Puntal Llops
Tossal S. Miquel
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Puntal Llops
Tossal S. Miquel
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Los Villares
Albalat Ribera
Puntal Llops
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
…/…
326
[page-n-340]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 327
…/…
HUESO
Radio Ad
Radio Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
Nº
2
3
2
6
2
6
2
4
2
2
4
10
6
3
3
MÁX-MÍN
29,06-27,6
30,5-22,3
30,8-29,2
28-27,1
26,1-17,6
28,8-21,7
23,5-23,3
54,2-49
54,1-51,2
53,2-49
25,6-20,4
26,1-22,3
23,4-20,3
24-22,5
21-20,8
MEDIA mm
27,8
26,2
30
26,1
21,85
24,6
23,4
53,6
52,69
51,1
22,83
23,13
22,5
23,13
21
YACIMIENTO
Cormulló Moros
Torrelló Boverot
Morranda
Torrelló Boverot
Morranda
Cormulló Moros
Torrelló Boverot
Cormulló Moros
Morranda
Torrelló Boverot
Cormulló Moros
Morranda
Torrelló Boverot
Morranda
Torrelló Boverot
CRONOLOGÍA
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 241. Oveja, medidas de los huesos.
3,5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
20-21 21-22 22-23 23-24
24-25 25-26 26-27 27-28
18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27
Gráfica 71. Oveja (Ibérico Pleno Camp de Túria). Medidas de la
Tibia Ad.
Gráfica 72. Oveja (Ibérico Pleno Camp de Túria). Medidas del
Metacarpo Ad.
Si consideramos las medidas de esta especie en los yacimientos ubicados en un mismo territorio y contemporáneos, las
diferencias son más claras entre ambos sexos. Para ello contamos
con muestras suficientes en dos territorios el Camp de Túria durante el Ibérico Pleno y el norte del País Valenciano durante el
Ibérico Final.
En el territorio de Edeta (Camp de Túria), el dimorfismo sexual lo podemos establecer a partir de las articulaciones distales de
las tibias y metacarpos. La anchura distal de la tibia de las hembras se situaría con unas dimensiones de entre 21-26 mm y los machos por encima de los 27 mm (ver, gráfica 71). La anchura distal
de los metacarpos de las hembras se mantiene en el intervalo de
19-24 mm y en los machos por encima de 26 mm (gráfica 72).
En el territorio más septentrional obtenemos unas dimensiones muy similares. Las ovejas del Ibérico Final contarían con
una anchura distal de los metacarpos que oscilaría entre los 18-24
mm para las hembras y a partir de los 26mm para los machos
(gráfica 73).
Las dimensiones de los huesos de esta especie no se mantienen estables a lo largo del periodo considerado. Esto se aprecia
claramente a través de las medias de las medidas (Ad) de los
huesos más frecuentes: metacarpos (45 elementos), húmeros (49)
y tibias (57). Desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final observamos las siguientes tendencias:
8
7
6
5
4
3
2
1
0
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
Gráfica 73. Oveja (Ibérico Final – Norte de Castellón). Medidas del
Metacarpo Ad.
327
[page-n-341]
323-378.qxd
19/4/07
28,5
28
27,5
27
26,5
26
25,5
25
24,5
24
23,5
23
20:07
Página 328
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21
20,5
BF
FE
HA
IA
IP
BF
IF
Gráfica 74. Oveja. Húmero Ad (medias).
HA
IA
IP
IF
Gráfica 76. Oveja. Metacarpo Ad (medias).
30
70
25
60
50
20
40
15
30
10
20
5
0
10
BF
FE
HA
IA
IP
IF
0
BF
FE
HA
IA
IP
IF
Gráfica 75. Oveja. Tibia Ad (medias).
Gráfica 77. Oveja. Medias de la altura a la cruz (cm).
En los gráficos de Ad de las articulaciones distales del húmero (gráfica 74) y tibia (gráfica 75), observamos prácticamente
lo mismo. Las menores anchuras son las del Bronce Final y las
mayores son las de la colonia fenicia de la Fonteta. Desde el
Hierro Antiguo al Ibérico Antiguo se produce una reducción de
talla, y a partir de este momento aumenta hasta el Ibérico Final.
No sabemos hasta qué punto es significativa la reducción de talla
que se observa durante el Ibérico Antiguo, ya que estamos comparando medidas de huesos de rebaños localizados en diferentes
territorios y, por tanto, diferentes entornos, como es el caso de los
territorios de los Villares, de la Torre de Foios y del Torrelló del
Boverot, y en los tres yacimientos y a partir de las medidas,
hemos detectado un predominio de hembras.
Con la articulación distal del metacarpo observamos tendencia similar (gráfica 76). No podemos considerar el valor máximo del único resto mensurable del Bronce Final procedente del
Torrelló, sin duda perteneciente a un macho. Por lo demás volvemos a observar un descenso de la talla durante el Hierro
Antiguo, y una tendencia al aumento con valores máximos a
partir del Ibérico Final.
Los cambios observados en la anchura distal de los huesos de
las ovejas a lo largo de 1000 años nos informan acerca de la cría
de ovejas cada vez más robustas. Esta visión de los cambios en la
especie se completa si consideramos la evolución de la altura a la
cruz, realizada a partir de 60 medidas.
Por lo que sabemos de otros yacimientos y periodos la tendencia de la especie ha sido la de una progresiva reducción de
talla. La altura a la cruz de las ovejas de los yacimientos
Neolíticos de la Cova de l’Or (Pérez Ripoll, 1980) y Eneolíticos
como Jovades (Martínez Valle, 1990) son de una alzada similar a
las identificadas en la colonia Fenicia de Fonteta (60 cm) y mayores que las identificadas en contextos de la Edad del Bronce,
como las del Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck, 1969).
En la gráfica 77 observamos una mayor alzada de las ovejas
de la colonia fenicia de La Fonteta, respecto a las del Bronce
Final (gráfica 77). Esta alzada disminuye en los rebaños del
Hierro Antiguo, donde encontramos las ovejas de menor talla
(50,8 cm) y empieza a incrementarse a partir del Ibérico Antiguo,
se mantiene el incremento durante el Ibérico Pleno y se estabiliza
en el Ibérico Final (56-59 cm) (cuadro 242).
Esta mejora patente desde el Ibérico Antiguo, puede estar relacionada con la introducción de razas exógenas por los fenicios,
en nuestro caso desde la colonia de Fonteta, donde las ovejas son
de mayor tamaño y más esbeltas. Aunque hay que matizar que en
la Fonteta las medidas de los huesos corresponden a un mayor número de ejemplares machos. Sin embargo si no hacemos inter-
328
[page-n-342]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 329
HUESO
Radio LM
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Nº
1
2
1
MÁX-MÍN
132
53-47,65
111,3
MEDIA mm
132
50,32
111,3
FACTOR
4,02
11,4
4,89
ALTURA cm
53,06
57,36
54,42
YACIMIENTO
Vinarragell
Torrelló Boverot
Vinarragell
CRONOLOGÍA
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Radio LM
Metacarpo LM
1
2
144,7
137,1-132,4
144,7
134,8
4,02
4,89
58,16
65,91
Fonteta
Fonteta
Fenicio ss. VII-VI
Fenicio s.VI
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
1
1
1
46,15
100
104,5
46,15
100
104,5
11,4
4,89
4,89
52,61
48,9
51,14
Torrelló Boverot
Los Villares
Torrelló Boverot
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Metatarso LM
1
1
1
43,6
121,6
118
43,6
121,6
118
11,4
4,89
4,54
49,7
59,46
53,57
Torrelló Boverot
Los Villares
Torrelló Boverot
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Radio LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metatarso LM
Metatarso LM
1
2
1
1
3
2
3
6
6
142,2
55,85
49,5
57,3
120,6-118
120,8-118,9
127,7-119,6
137,4-116,2
134,4-116,7
142,2
55,85
49,5
57,3
119,2
119,85
122,7
129,6
125,33
4,02
11,4
11,4
11,4
4,89
4,89
4,89
4,54
4,54
57,16
63,66
56,43
65,32
58,28
58,6
60
58,83
56,89
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Bastida
La Seña
Puntal Llops
Tossal S. Miquel
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Radio LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metatarso LM
Metatarso LM
1
4
2
1
5
5
1
3
126,5
54,2-49
52,69
122,1
131,7-110,6
120,3-106
129,4
130,5-123,6
126,5
53,6
52,69
122,1
122,56
111,9
129,4
128,03
4,02
11,4
11,4
4,89
4,89
4,89
4,54
4,54
50,85
61,1
60,06
59,7
59,93
54,71
58,74
58,12
Torrelló Boverot
Cormulló Moros
Morranda
Cormulló Moros
Morranda
Torrelló Boverot
Morranda
Torrelló Boverot
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 242. Oveja. Medidas altura a la cruz (medias).
venir la aportación de razas exógenas para explicar este incremento de robustez y talla, hay que considerar como responsable
de este proceso las mejoras en la gestión de los rebaños, cada vez
más preciados como generadores de riqueza. Las comunidades
iberas fueron capaces de desarrollar una mejora en el manejo de
sus rebaños de ovejas, mediante la selección de los ejemplares
más productivos y de este modo optimizaron este recurso para obtener mayores beneficios económicos. Este aumento de la talla
patente sobre todo durante el Ibérico Pleno y Final, es el mejor
exponente de la importancia que la oveja tuvo en determinadas
comunidades iberas, tal y como las fuentes clásicas nos recuerdan.
7.1.3. LA CABRA (Capra hircus)
La gestión de los rebaños de cabras
La gestión de un rebaño de cabras, exige menos cuidádos que
la de los rebaños de ovejas. Las cabras han estado asociadas a la
población rural, de escasos recursos, a habitantes de áreas con
unos suelos pobres, poco aptos para la agricultura y climatología
rigurosa (Buxadé, 1996, IX). Las cabras ya eran consideradas por
Polibio (XXXIV) como animales de menor valor que otras especies.
Las cabras domésticas actuales, provienen del tronco europeo, del asiático y del africano. Los rasgos morfológicos de
estos troncos se han dispersado actualmente atendiendo a los
cruces realizados en favor de la productividad. Así, encontramos
varias poblaciones de cabra doméstica con un tipo de constitución
diferente dependiendo de sí son de tipo lechero, carnicero, mixto
de leche y carne o de tipo ambiental primitivo (Alía Robledo,
1996, 82, IX) (figura 61).
Tradicionalmente, en zonas relativamente llanas se mantiene
los rebaños de las cabras lecheras, mientras que las de aptitud
cárnica están relegadas a zonas montañosas (Buxadé, 1996,
117,IX).
Las cabras dedican 7 u 8 horas al pastoreo diario, de éstas, el
34 % de las mismas lo dedican al consumo de herbáceas y el 65%
al de arbustivas. Las cabras son poco gregarias y necesitan ramorear en grupos pequeños. Son animales de alta capacidad perceptiva y están unidas al medio que las sustenta.
El ciclo sexual de la cabra, al igual que el de la oveja, es
muy dependiente de las condiciones ambientales (Díaz y
Moyano, 1996, 99, IX). Un macho es fértil a los 5-8 meses y una
329
[page-n-343]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 330
Fig. 61. Paisaje mediterráneo con rebaño de cabras.
hembra a los 8-10 meses. Su vida útil puede extenderse hasta los
10 años, aunque el óptimo reproductivo está entre los 3 y los
8 años.
La gestación de la cabra dura 5 meses, y las cabras adultas
pueden tener dos crías por parto. En época romana se aconsejaba
el apareamiento durante el otoño, para que las crías nacieran en
primavera (Columela, De re rust. 169). En época reciente se recomienda la fecundación en abril y mayo, de manera que los
partos se den en otoño o bien y para que proporcionen leche en
invierno, que sean cubiertas en pleno verano (Arán, 1920).
Los productos que se obtienen de estos animales son la carne,
la leche y las pieles.
La carne de cabra no es de peor calidad que la de oveja, sobre
todo si procede de individuos jóvenes. En regiones montañosas se
han mantenido ganado cabrío para la producción de carne. Se
trata de las formas más corpulentas que llegan a alcanzar hasta
140 kg en vivo (Aran, 1920).
Pero sin duda alguna el producto óptimo de las cabras es la
leche. Las razas o variedades de cabra con aptitud lechera son de
menor talla y corpulencia que las dedicadas a la carne. Las mejores razas se encuentran en el sur y este peninsular, se trata de la
cabra murciana, granadina y costeña. Las cabras lecheras producen de 1 a 2 litros diarios de leche de magníficas condiciones
alimenticias. Esta leche contiene más proteínas y grasas que la de
vaca y se considera excelente para la producción de mantequilla
y queso.
La “Ora Maritima” de Avieno, recoge … “que la gente bravía
y montaraz de los Berybraces se sustentaban con la leche de sus
numerosos rebaños y produciendo queso”.
En cuanto a la producción de piel y pelo se consideran subproductos de la producción de carne. Las pieles son de mayor resistencia que el cuero (piel de vaca) y el pelo o fibra se destina
para la producción de alfombras, cuerdas y sacos.
La cabra desde el Bronce Final
hasta el Ibérico Final
La iconografía ibérica nos transmite alguna información
sobre la morfología de estos animales. Sobre un vaso cerámico
de la Alcúdia (Elx) hay una cabra pintada con un estilo demasiado esquemático para permitir reconstruir la forma de la especie (Ramos Fernández, 1982). En los Villares se recuperó una
tinajilla en cuya decoración se representa una especie de cabra
330
Fig. 62. Motivo procedente de una tinajilla de los Villares.
Fig. 63. Motivo procedente de una tinajilla del Cabecico del Tesoro
(Verdolay, Murcia).
(Pla, 1980, figura 11) de cuernos pequeños y pelaje corto (fig.
62). Finalmente en una escena pintada sobre una tinajilla del
Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia) hay una cabra amamantando al cabrito (fig. 63). Este animal presenta unos cuernos
más desarrollados que la cabra de los Villares, además de tener una cabeza corta con barba, un cuerpo largo y unas pezuñas
anchas.
Columela, nos describe la constitución de los machos cabríos
y de las hembras, ya de época romana, como animales de cuerpo
160
140
120
100
80
60
40
20
0
20
25
30
35
Gráfica 78. Cabra. Metacarpo LM/Ad.
40
[page-n-344]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 331
HUESO
Húmero Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Nº
2
2
2
2
MÁX-MÍN
28-26,1
24,4-19,2
52-43,6
28,4-23,5
MEDIA mm
27,05
21,8
47,8
25,9
YACIMIENTO
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
CRONOLOGÍA
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Tibia Ad
Metacarpo Ad
4
2
28,7-22,7
25,7-23,1
25,52
24,4
Fonteta
Fonteta
Fenicio ss.VII-VI
Fenicio s.VI
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
1
1
2
2
2
1
1
3
28,6
27
32,7-28,3
23,2
26,3-22
51
25,4
26,6-22,7
28,6
27
30,5
23,2
24,15
51
25,4
24,8
Los Villares
Torrelló Boverot
Vinarragell
Los Villares
Vinarragell
Los Villares
Los Villares
Torrelló Boverot
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Tibia Ad
Metacarpo Ad
1
1
2
2
2
29,4
26,7
27
24-22,7
25,7-25,4
29,4
26,7
27
23,35
25,5
Torre de Foios
Torrelló Boverot
Los Villares
Torre de Foios
Los Villares
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ad
Radio Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
2
4
7
2
3
5
11
2
1
5
1
3
34,6-32,27
33,5-29,8
34,5-28,6
29,5-28,5
26,7-22,02
27,5-22,2
35-26,2
31,6-23,5
25,8
27,4-26
27,7
27,2-22
33,43
31,05
31,42
29
24,64
25,52
28,41
27,56
25,8
25,64
27,7
24,2
Bastida
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Puntal Llops
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Puntal Llops
Tossal S. Miquel
Los Villares
Castellet Bernabé
Tossal S. Miquel
Puntal Llops
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Radio Ad
Radio Ad
Húmero Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
1
3
3
3
2
4
1
1
3
1
2
2
31,01
29-28,5
35,5-30,2
27,5-26,9
27,4-25,6
29-25
55,6
54,3
30,5-25
26,1-25,6
25,7-23,1
28,8-23,9
31,01
28,66
33,43
27,3
26,5
26,5
55,6
54,3
27,03
25,8
24,65
26,4
Cormulló Moros
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Morranda
Cormulló Moros
Torrelló Boverot
Morranda
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Morranda
Morranda
Cormulló Moros
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 243. Cabra, medidas de los huesos.
ancho, patas gruesas, cabeza pequeña y con pelo. La descripción
que da de las hembras coincide con las de tipo lechero (Columela,
De re rust. 168).
Para contrastar estas apreciaciones y describir la morfología
de las cabras desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final en el
País Valenciano, tenemos que considerar los datos biométricos
obtenidos en los análisis faunísticos realizados, que desafortunadamente no son muy abundantes.
Antes de describir la evolutiva de las dimensiones de la especie a partir de algunos huesos (cuadro 243), queremos indicar
que al realizar un análisis de todas las medidas obtenidas para el
metatarso (LM/Ad) observamos que al igual que ocurría con las
331
[page-n-345]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 332
70
6
60
5
50
4
40
3
30
2
20
1
10
0
23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32
0
BF
FE
HA
IA
IP
IF
Gráfica 79. Cabra (Ibérico Pleno Camp de Túria). Medidas del
Metacarpo Ad.
Gráfica 81. Cabra. Medias de la altura a la cruz (cm).
ovejas, la gráfica 78 nos indica la presencia de un mayor número
de hembras que de machos (gráfica 78). También observamos una
medida separada del resto que pertenece a un ejemplar de cabra
montés identificado en la Morranda.
Al representar gráficamente algunas medidas de huesos de las
cabras del Ibérico Pleno del territorio de Edeta, observamos que
las dimensiones de la anchura distal del metacarpo oscila de 23 a
26 mm para las hembras y de más de 26 mm para los machos y
castrados (gráfica 79).
Con el propósito de tener una visión de la evolución de las dimensiones de la especie desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final
recurriremos al hueso más abundante, el metacarpo distal, del que
contamos con 33 restos, y complementaremos esta información
con 34 restos que nos han permitido calcular la altura a la cruz.
En el gráfico de la articulación distal del metacarpo, observamos como para el yacimiento de Fonteta tenemos las articulaciones de menor anchura, si bien sólo disponemos de dos restos
(gráfica 80). La anchura aumenta progresivamente desde el
Hierro Antiguo hasta el Ibérico Pleno y en el Ibérico Final cae,
circunstancia a la que no damos excesiva transcendencia dada la
parcialidad de esta muestra.
No se observa la misma tendencia en la evolución de la altura
a la cruz (gráfica 81). Desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final
oscila entre los 50 y 64 cm. En el gráfico de las alzadas hay que
señalar que para los periodos del Bronce Final, Fenicio e Ibérico
Antiguo las alzadas se han obtenido tan sólo con dos medidas en
cada momento.
De los datos sobre biometría y morfología podemos concluir
que hemos observado un aumento de tamaño de las cabras en casi
6 cm desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final, en los yacimientos indígenas. Sin embargo hay que citar que la distinción
entre machos y hembras a partir de las medidas ha sido menos
fructífera que en el caso de las ovejas, por lo que ésta diferencia
o aumento de tamaño podría estar en relación con la composición
de los rebaños. Por otra parte hay que señalar que la media que
nos proporcionan las medidas es de un tamaño entre 50 y 60 cm
aproximadamente en todos estos periodos cronológicos (cuadro
244) y que esta media es observada en los yacimientos del País
Valenciano Neolíticos y Eneolíticos (Pérez Ripoll, 1980;
Martínez Valle, 1990) y de la Edad de Bronce con una media
entre 49 y 59 cm de alzada (Driesch y Boessneck, 1969).
El relativo aumento en la alzada de las cabras está acompañado de un incremento en la anchura de las articulaciones distales
de húmeros, tibias y metacarpos.
Además del tamaño existen pocos datos sobre su morfología.
De los dos tipos de cuernos que podemos encontrar entre las cabras domésticas prehistóricas: cuernos en espiral y cuernos falciformes (cimitarra), son estos los que hemos identificado en todos
los yacimientos analizados. Además de por su forma curva, según
un solo plano, se caracterizan porque su desarrollo finaliza a la altura de las articulaciones temporo-maxilares y su sección es ovalada o subcircular. Los cuernos falciformes o cimitarra, han sido
relacionados con formas de tipo aegragrus, bezoar o ibex y se relacionan con perfiles cóncavos (Alía, 1996,81).
Así pues, se observa que desde el Bronce Final hasta el
Ibérico Final hay un aumento de la talla de las cabras que interpretamos como indicio de una mejora de las razas. Este hecho podría estar relacionado, al igual que ocurría con la oveja, con la introducción de razas exógenas, ya que los animales documentados
en la colonia fenicia de Fonteta, con una cronología del siglo VII
a.n.e, son de mayor tamaño. Sin embargo, hay que considerar que
las medidas de las cabras en Fonteta son muy escasas y que la altura y medidas de los huesos pertenecen a un número no superior
a los 6 individuos. Por lo tanto tenemos que hacer mención al
cambio en la gestión de la ganadería, relacionado con un mayor
cuidado y atención hacia los animales y su gestión, en sistemas
cada vez más orientados hacia los mercados.
27,5
27
26,5
26
25,5
25
24,5
24
23,5
23
BF
FE
HA
IA
IP
Gráfica 80. Cabra. Metacarpo Ad (medias).
332
IF
[page-n-346]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 333
HUESO
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Nº
2
1
MÁX-MÍN
52-43,6
98,4
MEDIA mm
47,8
98,4
FACTOR
11,4
4,89
ALTURA cm
54,49
48,11
YACIMIENTO
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
CRONOLOGÍA
Bronce Final
Bronce Final
Metacarpo LM
1
130
130
4,89
63,57
Fonteta
Fenicio s.VI
Calcáneo LM
1
51
51
11,4
58,14
Los Villares
Hierro Antiguo
Metacarpo LM
Metatarso LM
2
1
106,2-105,9
111,8
106,05
111,8
4,89
4,54
52,07
50,75
Los Villares
Los Villares
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Radio LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metatarso LM
Metatarso LM
1
1
2
3
1
1
2
2
2
133,1
59,9
60,7-52
128-124,4
105
95
114,2-112,2
114,9-112,3
144-113
133,1
59,9
56,35
120,93
105
95
113,2
113,6
128,5
4,02
11,4
11,4
4,89
4,89
4,89
4,89
4,54
4,54
53,5
68,28
64,23
59,13
51,34
46,45
55,35
51,57
58,33
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Puntal Llops
La Seña
Tossal S. Miquel
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Calcáneo LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metatarso LM
Metatarso LM
Metatarso LM
2
1
1
1
2
2
1
1
60,8
55,6
54,3
105,6
114,4-103,2
128,8-117,8
111,17
122,7
60,8
55,6
54,3
105,6
108,8
123,3
111,17
122,7
11,4
11,4
11,4
4,89
4,89
4,54
4,54
4,54
69,31
63,38
61,9
51,63
53,2
55,97
50,47
55,7
Cormulló Moros
Morranda
Torrelló Boverot
Morranda
Torrelló Boverot
Cormulló Moros
Morranda
Torrelló Boverot
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 244. Cabra. Medidas altura a la cruz (medias).
7.1.4. EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN
DE LA CABAÑA OVINA Y CAPRINA
En los yacimientos analizados se han recuperado restos óseos
de cabras y ovejas. Suponemos que esta dualidad es reflejo de la
existencia de rebaños mixtos, tal y como hasta fecha reciente ha
venido sucediendo en el medio rural. Normalmente, en estos rebaños predomina la oveja sobre la cabra. Las excepciones son El
Castellet de Bernabé con un mismo número de cabezas de ovejas
y de cabras y el Puntal dels Llops con un predominio de las cabras.
El sistema de explotación de la cabaña ovina y caprina debió
estar perfectamente integrado en el modelo agrario que se desarrolló en el País Valenciano desde los inicios del Hierro Antiguo.
Este sistema agrario, se desarrolla en tres tipos de ámbitos: por
una parte, el secano con una agricultura extensiva fundamentada
en el cultivo de cereales y leguminosas. Por otra parte el huerto,
como complemento en las vegas de los ríos y finalmente en tierras no aptas para los cereales con la implantación de la arboricultura (Grau et alii, 2001).
La propiedad y el control de los rebaños en época Ibérica
debió de ajustarse al mismo modelo que el de las tierras de cultivo. Se ha propuesto la existencia de grandes y pequeños propietarios, habitantes de aldeas y ciudades, por lo tanto el mayor o
menor número de cabezas de ganado y la extensión de las tierras
cultivables, debió ser muy variable. Esta circunstancia no impide
que en determinados momentos del calendario los pequeños propietarios y los campesinos sin tierras trabajaran en las tierras de
los grandes propietarios (Pérez Jordà et alii, 1999). En este sentido, también se podrían concentrar varios rebaños para aprovechar los subproductos agrícolas e incluso realizar desplazamientos transterminantes en sentido vertical, valle-montaña, en
busca de pastos según la estación.
Para la época Ibérica, los rebaños de ovejas y cabras si eran
de reducido tamaño no suponían ninguna competencia con la
agricultura, ya que las posibilidades de pastos en las áreas de captación de los territorios analizados son suficientes e incluso la
presencia de estos rebaños en los campos de cultivo durante el
barbecho podría resultar beneficiosa, tanto por la eliminación de
las malas hierbas como por el aporte de abono animal, estableciéndose un modelo de simbiosis entre agricultura y ganadería
como el que propone Hodkinson (1988). Si trasladamos las investigaciones de Flamant en rebaños de época histórica a la sociedad ibérica, observaríamos el mismo “sistema arquetipo”
donde el cereal y el ganado son complementarios, siendo los rebaños una pieza clave en la rotación de los cultivos: el primer año
se dedica al cultivo y el segundo se deja en barbecho para que el
ganado paste y fertilice el suelo.
Así pues, existe una dependencia de los rebaños tanto con la
agricultura como con los pastos naturales y resto de vegetación,
por lo que suponemos un sistema de explotación mixto agrícolaganadero, en el que cabría la posibilidad de un pastoreo extensivo.
Para evaluar la cantidad de cabezas de ganado que se podrían
mantener en los territorios ibéricos, hay que realizar estimaciones
333
[page-n-347]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 334
a partir de planteamientos actuales, como el de Coop y Devendra
(1982) quienes apuntan unos datos orientativos sobre la cantidad
de ovejas que se podrían mantener en una zona agrícola que son
1-4 ovejas/ha, mientras que en un sistema totalmente extensivo se
podrían mantener de 0’1-0’5 ovejas/ha. Castel y otros autores
(1996: 223) afirman que los rebaños mixtos en una explotación de
forma extensiva, deben tener un tamaño medio de 20 cabezas en
explotaciones con tierras y de 9 cabezas sin tierras.
Sierra Alfancra (1996: 102) plantea un caso práctico. Afirma
que para mantener 500 ovejas con el sistema tradicional y una
sola época de partos al año, son necesarias 840 hectáreas repartidas de la siguiente forma:
150 ha de pastos de sierra
110 ha de bosque
140 ha monte bajo
120 ha de eriales
240 ha de cereal de secano
80 ha de regadío
Con este planteamiento, sin duda alguna tanto los territorios
de Edeta y Kelin tenían los recursos suficientes para mantener a
miles de cabezas de ganado.
No obstante, faltan datos para cuantificar la importancia de
estos rebaños. Aunque la cabaña ovina es la más importante en
la ganadería ibérica, no se ha concretado la identificación de corrales, y estructuras para la estabulación en los yacimientos del
País Valenciano. Estos espacios debieron de exigir la existencia
de construcciones adecuadas como rediles y albacaras de propiedad colectiva o privada, podían estar realizados con materiales perecederos y localizados en la periferia de los asentamientos. En algunos yacimientos como en la Bastida de les
Alcusses, el recinto amurallado localizado a las puertas del hábitat se comparó con las albacaras del mundo islámico.
Actualmente no parece interpretarse en este sentido y se considera una estructura de carácter defensivo asociada a las tres
puertas de la ciudad (Díes et alii, 1997: 224). De igual manera el
departamento 38 del Castellet de Bernabé, por sus características
constructivas diferentes a las del resto de departamentos y por las
estructuras diferenciadas en su interior, unas lajas de grandes dimensiones que podrían soportar un posible pesebre de madera,
podríamos interpretar este espacio como un lugar para guardar
animales (Guérin, 2003), aunque no se sabe qué animal, ya que
podían ser ovejas, cabras, cerdos y más probablemente bovinos,
asnos o caballos.
En los territorios de Edeta y Kelin es donde mejor hemos podido definir la gestión de la cabaña ovina, y, según las medidas de
los huesos, los rebaños estarían formados por un grupo más numeroso de hembras que de machos. En estos territorios, en los
que hemos señalado el grado de potencialidad pecuaria en los capítulos dedicados a cada yacimiento, hemos propuesto la existencia de movimientos transterminantes de los rebaños. Por ello
no es extraño suponer que en unos territorios gobernados jerárquicamente, exista una regulación sobre el uso de los pastos y
sobre los movimientos y pasos de ganados desde las áreas de
montaña hacia las zonas de invernada mediterráneas, localizadas
en la llanura litoral valenciana, como el Camp de Túria (territorio
de Edeta) y en otras zonas de menor entidad como la depresión
del valle del río Cabriel (territorio de Kelin).
Sobre la regulación de los usos del suelo, Roldán (1994) cita
a partir de las fuentes clásicas, como en época ibero-romana, el
ager publicus (tierra propiedad del estado) podía cultivarse en
334
toda su extensión o dedicar parte para forraje y pastos. El estado
exigía el pago de un canon, el vectigal, por el uso de estas tierras
comunales y de una tasa por cabeza de ganado, la scriptura, en
caso de terreno de pastos. El mismo autor señala que en el año
168 a.n.e por una nueva ley, se reduce la extensión de estas tierras
a 500 iugera más las necesarias para que pastase un número no
superior a 500 cabezas de ganado menor y 100 de mayor. Este
tipo de propiedad de los pastos, actualmente lo encontramos en la
comunidad de Soria, donde los propietarios de ganado satisfacen
un pago al concejo según el número de cabezas de ganado que posean, por el tránsito de animales y por aprovechar los pastos, los
eriales y las rastrojeras de la “añada barbechera” que aunque estos
campos sean de propiedad particular son de disfrute común en
época de rastrojos, por la derrota de mieses (Zapata de la Vega,
1991: 412).
En época Ibérica, la cabaña ovina y caprina estaba acompañada de otras especies de ganado mayor y menor, así como de
aves de corral, animales que también se alimentarían de los subproductos agrícolas y de los pastos naturales. Esta diversificación
ganadera evitaría la especialización en una única especie para
evadir riesgos que pudieran llevar a la quiebra un sistema de mercado, que es lo que conlleva la especialización en un solo animal
según nos describe Margaret Glass (1991) para el periodo
Neolítico de Europa Central.
7.1.5. LOS OVICAPRINOS EN LOS RITOS IBÉRICOS
Blázquez a través del estudio de necrópolis, santuarios y de
las fuentes clásicas atribuye un gran pragmatismo a la religión
ibérica. Cita que la religión era un elemento utilizado en las
alianzas sociales y que por su carácter naturalista conservaba e incrementaba la vida del cosmos y de la comunidad (Blázquez,
1991: 254).
La sociedad ibérica practicaba numerosos rituales, sobre todo
de carácter funerario, en los que intervenían animales que eran sacrificados. Autores clásicos como Estrabón, Diodoro Sículo y
César, hablan sobre las prácticas de sacrificio con diferentes propósitos, adivinación, rituales mágicos. En la Península Ibérica los
textos de Estrabón están referidos al culto de la diosa Artemis y
en la “Historia Natural” de Plinio el culto practicado es para venerar a Diana. Todos los cultos que fueron introducidos en la península por los fenicios, los griegos y los cartagineses tuvieron
que ser asimilados y adaptados por los propios habitantes.
Recordando que los pueblos indígenas tenían sus propios cultos,
por lo que se produce un sincretismo entre unos y otros. En el ritual del culto practicado a las deidades observamos, como característica repetida, la asociación de animales, bien aparecen caballos esculpidos junto a un dios, bien se depositan exvotos de toros,
ovejas y caballos en los lugares de culto y también se realizan sacrificios de animales como cabras, ovejas, cerdos y perros en los
rituales de ultratumba, o como ofrendas de carácter doméstico.
Asociación de animal-rito que ya observamos en yacimientos del
Bronce Final y del Hierro Antiguo.
Respecto a la utilización de cabras y ovejas en los ritos, tenemos ejemplos en la literatura clásica, donde Estrabón (3,3,7)
recoge a propósito de los Lusitanos que aparte de comer cabrito,
solían sacrificar un macho cabrío a Ares. Homero en los funerales
a Patroclo, también cita el siguiente episodio donde se pone de
manifiesto que en la Grecia antigua el sacrificio de ovejas era una
práctica ritual de carácter religioso.
[page-n-348]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 335
Nº144. “¡Oh Esperquio! En vano mi padre Peleo te hizo el
voto de que yo, al volver a la tierra patria, me cortaría la cabellera
en tu honor y te inmolaría una sacra hecatombe de cincuenta carneros cerca de tus fuentes, donde están el bosque y el perfumado
altar a ti consagrados”.
Marcuzzi (1989) también nos transmite que el cordero es el
símbolo de la dulzura y de la inocencia, razón por la que era el
animal sacrificado en numerosos ritos. Cita, que el carnero simbolizaba el cambio, el transbordo como ocurre en el mito del viaje
de Jason. Y finalmente Ricther, cita a Apolo, Artemis y Dionisos
como dioses favorables a las cabras (Ricther, 1972: 426-7).
En la religión de los pastores protoindoeuropeos los sacrificios
de ganado tenían el significado de perpetuar la creación y armonizar la relación de los humanos con los dioses (Lincoln, 1991).
En las sociedades pastoriles actuales de la Península Ibérica
no se mantiene ningún atisbo de ritos precristianos en los que intervengan ovicaprinos. Es preciso trasladarse al Norte de África
para encontrar algo parecido a lo que nos describen las fuentes
clásicas. Los pastores que habitan la cordillera del Atlas
(Marruecos), realizan dos grandes grupos de sacrificios. Por una
parte los destinados a satisfacer al santo patrón y los que adquieren la forma de comidas sacrificiales consumidas por humanos y por demonios. Este tipo de comidas comunitarias se realizan cerca de santuarios, de cuevas, donde incluso se celebran
ferias y danzas. De los animales sacrificados, principalmente corderos y cabritos, parte de la carne, las pieles, las cabezas y las
patas se venden posteriormente en subasta.
Los pastores cuando inician la trashumancia estacional realizan una fiestas con una serie de rituales destinados a hacer favorable la estancia de hombres y ganados en las nuevas tierras.
También en el Atlas se realizan sacrificios para beneficiar a la
mujer parturienta, que tiene derecho a una oveja o a una cabra
para ella sola. Y cuando las ovejas suben del llano, una grupo de
niños, recolecta a modo de ofrenda un animal que será inmolado
en la mezquita, donde se rezan oraciones para los propietarios de
los rebaños (Mahdi, 1999).
En la cultura ibérica tenemos bastantes poblados, necrópolis
y santuarios donde se han recuperado restos de animales asociados bien a ritos funerarios o a ritos fundacionales.
Los animales más comunes que intervienen en estos ritos son
los ovicaprinos, aunque también hay cerdos, perros, bovinos, caballos y aves. A continuación señalamos algunos de los lugares
donde se han identificado sacrificios de ovejas y cabras:
— El Santuario de Mas Castellar (Pontós), dedicado a
Demeter y a Core Persefone donde hay sacrificio de cinco perros,
dos toros, un ovicaprino, un caballo y un cerdo.
— La necrópolis del Turó de dos Pins, donde en los loculi
aparecen ovejas y cabras (Miró, 1992).
— La necrópolis del Molar, San Fulgencio (Monraval y
López, 1984) donde entre los restos de un banquete funerario, se
identificaron abundantes restos de fauna, entre los que se cita la
presencia de ovicaprinos.
— Cuevas santuario como la de Merinel (Bugarra, Valencia)
(Blay, 1992) donde se recuperan ofrendas de cerdos y ovicaprinos.
— El depósito votivo del Amarejo (Bonete, Albacete).
— Y finalmente los restos de animales localizados debajo de
los pavimentos y muros de habitaciones como los ovicaprinos recuperados en el yacimiento de les Toixoneres (Calafell) (Sanmartí
y Santacana, 1992: 42-43).
Hay diversas opiniones sobre el significado de estos sacrificios. Shanklin (1985) recoge las citas de Hubert y Mauss que definen el sacrificio como un acto religioso, el cual a través de la
consagración de la víctima, modifica la condición de la moral de
la persona que acomete el sacrificio, o bien de ciertos objetos con
los que esté relacionada.
Para Sanmartí y Santacana (1992, 42-43) “reflejan un acto litúrgico o un sacrificio sacramental de fundación o de construcción, con la finalidad de propiciar el espíritu guardián del recinto”, realizándose estas inmolaciones cuando se hace una construcción o una reparación. Según Gracia y Munilla (1997) el sacrificio de animales responde a un rito sustitutorio de un sacrificio
infantil. Por otra parte, Miró y Molist (1990), hablan de rituales
domésticos, de ofrendas denominadas de fundación. Finalmente,
para Bonet y Mata (1997), se trata de ofrendas que se depositan a
la divinidad y que forman parte de los elementos que definen los
espacios culturales ibéricos.
Lo que es evidente es que en estos sacrificios son enterrados
animales completos o parte de ellos. Barberá (1998), a partir de
los análisis faunísticos realizados por Miró y Molist (1982,167)
en los poblados de Turó de Montgrós y de Ca n’Oliver de
Montflorit (Barcelona), relaciona las ofrendas de ciertas partes de
animales con las citas de un texto púnico del siglo IV a.n.e.,
donde los sacerdotes por realizar los sacrificios percibían las
partes blandas del esqueleto del animal como tarifa, mientras que
el oferente se podía quedar con la piel, tripas, pies y carne. Hecho,
que como hemos descrito anteriormente, ocurre en los grupos
“bereberes” del Atlas.
Otro ejemplo de estos sacrificios y como se realizaban, son los
llevados a cabo en Mileto desde el 700 hasta el 500 a.n.e., en un
lugar denominado “Zeytin Tepe” que sirvió como un santuario dedicado a Afrodita. El sacrificio de los animales se realizaba cortándoles el cuello por lo que quedaban marcas en la superficie ventral
del atlas y axis, después se pelaban y se vendía la piel. Para separar
la mandíbula se realizaba un corte cerca del proceso articular.
En nuestro estudio hemos distinguido la presencia de esqueletos o partes de ellos de ovejas y cabras en los yacimientos analizados, aunque las marcas de carnicería no son evidentes en
todos los huesos, por lo que no sabemos si existía o no un descuartizamiento del animal en la celebración de estos rituales,
como sí que ocurre en el santuario de Mileto.
La presencia de estos animales en contextos diversos nos indica su condición de depósitos realizados deliberadamente. Según
Grant (1984) para categorizar el tipo de depósito hay que tener en
cuenta la especie, la categoría del depósito, el periodo cronológico y el tipo de yacimiento.
En el caso que nos ocupa las especies son la oveja y la cabra,
los depósitos pueden ser de dos tipos: o contienen esqueletos enteros que no muestran ninguna marca de carnicería o partes del
esqueleto articuladas en las que sí encontramos estas marcas.
Por los contextos donde aparecen podemos hablar de
ofrendas funerarias, ofrendas de carácter doméstico y restos de
comidas sacrificiales.
Ofrendas funerarias
Hemos encontrado este tipo de ofrendas en un contexto del
Bronce Final y en uno del Ibérico Pleno.
— En la Cova d’En Pardo (Planes, Alicante) se localizaron
dos animales neonatos una cabra y una oveja enteros, que com-
335
[page-n-349]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 336
partían el mismo contexto deposicional que un difunto en los niveles del Bronce Final (Iborra, 1999: 139).
— En la necrópolis de la Serreta (s.IV-III), hay 58 restos de
ovejas y cabras, siendo más numerosos los de cabras. De todos
ellos un 64% estaba quemado. Estos restos se agrupan en dos categorías: restos de comida y astrágalos con alguna de sus caras
pulida. Las sepulturas 1, 10, 13, 15, 19, 24, 30, 63 y 72 contenían
restos de comidas sacrificiales en honor a los difuntos, en las que
identificamos restos de ovicaprinos junto a huesos de otras especies. En las sepulturas 14, 16, 23, 46, 71 y 73 se recuperaron astrágalos depositados dentro de las urnas o en el exterior de éstas
como ofrendas al difunto. Los astrágalos presentaban las facetas
medial y lateral pulidas (tabas) y algunos con una perforación
central. Muchos de ellos estaban quemados.
Es interesante destacar que en ningún caso coinciden en una
misma sepultura restos de alimentación con depósito de astrágalos. Parece, por lo tanto, que se trata de dos aspectos excluyentes, que sólo podremos valorar incorporando el resto de la información de la necrópolis.
Ofrendas de carácter doméstico
Las ofrendas de carácter doméstico son abundantes y aparecen debajo de los pavimentos, en pequeñas fosas y debajo de
muros. A continuación pasamos a describir las ofrendas recuperadas en los yacimientos estudiados.
— En los Villares en el nivel del Ibérico Antiguo se recuperó
una cabra entera adulta, de sexo masculino no mayor de seis años.
Tenía cuernos asimétricos uno más corto y otro largo. Mientras
que en el nivel del Ibérico Pleno fase 2, en la habitación 9 de la
vivienda 2 y en una esquina, se identificó una fosa (0169) que
contenía parte del esqueleto de una oveja, con parte del cráneo,
cuerpo y miembro posterior. La oveja tenía una edad de muerte
no superior a 1,5 años y presentaba el acetábulo de la pelvis quemado, de color negro.
— En este mismo yacimiento y en el nivel del Ibérico Final,
se localizó otro tipo de ofrenda, debajo de un muro de escasas dimensiones (0175), adosado a otro muro mayor. Una de las piedras
que formaba parte del banco era un trozo de molino reutilizado y
colocado con la superficie cóncava hacia el suelo, debajo de este,
localizamos las patas delanteras de una oveja menor de 16 meses.
Identificamos un carpal 2/3 derecho, los dos metacarpos con la
epífisis distal no soldadas, las dos primeras y las dos segundas falanges con la epífisis proximal no soldada y una tercera falange.
Todos los huesos estaban en posición anatómica. Este hallazgo es
similar al documentado en Ca n’Oliver de Montflorit.
(Cerdanyola, Barcelona), donde debajo de un banco de piedra que
esta adosado al muro N del ámbito II, apareció la parte inferior de
un molino rotatorio y debajo de esta un ovicaprino casi entero,
con la particularidad que sobre el animal había un huevo de gallina (Barrial y Cortadella, 1986).
— En la Seña y en los niveles datados entre los siglos IV-II
a.n.e se ha recuperado una oveja de entre 10 y 18 meses, prácticamente entera en el departamento 3. De su esqueleto faltan los elementos del esqueleto axial, así como algunas falanges. Sólo hemos
identificado unas marcas de carnicería en la faceta posterior de un
astrágalo. La ausencia de parte del esqueleto puede estar motivada
por una recogida selectiva. Hay también una oveja juvenil en el
departamento 2 capa 4, con 14 huesos articulados. Se trata de las
patas anteriores y posteriores, y de parte del esqueleto axial. En
336
sus huesos no se han identificado marcas. Y un ovicaprino neonato, en el departamento 14, con cinco restos, un diente, una primera falange, dos metacarpos distales y un metatarso proximal.
— En el Torrelló del Boverot se han localizado dos ovicaprinos neonatos que fueron enterrados en el yacimiento como
ofrendas, formando parte de los posibles depósitos fundacionales.
Los neonatos identificados se documentaron en habitaciones del
nivel de Campos de Urnas y del Hierro Antiguo.
— En el yacimiento del Puntal dels Llops, el departamento 14
ha sido caracterizado como un lugar de celebración de ceremonias de carácter religioso. Avalan esta atribución la presencia de
un hogar circular, el material cerámico, como las cabezas votivas
de terracota y los microvasos. Según las directoras de la excavación es una “estancia de claro ambiente doméstico y privado, que
funcionó como capilla doméstica aunque pudo no tener un carácter permanente” (Bonet y Mata, 1997, 2002). De la fauna analizada las especies identificadas son la oveja, la cabra, el cerdo, el
bovino, el ciervo, el conejo y el gallo, es decir, casi todas las especies presentes en el yacimiento. Estos restos presentan un nivel
de fracturación y marcas de carnicería característicos de los desperdicios culinarios, y no sabemos en que medida pueden ser los
restos de comidas sacrificiales.
Otros usos de los huesos de los ovicaprinos. Las tabas: huesos
de ovejas y cabras utilizados como piezas de juego
Astrágalos modificados mediante el pulido de alguna de sus
caras son frecuentes en los yacimientos analizados, en contextos
domésticos y funerarios del Ibérico Pleno y del Ibérico Final.
Estas piezas son comunes en los yacimientos ibéricos, sobre
todo, en necrópolis como en Coimbra del Barranco Ancho
(Jumilla, Murcia) (Iniesta, 1987: 38), El Cigarralejo (Mula,
Murcia) (Cuadrado, 1987), Orleyl (Vall d’Uixó, Castellón)
(Lázaro et alii 1981), el Turó de dos Pins (Cabrera de Mar,
Barcelona) (Miró, 1992: 159) y en la necrópolis púnica de Ibiza
(Gómez Bellard, 1984), entre otras.
Pero no son exclusivas de las necrópolis, habiéndose recuperado en bastantes poblados como: en la Bastida de les Alcusses
(Moixent, Valencia), departamento 78 (Fletcher et alii, 1969:
175), en el Amarejo (Bonete, Albacete) (Broncano y Blánquez,
1985: 57), en los Villares, en Castellet de Bernabé, en el Puntal
dels Llops (Bonet y Mata, 2002) y en el Torrelló del Boverot
(Almassora, Castellón) (Clausell, 1998).
Su importancia como objetos de uso extendido de especial
valor esta refrendada por las reproducciones de astrágalos en varias formas plásticas, en cerámica, en bronce y en pasta vítrea
(Lillo, 1981: 429).
Estas piezas han sido interpretadas según en el contexto
donde han sido halladas, es decir contextos funerarios o de hábitat, y así han sido consideradas como fichas de juego con un
valor similar a las monedas y en este sentido servirían para atribuir un estatus social o económico al difunto, aunque la interpretación más aceptada es que se trata de piezas de juego (Iniesta,
1987), tal y como aparece en escenas pintadas en vasos áticos
(Trías, 1967; Lamboglia, 1954).
Con las tabas se realizaban varios juegos e incluso se leía el
oráculo y servían como amuletos y ofrendas (Lafayete, 1877).
Este autor, describe los principales juegos y tiradas realizados con
estas piezas: algunos de los juegos de tabas son el “Penthelia, el
Círculo, Par e Impar”.
[page-n-350]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 337
la caza, sobre todo de ciervos, cuyo aporte cárnico fue fundamental y parece que suple el papel del bovino.
Durante la Edad del Bronce encontramos situaciones diversas.
En yacimientos del Bronce Pleno como Muntanya Assolada y la
Lloma de Betxí (Sarrión,1998, 260) las especies cazadas tienen
también más trascendencia que los bovinos, mientras que en Les
Planetes (Pérez Ripoll, 1978) y en el yacimiento del Bronce Tardío
del Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck, 1969) hay un mayor
número de bovinos y los animales silvestres son más escasos.
7.2.2. LA GESTIÓN DE LOS BOVINOS
Fig. 64. Astrágalos procedentes de los Villares.
En nuestro estudio hemos identificado astrágalos que han
sido modificados mediante la abrasión de las superficies angulosas de las facetas lateral y medial, hasta crear superficies planas,
transformando el hueso hasta conseguir una pieza (taba), bien
para el juego o para alisar cerámica o pieles (figura 64).
También hemos observado la presencia de tabas perforadas
en la mitad, parece que la perforación se realizaba para pasar un
hilo, lo que permitía llevar los astrágalos agrupados, o para insertar una pieza metálica (plomo) de forma que la pieza ganara
en peso.
7.2. EL BOVINO (Bos taurus)
7.2.1. ANTECEDENTES
El bovino doméstico aparece por primera vez en las faunas
del País Valenciano en los yacimientos del Neolítico Antiguo
como en la Cova de L’Or (Pérez Ripoll, 1980) y en la Cova de les
Cendres (Martínez Valle, 1995), aunque en estos momentos parece tener una importancia secundaria, o inferior en cualquier
caso a los ovicaprinos. Su relevancia aumenta de forma considerable en el Neolítico Final coincidiendo con la generalización de
la agricultura en lo que se ha llamado recientemente la conquista
del secano (Bernabeu et alii, 1989). En estos momentos se documentan extensos poblados en los valles de los ríos, en áreas óptimas para el desarrollo de la agricultura de cereales, cuyos mejores ejemplos son los yacimientos de Les Jovades (Cocentaina,
Alicante), Niuet (Muro, Alicante), y sobre todo el Arenal de la
Costa (Bocairent, Valencia). Y es en estos momentos cuando el
bovino adquiere una importancia destacada, constatándose tanto
su uso como fuerza de tracción como su utilización como animal
productor de carne (Martínez Valle, 1990).
Parece, por lo tanto, que este incremento debe ponerse en relación con el desarrollo de la agricultura de cereales, con la que
su cría parece guardar una cierta complementariedad, al menos en
estos valles en los que abunda el agua. Esta hipótesis cobra verosimilitud cuando observamos la fauna de yacimientos contemporáneos como Fuente Flores (Juan Cabanilles y Martínez Valle,
1988) y Ereta del Pedregal (Pérez Ripoll, 1990), yacimientos situados en entornos similares, en cuanto a su potencial agrícola y
a la existencia de agua abundante, en los que ni la agricultura ni
los bovinos parecen tener tanta relevancia, y sin embargo abunda
Los bovinos en un sistema extensivo necesitan pastar al menos
durante 8 horas cada día y el resto de las horas dedicarlo al descanso. Se alimentan de pasto verde y de hojas de árboles de ribera,
de frutales e incluso de carrasca. En invierno se les ha de proporcionar forraje verde, como la veza, la arveja y el heno de los
prados. De entre los cereales el mejor para el ganado vacuno es el
mijo, luego la cebada y finalmente el trigo (Columela, De re rust.).
Su fertilidad comienza a partir de los 18 meses y suele durar
hasta los 12 años, considerando la vida media de un animal de
unos 20 años. La gestación requiere de un periodo de 9 meses y
cada parto proporciona un becerro (Mason et alii, 1984).
En la península Ibérica, Cabrera (1914), distingue la presencia de tres razas principales que se subdividen en varias subrazas, i.e, la castellana, la andaluza y la luso-cantábrica o celtíbera. Actualmente, se conocen unas 17 razas de bovinos con características regionales propias (Sánchez Velda et alii, 1986).
Algunas han sido descritas como muy primitivas, es el caso
de los bovinos Betizu, raza vacuna no mejorada del País Vasco.
Se trata de animales de corta alzada que oscila entre 1,20 y 1,30
cm y de un peso de 250 a 325 kg (Quercus, 1995: 41). Su cuerpo
es de tendencia longilínea y perfil recto, con el nacimiento de la
cola alto. Su esqueleto es fino y ligero y en él predomina el tercio
anterior sobre el posterior. La cabeza es corta, la frente ancha y
plana y la cara larga. Cuernos medianamente fuertes, hacia delante y hacia arriba en forma de lira, aunque también puede darse
formas en media luna.
Los principales productos que proporciona el ganado bovino
en vida, son la leche, la producción de terneros, la fuerza de tracción y tiro y el estiércol. Una vez se sacrifica el animal se aprovecha la carne, los tendones, las cornamentas, las pezuñas, la piel
y los huesos, estos últimos para ser transformados en utensilios o
para ser utilizados como combustible.
Por sus exigencias en alimento y agua, la cría y mantenimiento de rebaños amplios de bovinos en ambientes mediterráneos sólo pudo realizarse en entornos muy adecuados, como marjales o valles fértiles en los que se produjera un excedente de cereal y legumbres para complementar su alimentación natural.
Para favorecer la producción de pastos para esta especie, se
solían realizar quemas del sotobosque para conseguir pasto fresco
(Columela, De re rust.), práctica que es utilizada por los pastores
actuales en las zonas donde perdura esta ganadería extensiva, aumentando así el riesgo de deforestación.
7.2.3. EL BOVINO DEL BRONCE FINAL
AL IBÉRICO FINAL
A partir del Bronce Final y hasta el Ibérico Antiguo la explotación de esta especie no se ajusta a un modelo de uso para cada mo-
337
[page-n-351]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 338
Hueso
Mandíbula 9
Radio Ap
Radio Ad
Ulna APC
Ulna APC
Tibia Ap
Tibia Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Calcáneo LM
Nº
3
2
1
3
3
1
2
2
1
1
Máx-Mín
47,6-46,2
69,9-59,3
64,2
37,9-36,4
41,8-28
74,5
57,9-49,6
63-58,7
53,2
123,4
Media, mm
46,71
64,6
64,2
37,17
33,43
74,5
53,75
60,85
53,3
123,4
Cronología
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
Yacimiento
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Cráneo, 29
Axis BFcr
Escápula LmC
Escápula LMP
Escápula LS
Húmero Ap
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero AT
Radio Ad
Ulna APC
Fémur Ad
Tibia Ap
Tibia Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
1
1
5
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
51,7
88,6
48,5-35,4
66,3
58,38
95
90
77,4-71,8
70,4-69,8
64,39
48,1
82,28
80,7
50,5
59,3-49,93
49,6-46,5
46,8
51,7
88,6
41,96
66,3
58,38
95
90
74,6
70,1
64,39
48,1
82,28
80,7
50,5
54,61
48,05
46,8
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Villares
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Villares
Villares
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Albalat Ribera
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Maxilar 21
Axis Lcde
Axis H
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero AT
Húmero AT
Radio Ap
Radio Ap
Radio Ad
Ulna APC
Ulna APC
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
76,95
95,08
82,37
78,7-72,-4
76,6
61,2
70,5-65,9
72,75
82,31
67,9
45,6
44,01
52,8
64,5
48,49
76,95
95,08
82,37
75,58
76,6
61,2
68,22
72,75
82,31
67,9
45,6
44,01
52,8
64,5
48,49
Fenicio s.VI
Fenicio s.VI
Fenicio s.VI
Fenicio s.VI
Fenicio s.VII
Fenicio s.VII
Fenicio s.VI
Fenicio s.VI
Fenicio s.VII
Fenicio s.VII
Fenicio s.VI
Fenicio s.VII
Fenicio s.VI
Fenicio s.VII
Fenicio s.VI
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Radio Ap
Tibia Ad
2
1
77,5-59,5
55
68,5
55
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Torrelló del Boverot
Torrelló del Boverot
Mandíbula 9
Mandíbula 9
Escápula LmC
Escápula LMP
Escápula LMP
Escápula LS
Escápula LS
Húmero Ad
1
1
2
1
1
3
1
1
41,9
48,2
57,5-46
54,61
69
56,8-50,4
35,8
65,5
41,2
48,2
51,75
54,61
69
54,4
35,8
65,5
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Castellet de Bernabé
Bastida
La Seña
Tossal de sant Miquel
Bastida
Bastida
Puntal del Llops
Bastida
…/…
338
[page-n-352]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 339
…/…
Hueso
Húmero AT
Húmero AT
Radio Ap
Radio Ap
Ulna APC
Ulna APC
Ulna APC
Ulna APC
Tibia Ad
Metacarpo Ad
Metacarpo Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
Metatarso Ad
Calcáneo LM
Nº
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
Máx-Mín
59,5
60,4
61,3
67,3
26,3
36
38,5
40,2
56,8
57,6
46,8
48,1-37,6
56,7
44,6-43,7
109,6
Media, mm
59,5
60,4
61,3
67,3
40,4
36
38,5
40,2
56,8
57,6
46,8
42,85
56,7
44,15
109,6
Mandíbula 8
Atlas Ascd
Escápula LmC
Escápula LMP
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero AT
Húmero AT
Radio Ap
Radio Ap
Radio Ad
Ulna APC
Ulna APC
Fémur Ad
Fémur Ad
Tibia Ap
Tibia Ad
Tibia Ad
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
2
84,01
78,7
49-45,33
59,39
72,48
83,7
65,6
82,2
75,13-67,03
66,79
50,64
42,8-30,26
28,5
95,93
86,6
86,61
63,2-49,9
60,5-52,4
84,01
78,7
47,16
59,39
72,48
83,7
65,6
82,2
70,18
66,79
50,64
36,53
28,5
95,93
86,6
86,61
54,79
56,45
Cronología
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Yacimiento
Bastida
Puntal del Llops
Castellet de Bernabé
Bastida
Villares
Castellet de Bernabé
Bastida
Puntal del Llops
Castellet de Bernabé
Tossal de sant Miquel
Castellet de Bernabé
Castellet de Bernabé
Bastida
Puntal del Llops
Castellet de Bernabé
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Cormulló del Moros
Cormulló del Moros
Morranda
Torrelló del Boverot
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Morranda
Torrelló del Boverot
Cuadro 245. Bovino, medidas de los huesos.
mento cultural, ya que hemos observado diferentes orientaciones
en su explotación según yacimientos y territorios. En general, observamos que durante el Bronce Final y en los poblados al aire libre
localizados en zonas del interior como el Torrelló del Boverot y la
Mola d’Agres (Castaños, 1996a) los bovinos son la segunda especie más importante según los restos identificados. Su uso no sólo
es cárnico sino que también se aprovecha la fuerza de tracción de
estos animales. Por el contrario, en el yacimiento costero de
Vinarragell la explotación de esta cabaña esta más orientada a la
producción de carne, según se deduce del patrón de sacrificio.
A partir del Hierro Antiguo, y sobre todo durante el Ibérico
Antiguo, esta especie comienza a ser sustituida por el cerdo en
número de restos, aunque sigue siendo una especie importante
por su aporte cárnico. Para ya, en el Ibérico Pleno y Final quedar
como tercera especie por detrás de los ovicaprinos y el cerdo en
los principales yacimientos analizados como los Villares,
Castellet de Bernabé, la Seña y el Cormulló dels Moros, en los
que su principal uso es proporcionar fuerza de tracción.
Parece por lo tanto, que la tendencia general durante el Primer
Milenio es ir perdiendo importancia como productor de carne
para dedicarse con preferencia a las tareas de tiro y tracción. La
utilización de estos animales como fuerza de tracción y tiro esta
atestiguada en el País Valenciano desde época Eneolítica
(Martínez Valle, 1990). Este parece ser el uso más generalizado
de la especie en época ibérica, el mantenimiento de pocas cabezas
de ganado que se conservan hasta edad adulta para ser explotadas
en los campos como fuerza de tiro y tracción.
En el mundo Helénico la figura del bovino se relaciona con
los ciclos agrarios (Marcuzzi, 1989) y en época romana los textos
describen el uso de los bovinos de talla grande en los campos ya
que su fuerza hace que se pueda profundizar más en los campos
y de esta forma aumentar la productividad de la tierra.
Por lo que respecta a la morfología de esta especie en el periodo considerado en el País Valenciano, contamos con la información proporcionada por la arqueozoología y con las representaciones iconográficas en bronce, cerámica y por algunos restos
escultóricos.
Una de las representaciones clásicas de bovino ibérico es el
buey uncido de la Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia),
bronce que representa a un animal de complexión grácil, de
339
[page-n-353]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 340
215
210
205
200
195
190
185
180
40
42
44
46
48
50
52
54
Fig. 65. Motivo procedente de un cálato del Cabezo de la Guardia
(Alcorisa, Teruel).
Gráfica 82. Bovino. Metatarso LM/Ad.
100
80
60
40
20
0
HA
FE
IP
IF
Gráfica 83. Bovino. Húmero Ad (medias).
100
Fig. 66. Húmero de bovino procedente de los Villares.
80
60
40
20
0
BF
FE
IA
IP
IF
Gráfica 84. Bovino. Radio Ap (medias).
cuernos cortos, con la cabeza y el cuello grandes, con patas largas
y pezuñas grandes. Similares características presentan la pareja
de bovinos tirando de un arado pintada en un Kalathos de Cabezo
de la Guardia (Alcorisa, Teruel) (figura 65).
Frente a esta visión de los bovinos ibéricos como animales de
actitud dócil y pequeño tamaño, tal y como indica también sus
restos óseos (figura 66), utilizados como animales de tracción, encontramos una serie abundante de representaciones de bovinos de
340
complexión más robusta en actitud desafiante. Es el caso del bovino presente en los semis de Kelin, animal de cuerpo pequeño
pero de fuerte cuello, aunque habría que matizar esta impresión
ya que este soporte no permite excesivo realismo y probablemente corresponda a un modelo generalizado en ese momento en
todo el Mediterráneo (figura 67). En cualquier caso, hay que
llamar la atención con su parecido con otras representaciones de
bovino como el toro ibérico de Segorbe (Aldana, 1986, recogido
en Llobregat, 1991).
Otros ejemplos de bovinos “no sometidos” serían los toros de
Torre la Sal (Fletcher, 1976) y el toro de Caudiel (Palomar, 1995),
que representa a un animal grácil, de cuerpo largo y grandes cornamentas (citas recogidas en Llobregat, 1991).
En el Tossal de Sant Miquel las representaciones pintadas de
este animal nos revelan también la existencia de animales más robustos, que el bronce de Bastida o los bueyes de Alcorisa. Es el
caso del toro pintado en “el lebes de la escena de la doma” donde
a diferencia de los ejemplos anteriores el toro es robusto y presenta grandes cornamentas. Esta escena, forma parte de una
[page-n-354]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 341
Fig. 67. Semis de Kelin (los Villares).
banda decorada en la que hay otros temas, como la caza del jabalí
por unos lobos, la doma de un caballo y la lucha de dos peones
(Bonet, 1995). El toro presenta el pelo del lomo hirsuto, igual que
lobos y jabalíes del mismo vaso, y aparece en actitud de embestir
frente a dos figuras humanas que blanden lo que ha sido interpretado como lazos. En este contexto de apología de la caza y de la
lucha y dadas las características del toro y su actitud más podría
tratarse de la representación de un uro (Bos primigenius) que de
un toro doméstico (figura 68).
Fig. 68. Motivo procedente de un lebes del Tossal de Sant Miquel.
Hay poca información sobre la pervivencia de los uros en
esos momentos. Nosotros no hemos encontrado sus huesos en las
muestras analizadas, pero existen documentos escritos que demuestran que incluso en el siglo XIII el uro todavía existía en el
norte del País Valenciano (Carta Puebla de Cervera del Maestre).
Por ello no podemos descartar que tanto estas representaciones
como los bronces anteriores de animales robustos y desafiantes,
no correspondan a grandes toros domésticos, para los que como
más adelante veremos no contamos con huesos en los yacimientos, sino a uros, reales o mitológicos.
Las escasas esculturas de toro halladas en el País Valenciano,
en las que se resalta la fuerza del animal, también nos remiten a
toros robustos, aunque en estos casos se trata casi siempre de animales postrados. Buena parte de ellas proceden de la provincia de
Alicante, entre las que destacamos el toro del Molar (Guardamar)
(Llobregat, 1991), el desaparecido toro de Agost (Almarche,
1918) y los abundantes fragmentos de Cabezo Lucero (Fernández
de Avilés, 1941). Mas al Norte es preciso referirse al toro de
Sagunto (Bru y Vidal, 1955) y a la cabeza de la Carencia (Turís,
Valencia) (Llobregat, 1991).
Estas esculturas representan a animales corpulentos para los
que no encontramos una correspondencia en los huesos hallados
en los yacimientos. Sin duda alguna estamos frente a representaciones de animales míticos, diferentes de los pequeños bovinos
criados en los asentamientos ibéricos (figura 69).
Hay pocas referencias en las fuentes clásicas al aspecto de los
bovinos ibéricos. Columela afirma que el aspecto de los bovinos
es dependiente de las regiones y de la climatología, informándonos de la existencia de diferentes razas a principios de nuestra
era. Según este autor, y en referencia a los bueyes, los mejores
ejemplares para las tareas del campo son los de grandes extremidades, astas largas, negras y robustas (...) cerviz larga y musculosa, papada grande, pecho amplio...
A partir de los restos óseos no podemos realizar demasiadas
apreciaciones sobre la forma externa de los bovinos ibéricos,
aunque los datos biométricos nos servirán para aproximarnos a
sus proporciones y para realizar estimaciones sobre su alzada en
los distintos periodos cronológicos que hemos analizado.
Las medidas que hemos obtenido no son muy abundantes, ya
que los huesos de esta especie estaban bastante fragmentados
como consecuencia de los procesos carniceros. Para comparar las
diferentes medidas hemos realizado medias, aunque por estar sacadas de escasos efectivos, los resultados no son demasiado significativos (cuadro 245). Hay que considerar también que las variaciones que observamos entre yacimientos con una misma cronología y entre los diferentes periodos puede deberse a la existencia de machos, hembras y castrados. Al respecto, debemos señalar que predominan las hembras en todos los conjuntos y que
hemos podido precisar a través de la anchura distal de la tibia, la
existencia de un macho en cada uno de los yacimientos de
Vinarragell, Castellet de Bernabé, la Morranda y en el nivel
Ibérico Final del Torrelló del Boverot. Así como la presencia de
un castrado en el yacimiento de la Seña, identificado a partir de la
LM y Ap de un metatarso (gráfica 82).
En general hemos encontrado escasas variaciones en las medidas de las articulaciones de los huesos, desde el Bronce Final
hasta el Ibérico Final, traducidas en diferencias de escasos milímetros. Quizás la más significativa es la anchura distal del húmero, que tiende a disminuir con el tiempo (gráfica 83). También
hay que señalar que los bovinos del Ibérico Pleno presentan unas
dimensiones menores en las superficies proximal del radio y
distal del húmero, comparadas con las obtenidas para el resto de
periodos (gráfica 83 y gráfica 84).
Sí que resultan más significativas las medias de la altura a la
cruz de esta especie a lo largo del tiempo, que nos indican una
disminución generalizada en la talla (cuadro 246). Desde los 122
cm de media para el periodo del Bronce Final, disminuye hasta
los 109-103 cm de media en los yacimientos ibéricos, hecho que
relacionamos con el cambio de estrategia en cuanto a la gestión
de esta especie (gráfica 85).
En periodos anteriores vemos como las medias de la altura a
la cruz de los bovinos Eneolíticos de Jovades y Arenal de la Costa
341
[page-n-355]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 342
Hueso
Metacarpo LM
Húmero LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Metatarso LM
Metatarso LM
Metatarso LM
Metatarso LM
Metatarso LM
Metatarso LM
Metacarpo LM
Metacarpo LM
Nº
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Máx-Mín
202
313
166-159,2
172
198
211
208
208
203
186-185
161
172,2
Factor
6,05
4,14
6,05
6,05
5,28
5,28
5,28
5,28
5,28
5,28
6,05
6,05
Altura Cruz, cm
122,21
129,58
98,37
104,06
104,54
111,4
109,82
109,8
107,84
97,94
97,4
104,18
Cronología
Bronce Final
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
fenicio, s.VI
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Yacimiento
Vinarragell
Villares
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Fonteta
La seña
Castellet de Bernabé
Puntal del Llops
Castellet de Bernabé
Puntal del Llops
Cuadro 246. Bovino. Medidas altura a la cruz (medias).
125
120
115
110
105
100
95
90
BF
HA
FE
IP
Gráfica 85. Bovino. Medias de la altura a la cruz (cm).
Villares y de Vinarragell y del yacimiento fenicio de la Fonteta
son mayores que las obtenidas en el Eneolítico de les Jovades y
en Cabezo Redondo. Parece por lo tanto que durante el Bronce
Final y el Hierro Antiguo se produce un aumento de la talla de los
bovinos, tal vez por la incorporación de nuevas razas, que necesariamente tendríamos que relacionar con la influencia fenicia o
la de los pueblos de los Campos de Urnas. Aunque ante la escasez
de individuos no podemos descartar otra explicación relacionada
con diferentes modelos de explotación que primen el mantenimiento de un mayor número de ejemplares masculinos, y por lo
tanto de mayor talla.
En cualquier caso lo que se observa con claridad es que los
bovinos ibéricos, desde el Ibérico Antiguo al Final, son los animales de menor talla. En estos momentos no parece que se primara la producción de carne, tal y como parece indicar el patrón
de sacrificio, sino que se mantienen los bovinos sobre todo como
animales de tiro y tracción. Parece que se opta por el mantenimiento de ejemplares de pequeño tamaño, ya sean machos o hembras, y sólo en el asentamiento de la Seña hemos identificado un
castrado, de mayor tamaño. La selección de ejemplares de pequeño tamaño debió ser necesaria en entornos poco aptos para
esta especie, en los que no abunda el alimento, y también habría
que considerar la ventaja que supone el manejo de animales de
pequeño tamaño, fácilmente estabulables. El predominio de hembras no parece que entre en contradicción con este uso secun-
Fig. 69. Escultura procedente de Osuna (Sevilla).
(Martínez Valle, 1990) son mayores que la altura a la cruz de los
animales del Ibérico Antiguo al Final. Hay que señalar que los bovinos del Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck, 1969) de la
Edad del Bronce tienen unas dimensiones de los huesos similares
a las identificadas en los yacimientos del Ibérico Pleno.
Pero no parece que se trate de una disminución constante de
la talla. Las medias de los huesos del Hierro Antiguo de los
342
Fig. 70. Bovinos arando en el norte de Marruecos.
[page-n-356]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 343
dario, tal y como actualmente se puede comprobarse en el norte
de Marruecos (figura 70).
7.2.4. LOS BOVINOS EN LOS RITOS IBÉRICOS
El ganado vacuno es un recurso económico y un bien de prestigio en las sociedades protoindoeuropeas, donde la influencia del
ganado vacuno es legible a dos niveles, en el grupo de los sacerdotes y en el de los guerreros. En ambos se persigue un fin común:
mantener e incrementar los rebaños; entre los guerreros con los
robos de ganado a sus rivales (como el mito de Hércules y los
bueyes de Gerión, descrito por Hesiodo), y entre los sacerdotes
con el sacrificio ritual de bovinos a los dioses (Lincoln, 1991).
También en la Odisea se hallan referencias a la importancia
de los bovinos. En el episodio conocido como de Aquiles,
Homero recurre a los bueyes como valor de intercambio al
afirmar que un trípode de bronce vale 12 bueyes, una mujer vale
4 bueyes y una crátera fenicia de plata vale 100 bueyes. Con independencia del valor de intercambio es preciso destacar que se
refiere a los bueyes y no a otros animales, por lo que suponemos
un papel destacado para esta especie en el contexto de los animales domésticos.
Por lo que hemos podido observar en los conjuntos óseos analizados el bovino tiende a perder importancia desde el Bronce
final hasta el Ibérico Pleno, y varía también su uso perdiendo importancia como animal proveedor de carne para ser empleado
sobre todo como animal de tracción. Sin embargo parece que se
mantiene su valor simbólico, común por otra parte a todos los
pueblos mediterráneos.
El significado de la figura del toro en las monedas ibéricas y
ibero-romanas es religioso, relacionando el culto al toro con el
culto a Hércules y Tanit, por lo que en las monedas la figura del
toro se asocia con la estrella, un creciente, un punto, un racimo y
una flor de loto (López, 1973). Ramos (1994-95) afirma: que las
representaciones del toro en la iconografía ibérica responden a la
identificación de este animal con el espíritu del dios de la vida, de
la muerte y de la resurrección, y que está relacionada con los ciclos reproductores vegetales.
Cuando describimos el toro en la iconografía ibérica, ya observamos su relación con el mundo religioso. Blázquez (1991) relata que el toro es símbolo de la fuerza fecundadora y se relaciona
con la inmortalidad, la vaca esta vinculada con la luna, siendo
también una alegoría de la fecundidad y la renovación.
En el análisis faunístico que hemos realizado hemos identificado la presencia de huesos de esta especie utilizados en ofrendas
funerarias y en ofrendas de carácter doméstico.
Las ofrendas funerarias
En la Ilíada, en el capítulo XXIII, “Juegos en Honor a
Patroclo”, Homero describe varias hecatombes en las que participaba el bovino como uno más de los animales sacrificados.
En las necrópolis célticas más antiguas de la cultura La Tène
localizadas en el valle de l’ Aisne, donde se practica el rito de inhumación, se observa la presencia de ofrendas animales, donde
encontramos diversidad de especies entre las que se encuentra el
bovino. Este animal se asocia a tumbas con carros es decir a las
tumbas más ricas (Auxiette, 1995).
No contamos en nuestro ámbito de estudio ejemplos similares
al recogido en las fuentes o en los yacimientos celtas. No obstante
el bovino está presente en algunos conjuntos faunísticos procedentes de necrópolis. Sus restos aparecen junto a los de otras especies en lo que parecen comidas rituales. En la necrópolis de la
Serreta hemos identificado tres restos de esta especie, dos fragmentos de metatarso y un molar primero superior. Dos de los
restos proceden de la sepultura 51 y uno de la 53.
Este tipo de ofrendas funerarias también está identificado en
otras necrópolis como en la necrópolis del Molar (Alicante)
(Monraval y López, 1984) donde, entre la fauna asociada a los
restos de un banquete funerario (silicernium) celebrado cerca de
la tumba, predominan los ovicaprinos pero también se observa la
presencia de veinte restos de buey, además de otras especies. Y
parece muy significativo que siendo ésta una de las necrópolis
que más restos escultóricos de toro ha proporcionado, esta importancia simbólica, no se vea refrendada por una mayor participación de este animal en los ritos, tal y como se observa en el
mundo celta.
Ofrendas de carácter doméstico
En el Puntal dels Llops, concretamente en el departamento
14, interpretado con un uso doméstico y privado, en el que eventualmente se realizarían ceremonias de carácter religioso (Bonet
y Mata, 2002) entre otros restos de diferentes especies hemos
identificado huesos de bovino con marcas de carnicería, como
restos de una comida de carácter religioso.
Otros usos de los huesos de bovino
Finalmente queremos señalar que hemos identificado la presencia de dos astrágalos con las facetas lateral y medial pulidas en
el departamento 4 del yacimiento el Puntal dels Llops. Este
hueso, convertido en taba, apareció junto a un conjunto de 82
tabas de ovejas, cabras y cerdos. Con las tabas se realizaban varios juegos e incluso se leía el oráculo y servían como amuletos y
ofrendas (Lafayette, 1877).
7.3. EL CERDO (Sus domesticus)
7.3.1. ANTECEDENTES
Al igual que los ovicaprinos y el bovino, el cerdo se documenta por primera vez en el País Valenciano en los yacimientos
neolíticos, así, se ha demostrado en la Cova de L’Or (Pérez
Ripoll, 1980) y en la Cova de la Sarsa (Boessneck y Driesch,
1980). No obstante existen dudas respecto a la atribución de los
restos de suidos del Neolítico antiguo al cerdo, sobre todo porque
las diferencias morfológicas y métricas con los jabalíes, su agriotipo silvestre, son muy poco claras. Con seguridad los primeros
cerdos domésticos se remontan al tercer milenio, cuando encontramos diferencias métricas claras respecto a los jabalíes. Desde
entonces está presente en prácticamente todos los conjuntos faunísticos aunque nunca en proporciones elevadas.
En los yacimientos de la Edad del Bronce como Muntanya
Assolada y la Lloma de Betxí (Sarrión, 1998: 269) y de Alicante
como la Horna, la Foia de la Perera y la Lloma Redona
(Puigcerver,1992-94), esta especie comienza a perder importancia a favor de las especies silvestres, que ocupan un tercer
lugar después de ovicaprinos y bovinos.
343
[page-n-357]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 344
7.3.2. LA GESTIÓN DE LOS CERDOS Y LAS PIARAS
El sistema actual de manejo de los cerdos ibéricos en las dehesas, tradicional y extensivo, busca un aprovechamiento de los
recursos naturales. En estas explotaciones los cerdos se nutren del
pasto, de los rastrojos del barbecho, de las leguminosas, del espigadero del cereal y de las bellotas y frutos de los árboles y arbustos y también de los invertebrados que exhuman de la tierra.
Este sistema de alimentación de forma extensiva es el que se cita
en la Odisea (14.96-104) y en Los Poemas Homéricos (11.67084) según recopila Jameson (1988). En los textos romanos también se cita este tipo de alimentación y además se añade que en
los terrenos limosos, los cerdos se alimentarán de lombrices, raíces y tubérculos (Columela, De re rust. 171).
En un sistema semiextensivo y por la condición de omnívoro
que tiene este animal, la alimentación durante parte del año puede
ser de desperdicios de comida. Con el complemento durante las
etapas de celo y crianza de cebada y otros subproductos agrícolas,
según cita Aristóteles (Jameson, 1988). Si los cerdos se alimentan
de los restos de las comidas diarias, algunas de las mordeduras
que quedan en los huesos de los contextos arqueológicos pueden
estar en relación con esta especie.
En cuanto a la reproducción, las cerdas tienen una acentuada
precocidad sexual, siendo fértiles a los 10-12 meses, y pueden
parir dos veces al año, de 10 a 12 crías. La gestación suele durar
unos tres meses y los lechones se alimentan de la madre durante
30-40 días de media.
Para cubrir a 10 cerdas se necesita tan sólo un verraco. El
ciclo fértil de las hembras dura de 4 a 5 años, después estos animales son castrados y engordados. Sobre esta práctica hay citas
en los textos romanos que detallan como se castraban a las hembras y a los machos (Columela, De re rust. 171). Una vez se ha
destetado a los lechones estos se pueden consumir o pasan a lo
que se denomina recría o engorde. Una vez finalizada esta etapa
y si se quiere optimizar el peso de los individuos se practica el
cebo a montanera, como en el cerdo ibérico actual (Diéguez,
1992: 27).
Entre los productos que proporciona esta especie, hay que
mencionar que el principal beneficio es el cárnico, ya que se aprovecha todo de este animal, al igual que ocurre en la actualidad.
También se aprovecha su grasa y como cita Sivignon (1976), ésta
era un sustituto del aceite cuando no se disponía de él.
La carne del cerdo se puede conservar en cecina y en aceite.
En los textos romanos se menciona como hay que preparar la cecina de cerdo y su salazón: para ello hay que mantener al animal
un día sin agua, antes de su sacrificio. Una vez descuartizado hay
que deshuesar, si se quiere, algunas de sus partes anatómicas y
salar bien toda la pieza, sobre la que se colocan pesas para que escurra bien. Después de nueve o doce días se limpia la sal y se lava
con agua, dejando la pieza a secar al viento o cerca de humo. Otra
forma de hacer cecina es colocar dentro de una tinaja con sal hervida, varias piezas de carne también salada y después de aplastarla bien con pesas, rellenar el resto de la tinaja con sal. Esta
práctica la cita Estrabón, quien afirma que los cerretanos obtenían
buenas ganancias de salar jamones cuyo mercado de destino
debía de ser Roma (Olmeda, 1974). También Polibio (XXXIV,88)
cita la exportación de carne salada.
De los yacimientos que hemos analizado podemos concluir
que el aprovechamiento de esta especie es cárnico y que al parecer durante el Ibérico Pleno en Castellet de Bernabé y en la
344
Seña realizaban la salazón de su carne, probablemente con fines
comerciales.
Platón (Rep. II, 373 C) asocia los cerdos con una vida confortable y Uerpman (1976,87-94), vincula su presencia con la
consolidación de las sociedades agrícolas, relacionando el aumento de su consumo con el crecimiento y expansión de la
ciudad.
También tenemos referencias sobre su uso en las actividades
agrícolas, ya que es un animal que remueve la tierra y que posiblemente fuese utilizado con este fin en las poblaciones prehistóricas del Hierro (Bontier y Vernier, 1980).
El manejo de esta especie no debió de ser costoso, ya que su
alimentación no supone grandes inversiones, ni en tiempo ni en
alimentos. Al igual que ocurre con los rebaños de ovicaprinos, ignoramos dónde se mantenían los cerdos en los poblados. En los
casos en que esta especie se explotaba en régimen doméstico,
como proveedor de carne para el consumo familiar, los cerdos podían mantenerse en pequeños departamentos anexos a las viviendas, como ha venido ocurriendo en el medio rural hasta fecha
reciente, o en cercados alimentándose de desperdicios de comida
y completar su alimentación con recursos forestales. Desde finales de octubre hasta febrero los bosques son especialmente productivos en frutos. Con la práctica del cebo a montanera, las
piaras o varas, entran en los bosques de alcornoques a comer bellotas, raíces y tubérculos, y ganan más de 70 kilos de su peso.
Disponemos de información sobre una práctica reciente en el
manejo de esta especie en el término de Bicorp (Valencia). Hasta
los años cincuenta numerosas familias de esta población se desplazaban a finales de la primavera al Barranco Moreno donde disponían de pequeñas viviendas rupestres. Allí vivían, cultivaban
pequeños huertos y alimentaban varios cerdos con los recursos
del bosque. El paisaje es de un pinar termomediterráneo con
abundante sotobosque. Los cerdos se alimentaban exclusivamente de los recursos forestales (comían muchos gamones) y a finales del otoño, volvían con sus propietarios a Bicorp donde eran
sacrificados y procesados de diferentes formas para conservar la
carne: salazones, embutidos... . Para estas familias la provisión de
carne de todo el año se obtenía alimentando a los cerdos en los pinares del Barranco Moreno.
7.3.3. EL CERDO DEL BRONCE FINAL AL IBÉRICO
FINAL
En los asentamientos del Bronce Final que hemos analizado
observamos, como es la tercera especie en importancia según el
número de restos, aunque el peso de sus huesos se sitúe en una
posición inferior, indicando una menor importancia como proveedor de carne.
Durante el Hierro Antiguo e Ibérico Antiguo hay un mayor
número de restos al igual que de individuos identificados, pero su
consumo sigue estando por detrás del bovino, ovicaprinos y de las
especies silvestres.
Esta circunstancia, cambia en el Ibérico Pleno y en el Ibérico
Final, cuando se consolida como segunda especie en importancia
tanto en número de restos como de individuos, situándose por detrás del grupo de los ovicaprinos. No obstante se observan diferencias entre los asentamientos, ya que en algunos ocupa un
puesto diferente en cuanto a su aporte de carne.
Por tanto la tendencia general de esta especie es incrementar
el número de individuos desde el Bronce Final hasta el Ibérico
[page-n-358]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 345
Final, sustituyendo la importancia que el bovino podía tener en
épocas anteriores. En cuanto a las edades de sacrificio que hemos
identificado, podemos concluir que en los yacimientos analizados del Bronce Final hay sacrificio en todos los grupos de
edades, si bien Vinarragell muestra una preferencia por los
adultos. Durante el Hierro Antiguo los animales sacrificados son
infantiles, juveniles y subadultos, constatándose el mismo modelo de sacrificio durante el Ibérico Antiguo. Durante el Ibérico
Pleno se observa una mayor selección en los animales juveniles.
En el Ibérico Final hay muerte en todos los grupos de edad, y en
yacimientos como la Morranda se opta por el sacrificio de infantiles y adultos.
No hemos observado una selección muy marcada en los periodos analizados, salvo en el Ibérico Pleno, cuando la selección
de los ejemplares juveniles puede estar, según el análisis de la frecuencia de las partes anatómicas, en relación con la producción de
la cecina de cerdo, según los datos obtenidos en el Castellet de
Bernabé y la Seña.
Hay poca información sobre el tipo de cerdo presente en
época ibérica, y en la iconografía ibérica son escasas las representaciones de esta especie. Fuera del País Valenciano existen algunas: en el Puig de Sant Andreu hay un vaso con forma de súido
y de la colección del Marqués de Cerralbo procede una tésera de
Monreal de Ariza con forma también de suido. En el cálato del
arado del Cabezo de la Guardia (Alcorisa, Teruel), los supuestos
jabalíes presentan un perfil cóncavo y las colas enroscadas, carácter impropio de los jabalíes y exclusivo de los cerdos (figura 71).
centar el ganado lampiño o incluso, el blanco (Columela, De re
rust.).
Pero sin duda son los datos biométricos los que nos servirán
para establecer las características óseas de estos animales en los
yacimientos analizados (figura 72).
Fig. 72. Mandíbula de cerdo infantil del Castellet de Bernabé.
Para establecer las características generales del cerdo en los
distintos momentos cronológicos presentamos las medias de las
medidas obtenidas en sus huesos, si bien debemos matizar que
no hemos podido hacer ninguna distinción entre machos y hembras, por lo que hay que relativizar estos datos (cuadro 247).
Para las escápulas hemos obtenido un total de 32 medidas de la
longitud mínima del cuello y parece observarse que esta longitud aumenta desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final (gráfica 86).
Hemos calculado la altura a la cruz de esta especie a partir de
metapodios y de astrágalos, con un total de 38 medidas (cuadro
248). Hemos comprobado que dependiendo del hueso utilizado,
la alzada obtenida puede variar. Por lo que respecta a los astrágalos consideramos las medidas obtenidas menos fiables ya que
dicho hueso no ofrece diferencias morfológicas relacionadas con
la edad del animal, por tanto podríamos obtener alzadas tanto de
animales jóvenes como de adultos.
Como hemos mencionado al principio basamos el estudio de
esta especie en medias y ofrecemos una valoración general y am40
35
30
25
Fig. 71. Cálato procedente del Cabezo de la Guardia (Alcorisa,
Teruel).
20
15
En los textos romanos, Columela relata que el ecosistema
condicionaba la cría de una variedad de cerdo u otra, de modo que
si la región era fría y con escarcha había que elegir cerdos de pelo
duro, denso y negro, y si era templada o soleada se podía apa-
10
BF
HA
FE
IA
IP
IF
Gráfica 86. Cerdo. Escápula LmC (medias).
345
[page-n-359]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 346
HUESO
Mandíbula 9a
Escápula LmC
Escápula LmC
Radio Ap
Ulna APC
Ulna APC
Nº
1
1
1
2
1
3
MÁX-MÍN
34,4
12,5
22,41
29-25
17,8
18,4-15,8
MEDIA mm
34,4
12,5
22,41
27
17,8
16,66
YACIMIENTO
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Torrelló Boverot
CRONOLOGÍA
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
BF/CU
Mandíbula 9a
Mandíbula 9a
Mandíbula 9a
Escápula LmC
Escápula LmC
Escápula LmC
Húmero Ad
Húmero AT
Radio Ap
Radio Ap
Metacarpo IV Ad
Metacarpo IV Ad
Metacarpo IV Ap
Metacarpo IV Ap
1
1
4
1
1
5
3
5
1
7
1
2
2
1
37,3
35
36,4-30,4
22,6
16
21,7-19,4
38,3-36,9
41,1-29,6
23,8
28,4-22,4
16,2
13,4-13
14,2-12,3
16
37,3
35
33,64
22,6
16
20,2
36,9
33,46
23,8
25,5
16,2
13,2
13,2
16
Albalat Ribera
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Villares
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Escápula LmC
Radio Ap
Ulna APC
1
1
1
18,24
24,4
18,4
18,24
24,4
18,4
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fenicio
Fenicio
Fenicio
Mandíbula 9a
Escápula LmC
Escápula LmC
Radio Ap
Ulna APC
Metacarpo III Ap
Metacarpo IV Ad
Metacarpo IV Ap
1
1
1
1
1
1
1
3
36,5
22
23
22,5
18,4
21,7
14,6
14,6-13
36,5
22
23
22,5
18,4
21,7
14,6
13,86
Torre de Foios
Villares
Torre de Foios
Torre de Foios
Torrelló Boverot
Torrelló del Boverot
Torrelló del Boverot
Torrelló del Boverot
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Mandíbula 9a
Mandíbula 9a
Escápula LmC
Escápula LmC
Escápula LmC
Escápula LmC
Escápula LmC
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero AT
Radio Ad
Radio Ap
Radio Ap
Radio Ap
Radio Ap
Radio Ap
Ulna APC
Ulna APC
Fémur Ad
Tibia Ad
Tibia Ad
1
6
2
1
3
3
5
2
1
1
1
2
2
1
1
1
3
3
2
2
1
34,8
34,6-30,3
23,5-19
18,8
21,2-19,8
24,4-20,4
21,6-20
36,8-34,4
37,5
31,2
26
30,3-26,5
24,3-23,5
24,5
22,5
27,14
19,9-17,3
17,5-16,6
37,4-34,9
26,6-26,2
29,5
34,8
31,23
21,25
18,8
20,5
22,53
20,88
35,6
37,5
31,2
26
28,4
23,9
24,5
22,5
27,14
18,9
16,7
36,15
26,4
29,5
Bastida
Puntal del Llops
La Seña
Bastida
Castellet Bernabé
Tossal de S. Miquel
Puntal del Llops
Puntal del Llops
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
La Seña
Puntal del Llops
Bastida
Villares
Tossal de S. Miquel
Bastida
Castellet de Bernabé
Puntal del Llops
Bastida
Castellet Bernabé
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
…/…
346
[page-n-360]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 347
…/…
HUESO
Tibia Ad
Metacarpo III Ap
Metatarso III Ad
Metatarso III Ap
Metatarso III Ap
Metatarso IV Ad
Metatarso IV Ap
Nº
1
3
1
1
1
1
1
MÁX-MÍN
27,4
20,4-17,7
14,7
16
13,32
15,6
13
MEDIA mm
27,4
19,1
14,7
16
13,32
15,6
13
YACIMIENTO
Tossal de S. Miquel
Bastida
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Tossal de S. Miquel
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
CRONOLOGÍA
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Mandíbula 9a
Mandíbula 9a
Escápula LmC
Escápula LmC
Escápula LmC
Húmero Ad
Húmero Ad
Húmero Ap
Húmero AT
Radio Ap
Radio Ap
Radio Ap
Ulna APC
Ulna APC
Ulna APC
Tibia Ad
Tibia Ad
Metacarpo III Ap
Metacarpo IV Ad
Metacarpo IV Ap
Metatarso III Ap
Metatarso III Ap
Metatarso IV Ap
Metatarso IV Ap
2
2
2
1
3
3
1
5
1
1
1
1
3
7
1
4
1
4
1
1
2
3
2
1
34,3-36,11
31-23,8
24,3-23,6
11,76
22-21,5
36,6-34,9
31,86
36,6-47,02
27,85
34,9
24,4
22,6
19,05-17,1
19,2-16,9
17
28,4-24,7
26,5
26-14,2
14
13,4
20,4-14,4
20,6-15,1
12,6-12,2
13,02
35,2
27,4
23,95
11,76
21,5
35,92
31,86
38,99
27,85
34,9
24,4
22,6
17,92
18,29
17
27,37
26,5
18,71
14
13,4
17,4
17,31
12,4
13,02
Morranda
Torrelló del Boverot
Morranda
Cormulló del Moros
Torrelló del Boverot
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Cormulló del Moros
Torrelló del Boverot
Morranda
Cormulló del Moros
Torrelló Boverot
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Torrelló del Boverot
Torrelló del Boverot
Morranda
Cormulló del Moros
Morranda
Cormulló del Moros
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 247. Cerdo, medidas de los huesos.
Final tendrían una alzada media de 71,79 cm. Observándose una
mínima reducción del tamaño a partir del Hierro Antiguo/Ibérico
Antiguo (gráfica 87).
Si analizamos esta tendencia respecto a periodos anteriores
observamos como los cerdos de los yacimientos Eneolíticos de
Jovades y Arenal de la Costa (Martínez Valle, 1990), ofrecen unas
medidas de sus huesos mayores que las que hemos observado en
nuestro análisis, mientras que la altura a la cruz sería similar a la
de los cerdos del Hierro Antiguo. También los cerdos identificados en el yacimiento de la Edad del Bronce del Cabezo
Redondo (Driesch y Boessneck, 1969) tienen una alzada media
de 67 cm según la conversión a partir del astrágalo.
80
75
70
65
60
HA
IA
IP
IF
7.3.4. LOS CERDOS EN LOS RITOS IBÉRICOS
Gráfica 87. Cerdo. Medias de la altura a la cruz (cm).
plia sobre la alzada de estos animales desde el Bronce Final hasta
el Ibérico Final. La media de la altura a la cruz de los cerdos del
Hierro Antiguo es de 74,04 cm, para el Ibérico Antiguo de 70,19
cm, para el Ibérico Pleno de 69,28 cm y los animales del Ibérico
En la Grecia clásica los cerdos se usaban como ofrendas en
diferentes rituales. Como una ofrenda menor hacia figuras que
necesitaban ser reconocidas en un largo complejo de sacrificios
como en Erchia, la figura de Kourotrophos en el festival de
Artemis en el primer mes del año Ático. Y también se sacrificaba
a Demeter y como víctima para la purificación.
347
[page-n-361]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 348
HUESO LM
Calcáneo LM
Astrágalo LML
Metacarpo IV
Metacarpo IV
Metacarpo IV
Astrágalo LML
Astrágalo LML
Metacarpo IV
Metacarpo IV
Metatarso IV
Metatarso IV
Calcáneo
Astrágalo LML
Metacarpo IV
Metacarpo IV
Metatarso III
Metatarso III
Metatarso IV
Metacarpo III
Astrágalo LML
Astrágalo LML
Metacarpo IV
Metatarso III
Metatarso III
Nº
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
9
6
1
1
1
MAX-MÍN
52-43,6
41,1-35,2
75,6
70,7-68,3
70,5
25,9
36,5-36,5
76,3
70
81
64,5
66,6
39-33,4
73,7-72
67,7
74,5
75,6
79,5
66
38,4-33
40,3-33,2
64,7
77,2
97,11
MEDIA mm
47,8
38,15
75,6
69,5
70,5
25,9
36,5
76,3
70
81
64,5
66,6
35,1
72,85
67,7
74,5
75,6
79,5
66
35,1
36,45
64,7
77,2
97,11
FACTOR
11,4
17,9
10,53
10,53
10,53
17,9
17,9
10,53
10,53
8,84
8,84
9,34
17,9
10,53
10,53
9,34
9,34
8,84
10,72
17,9
17,9
10,53
9,34
9,34
ALTURA cm
54,49
68,28
79,6068
73,183
74,2365
46,36
65,33
80,3439
73,71
71,604
57,018
62,2044
62,82
76,711
71,2881
69,583
70,6104
70,278
70,752
62,82
65,24
68,1291
72,1048
90,7007
YACIMIENTO
Torrelló Boverot
Torrelló del Boverot
Torrelló del Boverot
Vinarragell
Villares
Fonteta
Vinarragell
Torrelló del Boverot
Villares
Torrelló del Boverot
Vinarragel
Puntal del Llops
Castellet de Bernabé
Puntal del Llops
Bastida
Castellet de Bernabé
Bastida
Castellet de Bernabé
Puntal del Llops
Cormulló del Moros
Morranda
Torrelló del Boverot
Torrelló del Boverot
Morranda
CRONOLOGÍA
Bronce Final
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Fenicio
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 248. Cerdo. Medidas altura a la cruz (medias).
A veces se sacrifican hembras preñadas en algunas celebraciones dedicadas a las diosas de la agricultura. Pero la mayoría de
los cerdos sacrificados eran jóvenes con un precio de tres dracmas
en Atenas clásica.
En los yacimientos estudiados hemos identificado la presencia de cerdos utilizados en ofrendas funerarias, en ofrendas
domésticas y en un depósito votivo.
Las ofrendas funerarias
En la necrópolis de la Serreta (ss IV-III a.n.e) hemos identificado la presencia de 30 restos de suido. Los huesos se recuperaron en las sepulturas 4, 10, 23, 24, 27, 30, 38, 41, 42, 53 y 63 y
en las inmediaciones de las mismas. Todos ellos están quemados
y pertenecen a animales inmaduros menores de 24 meses. Por esta
razón no podemos distinguir con seguridad si son cerdos o jabalíes. En cuanto a la frecuencia del esqueleto, la principal unidad
anatómica es el miembro posterior, identificándose sólo un elemento del miembro anterior. Consideramos estos depósitos como
ofrendas a los muertos realizadas tras una comida sacrificial o
banquete funerario.
Ejemplos de esta práctica los encontramos en la Necrópolis
del Molar (Alicante) donde en el silicernium se recuperaron varios huesos de animales que habían sido consumidos en un banquete funerario, entre ellos identificaron 4 restos de cerdo
(Monraval y López, 1984).
Fuera de nuestro ámbito su presencia es frecuente, sobre
todo en las necrópolis célticas de la cultura La Tène. En necrópolis localizadas en el valle de l’ Aisne pertenecientes a Tène
final aparece el rito de incineración, y en las ofrendas de animales realizadas también después de haber sido consumidas por
348
los vivos, las especies principales son el cerdo y las aves
(Auxiette, 1995).
Las ofrendas de carácter doméstico
fundacional
Este tipo de ofrendas que encontramos debajo de los pavimentos de las casas han sido documentados en varios de los yacimiento estudiados: los Villares, el Torrelló del Boverot, la Seña,
Puntal dels Llops y en la Morranda.
Todos los esqueletos identificados pertenecen a animales inmaduros, a excepción del ejemplar del Puntal dels Llops que era
subadulto. En sus huesos no hemos identificado marcas de carnicería. Siguiendo un orden cronológico los hallazgos se han documentado en:
— los Villares, en la unidad 208 datada en el siglo VII a.n.e,
se identificó el esqueleto de un cerdo inmaduro.
— el Torrelló del Boverot en el nivel del siglo VII a.n.e, se localizó un cerdo neonato en la habitación 5 y otro individuo en un
nivel del siglo VI a.n.e.
— la Seña, en el departamento 14 capa 4 en un nivel datado
en los siglos VI-V a.n.e, se identificaron los esqueletos de dos
cerdos inmaduros menores de 11 meses.
— el Puntal dels Llops (IV-II a.n.e) en el departamento 14,
identificado como un espacio doméstico y privado en el que eventualmente se realizarían ceremonias de carácter religioso (Bonet
y Mata, 1999) hemos identificado la presencia casi completa del
esqueleto de un cerdo de tres años y medio, en cuyos huesos no
habían marcas de carnicería.
— la Morranda (II-I a.n.e), se identificó un neonato en la habitación A del recinto 2.
[page-n-362]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 349
Finalmente queremos señalar que en la cueva Merinel
(Bugarra, Valencia) se analizó un conjunto óseo formado por ovicaprinos y cerdos. Estimándose la presencia de 10 cerdos representados principalmente por restos craneales, estos animales
fueron sacrificados a una edad menor de 6 meses (Blay, 1992). Se
trataría pues, de una ofrenda realizada en un santuario.
Otros usos de los huesos de cerdo
Los astrágalos de los cerdos utilizados como tabas, con las
facetas medial y lateral pulidas, no son muy abundantes en los
conjuntos analizados. Estas piezas las hemos identificado en
los yacimientos del Puntal dels Llops, el Cormulló dels Moros,
y en la muestra ósea de los años 30 y 50 del Tossal de Sant
Miquel.
7.4. LOS ÉQUIDOS: El caballo (Equus
caballus) y el asno (Equus asinus)
Los huesos de équidos identificados en las muestras que
hemos analizado han sido clasificados como restos de caballo y
de asno. En su mayor parte se trata de fragmentos de diáfisis de
huesos largos, de huesos apendiculares y de dientes aislados, a
través de los cuales no resulta fácil acercarnos a sus características específicas. Y dada su parcialidad y fragmentación tampoco
podemos negar la posibilidad de que en las muestras contemos
con restos óseos de híbridos como mulas y de burdéganos, tal y
como hemos creído ver en algunos molariformes que presentan
rasgos comunes a caballos y asnos.
Existen noticias en las fuentes clásicas respecto a la existencia
de híbridos. En la Ilíada, Homero, en el Canto XXIII (Juegos en
honor de Patroclo), nos informa sobre la hibridación de caballos
y asnos en la Grecia antigua.
Nº162: “Empezó a exponer los premios destinados a los veloces aurigas; el que primero llegara se llevaría una mujer diestra
en primorosas labores y un trípode con asas de 22 medidas; para
el segundo ofreció una yegua de seis años, indómita, que llevaba
en su vientre un feto de mulo; para el tercero una hermosa caldera…”
A través de Columela conocemos como en el siglo primero de
nuestra era, se realizaban mezclas entre yeguas de 4 a 10 años, y
garañones o asnos, de manera que se producían mulas. También
se cruzaban caballos con asnas para obtener burdéganos. Ambos
híbridos eran utilizados con frecuencia, ya que respondían a una
mejor capacidad de adaptación, mejor tolerancia al calor y resistencia a la enfermedad que los caballos, por lo que eran utilizados
para acarrear albardas, labrar las tierras y realizar largos recorridos con el ejército romano. De igual manera Diodoro Sículo
afirma que en la isla de Menorca se realizaba la cría mular, animales de gran alzada y fuerza, práctica que según Plinio era muy
rentable (Olmeda 1974: 88).
7.4.1. EL CABALLO (Equus caballus)
Antecedentes
La Península Ibérica ha sido considerada como uno de los posibles focos de domesticación del caballo, sobre todo por el hallazgo de restos óseos en los niveles Precampaniformes de
Zambujal (Driesch, Boessneck, 1976) y en Los Castillejos
(Granada) (Uerpmann, 1978).
Por la elevada frecuencia de sus restos en yacimientos eneolíticos y de la edad del Bronce y por su aparición en hábitats no
aptos para la especie, además de la representación de escenas de
doma y monta de arte rupestre, diversos autores sugieren que el
caballo ya se domestica en estos momentos (Lucas Pellicer et alii,
1986-87).
En el País Valenciano se han identificado restos de caballo en
yacimientos Neolíticos, como en la Cova de l’Or, donde son considerados como correspondientes a especies silvestres (Pérez
Ripoll, 1980), mientras que en el Neolítico final de la Ereta del
Pedregal son clasificados ya como domésticos (Pérez Ripoll,
1990).
Uno de los yacimientos que más restos ha proporcionado de
esta especie es Fuente Flores, asentamiento de cronología
Eneolítica en el que los restos de caballo representan casi un 50
% del total de restos identificados (Juan Cabanilles y Martínez
Valle, 1988). Para Martínez Valle (1995) estos restos, al igual que
otros de contextos similares como la Cova Bolumini, Jovades y el
Arenal de la Costa corresponderían a animales silvestres. Esta
afirmación se basa en el cuadro de edades y en el sexo de los animales sacrificados, más acorde con un cuadro de caza que con
uno de cría en cautividad.
Este desacuerdo es debido a que no se han establecido criterios para distinguir el agriotipo silvestre de la forma doméstica,
por la escasez de restos y la falta de cráneos completos, unidad
anatómica que se utiliza para separar las subespecies (Eisenmann,
1986).
Para la Edad del Bronce parece que existe más acuerdo respecto a la existencia de caballos domésticos. Influye sin duda el
hallazgo de bocados que demuestran la monta y también la presencia de restos de équidos en yacimientos de esta cronología,
como en el Cabezo Redondo donde los restos de caballos son clasificados como domésticos (Driesch y Boessneck, 1969).
En cualquier caso hay que considerar que las pruebas sobre
monta son escasas y que los huesos de los équidos tanto jóvenes
como adultos recuperados presentan marcas de haber sido consumidos. Por lo tanto, lo más prudente será admitir la posibilidad del
uso de caballos domados para la monta y también la existencia de
caballos silvestres que pudieron ser cazados y consumidos hasta
fechas muy recientes (Martínez Valle e Iborra, 2001-2002).
La cría y mantenimiento del caballo
Según Cabrera (1914) en la Península Ibérica hay cuatro
razas: la andaluza, la navarra, la castellana y la ampurdanesa.
Los caballos pueden vivir más de 40 años. Alcanzan la madurez sexual a los 3,5 y 4 años. A partir de esta edad y hasta los
20 años los sementales son utilizados para la reproducción y
pueden cubrir a 15 hembras cada vez. La gestación dura una
media de 11 meses.
En cuanto al tipo de alimentación, el ganado caballar requiere
de abundante forraje y de un cuidado especial, así los pastos han
de ser espaciosos y palustres. En épocas de cópula y gestación se
les proporciona cebada, yeros y algarrobas. Las dificultades en su
cría y mantenimiento, el largo periodo de gestación y la baja productividad, nos hacen suponer que en la antigüedad no debió resultar rentable criarlos exclusivamente para la producción de
carne.
349
[page-n-363]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 350
Los caballos en vida son utilizados para el tiro, para la carga,
para la tracción y como montura. Su empleo como animal de tiro
y tracción aceleró el transporte por tierra, ya que tirando de un
carro puede recorrer 50-60 Km en un día (Bökönyi, 1980).
El caballo desde el Bronce Final hasta el Ibérico Final
Los restos de caballo que hemos identificado son escasos y se
encuentran muy fragmentados. Están presentes en:
— los niveles del Bronce Final de Vinarragell y del Torrelló
del Boverot.
— los niveles del Hierro Antiguo del Torrelló del Boverot,
Vinarragell, Albalat de la Ribera y los Villares.
— el yacimiento fenicio de la Fonteta.
— los niveles del Ibérico Antiguo del Torrelló del Boverot,
Torre de Foios, la Seña y los Villares.
— los niveles del Ibérico Pleno de Castellet de Bernabé, la
Seña, Puntal dels Llops, los Villares y Albalat de la Ribera.
— los niveles del Ibérico Final de la Morranda, Cormulló dels
Moros y los Villares.
Los restos craneales, principalmente dientes sueltos y fragmentos de mandíbula, aunque escasos, son los mejor representados en todos los contextos cronológicos analizados. Mientras
que los restos postcraneales escasean más, siendo los elementos
de las patas los más frecuentes.
Esta precariedad nos impide entrar en consideraciones sobre
su aspecto morfológico, aunque sí que describiremos las características de las series dentarias.
Descripción de las series maxilar y mandibular
Los restos analizados por nosotros en este trabajo están muy
fragmentados, y no hemos podido identificar ninguna serie completa que permita una descripción pormenorizada (cuadro 249).
En cualquier caso los restos identificados participan de los siguientes rasgos:
En los molariformes superiores los protoconos son muy variables en su forma, si bien predominan los simétricos en el nivel
del Hierro Antiguo del yacimiento de Albalat de la Ribera, y en
los niveles del Ibérico Pleno de los Villares e Ibérico Final del
Cormulló dels Moros y de los Villares; y tan sólo dos ejemplares
del Ibérico Antiguo del Torrelló del Boverot tienen protoconos
asimétricos (figura 73).
La morfología de estos protoconos es caballina y difiere de la
de los asnos, de la del Equus hydruntinus, y de la de las mulas que
presenta Baxter (1998,8).
Respecto a la dentición inferior presentan dobles lazos asimétricos con valles amplios en U y embocadura corta y en ocasiones ancha (sobre todo en los molares 1 y 2). A excepción de
un molar primero de los Villares del Hierro Antiguo, el resto de
molares y premolares pertenecen a contextos del Ibérico
Antiguo del Torrelló del Boverot y de los Villares (figura 74 y
figura 75).
La escasez de restos de caballos recuperados en yacimientos
del Bronce Final y durante época Ibérica impide actualmente profundizar en la caracterización de los caballos existentes en estos
momentos. Recientemente ha sido hallado en la Regenta
(Burriana) un caballo completo cuyos restos se conservan en el
MAM de Burriana (Mesado y Sarrión, 2000; Sarrión 2003), que
por los materiales arqueológicos asociados, puede ser datado
350
entre los siglos III-I a.n.e. Es decir, que se trataría del primer caballo completo de época ibérica hallado en el País Valenciano. El
estudio completo de este animal será de gran utilidad a la hora de
perfilar los caracteres de estos animales. Hasta que esto ocurra los
datos de que disponemos son todavía muy parciales.
El caballo de la Regenta apareció enterrado en una fosa, en
conexión anatómica, con una argolla de bronce en la boca, similar
a las halladas en otros yacimientos del Ibérico Pleno. Se trata de
un caballo macho joven fallecido con 4-5 años de edad y de una
altura a la cruz de 130 cm. Hasta ahora sólo se ha publicado un
dibujo de su dentición en la que se observa como la serie maxilar
esta completa, con todos los dientes en uso, si bien el m3 ha iniciado el desgaste.
Todos los molariformes (excepto el p2) presentan espacios interestilares cóncavos con estilos destacados y no acanalados, con
fosetas de desarrollo complejo y rídulas pronunciadas sobre todo
en los molares 1 y 2. Los protoconos son asimétricos, con la
mitad anterior corta y la posterior más desarrollada. El pliegue caballino está presente en los molares 1 y 2.
Los molariformes de la serie mandibular tienen doble lazo
asimétrico con bucle anterior redondeado y posterior de forma
más o menos triangular. El valle lingual es abierto con forma en
U y presenta un protocónido e hipocónido bien desarrollados.
Estos relieves delimitan una embocadura del doble lazo ancha en
la que penetra el sillón vestibular, dotado de pliegue pticostilido,
en los dientes más usados (m1 y m2).
Los rasgos dentarios del caballo de la Regenta, en especial la
forma asimétrica de los protoconos de los dientes superiores,
coincide con los observados en dos ejemplares del Ibérico
Antiguo del Torrelló del Boverot, diferentes de los protoconos
largos y simétricos de los molares del nivel del Hierro Antiguo
del yacimiento de Albalat de la Ribera, y de los niveles del Ibérico
Pleno de los Villares e Ibérico Final del Cormulló dels Moros y
de los Villares.
A la vista de estos datos nos preguntamos hasta qué punto es
pertinente diferenciar dos formas de caballos a partir de la forma
de los protoconos. Recientemente se ha demostrado que la forma
de los protoconos depende en gran medida de la alimentación y
que las subespecies de caballos que se nutren en regiones con
pastos frescos y tiernos tienen protoconos cortos, mientras que los
protoconos largos corresponden a animales criados en terrenos
con pastos secos y duros (Gaudelli, 1987).
Teniendo en cuenta esta información, ¿sería pertinente hablar
de dos formas de caballos en época ibérica? Por la información
que disponemos parece ser que los caballos silvestres que habitaban el territorio del actual País Valenciano durante el tercer milenio a.n.e. tenían protoconos largos. Son estas las formas que en
principio debieron originar los caballos domésticos de momentos
posteriores. Por lo tanto podemos suponer que los caballos con
protoconos cortos pudieron tener un origen exterior, y nos parece
interesante destacar que los ejemplares con esta morfología, el de
la Regenta y el de Torrello del Boverot se encuentren en el norte
de nuestra área de estudio, aquella que recibe influencias más
marcadas de los pueblos indoeuropeos de la Cultura de Campos
de Urnas.
Descripción de los restos postcraneales
Los restos postcraneales también escasean y prácticamente
son fragmentos y elementos proximales y distales resultado de los
[page-n-364]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 351
DIENTE SUPERIOR
P2 superior
P3 superior
P4 superior
P4 superior
P4 superior
M1 superior
M1 superior
M1 superior
M1 superior
M1 superior
M1 superior
M2 superior
M3 superior
M3 superior
M3 superior
M3 superior
L
36,8
27,5
24,3
23,7
27,4
23,5
25,6
27,8
22,5
24
24.8
27
28
30
23.5
26,4
A
Alt
24,6 48,8
26
27,8
28,6 40,17
27,4 54,8
27
24,5
60
20,3 6,14
26,8 70,5
26
33,3
25,3
29
17.8 57.7
26
22
53
24
20
21.12 66.9
23
55
DIENTE INFERIOR
P2 inferior
P2 inferior
P2 inferior
P2 inferior
P3 inferior
P3 inferior
P3 inferior
P3 inferior
P3 inferior
M1 inferior
M1 inferior
M3 inferior
M3 inferior
L
34
28,8
32
A
17,2
15
16,5
14,9
17
17,4
17,2
18
16,7
16,9
17,6
12,1
13,5
28,6
26
27
27
25,4
25
28,9
28,5
3
4,9
Alt
4
22
14,4
22,3 11,7
15
11
16,2
29
17,2
47
15
54
13,3
46,5
14
17,2 15,5
22,5 14,6
6,5
13,4
32,76 11,5
65,9 12,01
5
7,5
8,5
10,1
10,7
10,57
11,8
9
4,2
10
4,1
3,8
3,2
3
4
12,4
5
14
4,5
2,4
3
12.5
15
16,4
13.7
13,2
3
3
4,8
2.7
8
9
3,6
2,6
5
2,2
2
0,15
0,5
4,7
5,3
7,4
4,7
4,4
2
11
14,5
11
14,5
9,3
11,3
11,9
10,5
10,3
4,5
6,7
8,4
7,9
12
13,9
13,5
11,9
11,5
13
11
13
14
11
10,6
12,2
10
12,9
10,5
10,5
11.9
12
12,2
10,7
11
11,6
11,2
9,5
9
11.5
10.8
11,9
11,6
9
11
Yacimiento
Vinarragell
Torrelló Boverot
Fonteta
Albalat Ribera
Villares
Albalat Ribera
Villares
Fonteta
Torrelló Boverot
Villares
Cormulló del Moros
Cormulló del Moros
Torrelló Boverot
Villares
Cormulló del Moros
Villares
Cronología
BF/CU
Ibérico Antiguo
Fenicio
Hierro Antiguo
Ibérico Pleno
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Fenicio
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Yacimiento
Villares
Fonteta
Torrelló Boverot
Villares
Villares
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Villares
Villares
Torrelló Boverot
Vinarragell
Morranda
Cronología
Hierro Antiguo
Fenicio
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Bronce Final
Ibérico Final
Cuadro 249. Caballo, medidas de premolares y molares.
procesos carniceros. Los elementos más abundantes en todos los
contextos cronológicos son los de las patas, metapodios y falanges principalmente.
Aparte de las marcas de carnicería que hemos identificado,
entre las que se observa un dominio de las fracturas producidas
durante el troceado de los huesos en unidades menores, también
hay que indicar la presencia de mordeduras y arrastres de cánidos
sobre las diáfisis y epífisis de los huesos de contextos del Bronce
Final, Hierro Antiguo e Ibérico Antiguo.
Los elementos más comunes son las articulaciones distales de
escápulas, húmeros, tibias y metapodios y las proximales de los
radios y ulnas, así como los fragmentos de acetábulo de las pelvis.
Al comparar las escasas medidas de estos huesos de los diferentes periodos analizados y cotejadas con otras de los poblados
del Cabezo Redondo y Mocín de la Edad del Bronce y de los poblados Eneolíticos de Jovades y Ereta del Pedregal, hemos observado que las diferencias son mínimas y que pueden tener
como causa el sexo y la edad de los huesos medidos (cuadro
250). Para establecer si hay diferencias de robustez necesitaríamos obtener un índice a partir de huesos completos, que en
nuestro caso no es posible debido a la fragmentación de los
restos de esta especie.
En cuanto a la altura a la cruz sólo hemos podido estimar la
alzada de un ejemplar identificado en el nivel del Bronce Final de
Vinarragell, a partir de la longitud máxima de un metacarpo,
dando como resultado una altura de 124, 02 cm. Esta alzada es
comparable con los caballos más pequeños de la Edad del Bronce
de Europa Central, que tenían una altura a la cruz según el método de Vitt (1952) entre 125 y 130 cm por lo que eran bajos y esbeltos (Müller, 1993: 147) y con los caballos galos con una altura
media a la cruz de 1,30 cm.
Según Meniel (1987) estos caballos franceses eran bajos y robustos, y tenían la cabeza corta y ancha con orejas cortas. La bóveda craneana era ancha y el hocico corto y estrecho en el centro,
rasgos más próximos al Tarpán que al caballo de Przewalski. Su
talla era de 1,10-1,50 cm a la cruz, aunque la mayoría miden entre
1,15 y 1,35, con una media de 1,30. Hay también en Francia caballos más pequeños de 110 cm a la cruz (caballo hallado en la
fosa de Longeil-Sainte Marine) caracterizado por un hocico corto
y ancho, que se ha querido poner en relación con los caballos
Wurmienses.
Durante la época romana, la altura a la cruz de los caballos en
Europa central era de 112 a 145 cm (Teichert, 1975).
Los testimonios clásicos nos informan de la utilización de los
caballos en los ejércitos, durante los siglos III-I a.n.e., hecho que
queda reflejado en las escenas pictóricas de los vasos cerámicos
del Tossal de Sant Miquel. De igual forma observamos escenas
donde se utiliza el caballo en las cacerías y como éste animal es
351
[page-n-365]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 352
Fig. 73. Molares superiores de caballo.
352
[page-n-366]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 353
Fig. 74. Premolares inferiores de caballo.
353
[page-n-367]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 354
Fig. 75. Molares inferiores de caballo.
domado, como aparece en la escena del gran lebes del departamento 20, “vaso de la doma o de enlazar”, donde aparecen dos jinetes, uno de ellos desmontado y con un palo en la mano delante
de un caballo (Bonet,1995, 135-36).
Como hemos podido comprobar en nuestro estudio es una especie no sólo utilizada con fines secundarios o como bien de prestigio, sino que también fue un animal consumido, no solamente a
una edad adulta, sino a edades tempranas, tanto en los niveles cronológicos antiguos como en los más recientes. Una vez muerto el
animal, se puede aprovechar la carne, la piel, los tendones y los
huesos para realizar instrumentos.
La iconografía ibérica es muy generosa en la representación
de caballos, tanto a través de la escultura, como sobre todo en la
decoración de los vasos cerámicos y nos permite acercarnos a la
forma externa de estos animales.
En los yacimientos analizados contamos con representaciones
de caballos en los Villares y en Sant Miquel de Llíria y abundan
354
también las representaciones de este animal en las cerámicas de
Elche.
En los Villares el único ejemplo es una tinaja sin contexto descrita por Pla (1980). En una banda pintada aparece la representación de dos hipocampos enfrentados sujetos por riendas, y en la
otra cara un esbelto caballo montado por un jinete y tras él lo que
ha sido interpretado como un tercer hipocampo. Para Pla se trata
de representaciones únicas que se alejan de los temas plasmados
en las cerámicas de la Edetania y la Contestania ibéricas.
Mucho más numerosas son las presentaciones de caballos en
el Tossal de Sant Miquel. En estas escenas, los caballos participan
como animales de monta, en cacerías, en enfrentamientos bélicos
y en desfiles. Excepto en dos escenas en las que los caballos están
siendo domados, siempre aparecen montados por sus jinetes o llevados por sus riendas, casi todos pertrechados con atalajes;
riendas, frontalera, campanilla, bocado, posible bozal y una silla
o manta (Pérez Ballester y Mata, 1998).
[page-n-368]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 355
Húmero
Europa Central
Cabezo Redondo
Mocín
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Fonteta
Ad
77-71
80-73
Radio
Ereta pedregal
Cabezo Redondo
Europa central
Vinarragell
Vinarragell
Fonteta
Ap
70
77
79-71
72,15
69,74
80,54
Tibia
Europa Central
Cabezo Redondo
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Torre de Foios
Ad
68-60
72-69
Metacarpo
Ereta pedregal
Europa Central
Cabezo Redondo
Mocín
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Villares
Ap
Metatarso
Jovades
Ereta Pedregal
Europa Central
Cabezo Redondo
Mocín
Vinarragell
Torrelló Boverot
71,5
76,02
64,3
67,41
67,5
46-42
44-45
41,7
51,44
41,6
Ap
47-44
44-47
AT
68-63
66-72
68-74
78
70,8
74,5
68,4
Cronología
Edad Bronce
Edad Bronce
Edad Bronce
CU/IA
BF/CU
BF/CU
Fenicio
Cronología
Eneolítico
Edad Bronce
Edad Bronce
BF/CU
CU/IA
Fenicio
AmD
Ed
Cronología
Edad del Bronce
Edad del Bronce
CU/IA
CU/IA
CU/IA
Ibérico Antiguo
33,87
33,17
46,91
Ad
44-45
46-43
40-48
43,2
42,9
47,98
Ad
46,2
45-44
48-44
42-47
48-43
46,39
LM
LL
201-211
204-192
199,5
190
AmD
29,04
40
Cronología
Eneolítico
Edad Bronce
Edad Bronce
Edad Bronce
CU/IA
BF/CU
BF/CU
Hierro Antiguo
Cronología
Eneolítico
Eneolítico
Edad del Bronce
Edad del Bronce
Edad del Bronce
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Cuadro 250. Caballo, medidas de los huesos.
De estas cerámicas destacamos tres por la variedad de actitudes de los caballos. La primera es una tinaja denominada como
“el vaso del caballo espantado”, que presenta una escena, en la
que un guerrero con jabalina sujeta la rienda de su montura. La
segunda es un gran lebes del departamento 11, conocido como “el
vaso del combate de los guerreros con coraza y jinetes galopando”, ejemplo del uso del caballo en la guerra. Finalmente una
gran tinaja del departamento 41, “el vaso de la caza de los
ciervos”, con jinetes y caballos que van tras un ciervo herido,
ejemplo del uso de caballos para la caza (Bonet, 1995. 87-88, 93,
173-174).
Parte del atalaje de caballos y jinetes que se observa en las representaciones pictográficas, se ha recuperado en algunos yaci-
mientos. En el Tossal de Sant Miquel (Bonet, 1995: 481) se recuperaron una espuela de hierro y cinco campanillas de bronce. Del
Puntal dels Llops proceden dos acicates, dos pasariendas, dos
campanas y una anilla de bronce abierta del mismo tipo que las
identificadas en la Serreta, en la Torre de Onda, en la tumba 200
del Cigarralejo (Bonet y Mata, 2002:155) y en el caballo de la
Regenta (Mesado y Sarrión, 2000) y que han sido interpretadas
como bocados.
Esta información, se completa con el análisis de las esculturas
de caballos y jinetes localizadas en el entorno de nuestra área de
estudio. En las esculturas se observan dos tipos de cabezales en
los que se integran los bocados; unos más complejos y similares
a los actuales donde se representa una anilla a la altura de la me-
355
[page-n-369]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 356
jilla (exvoto y relieves en piedra del Cigarralejo) (Tarradell,
1968), y otros simples en los que sólo se ve a la altura de la boca
un objeto con forma de creciente lunar dispuesto en posición horizontal que iría unido a las riendas (exvoto del jinete de la
Bastida de les Alcusses) (Tarradell, 1968) y la escultura ecuestre
de los Villares (Hoya Gonzalo, Albacete). También hay que mencionar los exvotos cerámicos recuperados en la Carraposa (Pérez
Ballester y Borreda, 2003).
Las representaciones sobre cerámica y de las esculturas son
útiles además para aproximarnos a las características de los caballos ibéricos. No obstante hay que tener presente la influencia de
las diferentes tradiciones artísticas y el hecho de que no nos encontramos frente a retratos si no que se trata de visiones idealizadas y por lo tanto muy subjetivas de un animal. Así los caballos
pintados en las cerámicas se ajustan a unos cánones muy propios,
sin embargo las esculturas de caballos presentan una clara influencia orientalizante, de corte naturalista o esquemática dependiendo del taller (AA.VV. 1998).
En las cerámicas de Llíria observamos dos tipos de caballos.
Unos bastante estilizados, de cuerpo delgado, patas delgadas y
largas, cuello fino y cabeza muy desarrollada, como las figuras de
dos caballos de la escena con jinetes que blanden jabalina de una
tinaja del departamento 44, los caballos del “vaso de los guerreros
desmontados” del departamento 13 (figura 76) y los del “vaso de
la mujer jinete” del departamento 13 (figura 77). Ambas representaciones son idénticas en la forma de representar las colas, donde
el pelo del animal en su mitad superior parece encordada de forma
que impide ver el pelo, sólo visible en el extremo inferior. En uno
de los ejemplares se conserva la cabeza con un adorno.
En el departamento 21, en el “vaso del caballo espantado”, el
caballo también es muy esbelto. Como los anteriores parece asustarse de un carnívoro indeterminado situado detrás de él. En la representación del caballo se aprecia la montura y adornos en las
riendas.
Mas al sur, en los yacimientos del área de Elx parecen predominar este tipo de caballos ligeros.
El segundo tipo de caballos que se representan, son también
esbeltos, pero a diferencia de los anteriores tienen un cuello muy
fino y una cabeza de pequeñas dimensiones. Sus figuras aparecen
en el vaso de los letreros del departamento 31, en el “vaso de la
caza de los ciervos” del departamento 41 (figura 78). Estos caballos presentan los cuerpos muy robustos, extremidades cortas,
cuello fino y cabeza pequeña. También sobre un lebes, en la “escena de la doma” del departamento 20, donde se representan dos
caballos uno sujetado por las riendas y otro montado por un jinete, los dos caballos parecen de pequeño tamaño en proporción
a las figuras, cuello robusto y cabeza pequeña (figura 79). En el
departamento 12, en el se representa un caballo aislado con la crinera hirsuta y lo que parece un adorno en la frente. Estas diferencias entre las representaciones de los caballos parece deberse a la
existencia de varios estilos pictóricos.
Las fuentes clásicas se refieren a la existencia de dos tipos de
caballos. Silo Itálico, distingue entre unos caballos destinados a
las guerras y otros de menor tamaño, que no eran aptos para tal
tarea. También en su Poema de las Guerras Púnicas cita como
jefes a los Edetanos de Játiva Mandonio y a Caeso, este último
nombrado como “insigne domador de caballos”. A este respecto
hay que mencionar la escena de doma del caballo del gran lebes
ibérico del departamento 20 del Tossal de Sant Miquel, denominado vaso de la doma o de enlazar (Bonet,1995: 135-36).
356
El caballo en los ritos ibéricos
Según Marcuzzi (1989) en las sociedades agrarias y matriarcales el caballo se asocia al mundo de la oscuridad y al culto de
la luna. El sacrificio de estos animales se realizaba en honor a los
maestros en las culturas asiáticas e indoeuropeas. Los celtas veneraban a la diosa de la fertilidad Epona, que la representaban
sentada sobre un caballo o rodeada por dos caballos.
Esta importancia del caballo entre los celtas esta constatada
por la presencia de esqueletos de caballos en santuarios galos y
galo-romanos. En el santuario Galo de Gournay aparecieron los
restos incompletos de cuatro caballos de edades diferentes de 2,5,
de 5, de más de 5 y de 14 años, se trata de caballos gráciles de
talla pony de 123-140 cm.
En el santuario galo-romano de Vertault, dentro de dos fosas,
se recuperaron una treintena de esqueletos de caballos adultos de
4 a 7 años y mayores de 20, de sexo masculino y castrados, con
una media de 130 cm. Los caballos fueron sacrificados de un
golpe seco en el cráneo y posiblemente eviscerados ya que en el
tórax de algunos ejemplares aparecieron grandes piedras.
No parece que estas fueran prácticas comunes en la cultura y
en la religión ibérica, más marcadas por las influencias fenicia y
griega. En el mundo griego, la visión del caballo era presagio de
la muerte, como se observa en el mito de Hércules y Patroclo.
Ramos (1994-95) recoge citas de escritores clásicos, como
Horacio y Silo que hablan de los sacrificios de caballos para
beber su sangre y así adquirir las cualidades de esta especie,
Fig. 76. Motivo del vaso de los guerreros desmontados del Tossal de
Sant Miquel.
Fig. 77. Motivo del vaso de la mujer jinete del Tossal de Sant Miquel.
[page-n-370]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 357
los caballos usados como montura no fueron consumidos y por lo
tanto sus huesos no aparecen en los basureros del interior de los
poblados, sino que eran enterrados en otros lugares, como parece
demostrar el hallazgo de la Regenta.
7.4.2. EL ASNO (Equus asinus)
Antecedentes
Fig. 78. Motivo del vaso de la caza de los ciervos del Tossal de Sant
Miquel.
En el yacimiento Eneolítico de la Ereta del Pedregal, Pérez
Ripoll (1990) identificó una falange tercera que podría pertenecer
a un Equus hydruntinus, especie de asno salvaje identificada en
los niveles Paleolíticos de las cuevas de Beneito, Cendres y Blaus
(Martínez Valle, 1996 t.d.)
El asno que tenemos en la península ibérica viene de África,
y sus agriotipos son el asno de Somalia y el de Nubia. Estos dos
asnos de gran alzada, robustez y aguante fueron desapareciendo
por la acción humana que les daba caza por su carne y piel.
Fuera del País Valenciano encontramos a esta especie en niveles del siglo VII a.n.e. de yacimientos de Andalucía Occidental.
El asno doméstico empieza a identificarse en el País Valenciano
en los niveles del siglo VI a.n.e. de los Villares, del s.V a.n.e. del
Puig de la Nau (Castaños, 1995) y en los niveles del Ibérico Pleno
y Final de los yacimientos localizados en los territorios de Edeta,
Kelín y del Norte de Castellón.
La cría y el cuidado de los asnos
Esta especie, sigue las mismas pautas que las descritas para el
caballo por lo que se refiere a su ciclo reproductor y a su alimentación, aunque su vida es más corta, alcanzando los 30 años.
Según Cabrera (1914) en la Península Ibérica hay dos razas:
la ibérica de 148 cm a la cruz, cabeza de perfil recto y grandes
orejas que presenta subrazas como la catalana, la castellana y la
andaluza, y la raza africana de 120 cm a la cruz, de altura y de
perfil un poco cóncavo.
Fig. 79. Motivo del vaso de la doma del Tossal de Sant Miquel.
siendo el caballo un atributo de la divinidad masculina.
En nuestro estudio no hemos observado la presencia de
ningún hueso de esta especie asociado a comidas de carácter sacrificial o a depósitos especiales. Sin embargo en otros ámbitos de
la cultura ibérica si que está presente como en el depósito votivo
del Amarejo, en Cancho Roano y en la necrópolis del Cigarralejo,
donde está presente a través de numerosas esculturas y exvotos,
más que a través de sus huesos.
No sabemos en qué medida el caballo enterrado en la Regenta
(Mesado y Sarrión, 2000) puede ser exponente de un ritual o si
simplemente se trata del enterramiento de un caballo muerto y no
consumido. El animal parece que contenía piedras en el pecho y
abdomen, que pudieron haber sido introducidas después de la
evisceración, tal y como se observó en el yacimiento galo romano
de Vertaultl, pero como fue excavado por urgencia dudamos que
alguna vez pueda comprobarse esta posibilidad. Nada apunta en
cualquier caso que estemos ante un depósito especial. Más bien
podemos suponer que se trata de un simple enterramiento, y en
este sentido el hallazgo podría explicar por qué los restos de caballo son tan escasos en los yacimientos ibéricos. Sin duda alguna
El asno desde el Ibérico Antiguo hasta el Ibérico Final
En el conjunto de especies identificadas presenta un comportamiento claramente separado de las demás que interpretamos como consecuencia de que está presente en pocos yacimientos y en proporciones muy variables. El asno aparece en los
niveles del Ibérico Antiguo de los Villares, en los niveles del
Ibérico Pleno de Castellet de Bernabé, de Bastida y de los
Villares y en los niveles del Ibérico Final del Torrelló del
Boverot, los Villares, la Morranda y el Cormulló dels Moros,
aunque casi siempre con escasos restos siendo los más representativos los dientes sueltos. Son escasos también sus restos
postcraneales.
Para aproximarnos a su aspecto físico contamos con la representación iconográfica del bajo relieve con asno y pollino de El
Cigarralejo del siglo IV a.n.e. Las figuras aunque perfiladas de
una manera esquemática, nos transmiten la visión de animales de
complexión robusta, cuerpo y cuello corto y cabeza grande. La
cabeza presenta orejas largas y apuntadas, con el perfil frontal
recto y la línea fronto-nasal cóncava (figura 80).
Estos rasgos, sobre todo el tamaño grande de la cabeza, hemos
podido constatarlo en algunos de los restos identificados en el conjunto de yacimientos analizados. Comenzaremos con la descrip-
357
[page-n-371]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 358
De la mandíbula se conserva el p2, p3, p4 y m3 derechos. Los
premolares tienen el doble lazo asimétrico con el metacónido de
tendencia circular y el metastílido apuntado. El valle lingual
tiende a forma cerrada en V. En los p3 y p4 el protocono es asimétrico con el pliegue anterior largo y descendente, el hipocónido
es largo y presenta un pliegue mesial. El pliegue pticostilido marcado. Al igual que en los molariformes superiores esmalte grueso
excepto en pliegues de protocónido e hipocónido. Entocónico
grueso de tendencia cuadrangular (figura 83).
Descripción de los restos postcraneales
Fig. 80. Bajo relieve con asno y pollino (El Cigarralejo, Murcia).
ción de los restos de asno identificados en la Bastida, yacimiento
que ha proporcionado los restos de esta especie mejor conservados.
Los restos de la Bastida se atribuyen a un animal de la primera fase del Ibérico Pleno (s.IV a.n.e) y pertenecen a un individuo adulto/joven. Aparecieron en un espacio interpretado como
vertedero, localizado entre una vivienda y la muralla. En su
mayor parte están alterados por el fuego hasta el punto de que
algún molariforme está totalmente destruido, otros se conservan
en precario estado, pero todavía permiten observar rasgos distintivos. Lo mismo se observa en los restos postcraneales que han
adquirido una coloración gris y marronácea (figura 81).
Fig. 81. Calcáneo y astrágalo del asno de la Bastida.
Descripción de las series maxilar y mandibular
De la serie maxilar se conservan un p2 izquierdo y un p2, p3
y p4 derechos, con los rasgos que pasamos a describir. En general
los dientes son grandes, con esmalte muy grueso excepto en las
rídulas de las fosetas anterior y posterior (figura 82) (cuadro 251).
El P2 izquierdo es un diente grande con espacios interestilares de tendencia rectilínea, no se observan bien los estilos.
Foseta anterior alargada y de desarrollo complejo, protocono
corto y simétrico con presencia de pliegue caballino. Todos estos
rasgos se observan también en el P2 derecho.
En el P3 derecho tiene los espacios interestilares rectilíneos y
los estilos destacados y no acanalados. Las fosetas son largas y
muy sinuosas con abundantes pliegues de fino esmalte.
358
La Bastida es el yacimiento que más restos postcraneales ha
proporcionado. Las medidas obtenidas son las de los huesos de la
pata derecha del individuo identificado. Con la longitud máxima
de un metatarso y una tibia hemos obtenido la altura a la cruz de
este ejemplar, que dependiendo del hueso utilizado nos ofrece una
alzada de entre 103,5 y 106,7 cm.
En el yacimiento de los Villares, los restos se recuperaron en
tres momentos de la ocupación del poblado. En el nivel del
Ibérico Antiguo identificamos tres restos, un diente suelto y tres
elementos del miembro posterior. Para el nivel del Ibérico Pleno
sólo identificamos un diente suelto, mientras que en el Ibérico
Final hay 18 restos craneales, principalmente dientes sueltos.
Descripción de las series maxilar y mandibular
Se conserva una serie maxilar incompleta (p2 y p4, m1 y m2)
(ver figura 82) y una mandibular con p2, p3, p4 y m3 (ver figura
83), del Ibérico Final. Hay además en el nivel del Ibérico Pleno
un fragmento de mandíbula de un animal senil (ver cuadro 251).
Los restos del Ibérico Final son de tamaño inferior a los de la
Bastida pero presentan rasgos morfológicos similares.
En la serie maxilar el p2 tiene espacios interestilares rectilíneos y estilos romos, el protocono es redondeado y tiene pliegue
caballino. Estos rasgos se observan también en el p4, m1 y m2
en los que el protocono es alargado y simétrico. El pliegue caballino esta insinuado en el p4 y m1 y falta en el m2. Las fosetas
son alargadas con desarrollo complejo sobre todo en los molares.
En la serie inferior derecha los premolares tienen el doble
lazo asimétrico pero menos que en Bastida, con un valle lingual
de tendencia cerrada. El protocónido es amplio muy ancho y sinuoso, sobre todo en el p4 igual que el hipocónido. Ambos relieves delimitan una embocadura del doble lazo larga y estrecha.
Los tres tienen pliegue pticostílido. Estos mismos rasgos se observan en el m3 que presenta como rasgo más particular un valle
lingual en el doble lazo ancho.
Una diferencia respecto a Bastida es que en general el esmalte
es mucho más delgado.
Rasgos similares hemos observado en el M3 de Castellet de
Bernabé del Ibérico Pleno, aunque está más gastado y en el fragmento mandibular de Villares, del Ibérico Final también de un individuo senil (ver cuadro 251).
Descripción de los restos postcraneales
Solamente hemos identificado un resto postcraneal mensurable, se trata de la superficie proximal de una ulna, recuperada
en el nivel del Ibérico Antiguo.
[page-n-372]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 359
Fig. 82. Molares superiores de asno.
359
[page-n-373]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 360
Fig. 83. Molares inferiores de asno.
360
[page-n-374]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 361
DIENTE SUPERIOR
P2 superior
P2 superior
P2 superior
P3 superior
P4 superior
P4 superior
M1 superior
M1 superior
M2 superior
M2 superior
L
32,2
26,7
30
27,18
27
25,5
27
21,7
21,6
20,5
A
Alt
22,2
47
18,5 19,4
20
44,2
26,2 64,2
25,3
59
24,5 61,4
23,4 61,6
23
52,5
23,11 65,59
20,7
54
DIENTE INFERIOR
P2 inferior
P2 inferior
P3 inferior
P3 inferior
P3 inferior
P3 inferior
P4 inferior
P4 inferior
M1 inferior
M3 inferior
M3 inferior
L
29,9
24,6
25,8
27
20,6
23,7
26,3
24,7
26,4
22,5
30,04
A
15
13,4
17,2
17
15,4
16,2
27,2
16
Mandíbula
Bastida
8
82,06
3
5
7,16
9
3,6
10
6,7
12
22,3
13
11,2
4,5
8,9
3,6
3,4
4,1
11,7
12,34
12
12,5
13
10
11,1
9,4
10,4
10,01
10
10,5
11,2
9
9,6
8,5
4,6
9,5
4
4,5
9
8,4
8,5
12,4
13,4
Alt
48,2
42
56,2
85,57
18
56
68
57,7
57,5
59
60,06
4
14
11,6
16,3
12,9
12
14
15,9
12,3
15,4
11,5
12,2
15
46,7
22c
33,3
8
3,3
9
Cronología
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Antiguo
Ibérico Final
Ibérico Pleno
ibérico Final
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Bastida
22b
63,7
5,3
4
Cronología
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Yacimiento
Bastida
Villares
Bastida
Morranda
Villares
Villares
Bastida
Villares
Bastida
Villares
Cormulló del Moros
11
13,5
12,3
13
11,8
8,5
12,3
13,7
10,2
13
9,5
10,6
Yacimiento
Bastida
Villares
Villares
Morranda
Bastida
Villares
Bastida
Villares
Morranda
Villares
Ibérico Pleno 1
Cuadro 251. Asno, medidas molariformes.
Los restos craneales y postcraneales de esta especie identificados en otros contextos analizados como en el Ibérico Final del
Cormulló dels Moros y de la Morranda, responden a las mismas
características que hemos descrito en la Bastida y los Villares.
Esta especie fue utilizada principalmente como animal de
transporte y no hemos identificado ningún resto con marcas de
carnicería que indique con claridad un consumo de sus carne.
Refuerza esta hipótesis el hecho de que todos los restos hallados
correspondan a animales seniles, excepto el asno de la Bastida.
Acerca del uso de los asnos en la antigüedad existen algunas
citas. Homero en la Ilíada, Canto XXIII, Juegos en honor de
Patroclo, relata: Nº 108. “Tal dijo, y a todos les excitó el deseo de
llorar. Todavía se hallaban alrededor del cadáver, sollozando lastimeramente, cuando despuntó la Aurora de rosados dedos.
Entonces el rey Agamenón mandó que de todas las tiendas saliesen hombres con mulos para ir a por leña”.
Plinio, habla de su cría en la Celtiberia para transportar colmenas, utensilios que son frecuentes en los yacimientos ibéricos
del País Valenciano (Bonet y Mata, 1995). También son utilizados
en los molinos de cereales y de agua. Entre los campesinos es un
animal de carga y tiro y en el mundo del pastor, el burro se utiliza
en la trashumancia para transportar las provisiones, la sal y los
corderos.
La carne de esta especie era consumida por la gente más
pobre de Roma, comiéndose, tanto en filete como en picadillo
(Marcuzzi, 1989), también su consumo está atestiguado en
Hungría hasta el siglo XIX (BöKönyi, 1984), y en las tierras del
interior del País Valenciano hasta hace pocos años los animales
seniles eran sacrificados y su carne aprovechada para la elabora-
ción de embutidos. De igual modo se aprovechaba la leche de
estos animales ya que tiene una composición bastante similar a la
leche humana (Epstein, 1984,180). Ovidio, explica que las mujeres romanas se bañaban con leche de burra para conservar la
frescura de su piel (Marcuzzi, 1989).
El asno en los ritos ibéricos
En Grecia el asno se ofrece como sacrificio a Priape, es un
emblema de Saturno y se ha definido como una peligrosa trinidad
Chtoniense (Marcuzzi, 1989). En los yacimientos analizados no
hemos identificado ningún resto de esta especie asociado a las actividades rituales.
7.5. EL PERRO (Canis familiaris)
7.5.1. ANTECEDENTES
En el País Valenciano los primeros perros aparecen en los de
los niveles Neolíticos de la Cova de L’Or (Pérez Ripoll, 1980),
Sarsa (Boessneck y Driesch, 1980) y Cendres (Martínez Valle, en
Bernabeu et alii, 1999). Se trata de formas de mediano tamaño
que se mantendrán con escasas variaciones a lo largo de buena
parte de la prehistoria reciente.
Su presencia en nuestras tierras debe explicarse como consecuencia de su llegada con el resto de las especies domésticas
aportadas por los colonos neolíticos, ya que no existen indicios
de su presencia en contextos anteriores, y por supuesto no se ha
361
[page-n-375]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 362
documentado la existencia de formas transicionales a partir del
lobo.
En yacimientos europeos se han descrito varias formas de perros a partir de su tamaño y forma craneal (Fiennes, 1968): Canis
familiaris inastronzewi, que es el ancestro de los perros del norte;
Canis familiaris palustris de pequeño tamaño hallado en yacimientos Neolíticos suizos; Canis familiaris spolleti, de muy reducido tamaño, y cuyos restos de distribuyen por Bosnia, Italia,
Suiza, Francia y Austria. Finalmente, se ha descrito otra forma en
yacimientos más recientes, relacionada con los perros pastor denominado como Canis familiaris matris-optimae encontrado en
varios yacimientos del valle del Rhin.
La información sobre El perro en el País Valenciano es escasa. Además de los restos Neolíticos citados, está presente en yacimientos del Neolítico Final como en Les Jovades, donde se
identificaron 183 restos y en Arenal de la Costa con 2 restos
(Martínez Valle, 1990:124). Los huesos de los perros identificados corresponden a una población de dimensiones homogéneas
y son animales de talla media similares a los identificados en el
yacimiento Neolítico de la Cova de L’Or, al Eneolítico de Fuente
Flores (Juan Cabanilles y Martínez Valle, 1988) y a los de la Edad
del Bronce del Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck, 1969),
descritos por estos últimos autores como una forma intermedia
entre Canis familiaris palustris y Canis familiaris intermedius.
Para momentos posteriores, durante la Edad del Hierro, aparecen otras variedades. Se citan casos de perros enanos en el continente europeo y en Gran Bretaña, con una altura a la cruz de 2035 cm (Harcourt, 1974). Perros que se hacen más comunes durante
la época romana, como los perros braquimélicos, con las extremidades muy cortas y el cuerpo normal (Altuna y Mariezkurrena, 1992).
Bronce Final de Vinarragell (mandíbula) y en el del Hierro
Antiguo del mismo yacimiento (un atlas), en los niveles del
Ibérico Final de la Morranda (canino, fragmento de costilla, ulna
proximal y metatarso distal) y en el Cormulló dels Moros (maxilar, mandíbulas, dientes sueltos, ulna proximal, metacarpo proximal y falanges).
En ningún caso aparecen marcas de carnicería sobre sus
huesos, por lo que suponemos que no fue una especie consumida,
circunstancia frecuente en contextos de la Edad del Bronce Pleno,
tal y como nosotros hemos podido comprobar en la fauna del
Cerro del Cuchillo (Almansa, Albacete), en yacimientos franceses de esta cronología y en los yacimientos celtibéricos de la
Mota y Soto de Medinilla (Morales et alii, 1995)
Los huesos de los yacimientos ibéricos pertenecen a animales
de talla media (mesoformos). Las dimensiones de los huesos que
hemos identificado, tanto en los niveles antiguos como en los más
recientes, indican la existencia de animales de talla mediana-pequeña y no se observan cambios en el tamaño de estos huesos
desde épocas Neolíticas. Sin embargo hay que señalar que son
muy escasos los restos y están muy fragmentados como para ser
concluyentes los datos.
Una buena representación gráfica de estos perros medianos
de los yacimientos ibéricos la tenemos en la escena de un lebes
del departamento 20 del Tossal de Sant Miquel, el denominado
“vaso de la doma” o de enlazar (figura 84). En ella aparecen tres
perros de similares características: cuerpo esbelto, patas largas, y
cabezas largas con grandes orejas apuntadas. Tienen la cola corta,
lo que pudiera interpretarse como que ha sido amputada, tal y
como se hace actualmente con algunas variedades de caza. Estos
rasgos están presentes en algunas razas actuales como los podencos de mediana talla (podencos ibicencos…).
7.5.2. EL CUIDADO DE LOS PERROS
La vida de un perro es de 12 años, con un máximo de 16 años.
Las hembras son fértiles hasta los 9 y 10 años, tienen un periodo
de gestación de 63 días, y al nacer los cachorros, 4 - 9 o más, necesitan alimentarse de la madre durante 6 semanas.
Como animal ligado al ser humano se alimenta de sus desperdicios y es utilizado para conducir trineos, para proporcionar
comida y pieles para ropa en algunas sociedades, para los combates bélicos y como guardián de las casas y animales. En el
campo, es útil para defender los rebaños de los depredadores y
para espantar a los ungulados silvestres de los campos de cereales
y también como compañero en las cacerías, de lo que existen numerosas representaciones artísticas, entre la que destacamos el
carro votivo de bronce de los siglos II-I a.n.e, donde un jinete
acompañado de un perro van a dar caza a un jabalí.
7.5.3. EL PERRO DESDE EL BRONCE FINAL HASTA EL
IBÉRICO FINAL
Los perros fueron habitantes comunes en los poblados ibéricos si bien su presencia está demostrada más por las marcas que
dejan en los huesos de otras especies con los que se nutren, que
por sus restos óseos.
Los restos de perro son escasos en los yacimientos analizados
en este trabajo. Se han recuperado en un nivel del siglo VII de
Fonteta (1 fragmento de metapodio), en la necrópolis de la Serreta
(fragmento de costilla y fragmento de cráneo), en el nivel del
362
Fig. 84. Motivo del vaso de la doma del Tossal de Sant Miquel.
Otras representaciones muestran animales de talla superior y
más robustos, como la identificada en un Kalathos del Castelillo
de Alloza (Teruel), que presenta características propias de perros
guardianes, de los que no hemos identificado restos óseos en los
yacimientos analizados.
A la hora de conocer las razas caninas de época ibérica es interesante referirse a Columela (De re rust.), que en su tratado de
agricultura, nos indica la presencia de tres tipos de perros, unos
de gran corpulencia y cabeza cuadrada y grande denominados
“perros granjeros”, otros de tamaño mediano y de constitución
larga y esbelta llamados “perros pastor” y finalmente los “perros
de caza” delgados y ligeros para perseguir a los animales.
En la Celtiberia se han hallado huesos de perros de diferentes
tamaños; los más grandes indican la existencia de animales de
talla superior, macromorfos y su presencia se relaciona con el manejo de ganados transhumantes (Vega et alii, 1998:117-135).
[page-n-376]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 363
7.5.4. EL PERRO EN LOS RITOS IBÉRICOS
Como era de esperar en una especie no consumida, sus restos
resultan escasos entre los desperdicios domésticos y la mayor parte
de sus restos proceden de contextos especiales como necrópolis,
santuarios, depósitos votivos y fosas bajo pavimentos domésticos.
Su identificación en estos contextos coincide con referencias
de las fuentes clásicas a su uso en sacrificios. Plinio, afirma que
el perro era utilizado como ofrenda en los sacrificios dedicados a
Démeter, diosa protectora de la agricultura y de la fertilidad
(Plinio, N.H.,7, 157).
No sabemos si su presencia en los contextos analizados por
nosotros obedece a este culto a Démeter. Pero sí parece, que han
sido interpretados en este sentido los numerosos restos de perros
hallados en la estancia 3 del Mas Castellà de Pontós, donde sobre
un hogar se quemaron y descuartizaron tres perros de talla media
y edad adulta, y en un nivel posterior se detectaron igualmente la
presencia de varios perros (Casellas y Saña, 1997).
También en el depósito votivo del Amarejo IV-III-II (Bonete,
Albacete), entre las ofrendas de animales dedicadas a los dioses,
figura El perro (Broncano, 1989).
En el santuario galo de Vertault, El perro forma parte de los
sacrificios rituales junto a los caballos. Debajo de los cadáveres
de varios caballos sacrificados, se identificó la presencia de perros. Estos animales fueron alimentados antes del sacrificio y posteriormente abatidos con golpes en la cabeza o desangrados.
En los yacimientos analizados por nosotros hemos hallado
restos de perros que pueden vincularse con un ritual, en la necrópolis de la Serreta y en los Villares.
En la necrópolis de la Serreta identificamos dos restos de
perro: un fragmento de costilla en la sepultura 59 y un fragmento
de cráneo de la sepultura 50.
De igual manera en la necrópolis del Molar (Alicante)
(Monraval y López, 1984) se identifica un resto de perro formando parte, junto a los huesos de otras especies, de un banquete
funerario. No sabemos si en este caso el perro se consumió, cosa
que nos parece improbable, o si solamente fue inmolado en el ceremonial funerario.
Tampoco queda claro el papel del perro en la cueva santuario
del Puntal del Horno Ciego (Villagordo del Cabriel, Valencia),
donde Sarrión (1990), identifica 75 restos de perro en el nivel II,
ya que este autor atribuye estos huesos a animales caídos en la cavidad de forma accidental.
Además de los hallazgos de estos contextos funerarios y en el
santuario mencionado nosotros hemos identificado el esqueleto
de un perro en una vivienda de los Villares, lo que interpretamos
como evidencia de un ritual doméstico. El animal, un individuo
infantil con las epífisis no fusionadas, estaba enterrado debajo de
un pavimento del nivel del Ibérico Antiguo de los Villares, en una
pequeña fosa (UE: 253).
En contextos similares hemos identificado esqueletos de ovicaprinos y cerdos también neonatos, además de ser frecuente el
hallazgo de inhumaciones infantiles.
7.6. El GALLO (Gallus domesticus)
7.6.1. ANTECEDENTES
Los gallos silvestres se encuentran en diversas regiones del
centro de Asia. Los restos de gallos más antiguos de Europa pa-
rece que proceden de la Península Ibérica. Se trata de los restos
identificados en los niveles de los siglos VIII-VII de varios yacimientos fenicios como Toscanos (Boessneck, 1973).
Frente a esta aparición temprana en la Europa meridional sorprende el retraso con que sus restos aparecen en el resto de
Europa. Las primeras evidencias de esta ave doméstica en Europa
Central provienen de yacimientos del Hallstatt, fase C y D de
Alemania, Polonia y Bohemia. En los yacimientos prerromanos
de la Europa Central no es un ave muy abundante, incrementándose su presencia a partir de la época romana (Benecke, 1993).
En cuanto al uso de esta especie Crawford (1984) acepta que
los gallos fueron utilizados primero como animales de pelea, y
que después se asumió su significado religioso y más tarde se utilizó como recurso alimenticio, por su carne y por la producción
de huevos.
7.6.2. LA CRÍA DE LOS GALLOS Y LAS GALLINAS
Actualmente la explotación fundamental de éste ave es la producción de huevos. Por lo que se refiere a su comportamiento, la
producción de huevos es variable, en régimen extensivo producen
62,5 huevos al año, mientras que bajo forma controlada es de
unos 250 huevos (Crawford, 1984).
La especie silvestre no empieza a reproducirse hasta un año,
pero bajo un sistema de explotación industrial controlado es fértil
a partir de los 5 meses, siendo el periodo de incubación tanto para
la forma silvestre como para la doméstica de 21 días (Crawford,
1984).
Según Columela (De re rust.) en la alimentación de estas
aves, los mejores piensos son la cebada majada y la veza, la galgana, el mijo o panizo. Así como hojas y semillas de cítiso.
7.6.3. EL GALLO DESDE EL IBÉRICO ANTIGUO HASTA
EL IBÉRICO FINAL
Los restos de gallos y gallinas que nosotros hemos identificado están asociados a restos de comida y a ofrendas funerarias.
En el País Valenciano los restos de gallo más antiguos son los
identificados en la fase III de Vinarragell (Campos de
Urnas/Ibérico Antiguo). A éstos siguen los identificados en los niveles de los siglos V-IV a.n.e. del yacimiento de la Seña, los de la
cisterna del Castellet de Bernabé, los del Puig de la Nau
(Castaños, 1995), y los de la Picola (Santa Pola, Alicante)
(Lignereux et alii, 2000). También se han identificado en la calle
ibérica del Tossal de Sant Miquel, en el departamento 14 del
Puntal dels Llops y en los yacimientos del Ibérico Final de la
Morranda (áreas 2 y 3 y habitaciones A y B) y del Cormulló dels
Moros (departamentos 2, 4, 5, 6, 7 y área C). Dado la parcialidad
de la muestra, no hemos podido constatar si se produce una evolución de la especie desde el Ibérico Antiguo hasta el Final
(cuadro 252).
En las muestras estudiadas hemos establecido la distinción
entre gallos y gallinas a partir de los tarsometatarsos. Tan sólo en
el Cormulló dels Moros se evidencia la presencia de una gallina
y un gallo; en el resto de los yacimientos todos los tarsometatarsos identificados pertenecen a gallos. Lo cual no quiere decir
que sólo se sacrificaran gallos, ya que el resto de los huesos del
esqueleto no permiten un diagnostico sexual claro.
En ningún caso hemos identificado huevos o fragmentos de
cáscara. Suponemos por la presencia de gallinas, que pudieron
363
[page-n-377]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 364
Tarso metatarso
La Seña
La Seña
La Hoya
Puntal Llops
Tossal sant Miquel
Tossal sant Miquel
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Morranda
Ap
13,2
12,4
13
10,6
Ad
13,5
LM
12,3
12
74
74
61,2
10,81
9,01
10,96
11,52
Carpo metacarpo
La Hoya
Tossal sant Miquel
Morranda
Ap
11,2
9,75
Tibio tarso
La Hoya
Puig Nau
Tossal sant Miquel
Tossal sant Miquel
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Ap
Ad
LM
37
Cronología
V-IV a.n.e.
Ibérico Pleno
Ibérico Final
LM
108
10,9
Cronología
V-IV a.n.e.
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
11,7
Ad
11,1
16,25
8,24
11,7
15,1
9,5
11,3
Cronología
Ibérico pleno 1
Ibérico Pleno 1
V-IV a.n.e.
Ibérico pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
65,7
Cuadro 252. Gallo, medidas de los huesos.
producirse huevos para el consumo, pero esta circunstancia no ha
sido constatada en los yacimientos que hemos analizado, tal vez
por contingencias tafonómicas y también, en algunos casos, por
el método de excavación empleado.
No existen muchas representaciones de gallos y gallinas en la
iconografía ibérica y todas las de contexto bien datado parecen
tardías, ya que se trata de pinturas sobre cerámica del siglo I
a.n.e.. Del nivel superficial de los Villares procede un fragmento
cerámico (Mata, 1991, Fig.72,6) que nos muestra a un gallo de
larga cola. En una tinaja de Valentia, un gallo camina tras un caballo que esta siendo atacado por un carnívoro (figura 85) y en un
kalathos del Cabezo de Alcalá /Azaila, Teruel) hay dos gallos
afrontados (Mata, 2000:25).
Los textos romanos describen dos tipos de gallinas, las de corral y las africanas (Columela, De re rust.).
7.6.4. GALLOS Y GALLINAS EN LOS RITOS IBÉRICOS
Según Marcuzzi (1989) el gallo es un animal asociado a la
madrugada, del mismo modo es interpretada esta ave en una representación cerámica de Valentia. Para Blázquez (1991) el gallo
simboliza la fecundidad y la resurrección, y tal vez en este sentido tendríamos que interpretar la ofrenda documentada en la
Seña.
Las ofrendas funerarias
Los gallos y gallinas se han identificado como ofrendas funerarias en la Necrópolis de Villaricos (Almería), con 792 huesos en
38 tumbas. Se trata de restos de gallina que en muchas tumbas
aparecen dentro de huevos de avestruz decorados, distinguiéndose una presencia mayoritaria de adultos sobre jóvenes y de machos sobre hembras (Castaños, 1994: 1-12).
Los huevos de ésta ave forman parte de las ofrendas funerarias de varias necrópolis ibéricas, como la de los Castellones de
Ceal en Jaén (Morales et alii, 1991), y la del Turó dels dos Pins
en Barcelona (Miró, 1992).
Esta importancia de la gallina en los contextos funerarios
también aparece en época Romana en yacimientos franceses
(Vigne, 1982) e ingleses (Lauwerier, 1993).
Las ofrendas de carácter doméstico
Fig. 85. Motivo de una tinaja de Valentia.
364
Finalmente señalamos la presencia de éste ave en los depósitos de carácter doméstico. Así en la Seña, en los niveles de los
siglos V-IV a.n.e y bajo un pavimento del departamento 6, en la
capa 3, se localizó una urna que contenía los restos de un niño,
entre estos restos identificamos 15 huesos de un gallo adulto.
[page-n-378]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 365
También en el Puntal dels Llops, en el departamento 14, considerado como un espacio con una doble funcionalidad privada y sagrada, entre los huesos que forman parte de una comida sacrificial y que están asociados a un hogar hay un tarsometatarso de
gallo. Como ofrenda doméstica también aparecen los huevos de
esta especie, como ocurre en el poblado de la Penya del Moro en
Barcelona (Miró y Molist, 1990).
7.7. LA CABRA MONTÉS (Capra pyrenaica)
7.7.1. ANTECEDENTES
En el registro arqueológico es una especie presente en numerosos yacimientos tanto del Pleistoceno como Cova Beneito, Cova
de les Cendres, Cova dels Blaus (Martínez Valle, 1996 T.doct) y
Tossal de la Roca (Pérez Ripoll et alii, 1999) como del Holoceno.
A partir del neolítico sus restos son, en general, menos frecuentes,
como queda de manifiesto en la Cova de L’Or (Pérez Ripoll, 1980)
y en Cendres. En el yacimiento neolítico de Cova Fosca (Ares,
Castellón) (Esteve, 1985) se ha querido ver un proceso de domesticación de la cabra montés que en modo alguno corresponde con
lo observado en el registro arqueozoológico peninsular.
Con posterioridad está demostrada su presencia en los yacimientos de les Jovades (Martínez Valle, 1990), Cabezo
Redondo (Driesch y Boessneck, 1969) y la Horna (Puigcerver,
1992-94).
7.7.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
A lo largo de la época histórica los humanos han ido reduciendo el hábitat de esta especie con la caza y la deforestación de
los siglos XVII y XVIII. A principios de siglo Angel Cabrera
(1914) distinguió cuatro subespecies en la Península Ibérica.
Capra pyrenaica pyrenaica, localizada en el Pirineo; Capra pyrenaica victoriae habitante de la sierra de Gredos; Capra pyrenaica
hispanica, localizada en Tortosa, Beceite, Cazorla y Segura y las
sierras prelitorales mediterráneas (fig. 86) y Capra pyrenaica lusitanica, de Galicia y norte de Portugal. De ellas las variedades
lusitanica y pyrenaica están extinguidas, debido a una caza incontrolada y a la pérdida de calidad del hábitat.
Actualmente existen poblaciones en expansión en las sierras
de Cazorla y Segura, en la zona de Gredos, en la zona de Beceite
y Maeztrazgo, en Sierra Nevada, en las sierras Malagueñas y en
Sierra Morena.
Las cabras montesas actuales forman pequeños rebaños bien
de hembras con crías o de machos. Su longevidad se estima entre
18 y 22 años y pueden llegar a pesar de 100 a 150 Kg. Las hembras son fértiles a los 2-3 años y tienen de 1 a 2 crías al año entre
abril y mayo. La cabra montés tiene costumbres diurnas en invierno y casi nocturnas en verano, alimentándose de hierbas,
hojas, flores, tallos, frutos, musgo, arbustos (Castells y Mayo,
1993: 283).
7.7.3. LA CABRA MONTÉS EN LOS YACIMIENTOS
IBÉRICOS
La especie ha sido identificada en el Puig de la Nau
(Castaños, 1995) y en Castellet de Bernabé (Martínez Valle,
1987-88).
A este listado nosotros contribuimos con su identificación en
otros yacimientos del Ibérico Pleno e Ibérico Final. La cabra
montés aparece en cuatro poblados, como son la Morranda, localizada en la zona de Fredes y Beceite; el Cormulló del Moros en
la zona tabular del Maestrat; el Puntal dels Llops en la sierra
Calderona y en la Bastida localizada en las alineaciones Béticas
del valle del Cányoles.
La Morranda es el yacimiento que más restos ha proporcionado con 96 huesos pertenecientes a diez individuos, principalmente adultos. En el Cormulló tan sólo contamos con seis restos
pertenecientes a un mismo animal; en la Bastida uno y en el
Puntal dels Llops cuatro (cuadro 253).
Por la frecuencia de unidades anatómicas suponemos que en
la Morranda y en el Cormulló se trasladaron animales completos,
que una vez en el hábitat fueron destazados para su posterior consumo, según deducimos de las marcas de carnicería. Para la
Bastida y el Puntal no podemos precisar esta observación ya que
los escasos restos identificados son de las patas y del miembro anterior, por lo que tal vez los esqueletos de los animales fueron procesados en el exterior de los poblados.
No contamos con ninguna representación plástica de cabras
montesas en la iconografía ibérica, a pesar de que como vemos se
practicó su caza. Bien es cierto que nunca tuvo la importancia del
ciervo, cazado con más frecuencia por los íberos, tal y como demuestra la aparición generalizada de sus restos en los poblados y
las numerosas escenas de caza plasmadas en los vasos cerámicos.
7.8. EL CIERVO (Cervus elaphus)
7.8.1. ANTECEDENTES
Fig. 86. Cabra montés (Foto, M. Agueras).
En el País Valenciano es una especie frecuente en los registros fósiles del Pleistoceno (Martínez Valle, 1996, T.doct) donde
es, junto con la cabra montés, el ungulado cazado con más frecuencia. Durante todo el Holoceno, tal vez como consecuencia de
la expansión forestal, se convierte en el ungulado más cazado,
identificándose en prácticamente todos los registros analizados.
Entre otros, está presente en los yacimientos Neolíticos y
Eneolíticos de la Cova de L’Or (Pérez Ripoll, 1980), Fuente
Flores (Juan Cabanilles y Martínez Valle, 1988), la Ereta (Pérez
365
[page-n-379]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 366
Ulna
Jovades
Puntal Llops
La Morranda
La Morranda
EMO
28,8
Tibia
Cova de l’Or
C. Redondo
Puntal Llops
La Morranda
Ad
31
35
29
28-32
Metacarpo
C. Redondo
La Morranda
Ad
30-35
32-35
28,6
25,9
EPA
33,5
28
APC
22,4
26
31,46
27,67
Ed
23-26
Cronología
Eneolítico
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Cronología
Neolítico
Edad Bronce
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Cronología
Edad del bronce
Ibérico Final
Cuadro 253. Cabra Montés, medidas de los huesos.
Ripoll, 1980), Jovades (Martínez Valle, 1990) y en yacimientos
de la Edad del Bronce como Cabezo Redondo (Driesch y
Boessneck, 1969), la Muntanya Assolada, la Lloma de Betxí
(Sarrión, 1998) y La Mola d’Agres (Castaños, 1996).
7.8.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
Las poblaciones de ciervo autóctonas de la Península Ibérica
son las de Sierra Morena, Montes de Toledo, Doñana y las de algunas zonas de la cordillera Cantábrica. Como observamos a
partir de su distribución, su hábitat es amplio, incluyendo marismas arbolado disperso, praderas, bosque mediterráneo, bosque
atlántico y zonas semidesérticas con matorral espeso, aunque su
biotopo más adecuado se encuentra entre el bosque y la pradera
(fig. 87). Los ciervos se alimentan de hierbas, frutos, hojas de árboles, bellotas, hongos y líquenes (Castells y Mayo, 1993, 274).
Fig. 87. Ciervos (Foto, Mª P. Iborra).
Los ciervos son gregarios buena parte del año, distinguiéndose grupos de machos jóvenes y grupos de hembras con
crías. Las hembras son fértiles a partir de los dos años y tienen
una camada al año. Los ciervos alcanzan una edad de hasta 20
años, llegando a pesar de 130 a 140 Kg (Castells y Mayo,
1993).
Estudios llevados a cabo en Andalucía indican una drástica
reducción del tamaño de la especie a lo largo de los últimos milenios (Soriguer et alii, 1994)
366
7.8.3. EL CIERVO DESDE EL BRONCE FINAL HASTA
EL IBÉRICO FINAL
El ciervo está presente en numerosos yacimientos ibéricos.
Ha sido identificado por otros autores en los yacimientos de la
Illeta dels Banyets (Martínez Valle, 1997), el Puig de la
Misericòrdia y el Puig de la Nau (Castaños, 1994-95).
Nosotros debemos de añadir la identificación de esta especie
en todos los yacimientos analizados desde la Edad del Bronce
hasta el Ibérico Final, yacimientos distribuidos por diferentes paisajes, áreas montañosas, llanos y zonas cercanas al litoral. Lo que
nos indica que en el transcurso de casi ocho siglos esta especie
ocupó biotopos diferentes y su desaparición de ellos es debida a
la presencia y presión humana.
En los yacimientos que hemos analizado, el ciervo tiene una
presencia constante pero varían notablemente sus frecuencias.
Durante los siglos VII-VI a.n.e, el ciervo fue uno de los recursos
cinegéticos más importantes en los yacimientos del Torrelló del
Boverot, Torre de Foios y Fonteta, pero los yacimientos que más
restos conservan de esta especie son el Castellet de Bernabé y el
Puntal dels Llops del Ibérico Pleno y la Morranda y el Cormulló
dels Moros del Ibérico Final.
Su importancia cinegética y tal vez simbólica, queda de manifiesto por la frecuente aparición en la iconografía ibérica, especialmente en las composiciones de sus cerámicas pintadas, de las
que tenemos claros ejemplos en los vasos cerámicos del Tossal de
Sant Miquel. Esta especie aparece representada como presa en escenas de caza y también en composiciones en las que se muestra
en actitud reposada.
Entre las escenas de caza hemos distinguido al menos dos
modalidades; la caza con trampas y redes y mediante la persecución a caballo y el uso lanzas. La caza con trampas se documenta
en dos casos: en el “vaso de los ciervos con redes” (departamento
15) y en el “vaso de la caza de los ciervos con trampa” del departamento 42. En ambos casos las ciervas son la presa del
trampeo. Son más frecuentes las escenas que muestran una caza
directa, en todos los casos realizada por jinetes armados con lanza
o jabalina. Son buenos ejemplos el “vaso de la caza de los
ciervos” del departamento 42, en el que se representó la caza de
un venado en la cenefa superior y en la inferior la caza de una
[page-n-380]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 367
cierva, en ambos caso con jabalina; el vaso del departamento 15
que muestra la caza de una cierva a cargo de tres jinetes (fig. 88),
y un kalathos del departamento 16 con una composición de estilo
muy tosco en la que dos cazadores hieren a un ciervo.
Fig. 88. Motivo de una tinaja del departamento 15 del Tossal de Sant
Miquel.
En otros casos, los ciervos aparecen representados en escenas
no cinegéticas, pastando como el grupo familiar de ciervo, cierva
y cervatillo del vaso de la caza del departamento 15 (6 D15) o parecen marchando al trote como la cierva y el ciervo del vaso de la
rueda (17 D41).
No obstante, según las representaciones de los vasos de
Sant Miquel (Bonet, 1995), el ciervo y la cierva aparecen más
como presas de caza, y en estos caso se observa con más frecuencia la caza de hembras que de que machos. En total hemos
identificado ocho ejemplares cazados en los diferentes vasos,
de los que dos son machos y seis hembras. Los dos venados son
cazados mediante jabalina y las hembras en tres casos están sujetas en trampas y en otros tres heridas por jabalina. Parece, por
lo tanto, que se llevaba a cabo una caza indiscriminada de machos y hembras, incluso más frecuente de hembras, y que la
modalidad más frecuente era la persecución a caballo y el alanceamiento de los animales. Esta modalidad de caza a caballo y
con lanzas parece tratarse más bien de una actividad lúdica,
ejercida por los mismos personajes que se representan en los
vasos en la guerra o junto a animales mitológicos; es decir las
clases dominantes de la sociedad ibérica. Sin duda alguna la
caza de ciervos como complemento para la subsistencia que se
desarrolló en los asentamientos rurales y aldeas debió llevarse
a cabo de otra manera, tal vez mediante el trampeo y el uso de
arcos y flechas.
Del análisis osteológico realizado podemos concluir que esta
especie fue cazada principalmente a edad adulta en casi todos los
yacimientos, tan sólo hemos identificado la presencia de animales
infantiles, y siempre en una proporción mínima, en los yacimientos de Vinarragell (Bronce Final/Campos de Urnas), Torrelló
del Boverot (Ibérico Antiguo), Fonteta (s.VI a.n.e), Castellet de
Bernabé (Ibérico Pleno), Morranda y Cormulló dels Moros
(Ibérico Final).
También parece que los animales que se cazaron fueron trasladados por entero a los yacimientos, donde fueron procesados
los cadáveres. Las únicas excepciones son los niveles del Ibérico
Antiguo de la Seña y del Hierro e Ibérico Final de los Villares,
donde la escasez de restos no permite precisar.
A partir del hueso mejor conservado y más abundante: las falanges, hemos intentado determinar si se produjo una selección de
las presas por el sexo; es decir, si se cazaba por igual machos y
hembras. Para ello hemos seguido el ejemplo de Driesch y
Boessneck (1969), para el Cabezo Redondo realizado también a
partir de las falanges, pudiendo establecer diferentes comportamientos en los yacimientos. A partir de estos datos vemos como
en el territorio de Edeta, durante el Ibérico Pleno, hay una selección sobre los machos en el Castellet de Bernabé y en el Puntal
dels Llops.
Un modelo diferente encontramos para la zona más septentrional, durante el Ibérico Final, cuando observamos una mayor
presencia de hembras que de machos en los yacimientos de la
Morranda y del Cormulló dels Moros.
Estas diferencias pueden deberse a distintas funciones de la
caza en estos territorios. La caza de machos en el Camp de Túria,
para la que no encontramos un paralelo claro en las escenas de los
vasos cerámicos, puede estar más cerca de una actividad lúdica;
estaríamos frente a la caza de los venados por aristócratas y señores de la sociedad ibérica. Mientras que la caza de hembras en
los yacimientos del ibérico final de Castellón parece más relacionada con la defensa de las cosechas frente a estos animales, ya
que la caza de las hembras es la mejor forma de erradicar a una
especie en un territorio.
En cualquier caso ambas modalidades de caza sirvieron
para proveer de carne a los habitantes de los poblados y también de pieles y asta para fabricar mangos de utensilios, práctica documentada en los yacimientos de la Torre de Foios, el
Torrelló del Boverot, en Fonteta, la Morranda y el Cormulló del
Moros.
Analizando las medidas de sus restos en todo el periodo cronológico considerado no hemos observado variaciones significativas en el tamaño de la especie (cuadros 254, 255 y 256).
7.8.4. EL CIERVO EN LOS RITOS IBÉRICOS
Finalmente, hay que citar el uso de esta especie en los ritos
ibéricos. Sobre el culto al ciervo, Blázquez (1991) comenta que la
cierva entre los iberos y los turdetanos está unida a los contextos
funerarios. En este sentido hemos identificado 13 restos de ciervo
quemados en las sepulturas 10 y 41 de la necrópolis de la Serreta
(Alcoi, Alicante). También en la necrópolis del Molar (Alicante),
formando parte de los restos de comida del silicernium se citan
varios huesos de esta especie (Monraval y López, 1984).
De igual manera en el Puntal dels Llops, en el departamento
14, espacio definido con doble funcionalidad, sagrada y doméstica, localizamos huesos del miembro posterior y de las patas de
un ciervo asociados a otros restos que formaban parte de lo que
hemos denominado “comida sacrificial”.
Pero no parece que en estos casos, ni en la Serreta, ni en el
Molar o en el Puntal, los restos de ciervo tengan un carácter distinto al de las especies junto a las que aparece, y tampoco parece
que estos restos de comidas difieran en lo esencial de lo que encontramos en los poblados en otros contextos domésticos.
En la Morranda, en la habitación A, se recuperó una cornamenta de ciervo adulto, que ha sido interpretada por sus excavadores como una ofrenda (Flors y Marcos, 1998). El asta presenta
uno de los candiles aserrados, lo que parece entrar en contradicción con un carácter especial del resto. A la vista de esta modificación, nos parece más probable que se trate de un depósito de
367
[page-n-381]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 368
Escápula
TB
Torre de Foios
Morranda
Morranda
LmC
38,8
30
38,7
37,19
LS
43,4
49
47,5
40,7
Cronología
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Final
Ibérico Final
Radio
Torre de Foios
Fonteta
Fonteta
Fonteta
La Seña
La Seña
La Seña
La Seña
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Ap
30
Ad
49
43
42,17
43,73
42,18
Cronología
Ibérico Antiguo
ss. VII-VI a.n.e.
ss VII-VI a.n.e.
ss VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
AT
49,2
50,3
46,9
53,5
47,8
46,02
49,2
46,6
Cronología
CU/IA
CU/IA
ss VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
EPA
CU
46
Cronología
Campos Urnas
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Húmero
Vinarragell
Vinarragell
Fonteta
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Morranda
Morranda
Morranda
Ulna
TB
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Castellet Bernabé
Puntal Llops
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Morranda
50,26
49,6
54,5
46,2
41,3
46,6
57,3
41,3
50,6
48,6
50,9
54,32
47,7
55,5
44,46
38,14
49,16
Ad
59,5
51,6
56,9
48,7
49,34
51,8
52,26
APC
32
28,7
28
28,5
27,4
26,48
34,29
26,2
33,8
44
44,9
53,14
Cuadro 254. Ciervo, medidas de los huesos, miembro anterior.
materia prima para la fabricación de mangos u otro útil realizado
con asta, de los que, por otra parte, existen ejemplares en el poblado.
Finalmente, en la cueva santuario del Puntal del Horno Ciego
(Villagordo del Cabriel, Valencia) identificaron unas vértebras y
368
Tibia
Fonteta
Fonteta
Puntal Llops
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Villares
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Torre de Foios
Morranda
Morranda
Ad
47,7
45,2
43,2
45
46
45
42,4
50,6
44,13
45,76
42,49
40,75
43,27
41,86
30
38,7
37,19
Calcáneo
Puntal Llops
Puntal Llops
C. Bernabé
C. Bernabé
C. Bernabé
La Seña
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Morranda
Morranda
LM
112,6
106
111,8
111,9
111
112,57
104,54
117,2
Ed
37,17
34,3
33,15
39,11
31,76
34,1
33,49
32,4
31,56
32,06
49
47,5
40,7
Cronología
ss VII-VI a.n.e.
ss VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Antiguo
Ibérico Final
Ibérico Final
AM
34
33,6
32,7
33,5
34,5
36
39,71
33,42
33,52
36,15
31,3
39,12
Cronología
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 255. Ciervo, medidas de los huesos, miembro posterior.
un fragmento basal de asta de esta especie, restos que han sido
atribuidos a una ofrenda (Sarrión, 1990).
7.9. EL CORZO (Capreolus capreolus)
7.9.1. ANTECEDENTES
En el País Valenciano está identificado en los registros pleistocenos de Cova Negra y Beneito (Martínez-Valle, 1996).
Durante el holoceno aparece en la Cova de L’Or (Pérez Ripoll,
1980), con una cantidad de restos importante. La identificación de
sus restos empieza a descender en los yacimientos Eneolíticos
como Fuente Flores (Juan Cabanilles y Martínez-Valle, 1988),
Jovades y Arenal de la Costa (Martínez-Valle, 1990) y en los del
Bronce como en el Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck,
1969), en la Muntanya Assolada y la Lloma de Betxí
(Sarrión,1998).
7.9.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
Se trata del más pequeño de los cérvidos de Europa; mide
entre 60-80 cm y su peso es de 15 a 30 Kg. El corzo es una especie que se distribuye de manera homogénea por la Cordillera
[page-n-382]
323-378.qxd
19/4/07
Metacarpo
Vinarragell
Torrelló Boverot
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Fonteta
Puntal Llops
Puntal Llops
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Metatarso
Vinarragell
Vinarragell
Vinarragell
Fonteta
Puntal Llops
Puntal Llops
Puntal Llops
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
Castellet Bernabé
La Seña
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Torrelló Boverot
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
Cormullo Moros
20:07
Página 369
Ad
36,09
40,6
40,5
Ed
39,5
IA
41,5
38,37
34,9
39
36,3
39
38,06
36,6
40,6
37,68
34,8
39,2
37,49
39,3
36,51
Ap
36,4
40,41
37,8
35,3
33,2
34
Ad
37,59
37,7
34,2
30,5
32,5
31,5
33,2
39,7
36,11
36,6
37,8
40
39,16
34,79
34,16
35,62
33,71
Cronología
CU/IA
Ibérico Antiguo
ss.VII-VI a.n.e.
ss.VII-VI a.n.e.
ss VII-VI a.n.e.
ss VII-VI a.n.e.
ss VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cronología
CU/IA
CU/IA
CU/IA
ss VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Pleno
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 256. Ciervo, medidas de los metapodios.
Cantábrica, penetrando en los sistemas Ibérico y Central. Hacia el
Sur las poblaciones están en regresión y se encuentran en núcleos
pequeños y dispersos (fig. 89).
Su hábitat ideal es el bosque caducifolio entremezclado con
praderas y pastizales, alimentándose de hierbas, brotes, hojas,
frutos de árboles y arbustos (Braza et alii, 1989:4-11).
Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 14 meses y
tienen una camada al año. Los corzos suelen vivir de 10 a 12 años.
7.9.3. EL CORZO EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS
Nosotros hemos identificado esta especie, presente con un escaso número de restos, en los niveles del siglo VII a.n.e de
Fig. 89. Corzo (Foto, Mª P. Iborra).
Fonteta y en los niveles del siglo II-I a.n.e de la Morranda; es
decir en dos entornos contrapuestos: un ambiente de marjal y
bosque de ribera en Fonteta y en un entorno forestal y montañosos en Morranda.
La disminución de sus restos desde el Neolítico en los conjuntos que hemos citado, debe estar relacionada con la escasa rentabilidad de la caza de esta especie. Ya que un ciervo proporciona
mucha más carne que un corzo y con el establecimiento de las sociedades agrarias, donde la ganadería desempeña un papel fundamental, el aporte del corzo está más que suplido por los ovicaprinos y cerdos.
7.10. EL JABALÍ (Sus scrofa)
7.10.1. ANTECEDENTES
En el País Valenciano, esta especie se ha identificado en el registro Pleistoceno de la Cova Negra, Cova Beneito y Cova dels
Blaus (Martínez-Valle, 1996 Tdoct.). Durante el Holoceno la especie está presente con no muchos restos en el yacimiento
Neolítico de la Cova de l’Or (Pérez Ripoll, 1980), en los yacimientos Eneolíticos de Jovades (Martínez-Valle, 1990) y Fuente
Flores (Juan Cabanilles y Martínez-Valle, 1988) y en los poblados
del Bronce del Cabezo Redondo (Diesch y Boessneck, 1969), la
Mola d’Agres (Castaños, 1996), la Muntanya Assolada y la
Lloma de Betxí (Sarrión, 1988).
7.10.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
Para la Península Ibérica se habla de dos subespecies distinguidas por el tipo de pelaje: castilianus, localizada en el norte y
centro y baeticus, localizada en Andalucía.
Es un animal forestal, muy adaptable, presente en cualquier
tipo de bosque y matorral (fig. 90). Se trata de un animal omnívoro, que se alimenta de lombrices, larvas, bellotas, castañas, raíces, tubérculos, hongos, cereales, micromamíferos y ocasionalmente carroñera (Castells y Mayo, 1993: 264).
Su vida es de 10-12 años y no suelen pesar más de 100 kg.
Son animales de hábitos principalmente nocturnos. Viven en
grupos familiares, aunque siempre hay adultos machos solitarios.
Las hembras adquieren la madurez sexual a los dos años y tienen
una camada al año de 4 a 5 lechones.
369
[page-n-383]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 370
También hay que señalar que en los Villares, Pla (1980, L
XXXVIII) describió un pico vertedor de vasija como cabeza de
jabalí, que a nuestro parecer se asemejaría más a la de un lobo.
Ya fuera del País Valenciano hay que mencionar la caza de jabalíes representada sobre un kalatho del Cabezo de Azaila en
Teruel (AA. VV, 1998, fig 49, pág 412) y el jabalí de bronce que
forma parte del conjunto del carro votivo de Mérida en Badajoz
(AA.VV, 1998, fig 352, pág 344).
7.11. EL OSO (Ursus arctos)
7.11.1. ANTECEDENTES
Fig. 90. Jabalí (Foto, M. Agueras).
7.10.3. EL JABALÍ EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS
Los huesos de jabalí y de cerdo no siempre pueden distinguirse con facilidad. Si no están completos puede haber dificultad
para poder separar el agriotipo silvestre de la forma doméstica,
por lo tanto hay que pensar que algunos pequeños fragmentos de
jabalí se han podido clasificar como de cerdo. Nosotros hemos
identificado esta especie, siempre basándonos en criterios métricos, en cuatro yacimientos: en la Torre de Foios con 5 restos, en
Vinarragell con 4, en la Morranda con 14 y en el Cormulló dels
Moros con 6 (cuadro 257).
Escápula
Torre de Foios
Morranda
Morranda
Morranda
LA
26
27,07
28,18
LMP
37,8
36,16
Húmero
Vinarragell
Vinarragell
Torre de Foios
Morranda
Morranda
Ad
53,7
43,8
39,5
47,2
40,02
AT
41,1
36,7
30,8
39,2
31,2
Tibia
Morranda
Morranda
Morranda
Morranda
Cormulló Moros
Ap
Ad
29,9
34,9
36,8
55,7
30,04
LmC
21,6
25,2
25,17
29,4
Cronología
Ibérico Antiguo
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
En el País Valenciano no aparece con frecuencia en los registros óseos de los yacimientos arqueológicos. Se han identificado
restos de esta especie en el yacimiento Pleistoceno de Cova Negra
(Martínez Valle, 1996) y posteriormente no vuelve a ser citado en
ningún otro yacimiento arqueológico. Esta escasez no es consecuencia de su ausencia sino de que no, sé práctico su caza, ya que
sabemos de su presencia en brechas y yacimientos paleontológicos cuaternarios.
7.11.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
Especie que actualmente, en la Península Ibérica, sólo se encuentra en dos núcleos; una reducida población en Pirineos y dos
poblaciones más numerosas en la Cordillera Cantábrica donde
hay dos núcleos de población, una oriental y otra occidental.
Habitan los bosques maduros de robles y hayas localizados en
alta montaña y fondos de valles, también en zonas de pastos (fig.
91). Se alimenta de bellotas, hayucos, larvas de insectos, avispas,
hormigas, helechos, yemas vegetales, tubérculos, frutos silvestres
y carne de venados muertos (Castells y Moya, 1993: 203).
Cronología
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Final
Ibérico Final
Ed
32,8
31,6
Cronología
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Fig. 91. Oso (Foto, Mª P. Iborra).
Cuadro 257. Jabalí, medidas de los huesos.
Esta especie la encontramos representada en las escenas de
caza de los vasos cerámicos del Tossal de Sant Miquel, como las
figuras de jabalíes atacados por perros o lobos del lebes del departamento 20, la cabeza de jabalí sobre un fragmento de cerámica del mismo departamento y el jabalí del fragmento del departamento 106 (Bonet, 1995, 136, 139, 246).
370
Estos animales pesan entre 80 y 300 Kg. Viven de 20 a 25
años, alcanzan la madurez sexual entre los 3 y 5 años y tienen una
camada cada dos o tres años de 1-3 crías. Son más activos en
otoño y verano, con un letargo invernal de 3 a 5 meses.
Aunque es una especie protegida siempre ha estado amenazada por los humanos quienes han sido un factor determinante en
la reducción y desaparición de la población de osos en otras zonas
[page-n-384]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 371
de la península, bien por alteración de su hábitat o por la persecución directa. En tiempos romanos, medievales y actuales ha
sido utilizado en espectáculos, también se le ha dado caza por su
piel y carne.
7.11.3. EL OSO EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS
Nosotros contribuimos con la identificación de esta especie
en yacimientos del Holoceno, del periodo Ibérico.
En la Morranda, yacimiento del Ibérico Final hay restos de
esta especie que nos han permitido tomar medidas (anexo III, cap.
6-1), algunos huesos presentan arrastres y mordeduras de perros,
marcas que nos confirman que se trata de un animal cazado y consumido.
También hemos identificado una falange tercera de esta especie
en el yacimiento de Montmirá (Onda, Castellón), aunque desconocemos a qué nivel cronológico corresponde, ya que se trata de un
yacimiento que actualmente está en estudio por sus directores.
También de Castellón, concretamente del yacimiento del
Torrelló del Boverot, procede un fragmento cerámico decorado
con una escena en la que intervienen un flautista y un danzante.
A uno de estos dos personajes se le atribuye sexo femenino (a la
tañedora del aulós) y al otro masculino, que aparece disfrazado
con lo que ha sido interpretado como un pelaje de oso o jabalí
(Clausell et alii, 2000: 93).
Según Marcuzzi (1989) en Grecia el oso se asocia a Artemis
y representa el aspecto peligroso del inconsciente. Igualmente y
bajo la protección de las divinidades poliadas representa el paso
de una clase social a otra.
7.12. EL TEJÓN (Meles meles)
7.12.1. ANTECEDENTES
Al igual que otros mustélidos, el tejón no es frecuente en los
yacimientos pleistocenos valencianos. Comienza a ser más abundante en los registros holocenos, como en los yacimientos de la
Edad del Bronce del Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck,
1969), la Muntanya Assolada (Sarrión, 1998), la Mola d’Agres
(Castaños, 1996) y en el yacimiento ibérico del Puig de la
Misericòrdia (Castaños, 1994a).
Fig. 92. Tejón (Foto, Carlos Sanz).
7.12.3. EL TEJÓN EN LOS YACIMIENTOS IBÉRICOS
Nosotros hemos identificado un resto de esta especie en el nivel
del siglo VI a.n.e. de Fonteta y en el estrato más superficial de la
Seña, no pudiendo atribuir una cronología antigua a éste hallazgo.
7.13. EL ZORRO (Vulpes vulpes)
7.13.1. ANTECEDENTES
Especie identificada en los registros Pleistocenos de Cova
Negra, Cova Benito, Cova dels Blaus y Cova de les Cendres
(Martínez-Valle, 1996, T.doc). En los registros Holocenos aparece en el yacimiento eneolítico de Arenal de la Costa (MartínezValle, 1990), en los yacimientos del Bronce del Cabezo Redondo
(Driesch y Boessneck, 1969), en la Muntanya Assolada y en la
Lloma de Betxí (Sarrión, 1998) y en los niveles del siglo V a.n.e
del Puig de la Nau (Castaños, 1995).
7.13.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
Los zorros son animales de talla media y un peso de 5-7 kg.
Son principalmente crepusculares y nocturnos, y viven en grupos
7.12.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
Especie de hábitos principalmente nocturnos y crepusculares.
Los tejones viven en grupos, habitan bosques caducifolios, bosques cerrados y con monte bajo, praderas con pastos y cultivos
(fig. 92). Es un omnívoro oportunista se alimenta de lombrices,
insectos, bayas, cereales, batracios, conejos, aves, anfibios, reptiles, huevos, miel y carroña.
Este mustélido mide un metro de longitud y 30 cm de altura
y alcanza un peso de 10 a 16 kg. Las hembras son fértiles a los
11-15 meses y tienen de 1 a 6 crías. Pueden vivir hasta 10 años.
De esta especie se ha utilizado su pelo para realizar brochas,
además su carne se consumía y su grasa se usaba para la combustión (Castells y Mayo, 1993: 209). En las montañas del norte
de Castellón los pastores y cazadores hablan de la existencia de
dos variedades de tejón, de los que el denominado tejón de hocico
de perro, se cazaba por su carne (Miguel Agueras com. Per.).
Fig. 93. Zorro (Foto, Mª P. Iborra).
371
[page-n-385]
323-378.qxd
19/4/07
20:07
Página 372
familiares formados por un macho y varias hembras adultas (fig.
93). Merced a su oportunismo ocupan una enorme diversidad de
hábitats. Se alimentan de conejos, micromamíferos, insectos,
aves, anfibios, reptiles lombrices, frutos silvestres y restos de basura (Castells y Mayo, 1993: 199).
Los zorros pueden vivir hasta 9 años. Las hembras alcanzan
la madurez sexual a los 9 –10 meses y tienen una camada al año
de 4 a 11 cachorros.
De esta especie, además de aprovechar su carne que se conservaba como cecina, también se usaba su piel para realizar
prendas de abrigo o útiles de transporte.
viñedo, prados, campos de alfalfa, otras leguminosas, olivares,
frutales, así como en matorrales de brezos, jaras, enebros, sabinas
(Ballesteros et alii, 1996, 13-17) (fig. 94).
7.13.3. EL ZORRO EN LOS YACIMIENTOS
ANALIZADOS
Nosotros hemos identificado esta especie en el nivel del siglo
VI a.n.e de la Fonteta.
7.14. LOS LAGOMORFOS: EL CONEJO
(Oryctolagus cuniculus) Y LA LIEBRE
(Lepus granatensis)
7.14.1. ANTECEDENTES
Los huesos de lagomorfos que encontramos en los yacimientos
arqueológicos pueden tener diversos orígenes. Pueden proceder de
la caza practicada por los humanos o ser restos de alimentación de
otros depredadores como búhos y lechuzas. En el caso de los conejos, y dado sus hábitos subterráneos, estos restos pueden corresponder a animales fallecidos de forma natural en sus madrigueras.
En los yacimientos pleistocenos analizados por Martínez
Valle (1996), se realizó una distinción entre los agentes causantes
del aporte de estas especies en los asentamientos (búhos, lechuzas, zorros, humanos).
En los registros holocenos, tanto liebres como conejos son
identificados en todos los yacimientos del País Valenciano, siempre
con un mayor número de huesos de conejo que de liebre. Esta tendencia se observa en los yacimientos Neolíticos y Eneolíticos de la
Cova de l’Or (Pérez Ripoll, 1980), de Jovades y Arenal de la Costa
(Martínez-Valle, 1990), de Fuente Flores (Juan Cabanilles y
Martínez-Valle, 1988) y en los yacimientos de la Edad del Bronce
del Cabezo Redondo (Driesch y Boessneck, 1969), la Muntanya
Assolada y Lloma de Betxi (Sarrión, 1998), la Illeta dels Banyets
(Benito Iborra, 1994) y la Mola d’Agres (Castaños, 1996).
En estos casos no se ha realizado un estudio tafonómico para
establecer los agentes de aporte, pero se supone que los conejos
fueron cazados por los humanos para su consumo.
En yacimientos de la Edad del Bronce se ha planteado la posibilidad de que se produzca la domesticación de los conejos, aspecto que nosotros no hemos podido constatar en el País
Valenciano.
Fig. 94. Liebre (Foto, Eduardo Barrachina).
Las liebres viven unos 12 años, alcanzan la madurez sexual a
partir de los 12 meses, suelen parir cinco veces al año, tres o
cuatro lebratos cada vez.
El conejo (Oryctolagus cuniculus)
Animal de tamaño medio o pequeño, cuyos pesos oscilan
entre 1-1,5 kg. Su hábitat es el monte bajo con pastos próximos,
terrenos boscosos, pedregales, terrenos arenosos o arcillosos y
huertas. A diferencia de las liebres excava madrigueras donde se
refugia y lleva a cabo las tareas reproductivas. Se alimenta de gramíneas, cortezas de plantas leñosas y plantas cultivadas.
En los ambientes mediterráneos es la presa fundamental de
buena parte de los depredadores. Hasta fecha reciente y dada su
abundancia, ha sido un recurso importante en el medio rural. Hoy
sus poblaciones se encuentran muy disminuidas por varias enfermedades (fig. 95).
7.14.2. ETOLOGÍA Y HÁBITAT
La liebre ibérica (Lepus granatensis)
La liebre ibérica, considerada como una subespecie de la
liebre común (Lepus capensis), es un animal de talla media con
un peso que oscila entre 2 y 4 kg. Se extiende por toda la península al sur del río Ebro, en terrenos agrícolas, cultivos de cereal,
372
Fig. 95. Conejo (Foto, Eduardo Barrachina).
Los conejos viven de 9 a 10 años, y a partir de los 8 meses ya
son fértiles. Es un reproductor oportunista, dependiente de la temperatura y del alimento, y las camadas son de 5 a 10 individuos.
[page-n-386]
323-378.qxd
19/4/07
20:08
Página 373
Mandíbula
Torrelló Boverot
Villares
Fonteta
Villares
Puntal Llops
Cormulló Moros
Morranda
nº 2
nº 3
nº 4
15-12,3
32,8
18
14,5
30,7
15,8
13,3
30
17,2
16,2
15,3-13,9
14,3-12,7
14,6
17,3-16,05 36,5-34,1 18,2-17,3
Escápula
Cova de L’Or
Fuente Flores
Mola d’Agres
Puig Misericordia
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Torre Foios
Villares
Fonteta
Villares
Puntal Llops
Castellet de Bernabé
Cormulló Moros
LMP
8,8-8,1
8, 4
8,9-7,6
8,3-8,0
8,6
8,5
9-7,9
8,3
8,8
10
8,6-7,2
10-8,3
8,1
Radio
Cova de L’Or
Mola d’Agres
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Villares
Fonteta
Torre Foios
Villares
Villares
Castellet de Bernabé
Puntal Llops
Castellet de Bernabé
Cormulló Moros
Morranda
Ap
6,0-5,8
5,9
5,5
6-5,9
5,8
5,8-5,5
6-5,7
7,2
6
6-5,5
6-5,2
7,8-5,5
6-5,2
LmC
15c
7,5
8,5
Cronología
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
ss. VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Final
Ibérico Final
Cronología
Neolítico
Eneolítico
Bronce Final
Hierro Antiguo
Bronce Final
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
ss. VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Final
4,9
6
4,6-4,5
4,6
5,6
4,4-3,4
4,5-4,2
4,7
Ad
6,0-5,6
5,8-5,6
5,4
LM
59
56,7
6-5,2
5,5
59
59,5-55,7
6-5,6
5,9
60,27
Cronología
Neolítico
Bronce Final
Bronce Final
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
ss. VII-VI a.n.e.
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Final
Ibérico Final
Cuadro 258. Conejo, medidas de los huesos 1.
7.14.3. EL CONEJO Y LA LIEBRE EN LOS
YACIMIENTOS IBÉRICOS
Conejos y liebres están presentes, aunque siempre en bajas
proporciones, en los yacimientos ibéricos. Sus restos han sido
identificados en los yacimientos ibéricos de los Villares y
Castellet de Bernabé (Martínez-Valle, 1987-88), Puig de la Nau
(Castaños, 1995), en el Puig de la Misericòrdia (Castaños,
1994a), en la Illeta dels Banyets (Martínez-Valle, 1997) y en la
Picola (Badie et alii, 2000).
Con el estudio que hemos realizado, a esta lista añadimos la
identificación de estas dos especies en todos los yacimientos analizados, la Morranda, el Cormulló dels Moros, Vinarragell, el
Torrelló del Boverot, la Torre de Foios, el Puntal dels Llops, la
Seña, el Tossal de Sant Miquel, la Bastida y Fonteta. Aunque hay
que señalar que no hemos observado restos de liebre en el Tossal
de Sant Miquel, ni en el Puntal dels Llops.
En todos los casos hemos encontrado marcas de carnicería (incisiones de descarnado y fracturas) que indican que se trata de restos
aportados y consumidos por hombres y mujeres en los poblados.
No son animales que aparezcan con frecuencia en la iconografía ibérica. Tan sólo conocemos algunos casos en la cerámica
del estilo Elche–Archena, en los que aparecen acompañando a
otros animales, nunca con un protagonismo destacado. Hemos resumido las medidas de los huesos de estas especies en los cuadros
258, 259 y 260 (cuadros 258, 259 y 260).
7.15. LAS AVES SILVESTRES
En buena parte de los yacimientos analizados hemos identificado huesos pertenecientes a aves silvestres, aunque nunca son
abundantes. No sabemos en qué medida esta baja frecuencia es
consecuencia de la reducida importancia de su caza o si por el
373
[page-n-387]
323-378.qxd
19/4/07
20:08
Húmero
Cova de L’Or
Mola d’Agres
Torrelló Boverot
Puig Misericordia
Torrelló Boverot
Villares
Fonteta
Torre Foios
Puig de la Nau
La Seña
Castellet de Bernabé
Villares
Puntal Llops
Cormulló Moros
Morranda
Fémur
Cova de L’Or
Mola d’Agres
Torrelló Boverot
Torrelló Boverot
Puig Misericordia
Fonteta
Torre Foios
Torrelló Boverot
Picola
La Seña
Puntal Llops
Villares
Castellet de Bernabé
Cormulló Moros
Morranda
Tibia
Cova de L’Or
Fuente Flores
Mola d’Agres
Torrelló Boverot
Vinarragell
Puig Misericordia
Torrelló Boverot
Torre de Foios
Picola
Puig de la Nau
Puntal Llops
Castellet de Bernabé
Villares
Tossal sant Miquel
Cormulló Moros
Morranda
Morranda
Página 374
Ap
10,5
8,2-7,5
9,6
12,9-12,7
8
9,5-7,2
11,4
14,5-12
11,8
Ap
17,8-14,5
16
Ad
9-8,1
8,8-8,1
7,8-7,5
9,6-8,2
8-7,8
8,4
8,-7,5
8,9-8,8
10,7
8,5-7,5
9,-8,2
8,8
Ad
13,5-12,8
13,3-11,9
12,4
12,3-12,2
12,2-12,0
12,9-12,2
12,7-12
17-15,1
14,5
17-15
16,3-15,3
15,7
Ap
11
10,6
13,8
11,2
14-12,3
13,7
14,4-13,6
13-11,1
13,8
14,3
14,4
14,8
13,4
13, 5
IP
14,4-11,3
12,5
13,5-12,8
13,3-12,6
13-12,6
Ad
11,3-10,1
11,5-10,4
10,9-10,5
8,4
10,5-8,9
11,2
11,6-9,5
10,1
9,7-11,7
8,4
Cronología
Neolítico
Bronce Final
Bronce Final
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
ss. VII-VI a.n.e.
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Final
Ibérico Final
Cronología
Neolítico
Bronce Final
Bronce Final
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
ss. VII-VI a.n.e.
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Final
Ibérico Final
Cronología
Neolítico
Eneolítico
Bronce Final
Bronce Final
Bronce Final
Hierro Antiguo
Hierro Antiguo
Ibérico antiguo
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Pleno 2
Ibérico Final
Ibérico Final
Ibérico Final
Húmero
Cabezo Redondo
Torrelló Boverot
Villares
Ad
10-9,9
10
11
Radio
Cabezo redondo
Mola d’Agres
Torrelló Boverot
Fonteta
Castellet de Bernabé
Ap
8,0-7,7
7,4
7,6-7,4
7,11
7,7
Tibia
Cova de L’Or
Cabezo Redondo
Torrelló Boverot
Vinarragell
Torre Foios
Torrelló Boverot
Puig de la Nau
La Seña
Ap
Cronología
Bronce
Bronce Final
Hierro Antiguo
Ad
8,8-8,0
LM
8,3
93,6
Ad
13,8
16,9-15,4 13,7-12,5
16
13,5
13,5
10,8
12,6-7,9
13,5
11,2
LM
96
Cronología
Bronce
Bronce Final
Hierro Antiguo
ss.VII-VI a.n.e.
Ibérico Pleno
Cronología
Neolítico
Bronce
Bronce Final
Hierro Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Antiguo
Ibérico Pleno 1
Ibérico Pleno 2
Cuadro 260. Liebre, medidas de los huesos.
La especie más frecuente es la perdiz roja (Alectoris rufa),
pero también hemos identificado la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), el águila real (Aquila chrysaetos), un
águila indeterminada, el buitre leonado (Gyps fulvus) el ánade
real(Anas platyrynchos) y el sisón (Otis tetrax).
7.15.1. LAS ESPECIES IDENTIFICADAS
La perdiz (Alectoris rufa)
Ave sedentaria que en el País Valenciano realiza pocos desplazamientos. Ocupa una gran variedad de hábitats: carrascales y
pinares abiertos, zonas esteparias, cultivos cerealísticos y campos
de secano con algarrobos, olivos y almendros (Urios et alii,1991:
136) (fig. 96).
Cuadro 259. Conejo, medidas de los huesos 2.
contrario está condicionada por procesos tafonómicos, como la
destrucción de sus huesos por los perros o incluso por el método
de excavación de los yacimientos, en los que no en todos los
casos se han cribado la totalidad de los sedimentos.
374
Fig. 96. Perdiz (Foto, Eduardo Barrachina).
Entre las aves silvestres es la que más restos presenta. Los
huesos más antiguos son los del nivel del Hierro Antiguo de los
[page-n-388]
323-378.qxd
19/4/07
20:08
Página 375
Villares, los de la primera fase del Ibérico Pleno identificados en
la cisterna del Castellet de Bernabé y finalmente los del Puntal
dels Llops.
La chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Ave sedentaria en el País Valenciano que en invierno realiza
desplazamientos cortos. Su principal hábitat para nidificar son las
paredes calizas de los barrancos del interior, aunque ocasionalmente también puede ocupar construcciones abandonadas (Urios
et alii,1991: 374) (fig. 97).
En el yacimiento del Ibérico Final de la Morranda hemos
identificado dos restos de esta especie.
Águila indet. (Aquila sp)
En el nivel del Hierro Antiguo de los Villares hay un fragmento de carpo-metacarpo de un águila que no hemos determinado.
El buitre leonado (Gyps fulvus)
Ave sedentaria, que realiza desplazamientos cortos a cargo de
los jóvenes principalmente. Cría en grandes cortados calizos.
Actualmente en el País Valenciano se localiza en el Maestrazgo y
en los Puertos de Morella y Beceite, pero se tienen noticias de los
años 40 y 70 sobre colonias asentadas en la Muela de Cortes y en
los Serranos (fig. 99).
Fig. 97. Chova piquirroja (Foto, Eduardo Barrachina).
De éste ave tan sólo hemos identificado un fragmento de ulna
dentro de la cisterna del Castellet de Bernabé.
El águila real (Aquila chrysaetos)
Se trata de una especie sedentaria en el País Valenciano, que
habita territorios de una altitud mayor de 400 metros, anidando en
las paredes calizas (Urios et alii, 1991:120) (fig. 98).
Fig. 98. Águila Real (Foto, M. Agueras).
Fig. 99. Buitre Leonado (Foto, M. Agueras).
Son aves que dependen mucho de la ganadería, de los basureros y de las cacerías, es decir de actividades que produzcan carroña (Urios et alii, 1991: 106).
Hemos identificado una ulna de buitre en el nivel de los siglos
VI-V a.n.e de la Seña. Este hueso presenta los dos extremos cortados y en la superficie distal una perforación ocupada por un remache de hierro. Sobre la diáfisis se pueden observar varias incisiones a modo de decoración. La ulna fue hallada junto a una copa
de Cástulo, por lo que se relaciona con un elemento que formaba
parte del depósito fundacional del poblado.
Existen objetos similares —tubos formados con ulnas de buitres y águilas— en yacimientos neolíticos, que han sido interpretados como flautas y siringas (Martí et alii, 2001). También existe
este tipo de instrumento musical en determinada regiones de
Europa oriental, donde es utilizado por pastores.
Con estos paralelos no dudamos en clasificar el resto de la
Seña como una flauta o siringa interpretación que cobra todo su
sentido al considerar el contexto de procedencia: un depósito
fundacional, en el que, al parecer, debió de intervenir la música.
El ánade real (Anas platyrhynchos)
En el País Valenciano es una de las principales especies acuáticas sedentarias; la encontramos en los humedales, embalses y
cursos de agua permanente. En el invierno se observa la presencia
de ánades invernantes procedentes de Europa que se distribuyen
375
[page-n-389]
323-378.qxd
19/4/07
20:08
Página 376
El sisón (Otis tetrax)
Ave esteparia de movimientos estacionales variables, ya que
sólo las poblaciones más norteñas son las que se desplazan hacia
el sur. En el País Valenciano cría en la laguna de San Benito en
Valencia y en la zona nororiental de Alicante, zonas cercanas al
territorio de Castilla-La Mancha (fig. 101). Su hábitat son las llanuras de secano abiertas, planas y onduladas, con cultivos de cereales, leguminosas, barbechos, campos baldíos y zonas de monte
con cobertura vegetal baja (Urios et alii, 1991: 146).
Son frecuentes en las cerámicas de estilo Elche-Archena, en
las que aparecen ocupando posiciones destacadas. En los vasos
–urnas y kalathos- suelen aparecer en el tercio superior de los
vasos, con las alas extendidas, llenando buena parte de las bandas
pintadas, en ocasiones sólo el prótomo del ave. En los platos aparecen en su interior, ocupando una posición central, sin acompañamiento de otros motivos (García Hernández, 1987). Muchas de
estas representaciones de aves no pueden ser atribuidas a una especie determinada, dada la falta de concreción de los rasgos anatómicos. Buena parte de ellas presentan las proporciones corporales de palomas y córvidos, con una pequeña cabeza apenas destacada del cuello, un ojo redondo y grande y un pico largo, fino y
ligeramente curvado. Por el aspecto general encontramos una
cierta similitud con las chovas piquirrojas (phyrrhocorax phyrrhocorax), si bien las bandas que aparecen en el cuello de algunas
de ellas recuerdan las iridaciones del cuello de las palomas.
En el resto del País Valenciano son menos frecuentes las representaciones de aves, y siempre aparecen como motivos aparentemente secundarios. Algunas de estas representaciones presentan similitudes con palomas, águilas, halcones y búhos. En las
cerámicas de Teruel aparecen representaciones de rapaces en escenas de caza, motivos que actualmente están en estudio (Burillo,
com.pers.).
En el Tossal de Sant Miquel encontramos varios ejemplos de
representaciones de aves sobre varios soportes. Por sus rasgos
anatómicos y actitudes las agrupamos en tres categorías: anátidas,
palomas y aves rapaces.
Al primer grupo pertenece el ave representada en un lebes del
departamento 41. En una cenefa pintada se distingue un ave en
vuelo. Por el cuerpo voluminoso, las patas cortas, la cola corta y
abierta en abanico y por el cuello largo y curvado se trataría de
una anátida, representada en el momento previo a posarse sobre
el agua (figura 102).
Fig. 101. Sisón (Foto, Eduardo Barrachina).
Fig. 102. Motivo de un lebes del Tossal de Sant Miquel.
Hemos identificado un fragmento de radio en el vertedero de
la Casa 11 de la Bastida.
Al segundo grupo, el de las palomas, pertenecerían un número más elevado de figuras. En el fragmento 412-D.104 hay un
ave aislada, interpretada como paloma (Bonet, 1995), similar por
otra parte, a las aves integradas en una serie de tres, pintadas en
la banda de un fragmento de cuello de botella hallada en el departamento 35 (figura 103). En el vaso del caballo espantado, en
la cenefa inferior se representaron cuatro aves enfrentadas dos a
dos, que presentan algunos rasgos próximos a las anteriores.
Fig. 100. Ánade Real (Foto, Mª P. Iborra).
por los diferentes puntos de agua del paisaje valenciano
(fig. 100).
En el nivel del Hierro Antiguo de los Villares hemos identificado una escápula de este ánade. La presencia de esta especie esta
relacionada con la cercanía al poblado del río Madre de Cabañas.
7.15.2. LAS AVES EN LA CULTURA IBÉRICA
En la iconografía ibérica sobre soporte cerámico se representan aves, solas o junto a otras especies como caballos, conejos
y carniceros.
376
[page-n-390]
323-378.qxd
19/4/07
20:08
Página 377
Fig. 105. Motivo de un jarro del Puntal dels Llops.
Todas tienen unos mismos caracteres corporales: cuerpo pequeño,
cabeza grande sin cuello con ojo almendrado y pico fino y ganchudo y colas bifurcadas en varios trazos, pero distintas modalidades de relleno: una tiene el cuerpo listado y las restantes en
blanco, con las colas oscuras.
Existen también en este yacimiento representaciones de palomas en otros soportes como en la cabeza de una aguja de hueso
del departamento 15 (Bonet, 1995, 476) y en otros yacimientos,
fuera del Camp de Túria, contamos con representaciones de palomas en otros soportes como la terracota. Es el caso de la Serreta
de Alcoi, donde la paloma aparece en la terracota de la Diosa
Madre, a la izquierda de la figura principal, lo que da medida de
la importancia simbólica de estos animales. Y también existen en
este yacimiento dos vasos ornitomorfos con forma de paloma, similares a los identificados en Coimbra del Barranco Ancho y el
Cigarralejo. Según Blázquez (1991) la paloma representa el alma
del difunto.
Finalmente contamos con lo que consideramos representaciones de aves rapaces. En el vaso de la doma, sobre el toro dispuesto a embestir, se pintó un ave en vuelo (figura 104). Aunque es
una representación muy esquemática contiene rasgos que nos
llevan a atribuirla a un ave rapaz, como el pico ganchudo, y sobre
todo la actitud; las alas semiplegadas y las patas plegadas bajo el
vientre. También interpretamos como rapaz el ave del fragmento
420-D.111: un ave posada con las alas abiertas formando parte de
una escena en la que un jinete desmontado blandiendo una lanza se
enfrenta a una fiera (Bonet, 1995). El ave tiene cuerpo pesado, alas
cortas, cola de milano, un largo cuello y un pico ganchudo; rasgos
estos últimos que nos llevan a pensar en que se trate de un buitre.
Una representación similar y que también podría corresponder a un buitre, tenemos en el Puntal dels Llops de Olocau
(jarro 2018) (figura 105). El cuerpo del ave aparece en tinta plana
y el largo cuello reservado sin pintura, lo que refuerza el rasgo del
cuello desnudo de estas aves. El ave forma parte de una escena en
la que intervienen dos guerreros armados con lanza y escudos,
que ha sido interpretada como una escena de caza, tal vez de carácter irónico, dada la desproporción de los medios usados para
dar caza a un ave (Bonet, et alii, 2002). Esta lectura se basa en la
existencia de dos trazos que presenta el ave en el cuello y que han
sido interpretados como lanzas clavadas. Pero al revisar esta
imagen y reflexionar sobre ella con las Dras. Bonet y Mata, podemos proponer otra hipótesis. Los trazos interpretados como
lanzas, podrían ser las alas del animal, realizadas mediante una
convención muy simple, que también encontramos en las aves del
fragmento 80-D.35 del Tossal de Sant Miquel. Descartando la in-
Fig. 104. Motivo procedente del vaso de la doma del Tossal de Sant
Miquel.
Fig. 106. Motivo de un fragmento de los Villares.
Fig. 103. Motivo de una botella del Tossal de Sant Miquel.
377
[page-n-391]
323-378.qxd
19/4/07
20:08
Página 378
terpretación de la caza del ave estaríamos ante el enfrentamiento
de dos guerreros y la presencia de un buitre postrado, en lo que
puede ser interpretado como una clara alusión a la muerte. Y esta
lectura sería de aplicación también para la composición del fragmento 420-D.111 de Sant Miquel de Llíria, en el que un ave similar también está presente en una escena de enfrentamiento, en
este caso de un guerrero y una fiera.
378
También en los Villares existen representaciones de aves en
dos fragmentos hallados en superficie. El primero (1991, Fig.72,
5) conserva el cuello y cabeza de un ave; paloma o perdiz por las
proporciones corporales (figura 106). Una representación similar,
en este caso incisa, encontramos en una caja de cerámica hallada
en un yacimiento próximo: el cerro de San Cristóbal de Sinarcas
(Martínez García, 1986).
[page-n-392]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 379
Conclusiones
EVOLUCIÓN DE LA FAUNA DESDE EL BRONCE FINAL AL IBÉRICO FINAL
EL BRONCE FINAL
Para el Bronce Final, periodo cronológico comprendido entre
los siglos XI al VIII a.n.e., sólo contamos con los dos primeros niveles del Torrelló del Boverot (Almassora, Castellón) y con la
fase II de Vinarragell (Burriana, Castellón). Tampoco abundan los
yacimientos que cuenten con estudios faunísticos en el resto del
País Valenciano, limitándonos a la Mola d’Agres (Agres,
Valencia) (Castaños, 1996), la Cueva del Murciélago (Altura,
Castellón) (Sarrión, 1986), la Cova d’en Pardo (Planes, Alicante)
(Iborra, 1999), Peña Negra (Crevillent, Alicante), la Illeta dels
Banyets (Campello, Alicante) (Benito, 1994) y el Pic dels Corbs
(Sagunt, Valencia) (Benito, 1989: 41-42).
A esta precariedad hay que sumar la escasa fiabilidad de algunos resultados, debidos a diversas contingencias como parcialidad de las muestras o dudas sobre la atribución cronológica. Los
datos de Peña Negra (Crevillent, Alicante) serán usados con prudencia ya que los datos faunísticos publicados son dispares. Los
resultados presentados por González Prats (1983: 284-286)
apuntan a la existencia de una mayor importancia del ganado vacuno durante este momento, mientras que Aguilar, Morales y
Moreno (1992-94: 81), aducen que esa muestra estaba seleccionada, y al contrario indican un dominio de la cabaña de ovicaprinos, seguida de la de bovinos con escasa importancia del
cerdo. En cualquier caso esta muestra, no seleccionada, podría representar mejor la fauna consumida en esos momentos en el yacimiento.
Del mismo modo y aunque en algún artículo (Iborra, 1999)
nos hemos valido de los resultados faunísticos de la Illeta dels
Banyets (Benito, 1994), no tendremos en cuenta sus resultados
ya que este yacimiento pertenece al Bronce Tardío. Tampoco
tendremos en consideración los resultados obtenidos en el Pic
dels Corbs (Benito, 1989: 41-42) definido como un yacimiento
con una cultura material del Bronce Valenciano de larga duración hasta la llegada de los Campos de Urnas (Barrachina,
1989: 35), ya que todavía no se ha publicado con suficiente
detalle.
En nuestro estudio las dos muestras analizadas del Bronce
Final son El Torrelló del Boverot y Vinarragell. Ambos se emplazan en un mismo territorio, la cuenca baja del río Mijares, presentan un índice de abruptuosidad muy próximo (1,4 y 0,4), y
distan uno de otro tan sólo 5 km en línea recta. Vinarragell se emplaza en la orilla del río, cerca de su desembocadura en el mar.
Estudios sobre la evolución de la línea de costa (Segura, 2001) indican que en estos momentos la costa podía situarse más hacia
dentro, por lo que el asentamiento pudo ser casi costero.
El Torrelló se emplaza tierra adentro, en una de las terrazas
del Mijares, en un terreno llano, surcado por el río que deja detrás
las zonas montañosas del interior.
Ambos asentamientos son contemporáneos y dada su proximidad, se ha planteado su complementariedad. Según esta propuesta, Vinarragell habría funcionado como asentamiento costero
dependiente del Torrelló, con una función comercial. Desde el
Torrelló se redistribuirían los productos hacia el interior de
Castellón y hacia el Bajo Aragón.
La fauna de ambos yacimientos difiere. Según nos indica el
índice de fragmentación en cuanto a peso y al valor del logaritmo
entre el NR/NME, en Vinarragell los huesos están más completos
que en el Torrelló. No obstante hay que considerar que en la
muestra de Vinarragell el porcentaje de huesos de bovinos es superior que en el Torrelló y que estos huesos que de por sí pesan
más que otras especies menores, al parecer están menos fragmentados.
Por lo que se refiere a la importancia de las diferentes especies identificadas en los yacimientos, en el Torrelló los dos niveles diferenciados por el director de la excavación y denominados nivel del Bronce Final (950-800 a.n.e.) y de Campos de
Urnas (780-700 a.n.e.) se caracterizan en cuanto al material faunístico analizado, por una presencia muy importante de especies
domésticas que representan más del 90 % de los restos identificados.
En los dos momentos diferenciados el grupo de especies más
importante son los ovicaprinos, siempre con más restos de oveja
que de cabra, aunque en número de individuos no se observa tanta
379
[page-n-393]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 380
diferencia entre una especie y otra. Además en peso, son los animales que más carne aportan al poblado. El patrón de sacrificio
también nos corrobora este último dato, ya que esta orientado
principalmente hacia la producción cárnica, con algo de explotación láctea. Así se observa una preferencia en la muerte de ovicaprinos de 6 meses a 3 años, incidiendo menos en los animales de
2 a 3 años (gráfica 88). A este grupo de especies sigue el bovino,
animal muy importante en cuanto a aprovechamiento cárnico.
Finalmente hay que mencionar una escasa importancia del cerdo,
un consumo relevante de especies silvestres y en menor medida
de carne de caballo.
%NMI
30
25
20
15
10
5
0
0-6 ms 6-12 ms 1-2
Años
% NMI
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0-6 ms 6-12 ms 1-2 Años 2-3 Años 3-4 Años 4-6 Años 6-8 Años
3-4
Años
4-6
Años
6-8
Años
8-10
Años
Gráfica 89. Vinarragell (BF). Grupo Ovicaprinos. Edades de
sacrificio de 11 individuos.
8-10
Años
Gráfica 88. Torrelló del Boverot (BF y CU). Grupo Ovicaprinos.
Edades de Sacrificio de 14 individuos.
Esta fase del Bronce Final del Torrelló del Boverot la podemos cotejar con los resultados obtenidos en la fase más antigua
de Vinarragell (fase II), con la que sería contemporánea.
El material faunístico de esta fase se caracteriza, en cuanto al
número de restos por un dominio de las especies domésticas,
96,27%, sobre las silvestres, 3,73%, entre las que sólo hemos
identificado el ciervo. La práctica de la caza tuvo una importancia
mínima, menos incluso que en el yacimiento del Torrelló.
Del resto de especies destacan el grupo de ovicaprinos, tanto
en número de restos como de individuos, especies seguidas por el
bovino, el cerdo y el caballo.
Por lo que se refiere al aporte cárnico, considerando el peso
de las especies, el bovino sería el principal abastecedor, seguido
del caballo, de ovejas, cabras y cerdo. Aunque el uso final de los
animales fuese el cárnico, la edad de sacrificio de estos nos indica
que también fueron explotados para otros usos.
En el grupo de los ovicaprinos las edades de sacrificio nos indican que hay un aprovechamiento de todos los recursos posibles
de este grupo de especies (gráfica 89). En el caso del bovino también hay más animales con una edad de muerte adulta, por lo que
podemos considerar un uso de esta especie en tareas de tiro y tracción, aunque el establecimiento de esa edad adulta a partir de los
3 años nos hace tomar con cautela esta afirmación, ya que podrían
ser animales de 3, 4 y 5 años.
Del cerdo y del caballo parece que sólo existió un aprovechamiento cárnico. En el caso del cerdo es lo normal, pero en el del
caballo merece un comentario. Las edades de muerte del caballo
nos indican que son sacrificados en un momento óptimo para ser
usados como montura, para la reproducción y para el tiro. Ante
este hecho podríamos plantearnos que se tratara de animales silvestres cazados por su carne.
380
2-3
Años
A la vista de estos datos observamos que la fauna del Torrelló
y de Vinarragell tienen en común la importancia de los ovicaprinos, especies más frecuentes en el Torrelló, mientras que
Vinarragell destaca por la importancia de los bovinos y, por supuesto, del caballo. Sin duda alguna pueden influir en estas diferencias el entorno de ambos yacimientos, ya que Vinarragell por
su localización en la costa, junto al estuario del Mijares, debió ser
un emplazamiento óptimo para la ganadería mayor de bovinos y
caballos. Otra diferencia entre ambos es la importancia de la caza
del ciervo, más destacada en el Torrelló.
Estas diferencias pueden tener una lectura sugerente en el
contexto planteado de una probable complementariedad de
ambos asentamientos; cada poblado sirve para mantener una cabaña ganadera diferente en el marco de un mismo territorio. La
mayor importancia de la caza en el Torrelló puede relacionarse
con la protección de las cosechas en un asentamiento ubicado en
buenas zonas de cultivo (el estudio carpológico demuestra el cultivo de cereales, legumbres y vides).
Los datos obtenidos en el Torrelló y en Vinarragell pueden ser
contrastados con otros yacimientos del País Valenciano.
En el yacimiento de la Mola d’Agres, el nivel II, del Bronce
Final, cuenta con una importancia destacada de las especies domésticas (88 %), sobre las silvestres (11,9 %). Las especies con
más restos son los ovicaprinos (71,98 %), seguidos por el bovino
(15,56 %), por el ciervo (15,1 %), por el cerdo (6,61 %) y por el
caballo (5,83 %).
Hay una preferencia por el consumo de la carne de ovejas y
cabras preferiblemente mayores de tres años, seguida por la carne
de bovino también mayoritariamente sacrificados a una edad
adulta. Después sigue la carne de ciervo con un predominio de
animales adultos y adultos/viejos, y finalmente la de caballo con
los animales sacrificados entre los 2 y 4 años y mayores de
5 años.
En resumen, los animales con un uso exclusivamente cárnico
son el cerdo, el caballo y los animales silvestres, mientras que el
grupo de ovicaprinos y bovinos es explotado para otro tipo de uso,
además del cárnico en su momento final (Castaños, 1996 a: 207).
El conjunto se muestra, en general, muy similar al del
Torrelló, tanto en la frecuencia de especies, entre las que predominan los ovicaprinos, como en su utilización. Y también parece
muy similar la fauna identificada en Peña Negra de Crevillent,
según el análisis realizado por Aguilar et alii (1992-94: 81).
[page-n-394]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 381
Por lo que se refiere a los yacimientos en cueva, también se
observa un predominio de estas especies. En la cueva del
Murciélago a partir de este predominio se propone la hipótesis de
una actividad ganadera de carácter pastoril, basada en estas especies (Sarrión, 1986: 45-98). En la Cova d’en Pardo también hemos
observado esta preeminencia de ovicaprinos, con muy escasa representación del resto de especies domésticas y silvestres, por lo
que se deduce una especialización en la cabaña de ovicaprinos en
un hábitat de ocupación temporal (Iborra, 1999: 138-144).
El panorama ganadero del Bronce Final, según nos indican
los resultados que hemos expuesto, tendremos que valorarlo
desde una perspectiva territorial amplia.
Todos los yacimientos se emplazan en entornos muy diversos,
en cerros (Mola d´Agres), en llano (Torrelló del Boverot y
Vinarragell), en abrigos y en cuevas (Cova d´en Pardo), pero
siempre cerca de vías de comunicación, lo que de alguna manera
parece vincularlos al dinamismo comercial que se produce en
estos momentos, sobre el que han llamado la atención numerosos
autores (Ruiz Gálvez, 2001-02; Bonet y Mata, 2001). La Mola
d´Agres se sitúa en el corredor que comunica los valles de Alcoi
con el Vinalopó, importante vía hacia la Meseta, y en Pardo, en
un collado que comunica los valles de Alcoi con el río Gallinera
que se abre al mar. Por lo tanto la Mola d’Agres y en Pardo parecen situarse en una misma ruta costa-interior. Algo similar
ocurre con el Torrelló y Vinarragell que se articulan a lo largo del
río Mijares, una de las vías más importantes para penetrar desde
la costa hacia Teruel.
Pero no debieron ser el comercio y las buenas comunicaciones los únicos factores que condicionaron una nueva estructuración del poblamiento. Durante el Bronce Final se documenta
una importante ocupación de las cuevas. Del inventario de 66 yacimientos del Bronce Final recogido por Mata (Mata et alii, 199496), 15 se emplazan en cuevas. En algunos casos parecen corresponder a ocupaciones ocasionales, pero en otros se ha documentado un hábitat sí no permanente, al menos estacional. En estos
asentamientos interiores en cueva (Cova d’en Pardo y Cueva del
Murciélago) se desarrolló una economía pastoril, con rebaños
mixtos de ovejas y cabras. Se trataría de hábitats ocasionales que
podían estar ligados a otros poblados mayores y en este sentido
considerar la práctica de los movimientos transterminantes de rebaños como ya apuntaba Palomar (1996: 168-169) para el Alto
Palancia.
En los poblados (Mola d’Agres, Torrelló del Boverot, Peña
Negra) también hemos documentado una ganadería centrada en rebaños mixtos de ovejas y cabras, completada con la presencia de
mamíferos grandes como los bovinos y caballos, y con una escasa
importancia del cerdo. Los ovicaprinos son los principales productores de carne, seguidos por el bovino. Pese a que existen pruebas
de que en estos momentos se poseen caballos para la monta, el uso
de estos, parece exclusivamente cárnico, por lo que pensamos que
tal vez pudieran estar en estado silvestre y fueran cazados por su
carne. De igual modo se documenta la caza de venados.
En algunos casos, estos poblados contarían con asentamientos
costeros, como Vinarragell, probablemente vinculado al Torrelló,
en los que además de rebaños mixtos de ovejas y cabras, la cría y
consumo del bovino y del caballo, si éste es doméstico, adquirió
una importancia destacada y en los que apenas se practicó la caza.
Recientemente, Ruiz Gálvez (2001-2002: 147-148) ha llamado la atención sobre la importancia de la ganadería en el
Bronce Final, legible en la terminología usada en los textos anti-
guos como la Biblia y los textos homéricos que hablan de “pastores de hombres”. También afirma que se produce una mayor diversificación productiva con asentamientos dedicados a la cría de
ovinos y otros al vacuno, a la que podría ajustarse lo observado
en Torrelló-Vinarragell, un incremento de la explotación de las
salinas y nuevas modas como el consumo ritual de carne documentado por la aparición de ganchos, calderos y asadores de
bronce “como creador de vínculos entre comensales”, que representaría una cierta exaltación del ganado como riqueza.
También afirma que en estos momentos se extiende la oveja
lanera y la introducción del telar vertical que permite fabricar
grandes telas, que se decoran con costosos patrones decorativos.
Sugerentes planteamientos que necesariamente deben ponerse en relación con la existencia de una cierta complejidad social, y la emergencia de una clase social propietaria de esos ganados, no siempre detectable con facilidad mediante la arqueología. A diferencia de lo observado en otras áreas peninsulares,
como el SW, donde se han documentado estelas que parecen representar la existencia de personajes destacados, guerreros armados, asociados con carros tirados por bueyes y caballos, en el
País Valenciano escasean los elementos para poner de manifiesto
esta complejidad, y menos aún para poderla relacionar con la ganadería. Aparte de la existencia de objetos suntuarios como el
casco de plata de los Villares u otros objetos de indumentaria
como fíbulas y broches, o incluso la existencia de un importante
taller metalúrgico en Peña Negra (González Prats, 1992b) que hablan de la existencia de riqueza en circulación, no disponemos de
elementos de juicio para asegurar la existencia de esas elites propietarias de ganados.
Existen manifestaciones rupestres, grabados y pinturas que
aportan datos de interés, pero son en cualquier caso insuficientes.
Una pintura rupestre del abrigo X del Cingle de la Mola
Remigia representa a un jinete con casco sobre un caballo. Ni la
escena, un jinete no armado cabalgando, ni el contexto donde se
representa, una pequeña cavidad natural, parecen hablar de complejidad, más allá de lo que supusiera tener un caballo como
animal de montura. Y en este sentido conviene recordar que el caballo se consume en los poblados del Bronce Final estudiados.
Otro ejemplo encontramos en los grabados rupestres de La
Serradeta (Vistabella), situados junto al poblado del Bronce Final
de Els Castellets, lo más parecido a las estelas del Bronce Final
que encontramos en nuestras tierras. Destaca la roca IV donde se
conserva la representación de una narria tirada por un bovino
junto a una figura antropomorfa desprovista de todo atributo,
composición que encuentra cierto paralelismo con algunas estelas
del SW (Mesado, 1994).
En cualquier caso la evidencia más clara de complejidad la tenemos en la complementariedad entre yacimientos que parece
desprenderse de las diferencias faunísticas observadas en el
Torrelló y Vinarragell. La arquitectura defensiva documentada en
el Torrelló del Boverot, con potentes murallas, debe interpretarse
como una prueba más de esa complejidad.
EL HIERRO ANTIGUO
Durante el Hierro Antiguo algunos yacimientos con niveles
del Bronce Final continúan su existencia y también se crean otros
de nueva planta.
Del conjunto de yacimientos analizados en este trabajo pertenecen al primer grupo, el de los asentamientos con niveles del
381
[page-n-395]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 382
100%
90%
80%
70%
60%
Silvestres
Domésticos
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
FON
TB
VIN
ALB
P.M
P.N
Gráfica 90. Hierro Antiguo. Importancia domésticos y silvestres en los Villares (LV); Fonteta
(FON); Torrelló del Boverot (TB); Vinarragell (VI), Albalat de la Ribera (ALB), Puig de la
Misericordia (PM) y Puig de la Nau (PN).
Bronce Final, los poblados de Vinarragell y Torrelló del Boverot,
al que tendríamos que incorporar Peña Negra y Mola d’Agres.
Los de nueva planta son: Villares, Albalat de la Ribera y, no analizados por nosotros, pero con estudios de fauna, los poblados del
Puig de la Nau y el Puig de la Misericòrdia. Finalmente contaríamos con el asentamiento costero de Fonteta.
En la zona septentrional, el Hierro Antiguo está marcado por
la influencia de los Campos de Urnas, como se observa en la cultura material de Vinarragell, Torrelló del Boverot, Puig de la Nau,
y Puig de la Misericòrdia, entre otros (Oliver, 1993; Bonet y
Mata, 2001).
“En el Camp de Túria esta etapa está poco representada. Los
yacimientos del entorno del Tossal de Sant Miquel como la Cova
del Cavall, la necrópolis del Puntalet y el Collado de la Cova del
Cavall (Mata, 1978) son casi los únicos yacimientos que han proporcionado materiales de esta cronología. También han sido localizados materiales en otros yacimientos de la comarca, que no
permiten mayores precisiones” (Bonet, 1995: 509).
“En los valles de Alcoi y el Comtat (Pla y Bonet, 1991), a
través de las prospecciones sistemáticas realizadas, se vislumbra
la existencia de una fase caracterizada por los productos fenicios
(Martí y Mata, 1992). La revisión de materiales pertenecientes a
yacimientos con excavaciones y prospecciones antiguas (Espí y
Moltó, 1997; Castelló y Espí, 2000; Grau, 1998) ha ido aumentando el listado de yacimientos donde se identificaba esta fase inicial. Según estos trabajos la estructura básica del poblamiento se
caracteriza por la aparición de una serie de asentamientos en altura, controlando el territorio circundante y las vías de comunicación, junto a un hábitat en llano relacionado con la explotación
agrícola del entorno inmediato” (Grau, 2002).
Este momento cronológico, ss. VII-VI a.n.e., es cada vez
mejor conocido en el ámbito del País Valenciano y en muchos
casos disponemos de estudios faunísticos que utilizaremos para
cotejar los resultados que vamos a exponer de los siguientes yacimientos: los Villares, Torrelló del Boverot, Albalat de la Ribera
y Vinarragell fase III. Además de los obtenidos en la colonia fenicia de Fonteta.
382
Los resultados de los análisis faunísticos de estos yacimientos
serán comparados con los del Puig de la Misericòrdia (Castaños,
1994a: 155-185) y el Puig de la Nau (Castaños, 1995). Para esta
época también nos abstendremos de utilizar los estudios de fauna
de Peña Negra por los motivos citados en el apartado del Bronce
Final, y los de los Saladares, ya que en este último yacimiento se
estudia conjuntamente el material datado entre los siglos VIII y
IV a.n.e. (Driesch, 1973:11) sin realizar una distinción por niveles.
Por lo que respecta a la importancia relativa de los animales
domésticos y silvestres, observamos que las especies domésticas
son siempre predominantes. En los yacimientos con niveles del
Bronce Final (Torrelló y Vinarragell) no existen diferencias significativas en su importancia en estos momentos. El Torrelló del
Boverot continúa contando con una cierta aportación de silvestres, ciervo fundamentalmente, y en este sentido es similar al Puig
de la Misericòrdia y al asentamiento de Fonteta. En los demás yacimientos, ubicados en entornos muy diferentes, parece que la
caza es una actividad irrelevante. No pensamos que esta circunstancia se deba a factores ambientales, sino de orden cultural o
económico (gráfica 90).
Vista la dependencia de los domésticos, pasamos a analizar la
importancia relativa de las diferentes especies. Según el NR en
todos los casos, con la excepción de Albalat de la Ribera, predominan los ovicaprinos, pero en función de la importancia relativa
de las demás especies encontramos dos agrupaciones. En los
Villares, Puig de la Nau y Torrelló del Boverot el principal grupo
de especies es el formado por ovejas y cabras, y tras él se sitúan
el cerdo, el bovino, el caballo, el ciervo y el conejo. Por otra parte
en los yacimientos de Fonteta y Puig de la Misericòrdia, la segunda especie es el bovino; en Fonteta, seguido del cerdo, conejo
y ciervo, y en el Puig de la Misericòrdia, por el ciervo, el bovino,
el cerdo, el conejo y el caballo. El yacimiento disonante respecto
a la abundancia de especies es Albalat, caracterizado por la importancia del vacuno, sin duda alguna condicionada por el entorno del yacimiento, favorable a la cría de esta especie (gráfica 91).
[page-n-396]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 383
100%
90%
80%
70%
Conejo
Ciervo
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprinos
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
FON
TB
VIN
ALB
P.M
P.N
Gráfica 91. Hierro Antiguo. Importancia de las principales especies a partir del NR en los Villares (LV);
Fonteta (FON); Torrelló del Boverot (TB); Vinarragell (VI), Albalat de la Ribera (ALB), Puig de la
Misericordia (PM) y Puig de la Nau (PN).
Según el número mínimo de individuos, los yacimientos de
los Villares, Fonteta, Torrelló del Boverot y Puig de la Nau tienen
una frecuencia de especies igual; solamente el yacimiento de
Albalat de la Ribera y el Puig de la Misericòrdia tendrían unas
frecuencias diferentes, en el primero como segunda especie estaría, el bovino y en el segundo por detrás del grupo de ovicaprinos tendríamos los ciervos (gráfica 92).
Finalmente, según el peso de los huesos la frecuencia de especies es similar en los Villares, Torrelló del Boverot, Puig de la
Nau y Puig de la Misericòrdia donde se observa un mayor consumo de ovejas y cabras, seguido por el bovino; como tercera especie consumida tendríamos el cerdo, a excepción del Puig de la
Misericòrdia donde se prefiere, a éste, la carne de venado.
Finalmente, Fonteta y Albalat serían semejantes en un mayor consumo de carne de bovino, seguido por la del grupo de los ovicaprinos (gráfica 93).
Para perfilar mejor estas diferencias vamos a considerar la
edad de sacrificio de las principales especies domésticas, es decir
del grupo de los ovicaprinos, del bovino y del cerdo.
Establecer el modelo de explotación de los rebaños de ovicaprinos para alguno de los yacimientos analizados resulta bastante
complicado, ya que partimos de muestras con un reducido número de individuos, como ocurre en el caso de Albalat de la
Ribera (6) y de los Villares (5). En el Puig de la Misericòrdia, parece observarse un aprovechamiento principalmente cárnico
(Castaños, 1994), similar al observado en el Torrelló del Boverot,
donde la edad de sacrificio de 12 individuos parece reflejar una
explotación principalmente cárnica. Mientras que en Vinarragell
y en Fonteta, se incide más sobre animales adultos y otros grupos
de edades, estableciéndose así una explotación cárnica y posiblemente lanera en Vinarragell (18 individuos) y más diversificada
en Fonteta (11 individuos), donde se explotan todos los recursos,
incidiendo más en el cárnico (gráfica 94).
Las edades de muerte de los cerdos nos indican una preferencia por el consumo de animales entre 7 y 35 meses en todos
los yacimientos a excepción del Puig de la Misericòrdia, donde
aunque hay muertes juveniles predominan los animales adultos.
Entre los bovinos se observa un predominio en el sacrificio de
animales a edad adulta, mayores de 48 meses, con todos los
huesos fusionados. Es decir, que podríamos hablar de adultos de
4 y 5 años. Lo que estaría indicando que esta especie se usó fundamentalmente con fines secundarios, si bien en Albalat de la
Ribera, Torrelló del Boverot, Vinarragell y Fonteta también se sacrifican animales menores de 2 años. De estos cuatro yacimientos
Albalat, Fonteta y Vinarragell son asentamientos costeros situados en zonas de marjal, espacios óptimos para la cría del bovino, lo cual nos hace suponer la existencia de unos excedentes de
terneros destinados para el consumo. La aparición de huesos de
ternero en el Torrelló puede ponerse en relación con un abastecimiento de carne desde Vinarragell.
Algo similar se observa con las edades de sacrificio del caballo. En todos los yacimientos analizados el caballo se consume
a edad adulta, siempre con edades mayores de 10 años, a excepción de Albalat de la Ribera y Vinarragell que también cuentan
con animales menores de 4 años. Nuevamente, el sacrifico de jóvenes se documenta en asentamientos costeros, aquellos que reúnen mejores condiciones para la cría de esta especie.
Ya que estamos hablando de poblados abastecedores y poblados abastecidos, conviene analizar las frecuencias esqueléticas
de las especies en los diferentes yacimientos. Hay que señalar que
las diferencias observadas no siempre podrán ponerse en relación
con este aspecto; sin duda influyen numerosos factores difíciles
de cuantificar. En cualquier caso nos interesa llamar la atención
sobre varios aspectos. En primer lugar parece que en general los
esqueletos que más unidades anatómicas conservan son los del
grupo de los ovicaprinos, especialmente en los Villares y en
Vinarragell. Esto podría interpretarse como que en estos lugares
se produce un consumo integral de los animales. En Fonteta y en
el Torrelló del Boverot parecen faltar parte de los esqueletos,
mientras que en Albalat, con una curva diferente a todos los yacimientos en cuanto a la importancia de las especies, hay un déficit
total de huesos.
Estas diferencias cobran más significación económica si consideramos que en todas las muestras está documentada la in-
383
[page-n-397]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 384
100%
80%
Conejo
Ciervo
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprinos
60%
40%
20%
0%
LV
FON
TB
VIN
ALB
P.M
P.N
Gráfica 92. Hierro Antiguo. Importancia de las principales especies a partir del NMI en los Villares (LV); Fonteta
(FON); Torrelló del Boverot (TB); Vinarragell (VI), Albalat de la Ribera (ALB), Puig de la Misericordia (PM) y
Puig de la Nau (PN).
Vinarragell cría animales que son destazados en este lugar y que
parte de esta carne es consumida en el Torrelló. Desde esta perspectiva, Villares que presenta gráficas similares a Vinarragell,
sería también un centro productor y Fonteta, muy similar al
Torrelló, un centro abastecido.
Si analizamos la curva por la frecuencia de especies vemos
como en Albalat de la Ribera el esqueleto que más elementos conserva es el del bovino, que también está bien representado en
Fonteta. Las unidades anatómicas de los esqueletos del cerdo
están mejor conservadas en los Villares y en el Torrelló del
Boverot, por el contrario en Fonteta se conservan más elementos
de bovino que de cerdo. Finalmente los esqueletos de caballo y
fluencia de los perros sobre los huesos, con lo cual las diferencias
del MUA no deben atribuirse sólo a la destrucción de partes del
esqueleto por estos animales. La lectura de estos datos nos permite profundizar en la hipótesis de la existencia de “asentamientos productores y asentamientos consumidores”, aplicable al
Torrelló y a Vinarragell. En ambos casos encontramos nuevamente comportamientos opuestos: en Vinarragell parece que se
encuentran los esqueletos más completos en todas las especies, a
pesar incluso de contar con un mayor número de marcas de perros
que en el Torrelló, mientras que en este yacimiento todas las especies están representadas por esqueletos parcialmente conservados. Estas diferencias podrían interpretarse en el sentido de que
100%
90%
80%
Conejo
Ciervo
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprinos
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
FON
TB
VIN
ALB
P.M
P.N
Gráfica 93. Hierro Antiguo. Importancia de las principales especies a partir del PESO en los Villares (LV); Fonteta (FON);
Torrelló del Boverot (TB); Vinarragell (VI), Albalat de la Ribera (ALB), Puig de la Misericordia (PM) y Puig de la Nau
(PN).
384
[page-n-398]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 385
ciervo presentan un comportamiento similar con esqueletos muy
parcialmente conservados en todos los yacimientos analizados.
En cuanto a las características de las especies identificadas
observamos un cuadro muy similar con la excepción de Fonteta.
En todos los yacimientos las ovejas tienen una alzada que oscila
entre 48 cm y 52 cm, mientras que en la colonia fenicia de Fonteta
la alzada es superior y se sitúa entre 58 y 65 cm. Diferencias en
las que puede influir el dimorfismo sexual y la composición de
los rebaños, ya que en Fonteta parece que hay un número mas elevado de machos, pero que en cualquier caso nos remite a animales
de mayor alzada. Y lo mismo se observa en el caso de la cabra,
aunque en este caso contamos con dos únicos ejemplares: uno de
los Villares, para el que hemos calculado una altura a la cruz de
58 cm, y otro en Fonteta, cuya alzada es de 63 cm.
No se observan estas diferencias en los cerdos, ya que en
todos los yacimientos encontramos animales cuya altura oscila
entre los 68 y 79 cm.
Finalmente, la altura a la cruz de los bovinos rondaría entre
los 100 y 112 cm, observándose la presencia de un macho de tamaño considerable en los Villares (129,5). Este ejemplar, junto
con el identificado en el periodo anterior, nos remite a los primeros usos de los bovinos de mayor alzada en las tareas del
campo. No sabemos en qué medida podemos vincular la aparición de estos animales con la generalización del arado de hierro,
que dada su mayor capacidad para ahondar en la tierra requeriría
del uso de animales de tiro más robustos, o al menos yuntas de
dos animales.
A modo de resumen podemos afirmar que en los asentamientos del Hierro observamos dos comportamientos distintos
según la semejanza de la frecuencia de especies (según NR, NMI
y MUA). Por una parte, y considerando la abundancia de ovicaprinos, se agrupan los Villares, el Puig de la Nau, el Torrelló del
Boverot y el Puig de la Misericòrdia. Si bien este último asentamiento, se diferenciaría del resto en cuanto a la mayor importancia de las especies silvestres. Por otra parte, Vinarragell,
Fonteta y Albalat de la Ribera, en los que tienen más importancia
la ganadería mayor de bovinos, y al menos en Vinarragell y
Albalat, también de caballos. De acuerdo a las edades de sacrificio de las diferentes especies se nos agruparían los Villares, el
Puig de la Misericòrdia, Vinarragell y Fonteta, y por otra parte
Albalat de la Ribera y el Torrelló del Boverot.
La lectura de estos datos en su contexto histórico no resulta
fácil. Ya hemos señalado que este periodo está marcado por el comercio con los colonos semitas y griegos, lo que supone la aparición de innovaciones tecnológicas fundamentales como el torno
de alfarero y la metalurgia del hierro. También se produce la aparición de especies nuevas como el asno y el gallo, documentadas
en los Villares, Torrelló y Vinarragell, y suponemos que junto a
estos animales pudieron llegar también nuevas razas de especies
ya presentes en este territorio. En este sentido hay que recordar la
existencia de ovejas y cabras de buen tamaño en el asentamiento
fenicio de Fonteta. Las fuentes clásicas hablan de la importancia
que los rebaños de ovicaprinos tuvieron entre los fenicios y la importancia del comercio de lanas. Tal vez estos restos correspondan a animales importados para mejorar las razas locales del
Bronce Final, por lo que sabemos de muy pequeño tamaño y por
lo tanto poco productivas. Tal y como apuntábamos en apartado
7.1.2.2, desde el Hierro Antiguo parece producirse un incremento
de la talla de las ovejas que bien pudiera estar relacionado con la
introducción de estas nuevas razas por parte de los colonos fenicios.
Aparte de la incorporación de nuevas especies, y probablemente también de nuevas razas ovicaprinas, hay que valorar la incidencia de la colonización en las poblaciones indígenas del
Bronce Final.
La población indígena responde a esta etapa con la creación
de nuevos asentamientos volcados al comercio y explotación de
los recursos mineros. Es una etapa donde las vías fluviales tienen
un papel determinante en la economía y en la difusión de los productos, como queda de manifiesto en la zona del río Mijares
100%
8-10 Años
80%
6-8 Años
4-6 Años
60%
3-4 Años
2-3 Años
1-2 Años
40%
6-12 ms
0-6 ms
20%
0%
PM
ALB
TB
VIN
LV
FON
Gráfica 94. Hierro Antiguo. Grupo ovicaprinos. Cuadro de mortandad en Puig de la Misericordia (PM); Albalat de
la Ribera (ALB); Torrelló del Boverot (TB); Vinarragell (VI); los Villares (LV) y Fonteta (FON).
385
[page-n-399]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 386
(Clausell, 1997: 239). Aquí dos asentamientos ocupados ya durante el Bronce Final; Vinarragell y el Torrelló del Boverot, mantienen su actividad. Del mismo modo en el valle del Vinalopó
(Poveda, 1998) y entre los ríos Palancia y Ebro tras la fundación
de Sa Caleta.
Respecto a los aspectos ganaderos y agrícolas durante los siglos VIII hasta inicios del siglo VI a.n.e., la ganadería en las colonias y en los asentamientos indígenas se ajusta en general a un
mismo modelo caracterizado por el predominio de los ovicaprinos, si bien en ambos casos el bovino es la especie principal
en cuanto al suministro cárnico. Los cerdos y las especies silvestres mantienen una presencia reducida, y a partir de las factorías se introducen dos nuevas especies domésticas, el asno y el
gallo.
La agricultura se basa en el cultivo de cereales y leguminosas,
aunque ya desde los momentos iniciales la arboricultura juega un
papel muy destacado. Fenómeno que parece trasladarse a los
asentamientos indígenas de la costa por lo menos desde el s. VII
a.n.e.
IBÉRICO ANTIGUO
Este periodo cultural se desarrolla a todo lo largo del siglo VI
a.n.e. Se caracteriza, a nivel territorial, por una nueva organización que conlleva la desaparición de algunos de los yacimientos
citados hasta ahora, entre los que se encuentra Vinarragell; la
continuidad de otros como los Villares, el Torrellò del Boverot y
el Puig de la Nau, y la creación de nuevos como la Seña y la
Torre de Foios. También hay que destacar la continuidad de la
colonia de Fonteta, con la fase Fonteta VI que abarca del 600 al
560 a.n.e.
En cuanto a la importancia de las especies identificadas,
vamos a comparar el registro faunístico de los diferentes yacimientos que hemos analizado, e incorporamos los resultados del
yacimiento de la Torre de Foios (Iborra, en prep.).
Sigue la norma observada en el periodo anterior en cuanto a
la relación domésticos-silvestres (gráfica 95). Sólo en Fonteta, en
el Torrelló del Boverot y en la Torre de Foios se observa que la
presencia de especies silvestres es un poco más notoria. Los yacimientos con ocupaciones anteriores como Torrelló, Villares y
Fonteta mantienen una dinámica similar en estos momentos respecto a la escasez de silvestres o un poco más reducida.
En todos los yacimientos se observan las mismas pautas en
cuanto al número de restos, con el grupo de los ovicaprinos como
principales especies y en segundo lugar cerdos y bovinos, seguidos por las especies silvestres (gráfica 96). En el gráfico no
hemos incluido los resultados de la Seña, ya que se trata del yacimiento con menos restos y porque en los recuentos incluimos
los huesos de dos cerdos neonatos que aparecieron en depósitos
fundacionales y que distorsionan los resultados.
Todos los yacimientos son semejantes al comparar la importancia del número mínimo de individuos. Como primera especie
el grupo de ovicaprinos con más individuos, seguidos por ejemplares de cerdos, bovinos y, finalmente, caballos y especies silvestres (gráfica 97).
Según el peso de los restos sí que encontramos diferencias.
Por una parte quedan agrupados los yacimientos del Torrelló del
Boverot y de la Torre de Foios, donde el aporte cárnico estaría
proporcionado tanto por el grupo de ovicaprinos como por los bovinos, seguidos por las especies silvestres y el cerdo. Por otra
parte en el yacimiento de los Villares la carne provendría principalmente del grupo de los ovicaprinos, seguidos por el bovino y
el cerdo. Finalmente en Fonteta es el bovino el que más carne proporciona al poblado, seguido por los ovicaprinos y las especies
silvestres (gráfica 98).
A la hora de definir los modelos de sacrificio del grupo de los
ovicaprinos resulta muy arriesgado realizar agrupaciones, ya que
los porcentajes están calculados a partir de un número mínimo de
individuos muy escaso, con menos de 10 individuos en cada yacimiento. En el caso del Torrelló del Boverot, con 11 individuos,
podemos plantear un aprovechamiento de la lana y la leche
además de la carne. Mientras que en la Torre de Foios la edad de
sacrificio de ocho individuos nos indica un aprovechamiento
principalmente cárnico.
100%
90%
80%
70%
60%
Silvestres
Domésticos
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
TB
TF
LS
FON
Gráfica 95. Ibérico Antiguo. Importancia domésticos y silvestres en los Villares (LV); Torrelló del Boverot (TB);
Torre de Foios (TF); La Seña (LS) y Fonteta (FON).
386
[page-n-400]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 387
100%
90%
80%
Conejo
Ciervo
70%
60%
Caballo
Cerdo
50%
Bovino
40%
Ovicaprinos
30%
20%
10%
0%
LV
TB
TF
FON
Gráfica 96. Ibérico Antiguo. Importancia de las principales especies a partir del NR en los Villares (LV); Torrelló
del Boverot (TB); Torre de Foios (TF) y Fonteta (FON).
ovejas y cabras son los que más elementos conservan en todos los
yacimientos, seguidos por los huesos de cerdo, de bovino y de las
especies silvestres y caballo.
En cuanto a las medidas de las especies domésticas, la alzada
estimada para las ovejas es de un mínimo de 49,7 cm y de un máximo de 59,4 cm. Para la cabra oscila entre 50-52 cm. Estas alzadas pertenecerían principalmente a hembras, ya que los rebaños
del Torrelló del Boverot y de los Villares, de donde proceden
estos datos, están compuestos por más hembras que machos,
según hemos observado a partir de las medidas.
Para el cerdo su alzada se ha estimado entre los 57 y los 80
cm, advertimos que la altura se ha determinado con diferentes
huesos que, como ya hemos apuntado en otros capítulos, nos
ofrecen resultados diferentes.
Por lo que respecta a los cerdos su uso es cárnico, ya que los
principales grupos de edad seleccionados en todos los yacimientos son de 7-11 meses y de 31-35 meses.
La muerte en los bovinos es siempre superior a los 48 meses
y, según observamos de la comparación de las medidas, con un
mayor sacrificio de hembras que de machos. Lo que nos indica no
sólo un uso de los animales adultos en tareas de fuerza, sino también un aprovechamiento lácteo.
Para el caballo la edad de muerte es diferente en cada asentamiento, en los Villares es de 13-14 años, en la Seña de 8-13 años,
en Fonteta es de 5-6 años, y en el Torrelló del Boverot hay un
ejemplar de 7-9 años y otro mayor de 20 años.
Si analizamos la presencia de las diferentes unidades anatómicas de las especies, en todos los yacimientos los esqueletos de
100%
80%
Conejo
Ciervo
Caballo
60%
Cerdo
Bovino
40%
Ovicaprinos
20%
0%
LV
TB
TF
FON
Gráfica 97. Ibérico Antiguo. Importancia de las principales especies a partir del NMI en los Villares (LV); Torrelló
del Boverot (TB); Torre de Foios (TF) y Fonteta (FON).
387
[page-n-401]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 388
100%
80%
60%
Conejo
Ciervo
40%
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprinos
20%
0%
LV
TB
TF
FON
Gráfica 98. Ibérico Antiguo. Importancia de las principales especies a partir del PESO en los Villares (LV); Torrelló
del Boverot (TB); Torre de Foios (TF) y Fonteta (FON).
Finalmente, para el bovino no hemos conseguido ningún
hueso entero, conque calcular la alzada de estos ejemplares, pero
las medidas de falanges y articulaciones de otros huesos nos indican un tamaño similar a los individuos del Ibérico Pleno.
En resumen, podemos concluir que en este momento no
existen demasiadas diferencias en cuanto a la importancia de las
principales especies en los yacimientos analizados. En general
se observa un incremento de los cerdos, más o menos marcado
en cada asentamiento. En los Villares, según el número de restos
y de individuos, observamos que los cerdos tienen más entidad
que el bovino, y destaca también la escasa entidad de las especies silvestres. En el resto de los yacimientos, o bien la carne de
bovinos es más importante como en Fonteta, donde en fases anteriores ya se observaba este hecho, o bien tiene el mismo valor
que la de ovejas y cabras como en el Torrelló del Boverot y la
Torre de Foios, donde también es importante el consumo de la
caza.
La particularidad de la muestra faunística de los Villares, que
separa a éste del resto de yacimientos, puede estar relacionada
con el inicio de la jerarquización de su territorio y con la gestación de lo que será la ciudad de Kelin. Proceso que se documenta
de igual modo en el resto de territorios donde se ubican el Torrelló
del Boverot, la Torre de Foios y Fonteta, aunque ninguno de estos
hábitats llega a convertirse en una ciudad, ya que tanto la Torre de
Foios como la colonia de Fonteta, no perduran más allá del siglo
VI a.n.e., y por lo que respecta al Torrelló del Boverot, éste seguirá considerándose un enclave estratégico de pequeñas dimensiones, cuya estratigrafía nos remite directamente del siglo VI al
III-II a.n.e.
Parece, por lo tanto, que nos encontramos ante dos situaciones diferentes: un núcleo de población, los Villares, que crece
y que va adquiriendo configuración urbana, y el resto de asentamientos de menor extensión, algunos habitados desde momentos
anteriores y otros de nueva planta. La primera diferencia entre
ellos es la importancia de los silvestres, escasa en los Villares y
de más entidad en el resto. La explicación podría ser de carácter
funcional.
388
Pero todos presentan un rasgo común: el incremento de la importancia del cerdo. Este hecho puede deberse a varias circunstancias, como un cambio en los gustos culinarios, o una mayor
tendencia hacia la agricultura. De cualquier forma, parece que
este incremento del cerdo se produce a costa de una pérdida de
importancia de los bovinos como productores de carne, excepto
en Fonteta que, dada su posición costera, parece que continua
siendo un buen lugar para criar bovinos.
El cerdo, por sus hábitos alimenticios, es fácil de criar, incluso en reducidos espacios, y puede alimentarse de basuras y de
recursos forestales. Los ovicaprinos requieren mayores cuidados
y un manejo más costoso; son además más vulnerables frente a
las enfermedades, y lo mismo podemos afirmar de los bovinos. Y
esta importancia que adquiere el cerdo como especie consumida
también puede ponerse en relación con un empleo secundario de
las demás especies: en el caso de los ovicaprinos la lana y la
leche, y en los bovinos su uso como animales de tracción en una
agricultura cada vez más desarrollada y compleja.
IBÉRICO PLENO, FASE I (ss. V-IV a.n.e.)
Momento de la Cultura Ibérica en el que se documenta una
nueva estrategia en la ocupación del territorio ligada al inicio de
una jerarquización, que produce un reajuste en los territorios.
Estos cambios se traducen en la desaparición de algunos asentamientos, entre los que se encuentra la Torre de Foios, y la aparición de otros nuevos como la Bastida de les Alcusses, el Puntal
dels Llops y el Castellet de Bernabé. No todos tendrán un mismo
futuro: algunos importantes núcleos como la Bastida terminaran
siendo arrasados sin llegar a durar un siglo y otros perduraran
hasta el siglo III a.n.e.
Las muestras faunísticas que hemos analizado proceden de
los Villares, la Seña, el Castellet de Bernabé y la Bastida. En ellas
hemos advertido una fracturación de los huesos muy similar,
según nos indica el índice de fragmentación a partir del peso y del
logaritmo entre el NR/NME. Solamente se diferencia la muestra
del Castellet de Bernabé, en la que los huesos parece que están
[page-n-402]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 389
aprovechamiento cárnico y lanero; en el Castellet de Bernabé,
con 18 individuos habría una explotación cárnica, lanera y láctea;
finalmente, en el asentamiento de la Picola, con 13 individuos, un
uso lácteo y cárnico de los rebaños.
En el caso de los cerdos sí se ha observado una misma pauta
de muerte en todos los hábitats, donde la edad seleccionada es de
animales juveniles y subadultos.
Entre el bovino volvemos a encontrar diferencias. Mientras
que en los Villares, en el Puig de la Nau y en la Picola son sacrificados a una edad adulta, lo que parece indicar un uso fundamental de esta especie como animales de trabajo, en Bastida,
aunque predomina el sacrificio de animales adultos, también hay
muerte en animales menores de 3 años, y lo mismo se observa en
el Castellet de Bernabé, donde el ejemplar identificado tenía una
edad de muerte de 2 a 3 años.
Sólo en los yacimientos analizados por nosotros hemos comparado el número mínimo de unidades anatómicas de las principales especies. En los Villares, Castellet de Bernabé y la Bastida,
las especies que mejor y más huesos conservan son las ovejas y
las cabras. En los Villares, del resto de animales se han recuperado escasos huesos. En el Castellet, a los ovicaprinos sigue el
cerdo, el conejo y el bovino, y en la Bastida el bovino es la segunda especie que mejor conserva los elementos óseos, seguida
con un número más escaso de huesos de cerdo, de caballo y conejo.
Por lo que se refiere a las medidas, y en cuanto a la altura a la
cruz determinada para las principales especies, hemos considerado todos los datos del Ibérico Pleno fase I y II para poder realizar una estimación. Así, hemos obtenido una alzada mínima de
56 cm y una máxima de 65 cm para las ovejas y una alzada que
oscilaría entre los 51-68 cm para las cabras. En cuanto al cerdo,
la altura obtenida está entre los 62 y los 76 cm. En el caso del bovino los ejemplares identificados tendrían una alzada entre los 97
y los 109,8 cm, observándose la presencia de animales castrados
en los yacimientos de la Seña y la Bastida.
Así pues, las características a destacar de esta primera fase del
Ibérico Pleno son:
más enteros y por lo tanto tienen un peso mayor. En este caso, no
hay que olvidar que, según el director de la excavación, esta
muestra proviene de un contexto cerrado: una cisterna colmatada.
Todos los yacimientos coinciden en una mayor importancia
de las especies domésticas sobre las silvestres, cuyo porcentaje
según el número de restos no es superior al 10 %, a excepción del
Castellet de Bernabé donde es mayor. Los resultados de las muestras analizadas los vamos a comparar con los obtenidos en el Puig
de la Nau (Benicarló, Castellón) y en la Picola (Santa Pola,
Alicante) (gráfica 99).
Evaluando la importancia de las especies sobre el número de
restos observamos como las que cuentan con más restos son los
ovicaprinos, seguidos por el cerdo, el bovino, el caballo y las especies silvestres. La única excepción es el yacimiento de la
Picola, donde por detrás de los ovicaprinos se sitúa el bovino seguido del cerdo y de las especies silvestres (gráfica 100).
Del mismo modo la importancia de las especies considerando
el porcentaje del número de individuos nos indica que, como primera especie, destaca el grupo de ovicaprinos, seguidos por el
cerdo y el bovino, y éstos a su vez por el ciervo y el conejo (gráfica 101).
En peso, los yacimientos muestran la misma pauta, ya que el
aporte cárnico es proporcionado por ovejas, cabras y bovino; a
estas especies, y con menor importancia, sigue el cerdo, y finalmente las especies silvestres. En los Villares el peso de los huesos
de ciervo es mayor que el de los de cerdo (gráfica 102).
En cuanto a la edad de muerte de los animales consumidos
hay diferencias. En Bastida y Castellet de Bernabé parece evidenciarse una preferencia por el consumo de ovejas y cabras entre
los 9 y 36 meses y entre los 4 y 8 años. En la Picola se observa
un sacrificio de animales de un año y mayores de 2 años (Badie
et alii, 2000). Para el Puig de la Nau, el sacrificio recae principalmente sobre adultos (Castaños, 1995), y en los Villares los animales identificados son escasos para establecer una pauta. A
partir de la determinación de las edades de sacrificio podemos
aproximarnos al modelo de explotación de estos rebaños. En el
caso de la Bastida, con 26 individuos, se pone de manifiesto un
00%
90%
80%
70%
Silvestres
60%
Domésticos
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
BASTIDA
LS
CB
PICOLA
PN
Gráfica 99. Ibérico Pleno 1. Importancia domésticos y silvestres en los Villares (LV); Bastida; La Seña (LS); Castellet de
Bernabé (CB); La Picola y Puig de la Nau (PN).
389
[page-n-403]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 390
100%
90%
80%
70%
Conejo
Ciervo
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprino
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
BASTIDA
LS
CB
PICOLA
PN
Gráfica 100. Ibérico Pleno 1. Importancia de las principales especies a partir del NR en los Villares (LV); Bastida; La Seña
(LS); Castellet de Bernabé (CB); La Picola y Puig de la Nau (PN).
— La mayor importancia que adquiere la cría y consumo de
cerdo y la escasa entidad del caballo en los registros faunísticos,
comparados con épocas anteriores.
— En cuanto al consumo, sigue siendo importante el aporte
cárnico del bovino, aunque en todos los yacimientos, a excepción
de Bastida, ovejas y cabras son los animales más consumidos.
— El aprovechamiento del cerdo es cárnico en todos los hábitats, mientras que el bovino parece haber estado destinado al
tiro y tracción antes de su muerte, según nos indica el patrón de
sacrificio de animales adultos en todos los yacimientos.
— Finalmente, hay que señalar que los restos de caballo sólo
aparecen en los Villares y en el Puig de la Nau. El hecho de que
se recuperaran junto con los huesos de otras especies que formaban parte de basura doméstica y de que la edad de muerte es-
timada es de animales adultos, de entre 15 y 19 años en los
Villares, nos lleva a pensar que tal vez estos animales fueron consumidos después de ser usados en otras tareas.
IBÉRICO PLENO, FASE II (ss. IV-II a.n.e.)
A partir de este momento se establecen en el País Valenciano
territorios, en algunos casos bien delimitados, en los que una
ciudad ejerce la capitalidad y se rodea de otros poblados dependientes de la misma. Las ciudades conocidas son Arse (Sagunto),
Edeta (Tossal de Sant Miquel, Llíria), Kelin (Villares, Caudete de
las Fuentes), Saiti (Xàtiva) y la Serreta (Alcoi).
Nosotros contamos con muestras faunísticas de yacimientos
pertenecientes a los territorios de Edeta y Kelin, y con la del asen-
100%
90%
80%
70%
Conejo
60%
Ciervo
Caballo
50%
Cerdo
40%
Bovino
30%
Ovicaprino
20%
10%
0%
LV
BASTIDA
LS
CB
PN
Gráfica 101. Ibérico Pleno 1. Importancia de las principales especies a partir del NMI en los Villares (LV); Bastida; La Seña
(LS); Castellet de Bernabé (CB); La Picola y Puig de la Nau (PN).
390
[page-n-404]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 391
100%
80%
Conejo
60%
Ciervo
Caballo
Cerdo
40%
Bovino
Ovicaprino
20%
0%
LV
BASTIDA
CB
PICOLA
PN
Gráfica 102. Ibérico Pleno 1. Importancia de las principales especies a partir del PESO en los Villares (LV); Bastida;
Castellet de Bernabé (CB); La Picola y Puig de la Nau (PN).
tamiento de Albalat de la Ribera, posible Sucro. En el territorio de
Edeta se sitúan el Puntal dels Llops, la Seña y el Castellet de
Bernabé. En el territorio de Kelin, sólo los Villares (Kelin). De
Albalat de la Ribera, únicamente proceden 81 restos, por lo que
hemos decidido no incluirlo en los gráficos; la fauna de este momento en el yacimiento de Albalat se caracteriza por la ausencia
de especies silvestres y por el dominio del grupo de ovejas y cabras, seguidos por el cerdo y el bovino. En cuanto al aporte cárnico hay que señalar que provendría principalmente de los bovinos.
En las muestras analizadas hay que indicar que hemos observado una fragmentación menor de los huesos en el yacimiento del
Tossal de Sant Miquel, aunque no hay que olvidar la escasez de
restos estudiados. Los otros conjuntos son similares, según nos
indica el índice de fragmentación a partir del peso de los huesos
y del valor del logaritmo entre el NR/NME, diferenciándose los
Villares con un peso medio de los restos bastante inferior al del
obtenido en las otras muestras, es decir que se trata de la muestra
más fracturada.
Al analizar las modificaciones que han sufrido los conjuntos
estudiados comprobamos que en el Puntal dels Llops los huesos
están más alterados debido, en parte, al uso que hicieron ellos
como material de combustión durante las prácticas metalúrgicas
realizadas en el fortín, lo que influye en la escasez de otras marcas
como son las realizadas por los humanos y por los perros.
Disponemos de información faunística de otros yacimientos
contemporáneos como los Arenales (Ademuz) y la Illeta dels
Banyets (El Campello, Alicante). En los Arenales (Iborra, 1998:
100%
90%
80%
70%
60%
Silvestres
Domésticos
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LV
IB
CB
LS
TSM
PLL
Gráfica 103. Ibérico Pleno 2. Importancia domésticos y silvestres en los Villares (LV); Illeta dels Banyets (IB); Castellet de
Bernabé (CB); La Seña (LS); Tossal de Sant Miquel (TSM) y Puntal dels Llops (PLL).
391
[page-n-405]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 392
100%
80%
Conejo
Ciervo
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprino
60%
40%
20%
0%
LV
IB
CB
LS
TSM
PLL
Gráfica 104. Ibérico Pleno 2. Importancia de las principales especies a partir del NR en los Villares (LV); Illeta dels Banyets
(IB); Castellet de Bernabé (CB); La Seña (LS); Tossal de Sant Miquel (TSM) y Puntal dels Llops (PLL).
Castellet de Bernabé y la Seña (gráfica 106). En los Villares, como
segundas especies están tanto el bovino como el cerdo, manteniendo poca importancia las silvestres. Finalmente, en Puntal dels
Llops el cerdo y los animales silvestres quedan en un segundo
lugar, siendo no demasiado abundante la carne de bovino.
En cuanto a la edad de sacrificio y consumo de ovejas y cabras, ésta varía en cada yacimiento. En los yacimientos que
hemos documentado más individuos, como Castellet y Puntal se
observan pautas diferentes. En el Castellet de Bernabé hay una selección de animales adultos y en menor medida de entre 1 y 3
años, mientras que en Puntal dels Llops hay sacrificio en todos los
grupos de edad. En Villares los pocos individuos identificados
tienen una edad de muerte superior a los 4 años, y en la Seña hay
tres individuos con una edad de muerte entre 1 y 2 años.
202) se observa el predominio de las especies domésticas, entre
las que destaca la oveja y la escasa presencia de las silvestres que
no superan el 5%. Finalmente, los resultados de la escasa muestra
ósea del yacimiento ibérico de la Illeta dels Banyets (Martínez
Valle, 1997: 171) sí que quedan incluidos en un gráfico, ya que se
trata de material del siglo III a.n.e.
En general se advierte una mayor importancia de las especies
domésticas sobre las silvestres (gráfica 103). Entre las domésticas
destacan el grupo de los ovicaprinos, principal grupo tanto en número de restos, en individuos, en peso y en unidades anatómicas recuperadas. Como segunda especie el cerdo, mientras que el bovino
pierde entidad respecto al cerdo y a las silvestres (gráfica 104 y gráfica 105). El segundo taxón faunístico que más carne aporta es el
bovino, seguido de los silvestres y del cerdo en los yacimientos de
100%
90%
80%
70%
Conejo
60%
Ciervo
50%
Caballo
Cerdo
40%
Bovino
30%
Ovicaprino
20%
10%
0%
LV
CB
LS
TSM
PLL
Gráfica 105. Ibérico Pleno 2. Importancia de las principales especies a partir del NMI en los Villares (LV); Castellet de
Bernabé (CB); La Seña (LS); Tossal de Sant Miquel (TSM) y Puntal dels Llops (PLL).
392
[page-n-406]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 393
100%
80%
Conejo
Ciervo
60%
Caballo
Cerdo
40%
Bovino
Ovicaprino
20%
0%
LV
CB
LS
PLL
Gráfica 106. Ibérico Pleno 2. Importancia de las principales especies a partir del PESO en los Villares (LV); Castellet de
Bernabé (CB); La Seña (LS) y Puntal dels Llops (PLL).
Estas edades de muerte determinadas nos indican que en el
Puntal dels Llops el principal uso de este grupo de especies es
cárnico, y en el Castellet de Bernabé se documenta una explotación lanera, cárnica y láctea. Esto puede ser puesto en relación
con la función de cada uno de estos asentamientos. El Puntal ha
sido clasificado como un fortín defensivo, siendo por lo tanto coherente plantear que no se desarrollaron actividades productivas
más allá de lo meramente subsistencial. Sin embargo, el Castellet
es un asentamiento rural.
Por lo que respecta al cerdo, en todos los yacimientos se repite
la pauta del sacrificio de animales juveniles y subadultos principalmente. Los bovinos son casi todos adultos, si bien en Puntal
dels Llops hay uno sacrificado entre 2 y 5 años, y en Castellet de
Bernabé hay dos con una edad de muerte entre 2 y 3 años.
Por lo que se refiere a las medidas, y en cuanto a la altura a la
cruz determinada para las principales especies, hemos considerado todos los datos del Ibérico Pleno fase I y II para poder realizar una estimación basada en suficientes medidas. Así, hemos
obtenido una alzada mínima de 56 cm y una máxima de 65 cm
para las ovejas, y una alzada que oscilaría entre los 51-68 cm para
las cabras. En cuanto al cerdo, la altura obtenida es entre los 62 y
los 76 cm. En el caso del bovino los ejemplares identificados tendrían una alzada entre los 97 y los 109,8 cm, observándose la presencia de animales castrados en los yacimientos de la Seña y de
la Bastida.
El Territorio de Edeta
El territorio está organizado con una red de asentamientos de
carácter rural, con una ciudad que ejerce la capitalidad: el Tossal
de Sant Miquel; varias aldeas, entre ellas la Seña, con caseríos
como el Castellet de Bernabé y con la presencia de atalayas en los
límites del territorio donde se situaría el Puntal dels Llops
(fig. 107).
La gestión de la tierra y sus bienes se realiza, según el registro arqueológico, de varias formas: bajo lazos de dependencia
como ocurre en el Castellet de Bernabé; con pequeñas propie-
dades autosuficientes, o finalmente en grandes propietarios residentes en grandes casas que poseen áreas de transformación y almacenamiento de los productos agrícolas (Pérez Jordá et alii
1999).
La ganadería en este territorio se basa fundamentalmente en
la cabaña ovina y caprina, como se observa en la importancia de
las especies según el número de restos. Aunque no hay que olvidar la presencia importante de otras especies como el cerdo y el
bovino.
Las características de este territorio son muy adecuadas para
la ganadería de ovicaprinos. De hecho, incluso en tiempos históricos fue una importante zona de invernada de rebaños de zonas
montañosas del Sistema Ibérico, concretamente Gúdar y
Javalambre. Existen documentos medievales que hacen referencia a esta práctica en la población de Llíria. En 1276 Pedro III
ordena al Baile y al Justicia de Llíria que exijan los derechos de
herbaje, asadura y borra a los propietarios de ganado trashumante.
Actualmente son muchos los pasos, veredas y cañadas que atraviesan la zona, si bien la trashumancia está en claro retroceso. En
el Camp de Túria existe una confluencia de varias rutas pecuarias:
la ruta de Barracas, que tiene varios ramales uno que se dirige
hacia el río Millares y otro que desde Alcublas se vuelve a dividir
en tres que atraviesan el Camp de Túria. El ramal más occidental
se dirige hacia la zona de Villar del Arzobispo, confluyendo con
la ruta de la Yesa. El más oriental se adentra en la sierra
Calderona, hacia Náquera y Bétera, y finalmente el tercer ramal
cruza el río Túria y se dirige hacia la Ribera Alta.
La ruta de la Yesa, desde la sierra meridional de la sierra
Javalambre, presenta una dirección NO-SE y conecta con la ruta
de Barracas en Villar del Arzobispo, al norte del río Túria.
Actualmente, la zona destina un 15 % de su superficie agrícola para pasto, ya que alberga unas 8.000 cabezas por municipio
(Fernández et alii, 1996: 20)
Los datos faunísticos que hemos obtenido nos indican la presencia de rebaños mixtos en todos los yacimientos, destacando
que en el Puntal dels Llops las cabras son mucho más frecuentes
que las ovejas.
393
[page-n-407]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 394
Fig. 107. Edeta, con el territorio de 2 horas del TSM, PLL, LS y CB.
De los cuatro yacimientos del territorio que hemos analizado,
las muestras del Tossal de Sant Miquel y de la Seña son demasiado escasas para poder sacar conclusiones, sin embargo en el
Puntal y en Castellet sí que podemos observar varias tendencias o
usos practicados con este grupo de especies.
En el Puntal dels Llops la cabaña ganadera es la caprina, de
la cual explotaban la carne principalmente, pudiendo hacer uso
también de la leche y la piel y el pelo del animal. Hay un consumo
en todos los grupos de edades, no advirtiéndose una selección
sobre determinados grupos de edad (gráfica 107). Por otra parte,
la representación esquelética nos indica que la unidad mejor conservada son las patas, mucho más frecuentes que el resto de elementos del cuerpo.
La actividad metalúrgica que se realiza en el Puntal requiere
de huesos de animales, preferiblemente elementos de las patas, en
uno de los procesos de copelación (Ferrer Eres, 2002: 203), por lo
que pensamos que parte de estos elementos no tuvieron que ser
consumidos necesariamente en este yacimiento sino que podrían
provenir de otros yacimientos.
En el Castellet del Bernabé encontramos otro uso de este
grupo de especies, observándose una presión sobre los animales
de 4 a 8 años; de ellos aprovecharían la carne y su muerte estaría
en relación con el control del tamaño del rebaño. También hay
un consumo de animales de 1 a 2 años (gráfica 107). Con el
resto de animales de edades infantiles, aunque hay sacrificios de
algunos, es más numerosa la supervivencia de éstos, por lo que
tal vez se trata de un rebaño que produce excedentes de ani-
394
males jóvenes destinados a la venta, al intercambio o al pago de
tributos.
Por otra parte la representación anatómica de esta especie nos
indica que de los sacrificios realizados queda como constancia los
restos craneales y las patas, mientras que del miembro anterior y
posterior los elementos son más escasos, tal vez y aunque sea
aventurarnos un poco más, además de una posible venta de parte
del rebaño, también puede practicarse el salado o secado de
ciertas partes del esqueleto para poder formar parte de los productos intercambiados o vendidos.
El cerdo responde en todos los yacimientos a un uso generalizado como animal productor de carne, como nos indica la edad de
muerte de los individuos identificados. También hemos observado
una especialización en la cría de este animal para la posterior venta
de partes de su esqueleto, claramente en el Castellet de Bernabé
como ya apuntaba Martínez-Valle (1987-88), que también podría
darse en la Seña, según nuestro estudio. En Castellet de Bernabé
la unidad anatómica mejor representada es la cabeza, con escasa
relevancia del miembro anterior y mucho menos del posterior y las
patas. Está claro que los animales son descuartizados en el poblado, tal y como indica la abundancia de elementos craneales,
mientras que la escasa presencia del resto de unidades puede estar
relacionada con un procesado de las mismas, a base de un salado
y secado y de una posterior salida de estos productos hacia otros
asentamientos. Los animales sacrificados tienen principalmente
una edad de entre 1,5 años y 3 años, edad en que estos animales
alcanzan la madurez y por tanto un peso óptimo, conseguido en un
[page-n-408]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 395
100%
90%
80%
8-10 Años
6-8 Años
4-6 Años
2-3 Años
1-2 Años
6-12 ms
0-6 ms
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CB
PLL
Gráfica 107. Ibérico Pleno 2. Grupo ovicaprinos. Cuadro de mortandad en Castellet de Bernabé (CB) y Puntal dels Llops
(PLL).
régimen de explotación tradicional, a base de, desperdicios de comida, y tal vez con la práctica del cebo a montanera, aprovechando
los recursos forestales del otoño.
En Puntal dels Llops hay más restos del miembro anterior,
posterior y patas que de la cabeza, por lo que parte de los individuos identificados, a partir de determinadas unidades anatómicas
puede estar en relación con la llegada de estas piezas desde fuera.
En la Seña, aunque el registro fósil es menor que en estos dos
yacimientos, la representación de las unidades anatómicas se asemeja al mismo tipo de práctica documentado en el Castellet de
Bernabé. Finalmente, en la ciudad del Tossal de Sant Miquel los
restos son demasiado escasos para señalar, además del consumo
de esta especie, otro tipo de actividad.
Los bovinos son sacrificados a edades adultas, aunque también hay muerte de animales entre 2 y 5 años en el Puntal dels
Llops y sobre todo en Castellet de Bernabé. El uso parece destinado a tareas de tiro, bien para campo o transporte. Pero no hay
que olvidar que de un animal adulto además de aprovechar la
carne y la piel en su momento final, también producen leche y
abundante estiércol, productos todos ellos aprovechables. De la
representación anatómica de los bovinos habría que destacar su
abundancia de restos en el Puntal dels Llops y en Castellet de
Bernabé, comparado con la Seña y el Tossal de Sant Miquel. En
el Puntal, la abundancia de elementos de las patas y del miembro
posterior nos hace pensar en que, aunque éstos pertenecen a bastantes individuos, no todos los animales habitarían por allí, sino
que más bien muchas de estas unidades anatómicas, utilizadas
principalmente como combustible en las áreas metalúrgicas identificadas en el yacimiento, podrían proceder de otros yacimientos
como el Castellet de Bernabé, donde sí que se observa un predominio de animales con una edad de muerte entre 2-3 y 2-5 años y
donde hay menos huesos de las unidades del miembro anterior y
posterior y más de la cabeza, patas y cuerpo.
En cuanto a las especies silvestres, el animal más común es
el ciervo. La mayor o menor abundancia de sus restos, la distribución de sus elementos anatómicos y la edad de muerte de los
individuos determinados en cada yacimiento nos indica que se
trata de un animal frecuente en los alrededores del Puntal dels
Llops y de Castellet de Bernabé. En estos dos yacimientos se da
caza tanto a animales adultos como jóvenes. En ambos poblados
hay un mayor número de elementos de las patas y de los miembros anterior y posterior, aunque todas las unidades anatómicas
están presentes, por lo que suponemos que se trata de animales
cazados cerca y destazados por entero en el mismo yacimiento.
Sin embargo, en la Seña y en el Tossal de Sant Miquel los restos
de esta especie son escasos y entre ellos hay más elementos del
miembro anterior y posterior; además, los huesos identificados
son de animales adultos, por lo que podemos pensar que a estos
asentamientos llegan partes de ciervos, principalmente adultos,
que poseen más carne desde asentamientos bien situados para la
práctica de la caza, como el Puntal dels Llops y el Castellet de
Bernabé.
A modo de conclusión para esta fase del Ibérico Pleno podemos afirmar que la economía ganadera estaba orientada totalmente al mantenimiento de rebaños de ovejas y cabras, siempre
mixtos, matizando la presencia de un rebaño principalmente cabrío en el Puntal dels Llops.
De estos animales se obtenía carne, como nos indican los desperdicios de comida que hemos analizado, pero también otros
productos como la lana en los Villares, la leche en la Seña, y la
leche, carne y pieles en Puntal dels Llops y Castellet de Bernabé,
yacimiento en el que también se obtendría beneficio de la venta
de corderos jóvenes e infantiles vivos y de la comercialización de
las unidades anatómicas de sus esqueletos una vez descuartizados
y salados/secados, como ocurre con el cerdo.
También hay un aumento generalizado en la cría y consumo
de cerdos, animales fáciles de mantener y muy productivos, con
cuya carne una vez tratada se podía comerciar, tal y como parece
que ocurre en el Castellet de Bernabé.
Por otra parte se observa una menor presencia del bovino que
en el periodo anterior, animal mucho más costoso de mantener en
el territorio de Edeta. Tan sólo el caserío del Castellet de Bernabé
parece que fue un núcleo con suficientes recursos para poder
mantener y criar a estos animales.
395
[page-n-409]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 396
Frente al periodo anterior, se produce una reactivación de la
caza, actividad bastante importante en este momento y que en algunos poblados aporta una parte importante de la carne consumida, como ocurre en el Puntal dels Llops. La práctica de la caza
en el territorio de Edeta, donde se observa una predilección por la
captura de machos, pudo ejercitarse también como una actividad
lúdica orientada a la búsqueda de trofeos.
IBÉRICO FINAL
Hemos analizado las muestras faunísticas de los siguientes
yacimientos: la Morranda, el Cormulló dels Moros, el Torrelló del
Boverot y los Villares, que compararemos con los resultados del
Puig de la Misericòrdia.
El grueso de los yacimientos está localizado en la provincia
de Castellón. En este espacio, durante el Ibérico Final, los territorios parecen estructurarse en torno a asentamientos medianos,
como por ejemplo el Cormulló dels Moros (Arasa, 2001).
En algunos yacimientos como la Morranda y el Cormulló dels
Moros se documentan una importancia destacada de las especies
cazadas, al igual que en el Puig de la Misericòrdia. Al contrario
en el Torrelló del Boverot y en los Villares se mantiene una pauta
similar a la observada en épocas anteriores, en las que la caza
apenas tiene relevancia (gráfica 108).
Silvestres
Domésticos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LM
CM
TB
PM
LV
Gráfica 108. Ibérico Final. Importancia domésticos y silvestres en la
Morranda (LM); Cormulló dels Moros (CM); Torrelló del Boverot
(TB); Puig de la Misericordia y los Villares (LV).
La distribución de los restos por especie también nos agrupa
estos dos yacimientos que cuentan con más restos de ovicaprino,
seguidos por los de cerdo, bovino y especies silvestres. Por otra
parte, el Cormulló dels Moros y la Morranda presentan más restos
de ovicaprinos, seguidos por los de cerdo y el ciervo y el bovino
presentan unos porcentajes similares. El Puig de la Misericòrdia
es diferente, ya que la segunda especie con más restos es el ciervo
(gráfica 109).
Según la importancia de los individuos, sólo podemos valorar
los registros de la Morranda, el Cormulló dels Moros y el Torrelló
del Boverot, ya que en los dos yacimientos restantes el número
mínimo de individuos es muy escaso (gráfica 110). Las muestras
analizadas siempre indican una mayor presencia de individuos de
talla mediana y pequeña, que de mamíferos grandes.
396
Las pautas de consumo son muy variables dependiendo del
asentamiento. Así en la Morranda y en el Cormulló dels Moros
hay una preferencia por el consumo de carne de venado y del
resto de las especies silvestres, y por la carne de vacuno, principalmente; a estas especies sigue el cerdo y los ovicaprinos (gráfica 111).
En el Torrelló del Boverot y en los Villares se consume mayoritariamente carne de ovejas y cabras, seguidas por la carne de
vacuno, y en tercer lugar de cerdo y ciervo. Finalmente, en el Puig
de la Misericòrdia hay un mayor consumo de carne de venado y
de caballo, respecto al resto de especies. En este momento del
Ibérico Final se reactiva el consumo de carne de équidos en todos
los yacimientos respecto al momento anterior.
Las edades de muerte de las principales especies nos informan de diferentes usos de las mismas. Así en el Cormulló dels
Moros las edades de los 13 ovicaprinos determinados nos sugiere
un aprovechamiento de carne de los animales juveniles y adultos
/viejos, y de lana, pieles y fibras, y en menor medida un aprovechamiento lácteo. En el Torrelló del Boverot, con 10 individuos,
se evidencia un aprovechamiento principalmente cárnico y en
menor medida de lana. Finalmente, en la Morranda los únicos 5
individuos no nos permiten establecer el modelo de explotación
de estos rebaños.
En cuanto a las medidas obtenidas, hemos calculado la altura
a la cruz de las principales especies domésticas, de manera que la
alzada de las ovejas oscilaría entre los 50 y 60 cm, la de las cabras entre los 50 y 69 cm. Para el cerdo la altura a la cruz se ha
estimado entre los 62 y 72 cm, y finalmente, para el bovino no
hemos recuperado ningún hueso completo con el que calcular la
altura, aunque las medidas de las superficies articulares de otros
huesos nos indican un tamaño similar al de los ejemplares del
Ibérico Pleno.
Para este momento del Ibérico Final no podemos plantear un
análisis por territorios. Éstos, en parte, sufren un proceso de desintegración del sistema Ibérico y entran en un nuevo orden impuesto por la conquista romana.
En el territorio de Kelin, la ciudad se destruye a finales del
siglo III a.n.e, aunque continúa el hábitat hasta finales del siglo I
a.n.e. (Mata, 1991:195). La muestra ósea de los siglos II-I a.n.e.
es muy pobre tal vez como consecuencia de la pérdida de población de la ciudad. Por otra parte aunque no cambian las pautas en
el consumo, sí se observa que se recurre un poco más hacia las
especies cazadas e incluso también al consumo de carne de
équidos.
En el territorio de Edeta se produce la destrucción de la
ciudad a inicios del siglo II a.n.e., lo que conlleva el desmantelamiento de toda la red de asentamientos dependientes de ella. El
Puntal dels Llops, el Castellet de Bernabé y la Seña se destruyen
y son abandonados en el mismo momento. Tan sólo en la ciudad
queda un reducido núcleo de población ubicado en lo alto del
cerro, mientras se crean nuevos asentamientos en el llano y piedemontes (Bonet, 1995: 530). De estos nuevos hábitats no contamos con estudios faunísticos.
Del territorio de la Ilercavonia contamos con los resultados
faunísticos de cuatro yacimientos: La Morranda, el Cormulló dels
Moros, el Torrelló del Boverot y el Puig de la Misericòrdia. Todos
conservan niveles antiguos de los siglos VII o VI a.n.e., pero en
ninguno de ellos se han observado niveles de ocupación del siglo
III a.n.e. que permitan entender los cambios acaecidos en el
Ibérico Final.
[page-n-410]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 397
100%
90%
80%
70%
Conejo
Ciervo
60%
Caballo
Cerdo
50%
Bovino
Ovicaprino
40%
30%
20%
10%
0%
LM
CM
TB
PM
LV
Gráfica 109. Ibérico Final. Importancia de las principales especies a partir del NR en la Morranda (LM); Cormulló dels
Moros (CM); Torrelló del Boverot (TB); Puig de la Misericórdia y los Villares (LV).
comercial y cultural romana, como nos indica el registro del material arqueológico documentado con abundantes productos de
importación. Estos yacimientos controlan un territorio en el que
se distribuyen materiales de importación proporcionados por las
redes comerciales romanas. La presencia en el Cormulló dels
Moros de un almacén, destinado a conservar excedentes (Espí et
alii, 2000), apoyaría este papel redistribuidor tal vez en manos de
un único propietario.
El registro faunístico de estos yacimientos se caracteriza por
el predominio de los ovicaprinos, por la presencia de cerdos y bovinos y, sobre todo, por la abundancia de especies silvestres:
En la Morranda y en el Cormulló dels Moros, aunque se ha
documentado en el registro arqueológico cerámico la presencia de
material del siglo III a.n.e., no se ha localizado ningún nivel intacto de este momento. Por tanto, no sabemos nada sobre el registro faunístico de estos yacimientos durante el siglo III a.n.e. Lo
mismo ocurre con el Puig de la Misericòrdia, yacimiento que ha
proporcionado huesos de animales del siglo VII y de los siglos III a.n.e., y con el Torrelló del Boverot, donde se observa un hiatus
desde el Ibérico Antiguo hasta el Ibérico Final.
Estos poblados de tamaño mediano no debían concentrar
mucha población. Se trata de yacimientos que están en la órbita
100%
80%
Conejo
Ciervo
60%
Caballo
Cerdo
40%
Bovino
Ovicaprino
20%
0%
LM
CM
TB
PM
LV
Gráfica 110. Ibérico Final. Importancia de las principales especies a partir del NMI en la Morranda (LM); Cormulló dels
Moros (CM); Torrelló del Boverot (TB); Puig de la Misericòrdia y los Villares (LV).
397
[page-n-411]
379-398.qxd
19/4/07
20:13
Página 398
100%
90%
80%
Conejo
Ciervo
Caballo
Cerdo
Bovino
Ovicaprino
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LM
CM
TB
PM
LV
Gráfica 111. Ibérico Final. Importancia de las principales especies a partir del PESO en la Morranda (LM); Cormulló dels
Moros (CM); Torrelló del Boverot (TB); Puig de la Misericórdia y los Villares (LV).
ciervos y en menor medida otras especies como cabras, corzos y
carnívoros.
Las dimensiones de los ciervos nos indican una mayor presencia de ejemplares hembras, lo que parece contradecir que la
caza se entienda como una actividad lúdica que busca el trofeo.
Más bien parece corresponder a una caza no selectiva, como
cabría esperar en territorios poco alterados ricos en recursos
398
silvestres, en los que la caza parece perseguir un complemento
de carne y la protección de los campos de cultivo y las cosechas.
Este modelo observado en yacimientos del norte de Castellón
no se ajusta a los datos obtenidos en el Torrelló del Boverot, cuya
muestra parece corresponderse más con registros óseos del
Ibérico Pleno.
[page-n-412]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 399
BIBLIOGRAFÍA
AA.VV. (1992): La sociedad ibérica a través de la imagen. Madrid.
AA.VV. (1998): Los Iberos. Príncipes de Occidente. Catálogo de exposición, Barcelona.
ABAD CASAL, L. y SALA, F. (1992): “Las necrópolis ibéricas del
área del Levante”. Congreso de Arqueología Ibérica. Las necrópolis (Madrid, 1991), Serie Varia I. Madrid, pp. 145-167.
ABAD CASAL, L. (1985): “Arqueología romana del País Valenciano:
panorama y perspectivas”. I Jornadas de Arqueología de la
Universidad de Alicante. Alicante, pp. 337-382.
ABAD CASAL, L. (1988): “Un tipo de olpe de bronce de yacimientos
ibéricos levantinos”. Archivo de Prehistoria Levantina, XVIII,
Valencia, pp. 29-247.
AGUILAR, A., MORALES, A. y MORENO, R. (1992-94): “Informe
sobre los restos de fauna recuperados en el corte E (1983-1995) de
la Peña Negra (Crevillent, Alicante)”. Lucentum, XI-XIII,
Alicante, pp. 73-91.
ALÍA ROBLEDO, Mª J. (1996): “La base animal en el ganado caprino”. En Buxadé (coord): Zootecnia. Bases de producción
animal. T IX. Madrid, pp. 65-84.
ALMAGRO GORBEA, M. (1983): “Colonizzazione e acculturazione
nella Penisola Iberica.“Modes de contacts et processus de transformation dans les societés antiques, Pisa-Roma, pp. 492-461.
ALMAGRO GORBEA, M. (2001): “Los Íberos: Nuevas perspectivas
para sus orígenes”. En A.J. Lorrio (ed.): Los Iberos en la Comarca de
Requena-Utiel (Valencia), Serie Arqueológica, Alicante, pp. 33-47.
ALMAGRO GORBEA, M.; GÓMEZ, R; LORRIO, A,J y MONEO, T.
(1996): El poblado ibérico de El Molón (Valencia), Revista de
Arqueología, 181. Madrid, pp. 8-17.
ALMARCHE, F. (1918): La antigua civilización ibérica del Reino de
Valencia. Valencia.
ALTUNA, J. (1980): “Historia de la domesticación animal en el País
Vasco desde los orígenes hasta la romanización”. Munibe, 32, San
Sebastián, pp. 317-322.
ALTUNA, J y MARIEZKURRENA, K. (1992): “Perros Enanos en yacimientos romanos de la península iberica”. Archaeofauna, 1,
Madrid, pp. 83-86.
ALTUNA, J y MARIEZKURRENA,K. (1983): “Los restos más antiguos de gallo doméstico en el País Vasco”. Est. Arqueología
Alavesa, n 11, Vitoria, pp. 381-386.
AMBERGER, G. (1985): “Tierknochenfunde vom Cerro Macareno
(Sevilla)”. Studien über frühe Tierknochenfunde von der
Iberischen Halbinsel, 9. München, 7, pp. 6-105.
ARAN, S. (1920): Ganado Lanar y Cabrío. Biblioteca Pecuaria.
Santos Aran, Madrid.
ARANEGUI GASCÓ, C. (coord.) (1996): Els romans a les terres valencianes, Institució Valenciana d’Estudis i Investigacions,
València.
ARANEGUI, C.; MARTÍ, B.; MATA, C.; BONET, H. (1983): La
Cultura Ibérica. Servicio de Investigación Prehistórica de
Valencia, Valencia.
ARASA I GIL, F. (1983): “Ceràmica de vernís negre del poblat ibèric
del Torrelló”. Revista la Vilaroja, 2-4, Almassora.
ARASA I GIL, F. (2001): “La romanització a les comarques septentrionals del litoral Valencià. Poblament Ibèric i importacions itàliques en els segles II-I aC”. Servicio de Investigación Prehistórica.
Serie de Trabajos Varios 100. Valencia.
ARASA I GIL, F. (1995): “Material provinent del jaciment ibéric del
Cormulló dels Moros (Albocàsser-Castelló).II Els materials d’importació i les imitacions”. Quaderns de Prehistòria i Arqueología
de Castelló, 16, Castelló de la Plana, pp. 125-155.
AUBET, E. (1998): “Fenicios y Púnicos”. En Los Ibéros, Príncipes de
Occidente, Barcelona, pp. 44-45.
AUXIETTE, G. (1995): “L’Evolution du rituel funéraire à travers les
offrandes animales des nécropoles gauloises de Bucy-Le-Long.
(450/100 avant J.-C.)”. Anthropozoologica, 21, Génova, pp. 245252.
AZUAR RUIZ, R. (1989): La Rabita Califal de las dunas de
Guardamar (Alicante). Excavaciones Arqueológicas 1. Alicante.
BADIE, A.; GAILLEDRAT, E.; MORET, P.; ROUILLARD, P.;
SÁNCHEZ, M. J, y SILLIÈRES, P. (2000): “Le site antique de La
Picola à Santa Pola (Alicante, Espagne)”. Éditions recherche sur
les civilisations. Casa de Velázquez. Paris-Madrid.
BALLESTER TORMO, I. (1940): “Los interesantes hallazgos arqueológicos de Líria”. Las Provincias, 14-X-1940, Valencia.
BALLESTER TORMO, I. (1941): “Notas sobre las últimas excavaciones de San Miguel de Liria”. Archivo Español de Arqueología,
XIV, nº 44. Madrid, pp. 434-438.
399
[page-n-413]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 400
BALLESTER TORMO, I. (1943): “Sobre una posible clasificación de
las cerámicas de San Miguel de Líria con escenas humanas”.
Archivo Español de Arqueología, XVI. Madrid, pp. 64-67.
BALLESTER TORMO, I. (1946 a): “Las excavaciones de San Miguel
de Líria desde 1940 a 1942”. Archivo de Prehistoria Levantina, II.
Valencia, pp. 307-317.
BALLESTER TORMO, I. (1946 b): “Aportaciones a la protohistoria
valenciana”. Archivo de Prehistoria Levantina, II. València, pp.
351.
BALLESTER, I; FLETCHER, D; PLA, E; JORDÀ, F; ALCACER, J.
(1954): Corpus Vasorum Hispanorum. La cerámica del cerro de
San Miguel de Liria. Madrid.
BALLESTEROS, F., BENITO, J.L y GONZÁLEZ QUIROS, P.
(1996): “Situación de las poblaciones de liebre en el norte de la península ibérica”. Quercus 128, Madrid, pp. 12-17.
BARBERÁ FARRAS, J. (1975): “Grafitos ibéricos sobre cerámica
campaniense en el poblado ibérico del Castellar (Albocácer)”.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 2,
Castellón, pp. 165-166.
BARBERÀ, FARRAS, J. (1998): “Los depósitos rituales de restos de
óvidos del poblado ibérico de la Penya del Moro en Sant Just
Desvern (Baix Llobregat, Barcelona)”.Saguntum, Papeles del
Laboratorio de Arqueología de Valencia, extra 1. Valencia, pp.
129-135.
BARKER, J y BROTHWELL, D. (1980): Animal Diseases in archaeology. New York.
BARONE, R. (1976): Anatomie comparée des mammmiferes domestiques. 1. Ostéologie. Vigot. Lyon.
BARRACHINA, A. (1989): “Breve avance sobre el estudio del Pic dels
Corbs”. Homenaje A. Chabret 1888-1988. Valencia, pp. 29-42.
BARRIAL, O. y CORTADELLA, J. (1986): “Troballa d’un sacrifici al
poblat iberic laietá del Turo de Ca N’Olive de Montflorit
(Cerdanyola del Valles, Valles O.)” Estudios de la Antigüedad (3),
Barcelona, pp. 135-136.
BARRIAL, O. (1990): “El ritual del sacrificio en el mundo ibérico catalán.” Zephyrus XLIII, Salamanca, pp. 243-248.
BAXTER, I. (1998): “Species identification of equids from Wester
European archaeological deposits, methodologies, thechniques and
problems. Current and recent research in osteoarchaeology”.
Oxbow, Oxford.
BELÉN, M y ESCACENA, J.M. (1992): Las comunidades prerromanas de Andalucía occidental. Paleoetnología de la península
Ibérica. Complutum 2-3. Madrid, pp. 65-87.
BELTRAN VILLAGRASA, P. (1968): Algunos vasos ibéricos del
cerro de San Miguel de Líria. Caesaraugusta, 31-32. Zaragoza, pp.
171-174.
BENECKE, N. (1993): “On the utilization of the domestic fowl in
Central Europe from de Iron Age up to the Middle Ages”.
Archaeofauna, 2, Madrid, pp. 21-31.
BENITO IBORRA, M. (1989): “Estudio de un pequeño conjunto óseo
del Poblado del Pic dels Corbs (Sagunto)”. En Barrachina, A:
Breve avance sobre el estudio del Pic dels Corbs. Homenaje A.
Chabret 1888-1988. Valencia, pp. 41-42.
BENITO IBORRA, M. (1994): “Estudio de la fauna de la Edad del
Bronce de la Illeta del Banyets de la Reina (Campello, Alicante).
Primeros resultados”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXI,
València, pp. 119-134.
BENITO IBORRA, M. (1999): “Estudio de un pequeño conjunto óseo
del poblado del Pic dels Corbs (Sagunto)”. En Barrachina; Breve
avance sobre el estudio del poblado del Pic dels Corbs. Homenatge
a Chabret, 1888-1988. Generalitat Valenciana, Conselleria de
Cultura, Educació i Ciencia, Valencia.
BERNABEU, J., BONET, H., GUERIN, P., y MATA, C. (1986):
“Análisis microespacial del poblado ibérico del Puntal dels Llops
(Olocau, Valencia)”. Arqueología espacial, 9. Coloquio sobre el
microespacio, 3. Teruel, pp. 321-337.
400
BERNABEU, J; BONET, H; MATA, C. (1987): “Hipótesis sobre la organización del territorio edetano en época ibérica: el ejemplo del
territorio de Edeta-Llíria”. Iberos. Primeras Jornadas sobre el
mundo ibérico (Jaén, 1985). Jaén, pp. 321-337.
BERNABEU, J; PÉREZ RIPOLL, M y MARTÍNEZ VALLE, R.
(1999): “Huesos, Neolitización y Contextos Cronológicos
Aparentes”. II Congrés del Neolític a la Península Ibérica, SAGVUNTUM-PLAV, Extra-2. València, pp. 589-596
BERNABEU, J; GUITART, I.; PASCUAL, J.L. (1989): Reflexiones
entorno al patrón se asentamiento en el País Valenciano entre el
Neolítico y la Edad del Bronce. Saguntum Papeles del Laboratorio
de Arqueología de Valencia - 22, Valencia, pp. 99-123.
BERNÁLDEZ, E. (2000): “La basura orgánica de Lebrija en otros
tiempos. Estudio paleobiológico y tafonómico del yacimiento arqueológico de la calle Alcazaba de Lebrija (Sevilla)”. Boletín del
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 32. Sevilla, pp. 134150.
BINFORD, L.R. (1981): Bones: ancient men and modern myths. New
York. Academic Press.
BINFORD, L.R (1984): “Butchering, sharing and the archaeological
record”. Journal of Anthropological Archaeology 3, pp. 235-257.
BLANCO, E; CASADO, MA; COSTA,M; ESCRIBANO,R;
GARCÍA,M;
GÉNOVA,M;
GÓMEZ,A;
GÓMEZ,F;
MORENO,JC; MORLA,C; REGATO,P y SAINZ,H. (1997): Los
bosques ibéricos. Una interpretación geobotánica. Planeta.
Barcelona.
BLASCO SANCHO, Mª. F. (1999): “Factores condicionantes de la
composición de la cabaña ganadera de la II Edad del Hierro en la
mitad norte de la Península Ibérica”. En Burillo F. coord. IV
Simposio sobre los celtíberos. Economía. Zaragoza, pp. 149-156.
BLAY, F. (1992): “Cueva Merinel (Bugarra). Análisis de la fauna”.
Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, 89.
Homenaje a E. Pla, València, pp. 283-287.
BLÁZQUEZ, J. M . (1957): “La economía ganadera de la Hispania antigua a la luz de las fuentes literarias griegas y romanas”. Emerita
XXV, Mérida, pp. 159-184.
BLÁZQUEZ, J. M . (1991): Religiones en la España Antigua. Cátedra.
Madrid.
BOESSNECK, J. y DRIESCH, A. von den. (1980): Tierknochenfunde
aus vier Südspanichen Höhlen”. Studien über frühe
Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel, 7, München, pp.
1-83.
BOESSNECK, J. (1973): “Tierknochenfunde aus vier Südspanichen
Höhlen”. Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen
Halbinsel, Toscanos, München
BÖKÖNYI, S. (1984): El caballo. En I. Manson. Evolution of domesticated animals. Longman. Londres, pp. 298-310.
BONET ROSADO, H. (1988): “La Seña. Villar del Arzobispo (els
Serrans)”. Memòries arqueológiques a la Comunitat Valenciana,
1984-85. València, pp. 253-257.
BONET ROSADO, H. (1992): “La cerámica de San Miquel de Llíria;
su contexto arqueológico”. La sociedad ibérica a través de la
imagen. Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 224-236.
BONET ROSADO, H. (1995): El Tossal de Sant Miquel de Llíria. La
antigua Edeta y su territorio. Servicio de Investigación
Prehistórica, Diputación de Valencia. Valencia.
BONET ROSADO, H. (2000): “Un nivel del Ibérico Antiguo en la
Seña (Villar del Arzobispo, Valencia)”. Scripta in Honorem E.A.
Llobregat Conesa, I. Alacant, pp. 307-324.
BONET ROSADO, H. (2001): “Los iberos en las comarcas centrales
valencianas”. Los iberos en la comarca de Requena-utiel
(Valencia). Serie Arqueológica, Universidad de Alicante, pp. 6374.
BONET, H. y MATA, C. (1981): “El poblado ibérico del Puntal dels
Llops-El Colmenar (Olocau, Valencia)”.Servicio de Investigación
Prehistórica. Serie de Trabajos Varios,71, Valencia.
[page-n-414]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 401
BONET, H. y MATA, C. (1991): “Las fortificaciones ibéricas en la
zona central del País Valenciano”. Simposi Internacional
d’Arqueología Ibérica “Fortificacions. La problemática del Ibéric
Ple. Segles IV-III aC” (Manresa, 1990). Manresa, pp. 11-35.
BONET, H. y MATA, C. (1994): “La cultura ibérica en el país
Valenciano: estado de la investigación en la década 1983-93”.
Actes de les Jornades de Arqueología Valenciana, L’Alfàs del Pi,
pp. 159-183.
BONET, H. y MATA, C. (2000): “Habitat et territoire au Premier Âge
du Fer en Pays Valencien”. Colloque internationale Mailhac et le
Premie Âge du Fer en Europe occidentale. Carcassonne, 1997,
Lattes, pp. 61-72
BONET, H. y GUÉRIN, P. (1991): “Edeta/Llíria y su territorio durante
el periodo Ibérico Pleno (ss.IV-II a.C)”. VIII Reunión Nacional
sobre Cuaternario. Guia de Excursiones, Valencia, pp. 85-87.
BONET, H. y MATA, C. (1982): “Nuevas aportaciones a la cronología
final del Tossal de Sant Miquel (Llíria, Valencia)”. Saguntum, 17.
Valencia pp. 77-83.
BONET, H. y MATA.C. (1997): “Lugares de culto edetanos: propuesta
de definición”. Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló,
18. Castelló, pp. 115-146.
BONET, H. y MATA, C. (2001): “Organización del territorio y poblamiento en el País Valenciano entre los siglos VII al II a.n.e”. Entre
Celtas y Ligures 8, Madrid, pp. 175-186.
BONET, H. y MATA, C. (2002): El Puntal dels Llops un fortín
Edetano. Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos
Varios, 99. Valencia.
BONET, H. y PASTOR, I (1984): “Técnicas constructivas y organización del hábitat del Puntal dels Llops (Olocau, Valencia)”.
Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia,
18. Valencia, pp. 163-187.
BONET, H.; ARNAU, I; ALCAIDE, R; VIDAL, J.(1999): Memoria
del poblado ibérico de la Seña (Villar del Arzobispo). Campañas
1985-1989. Memorias Arqueológicas y Paleontológicas de la
Comunidad Valenciana 0. València (publicación en CD).
BONET, H.; DÍES, E; RUBIO, F. (2001): “La reconstrucción de una
casa ibérica en la Bastida de les Alcusses”. I Reunió Internacional
d’Arqueologia de Calafell. “Técniques constructives d’época ibérica i experimentació arquitectónica a la Mediterrània” (Calafell,
2000, Arqueo Mediterrània, 6. Barcelona, pp. 75-93.
BOSCH GIMPERA, P y SENENT J, J. (1915-20): “La torre ibérica de
Llucena del Cid”. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VI.
Barcelona, pp. 621-624.
BOSCH GIMPERA, P. (1924): “Els problemes arqueológics de la provincia de Castelló”. Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, V. Castellón pp. 81-120.
BOSCH GIMPERA, P. (1953): “Las urnas del Boverot (Almazora,
Castellón) y las infiltraciones célticas en tierras valencianas”.
Archivo de Prehistoria Levantina, IV, Valencia, 187-195.
BRAZA, F; VARELA, I.; SAN JOSÉ, C.; y CASES, V. (1989):
“Distribución de los cérvidos en españa”. Quercus, 42, Madrid, pp.
4-11.
BRONCANO, S. y BLÁNQUEZ, J. (1985): “El Amarejo (Bonete,
Albacete)”. Excavaciones Arqueológicas en España, 139.Madrid.
BRONCANO, S. (1989): El depósito votivo ibérico de El Amarejo
(Bonete, Albacete). Excavaciones Arqueológicas en España, 156,
Madrid.
BRU y VIDAL, S. (1955): “Notas de arqueología saguntina”. Archivo
de Prehistoria Levantina VII. València.
BULL, G. y PAYNE, S. (1982): “Tooth eruption and epiphysial fusion
in pigs and wild boar”. B.A.R. British Series 109, pp. 55-71.
BURILLO, F. (1998): Los celtíberos. Etnias y estados. Editorial
Crítica.
BURILLO, F. (1999): IV simposio sobre Celtíberos. Economía.
Institución Fernando el católico, Excma. Diputación de
Zaragoza.
BURKE, A. (2000): “Butchery of a sheep in rural Tunisia (North
África): Repercissions for the archaeological study of patterns of
bone disposal”. Anthropozoologica, 32, Paris, pp. 3-9.
BURKE, A. (2001): “Patterns of animal exploitation at Leptiminua:
faunal remains from the East Baths and from the cemetery (site
10)”. Journal of Roman Archaeology, suppl. 41, pp. 442-456.
BURRIEL, J.M. (1997): “Aproximació a la ceràmica ibèrica d’El Tos
Pelat de Montcada. L’Horta Nord de Valencia”. Recerques del
Museu d’Alcoi. 6 , Alcoi, pp. 71-85.
BUXADÉ, C. (coord.) (1996): Zootecnia. Bases de producción animal,
T VIII y IX. Madrid,
BUXÓ I CAPDEVILA, R. (1997): Arqueología de las plantas. la explotación económica de las semillas y los frutos en el marco mediterráneo de la península Ibérica, Ed. Critica/Arqueología,
Barcelona.
CABRÉ AGUILÓ, J. (1941): “Nuevos hallazgos en Líria”. Archivo
Español de Arqueología, XIV nº 42. Madrid, pp. 231-232.
CABRERA, A. (1914): Fauna Ibérica. Mamíferos. Museo Nacional de
Ciencias Naturales, Madrid.
CARO BAROJA, J. (1946): Los pueblos de España, Barcelona.
CASELLAS, S y SAÑA, M. (1997): “Fauna en, Pons, E y Rovira C..
El dipòsit d’ofrenes de la fossa 101 de Mas castellar de Pontos: Un
estudi Interdisciplinari”. Estudis Arqueológics. Girona, 4, pp. 54.
CASTAÑOS, P. (1994 a): “Estudio de los restos óseos”, en Oliver, El
Poblado Ibérico del puig de la Misericòrdia. Associació Cultural
Asmics de Vinaróz: Vinaròs, pp.155-185.
CASTAÑOS, P. (1994 b): “Estudio de la fauna de la necrópolis de
Villaricos (Almeria)”. Archaeofauna 3, Madrid, pp. 1-12.
CASTAÑOS, P. (1995): “Análisis faunístico”, en Oliver et alii., “El
Puig de la Nau. Un hábitat fortificado ibérico en el ámbito mediterráneo peninsular”, Monogràfies de Prehistòria i Arqueologia
Castellonenques, 4, Castelló, pp. 307-336.
CASTAÑOS, P. (1996 a): “Estudio de la fauna del sector V de la Mola
d’Agres”. En J.L. Peña et alii: El poblado de la Mola d’Agres.
Homenaje a Milagros Gil Mascarell. Generalitat Valenciana,
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Valencia.
CASTAÑOS, P. (1996 b): “Estudio de la fauna de la cámara inferior de
la Cueva del Moro de Olvena (Huesca)”. Bolskan, 13, II. Huesca,
pp. 139-141.
CASTEL, JMª; CARAVACA, F y DELGADO, M. (1996): Sistemas de
producción de carne de caprino”. En Buxadé (coord.) Zootecnia.
Bases de producción animal. T IX, Madrid, pp.221-236.
CASTELLÓ MARÍ, J.S. y ESPÍ PÉREZ, I. (2000): “El Xarpolar
(Planes de la Baronia, Vall d’Alcalà)”. Catálogo del Museu
Arqueològic Municipal “Camil Visedo Moltó” d’Alcoi, Alcoi, pp.
113-116.
CASTELLS, A y MAYO, M. (1993): Guía de los mamíferos en libertad de España y Portugal. Ed. Pirámide. Madrid.
CEREIJO, M.A y PATÓN , D. (1988/89): “Estudio sobre la fauna de
vertebrados recuperada en el yacimiento tartésico de Puerto 6
(Huelva)”. Huelva Arqueológica X-XI (3), Huelva, pp. 215-244.
CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1987-88): “Excavaciones de salvamento en el Torrelló del Boverot d’Almassora”. Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 13, Castellón, pp. 375377.
CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1997): “El comercio marítimo fenicio en la desembocadura del río Mijares (Castellón)”. En
Ballester, JP y Pascual,G. III Jornadas de arqueología subacúatica, Valencia, pp. 239-247.
CLAUSELL CANTAVELLA, G. (1998): “El comienzo de la iberización: el Torrelló del Boverot (Almazora, Castellón)”. Quaderns
d’Arqueología i Prehistòria de Castelló, nº19. Castelló, pp. 181192.
CLAUSELL CANTAVELLA, G. (2002): Excavacions i objectes arqueològics del Torrelló d’Almassora (Castelló). Museu Municipal
d’Almassora. Castellón.
401
[page-n-415]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 402
CLAUSELL, G., IZQUIERDO, I y ARASA, F. (2000): “La fase del
Ibérico final en el asentamiento del Torrelló del Boverot
(Almazora, Castellón): dos piezas cerámicas singulares”. Archivo
Español de Arqueología, 73 (181-182), Madrid, pp. 87-104.
CLAVERO, P.L. (1977): Los climas de la región Valenciana. Tesis
Doctoral. Universidad de Barcelona.
COLOMER, A. (1989): “Chasse et élevage, Approche de la consommation de viande sur le site de lattes (Hérault)”. Lattara 2, Lattes,
pp. 85-100.
COLUMELA, L.J.M. (1988): De los trabajos del campo. Ed.por
Holgado, siglo XXI. Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Madrid.
COOP y DEVENDRA (1982): “Systems biological and economic eficiencies”. In World Animal Science, C1: Sheep and goat production. Elsevier. Amsterdam, pp. 297-307.
COSTA, J. (1891): Estudios Ibéricos. Madrid.
CRAWFORD, R.D. (1984): “Domestic fowl”. En I. Manson, Evolution
of domesticated animals. Longman, Londres, pp. 298-310.
CUADRADO, E. (1987): La necrópolis ibérica del Cigarralejo (Mula,
Murcia). Bibliotheca Praehistórica Hispana, XXIII, Madrid.
CHAIX, L. y MENIEL, P. (1996): Éléments d’Archéozoologie.
Editions Errance. Paris.
CHAPA, T. y MAYORAL, V. (1998): “Explotación económica y fronteras políticas, Diferencias entre el modelo ibérico y el romano en
el límite entre la Alta Andalucía y el sureste”. Archivo Español de
Arqueología 71, Madrid, pp. 63-71.
CHAPLIN, R.E. (1971): The study of Animal Bones from
Archaeological sites. London. Seminar Press.
DAVIDSON, I. (1989): La economía del final del Paleolítico en la
España Oriental. Serie de Trabajos Varios del S.I.P. nº 85.
DAVIS, S. (1989): La arqueología de los animales. Ediciones
Bellatera, Barcelona, 243.
DAZA ANDRANA, A. (1996): “Producción de pieles y de estiércol”.
En C. Buxadé (coord.) Zootecnia. Bases de producción animal.
Madrid, pp. 167-180.
DE HOZ, J. (1983): “Las lenguas y la epigrafía prerromanas de la
Península Ibérica”. Actas del VI Congreso Español de Estudios
Clásicos. Madrid, pp. 351-396.
DE PEDRO MICHO, MªJ. (1994): “La Edad del Bronce en el País
Valenciano: Estado de la cuestión”. Actes de les Jornades
d’Arqueología. Alfas del Pi. Valencia, pp 61-87.
DÍAZ, M. y MOYANO, F.J. (1996): “Reproducción en el ganado caprino”. En C. Buxadé (coord.) Zootecnia. Bases de producción
animal. T IX. Madrid, pp. 85-100.
DIÉGUEZ (1992): “Historia, evolución y situación actual del cerdo
ibérico”. En El Cerdo ibérico. La naturaleza, la dehesa. Badajoz,
pp. 9-36.
DÍES, E y Álvarez, N. (1998): “Análisis de un edificio con posible función palacial: La casa 10 de la Bastida de les Alcusses”. Los Ibéros
Príncipes de Occidente. Saguntum. Papeles del Laboratorio de
Arqueología de Valencia, extra-1. Valencia, 327-342.
DÍES, E; BONET,H; Álvarez,N y PÉREZ JORDÀ,G (1997): “La
Bastida de les Alcusses (Moixent). Trabajos de excavación y restauración (1990-95)”. Archivo de Prehistoria Levantina, Vol XXII.
Valencia, pp. 215-281.
DRIESCH A y BOESSNECK, J (1976): Castro do Zambujal. Die
Fauna, Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen
Halbinsel, 5. Munchen.
DRIESCH, A. (1975): “Sobre los hallazgos de huesos en los
Saladares”. Noticiario Arqueológico hispánico, Arqueología, 3,
Madrid, pp. 62-66.
DRIESCH, A. y BOESSNECK, J.(1969): Die fauna des Cabezo
Redondo bei Villena (Prov. Alicante).Studien uber fruhe
Tierknochenfunde von der Iberische Halbinsel, 1, Munich, pp 43-95.
DUPRÉ, M y RENAULT-MISKOVSKI (1981): “ Análisis Polínico”,
en Bonet y Mata, El poblado Ibérico del Puntal dels Llops (El
402
Colmenar) (Olocau-Valencia). Servicio de Investigación
Prehistórica, Serie de Trabajos Varios, 71.València.
DURAN, A y PALLARES, M. (1915-20): “Exploració Arqueológica al
Barranc de la Valltorta”. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans.
Tomo VI. Barcelona, pp. 451-454.
EPSTEIN, I. (1984): El Asno. En I. Manson. Evolution of domesticated
animals. Longman. Londres.
ESPÍ, I. y MOLTÓ, S. (1997): Revisió cronològica de la ceràmica feta
amb torn del Puig d’Alcoi. Recerques del Museu d’Alcoi, 6, pp. 8798, Alcoi.
ESPÍ, I.; IBORRA, MªP. y DE HARO, S. (2000): “El área de almacenaje del poblado ibero-romano del Cormulló dels Moros
(Albocàsser-Castelló). III Reunió sobre economía en el Mon Ibèric
(Valencia, 1999). Saguntum Papeles del Laboratorio de
Arqueología de Valencia, extra 3, València, pp. 147-152.
ESTÉVEZ, J. (1985): “Estudio de los restos faunísticos”.En Olaria,C.
Cova Fosca, Castellón, pp. 281-338.
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A.(1941): “Los toros hispánicos de
Cabezo Lucero (Rojales, Alicante)”.Archivo Español de
Arqueología, XLV. Madrid, pp. 513-523.
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, A; GÓMEZ BELLARD, C y RIBERA
LA COMBA, A. (1988): “Las ánforas griegas, etruscas y feniciopúnicas en las costas del País Valenciano”. Navies and commerce
of the greeks, the carthaginians and the etruscans in the
Tyrrhenain Sea (Ravello, 1987), PACT, 20, Rixensart, pp. 317-333.
FERNÁNDEZ,C; FARNÓS, A; OBIOL,E; RODRÍGUEZ,M; VIRGILI,J, ARASA, J. (1996): “Mediterráneo”. Cuadernos de la trashumancia, nº 19. Madrid.
FERRER ERES, M.A. (2002): “Actividad extractiva y metalúrgica”.
En Bonet y Mata. El Puntal dels Llops un fortín Edetano. Servicio
de Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos Varios, 99.
Valencia, pp. 192-210.
FIENNES (1868):The Natural History of the dog. The World
Naturalist. London.
FLETCHER VALLS, D. (1947): “Exploraciones arqueológicas en
Casinos”. Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de
Trabajos Varios 10, Valencia, pp. 65-87.
FLETCHER VALLS, D. (1956): “Sobre los límites cronológicos de la
cerámica pintada de San Miguel de Líria”. Congreso Nacional de
Cencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV Sesión
(Madrid, 1954). Zaragoza, pp. 739-741.
FLETCHER VALLS, D. (1964): “Memoria de las actividades de la
Delegación”, Noticiario Arqueológico Hispánico, VI. Madrid, pp.
381-382.
FLETCHER VALLS, D. (1965): La labor del SIP en el año 1961.
Valencia.
FLETCHER VALLS, D. (1968): “Esquema general sobre economía del
pueblo ibero. Comunicación a la 1ª Reunión de Historia de la
Economía Antigua en la Península Ibérica”. Saguntum. Papeles del
Laboratorio de Arqueología de Valencia, 5, Valencia, pp. 43-53.
FLETCHER VALLS, D. (1968-69): La labor del SIP y su museo el pasado año 1966 y 67.València.
FLETCHER VALLS, D. (1978): Cinco inscripciones ibéricas de Los
Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia)”. Archivo de
Prehistoria Levantina, XV. Valencia, pp. 191-208.
FLETCHER VALLS, D. (1981): “Villares VII. Plomo escrito de
Caudete de las Fuentes (Valencia). Archivo de Prehistoria
Levantina, XVI. Valencia, pp. 463-474.
FLETCHER VALLS, D. (1984): “El complejo arqueológico del cerro
de San Miguel, Liria”. Lauro, 1. Líria, pp. 15-25.
FLETCHER VALLS, D. (1985): “Textos ibéricos del Museo de
Prehistoria de Valencia”, Servicio de Investigación Prehistórica.
Serie de Trabajos Varios 81, Valencia.
FLETCHER, D; PLA, E y ALCACER,J (1965): La Bastida de les
Alcusses (Mogente, Valencia). Servicio de Investigación
Prehistórica. Serie de Trabajos Varios, 24, Valencia
[page-n-416]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 403
FLETCHER, D; PLA, E y ALCACER,J (1969): La Bastida de les
Alcusses (Mogente, Valencia). Servicio de Investigación
Prehistórica. Serie de Trabajos Varios, 25, Valencia.
FLORS, E y MARCOS, C. (1998): “Avanç preliminar de les excavacions del jaciment ibèric de la Morranda (Ballestar, Castelló)”.
Quaderns de Prehistòria i Arqueología de Castelló, 19. Castelló,
pp. 291-309.
FORCADA MIRANDA, F. (1996): “Reproducción ovina”. En Buxadé,
Zootecnia. Bases de producción animal, T VIII. Madrid, pp. 77-92.
FUMANAL MªP; VIÑALS, MJ; FERRER, C; AURA,E; BERNABEU,J; CASABÓ,J; GISBERT,J y SENTI, MA. (1993):
“Litoral y poblamiento en el litoral valenciano durante el
Cuaternario reciente: Cap de Cullera-Puntal de Moraira”. Fumanal
y Bernabeu (eds.). Estudios sobre Cuaternario, Valencia.
Universitat de Valencia-AEQUA.Cf, pp. 249-259.
GARCÍA PETIT, L. (1999): Sobre algunos restos de avifauna en el
Cerro del Villar, en Aubet et alii: Cerro del Villar- I. El asentamiento fenicio en la desembocadura del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland, Arqueología Monografías , Junta de
Andalucía, pp. 313-318.
GAUDELLI (1987): Contribution à l’étude des zoocénosis préhistoriques en Aquitanie. Würm ancien et interstade würmien. These de
doctorat. Bordeaux. Universite de Bordeaux I.
GIL MASCARELL, M. (1969): “La Torre de Foyos”. Penyagolosa, 7.
Castellón.
GIL MASCARELL, M. (1973): “La Torre Ibérica de Foyos (Lucena
del Cid, Castellón)”. Actas del XII Congreso Nacional de
Arqueología (Jaén, 1971). Zaragoza, pp. 519-526.
GIL MASCARELL, M. (1977): “Excavaciones en la Torre de Foios
(Llucena, Castellón)”. Cuadernos de Arqueología y Prehistoria
Castellonense 4, Castellón, pp. 299-304.
GIL MASCARELL, M. (1978): “La Torre de Foios (Llucena,
Castellón). Elementos para su cronología”. Saguntum, 13,
Valencia, pp.251-264.
GIL MASCARELL, M. (1981): Bronce Tardío y Bronce Final en el
País Valenciano. Monografías del Laboratorio de Arqueología de
Valencia, 1. Valencia, pp.9-39.
GIL MASCARELL, M. (1992): “La agricultura y la ganadería como
vectores económicos del desarrollo del Bronce Valenciano”.
Saguntum Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia,
25. Valencia, pp. 49-67.
GIL MASCARELL, M; FERNÁNDEZ IZQUIERDO, A y OLIVER,
A. (1996): “ Resultados de las excavaciones arqueológicas en el
yacimiento ibérico de la Torre de Foios (Lucena, Castellón).
Quaderns de Prehistòria i Arqueología de Castelló, 17. Castellón,
pp. 219-246
GIL-MASCARELL, M. (1971): Yacimientos ibéricos en la Región
Valenciana. Estudio de su poblamiento, Tesis doctoral I-II,
Universitat de Valencia, Valencia.
GIL-MASCARELL, M. (1984): “El bronze final i l’inici del procés d’iberització al País Valenciá”. Fonaments, 4, Barcelona, 11-29.
GLASS, M. (1991): “Animal Production Systems in Neolitic
Central Europe”. BAR International Series, 571. Oxford. Inglaterra.
GODYNICKI, S (1965): “Determination of deer height on the basis of
metacarpal and metatarsal bones”. Roczniki Wyzszej szkoly rolniczei w poznanium, 25, pp. 39-51.
GÓMEZ BELLARD, C (1984): La necrópolis del Puig dels Molins
(Ibiza). Excavaciones Arqueológicas en España, 132. Madrid.
GÓMEZ BELLARD, C (1995): “Baléares, La civilisation phénicienne
et punique”. Manuel de Recherche, Leiden-New York-Köln, pp.
762-765.
GÓMEZ BELLARD, C; GUERIN, P y PÉREZ, G. (1993):
“Témoignage d’une production du vin dans l’Espagne préromaine”. La production du vin et de l’huile en Méditerranée de
l’Age du Bronze à la fin du XVIème siècle (Aix-en-Provence-
Toulon, 1991). Bulletin de Correspondance Hellénique, suppl.
XXVI. Paris, pp. 181-188.
GÓMEZ MORENO, M. (1953): “El plomo ibérico de San Miguel de
Líria”. Archivo de Prehistoria Levantina, III. Valencia, pp. 223-229.
GÓMEZ SERRANO, N.P. (1929): “Sección de Antropología y
Prehistoria”. Anales del Centro de Cultura Valenciana, T.II,
Valencia. En Bonet et alii (1981): El poblado ibérico del Puntal
dels Llops.SIP.STV,71, Valencia.
GÓMEZ SERRANO, N.P. (1931): “Sección de Antropología y
Prehistoria”. Anales del Centro de Cultura Valenciana, VIII, 9
Valencia, 127.
GÓMEZ SERRANO, N.P. (1951): “Guerras de Aníbal preparatorias
del sitio de Saguntum”. Centro de Cultura Valenciana, Valencia. En
Bonet et alii (1981): El poblado ibérico del Puntal dels
Llops.SIP.STV,71, Valencia.
GONZÁLEZ PRATS, A.; RUIZ. E. y GARCÍA. A. (1999): “La Fonteta
1997. Memoria preliminar de la 2ª campaña de excavaciones ordinarias en la ciudad fenicia de la desembocadura del río Segura,
Guardamar (Alicante)”, Actas del I Seminario Internacional sobre
temas fenicios. Alicante 1999, Alicante, pp, 257-301.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1983): “Estudio del poblamiento antiguo de
la Sierra de Crevillente “, Anejo I de la revista Lucentum II,
Alicante, pp, 265-286.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1986-89): “La presencia fenicia en el levante
peninsular y su influencia en las comunidades indígenas”. I-IV
Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, Ibiza. Trabajos del
Museo de Ibiza, nº 24. Ibiza, pp, 109-117.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1990): “La factoría fenicia de Guardamar.”
Azarbe. Guardamar.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1992 a): El proceso de formación de los pueblos ibéricos en el Levante y sudeste de la Península Ibérica.
Complutum 2-3, Madrid, pp, 137-150.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1992 b): “Una vivienda metalúrgica en la
Peña Negra (Crevillente-Alicante). Aportación al conocimiento del
Bronce Atlántico en la Península Ibérica”. Trabajos de Prehistoria,
49. Madrid, pp. 243-257.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1998): “La Fonteta: el asentamiento fenicio
de la desembocadura del río Segura (Guardamar, Alicante, España).
Resultados de las excavaciones 1996-97”. Rivista di studi fenici.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1999): La Fonteta 1996-98. El emporio fenicio de la desembocadura del río Segura. Catálogo de exposición.
Guardamar.
GONZÁLEZ PRATS, A. y RUIZ SEGURA, E. (1997): “Una zona metalúrgica de la primera mitad del siglo VII AC en la ciudad fenicia
de la Fonteta (Guardamar, Alicante)”. XXIV Congreso Nacional de
Arqueología, Octubre 1997. Cartagena.
GONZÁLEZ WAGNER, G. (1991): “El sacrificio del Moloch en fenicia. Una respuesta cultural adaptativa a la presión demográfica”,
Congreso Internazionale di Studi Fenici e Punici. Atti del II
Congreso, Vol 1, Roma.
GRACIA, F y MUNILLA, G. (1997): Protohistória. Pobles i cultures
a la Mediterrània entre els segles XIV i II aC. Universitat de
Barcelona. Barcelona.
GRACIA, F; MUNILLA, G. y PALLARÉS, R. (1989): La Moleta del
Remei. Alcanar-Montsià. Campaña 1985-86. Tarragona.
GRANT, A. (1975): Appendix B. The use of tooth wear as a guide to
the age of domestic animals. In excavations at Portchester Castle.
Edited by Cunliffe. Reports of the Research Comitte of the Society
of Antiquaries of Londond, 32, pp. 437-450.
GRANT, A. (1982): The use of tooth wear as a guide of the age of domestic ungulated. In ageing and sexing Animal Bones from
Archaeological Sites. Edited by Wilson, Grigson y Payne. B.A.R.
British Series, 109.
GRANT, A. (1984): Animal Husbandry in Wessex and the Thames valley. En Cunliffe, B y Miles, D (eds). Aspects of the Iron Age in
Central Southern Britain. University of Oxford, pp. 102-19.
403
[page-n-417]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 404
GRAU ALMERO,E; PÉREZ JORDÀ,G; IBORRA MP y DE
HARO, S. (2001): “Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería
en el territorio de Kelin en época Ibérica. Los Iberos en la
Comarca de Requena-Utiel. Serie Arqueológica. Alicante, pp.
89-104.
GRAU MIRA I. (1998-99): “Un posible centro productor de cerámica
ibérica con decoración figurada en la Contestania”. Lvcentvm,
XVII-XVIII. Alicante.
GRAU MIRA, I. (1998): “Aproximación al territorio de época ibérica
Plena (ss.VI-II aC) en la región centro meridional del País
Valenciano”. Arqueología Espacial ,19-20, Teruel, pp. 309-321.
GRAU MIRA, I. (2002): “La formación del mundo ibérico en los valles del Alcoià y el Comtat (Alicante): Un estado de la cuestión”.
Lvcentum, XIX-XX, 2000-2001. Alicante, pp. 95-111
GRAU, I y MORATALLA, J. (1998): El poblamiento de época ibérica
en el Alto Vinalopó. Villena.
GRAYSON, D.K. (1973): On the methodology of faunal analysis.
American Antiquity 38, pp. 432-439.
GRIGSON, C. (1982): “Sex and Age determination of some bones and
teeth of domestic cattle: a review of the literature”. Ageing and sexing animal bones from archaeological sites. BAR British Series
109, Oxford, pp. 7-23.
GUERIN, P (1987): “El asentamiento ibérico del Castellet de Bernabé
(Llíria, Valencia). Informe preliminar”. XIX Congreso Nacional de
Arqueología (Castelló de la Plana, 1987), Zaragoza, pp 553-564.
GUERIN, P. (1995): El poblado del Castellet de Bernabé (Llíria) y el
Horizonte Ibérico Pleno edetano. Tesis Doctoral. Universitat de
Valencia.
GUERIN, P. (1999): “Hogares, molinos, telares…El castellet de
Bernabé y sus ocupantes”, Arqueología Espacial, 21, Teruel, pp.
85-99.
GUERIN, P. (2003): El poblado del Castellet de Bernabé (Llíria) y el
Horizonte Ibérico Pleno edetano. Servicio de Investigación
Prehistórica. Serie de trabajos varios, 101. València.
GUERIN, P. y BONET, H.(1988): “Castellet de Bernabé. Llíria. El
Camp del Turia”. Memòries Arqueològiques a la Comunitat
Valenciana 1984-1985. Valencia, pp.178-179.
HARCOURT, R.A. (1974): The dog in prehistoric and early historic
Britain. Journal of Archaeological Science, 1, pp. 151-175.
HARRISON, R.J, y MORENO, G. (1985): “El policultivo ganadero o
la revolución de los productos secundarios”. Trabajos de
Prehistoria, 42, Madrid, pp. 51-82.
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. (1986): La cultura del Argar en Alicante.
Relaciones temporales y espaciales con el mundo del Bronce
Valenciano”. Homenaje a Luis Siret. Sevilla, 341-350.
HERNÁNDEZ, F y JONSON, L. (1994): “Estudio de la avifauna”, en
Rosellò, E y Morales, A. Castillo de Doña Blanca. Archaeo-environmental investigations in the Bay of Cádiz, Spain (750-500 B.C),
B.A.R. International Series 593. Oxford, pp. 81-90.
HODKINSON, S. (1988): “Animal Husbandry in the Greek polis”, en
Whittaker,C,R: Pastoral Economies in Classical Antiquity. The
Cambridge Philological Society, vol. 14,pp. 35-74.
IBORRA, MªP. (1997): “Anexo I, estudio de los restos faunísticos”. En
Sala.F: Funcionalidad y vida cotidiana en el poblado ibérico del
Puntal (Salinas, Alicante). Agua y Territorio, I Congreso de estudios del Vinalopó, pp. 198-204.
IBORRA, MªP. (1998): “Estudio de los restos óseos.” En Castellano, J
y Sabater, A. El siglo IV aC en el Alto Turia. El vertedero y la torre
de los Arenales (La Celadilla, Ademuz, Valencia). Saguntum,
Saguntum Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia,
31, València, pp. 202-204.
IBORRA, MªP. (1999): “Estudio de la fauna recuperada en la capa II
de la Cova d’En Pardo” En Soler et alii. Uso funerario al final de
la Edad del Bronce de la Cova d’En Pardo (Planes, Alicante). Una
perspectiva pluridisciplinar. Reserques del Museu d’Alcoi, 8,
Alcoi, pp. 138-144.
404
IBORRA, MªP. (2000): “Los recursos ganaderos en época ibérica”.
Saguntum Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia,
extra-3, Valencia, pp. 81-91.
IBORRA, MªP. (2002 a): “La ganadería y la caza en el Puntal dels
Llops”. En Mata y Bonet. El Puntal dels Llops un Fortín Edetano.
Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos Varios,
99. Valencia, pp. 175-184.
IBORRA, MªP. (2002 b): “Fauna del Torrelló del Boverot”.
Excavacions i objectes arqueològics del Torrelló d’Almassora
(Castelló). Museu Municipal d’Almassora. Castelló, pp. 17-21.
IBORRA, MªP. GRAU, A Y PÉREZ JORDÀ, G. (2003): “Recursos
agrícolas y ganaderos en el ámbito fenicio occidental. Estado de la
cuestión”. En Gómez Bellard ed. Ecohistoria del paisaje agrario.
La agricultura fenicio púnica en el mediterráneo. Valencia.
INIESTA, A. (1987): 10 años de excavaciones en Coimbra del
Barranco Ancho, Jumilla. Consejería de Cultura, Educación y
Turismo, Murcia, pp. 14-18.
JAMESON, H, M. (1988): “Sacrifice and animal husbandry in classical
Greece. En Whittaker”, C.R. Pastoral Economies in Classical
Antiquity,Vol.14, Cambridge, pp. 87-119.
JORDÁ CERDÀ, F. (1952): El poblado ibérico de la Balaguera (Puebla
Tornesa, Castellón). Resultado de la primera campaña de excavaciones de 1950. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,
XXVIII, Castellón, pp. 267-296.
JOVER MAESTRE, J y LÓPEZ PADILLA, J.A: (1995): “El Argar y
el Bronce Valenciano. Reflexiones entorno al mundo funerario”.
Trabajos de Prehistoria, 52,1. Madrid, pp. 71-86.
JOVER MAESTRE, J; LÓPEZ MIRA, J.A y LÓPEZ PADILLA, J.A
(1995): El poblamiento durante el II Milenio en Villena (Alicante).
Villena.
JUAN CABANILLES, J Y MARTÍNEZ VALLE, R. (1988): “Fuente
Flores (Requena, Valencia). Nuevos datos sobre el poblamiento y
la economía del neo-eneolítico valenciano”. Archivo de
Prehistoria Levantina, XVIII, Valencia, pp. 181-231.
KIESEWALTER, I. (1888): Skelettmessungen an Pferden als Beitrag
zur theoretischen grundlage der Beurteilungslehre des Pferdes.
Thèse. Leipzig.
KLEIN R.G y CRUZ-URIBE, K. (1984): The analysis of animal bones
from archaeological sites. Chicago. University Press.
LAFAYETE, G. (1877): “Astragalus/Tali”. En MM.CH Daremberg et
EDM Saglio Dictionaire des Antiquites Grecques et Romaines, T
V. Paris.
LAMBOGLIA, N. (1954): “La cerámica precampana della Bastida”.
Archivo de Prehistoria Levantina, V. Valencia, pp. 05-146.
LAUWERIER, R.C. (1993): “Bird remains in Roman graves”.
Archaeofauna, 2. Madrid, pp. 75-82.
LAZARO, A; MESADO, N; ARANEGUI, C y FLETCHER, D.
(1981): “Materiales de la necrópolis ibérica de Orleyl ((Vall
d’Uixo, Castellón)”. Servicio de Investigación Prehistórica. Serie
de Trabajos Varios, 70. Valencia.
LEGEE, A (1978): “Archaeozoology or zooarchaeology?”. In
Brothwell D.R; Thomas K.D y Clutton- Brock J (edit). Research
problems in zooarchaeology. Institute of archaeology. Occcasional
Publication 3. London, pp. 129-132.
LEGGE, A.J.(1994): “Animals remains and their interpretation”. En
Harrison, R.J, Moreno
LEVINE, M.A. (1982): “The use of crow height measurements and
eruption-wear sequences to age horses teeth” . Ageing and sexing
animal bones from archaeological sites. BAR British Series 109,
Oxford, pp. 223-250.
LIGNEREUX (2000): Estudio de la fauna. En Badie, A; Gailledrat, E;
Moret, P; Rouillard, P, Sánchez, MJ y Sillieres, P. (2000): “Le site
antique de La Picola à Santa Pola (Alicante, Espagne)”. Éditions
recherche sur les civilisations. Casa de Velázquez. Paris-Madrid.
LILLO, P.A. (1981): El poblamiento ibérico en Murcia. Murcia.
LINCOLN (1991): Sacerdotes y ganado. Akal.
[page-n-418]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 405
LISEAU, C. (1998): “El Soto de Medinilla. Faunas de mamíferos de la
edad del hierro en el valle del Duero (Valladolid, España)”.
Archaeofauna 7. Madrid, pp. 11-210.
LÓPEZ PADILLA, J.A. (2001): “El trabajo del hueso, asta y marfil”.
Catálogo Exposición ...Y Acumularon Tesoros, València, pp. 247257.
LÓPEZ, G. (1973): El toro en la numismática ibérica e ibero-romana.
Numisma 23-24. Barcelona, pp 23-24.
LÓPEZ, G.C, y LEGGE, A,J. (1994): Mocín un poblado de la Edad del
Bronce (Borja, Zaragoza). Zaragoza.
LORRIO, A.J. (2001): “La arqueología ibérica en la Comarca de
Requena-Utiel: Análisis Historiográfico”. En Lorrio (ed): Los
Íberos en la Comarca de Requena-Utiel (Valencia). Serie
Arqueología. Alicante, pp. 15-32.
LULL, V. (1983): La Cultura de El Argar. Un modelo para el estudio
de las formaciones económico-sociales prehistóricas. Madrid.
LYMAN, R. (1994): Vertebrate Taphonomy. Cambridge University
Press.
LLOBREGAT CONESA, E.A. (1962): “Los precedentes y el ambiente
comarcal de la Valencia romana”. Saitabi, XII. Valencia, 43.
LLOBREGAT CONESA, E.A. (1975): Contestania Ibérica, Instituto
de estudios Alicantinos, Serie 2, número 2, Alicante.
LLOBREGAT CONESA, E.A. (1991): “La escultura ibérica en piedra
del País Valenciano. Bases para un estudio crítico contemporáneo
del Arte Ibérico”. ILUCANT. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert,
Alicante, pp. 81-100.
LLORENS, M.M.(1995): “Los hallazgos numismáticos”. El Tossal de
Sant Miquel de Llíria. La Antigua Edeta y su territorio, Valencia,
pp. 467-478.
MAHDI, M. (1999): Pasteur de L’Atlas. Production pastorale, droit et
rituel. Casablanca. Marruecos.
MARCUZZI, G. (1989): “Les relations mythologiques symboliques
entre l’homme et les animaux pendant la préhistoire et dans l’histoire en Europe”. Homme, animal, societe III. Histoire et Animal.
Presses de l’institut d’etudes politiques de Toulouse. Toulouse, pp.
179-194.
MARRIEZKURRENA, K. y ALTUNA,J. (1983): “Biometría y diformismo sexual en el esqueleto de Cervus elaphus würmiense, postwürmiense y actual del Cantábrico”. Munibe, 35. San Sebastián,
pp. 203-246.
MARTÍ BONAFÉ, A y MATA, C. (1992): Cerámicas de tipo feniciooccidental en las comarcas de L’Alcoià y El Comtat (Alacant).
Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia,
23, Valencia, pp. 103-107.
MARTÍ BONAFE, M.A.(1998): El área territorial de Arse-saguntum
en época ibérica. Valencia. Tesis doctoral. Universitat de Valencia.
MARTÍ OLIVER, B. (1983): El naixement de la agricultura en el País
Valencià. Valencia.
MARTÍ, B y BERNABEU, J. (1992): “La Edad del Bronce en el país
Valenciano”. Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria. Pp.555-567. Zaragoza.
MARTÍ, J. (1994): Estudio de la fauna siglos IV-I aC. En Buxò et alii.
L’oppidum de l’Esquerda (campanyes de 1981-91). Memories de
Intervencions Arqueológiques a Catalunya nº 7.
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1984): Carta arqueológica de la Ribera.
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1985): “La Cultura del Bronce Valenciano en
la Ribera”. AL-Gezira, 1, Alzira, pp. 35-36.
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. (1934): “Casco de plata céltico de
la primera Edad del Hierro”. Investigación y Progreso, VIII.
Madrid, pp. 22-25.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1987-88): “Estudio de la fauna de dos yacimientos ibéricos: Villares y Castellet de Bernabé”. Saguntum,
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 21. Valéncia,
pp.183-230.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1990): “La fauna de vertebrados”. El III milenio a.C en el País Valenciano. Los poblados de Jovades
(Cocentaina, Alacant) y Arenal de la Costa (Ontinyent, Valencia).
Universitat de Valencia, Valencia, pp.123-151.
MARTÍNEZ-VALLE, R. (1991): “Análisis y clasificación de los restos
óseos. En Mata C. Los Villares”. Servicio de Investigación
Prehistórica Serie de Trabajos Varios 88, València; pp. 255-260.
MARTÍNEZ VALLE, R. (1995): “Fauna cuaternaria del País
Valenciano. Evolución de las comunidades de macromamíferos”.
El Cuaternario del País Valenciano, Universitat de València, pp.
35-244.
MARTÍNEZ-VALLE, R. (1996): “Fauna del Pleistoceno Superior en el
País Valenciano; Aspectos económicos, huellas de manipulación y
valoración paleoambiental”. Tesis doctoral. Universitat de
València. Facultat de Geografía i Història.
MARTÍNEZ-VALLE, R. (1997): “Anexo I restos faunísticos de la
Illeta del Banyets.” En Álvarez; El almacén del templo A. aproximación a espacios constructivos especializados y su significación
socio-económica. En Olcina M. La Illeta dels Banyets (El
Campello, Alicante) Estudios de la Edad del Bronce y época
Ibérica.. Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Serie mayor
1. Alicante, pp. 133-174.
MARTÍNEZ VALLE, R y IBORRA, MªP. (2001): “Los recursos agropecuarios y silvestres en la Edad del Bronce del Levante
Peninsular”. Catálogo Exposición Y Acumularon Tesoros,
València, pp. 221-229.
MASON I.L (1984): Evolution of domesticated animals. London and
New York. 452 pp.(Mason para vaca, BöKönyi, S para caballo,
Epstein, H para asno y mula, Clutton-Brock, J para perro, Belyaev,
D,K para zorros, Robinson, R para conejo, Skjenneberg S para
ciervo, y para cerdo Epstein,H y Bichard M).
MATA PARREÑO C. (1978): “La Cova del Cavall y unos enterramientos en urna, de Líria (Valencia)”. Archivo de Prehistoria
Levantina, XV, València, pp. 113-136.
MATA PARREÑO, C. (1989): “Cerámicas grafitadas en Los Villares
(Caudete de las Fuentes, Valencia”. XIX Congreso Nacional de
Arqueología (Castellón de la Plana, 1987), vol. I. Zaragoza, pp.
1053-1064.
MATA PARREÑO, C. (1991): Los Villares (Caudete de las Fuentes,
Valencia). Origen y evolución de la Cultura Ibérica. Servicio de
Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos Varios, 88. Valencia.
MATA PARREÑO, C. (1998): “Las actividades productivas en el
Mundo Ibérico”. Los Iberos Príncipes de Occidente. Barcelona,
pp. 95-101.
MATA PARREÑO, C. (2000): “Las representaciones de animales en la
cerámica ibérica”. En AA.VV: L’arqueología fa ciutat: Les excavacions de la Plaça de Cisneros. Ajuntament de Valencia,
Valencia.
MATA, C., PÉREZ, G; IBORRA, MªP; GRAU, E. (1997): El vino de
Kelin. Universitat de Valencia.
MATA, C; MARTÍ, M.A y IBORRA,MªP. (1994-96): “El país Valencià
del bronce recent a l'ibèric antic: el procés de formació de la societat urbana ibérica”. GALA, 3-5, Sant Feliu de Codines, pp.183218.
MATA, C; MARTÍ, M.A y VIDAL FERRUS, X. (1991): “Los Villares
(Caudete de las Fuentes). Memoria científica de 1986 a 1988.
Memorias Arqueológicas y Paleontológicas de la Comunidad
Valenciana, Valencia, 1999.
MATA,C; DUARTE, F; FERRER, MA; GARIBÓ,J; VALOR, J.
(2001): “KELIN (Caudete de las Fuentes) y su territorio”. Los
Íberos en la comarca de Requena-Utiel (Valencia). Serie
Arqueológica. Universidad de Alicante. Alicante.
MATEU, J. (1980): “El llano de inundación del Xúquer (País
Valenciano): geometría y repercusiones morfológicas y paisajísticas”. Cuadernos de Geografía, 27. Valencia 121-142.
MATOLCSI, J. (1970): “Historiche Eforschung der Korpergrosse des
Rindes auf Grund von ungarischem Knochematerial”. Z.
Tierzuchtg. Zuchtgsbiol. 87, pp. 89-137.
405
[page-n-419]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 406
MEADOW, R.H (1980): “Animal bones: problems for the archaeologist together with somo possible solutions”. Paléorient, 6. CNRS,
Francia, pp. 65-77.
MESADO OLIVER, N. (1988): “Nuevos materiales arqueológicos en
el pozo I del yacimiento de Vinarragell (Burriana-Castellón)”.
Archivo de Prehistoria Levantina, XVIII, Valencia, pp. 287-328.
MESADO, N y ARTEAGA, O. (1979): “Vinarragell (Burriana,
Castellón), II”. Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de
Trabajos Varios, 61. Valencia.
MESADO, N. (1974): Vinarragell (Burriana, Castellón). Trabajos
Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, 46, València,
170 págs.
MESADO, N; y SARRIÓN, I. (2000): “Un enterramiento insólito: el
caballo ibérico de la Regenta.” Commemoració del XXX aniversari
del Museu Arqueològic comarcal de la Plana Baixa. Burriana
(1967-1997).Burriana, Castelló, pp. 89-101.
MIRÓ, C y MOLIST, N. (1982): “Estudi de les restes de fauna de la
Tomba”. Ampurias 44, Barcelona, pp. 102-103.
MIRÓ, C y MOLIST, N. (1982): “Estudio de la fauna,” en López et
alii. Excavaciones en el poblado layetano del Turó del Vent,
Llinars del Vallès, campañas 1980-81. Monografies
Arqueológiques 3. Diputaciò de Barcelona.
MIRÓ, C y MOLIST, N. (1990): “Elements de ritual domèstic al poblat
ibéric de la Penya del Moro (Barcelona”). Zephyrus XLIII,
Salamanca, pp. 311-318.
MIRÓ, JM. (1992): “Estudio de la fauna de la necrópolis ibérica del
Turo dels dos Pins (Cabrera de Mar, el Maresme)” Archaeofauna
1, Madrid, pp. 157-169.
MOLINA, F. (1978): Definición y sistematización del Bronce T ardío
y Final en el SE. de la península. Cuadernos de Prehistoria de la
Universidad de Granada ,3, Granada, pp. 159-232.
MONRAVAL, J.M y LÓPEZ, M. (1984): “Restos de un silicernio en la
necrópolis ibérica de El Molar. San Fulgencio, Guardamar del
Segura (Alicante)”. Saguntum Papeles del Laboratorio de
Arqueología de Valencia 18, Valencia, pp. 145-162.
MONTERO, M. (1999): “Informe de Arqueofauna,” en Aubet et alii:
Cerro del Villar- I. El asentamiento fenicio en la desembocadura
del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland,
Arqueología Monografías , Junta de Andalucía. 319.
MORALES, A y ROSELLÓ, E. (1992): “Peña Negra (Alicante):
efectos de la selección apriorística de muestras en
Arqueozoología”. Archaeofauna 1. Madrid, 1-10.
MORALES, A y LISEAU, C (1995): “Análisis comparado de las
faunas arqueológicas en el valle medio del Duero durante la Edad
del Hierro”. En Delibes et alii. Arqueología y Medio Ambiente. El
primer milenio a.C en el Duero Medio. Historia de Castilla y León.
Valladolid.
MORALES, A (1990): Arqueozoología teórica, usos y abusos reflejados
en la interpretación de las asociaciones de fauna de yacimientos antrópicos. Trabajos de Prehistoria, 47, Madrid, pp. 251-290.
MORALES, A., HERNÁNDEZ, F., y JUARRANZ, MA. (1991): “Los
restos animales recuperados en la tumba 11/145 de la necrópolis de
Los Castellones del Ceal”. Trabajos de Prehistoria 48, Madrid, pp.
343-348.
MORALES, A; y MOLERO, R. (1989): “Informe faunístico del depósito votivo del Amarejo (Bonete, Albacete)”. Excavaciones
Arqueológicas en España 156. Madrid, pp. 64-78.
MÜLLER, H.H (1993): “Horse skeletons of the Bronze Age in Central
Europe”. En Clason et alii.: Skeletons in her Cupboard. Oxbow
Monograph , 34. Oxford, pp. 143-150.
NICHOLSON, R. (1993): “ A morphological investigation of burnt
animal bone and evaluation of its utility in Archaeology”. Journal
of Archaeological Science, 20, pp. 411-428.
NODDLE, B.A. (1974): “Ages of epiphyseal clousure in feral and domestic goats and ages of dental eruption”. Journal of
Archaeological Science, I, pp. 195-204.
406
OBERMAIER, H y WERNERT, P. (1919): Las pinturas rupestres del
barranco de la Valltorta (Castellón) “C.I.P.P” Memoria nº 23,
Madrid.
OLIVER FOIX, A. (1986 a): “Materiales etruscos en el Bajo
Maestrazgo (Castellón). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonenses, 8. Castellón, pp. 189-256.
OLIVER FOIX, A. (1986 b): “Grafitos ibéricos de Albocàsser”, Boletín
del Centro de Estudios del Maestrazgo, 16. Benicarló, pp. 63-66.
OLIVER FOIX, A. (1991): La presencia fenicia y púnica al sur de las
bocas del Ebro. A tti del Congresso Internazionale di Studi Fenici
e Punici. Consiglio Nazionale delle Richerche. Roma, pp. 0911101
OLIVER FOIX, A. (1993): Territorio y poblamiento protohistóricos en
el llano litoral del Baix Maestrat, Tesi Doctoral. Universitat de
Barcelona, Barcelona.
OLIVER FOIX, A. (1996 a): Poblamiento y territorio protohistórico
en el llano litoral del Baix Maestrat (Castellón). Sociedad
Castellonense de Cultura, Castellón de la Plana.
OLIVER FOIX, A. (1996 b): “Fauna y vegetación en los ritos culturales ibéricos”. Quaderns de Prehistoria i Arqueología de Castelló,
17.Castelló, pp. 281-308.
OLIVER FOIX, A.(1995): “Material procedente del yacimiento ibérico
del Cormulló dels Moros (Albocàsser-Castelló).I Características
generales y material ibérico”. Quaderns de Prehistòria i
Arqueología de Castelló, 16. Castelló de la Plana, pp. 115-124.
OLMEDA, M. (1974): El desarrollo de la sociedad española. I los
pueblos primitivos y la colonización. Editorial Ayuso, Madrid.
PAGE, V. (1998): Museo del Cigarralejo, Mula, Murcia. Boletín de la
asociación Española de Amigos de la Arqueología, nº 38. Murcia,
pp. 9-40.
PALOMAR MACIÁN, V. (1995): La Edad del Bronce en el Alto
Palancia. Segorbe.
PALOMAR MACIÁN, V. (1996):“Sobre la utilización de las cuevas en
el bronce valenciano y su relación con los yacimientos al aire
libre”. Quaderns de Prehistòria i Arqueologia Castellonense, 17,
pp. 157-174.
PARIS, P,(1903-1904): Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive, I y II, Paris.
PASCUAL BENITO, J.L (1995): Origen y significado del marfil durante el Horizonte Campaniforme y los inicios de la Edad del
Bronce en el País Valenciano, Saguntum Papeles del Laboratorio
de Arqueología de Valencia, 29, vol 1. València, pp. 19-31.
PAYNE, S. (1972): “Partial recovery and sample bias: the results of
some sieving experiments”. In (E.S. Higgs,) Papers in economic prehistory. Cambridge University Press, Cambridge, pp.
49-64.
PAYNE, S. (1973): “Kill-off patterns in sheep and goats: The mandibles from Asvan Kale”. Anatolian Studies, vol, XXIII, pp. 281303.
PÉREZ BALLESTER, J y BORREDA, R. (1998): “El poblamiento
ibérico del Valle del Canyoles. Avance sobre un proyecto de evolución del paisaje en la comarca de la Costera (Valencia)”,
Saguntum 31, València, pp. 133-152.
PÉREZ BALLESTER, J y BORREDA, R. (2003): “Los exvotos ibéricos del yacimiento de la Carraposa (Valle del Cànyoles)”.
Madrider Mittelungen, 25. Madrid.
PÉREZ BALLESTER, J y MATA, C (1998):”Los motivos vegetales en
la cerámica del Tossal de Sant Miquel (Llíria, Valencia). Función y
significado de los Estilos I y II”. Congreso Internacional Los
Iberos. Príncipes de Occidente (Barcelona 1997), Saguntum.
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, extra 1.
València, pp. 231-243.
PÉREZ JORDÀ, G. y BUXÓ, R. (1995): “Estudi sobre una concentració de llavors de la I Edat del Ferro del jaciment de Vinarragell
(Borriana, La Plana Baixa).” Saguntum, 29, vol. 1. Valencia, pp.
57-64.
[page-n-420]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 407
PÉREZ JORDÀ, G; IBORRA, MªP; GRAU, E; BONET, H. y MATA,
C. (1999): “La explotación agraria del territorio en época ibérica:
los casos de Edeta y Kelin”. Sèrie Monogràfica 18. Museu
d’Arqueologia de Catalunya, Girona, pp. 151-167.
PÉREZ RIPOLL, M (1978): “Análisis faunísticos de los restos óseos
procedentes del poblado de la Edad del Bronce de les Planetes”.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 5.
Castellón, pp. 238-241.
PÉREZ RIPOLL, M (1980): “La Fauna de vertebrados, en Martí et
alii,: Cova de L’Or (Beniarrés, Alicante)”. Servicio de
Investigación Prehistórica Serie de Trabajos Varios, 65, Valencia.
PÉREZ RIPOLL, M (1990): “La ganadería y la caza en la Ereta del
Pedregal”. Archivo de Prehistoria Levantina, Vol XX, València,
pp. 223-254.
PÉREZ RIPOLL, M. (1983): Avance del estudio de la fauna Anejo I
Lucentum, Alacant, pp. 284-286.
PÉREZ RIPOLL, M. (1992): Marcas de carnicería, fracturas intencionadas y mordeduras de carnívoros en los huesos prehistóricos
del mediterráneo español. Instituto de cultura. J. Gil-Albert.
Alicante.
PÉREZ RIPOLL, M.(1999): “La explotación ganadera durante el III
milenio a.C. en la Península Ibérica”. Saguntum-PLAV, Extra 2.
Valencia, pp. 95-103.
PETERS, J. (1993): “Archaic milet: daily life and religious customs
from archaeozoological perspective”. En H. Buitenhuis and A.T
Clason (eds), Archaeozoology of the Near East, pp 88-96. Leiden.
The Netherlands: Universal Book services.
PLA BALLESTER, E. (1962): “Nota preliminar sobre Los Villares
(Caudete de las Fuentes, Valencia). VII Congreso Nacional de
Arqueología (Barcelona, 1960). Zaragoza, pp. 233-239.
PLA BALLESTER, E. (1966): “Actividades del Servicio de
Investigación Prehistórica”. Archivo de Prehistoria Levantina XI.
Valencia, pp. 296-297.
PLA BALLESTER, E. (1968): “Instrumentos de trabajo ibéricos en la
región valenciana”. Estudios de Economía Antigua de la Península
Ibérica, Barcelona, pp. 143-190.
PLA BALLESTER, E. (1972): Actividades del Seivicio de
Investigación Prehistórica. Archivo de Prehistoria Levantina, XIII.
Valencia, pp. 89-291.
PLA BALLESTER, E. (1980): Los Villares (Caudete de las Fuentes,
Valencia). Servicio de investigación Prehistórica. Serie de
Trabajos Varios, 68, Valencia.
PLA BALLESTER, E. (1985): “Excavación de urgencia en la Cueva
del sapo del término de Chiva.” La labor del SIP y de su museo en
el pasado año de 1983. València, pp. 56-60.
PLA, E. y BONET, H. (1991): “Nuevos hallazgos fenicios en yacimientos valencianos (España)”. Festchrift für Wilhelm Schüle
zum 60 geburstag. Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen
Seminars Marburg, 6-Internationale Archäologie, 1, Marburg, pp.
248-258.
PLA, E. y MARTÍ, B. (1988): “L’Arqueologia a la Ribera del Xúquer.
Estat actual de la investigació. L’Escenari Històric del Xúquer”.
Actes de la IV Assemblea d’Història de la Ribera. L’Alcúdia, 42.
PORCAR RIPOLLÉS, J.B. (1933): Les cultures a la Platja de Castelló.
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XIV. Castellón,
pp. 79-89.
POVEDA NAVARRO A.M. (1998): “La iberización y la formación del
poder en el valle del Vinalopó (Alicante)”. Sagvuntvm Papeles del
laboratorio de Arqueología de Valencia, extra-1, Valencia, pp.
411-424.
PUIGCERVER, A. (1992-94): “Arqueología de la Edad del Bronce en
Alicante. La Horna, La Foia Perera y la Lloma Redona”.
Lucentum, XI-XIII. Alacant, pp. 63-71.
PURDUE (1983): citado en Reizt y Wing (1999).
QUERCUS rev. (1995): “Betizu, una raza bovina autóctona en peligro
de extinción”. Quercus, pp. 41-42.
RABANAL, M. (1985): “Fuentes literarias del País Valenciano en la
antigüedad, en Arqueología del País Valenciano: panorama y perspectiva”. Anejo de la revista Lucentum. Alicante, pp. 211-255.
RAMOS FERNÁNDEZ, .(1982): “Precisiones para la clasificación de
la cerámica ibérica”. LVCENTVM, I. Anales de la Universidad de
Alicante. Alicante, pp. 117-134
RAMOS, R. (1994-95): “El sacrificio de los dioses. Otra lectura de las
escenas pintadas en un vaso de Llíria”. ARSE 28-29. Sagunto, pp.
129-133.
REIZT, E y WING, E. (1999): Zooarchaeology. Cambridge manual in
Archaeology.
RIPOLLÉS ALEGRE, P.P. (1975): “Hallazgos numismáticos en
Albocácer, Cabanes y Borriol”. Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 2. Castellón, pp. 91-193.
RIPOLLÉS ALEGRE, P.P. (2001): Historia monetaria de la ciudad ibérica de Kelin. En Lorrio ed: Los Íberos en la Comarca de Requenautiel. Serie Arqueológica, Alicante, 105-116.
RIVAS MARTÍNEZ, S. (1982): “Étages bioclimatiques,secteurs chorologiques et séries de végétation de l’Espagne méditerranéenne”.
Définition et localisation des écosystèmes méditerranéenne terrestres, St. Maximin 16-20/11/81, Ecología Mediterránea, T.VIII,
fasc. 1/2. Marseille, pp. 275-288.
ROLDAN, J.M. (1994): El Imperialismo romano y la conquista del
mundo mediterráneo (264-133 A.C). Ed. Síntesis.
ROSELLÓ VERGER, V. (1972): “Los ríos Júcar y Turia en la génesis
de la albufera de Valencia”. Cuadernos de Geografía, 11. Valencia,
pp. 7-25.
ROSELLÓ VERGER, V. (1995): Geografía del País Valenciá.
Edicions Alfons el Magnànim, Valencia.
ROSELLÓ, E y MORALES, A. (1994): Castillo de Doña Blanca.
Archaeo-environmental investigations in bay of Cádiz, Spain (750500 B.C). BAR 593, Oxford.
ROUDIL, J.L y GUILANE, J. (1976): Les civilisations du Bronze en
Languedoc. Prehistoire Française, II. Paris, pp.459-469.
ROYO GÓMEZ, J. (1942): Cova Negra de Bellús. II Relación detallada del material fósil. Trabajos Varios del S.I.P, pp. 14-18.
RUIZ RODRÍGUEZ, A. (1998): “Los príncipes iberos: procesos económicos y sociales”. Saguntum-Papeles del laboratorio de
Arqueología de Valencia, extra 1 Valencia, pp. 289-308.
RUIZ RODRÍGUEZ, A. (2000): “El concepto de clientela en la sociedad de los príncipes”. III Reunió sobre economía en el món
Ibèric. Saguntum-Papeles del laboratorio de Arqueología de
Valencia, extra 3. Valencia, pp. 11-20.
RUIZ ZAPATERO, G (1985): Los Campos de Urnas del NE, de la
Península Ibérica. Tesis doctoral, 2 vols, Madrid.
RUIZ ZAPATERO, G (2001): “El final de la Edad del Bronce en la
Península Ibérica”. …Y Acumularon Tesoros. Valencia, pp. 103115.
RUIZ, A y MOLINOS, M. (1984): “Elementos para un estudio del patrón de asentamiento en las campiñas del Alto Guadalquivir durante el Horizonte Ibérico Pleno (Un caso de sociedad agrícola
con estado)”. Arqueología Espacial. Coloquio sobre redistribución y relaciones entre los asentamientos, nº 4. Teruel, pp. 187206.
RUIZ, A y MOLINOS, M. (1993): Los Iberos. Análisis arqueológico
de un proceso histórico. Ed. Crítica. Barcelona.
RYDER, L,M .(1983): Sheep and Man. Duckworth. London.
SÁNCHEZ VELDA, A. (1986): Catálogo de las razas autóctonas españolas. II Especie Bovina, Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación, Madrid.
SANMARTÍ, J. y BELARTE C. (2001): “Urbanización y desarrollo de
estructuras estatales en la costa de Cataluña (siglos VII-III a.n.e.)”,
Entre celtas e íberos., Madrid, pp. 161-174.
SANMARTÍ,J y SANTACANA, J. (1992): El poblat ibéric d’Alorda
Park. Calafell, Baix Penedés. Campanyes 1983-1988.
Barcelona.
407
[page-n-421]
399-408.qxd
19/4/07
20:14
Página 408
SARRIÓ GOÇALBO, E.M. (1958): “ Importante hallazgo arqueológico en Albalat de la Ribera ¿Sucronem descubierta?”. Diario Las
Provincias, Valencia.
SARRIÓN, I. (1975): “Restos de la I Edad del Hierro en la Cueva
Honda de Cirat (Castellón)”. Lapiaz 2, València, pp. 4-9.
SARRIÓN, I. (1979): “Restos de corzo en yacimientos valencianos y
conquenses. Estudio de la fauna de Covalta”. Lapiaz nº 3 y 4.
Valencia, pp. 94-97.
SARRIÓN, I. (1981): “Estudio de la fauna del yacimiento Ibérico el
Puntal dels Llops”, Servicio de Investigación Prehistórica, Serie
de Trabajos Varios, 71.València, pp. 163-180.
SARRIÓN, I. (1986): “Análisis faunístico en, Palomar La Cueva del
murciélago, Altura Castellón”. Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología nº 12. Castellón, pp. 82-95.
SARRIÓN, I. (1990): “Apéndice I. Estudio de la fauna de la Cueva II.”
Saguntum,Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 23,
València, pp. 180-182.
SARRIÓN, I. (1998): “Clasificación preliminar de la fauna”. En De
Pedro: La Lloma de Betxi (Paterna, Valencia). Un poblado de la
Edad del Bronce. Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de
Trabajos Varios, 94. Valencia, pp. 247-270.
SARRIÓN, I. (2003): “El caballo de la Regenta, Burriana. Estado de
conservación y restauración. En Quesada y Zamora eds. El caballo
en la Antigua Iberia. Real Academia de la Historia BAH, 19.
Madrid.
SCHMID, E. (1972): Atlas of animal bones for prehistorians arcahaeologist and quaternary geologist. Elsevier publishing. Amsterdam,
London, New York.
SCHOCH,
W.
y
SCHWEINGRUBER,
F.H.
(1982):
“Holzkohlenalytische ergebnisse aus der bronzezeitlichen siedlung
Fuente Álamo. Prov. Almería. Spanien”. Archäologisches
Korrespondenzblatt, 12, pp. 451-455.
SCHULTEN, A. (1947-1955): Fontes Hispaniae Antiquae, IX vols.
Barcelona.
SERRANO VAREZ, D.(1987): “Yacimientos ibéricos y romanos de la
Ribera (Valencia)”. A.C.V. 12, Valencia.
SHANKLIN, E. (1985): “Sustentance and symbol: Anthropological
studies of domesticates animals”. Annual Reiew of Anthropolgy 14,
pp. 375-403.
SHERRAT, A.G. (1981): “Plough and pastoralisme: aspects of the secondary products revolution”. En Hodder, I., Isaaac, G.,
Hammond, N(eds): Pattern of the past. Londres, pp. 261-305.
SIERRA ALFRANCA, I. (1996): “Sistemas de producción ovina”. En
Buxadé, coord. Zootecnia. Bases de producción animal. T.VIII.
Madrid, pp. 93-110.
SILVER, L.A. (1969): The aging of domestic animals. IN Brothwell y
Higgs (eds), pp. 283-302.
SIMÓN GARCÍA, J.L. (1999): “La ocupación del territorio durante la
Edad del Bronce en el Sinus Illicitanus. Cambios en el litoral y su
influencia en el hábitat”. Geoarqueología i Quaternari Litoral.
Memorial Mª P. Fumanal, Valencia, pp. 257-267.
SOERGEL, R y UERPMANN, H.P. (1985): “Estudio de la fauna”, en
Niemeyer, H.G. El yacimiento fenicio de Toscanos, Urbanística y
Función, Aula Orientalis, 3, Barcelona.
408
SOLER GARCÍA, J.Mª. (1987): Excavaciones arqueológicas en el
Cabezo Redondo (Villena, Alicante), Instituto de Estudios GilAlbert, Alacant.
SORIGUER, R.C.; FANDOS, P.; BERNÁLDEZ, E.; DELIBES, J.R;
(1994): “El ciervo en Andalucía y Sevilla”. Junta de Andalucía
Estación Biológica de Doñana (CSIC).
TARRADELL MATEU, M. (1968): El Arte Ibérico. Barcelona.
TARRADELL MATEU, M. (1978): “La romanització”, Historia de
Catalunya, 1. Barcelona, pp. 216-238.
TARRADELL MATEU, M. (1969): “La Cultura del Bronce
Valenciano. Nuevo ensayo de aproximación”. Saguntum. Papeles
del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 6. Valencia, pp. 7-30.
TEICHERT, M. (1975): Osrteometrische Untersuchungen zur
Berechnung der Widderisthöhe bei schafen. In Clason, a.T (edit).
Archaeozoological Studies North Holland Publishung,
Amsterdam, Oxford, pp. 51-69.
TEICHERT, M. (1969): Osteometrische Untersuchungen zur
Berechnung der Widderisthöhe bei vor-und frühgeschichtlichen
Schweimen. Kühn- Archiv, 83, pp. 237-292.
TRIAS, G. (1967-1968): Cerámicas griegas de la Península Ibérica.
The William L. Bryant Foundation. Monografías sobre cerámicas
hispánicas, 2,2 vols. Valencia.
UERPMAN, H.P. (1978): “Informe sobre los restos óseos faunísticos
del corte nº1 del poblado de los Castillejos en las peñas de los
Gitanos. Montefrío.” Cuadernos de Prehistoria de la Universidad
de Granada. Serie monográfica 3, Granada, pp. 153-168.
UERPMANN, H.P. (1973): “Tierknochenfunde aus der phönizischen
faktorei von Toscanos und anderen phönizisch beeinflubten fundorten der provinz Málaga in südspanien”, Studien ubre frühe
tierknochenfunde von der iberischen halbinsel, 4, München, pp.
35-65.
UERPMANN, H.P. (1976): “Elevage neolithique en Espagne.
L’élevage néolothique en Mediterranée Occidentale”. Colloque international de l’institut de Recherches Mediterranéannes. Paris,
pp. 87-94.
URIOS, V; ESCOBAR J,V; PARDO, R; GÓMEZ J,A. (1991): Atlas de
las aves nidificantes de la comunidad Valenciana. Generalitat
Valenciana.
UROZ SÁEZ, J.(1983): La Regio Edetania en la época ibérica,
Instituto de estudios alicantinos, serie II, nº 23, Alicante.
VEGA, L; CERDEÑO, ML; y CÓRDOBA DE OYA, B. (1998): “El
origen de los mastines ibéricos. La transhumancia entre los pueblos prerromanos de la meseta”. Complutum, 9, pp. 117-135.
VIGNE, J.D. (1982): “Les ossements d’animaux dans les sepultures”.
Dossiers de l’Archaeologie, 66, pp.78-83.
WAIT, G.A. (1985): Ritual and Religion in Iron Age Britain. B.A.R.
British Series 149 (i).
WHEELER y REITZ (1978): Recogidos en Reitz y Wing, 1999.
WHITE (1953): Recogido en Reitz y Wing, 1999.
ZAPATA DE LA VEGA, J. (1991): “Tipos de trashumancia y estructuras ganaderas de la comunidad de la Villa y Tierra de Ayllón”.
Sobre Cultura Pastoril. IV Jornadas de Etnología, 1990. Centro de
investigación y animación etnográfica. Instituto de conservación y
restauración de bienes culturales. Sorzano.
[page-n-422]
Portada PREHISTORIA
19/4/07
19:42
Página 1
[page-n-423]
